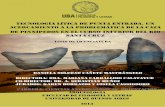An Islamic View of Human Development: Special Reference to Abdul Rahman Ibn Khaldun
El Salón de Abd al-Rahman III. Problemática de una restauración
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of El Salón de Abd al-Rahman III. Problemática de una restauración
EL SALON DE 'ABD AL-RAljMAN III:PROBLEMATICA DE UNA RESTAURACION
Introducción
Uno de los problemas a los que hoy debehacer frente Madtnat al-Zahrá', a pesar delimportante avance experimentado en los últimos años, es la escasez de investigación, manifestada tanto en la insuficiencia de publicaciones como en el desconocimiento general existente sobre el yacimiento. A esto hay que añadir la ignorancia acerca del objeto y metodología de la intervención conservadora practicadadesde el comienzo de los trabajos y muy especialmente desde la década de los años 50 con lareconstrucción del Salón de 'Abd al-Rahrnán
In por parte de F. Hernández, cuya consecuencia más palpable ha sido un cierto rechazoentre un sector de la disciplina arquitectónica
que teoriza o practica la restauración de inmuebles históricos.
Las razones de ese clima de opinión haciael edificio, nunca explicitados en los canalescientíficos, son variados y contrastan, curiosamente, con la valoración positiva que la intervención de F. Hernández en la mezquita cordobesa ha merecido para ese mismo colectivo.Algunas de esas razones encuentran fundamento en las propias características de la actuación,en tanto que otras pueden ser ajenas a la obramisma, proviniendo de la evolución de lasprácticas restauradoras, sus cambios en el objeto de interés y sus protagonistas.
Ciertamente durante el propio desarrollo dela intervención han surgido polémicas, relativamente justificadas, que no obstante, ignoran
11
Lám.l:El Salón de'Abd al-Rahmón IIIen proceso deexcavación.
Lám.2:Arranque norte de la
arquería oriental.Tableros in situ.(Archivo Mas).
las necesidades de protección que los frágilesmateriales exigían y se han visto incrementadas por el descuido del propio arquitecto enpublicar la más mínima información justificativa de las actuaciones realizadas en aquellosaños.
Junto a esa falta de información, las razones últimas del conflicto parecen derivar delabsoluto protagonismo de lo decorativo que hacaracterizado la reconstrucción, en franco contraste con el interés por los aspectos espaciales
12
y estructurales que ha cautivado a los seguidores del movimiento moderno en arquitectura.Esta situación se veía agravada por el desprecioque se manifiesta en el edificio hacia los procesos constructivos y su apariencia, conduciendoa un resultado en el que se mezclan los materiales pétreos originales con tabiques de rasilla ala vista, vigas de hierro y hormigón armado. Lacombinación de esta imagen con los excesosimitativos de un edificio acabado que se produce a partir de 1975, ha dado lugar a un resultado disonante expresado en términos de rechazopor todos aquellos que se aproximan a la obradesde una posición puramente estética.
El presente trabajo pretende efectuar un primer acercamiento a esta ingente labor realizadadonde, además del proceso cronológico de laintervención, se expliquen los puntos de partida, las razones y objetivos del proyecto y laactitud con que F. Hernández emprende la recuperación de un bien de extraordinaria trascendencia porque define y acrecienta la trayectoriaarquitectónica e histórica de un determinadoperiodo. En la actuación de F. Hernández, lahistoria se convierte, a su vez, en meta y límitedel proyecto.
Localización
La excavación de la terraza intermediadonde se emplaza el Salón se encuadra perfectamente en el proceso de intervención seguidoen Madínat al-Zahrá' por la Comisión directorade los trabajos a partir de 1923.
La anterior actuación, dirigida por R.Velázquez Bosco entre los años 1910 a 1923, sehabía limitado a la excavación discontínua einconexa de espacios en las distintas terrazas, afin de conocer, mínimamente, la organizaciónestructural del yacimiento. Con estos sondeosVelázquez alcanzó el «camino de ronda bajo»,en la contigtiidad del salón de recepciones, aunque no tuvo conciencia de la importancia dellugar, como tampoco percibió la muralla nortede la ciudad a pesar de haber excavado sobreella.
El punto de inflexión entre esta intervención dubitativa y de tanteo efectuada por Veláz-
~ ca-2á:IÍitaSaiórc~ esámctas~ a él~ ez; 1944-45
.9~.-
IZ.,
•" i.' ,
"''''.''~'"."'-~''"'--"''
-,,
/
)
quez Basca y la ejecutada por la Comisión, lo
constituye la realización del plano topográfico
de 1923 por parte de F. Hernández que permite
obtener la primera imagen de conjunto de la
ciudad, facilitando con ello la programación
futura de los trabajos.
A partir de este momento, la investigación
marcará el quehacer de F. Hernández que alter
nará su intervención en Madínat al-Zahrá' con
la apertura de tres ambiciosos frentes de trabajo
que dejará inacabados: su estudio sobre el capitel hispanomusulmán, el inventario de las fortalezas medievales y la investigación de la mezquita de Córdoba'. Precisamente su labor eneste último monumento a partir de 1930 se alejará de las prácticas restauradoras seguidas porVelázquez Basca, centrándose en el conocimiento estructural e histórico del edificio y enactuaciones de mera conservación",
En Madíriat al-Zahrá', las consecuenciasque se derivan de este conocimiento global
Fig.l:Planta del Salón de'Abd al-Rahman 1I/.
F. Hernández, 1946.
13
axiaf.
•
Córdoba 22 de Abril de I.llAfi..fi..Atquifedo Conservador deMonumen!osde la 6~ lona.
Fig.2:Propuesta de
restitución ideal de laarquería central.
F. Hemández, 1946.
tanto para la protección como para la investiga
ción fueron muy importantes. En cuanto a la
primera, baste decir que de inmediato se inicióel expediente de adquisición de los terrenos
ocupados por la ciudad, incluyendo un cinturón
próximo a su alrededor que permitiera resolverel grave problema de falta de vertederos para latierra desalojada por la excavación'.
En la investigación se produjo un avance
espectacular que permitió diseñar la intervención hasta 1936 y, sobre todo, debió propiciar
14
el que F. Hernández madurara la excavación deesa meseta central, visualizada desde el sigloXVI como un «cuadro alto y muy allanado...(que) debió sin duda ser la plaza principal dela ciudad y por esto se puso en medio della y seigualó tan costosamente para la llanura»", El
plano había señalado los límites precisos de esameseta principal, reconociendo en ella el hipotético emplazamiento del salón de recepcionese identificando, en su interior, «las ruínas de ungran salón»".
71hadrr. o 0.5 a. 3. s
No fue gratuita, pues, la excavación de lacabecera de ese espacio, prolongando el camino de ronda bajo puesto a la luz por Ve1ázquezBosco, ni fortuito el encuentro del edificio, pormás que R. Castejón señalara que 10 que sebuscaba en realidad era la entrada central delAlcázar".
La excavación
La metodología de la excavación fue, lógicamente, la propia de la época que ya venía
siendo empleada en al-Zahrá' desde sus inicios.
No existen, por supuesto, estratigrafías, sólouna brevísima descripción vertical de los materiales aparecidos que diferencia los restos inferiores correspondientes a elementos decorativosy estructurales con huellas de incendio y destrucción, de aquellos otros superiores que pertenecen a la fase de expolio de sillería. Desescombro, pues, de un extraordinario volumen detierra con una potencia de hasta 7 m., que dejaa la luz entre los años 1944 y 1945 los restos de
15
Córdoba 22 de Abril de (946.El Arquitecto Conservador deMonumentos de la 6~ lona.
Fig.3:Propuesta derestitución ideal deltestero de fondo.Muro norte.F. Hemández 1946.
Lám.3:Restos de la
arquería occidentaldesplomada entre
los escombros.(Archivo F. Hernández).
un edificio basilical de 3 naves sobre arqueríasde columnas, del que llaman poderosamente laatención dos aspectos: su excepcional riquezadecorativa descompuesta entre los escombros ysu absoluto estado de mutilación.
Dado el escaso rigor del método empleado,lo realmente interesante es lo hallado. Para elloresulta útil la combinación de las noticias proporcionadas por R. Castejón en el trabajo mencionado, con la información suministrada por F.Hernández en la memoria que acompaña alproyecto de reconstrucción fechado en 19467, yla propia lectura que hoy ofrece el edificio.
La organización en planta: lo hallado
De acuerdo con todo ello sabernos que laorganización en planta, al menos del sectorbasilical, estaba perfectamente definida (lám 1,fig. 1). Un ámbito unitario de 20'49 m. de largopor 17'68 m. de ancho integrado por tres navessobre arquerías de seis arcos que asientan ensiete columnas con sus correspondientes accesorios.
16
Obviamente ninguno de los arcos se encontraba en pie pero sí se habían conservado in situ
algunos elementos importantes corno los cimacios del extremo norte de ambas arquerías consus respectivos arranques de arco (lám, 2); tres
de las catorce basas correspondientes a estesector y el tramo norte de la arquería divisoriaoeste, desplomada en posición vertical y sindesarticular por entero sobre sus propias bases(láms. 3 y 4).
No se halló entero ningún fuste, sino sóloescasos trozos de ellos, rosados y grisáceo-azulados, que confirmaban la bicromía observadaen la ampliación de al-Hakam en la mezquitacordobesa y en el edificio basilical superiorexcavado por Velázquez Bosco; a pesar de sufragmentación, estos restos permitieron establecer la asociación de los fustes grises con loscapiteles corintios recuperados entre el escombro y los rosados con los compuestos.
Los accesos laterales de este sector basilical
a las naves extremas quedaban igualmente bien
Lám.4:Restos de la arqueríaoccidentaldesplomada entrelos escombros.(Archivo F. Hemández).
definidos, conservándose in situ las dos pilastras de flanqueo del vano occidental -con elarranque de su arco- y recogiéndose entre losescombros las dos de la derecha (lám. 5). Estaspuertas estuvieron flanqueadas por dos alacenas provistas de cargaderos de madera, cuyaorganización completa sólo podía reconocerseen la NE y, sobre todo, en la NO donde se conservaban incluso algunos restos decorativoscorrespondientes al tímpano del arco que cobijaba dicha alacena.
De las arquerías de ingreso a este sectorbasilical, de dos arcos las de las naves lateralesy de tres arcos la central, permanecían in situseis de las diez basas existentes. La información se completaba con dos salmeres centralestallados en sillares y no en placas. Ningúncimacio se conservaba en su sitio, a diferencia
de las arquerías centrales, pero su nivel mínimode asiento lo daba a conocer el rehundido en lapiedra destinado a engaste del capitel, perceptible en uno de los pilares de jamba, concreta-
mente el occidental, que acredita una rasanteinferior a la de los capiteles de las arqueríasdivisorias.
En definitiva, tanto el emplazamiento comola disposición general de los paramentos, vanosy arquerías divisorias resultaban suficientemente definidos por los restos subsistentes, que enalgunos paños de muro llegaban a alcanzar másde 4 m. de alzado, en tanto que en otros, sobretodo en la parte sur, faltaban casi por completo.
La nave transversal con la fachada deingreso al edificio, resultaba mucho más difícilde definir. La ausencia casi total de paramentode sillería en esta fachada hacía difícil reconocer su organización que no se observa en nin
guno de los documentos en los que nos basamos para describir las preexistencias. Todavíaen 1946 F. Hernández no tenía una idea clarade cuáles eran las líneas maestras con que eledificio se mostraba al exterior.
Junto a estos elementos definidores de laestructura en planta y una parte poco apreciable
17
o 0.& J. 2. 4
Córdoba 22de Abril de 1.9~6.
El Ar~uaedo Conservador deMonumentos dela M lona,
Fig.4:Propuesta de
restitución ideal de lafachada de accesoal sector basilical.
F. Hemándee, 1946.
del alzado, la excavación proporcionó decenasde miles de fragmentos de placado decorativoque, junto con el material conservado en su
lugar de origen (lám. 6), señalaban de maneraprecisa el cambio operado en el sistema ornamental, «desde el decorado limitado a unnúmero restringido de los elementos de un con
junto (que había caracterizado la arquitecturaanterior) al extendido a la totalidad de ellos-".
18
Esta constatación resultó verdaderamentetrascendente. La disociación que produce buena
parte de la arquitectura califal entre la estructura y el decorado, junto con la constatación deque el exorno afectaba a la totalidad de las
áreas paramentales del conjunto, no limitándose exclusivamente a los vanos, añadía a ese elemento un valor importantísimo como informante de la organización general del edificio para
i
su posible restitución. Esta disociación material
entre estructura y decorado, con la consiguiente
primacía de lo epidérmico en detrimento de la
fábrica oculta, que sólo se valora en cuanto
soporte de aquél, tendrá su consecuencia en la
restauración con el uso de materiales poco ade
cuados, constituyendo uno de los puntos de la
crítica actual sobre la intervención.
La decisión de la reconstrucción
¿Qué hacer con los restos conservados in
situ, cuya pérdida estaba prácticamente garanti
zada? ¿Qué hacer con todo ese ingente volu
men de material fragmentario del que se cono
cía ahora su emplazamiento exacto? ¿Porqué
un arquitecto centrado en la investigación y la
consolidación de las estructuras y ajeno, por
19
Córdoba ZZ de Abril de 1.9.46.
El Arquitecto Conservador deMonumen~o5 de la 6~ lana.
Fig.5:Propuesta derestitución ideal deltestero oeste.F. Hernández. 1946.
---- ----::c¡
Lám.6:Cabecera central.Tableros in situ.(Archivo F. Hernández).
tanto, al quehacer de la reconstrucción, decidesolucionar de esta forma el edificio?
Por el momento en que se produce, seríafácil vincular esta decisión con un ambientefavorable a las nuevas prácticas reconstructoraso de embellecimiento que caracterizarán laintervención patrimonial en España durante lapostguerra". Sin embargo, todo l1eva a pensarque la decisión no guarda relación directa conese ambiente, de la misma forma que tampocolo tiene con una trayectoria personal y profesional de F. Hernández en relación con esas prácticas.
Parece que la respuesta a esa pregunta debabuscarse, por tanto, desde otros parámetros nosiempre explicitados.
En primer lugar, se producen unas condiciones objetivas, la excavación la realiza el propio F. Hernández despejando cualquier dudaacerca de la procedencia de los materiales aparecidos, con lo que se obviaba la incertidumbreque había acompañado a los materiales excavados por Velazquez Bosco cuya procedenciahabía sido objeto de polémica10.
Junto a estas condiciones, las claves determinantes de la decisión se encuentran en lavaloración intrínseca del edificio, su condición
Lám.S:Pííastas in situ correspondientesal fp,'t"rn nrri'¡"'J1tnl ¡A ,"rhilJn Mn~1
de pieza nuclear de un conjunto más amplio yel reconocimiento de su trascendencia en laarquitectura y el arte islámico posterior. 1) Unconjunto bien fechado por epigrafía en una fasecronológica de época de 'Abd al-Rahmán m,no documentada por la mezquita aljama, cuyo«emplazamiento aventajado es seguro que tuvodestino preeminente, 10que en principio constituye indicio del influjo que pudo ejercer sobreotras edificaciones de igual tiempo o más recientes de nuestras arquitecturas musulmana ymudéjar»!', 2) Nuestro arquitecto intuye la significación de la reconstrucción desde aspectosmás amplios a los puramente arquitectónicos,al señalar corno objetivo la «exhibición, convenientemente resguardados y en su propio destino, de los elementos estructurales y de ornamentación del salón y locales anejos hal1ados«in situ» o de que han podido precisarse cualfue su emplazamientoxP.
Este planteamiento, sin embargo, no da respuesta de un modo suficientemente satisfactorio al para qué de la intervención. El problemano era, obviamente, el del uso del edificio en elsentido de su reutilización que, de acuerdo conlos principios de la época, sería lo único quepodría justificar una reconstrucción!" pero la
21
Fig.6:Tanteo de
organización de laarquería central de
acceso al sectorbasilical.
Fig.7:lmerpretacián
de los diferentesregistros en que
se organizael desarrollo de los
elementos vegetales.
mera contemplación como objeto cultural tampoco era lo determinante. Junto a la necesidadde proteger los restos originales conservados insitu, fue la posibilidad real de avanzar en elconocimiento de la arquitectura islámica -de laque el Salón constituiría una pieza clave sinreferentes explícitos a los que remitirse en alAndalus-, la razón medular que obligó a iniciaruna investigación de esa naturaleza cuyo
22
esfuerzo, seguramente, no fue bien dimensionado por el propio Hernández. Esta investigaciónno era viable almacenando el material en unmuseo, sino recomponiendo los fragmentossobre una inmensa maqueta de trabajo a escala1:1, que permitiera conocer en su integridad losesquemas decorativos, a fin de profundizar enel desarrollo del arte califal.
Esta atipicidad en cuanto a los objetivos delproyecto pueden explicar también el carácterradical de la propuesta de reconstrucción, quetampoco encuentra precedentes claros en elcampo de la intervención patrimonial en nuestro entorno próximo.
Las hipótesis iniciales: la estrnctura delprimer salón concebido.
En abril de 1946 F. Hernández presenta elproyecto de reconstrucción del edificio, cuyoalcance se limitaba sólo a la estructura arquitectónica: consolidación de lo existente, reconstrucción de muros y arquerías de carga, organización de la techumbre y creación de la cubierta.
La estructura «sumamente primaria» deledificio que repite un modelo canonizado en lamezquita de Córdoba -y otros edificios civiles-, facilitaba la base de la propuesta dereconstrucción presentada!", de tal modo quelos datos que no encontraban apoyo directo enlas preexistencias -ni entre los restos que permanecían en su lugar ni entre los recogidos enla excavación-, fueron obtenidos por comparación con otros ejemplares relevantes de laarquitectura islámica, contemporánea corno lamezquita de Córdoba, o posteriores corno lamezquita mayor de Tremecén o el Alcázar dePedro 1 en Sevilla.
En lo esencial, la organización general lahabía ofrecido la propia excavación, tanto enplanta como en unos niveles de alzado que enunos casos eran aceptables, como en el tramonorte de las dos arquerías basilicales, y en otrosínfimos, como en las arquerías de acceso a estesector basilical, aunque suficientes para conocer su distribución y su cota de arranque dearcos inferior en 30 cm. respecto a la primera.La falta de documentación arqueológica sobre
la fachada explica que no se aludiera a ella en
la propuesta inicial y que constituya el elemento de más difícil definición del conjunto.
El nudo crítico de la propuesta de F. Hernández lo constituía, obviamente, la organiza
ción de las cubiertas y techumbres, la alturageneral del edificio y el problema de la ilumi
nación.Respecto a la cubierta exterior, «10 único
aseverable con certeza una vez terminada laexcavación del mismo es: que fue de tejado;que asentó éste sobre un entramado de madera;
y que el asiento de ese entramado sobre los
muros en que apeaba se producía a bastanteelevación sobre el ras de solena-t>, Estos datos
procedentes de excavación encontraban refren
do en la cobertura de las naves de la últimaampliación de la mezquita de Córdoba efectua
da por al-Hakam Il, de donde obtuvo el tipo decubierta independiente a cuatro vertientes para
cada nave, con canales -probablemente deplomo- de recogida y evacuación del agua de
lluvia, por encima de los muros hasta los lugares de desagüe organizados al N del Salón, en
una cámara que aisla al edificio de las humedades procedentes de la terraza superior".
La techumbre de la mezquita de Córdobasirvió igualmente de referente para la cubierta
interior. Siguiendo la disposición de los techosrestablecida por Velázquez Basca a principios
de siglo en la ampliación de al-Hakam n17, F.
Hernández planteó en el Salón una techumbre
de tableros tendidos sobre un envigado horizontal perpendicular a la dirección de las naves.
Pero la solución ejecutada por Velazquez dejaba sin resolver de modo satisfactorio el sistema
de acoplamiento de las vigas sobre el muro queHernández había investigado!', concluyendo
una propuesta que, finalmente, llevó a efecto enel Salón, añadiendo un tablerillo horizontalcorrido que ocultaba justamente los extremos
de las vigas y sobre éste unas pequeñas tabicasque cerraban los espacios enmarcados entre
vigas consecutivas. La propuesta de F. Hernández no sólo encontraba paralelos en un santuario casi coetáneo con la ampliación de al
Hakam, como la mezquita fatimí de al-Azharen El Cairo!? comenzada en el 970, sino que ha
sido confirmada posteriormente -con ligerasvariantes respecto a la posición de las tabicas
en la propia aljama cordobesa, en el sectorcorrespondiente a 'Abd al-Rahmán 120
La decisión más arbitraria de todas fue, sinduda, la determinación de la altura para la que
F. Hernández propuso 9'30 m. desde el ras desolería hasta el asiento de la techumbre, acep
tando la existencia de un paño liso rematadopor un friso, imposta o cornisa, entre la organi
zación decorativa de las arquerías y el nivel de
envigado «toda vez que ni en nuestra arquitectura islámica ni en las filiales de ella, es
corriente que la techumbre asiente directamentesobre el enmarque de los arcos. Nos lo ha acon
sejado así: el hallarse esa medida en relacióncon el ancho de la nave axial de dicho sector,
en proporción idéntica a la registrada, en promedio, entre esas dos mismas dimensiones,tanto en la nave central de la mezquita de Córdoba, como en la de un santuario tan influídopor ésta como la mezquita mayor de Tremecén,
23
---- ---------------
Fig.8:Boceto de la alacenanorte del testerooccidental.
Lám.7:Estado de fa nave
central en 1960.(Archivo Mas).
así corno la arrojada por el promedio mismo
acabado de indicar en la mayoría de los salonesdel Alcázar sevillano del rey Pedro techados
horizontalmente, promedio coincidente con el
adoptado por el sr. Velázquez en su restituciónideal del gran salón (excavado en la terrazasuperior)»?'.
Con independencia de la mayor o menorarbitrariedad de los monumentos que sirven de
referente para la determinación de ese nivel, y
el problema que plautea la diferente cronologíade los mismos, la proporción sugerida es
1:1'\/2:22 que se comprueba con mayor o menorexactitud en la mezquita almorávide de Tremecérr", en el Alcázar de Pedro 1 -en las saletas
contiguas por el norte y sur al Salón de Emba
jadores-t- y en la nave axial de la mezquita deCórdoba".
La altura propuesta en este primer momen
to no será la que definitivamente establezca en
24
el sector basilical, donde la adoptada fue de
8'70 m., idéntica a la existente en la ampliaciónde al-Hakam II en el oratorio cordobés".
En relación con ese problema de la altura
estaba también el de la iluminación natural deledificio, dejando entrever sus dudas respecto a
la posibilidad de un cuerpo de celosías sobre
los arcos de la nave central -que obligaría a
una mayor elevación de ésta-, solución quefinalmente descarta?".
La ausencia de datos firmes en que apoyarse y la debilidad de la argumentación, reconoci
dos por el propio Hernández,«no es óbice parala restauración» porque «de no atinarse exacta
mente con lo que midiera de alto la estancia a
reorganizar, la elevación por nosotros adoptada,
indudablemente muy poco distinta de la efectiva, sería rectificable con coste relativamente
reducido y sin deterioro de los elementosauténticos de la estructura o del decorado, de
darse con testimonio que solventara decisivamente el problema de exacta rasante de te
chumbre-".En definitiva, la propuesta de reconstruc
ción de la estructura resulta excesivamente sim
ple y escasamente argumentada, aceptando unasimilitud constructiva con la mezquita de Cór
doba sin reparar en las posibles diferenciasderivadas de sus distintas funciones que materializan, en todo caso, modelos diversos y ori
ginales a pesar de su univocidad.
La organización decorativa
Si la resolución de la estructura se habíavisto facilitada por el carácter canónico y relativamente bien conocido de la arquitectura basilical islámica, referenciada fundamentalmente
en la mezquita, las propuestas sobre la organización decorativa reflejan el mayor o menor
grado de incertidumbre o conocimiento sobrelas distintas partes del edificio. Ello no obstapara que ya en 1946, F. Hernández ofrezca «enlos planos de este proyecto una casi completarestitución ideal de la organización del decorado que aportamos como elemento que permitaenjuiciar acerca de las soluciones de estructurageneral propuesra»" (figs. 2, 3,4 y 5).
A pesar de su grado de arrasamiento, lasarquerías centrales constituyen el punto de partida de toda la restitución. Con los restos con
servados en sus arranques del lado norte y lareconstitución, casi total, de varios salmeresque le proporcionaron las medidas básicas delas líneas de intradós y de trasdós, F. Hernán
dez organizó el primer cuerpo de estas arquerías, con su guarnición decorativa asociada, hasta
una altura de 6'45 m. dejando, por encima, una
banda lisa y un friso corrido -bien identificadodesde el punto de vista de los motivos decorati-
25
Lám.B:Estado de lareconstrucción deledificio hacia 1955.(Archivo F. Hemández).
Lám.9:Arranque norte
de la arqueríaoccidental hacia 1955.
(Archivo F Hemándeú.
vos que lo integran- que entra en contacto con
la techumbre de madera. Fue la altura de eseprimer cuerpo, obtenida en el tramo norte de
las arquerías, la que trasladó a lo largo de todo
el sector basilical, tanto en las fachadas interior
y exterior de acceso a las tres naves, corno en
los alzados E y W que cierran dicho sector.
Sólo el muro de cabecera mostrará una
jerarquización que rompe el nivel igualitario
mantenido en el resto del espacio. La preemi
nencia de la nave central es destacada con una
mayor altura, 6'87 m., que guarda relación con
su ancho, mientras que las naves laterales
adoptan un nivel para ese primer cuerpo de
26
6'10 m., también en relación con su propioancho interior.
Lo temprano de esta restitución ideal de laorganización del exorno y los fines perseguidoscon ella, corno imagen de apoyo para mostrarlas soluciones estructurales propuestas, noimpide que podamos hacer una valoración de lamisma. No sería exacto enjuiciar esta primeravisión corno una mera traslación de las disposiciones decorativas de la aljama cordobesa presentes en el mihrab o, sobre todo, en las portadas exteriores, por más que ciertos elementosrepresentados no se ajusten al material decorativo aparecido en la excavación. Los alfices
geométricos, tanto de las cabeceras lateralescorno del alzado occidental, aparecen tornadosde esas portadas de la mezquita; igualmente laidentificación de los tarjetones como elementos
exclusivamente epigráficos, responde a unacopia de la disposición y el contenido de esosmismos elementos en dichas portadas. Estasimplificación y homogeneización en cuanto a
algunos elementos decorativos se observa también en algunas organizaciones del exornocomo la que muestra el paramento occidental,donde los tableros aparecen enrasados a lamisma altura -Ia que determinan los de la cabecera occidental- y sólo se sugiere una decoración asociada a los tres vanos existentes -puerta y alacenas-, dejando vacíos los espaciosintermedios, tal corno muestra también la pro
puesta sobre el hastial sur. La insuficiente concreción de la propuesta impide conocer si laorganización de puerta y alacenas es tambiénjerárquica respecto a la altura, como en la cabecera o, por el contrario, consideraba todo estefrente a un mismo nivel.
En definitiva, la organización decorativadel primer salón concebido por Hernándezresulta excesivamente esquematizada, a pesar
de su cuidada elaboración, y deudora en buenamedida de las disposiciones y jerarquía compositiva observada en la mezquita de al-Hakam Il,En rigor, el material arqueológico aún no habíasido estudiado en profundidad. La investigación, en este momento, sólo estaba esbozada.
-~¡
Reacción crítica ante la reconstrucción
El proyecto de reconstrucción ideal propuesto por F. Hernández no pasó desapercibidoy encontró serias matizaciones en el seno de laReal Academia de la Historia. Presentado a estainstitución en 1947, el informe redactado por elentonces director de la Escuela de Arquitectura,Modesto López Otero, señalaba cuáles debíanser los límites de la intervención, límites que noafectaban a la reconstrucción de la estructura yorganización interna del edificio sino al añadido de elementos decorativos nuevos con losque completar la ornamentación originalrepuesta". Con unos criterios de respeto a laautenticidad histórica poco frecuentes en laépoca, la Academia aconsejaba una intervención que resultaba permisiva en cuanto a lareconstrucción de la fábrica -rnuros, cubiertas,arquerías y elementos mecánicos asociados- yabsolutamente prohibitiva respecto a la reproducción de los elementos decorativos, tal comoexigían los criterios de intervención patrimonial del momento que hacen prevalecer lo artístico y epidérmico sobre lo estructural.
Desde las páginas de al-Andalus, TorresBalbás se hizo eco de este informe asumiendola totalidad de las objeciones señaladas y advirtiendo contra las reconstrucciones imitativasdel nuevo material decorativo, o contra la creación de una techumbre que utilizara los motivos ornamentales de la mezquita de Córdoba,corno llegará a realizarse posteriormente". Conla misma contundencia con que defendía estoscriterios, Torres Balbás exigía el inicio inmediato de las obras a fin de evitar la desapariciónde los restos conscrvados".
Con estos dos informes se abría una polémica que acompañará a toda la historia siguiente del yacimiento.
El proceso
El proceso cronológico de reconstrucccióndel edificio sólo puede seguirse a través deunas breves notas publicadas por R. Castejón,muy espaciadas en el tiempo, y las escuetasmemorias de los proyectos anuales de intervención, lo que hace difícil explicar la metodología
seguida y el proceso de investigación que
acompaña a las decisiones tornadas en cada
momento. El hecho de encontrarse inmerso en
un proceso de trabajo nunca concluído, puede
explicar la falta de publicaciones sobre el
mismo, pues desde 1943 no volverá a aparecer
ninguna memoria, salvo la redactada por Pavón
Maldonado relativa a la excavación de la mez
quita", hasta las notas póstumas de F. Hernán
dez en 1985.
Sólo la ordenación reciente de su archivo>',
muy alterado por otra parte, permite conocer
algunas claves de su quehacer, vislumbrando la
ingente tarea de investigación desarrollada.
27
Lám.10:Espacio basilicalhacia 1957.(Archivo F. Hernández).
Lám.ll:Tramo central de laarquería occidental
hacia 1957.(Archivo F. Hemández).
Los trabajos de reconstrucción no comen
zarán hasta 1949 gracias a la aportación econó
mica de 477.425 ptas concedida por la funda
ción Lázaro Galdiano", que debió cubrir la
ausencia de dotación presupuestaria y, segura
mente, el escaso interés del Estado hasta 1951.
Con esta aportación que multiplicaba los recur
sos habituales de Madinat al-Zahrü', se levan
taron con mampostería los muros perimetrales
hasta el lugar de asiento de las cubiertas, tanto
en el sector basilical como en las crujías de
flanqueo, y se reconstruyeron con hormigón las
arquerías de la nave central -integrando algu
nas de aquellas dovelas desplomadas sobre el
28
suelo-, quedando sin colocar las columnas ysus correspondientes elementos hasta 1951.Entre este año y el signiente se completó la instalación de las vigas de hormigón de la techumbre y se dio remate a la estructura, construyendo las cubiertas independientes organizadas acuatro aguas en cada uua de las naves basilicales y las crujías susodichas.
Con el criterio de aprovechar al máximo elmaterial original susceptible de reutilización, secolocaron una buena parte de las basas aparecidas en la excavación y sólo dos fustes, debidamente recompuestos, en el sector basilical, losdel extremo sur de las naves centrales que sonlos únicos de todo el conjunto, excepción hechade los correspondientes a la fachada, que nocumplen ninguna función de sostén.
La argumentación defendida por Hemándezacerca de la fábrica y el nivel de acabado de lasnuevas reproducciones de capiteles y basas, noesquemáticas como exigía la Academia, sino«según modelo constituído por las originarias»36, ejemplifica por primera vez una visióncoherente en la concepción integral de su intervención, más allá del criterio sustentado por esainstitución en cuanto al diferente tratamieutoque había de darse a la estructura y el decorado.
De los capiteles aparecidos en la excavación, se colocaron seis; el resto fueron labradosprimero en mármol y después, ante la imposibilidad de obtener reproducciones exactas, sehicieron vaciados eu cemento".
La desviación de su proceder respecto alcriterio «oficial» de la intervención le llevó aproponer, siguiendo la teoría de C. Boito concretada en sus famosos 8 puntos sobre las condiciones que deben cumplir los añadidos nuevos en un monumento, la colocación sobrepedestales de los capiteles originales «a modode piezas museísticas» junto a las reproducciones, a las que aquellos acreditarían".
Ciertamente con la instalación de estasreproducciones en la nave central se habíasacrificado, en parte, la riqueza y variedad delmaterial aparecido, decisión que llevará a suextremo en la arquería de acceso al sector basilical. La falta de capiteles originales en estafachada, donde de diez ejemplares existentes
solo se recoge en excavación un fragmento decorintio adosado que permite la restitución delos seis de esta naturaleza, pero ningún capitelcompuesto de los cuatro que debieron existir, lefuerza a utilizar un capitel -cuya procedenciaexacta dentro del yacimiento ignoramos-, coninscripción en el ábaco a nombre de al-HakamII que, debidamente ocultada, sirvió de modeloa los restantes.
En rigor, este exceso cometido en la reposición de capiteles no es extensible, en modoalguno, al resto del trabajo, resultando excepcional en el conjunto de su intervención. ParaHernández la posibilidad de falsificar el sentidodel edificio no se centraba ahí, sino en la comisión de errores en la organización decorativapor una deficiente investigación.
En esta primera mitad de la década de losaños 50 se-inicia la auténtica aventura científicasobre el material decorativo, comenzando porlas arquerías de la nave central y el conjunto detableros del sector basilical (láms. 7, 8, 9,10,11, y 12).
A una primera e ingente labor clasificatoriageneral, individualizando el conjunto de ele
mentos que integran el decorado completo delos arcos -dovelaje, salmeres, guarnición detrasdós, enjutas y alfices-, siguió el diseño de
las líneas básicas de organización de los arcosdel sector basilical -salvo los correspondientesal muro de cabecera- y, finalmente, la adscrip
ción de todas aquellas piezas de análogasdimensiones, características y función, a suemplazamiento probable o exacto en virtud devariables diversas donde, además de las estrictamente dimensionales, se destacan la modalidad de la labra y la jerarquía de temas decorativos, de manera que dos más depurados corresponden a unidades que por su emplazamiento ylas condiciones en que la luz les afecta, ocupanlugares estimables en el conjunto como preferentes»:".
El diseño de estas líneas de organizaciónpodía resultar relativamente fácil en las arquerías centrales, e incluso en los arcos que guarnecen los vanos de tránsito de las saletas extremasal sector basilical, donde los datos de excavación resultaban suficientes para iniciar la investigación. Pero no ocurría así en todo el cuerpo
delantero del edificio donde ningún indicio delplacado se había conservado. Algunos bocetosde su archivo muestran las pruebas realizadaspara ubicar algunos arcos, bien definidos encuanto a su decoración, en lugares diversoshasta su emplazamiento definitivo (fig. 6).
Esta investigación sobre el material originalempezó a dar rápidamente sus frutos, llegandoa establecer un cuerpo de características formales sobre la organización decorativa del arcocalifal, en relación hasta en sus mínimos detalles, cuyo conocimiento resultaría inexcusableno sólo para restituir el trazado, al menos ideal,de las zonas desaparecidas del edificio sinotambién como base para futuras restituciones.
29
Lám.12:Arranque sur de laarquería occidentalhacia 1957.(Archivo F. Hemández).
Fig.9:Boceto de la
fachada del Salón.En las arquerías divisorias del sector basili
cal -al igual que en la fachada-, Hernándezrepartió para cada arco cinco dovelas de piedray seis de estuco -como se atestiguaba en eltramo norte de la arquería occidental desplomada entre los escombros-, completando el trazado con piezas de salmeres exentos entre cadados arcos consecutivos y en los extremos de lasarquerías'". Esta disposición le llevó a concluirque la solución de adovelado total debía reservarse para los arcos de más relevante jerarquía,quedando la disposición enjarjada para los resrantes":
Por otra parte, la diferente exposición ala luz condicionó los cambios sucesivos de ubicación de un número importante de dovelas dela nave central hasta su emplazamiento definitivo. Igualmente, la jerarquía de temas decorativos le llevó a reservar el acanto -«que sueleacaparar los lugares estimables como más cualificados de un conjunto»- para los salmeres dela nave central, cuya ubicación cambiará también repetidamente en virtud de sus elementossecundarios, hasta dejar señalado el eje transversal que generan los accesos de los costadosE y W al sector basilical con aquellos salmeresen que el acanto remata en sendas veneras.
Al tiempo que definía las líneas básicas dela organización decorativa en estas arquerías,se iniciaba la clasificación del material correspondiente a los tableros que «constituyen, sm
30
duda, bajo todos los aspectos el elemento másimportante de este decorado». Aprovechando almáximo los datos que proporcionaban los restos de paneles encontrados in situ, Hernándezconsideraba como elementos de análisis prioritarios: el esquema compositivo básico, esto es,la organización general a que cada uno de ellosse acomoda en su tema, así como el carácter yclase del elemento floral empleado en los mismos" (fig. 7).
Las bases de apoyo para la identificación yclasificación concretas de los fragmentos y suprobable emplazamiento fueron «la configuración general del propio fragmento, la disposición y el tema de la decoración, la proporciónentre las áreas en relieve y las que corresponden a fondo de ataurique y la clase de labor deldecoradov", Las pequeñas diferencias de medida existentes entre tableros de organizaciónidéntica y de destino y situación homólogosservirán, por último, para discernir la ubicaciónexacta de estos paneles.
Con estos criterios Hernández inició lareposición lenta y rigurosa del placado ornamental en los tableros del sector basilical, deforma que el avance en la recomposición deaquellos que flanquean las alacenas le permitióromper, hacia 1957, su primera hipótesis sobrela homogeneización en altura de esos paneles.Resultaba de ello una organización tripartita enlos dos frentes largos del sector basilical, donde
los tableros que acompañan el vano centralmantenían la altura de los correspondientes alas cabeceras, mientras los de flanqueo de alacenas se elevaban para compensar la menoraltura de toda la guarnición asociada a esas alacenas, a fin de enrasar a una misma cota laorganización decorativa de todo el frente. Ladefinición de estas alacenas en sus contornosexteriores con sus cenefas y alfices originalesacompañaba al trabajo de recomposición de lostableros (fig. 8).
No había por el momento ningún elementooriginal copiado, ni en los paneles cuyo proceso de trabajo, inacabado, lo impedía, ni en losorganismos de acompañamiento repetitivos,como las cenefas, cuyas lagunas entre fragmentos originales se enlazaban con escayola lisa,sin trabajar.
Estos trabajos de reposición del exornocentrados en el sector basilical y crujías adyacentes reconstruídos entre 1949 y 1951, sealternaron a partir de 1956 con la prosecuciónde la estructura del edificio mediante el recrecido y cubrición de su cuerpo delantero que seinicia en las saletas extremas, al tiempo que seexcava ininterrumpidamente el ala de habitaciones del costado oriental del Salón y el espacio frontero, ocupado por el Jardín, hasta dondela propiedad pública de los terrenos lo permitió.
La organización de las cabeceras había quedado esbozada gracias a las cajas de engaste deldecorado sobre los paramentos, cuya conectainterpretación vino dada por sus analogías conel mihrab de al-Hakam y las puertas de la mezquita de esa misma ampliación y las de Alman-
zor. La clave la había proporcionado la cabecera de poniente donde los restos definían a priori el nivel exacto de terminación de paneles yasiento de cimacios del arco, por un lado, y porotro la guarnición de trasdós del arco y laanchura exacta de la banda de alfiz guarnecidopor dobles cenefas en cada lado, separadas porla usual faja revestida de almagra". Aunque enninguna de las cabeceras se había conservadoel muro por encima del nivel de trasdós delarco, el «nivel de clave quedaba perfectamentedefinido en todos los casos por no menos detres puntos»45 y, desde luego, en la cabecera deponiente podía ser calculado sin error por lascajas de engaste de las dovelas.
A partir de esta disposición inferida de losrestos, el problema era la altura real de asientodel alfiz en lo horizontal y la existencia o no,por encima del mismo, de un friso de arquillosciegos decorativos en correspondencia tantocon nuestra arquitectura islámica anterior comoen aquella otra teóricamente derivada de estadel Salón que representan las ampliaciones deal-Hakam y Almanzor en la mezquita de Cór
doba": En rigor, F. Hernández formuló las preguntas pero no llegó a ejecutar las propuestaspuesto que las cabeceras, aunque esbozadas porél, han sido restituídas con posterioridad a sumuerte.
En la cabecera central, la propuesta ejecutada valora el hecho incontestable de que la altura de la organización decorativa resultante deconcebir el alfiz directamente asentado sobre laguarnición del trasdosado del arco, sin ningúnelemento de interposición, enrasa exactamente
31
Fig.lO:Planode ía facnadadel Salón
Fig.l1:Estructura metálica
de la fachada.
con la altura calculada en las organización de
las arquerías centrales. Debió ser sin duda esta
constatación lo que le lleva a alterar su primera
propuesta jerarquizada, concluyendo «lo uni
forme en sus paramentos de la altura del deco
rado que se extiende así por todos ellos a unmismo nivel»?". Por lo que respecta al posible
remate de un cuerpo de arquillos entre el alfiz y
el asiento de la techumbre, la cuestión quedaba
dilucidada al no encontrarse «restos de los tales
arquillos y de las cortinillas de los accesorios
de ellas correspondientes a los mismos, encuantía similar a la de los demás elementos»:",
Un último problema en relación con la
cabecera central que ejemplifica bien tanto la
dificultad de la investigación como el carácter
provisional de algunas de las propuestas, lo
constituye el adovelado de ese arco. En dos
ocasiones distintas a lo largo de su memoria
pósiuma'", Hernández señaló una disposición
enjarjada para el arco más relevante del edifi
cio, a pesar de reconocer la mayor cualificación
de la solución de total adovelado sobre la ante
rior, como ya hemos comentado.
32
La argumentación dada para resolver estacontradicción, basada en la necesaria identidaden cuanto a disposición -enjarjada- y temáticadecorativa -acanto- entre este arco y los contiguos del extremo norte de las arquerías divisorias, resulta convincente, al menos de un modoteórico, pero no excluye otras posibles soluciones. En la tarea de búsqueda del material fueron presentados dos grandes salmeres de acantoy descartados por no ajustarse con exactitud alas hipotéticas medidas del arco. La soluciónejecutada, finalmente, por R. Manzano despieza las dovelas desde el arranque.
La década de los años 60 marca el inicio deuna frenética actividad en el yacimiento alcompás del crecimiento presupuestario quefavorece el desarrollo económico del país. Lanecesidad de completar la excavación de laterraza que preside el edificio llevó a una nuevaadquisición de terrenos, sobre una superficie de18 Ha., que dejó comprendida toda la franja Ey S del Alcázar. Esta nueva compra permitióiniciar en 1964 la excavación de la mezquita.Un año después, en 1965, se excavó el Pabellón Central, se prolongó hacia poniente el
Fig.12:Detalle de laestructura metálicade lafachada.
FRENTE.·PARALELOC-D
Fig.13:Alfiz correspondienteti la portada orientalde la llave
transversal.
fRENTE. PAFt.aLt!LOAL- E.JE. A-B.
ASIENro DEj~CEN.As
JNFeRlORES.
TIfi,'iJ.IITf'i7;)EAlClADO TRMISVERSAI..DE !OS SOPORTES
»ivei: DE I!"lTRf"lriIOAPDIE SOPORTE
ficio más que en los dos haces, interior y exte
rior, de este muro de fachada. De ellos, los sal
meres de acanto fueron adjudicados al exterior
«camino de ronda bajo» y se inició la exhumación del perímetro amurallado qne delimita ysostiene la terraza del jardín, de forma que en1969 el conjunto más emblemático de todaMadmat al-Zahrá' había sido excavado porcompleto y consolidado'".
En el interior del Salón, esta década va asuponer la investigación y construcción de todoel cuerpo delantero del edificio hasta completarla totalidad de su estructura arquitectónica. Estatarea se había iniciado lentamente a partir de1956 con el recrecido de los muros correspondientes a las saletas de flanqneo de la navetransversal, que no se cubrirán definitivamentehasta 1963.
Resuelto en sus líneas generales el interiordel Salón, la fachada constituía la gran incógnita del edificio, uno de los elementos de másdifícil resolución, tanto por la práctica desaparición de su estructura corno por la dificultad deencontrar paralelos o referentes que ayudaran adefinir su disposición. En rigor, sólo los vanosde puerta correspondientes a las saletas extremas, en eje con ellas, aparecieron perfectamente definidos en la excavación, quedando pordilucidar el tramo central de toda la fachada.
A partir de los «escasos vestigios» conservados in situ que permitían señalar el límite dela jamba oriental, Hemández obtuvo por simetría el ancho completo del vano medial defachada, aceptando la hipótesis de una aberturaúnica centrada en el paramento". Dos elementos ofrecieron la clave: por un lado, la existencia en esa jamba oriental «de un rebaje conapariencia de habilitado para embebido de labase de un fuste», y por otro, la presencia en sucontigüidad de «un dado de piedra, corno los deuso para asiento de las bases de fuste, ... cuyocentro dista (de la indicada jamba oriental) lopreciso, justamente, para la organización de unvano de 2'38 m. de luz entre los ejes de los fustes que lo demilitaran»". La medida obtenidase ajustaba perfectamente a un reparto de cincoarcos iguales centrados en el ancho del vano defachada.
La disposición así deducida se veía corroborada por el material decorativo, al individualizar dos lotes de salmeres de grau tamaño, distintos de los correspondientes a las arqueríascentrales, que no podían tener empleo en el edi-
33
Lám.13:Arco polilobtulado
de la sale ra extrema.Habitaci ón lateral
oeste.
«porque cobran vigor considerable bajo la fuerte luz exterior de mediodía», mientras que losde palmillas se reservaron para el interior porque «adquieren expresividad altamente decorati va co n la lu z interior de la menc ionad anavev".
A partir de esta concienzuda investigación,la incertidumbre sobre el resto de la organización de la fachada y la determinación de sualtura, sigue siendo compleja. La existencia dehasta seis bocetos distintos sobre su organización, aunque con pequeñas diferencias entre losmismos, explica por sí sola esta dificultad quecomentamos (figs. 9 y 10).
Todos ellos muestran un cuerpo superior ydiscontínuo de ménsulas aparecidas en la excavaci ón>' , En las propuestas menos elaboradasaparece por encima de ellas un remate de almenas, no documentadas en la excavación del edi-
34
ficio aunque sí en otros muchos sectores delAlcázar y, lo que es más importante, un cuerpode celosías entre el alfiz de los arcos y dichasménsulas.
La preocupación por la iluminación del edificio y por buscar el emplazamiento idóneo delconjunt o de celosías aparecidas en la excavación, tal como manifiestan esos tanteos, debenestar, sin duda, en el origen de la solución ejecutada fin alm ent e sobre la fachada. De unmodo teórico, F. Hemández fue descartando lasdistintas posibilidades de ubicación de estascelosías hasta negar su existencia en el Salónpor no ser necesarias' ", después de propon ertímidamente un probable emplazamiento sobrela arquería de fachada en correspondencia conotro cuerpo sobre la arquería de acceso al sector basilical. Ciertamente la argumentación noes convincente, pero no lo es menos que aquella otra que propone la elevac ión de la navecentral para su colocación formando un clarestorio alto por encima de las naves laterales, pretextando la observancia de un modélico planbasi lical'". En ambos casos la deducción esapriorística porque no tiene en cuenta el número y tamaño del material existente, es decir,parte de unos restos insuficientemente estudiados o mal conocidos.
La fachada se organizó, finalmente, sobreuna estructura metálica de pilares y vigas longitudinales, recubierta en ambas caras por untabicón de ladrillo hueco que deja una cámaraentre ellas (figs. 11 y 12). Los cuatro pilaresrecorren en altura todo el alzado, desde el nivelde asiento de la cubierta hasta su cimentaciónsobre unas pequeñas zapatas de hormigón pordebajo del pavimento. Toda la estructura se atalongitudinalmente mediante dos vigas que unenlos pilares entre sí, descansando sus extremosen los muros de mampostería. Sobre la vigasuperior, en la coronación de la fachada, Hernández cons truyó un zuncho de hormigónarmado sobre el que apoyan las piezas prefabricadas que forman la comisa, las vigas de madera del artesonado y las cerchas metálicas de lacubierta.
En el cuerpo inferior, la estructura quedóoculta por medios capiteles y basas de piedraartifi cia l. Los fustes rojos fueron labrados ycortadus, igualmente, en dos mitades, salvo uno
• < J''!J ,~
< >
• ~
e•
e,
f'll'! ff
original, debidamente recompuesto, que secolocó en el extremo oeste de la arquería". Losgrises, por el contrario, se labraron en cuatropartes aprovechando para ello mármol procedente de otros edificios cordobeses.
La desmesurada y descomunal soluciónejecutada no puede ser explicada sólo como unproblema de desconfianza ante la estabilidad delos soportes de columnas. Por el contrario, lostabiques de rasilla muestran una visión provisiona�, inacabada, de una zona que prefiriódejar abierta a nuevas interpretaciones y, enconsecuencia, a nuevas intervenciones, entrelas cuales debió considerar la posible instalación de las celosías.
La definición de la altura de techumbre deeste cuerpo delantero resultó también problemática, observando en sus notas la duda entredotar a todo el espacio interior del edificio deun mismo enrase -8'70 m.-, o establecer unadiferenciación entre el sector basilical y la navetransversal que guardara relación con el anchorespectivo de cada nave. La finalmente adoptada para todo este bloque delantero fue de 9'30m., altura que guarda la misma proporción conel ancho de la nave transversal -6'95 m.- queaquella otra que había establecido en el sectorbasilical en relación con la nave central -8 '70 m.y 6'50 m., respectivamente-o
Este criterio adoptado respecto a la alturade techumbre será el mismo utilizado paradeterminar el nivel de enrase del primer cuerpodecorativo de esta nave transversal, aunque,obviamente, esta decisión no fue apriorísticasino fruto de la investigación. Finalizada lacubierta en 1970, F. Hernández acometió deinmediato la restitución de las dos portadaslaterales. La recomposición parcial de sustableros decorativos le permitió conocer elnivel de asiento de cimacios y el arranque delos arcos. Con estos datos calculó el intradós yel trasdosado de los mismos y determinó elancho del alfiz (fig. 13). La altura de la organización así obtenida desde el ras de soleríaresultaba idéntica al ancho de la nave transversal, concordando perfectamente con lo quehabía ejecutado en el sector basilical cuyo primer cuerpo decorativo era igual al ancho de lanave central. En ambos casos, la organización
decorativa formaba un cuadrado con el ancho
de su respectiva nave maestra.De esta manera, a la muerte de F. Hernán
dez en 1975, el Salón estaba casi completamente terminado en cuanto a su estructura arquitectónica y con un diferente nivel de acabado en loreferente a investigación y reposición decorativa.
En el sector basilical, las arquerías teníancasi toda su decoración original repuesta, aligual que todo el cuerpo de tableros de loslados occidental, oriental y norte, a excepciónde la cabecera oriental de ese último frentenorte. En el resto del alzado estaban trazadaslas líneas maestras de la organización decorativa y repuestos algunos elementos singulares dela misma -como p. ejemplo las dovelas de losarcos que coronan las alacenas-, así como individualizados, identificados y colocados los ele-
35
Fig.14:Boceto del arenpolilobulado de lasalera extrema.Habitacion íateraioeste.
mentas concretos que permitían definir esaestructura.
En la nave transversal quedaron terminadasen su totalidad las dos portadas laterales E y W,a excepción de los tableros decorativos -cuyareposición sólo qnedó iniciada- y el adoveladodel arco occidental. Precisamente en esas portadas laterales aparece, por primera vez, una restitución completa de alfices en escayola trabajada con el mismo relieve que los elementosoriginales.
En la facbada de acceso a las tres naves delsector basilical se había definido la estructuraornamental aunque el material re-puesto eramuy escaso, salvo en los tableros de su frentedonde la recomposición estaba más adelantada.
En la fachada del edificio quedaron colocados una buena parte de las dovelas y salmerescorrrespondientes a la arquería y sin reconstruirlos dos arcos de acceso exteriores a las saletaslaterales que flanquean la nave transversal.
En el interior de estas saletas, la organización decorativa fue bien definida en la occidental y muy avanzada la reconstitución de sustableros y la recomposición de algunos arcoscomo el de tránsito a la nave transversal. Por elcontrario, la disposición del exorno en la saletaoriental quedó poco estudiada y con escasareposición de sus tableros.
Este mismo desequilibrio en cuanto a lainvestigación y, en consecuencia, en cuanto a lareposición de su material decorativo entre loslados oriental y occidental del edificio, seobserva también en las salas colaterales delsector basilical. En la occidental, los tablerosquedaron prácticamente completos (fig. 15) asícomo el arco polilobulado de acceso a la saletaextrema (lám. 13, fig. 14); en la oriental, por elcontrario, se restituyó de forma provisional unarco polilobulado en el lugar homónimo de laotra sala, permaneciendo sin definir los restantes vanos.
El Salón a partir de 1975
Esta extraordinaria tarea guiada por lainvestigación había dejado un edificio no sólo«inacabado» en cuanto a su epidermis, sinoademás con una imagen que en absoluto oculta-
14,basilical en 1980.
ba la «provisionalidad» que caracterizaba supropio método de trabajo.
Esta imagen de provisionalidad que se asociaba también, obviamente, con un real descuido en los materiales utilizados para la restitución y, en consecuencia, en un cierto deteriorodel aspecto del edificio, empezará a transformarse a partir de 1975 con el arquitecto RafaelManzano.
Entre ese año y 1982 en que se paralizandefinitivamente los trabajos, en el interior delSalón se actua con rapidez, importando más laapariencia final que el proceso, más el efectoescenográfico que el contenido. Durante esteperiodo, en el sector basilical se terminan todoel frente oeste, la cabecera central y las dos
37
Fig.15:Dibujo del tablero1/,°63.
Lálll. 15:Cabecera occidente!
en 1989. arquerías divisorias en las caras que miran a lanave axial (lám. 14). Y en la nave transversalse co mpletó toda la organización decorativa ala que no llegó a darse la terminación adecuada.
Seguramente mo tivado po r las circunstancias, se produjo un cambio en la metodo logía yen el sistema de trabajo. En rigor, se detuvouna tarea de investigació n y se inició otra deacabado y embellecimiento en la que se cometieron algunos de aquellos ex ces os contra losque habían preven ido tanto la Real Academ iaco mo el pro pio Torres Balb ás: se multiplicaronlas reproducciones en escayola de los elementos originales repetitivos, hasta completar lasgra ndes lagunas desaparecid as, y se co locó unartesonado de madera con motivos decorati vosprestados de la ampliac ión de al-Ha kam Il enla me zquita de Có rdoba, para comp letar e lefec tismo del edificio; artesonado que es real
38
en la nave transversal , donde se sustituyeron lasvigas de cemento de F. Hern ández, y sólo epidérmico en las naves central y oeste del sectorbasili c al , dond e se ocu ltaro n la s vi gas dece mento pintado simulando mad era, con unfor ro de este último material con la decoraciónalud ida .
Las caracterís tica s de esta tarea de em bellecimiento en la que tienden a igualarse los materiales originales co n los nue vos añadidos y elabsoluto desconocimiento de l proceso de investigación y trabaj o realizados, por la falta depublicaciones, son en defi nitiva los responsables de las dudas e incerti dum bres respecto algrado de autenticidad que hoy presenta el edifiCIO.
La inercia de este modo de hacer alcanza alos primeros años de trabajo de la nueva etapainiciada en 1985 , de tal manera que ent re 1986y 1989 se completaron las cabeceras laterales Ey W a partir de los material es originale s yaident ificados por Hernández (l árn , 15). En estasrestituciones se muestran, no obstante, deseosde diferenciar, en los elementos repetitivos, laszonas origina les de las añadidas y de hacer prevalecer la es tru ctura primigen ia conservadacuando no ex iste material decorat ivo origina lque ju stifique su ocultación.
Hoy, el Salón debe recuperar e l proceso deinvestigación pa ra seg uir avanzand o. Hasta elmomento actual el edificio se ha nutrido de larealizada por F. Hern ández durante cerca de 30añ os, teniend o siempre conciencia de que setratab a de un a tar ea inconc lusa. Lo s paso sdados qu e podían apoyarse en una magn íficaexplotac ión de los datos originales ex istentes insitu han sido firmes y seguros, son incontestables, pero a partir de ese um bral -que en algunos casos tiene qu e ver co n una determinadaaltura y en otros co n una concreta organizació n- e l Salón debe considera rse un edificioabierto.
Es precisamente es te ca rácter de edific ioabierto el que hay que recuperar y con él unaimagen de c ierta p ro vi si onalidad - que noimplica mala ejecución- en las prop uestas. Laconciencia precisa de los límites de la investigaci ón en cada momento y, en consecuencia, lareversibilidad de esas propu estas deben quedarseñaladas co n precisión en el texto decorativa .
1 OCAÑA JIMENEZ, M., «FélixHernández Giménez: claves para elestudio de su obra», Cuadernos de laAlhambra, 12 (1976), p. 354.
2 VlCENT ZARAGOZA, A. M.,«Perfil científico y humano de donFélix Hernández», Corduba, 3, vol. 1(1976), p. 176.
3 Las vicisitudes administrativas deeste expediente harán que finalmente nose concluya hasta la década de los 70.VALLEJO TRIANO, A., "Problemasde gestión y administración de Madinatal-Zahrá' desde el inicio de su recuperación», Arqueología y territorio medieval, 1, Jaén (1994), pp. 17-29.
4 La cita es de Ambrosio de Morales,Las antiguedades de las ciudades deEspaña, que van nombradas en la Cronica, con la averiguación de sus sitios ynombres antiguos, Alcalá de Henares,1575, fol. 114 r., Y aparece recogida enJIMENEZ, R., CASTEJüN, R., HERNANDEZ, F., RUIZ, E., NAVASCUES, J. M., Excavaciones en MedinaAzzahra (Córdoba). Memoria de lostrabajos realizados por la ComisiónDelegado-Directora de los mismos,1924, p. 10.
5 Op. cit., Pp- 10-11. En realidad, lasruínas del salón identificado en el planode 1923 son las del llamado posteriormente «Pabellón meridional».
6 CASTEJON, R., «Las ruínas delSalón de Abd al-Rahman 111», Al-Andalus, X (1945), pp. 147-159.
7 HERNANDEZ GIMENEZ, F.,«Proyecto de reconstrucción a efectuaren un salón y dos estancias anejas a élrecientemente desescombrados en eltramo central inferior del sector palatinode Medina al-Zahra. Memoria». 1946.
8 HERNANDEZ GIMENEZ, F.,Madinat al-Zahr á', Arquitectura ydecoración, 1985, p. 25.
9 Para este tema ver MUÑOZCOSME, A., La conservación del patrimonio arquitectónico español, 1989,especialmente pp. 113 en adelante.
NOTAS
10 Las dudas las había planteadoVelázquez Bosco en su proyecto dereconstrucción del llamado «Salón delSerrallo», utilizando materiales procedentes de la Dar al-Mulk, como bienseñala GOMEZ MORENO, M., El arteárabe español hasta los almohades, volIII deArs Hispaniae, 1951, p. 72. Igualmente los capiteles y basas de alabastroaparecidos en las primeras excavacioneshabían sido objeto de polémica respectoal lngar del hallazgo qne VelázquezBasca no señaló dando pie a diferentesinterpretaciones: GOMEZ MORENO,M., Op. cit., p. 64, los sitúa en el sectoríntimo de 'Abd al-Rahmán III (Dar alMulle), mientras que CASTEJON, R.,«Los monumentos árabes de Córdoba.Medina al-Zahra», AI-Mulk, 4 (196465), p. 151 Y HERNANDEZ, F., Op.cit., pp. 44 Y 68, señalan qne aparecieron en el patio de la vivienda oriental deservicios.
11 HERNANDEZ GIMENEZ,F.,«Proyecto ...», 1946.
12 Ibidem.13 Véase la polémica en tOlTIO a la res
tauración monumental teorizada porLampérez en veinte «bases o preceptos»en los que clasifica diferentes tipos deintervención dependiendo del estado deledificio, de su documentación y del usoque haya de tener, en NAVASCUESPALACIO, P., «La restauración monumental como proceso histórico: el. casoespañol, 1800- 1950», en Curso deMecánica y Tecnología de los edificiosantiguos, Madrid, 1986, pp. 318-321.
14 Precisamente la escasa cualificación de la planta del edificio, sin qubba,hace que algunos autores se nieguen aidentificarlo con uno de los salones derecepción califal. Ver PAVON MALDONADO, B., En torno a la qubbareal en la arquitectura hispano-musulmana, en Actas de las Jornadas de Cultura Arabe e Islámica (/978), Madrid,1981, p. 260.
15 HERNANDEZ GlMENEZ, F.,Madínat al-Zahr á ', Arquitectura ydecoración, p. 33.
160p . cu., p. 34.17 Desde 1903 hasta 1918 reconstru
yó, al menos, 8 de las II naves de laampliación de al-Haleam 11. Catálogo dela Exposición Ricardo VelázquezBasca, Madrid, 1990, pp. 118-152.
18 HERNANDEZ GlMENEZ, F., «Latechumbre de la gran mezquita de Córdoba», Archivo Español de Arte yArqueologia, vol. IV, (1928) pp. 191225.
19 HAUTECCEUR, L., WIET, G.,Les mosquées du Caire, 1932, vol. 11Albnm, pI. 11.
20 NIETO CUMPLIDO, M., «Aportación arqueológica a las techumbres dela mezquita de Abderraman 1», Cuadernos de Estudios Medievales, IV-V, Granada (1979), pp. 271-273.
21 HERNANDEZ GlMENEZ, F.,Madinat al-Zahra..., p. 35.
229'30/2= 6'57, que es aproximadamente el ancho de la nave central delSalón.
23 MARCAIS, G., et W., Les monumcnts arabes de Tíemcen. París, 1903.En p. 145 se da el ancho de la nave central = 4'60 m.. Annque no he podidolocalizar la altura, una medición aproximada sobre fotografía da un alzado entorno a 6~50 m. que se corresponde conla proporción comentada.
24 En ambos casos la altura es de 6~50
m. Difieren el ancho de las salas quearrojan una medida de 4~50 m. la contigua al norte y 4'90 m. la correspondiente al sur.
25 No deja de resultar extraña estaafirmación, pues en la aljama cordobesaesa proporción sólo podía obtenerse enla fase de 'Abd al-Rahman 1, aceptandoun ancho para la nave central de 6'75m. y una altura de 9'52 ó 9'55 m.,según se mida desde el pavimentoactual hasta el nivel de tableros o desde
39
la probable cota de suelo original hastael nivel de asiento de vigas.
26 Como se sabe, esta altura fue larestablecida por Velázquez Bosco en latechumbre de ese sector de la mezquitaaljama al encontrar una viga que permanecía in situ junto a la capilla de SanFernando. HERNANDEZ GIMENEZ,F.,Op. cit., pp. 204-205.
27 HERNANDEZ GIMENEZ, F.,«Memoria-proyecto de reconstruccióna efectuar.». 1946.
28 Ibidem.29 Ibidem.30 LOPEZ OTERO, M., "Palacio de
Medina az-Zahra», Boletín de la RealAcademia de la Historia, tomo CXX,abril-juma, 1947, pp. 307-313.
31 TORRES BALBAS, L., «Restauración de las ruínas del Salón de Abdal-Rahman III en Madmat al-Zahra'»,Al-Andalus, XIII, Madrid (1948), pp.443-446.
32 El arquitecto expresaba así estaexigencia: «No debería darse un golpemás de espiocha en Madmat al-Zahrá'antes de consolidar las ruínas del suntuoso salón de 'Abd al-Rahmán lII,amenazadas de pronta desaparición.Obra de auténtico patriotismo será la delos que lo logren. Vergüenza nacionalno realizarla». op. cit., p. 446.
33 PA VON MALDONADO, B.,Memoria de la excavación de la mezquita de Medinat al-Zahra. Madrid,1966.
34 Este archivo pertenece al MuseoArqueológico de Córdoba. En la actualidad, la documentación relativa aMadmat al-Zahrá' se encuentra depositada en el Conjunto Arqueológico.
35 CASTEJON, R., "Los monumentos árabes de Córdoba. Medina alZahra», Al-Mulk, 1 , Córdoba (195960), p. 161.
36 HERNANDEZ GIMENEZ, F.,«Proyecto de obra de reconstrucción a
40
efectuar en el salón central y localesanejos a él de la zona inferior del quefue palacio de Medina az-Zahra, asícomo de consolidación de algunas otraspartes de este mismo conjunto monumental. Memoria», 1953.
37 CASTEJON, R., «Los monumentos árabes de Córdoba. Medina alZahra», Al-Mulk, 4, Córdoba (196465),pp.138-139.
38 Se trata del punto 4° de la teoría deBoito, resumido así por A. Capitel:«exposición de las partes materialesque hayan sido eliminadas en un lugarcontiguo al monumento restaurado», enMetamorfosis de monumentos y teoríade la restauración, Madrid, 1988, p.32. La propuesta de F. Hernández estáen «Proyecto de obra de completado dela osatura de soporte, así como decobertura, a llevar a cabo en el salóndesescombrado, en 1944-45 ... Memoria». 1951 y «Proyecto de obra dereconstrucción a efectuar en el salóncentral y locales anejos ...». 1953.
39 HERNANDEZ GIMENEZ, F.,Madinat al-Zahrü' ..., p. 106.
400p. Cit., pp. 107-109.41 Op. Cit., p. 108. A pesar de ello
Hernández afirma la solución enjarjadapara el arco de la cabecera central, alque asigna once dovelas más los dossalmeres extremos, op. cit., p. 109.
420p. cu, p. 122.43 Op. Cit., p. 126.44 Op. Cit., pp. 163-164.45 Op. Cit., p. 164.46 Op. Cit., p. 163. Para las arquerías
ciegas decorativas de épocas emiral ycalifal en la mezquita de Córdoba,véase FERNANDEZ-PUERTAS, A.,La fachada del palacio de Comares,Granada, 1980, pp. 46-61.
47 Op. Cit., p. 163. Esta conclusiónrespecto al arco central de la cabeceravuelve a mani estarla en relación a losotros dos arcos laterales en la p. 158.
48 Op. cit, p. 163. Esta afirmaciónparte de una base inconsistente al suponer que este friso decorativo debíarematar, al menos, siete portadas: lastres correspondientes al muro de cabecera, las dos de acceso E. y W. al sectorbasilical y las dos situadas en los testeros de la nave transversal.
El material conservado que podemosidentificar con ese remate de arquillos,aunque insuficientemente estudiado, loforman varios salmeres exentos -cincopor el momento- y algunas dovelas.
49 Op. Cit., p. 108 Y 158.50 VALLEJO TRIANO, A., «Proble
mas de gestión y administración enMadinat al-Zahrñ' desde el inicio de surecuperación», Arqueología y territoriomedieval, 1, Jaén, 1994, pp. 22-23.
51 Ver toda la argumentación en Op.Cit., pp. 36-41.
" Op. Cit., p. 37.53 Op. cu.. p. 38.54 En la excavación se recogieron
fragmentos que permiten individualizar, al menos, cinco de estas ménsulas.Existen dibujos de las mismas enPAVON MALDONADO, B., Op. cit.,
pp. 74-75.55 Op. Cit., pp. 40-41.56 FERNANDEZ-PUERTAS, A.,
«La protección y conservación de losmonumentos hispanomusulmanes y susproblemas específicos», Miscelánea deEstudios Arabes y Hebráicos, XXXIIXXXIII, Granada (1983-84), p. 208.
57 Este fuste rojo y otro gris muyfragmentado, aparecieron en las excavaciones de 1956, teudidos sobre elandén en las habitaciones próximas albaño. Por sus dimensiones, Hernándezno dudó en señalar que debían pertenecer a la fachada del edificio, restableciendo el fuste rojo en su lugar, aunqueno el gris. Op. Cit., pp. 88-89.