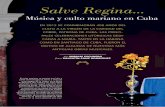el mapa valdivia-chiloé dibujado por mariano de puster
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of el mapa valdivia-chiloé dibujado por mariano de puster
CARTOGRAFÍA COLONIAL DE OSORNO:
EL MAPA VALDIVIA-CHILOÉ DIBUJADO POR MARIANO DE PUSTERLA, 1791
COLONIAL CARTOGRAPHY OF OSORNO: THE MAP VALDIVIA-OSORNO DRAWN BY MARIANO DE PUSTERLA, 1791
Ramiro Lagos Altamirano1
[email protected] Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas
Osorno, Chile
RESUMEN
Se analiza el mapa del Camino Real que conecta Valdivia y Chiloé: coordenadas, escalas, toponimia, hidrografía, vegetación, y el trazado del camino en función de estos fenómenos geográficos. Se relatan las tres expediciones de reconocimiento del terreno, encabezadas por Teodoro Negrón, que proporcionaron los datos necesarios para dibujar el mapa, el cual marca el inicio de la recuperación del territorio para el dominio español y la renovación del vínculo entre el territorio insular y el continente. La tenacidad del ingeniero Pusterla en su política de tratamiento amistoso y la colaboración eficaz del sargento Negrón permitieron la apertura del camino, que culmina con el dibujo de este bello mapa que viene a representar una acción estratégica, militar, económica y comercial. Palabras claves: mapa, Camino Real, Valdivia, Chiloé, dominio español, Pusterla. ABSTRACT The Royal Road´s map connecting Valdivia and Chiloé is analysed: coordinates, scales, toponimy, topography, vegetation and the road design relate to those geographical phenomenon. Three surveying expeditions headed by Teodoro Negrón obtaining data for map drawing are recounted. This map points out the beginning of this territory to Spanish dominion recovery and the renewing of ties between that insular territory and continent. Engineer Pusterla´s tenacity supporting friendship relations and the effective colaboration from sergeant Negrón allowed to open the road, that culminates with the drawing of this beautiful map that represents a strategical, military, economic and trade action. Key words: Map, Royal Road, Valdivia, Chiloé, Spanish dominion, Pusterla.
Artículo recibido el 8 de enero de 2018; aceptado el 19 de marzo de 2018.
1 Doctor en Geografía, ha sido académico de la Universidad de Los Lagos y de la Universidad Católica del Norte.
Espacio Regional Vol. 2, n.º 16, Osorno, julio – diciembre 2019, pp. 137 - 162
Artículos Vol. 2, n.º 16, julio - diciembre 2019, Ramiro Lagos Altamirano
~ 138 ~
Introducción
La destrucción de las siete ciudades del sur ocurrida entre 1598 y 1604, muy especialmente las de Valdivia y Osorno, dejó totalmente aislada a la ciudad capital de Chiloé, Santiago de Castro, que había sido fundada por Martín Ruiz de Gamboa en 1567. Hasta que se restauró Valdivia en 1645, Castro dependió exclusivamente de la comunicación marítima con El Callao, un nexo frágil y complicado: excepcionalmente arribaba un barco al año procedente de El Callao, raramente de Nazca, Coquimbo y más escasamente de Valparaíso o Valdivia, siempre con precariedad por las dificultades de navegación, especialmente en invierno, los fuertes temporales, las corrientes, la falta de marinos expertos en las aguas chilotas. Sumado al escaso interés comercial. Además, no había navegación directa hacia Valparaíso y los documentos oficiales eran enviados al Callao y desde ahí volvían a Valparaíso, lo que dificultaba enormemente el sistema de gobierno. La pérdida del territorio se agravó por la desaparición del Camino Real entre Valdivia y Chacao, con la desconexión del territorio involucrado del dominio español. Todo el sector pasó a ser una nueva frontera, de límites difusos en la práctica, desde el río Bueno hacia el sur el territorio pertenecía a la jurisdicción de Chiloé. El deseo de recuperar la ciudad de Osorno y el Camino Real permaneció frustrado durante 182 años, con algunos intentos que resultaron vanos en la realización de ambas ideas. Durante la década de 1780-1790, la situación comenzó a cambiar ligada a la actividad desarrollada por los gobernadores de Valdivia Mariano de Pusterla y de Chiloé Pedro Hurtado, favorecida por un decisivo interés de la monarquía encabezada por Carlos III en llevarlos a cabo y la positiva actuación del gobernador de Concepción, y luego del Reino de Chile, Ambrosio Higgins. La política de defensa continental delineada por Carlos III propiciaba impedir la posibilidad que se aliaran extranjeros invasores con los indígenas locales, mediante una política interna de captar adhesión y una vertiente militar, de construir fortalezas y fortificar puertos, además de un requisito fundamental: el territorio debía estar vertebrado por un camino apto para movilizar tropas y artillería. Era necesario que los enclaves militares de Valdivia y Chiloé estuviesen unidos por sus territorios intermedios, en los cuales habría que ejercer dominio para formar una poderosa retaguardia, lo que implicaba descubrir y recuperar la arruinada ciudad de Osorno. Era entonces necesario el Camino Real. “Camino Real no quiere decir otra cosa que camino patente, seguro y libre, como el Rey lo es“, en palabras del Cabildo de Castro (Urbina Carrasco 2009, p. 238).
Para Chiloé la conectividad era algo de vida o muerte, realidades tales como la pobreza de la tierra de cultivos, la necesidad permanente de desbrozarla, se pasaba hambre sin la llegada de barcos con mercaderías y alimentos, hicieron que el deseo de recuperar el territorio y rehacer el camino fuera una apetencia permanente. Si durante la primera mitad del siglo XVII las campeadas y malocas ayudaban a resolver el problema, durante la segunda mitad predominó la idea de despoblar Chiloé y trasladar la población al antiguo territorio de su jurisdicción continental. Durante el siglo XVIII se planteaba proceder militarmente y recuperar Osorno y hacerse con las pingües tierras de Los Llanos, contando con un camino establecido. Desde 1768 en adelante Chiloé pasó a depender directamente del virreinato, lo que agilizó la tramitación burocrática. Diez años antes el gobernador de Chile y luego virrey del Perú Don Manuel de Amat y Junyent había autorizado una expedición militar a cargo de Juan Antonio Garretón, con buenos resultados propagandísticos, lo que posibilitó que este militar asumiera luego la gobernación chilota e intentara adentrarse en el territorio, esta vez desde el sur. Posteriores gobernadores como Carlos de Beranguer o Lázaro de Ribera pusieron su atención sobre proyectos bélicos. La llegada de Francisco Hurtado del Pino como Superintendente de Chiloé en 1786 provisto de instrucciones para internarse en el continente y sobre todo su carácter fuerte, agresivo y su experiencia de guerrero, marcan el comienzo del cumplimiento de
Cartografía colonial de Osorno Espacio Regional
~ 139 ~
los postergados anhelos de chilotes y valdivianos por recuperar el territorio y el paso franco sobre él, temática ampliamente estudiada y expuesta por Urbina Burgos 1987 (Urbina Burgos, 1987, pp. 98, 219-261). En al caso de Valdivia, predominó, en cambio, una política de acercamiento con los indios, a fin de buscar pacíficamente lograr avanzar en el territorio de Los Llanos y al sur del río Bueno. Se trataba de la política de “amistamiento”, de convencer al indígena de la bondad de incorporarse a la grey evangelizada, para gozar de la bondad del Rey. Urbina Carrasco (2009, p. 206) dice:
con capitanes de amigos, agasajos, parentesco y adquisición de terrenos se
organizaba una frontera abierta, donde los pobladores y residentes de la Plaza se
interesaban en colonizar “las pingües tierras de Los Llanos mientras que las
autoridades pretendían abrir el Camino Real y restablecer la comunicación con
Chiloé y con los caciques, que veían en la Plaza el respaldo necesario en sus
conflictos con otras parcialidades.
La fundación de misiones era un método de penetración lento, pero efectivo. En 1778 se fundó la de San Pablo Apóstol de Río Bueno, en 1788 las de Cudico y Dallipulli, en Los Llanos. En torno a ellas comenzaba a realizarse una actividad económica creciente, los conchabos atraían a la población indígena local y permitían el acercamiento y diálogo con los capitanes de amigos que sabían vencer sus suspicacias. El obsequio de regalos, (baratijas, bujerías), tabaco, añil y alcohol favorecía la apertura, junto con las ofertas de apoyo bélico en los repetidos conflictos entre huilliches y juncos, pehuenches o puelches”. Las palabras suaves, el trato amistoso, solemne y respetuoso con las jerarquías era fundamental. (Urbina Carrasco, 2009, p. 204). Cuando en 1786 asumió la Gobernación de Valdivia el Ingeniero Pusterla, comenzó a buscar la manera de iniciar la apertura del antiguo Camino Real. Ese mismo año asumió en San Carlos de Ancud el superintendente Francisco Hurtado provisto de instrucciones para hacerlo por el sur. Traía una instrucción secreta que le permitía emplear la fuerza si fuere menester, actitud que él asumió como la correcta, mientras Pusterla lo hacía por el amistamiento. Hurtado fue removido del cargo a fines de 1788 después de haber ordenado dos incursiones exploratorias sobre el antiguo territorio de Osorno, con grandes aprestos bélicos. Resultado de aquello fue la realización de un mapa que lleva su firma, que muestra el trayecto de las expediciones y la posible localización de Osorno, mapa que merece un estudio especial en otra comunicación. En ésta tratamos de la existencia de otro documento cartográfico: el mapa del camino entre Valdivia y Chiloé dibujado en 1791 por Mariano de Pusterla, a la sazón gobernador de Valdivia; obra ampliamente reproducida y difundida en la cual nos adentramos con un enfoque geográfico de detalle antes no realizado. En esta comunicación se trata entonces de analizar y explicar los muchos fenómenos representados por el cartógrafo Pusterla. Bien es sabido que un mapa consiste en una representación de un espacio de la superficie terrestre, realizada a escala, mediante la utilización de ciertos símbolos y atendiendo a algún propósito definido, como es en el caso en comento, en que se trata de dibujar y presentar el trazado del camino, señalando varias características y accidentes geográficos relacionados con él.
Artículos Vol. 2, n.º 16, julio - diciembre 2019, Ramiro Lagos Altamirano
~ 140 ~
El personaje Mariano de Pusterla
Pocos antecedentes biográficos había en el siglo XIX acerca de Mariano de Pusterla. Gay apenas lo menciona, Barros Arana, lo mismo. José Toribio Medina realiza una breve reseña biográfica (1889, p. CXII):
Don Mariano de Pusterla vino a Chile como Ingeniero en 1775. Después de haber
servido durante muchos años al Gobierno de la Plaza de Valdivia fue ascendido a
Brigadier en 1790, en circunstancias que habiéndose imposibilitado para continuar en
su puesto, disponía el Rey, el 3 de agosto de 1792, que le sucediera Don Pedro
Quijada. Pusterla, sin embargo, había fallecido ya el 7 de diciembre de 1791, dejando
a su mujer Josefa María de Lerin con cuatro hijos, los cuales se llevó a España.
Reseña que repite en su Diccionario Biográfico Colonial (1906, p. 706). En obras del siglo XX es más conocido, a través de trabajos de Ernesto Greve, Ricardo Donoso, De Paula y, sobre todo, de Gabriel Guarda, O.S.B., y en varias recopilaciones de cartografía colonial que serán tratadas más adelante. Importante es señalar el marco histórico en que se desarrollan las expediciones; vastamente tratado en obras de Urbina Burgos, Urbina Carrasco, Molina y Cavieres. El aragonés Mariano de Pusterla y Sacré, nativo de Zaragoza, había comenzado a servir desde enero de 1739 en las guerras de Italia y en la Guardia de Corps, hasta ingresar al Real Cuerpo de Ingenieros. Había alcanzado el grado de teniente coronel de ingeniero en segundo, cuando fue destinado a Perú. (Guarda, 2018, p. 86). En octubre de 1793 se acuerda el paso a Chile de los ingenieros ordinarios: Leandro Badarán y Antonio Ducé y del ingeniero en segundo: Pusterla. El 4 de noviembre de 1773 don Mariano obtiene licencia para viajar en compañía de su esposa, doña Josefa Lerín y su criado Magin Bru. En el viaje en el navío San Pedro de Alcántara coincidió con sus colegas Badarán y Duce. Desembarcaron en Buenos Aires y en abril de 1775 se encontraban en Santiago. Sus compañeros quedaron en Chile: Ducé fue destinado a Valdivia mientras Badarán permaneció en Santiago realizando trabajos con Juan Garland. Pusterla continuó su trayecto hacia su destino en Lima, donde arribó en 1776. Desempeñó variadas funciones: fue designado gobernador de Huancavélica, más tarde examina las fortificaciones de Cartagena de Indias, desempeña otros encargos en Quito, regresa a Lima, donde en el Palacio de los Virreyes construye las nuevas habitaciones virreinales, también construye el nuevo almacén de pólvora. En 1778 había solicitado la gracia de algún gobierno y el ascenso al grado de coronel. Finalmente, en 1783, lo consigue: en Real Orden del 29 de septiembre de ese año se le destina como gobernador de la Plaza de Valdivia, y la distinción de ingeniero jefe, con la misión de ejecutar el proyecto aprobado por el rey Carlos III para poner a la Plaza de Valdivia en estado respetable para su defensa. “En recompensa a su buen desempeño, en abril de 1790 es ascendido a Brigadier por Real Cédula del 20 de octubre de 1790.” (Donoso 1941, p. 326).
Las obras realizadas por el ingeniero Pusterla se incluyen tanto en el ámbito militar como en el civil: realiza el proyecto para la iglesia de San Francisco en Valdivia, que fue inaugurada en 1792. En 1787 revisa y aprueba los planos de la Catedral y de la Plaza de Armas de Santiago, que había preparado Toesca (De Paula, 1995, p. 13). En el campo militar, opina acerca de las fortificaciones de Valparaíso, hace anteproyectos para las fortificaciones de Amargos y Niebla, se preocupa de la fábrica de los castillos, trabaja en la confección de los planes de defensa, realiza también prolijos cálculos de los costos posibles. Las obras militares del ingeniero
Cartografía colonial de Osorno Espacio Regional
~ 141 ~
Pusterla están reseñadas en Guarda (1990, p. 252-3), donde señala que en su carrera escribió cuatro informes, de los cuales tres conciernen a Chile: - De la importancia de conservar el puerto de Valdivia, precisión de sus defensas y solicitud de los auxilios, con 29 documentos anexos. Enviado al Ministro Antonio Valdés, en Valdivia, 22 de junio 1788. (AN, 7 v 284). - Plano de costos y auxilios para la defensa de Valdivia, 22 de junio 1785, (AN, FV 284), cuya portada dibujó. - Informe sobre los costos de la defensa de Valdivia, 1785. AN. (FV. 284) Ejerciendo sus condiciones de cartógrafo dibujó un total de siete planos, de los cuales cuatro corresponden a Chile: - Plano del Castillo de Niebla, Valdivia, 1785 (AN, Mapoteca, n.º 89, (FV 284) - Plano Castillo de Amargos 1785. AN. Mapoteca n.º 88, (FV.284) - Reducto de Chorocamayo. 1785, AN. Mapoteca n.º 369, (FV.284). - Plano que comprehende los puertos de Valdivia y Chiloé con la costa intermedia. Firmado en Valdivia, 10 de enero 1791. AN, Consulado 15, fs. 134. El plano de Pusterla
Lleva un largo título que se continúa en una Leyenda explicativa sin transición ninguna:
Plano que comprehende los Puertos de Valdivia y Chiloé con la costa intermedia
según la Carta del Mar del Sur últimamente corregida: en él se manifiesta el nuevo
camino de comunicación entre ellos, abierto el año de 1789, de orden de S.M, por
dirección del Ingeniero en Gefe de los Rs. Exercitos Dn. Mariano de Pusterla
Governador de la Plaza de Valdivia, y arreglado por los rumbos que ha observado y
número de leguas que ha computado el Ingeniero Extraordinario Dn. Manuel Olaguer
Feliú en el reconocimiento que de él acaba de hacer transfiriéndose de aquellas Islas
a dicha Plaza.
Artículos Vol. 2, n.º 16, julio - diciembre 2019, Ramiro Lagos Altamirano
~ 142 ~
Figura 1. Mapa de Valdivia-Chiloé, por Mariano de Pusterla, Valdivia, 10 de enero de 1791. Fuente:
Archivo Nacional, fondo Consulado 15, fojas 134.
Cartografía colonial de Osorno Espacio Regional
~ 143 ~
Los Ríos que se hallan en el camino se manifiestan con dos líneas y con una los
Arroyos: de aquellos los nombrados Angachilla, Riobueno, Pilmayquén, de Las
Canoas y Maypué se pasan en barca o canoa, y los restantes que son quince precisa
establecerles puentes de madera, que construidos al uso del país serán de poco
costo.
Los ángulos y rodeos que se advierten en el camino no ha sido posibles evadirlos por
la irregularidad del terreno, más acomodado paso de los ríos y dejar libres haciendas
de los indios que no han querido ceder; pero al ensanche para su perfección se
evitarán las tortuosidades que en él se notan, como ya se practicó por parte de la
Provincia de Chiloé desde el nº 1, al 2, y resultarán menos leguas de las cincuenta y
seis computadas en el estado actual.
A excepción de la distancia del nº 3 hasta Valdivia, y de la que hay desde el 4 al 5,
que son de buen piso, en la generalidad llano y despejado, y con solo algunos
trechos de monte claro; es de todo lo demás de espesísimo cerrado bosque de
corpulentos árboles, cañas bravas, quilas, y variedad de arbustos que forman un
tejido impenetrable: el terreno sin embargo es consistente, y solo tal qual corto trecho
de barro y greda, que necesitan plancharse con maderas en la inmediación á los
Ríos y Arroyos.
La Escala no permite designar la configuración del Terreno¸ además que la espesura
del monte impide las correspondientes operaciones Geométricas, pues aún verificado
el ensanche siempre quedarán ocultos los contornos sin ser posible detallarlos y solo,
como ahora, con la Brújula se podrán demarcar las direcciones que se enmienden al
perfeccionar el camino.
Bajo la Leyenda se encuentran la localidad y fecha: Valdivia y Enero 10 de 1791.
Esta leyenda explicativa ocupa el tercio superior del mapa. Luego, el dibujo del terreno con la línea extendida con rumbo general N-S del camino, que aparece cortando los cursos de agua, finalmente, el borde costero que muestra los grandes accidentes geográficos que lo definen: desde la ría de Valdivia, la costa se dibuja como una recta con una leve dirección hacia el SW, sobresaliendo las puntas de La Galera, Riobueno, de Sn. Antonio y Quedal, para luego introducirse hacia el continente hasta llegar a la boca del Canal de Chacao, dejando tras sí la ría del Maullín ( que figura con el nombre de Río de los Ostiones) y culminando frente a la Isla de Doña Sebastiana. Se representa el extremo septentrional de la Isla de Chiloé y se continúa bordeando el sur del continente hasta llegar al Seno de Reloncaví, bosquejando islas como las de Aucaf (Abtao), Calbuco, Puluqui y Huar. Coordenadas: La línea de costa se extiende desde la Quebrada de Nabos por el N. (unos 39º 40” Lat. S) hasta la Punta y Centinela de Pologüe, en el extremo S, en la Isla de Chiloé, a unos 41º55”.Lat S.) Representa entonces unos 2 grados y 15 minutos de latitud. Las longitudes
Artículos Vol. 2, n.º 16, julio - diciembre 2019, Ramiro Lagos Altamirano
~ 144 ~
dibujadas van desde 302º 55” W. en el extremo occidental hasta 304º55”W. en el borde oriental, o sea, dos grados de longitud, que va aumentando desde el W. hacia el E, con origen en el meridiano de Tenerife, al uso común de la época, según se indica en la misma carta. Sin embargo, se presenta el curioso hecho de que las longitudes deben leerse como “al Este de Tenerife” o sea, aumentando hacia el E, a la derecha, para luego pasar el antemeridiano y acercarse al meridiano de origen, Tenerife, desde el Weste. Si la leyéramos como se hace normalmente en la actualidad, partiendo de Tenerife hacia el W, leeríamos 56º5´ Long W. La longitud actual medida partiendo del meridiano de Greenwich, que está a 18º9´11´´ más al Este de Tenerife (Hierro), será entonces de 74º14´11´´ Long W. El mapa es dibujado en disposición horizontal, situando el norte a la izquierda y el sur hacia la derecha, una pequeña flecha situada en el extremo sur del mapa, frente a la entrada del Canal de Chacao, señala el rumbo norte. La escala gráfica, llamada pitipiés, se dibuja en el sector norte, frente a la desembocadura del río Valdivia, y manifiesta ser “Escala de 8 leguas de las de 20 en grado”. Finalmente, en el borde sur, frente al Canal de Chacao, se encuentra la firma del autor: Mariano de Pusterla. El mapa llama la atención por su simplicidad y belleza, acuarelado en tonos color verde difuminados en amarillo, con una orla en color verde delimitando continente y océano. El ejemplar que hemos descrito se encuentra en el Archivo Nacional, fondo Consulado 15, fojas 134. Una versión con otro colorido se encuentra también en la Sala Medina, se trata del mismo dibujo, pero esta vez coloreado en color café y tonos beige el continente con una orla azulada en el borde costero, según reproducción en el Atlas Cartográfico Digital del Reino de Chile. Es un mapa hermoso que ha merecido ser reproducido en colores en varias publicaciones y, en muchas otras, reducido y en blanco y negro. Se encuentra en varios archivos. En la Biblioteca Nacional de Chile, en el Archivo de la Sala Medina hay un ejemplar cuyas dimensiones son 59,5 x 89,5 cm. En el Archivo Nacional, Mapoteca, nº 457, también Tribunal del Consulado 15, leg.7239 fs.134, (de 47,5 x 68 cm.), también en leg.1990 fs.344; en Capitanía General 677, fs.139. En el extranjero, existe en Madrid en el Servicio Geográfico del Ejército en tamaño de 44 x 65 cm. En el Archivo General de Simancas MP y D IV- 37 GM, leg.7239. Ha sido reproducido en colores y formato grande en varios atlas: Cartografía Hispano Colonial de Chile, de Medina J.T y Greve, Ernesto, 1924, Atlas publicado por la Dirección de Obras Públicas, Inspección General de Geografía, Santiago. Mapa 9, pags.34-36. También en Atlas Cartográfico del Reino de Chile, 1981, lám. 32, 202. Instituto Geográfico Militar, Santiago, y también en su versión digital que hemos mencionado. Guarda y Moreno (2008 y 2010), también lo han reproducido en formato menor. Explicación de la Explicación: La explicación incluída en la extensa leyenda merece un
análisis detallado, puesto que da cuenta acerca de cómo el autor realizó el mapa y de los significados de los antecedentes que entregó. Comienza Pusterla escribiendo que su plano lo realiza “según la Carta de la Mar del Sur últimamente corregida”. Como no la identifica claramente, trataremos de averiguar a qué carta se refiere. Las últimas cartas anteriores a 1791 que contienen el trazado de la costa en el sector comprendido son las de Lázaro de Rivera y Espinosa de los Monteros, de 1781 y la de Francisco Hurtado del Pino, de 178713. Pensamos que Pusterla se basó en esta carta para completar el dibujo de la línea de costa, aunque llega por el norte solamente hasta el río Bueno. Dado que las relaciones entre los gobernadores de Valdivia y Chiloé fueron tensas, en un ambiente de rivalidad hostil, pensamos que Pusterla omitió intencionadamente el nombre del firmante de dicho mapa. Luego, deja constancia expresa de ser él el ejecutor de la obra, “por dirección del Ingeniero en Gefe de los Reales Exercitos Don Mariano de Pusterla Governador de la Plaza de Valdivia”.
Cartografía colonial de Osorno Espacio Regional
~ 145 ~
Participación del capitán de ingenieros Manuel Olaguer Feliú Continúa señalando Y “arreglado por los rumbos que ha observado y número de leguas que ha computado el Ingeniero Manuel Olaguer Feliú en el reconocimiento que de él acaba de hacer transfiriéndose de aquellas islas a dicha Plaza”. El Ingeniero Manuel Olaguer Feliú tuvo una destacada trayectoria en los últimos 20 años del período colonial e incluso durante la guerra de la independencia hasta 1817, batalla de Chacabuco. Su primer decenio lo mantuvo entre Valdivia y Chiloé, con una constante participación en sucesos relacionados con la repoblación de Osorno, donde realizó trabajos cartográficos (Lagos, 2004). Había llegado a San Carlos (y naufragado) el 22 de diciembre de 1788, junto al nuevo Gobernador de Chiloé Francisco Garós, designado para reemplazar al desacreditado Superintendente Francisco Hurtado. Tras visitar e informar sobre el estado de las fortificaciones de las islas, se trasladó a Valdivia para asumir sus trabajos en las fortificaciones de la plaza. El viaje lo hizo siguiendo la ruta abierta por el sargento Teodoro Negrón en sus 3 viajes anteriores, partió seguramente en octubre y el 16 de noviembre de 1790 llegaba a Valdivia. Sobre este viaje exploratorio hay escasa información. Olaguer dice escuetamente siete años después “en el año de 1790 vine a éste del de Chiloé por el sendero de comunicación con aquella Provincia (que acababa de abrirse) con el objeto y encargo de reconocerle y detallarle, como lo verifiqué. Era tan ignoto el país del lado del sur del Río Bueno que sólo uno u otro le habían reconocido y visto” (Olaguer a Avilés, 1797).2 No se menciona la exacta duración del viaje, ni quienes fueros sus guías, acompañantes y colaboradores. Sí se conoce parte del resultado que entregó a Mariano de Pusterla para dibujar su mapa: midió los rumbos de cada sección del camino utilizando la brújula, y midió las distancias del recorrido, que sumadas, dieron un resultado de 56 leguas en total. No se conserva más información, detalles y mediciones que haya entregado a Pusterla. Los diarios, informes y relaciones escritos por otros expedicionarios de este camino entregan ciertos detalles que nos permiten conjeturar, con alguna base de certeza, la manera cómo se procedía para la apertura del camino. Así es que, aunque no lo dice, su método no debe haber sido diferente del usado por el capitán Pedro Mansilla en su segunda expedición desde Chiloé en 1787 (en Hanish 1982,162): Se medía las distancias mediante una cuerda de 80 varas, (1 vara castellana = 0,835 m. así es que dicha cuerda medía 66,8 m.) dato que se iba acumulando hasta el final. Se anota que Olaguer computó un total de 56 leguas. La ejecución de los trabajos de medición requería la participación de varios hombres, de modo que debe haber sido un contingente de al menos 20 personas. Hanish (1982, p. 167), refiriéndose a la expedición chilota de Torres y Sánchez hacia Valdivia (1794) dice: “En cuanto a los resultados de la expedición, más parece que iban a buscar noticia que a hacer un camino, por ser pocos (22) los expedicionarios para realizar un trabajo”. Y, es efectivo que Olaguer iba de paso, sin requerir hacheros para desmontar, sólo para quitar algún árbol caído, renovales o eliminar las quilas que hubiesen bloqueado el sendero. Una carta de 1794 que escribe el sucesor de Francisco Garós, el nuevo Gobernador de Chiloé don Pedro Cañaveral y Ponce de León y Messía a su homólogo de Valdivia don Pedro Quijada y Rojas proporciona un interesante dato: Cañaveral dice que prepara una expedición hacia Valdivia a cargo del teniente Joaquín Sánchez y del piloto José Torres, a realizarse en ese año de 1794 y que, habiendo ocurrido un gran incendio que afectó a la plaza el pasado 14 de febrero resultó consumido por el fuego el único plano de la región que tenía, por lo que solicita a Quijada que le envíe una copia .“Dicho mapa era de todo el terreno que media entre Valdivia y Chiloé y en él estaba marcado el camino que hay abierto entre Lolcura y Maypué. Su falta, dice el Gobernador Cañaveral, me hace caminar casi a ciegas en esta dirección, sin más guía que el
2 Carta de Olaguer al Gobernador de Chile: Marqués Gabriel de Avilés, Valdivia, 21 de febrero de 1797.
Artículos Vol. 2, n.º 16, julio - diciembre 2019, Ramiro Lagos Altamirano
~ 146 ~
discurso”.3 Quijada envió el plano a Cañaveral, advirtiéndole que no estaba en el archivo de Valdivia y que, por curiosidad, lo obtuvo de manos del ingeniero Manuel Olaguer Feliú. (Hanisch, p. 166.). De modo que Olaguer tenía en su poder un mapa del territorio, con las características reseñadas por Cañaveral, las que corresponden al mapa firmado en 1787 por Francisco Hurtado, en esa época Superintendente de Chiloé. Un personaje al que Olaguer había tratado brevemente a su llegada a San Carlos junto al nuevo gobernador Francisco Garós, siendo testigo de su remoción del cargo y regreso a Lima en enero de 1789. Luego, el ingeniero Olaguer recorrió todas las fortificaciones isleñas siendo transportado en la lancha Socorro comandada por José de Moraleda en compañía del capitán Antonio de Mata y el piloto Pedro Torres, viaje que duró entre el 17 de febrero y el 15 de marzo de 1789. Es posible que durante esa larga convivencia Moraleda haya proporcionado dicho mapa al Ingeniero o, tal vez, al momento de la partida de su expedición, a fines de 1790, el propio gobernador Garós, dada la buena relación que mantenía con Valdivia y su gobernador Pusterla. Entonces, cabe elucubrar que Olaguer realizó su trayecto contando con el auxilio de la cartografía señalada. La Hidrografía: El siguiente párrafo de la Explicación se refiere a los ríos que son cruzados por
el camino, los cuales “se dibujan con 2 líneas y con 1 los arroyos”. Quiere decir, que los ríos con una línea gruesa, doble, que son los que necesitan uso de embarcaciones, y los otros, arroyos o esteros con una sola línea, delgada, simple, que pueden recibir un puente. La lista de los cursos de agua en referencia es la siguiente, presentada de norte a sur: Río Cruces, de las Animas (CalleCalle) Angallica (Angachilla), (no figura anotado en el mapa, sí en la lista) Tenguelén, (Futa), desde el cual separamos los que provienen de las planicies del Este: Llollelhue, Bueno, Conta (Contra) Pylmayquén (o de Las Golondrinas) de Las Canoas (Rahue). A continuación, el camino cruza cursos provenientes del oeste: Ríos Huilma, Churlo (Riachuelo), Blanco, Dellunco, Maypué (Negro) y, nuevamente desde el este: Ríos Chipillco, del Toro, Polizones, Parga Chico, Parga, de los Amancaes, Frío. Todos estos ríos, desde el Huilma al sur forman parte de la cuenca del río Negro y son sus afluentes. (Lagos, 1994, p. 113) .Cotejados estos cursos de agua con los que figuran en las Cartas Terrestres escala 1:250.000 del Instituto Geográfico Militar (IGM), Valdivia, Osorno y Puerto Montt, su existencia es mayoritariamente actual salvo alguna pequeña modificacón en algún nombre. Sin embargo, hay algunos que no tienen correspondencia con los nombres actúales y son difíciles de precisar. De sur a norte, es el caso del río Polizones, afluente del Toro pero en su curso superior por lo que pensamos que podría tratarse del actual río Cañal, con el que se confundió. Igualmente, el río Chipillco no se encuentra, podría corresponder al actual Pitildeo. Tras cruzar el río Maypué, se dibuja un río Dollunco, antes del Blanco, proveniente del W, que no existe. Un error grueso en el tramo norte es el hacer venir al río Tenguelén (hoy Futa) desde el oriente, en circunstancias de que este importante río nace el plena cordillera costera, al Oeste. Un río que no nombra en dicho sector es el de Las Minas o Las Peñas, situado un poco al norte de la localidad de Huequecura, que sí escurre hacia el E, pero como tributario de otra cuenca, la del río Collileufu, que a su vez es tributario del río San Pedro en la localidad de Los Lagos, lo que podría haber originado la confusión. La diferente orientación de los ríos demuestra la influencia del relieve / formas del terreno / topografía que es cruzado por el camino: comienza en el sur, Lolcura, en el borde occidental de la planicie intermedia, cortando drenes provenientes del Este que son cursos de agua originados en los sistemas de colinas morrénicas de la planicie central: Colegual, Fresia, (Laugenie, 1982, p. 385). Luego, a la altura del río Maipué, el trayecto se aproxima hacia el poniente, cortando las primeras estribaciones de la Cordillera de la Costa y su piedemonte, correspondiente a las mesetas terciarias de Riachuelo y de Huilma (Laugenie 1982, p. 386).
3 Carta de Pedro Cañaveral a Pedro Quijada, San Carlos de Ancud, en AN, FV; vol. 223, 50 fojas sin foliar. En Hanish (1982, p. 188).
Cartografía colonial de Osorno Espacio Regional
~ 147 ~
Continúa así hasta el río Huilma y se desvía hacia el E tras cruzar el río de las Canoas discurre nuevamente en la planicie central y comienza otra vez a atravesar cursos de agua provenientes del oriente, ya sea originados en los lagos del piedemonte andino: lago Rupanco (río Rahue o de las Canoas), lago Puyehue, (río Pilmayquén) y lago Ranco (río Bueno) o en las colinas de las morrenas de la última glaciación. Finalmente, el trazado vuelve a internarse en la Cordillera de la Costa desde Cudico hasta llegar a la gran planicie del valle del Angachilla/CalleCalle. Trazado del camino: Pusterla indica que el trazado no pudo ser rectilíneo por 2 razones: 1)
porque debió acomodarse a las irregularidades del terreno, tales como colinas con subidas y bajadas, buscar “el acomodo del paso de los ríos” que incluía buscar desvíos para evadir la presencia de cortes de terrazas, o cursos encajonados profundamente, buscar tramos aptos para el vadeo, y 2) dar rodeos para “no incomodar a los indios invadiendo terrenos que ellos no quisieron ceder voluntariamente” postura que concuerda con su política de trato con suavidad a los naturales, tratando de no ofenderlos ni violentar sus disposiciones haciendo en cambio una entrada cuidadosa y pacífica (Urbina Carrasco, 2005, p. 85). Luego agrega “al ensancharlo para su perfección se evitarán las tortuosidades que en él se notan” “como ya se practicó por parte de la provincia de Chiloé desde el n.º 1 al n.º 2 lo que permitirá acortar y disminuír el trazado”. Deja así establecido Pusterla su interés por mejorar el camino, lo que realizará el mismo año 1791 con el envío de una nueva expedición al mando del ingeniero Olaguer Feliú y con la participación del ya experto alférez Teodoro Negrón y el capitán de milicias Juan Ignacio Arangua, oficial de confianza del Gobernador Higgins. Explicación de los números: Sobre el trazado del camino Pusterla ha colocado varios
números para delimitar algunos tramos que merecen explicación aparte. Así, los números 1 y 2 los sitúa en el extremo sur, el 1 en Lolcura, al comienzo de la ruta, en el estuario de Maullín, mientras que el 2 está situado 4 leguas más al N (22 km), corresponde al Cuartel 2 y delimita el sector ensanchado, bien formado, tableado y rectificado desde Chiloé por la segunda expedición de Pedro Mansilla en 1787, ordenada por el Superintendente Pedro Hurtado. Estos números 1 y 2 corresponden a los mismos dibujados por Hurtado en su mapa, lo que deja en evidencia que Pusterla conocía perfectamente dicho mapa y también la relación de esa segunda expedición de Pedro Mansilla en 1787, en el Diario del cirujano Juan Isidro Zapata (Olguín, 2005, p. 63).
Los siguientes números, 3 al 5, los coloca en el sector N del camino, y los utiliza para dar noticia del tipo de terreno y vegetación que caracterizan a cada sector. Comenzando con el 3, que abarca desde la ciudad hasta media legua al sur (2,7 km) dice “buen piso, llano y despejado”. El número 4 lo sitúa hacia el sur, cerca de la misión de Dagllipulli, limita un tramo de buen piso, generalmente llano y despejado, con solamente algunos trechos de monte claro que se extiende hasta el número 5, que ubica media legua (unos 3 km.) al sur del río Las Canoas.
Todo el resto del camino transcurre a través del espesísimo bosque cerrado con
corpulentos árboles, cañas bravas, quilas y arbustos varios que forman un tejido
impenetrable. El terreno es, sin embargo, consistente, con sectores pantanosos que
es necesario planchar en las inmediaciones de ríos y arroyos.
La Topografía: Al calificar los tramos numerados, Pusterla se refiere tanto a la topografía y
consistencia del suelo como a la cobertura vegetacional. La palabra Llanos, representativa para designar el vasto territorio de los Llanos se refiere a un paisaje de llanura, una planicie de elevación igual y extendida, sin altos ni bajos. En este caso, designa también a un paisaje vegetacional en que predomina un espacio libre de vegetación arbórea, semejante a un parque,
Artículos Vol. 2, n.º 16, julio - diciembre 2019, Ramiro Lagos Altamirano
~ 148 ~
donde algunos árboles aislados se destacan entre algún matorral bajo y un tapiz de herbáceas. Por otra parte, la expresión Montes describe un terreno caracterizado por elevaciones notorias, con subidas y bajadas, pero también a un terreno cubierto por una vegetación arbórea densa, con dosel cerrado, aprovechable como recurso forestal y de caza. Estos dos tipos de paisaje que describe y delimita Pusterla en su mapa resultan ampliamente clarificados si atendemos a las descripciones que de ellas entregan dos viajeros que reconocieron estos territorios. Uno es Jerónimo de Bibar en 1552 que, integrando la expedición de Pedro de Valdivia vivió la experiencia de adentrarse en los montes del sector, dice “Esta ciudad de Valdivia está asentada en un llano…hay alrededor de esta ciudad muy grandes montes y en sus términos…esta tierra… desde el río Toltén es montuosa, y estos árboles son robles y arrayanes y de ellos avellanos… hay gran cantidad de cañas macizas. Estos montes en alguna parte son ralos y en otras muy espesos (p. 158)…”Andadas siete leguas (38,9 km.) de esta ciudad (al sur de Valdivia) dimos en un río muy hondable y caudaloso (río Bueno) y es tierra muy poblada y sin monte, porque en siete leguas (38,9 km.) cesa la montaña. Esta tierra que he dicho que está sin monte no hay árbol sino es puesto a mano…y deste río de Las Canoas vuelve el monte en partes muy espeso y en partes claro.” (Bibar, 1558, 166-7). El otro viajero es Charles Darwin, quien, en ocasión de su permanencia en Valdivia en febrero de 1835 (45 años después) viajó por el Camino Real hasta la Misión de Cudico y relata lo siguiente “proseguimos nuestro viaje a través de la espesa selva…por la tarde dominamos la cumbre de un cerro desde donde se goza la hermosa vista general de los Llanos. Esta vista de tan grandes llanuras es un verdadero consuelo cuando se lleva tanto tiempo de estar envuelto… en perpetua selva… Los Llanos forman la parte más fértil y poblada del país, porque tienen la inmensa ventaja de estar casi por entero desprovistos de árboles. Antes de salir del bosque atravesamos algunos pequeños prados donde no se encontraba más que un árbol o dos, como en los parques ingleses…la misión de Cudico… está en un distrito intermedio entre el bosque y los Llanos” al regresar, “se hacía muy penoso el viaje a causa del mal estado del camino, y por los muchos troncos que lo entorpecen, obligándonos a saltar o a rodearlos” (Darwin, 1983, pp. 354-56).
Este acentuado contraste tanto paisajístico como de posibilidades de explotación se explica por la presencia en el sector al sur del río Valdivia y hasta la latitud de Osorno de un tramo de la cordillera costera que se eleva por sobre los 1.000 m de altitud, la llamada Cordillera Pelada frente a La Unión, la que origina un efecto de biombo climático, consistente en que la nubes provenientes del Pacífico cargadas de humedad la precipitan en la ladera occidental, la de barlovento, pasando a la ladera oriental, con menos vapor de agua y por ende, con menor posibilidad de precipitar. Esto produce una alteración climática: el clima predominante en el sector es el templado de costa occidental, lluvioso (Ej. Valdivia), con una cubierta vegetacional de selva húmeda, hidromorfa, mientras que al este, en la ladera de sotavento por ser más seco el piedemonte y las llanuras, con una estación seca definida en verano y menores precipitaciones de invierno, la vegetación se hace rala, de tipo mesomórfico, semejante a la de la región mediterránea de Chile central, con especies como Peumus boldus y Maytenus boaria (Lagos, 1995) y (Lagos et. al., 2002) del bosque esclerófilo. Fenómeno geográfico que facilita
enormemente las actividades agrícolas y ganaderas y el fácil tránsito de personas y mercaderías, frente a la gran dificultad que significaba desplazarse a través de la espesa selva umbría con denso sotobosque de quilantales. La Escala: Finalmente, se refiere a la escala que usó para dibujar el mapa, “no permite
designar la configuración del terreno, además que la espesura del monte impide las correspondientes operaciones Geométricas pues aún verificado el ensanche siempre quedarán ocultos los contornos sin ser posible detallarlos y solo, como ahora, con la brújula se podrían demarcar las direcciones que se enmienden al perfeccionar el camino”. Era realmente
Cartografía colonial de Osorno Espacio Regional
~ 149 ~
dificultoso, sino imposible, utilizar otro tipo de instrumentos que requieren la observación de un horizonte abierto para poder medir ángulos o alturas de estrellas, tales como octantes o sextantes. El camino, angosto, era apenas un sendero abierto de un par de metros de ancho que serpenteaba rodeado de una verdadera pared de 20, 40 o más metros de altura, que apenas dejaban ver la luz pero no seguir el movimiento de las estrellas o del sol, un estrecho desfiladero de paredes arbóreas, en realidad, que solamente permitía ocupar la brújula como instrumento fiable. Pusterla dice que la escala que ha aplicado es de “leguas de las de 20 en grado”. Esto significa que la distancia entre cada grado de latitud medida en leguas es de 20 leguas; como hay una distancia constante de 111,11 km. entre cada grado, entonces 111,11 km corresponden a 20 leguas de distancia. Convertida a nuestro sistema numérico corresponde a una escala de 1:6.172,8. Además de la escala numérica Pusterla ha dibujado una escala gráfica, o pitipiés, en una barra de extensión de 8 leguas fragmentadas en porciones de 4, 2, 1 y ½ legua, lo que permite realizar fácilmente mediciones rectilíneas mediante el uso de un compás: 4 lg= 22,22km. / 2 lg = 11,11 km. /1 lg = 5.555,5 km / ½ lg =2,77 km. Las conversiones de las unidades utilizadas por Pusterla, cuando se refiere a leguas de 20 en grado son: 1 grado de latitud =111,11 km = 20 leguas. / 1 legua = 5555,5 m, y se corresponde con una legua marina. 1 vara castellana =0,8359 m. / 1 legua = 6.646 varas castellanas. El texto dice que Olaguer computó un total de 56 leguas, las que convertidas en km. = 311,108 km, lo que nos parece excesivo. Midiendo el trazado del camino con un compás se cuentan 42 leguas = 233,33 km, medición que parece ser más real que la anterior. Los topónimos: Los nombres anotados en el mapa designan diferentes fenómenos
geográficos, tanto naturales como de creación humana. Cuando se trata de éstos, muchas veces además del solo hecho de nombrar están demostrando la apropiación del territorio por parte de los ocupantes extraños, como es el caso de este territorio y el corrimiento de la frontera. En el sector medio del mapa que es cruzado por el camino, figuran 5 topónimos que marcan el avance de la instalación española hacia el territorio intermedio entre Valdivia y Maullín. De N a S ellos son: la propia Plaza de Valdivia, repoblada en 1645, la misiones de reciente instalación de San Pablo Apóstol en Río Bueno (1779), Cudico (1788) y Dallipulli (1788), que demuestra la penetración lenta y “con amistamiento y suavidad”según la política implementada por el Gobernador Pusterla. Sobre el río de Las Canoas, unos ¾ de legua = 10,8 km. al E. de la ruta, una leyenda señala “aquí se hallan las ruinas de la ciudad de Osorno”. Las sitúa más al N de lo que realmente corresponde, a 40º20´ de Lat.Sur (está 10´más al sur, lo que corresponde a unos 19 a 20 km) pero además el cartógrafo comete el error de situarla al frente de la desembocadura del río Bueno en el mar, la que está más al norte, con el agregado de que después volvió a dibujar este río unas 4 leguas al Norte de Osorno, cortado por el camino en la misión del río Bueno. La ubicación en Longitud dada para Osorno en el mapa es de 303º50´ E, lo que corresponde a 75º21´W, cuando en realidad está a 73º7´ W. Los topónimos que anota en la costa son, de norte a sur y cotejados con los de la carta Terrestre 1:250.000 son :Quebrada de los Nabos / Punta de la Uña del Ancla / Morro Gonzalo / Quebrada y río de Chahín (Chaihuín) /Punta Galera (Punta Falsa Galera) / Punta Falsa (Punta Galera) / Altosde San Pedro / Río Bueno /Puerto o caleta de Milagro / caleta y río de Manzanamó (Manquemapu) / caleta y río de Caramavidamó /Punta de San Antonio / Punta de Quedal / Punta de Capitanes / caleta y rada de San Luis / Punta de las Banderas / caleta de Parga (Puga) / punta de Quillahua /punta de Godoy. La mayoría de los accidentes naturales lleva nombres en lengua mapuzungún, lo que es un indicio del conocimiento y posesión del territorio por parte de los naturales, antes de la irrupción de los españoles.
Artículos Vol. 2, n.º 16, julio - diciembre 2019, Ramiro Lagos Altamirano
~ 150 ~
Con la información proporcionada por el ingeniero Olaguer Feliú, Mariano de Pusterla pudo dibujar su mapa el cual expidió el mismo día en que lo firmó, 10 de enero de 1791, a las autoridades competentes: el Conde del Campo de Alange4 y el Presidente Higgins,5 con el rótulo “Remite el Plano que comprehende los puertos de Valdivia a Chiloé con la costa intermedia, junto con la documentación pertinente al trazado del camino” (Molina, 2000, p. 123). Ambrosio Higgins lo recibió con complacencia, porque le permitía presentar a su superioridad un resultado concreto: la apertura del Camino Real entre la Plaza de Valdivia y Chiloé. En una carta fechada en Santiago el 2 de abril de 1791, el Gobernador Higgins informa a Dn. Antonio Porlier y Sopranis, Ministro de Gracia y Justicia de España, acerca de la apertura del camino de comunicación entre la Plaza de Valdivia y Chiloé, remite una copia del plano dibujado por Mariano de Pusterla “hecho sobre las observaciones levantadas por el Ingeniero Manuel Olaguer Feliú,” señala que se está trabajando en su ensanche y perfección por ambos extremos e indica las demás providencias tomadas para la conclusión de esta empresa y enfatiza al señalar que “sin que haya costado una obra tan deseada desde remotos tiempos ningún gasto extraordinario, armas ni desagrado de los naturales poseedores de aquellos terrenos”6. De esta manera Higgins daba cumplimiento y satisfacción al deseo real de asegurar la defensa del territorio, junto con agregar más leguas a su Real Camino: el Camino del Rey, el que se construye por su orden, ejecutado por sus funcionarios y a sus expensas. La satisfacción de todos podía ser verdadera, porque se había abierto el paso franco ente Valdivia y San Carlos. De hecho, ya el 24 de abril siguiente arribó a La Plaza un sargento de Dragones acompañado de dos soldados y portando cartas firmadas en San Carlos apenas 15 días antes, según informa Pusterla al Gobernador.7 En realidad, se trataba de un hecho político: haber restituído a la Corona un territorio que le fue arrebatado y esquivo desde la destrucción de las siete ciudades en 1600. El camino, junto con abrir la conectividad entre Valdivia y San Carlos se tornaba en un símbolo del dominio español sobre el territorio. El Camino del Rey dejaba asentado el hecho de que el territorio era parte de las posesiones reales y que ésta podía y debía ejercer su dominio tanto sobre el territorio como sobre sus habitantes, extraños y naturales, que se incorporaban a la calidad de súbditos y protegidos por el Rey. Durante la primera década de su apertura, aunque funcional, el camino apenas pasaba de ser un mero hecho propagandístico y de vanagloria. En realidad, se trataba de un estrecho sendero que permitía un tránsito plagado de dificultades. Existe una carta escrita por el subteniente Julían Pinuer al Presidente Higgins desde Osorno el 20 de septiembre de 1793 mientras estaba al mando del destacamento a cargo de la vigilancia de las ruinas de la recién encontrada ciudad y de la supervisión de las obras de construcción del fuerte San Luis (luego Reina Luisa), en conformidad con los planos dibujados por el ingeniero Manuel Olaguer. En esta carta8 dice su impresión acerca del estado del camino:
El que hoy se transita no tiene más desahogo que el estrecho y penoso sendero de
su primera abertura (pues el Sr. Brigadier Dn. Mariano Pusterla abrió muy corto
trecho), sin puente en ningún estero ni río, tan precisos en aquellos que a pocas
4 Carta de Pusterla al Conde de Campo de Alange, Valdivia, 10 de enero de 1791. AGS, Guerra Moderna, 7238. Exp.11, fol.74. 5 Carta de Pusterla al Presidente Higgins, Valdivia, 10 de enero 1791. 6 Carta de Higgins a Porlier, Santiago, 2 de abril de 1791.AGI Chile.197. 7 Carta de Pusterla a Higgins, Valdivia, 10 de mayo 1790. AN, ATC, Vol. 6. 8 Carta de Pinuer a Higgins, Osorno 20 de septiembre d 1793.AGI Chile 199 y 212.
Cartografía colonial de Osorno Espacio Regional
~ 151 ~
lluvias niegan totalmente el paso a los correos, por cuya causa en los más meses del
invierno ha de estar detenido, y cuando pasa es con evidentísimo riesgo. Y
considerando que para querer mejorar este camino ha de ser forzoso ocupar
trabajadores y emprender algún gasto. En tal caso sería más conveniente al Rey, al
público y al adelantamiento de esta nueva población empeñar ese costo en abrirlo
desde esta ciudad hasta el fuerte de Maypué, jurisdicción de Chiloé, esto es en caso
que por los indios no se pueda adquirir alguna corta noticia del que traficaban los
primeros pobladores, aumentándose a lo dicho que, haciéndose preciso el paso por
este fuerte no tendría facilidad ningún reo para pasarse a la provincia de Chiloé que
siempre intentarán los desterrados a las reales obras, ni habrá modo de extraviar
derechos del Rey, asimismo se tendría conocimiento de todos los indios que
entraban a Chiloé, como igualmente de todos los chilotes que entrasen a tierras de
los indios.
Aún así, funcionaba el envío de un correo mensual, a pesar de las crecidas de los ríos por las lluvias, y se podía efectuar el tránsito de algunos pocos viajeros. Durante los sucesos de la Rebelión de Los Llanos en 1792, un duro episodio fue el descuartizamiento del correo Carlos Mole. Ahora, tras la entrega de la arruinada ciudad de Osorno y de la firma y aplicación del llamado Tratado de Las Canoas, el tráfico era más seguro y tranquilo. En 1795, el ingeniero ordinario Juan Olaguer Feliú, hermano de Manuel, que estaba destinado en San Carlos desde 1792 condujo por tierra hasta Valdivia, acompañado por un cabo y dos soldados, al suspendido Ministro de Hacienda de la Gobernación de Chiloé Dn. José de Eraunzeta, e informó que el camino estaba en muy mal estado. (Moraleda 1888, p. 469). Lo que es refrendado por Guarda (1990, p. 253), que señala “que reconoció el camino y lo desestimó por malo”.
No sería sino hasta terminada la década de los 90 que el camino merecería la designación de tal, siendo el resultado de la dedicación y tesón de esforzados personajes tanto de Valdivia como de Chiloé que conviene recordar: el sargento Teodoro Negrón de la Carrera, que participó en 5 expediciones al menos, mereciendo el ascenso a alférez en 1790 y a subteniente en 1797. El capitán Pedro Mansilla que intervino en 3 expediciones desde Chiloé, el capitán ingeniero ordinario Manuel Olaguer Feliú, que dirigió otras 3 expediciones realizando aplicaciones sobre el trazado del camino. Urbina Carrasco (2009, p. 309)34 relata que para la repoblación de Osorno, el Gobernador O´Higgins desembarcó en Valdivia el 3 de diciembre de 1795 y desde allí se trasladó a Osorno siguiendo el Camino Real. El primer recuento de la población de Osorno realizado en enero de 1796 entregó un número de 427 personas (Donoso 1941, p. 318 y 320) de las cuales 203 provenían tanto de Valdivia como de los reclutamientos efectuados en Quillota, Santiago, Colchagua, Cauquenes, Chillán y Concepción. Otros 234, pertenecientes a 39 familias provenían de Chiloé y fueron trasladados en el bergantín Limeño hasta Valdivia, donde se transportaron por tierra a Osorno. El conjunto de colonos realizó el viaje “en caballerías a cuenta del erario”. Urbina Carrasco (2009, p. 309) agrega que en carretas pudieron transportar herramientas, bastimentos, semillas y todo lo necesario para la reconstrucción de la ciudad. Según Greve (1938, p. 375) en 1796 viajaron directamente desde Concepción a Osorno pasando por Valdivia, 50 yuntas de bueyes para los colonos, que había sido donadas por Dn.
Artículos Vol. 2, n.º 16, julio - diciembre 2019, Ramiro Lagos Altamirano
~ 152 ~
Ambrosio, y en 1797, abril, el Presidente Gabriel de Avilés ordenaba enviar a Osorno 4000 ovejas, yeguas y caballos y nuevamente en diciembre, más ganado. Todo por el camino recién abierto. Ello habla de un buen estado del camino en aquella época. Otras 8 familias, que reunían a 38 personas, viajaron por el camino desde el sur, con sus ganados y aperos de labranza, mientras que a comienzos de enero de 1796 otras 11 familias chilotas, en total 35 personas, hicieron también el mismo recorrido. Tomás O´Higgins (1942, p. 86) relata que a fines de febrero de 1795 Arangua viajó por tierra con 28 familias…”con todos sus muebles y equipajes a Osorno pasando las familias por un camino que con inmenso trabajo pasaban los correos…con todas las dificultades y peligros que la perversidad del camino ofrecía”. Llegaron a Osorno el 3 de febrero, lo que confirma Donoso (1941, p. 366).39 Cuando en 1797 el Superintendente Juan Mackenna llegó a San Carlos para revisar las fortificaciones y reclutar nuevos colonos, pudo llegar a Osorno con otras 10 familias el 30 de noviembre de 1797 (Sánchez, 1948, p. 96), todo lo cual comprueba que ya el camino, a pesar de las dificultades, era una empresa hecha realidad. Las expediciones para abrir el camino.
Guarda (2001, p. 33) presenta una lista de las exploraciones realizadas con tal propósito durante el siglo XVIII. Anota una primera expedición de Negrón realizada en 1787, sobre la cual no conseguimos antecedentes y que Urbina Carrasco (2009, p. 283) atribuye a un error de imprenta, pero que posteriormente (Guarda 2010, p. 52) recuerda nuevamente. Sí constan las restantes que realizó, comenzando por la de 1788 que abrió el territorio desde el N. Contabilizando las expediciones efectuadas con anterioridad al mapa de Pusterla, anotamos 3 desde Chiloé con participación del capitán Pedro Mansilla y otras 3 desde Valdivia, en todas las cuales tuvo activa participación el sargento Teodoro Negrón. Primera expedición de Teodoro Negrón, 1788: se vio facilitada “por la amistad de los indios
por obra de los franciscanos y por la mejor disposición del jefe indio Catheguala hacia Valdivia tras el intento de Hurtado” Urbina Burgos (1987, p. 243). Higgins informaba el 4 de mayo de 1789 al Ministro Antonio Valdés9:
pude aprobar al Gobernador de Valdivia (Pusterla) la idea que me propuso de
despachar por tierra una partida compuesta de un sargento y12 hombres, con el
auxilio y acompañamiento de varios caciques de aquella comarca a fin de que
emprendieran el camino deseado.
La expedición salió de Valdivia a fines de 1788, casi un año y medio después de las 2 realizadas por Pedro Mandilla desde Chiloé. El grupo expedicionario iba dirigido por el sargento Teodoro Negrón, más el cabo Pascual Miranda y 12 soldados de la Plaza. Demostrando el amistamiento de los indios los acompañaron el cacique Tangol de Pilmaiquén y su hijo Quinchocahue. Llegaron hasta la ribera sur del río Rahue, a las tierras de Catheguala, calculando un recorrido de 35 leguas (194,5 km. Excesivo). Catheguala10 ofreció la compañía de 2 parientes suyos, Lignamun y Nahuil (Moraleda, 1888, p. 287) y los autorizó para continuar hacia el sur atravesando sus tierras.
9 Carta de Higgins a Valdés, Valparaíso 4-05-1789, en AGI Chile 211. 10 Catiguala, Catihuala, Catrihuala, Categuala, Catheguala son la varias maneras en que aparece escrito el nombre de este cacique huilliche. Adoptamos la grafía Catheguala utilizada por Urbina Burgos (1987).
Cartografía colonial de Osorno Espacio Regional
~ 153 ~
El 4 de octubre continuaron el viaje y 24 leguas (133,3 km) al S del río Maipué, según Negrón, encontraron el camino hecho por orden de Hurtado, lo que les permitió acelerar el viaje, de manera que el 15 de enero de 1789 llegaron al fuerte de Maullín. Habían demorado 3 meses y 11 días en recorrer la distancia de 55 leguas (305 km, excesivo). Cuando Francisco Garós, Gobernador de Chiloé en reemplazo de Francisco Hurtado se enteró de la llegada de los expedicionarios los invitó a San Carlos. Comandados por Negrón no tardaron en cruzar la 3 ½ leguas que separan el fuerte Maullín de Carelmapu, donde embarcaron para cruzar el desaguadero y arribar a San Carlos el 18 de enero. El Gobernador Garós los recibió en la propia sede de gobierno, en donde los agasajó durante los 4 días de su permanencia. Advertido por Pusterla, con quien mantenía excelentes relaciones y compartía la política del avance por amistamiento, Garós se esforzó con los huilliches de “disuadirlos del inveterado encono de los chilotes”, para lo cual también les obsequió con regalos y bujerías a su gusto, además de entregarles víveres para el regreso a cuenta de la Hacienda chilota. Teodoro Negrón convenció a 7 isleños para servir como reclutas en Valdivia, los que se incorporaron al destacamento expedicionario en el regreso. El mismo día en que Negrón llegó a San Carlos. Garós escribió una carta a Pusterla11 en la que comunica el arribo, lo cual señala claramente el buen estado de las relaciones entre ambos Gobernadores y la confluencia de sus intereses para terminar el camino Real mediante la política no combativa. Dicha carta formó parte del correo transportado por Negrón en el regreso, que se efectuó saliendo el 22 de enero 1789 hacia Maullín y el 23 hacia Valdivia. En solamente 10 días ya estaban en Rahue, aunque se quejaban porque el mal estado de las cabalgaduras hizo que varios tuvieran que ir caminando. Teodoro Negrón permaneció unos días más con Catheguala “por querer hacer una junta de todos sus parciales…en manifestación del gusto de haber vuelto los españoles de la apertura del camino”.12
El resultado de esta primera expedición del sargento Teodoro Negrón fue la apertura de un sendero que permitía el paso a través de todo el territorio entre Valdivia y Chiloé, un paso libre, con la anuencia de los caciques involucrados más un cúmulo de información sobre el terreno atravesado. En posesión del informe de Negrón, el ingeniero Pusterla procedió a escribir sendas cartas, al Presidente Higgins, la ya mencionada del 12 de febrero, y al Gobernador Garós el 13 de marzo siguiente, informando de la expedición y describiendo el terreno y sus accidentes. Escribía a Higgins explicando el largo tiempo de duración: la descripción del terreno indica que se trataba de una distancia mayor de la que se pensaba hasta entonces y por la “situación de los cerros, paso de los ríos, los espesos montes que tuvieron que talar para abrirse paso y las copiosas lluvias“, además, “el trayecto se hace aún más lento por razones de orden protocolar tales como “seguir la costumbre de los indios de pedir a los caciques permiso para pasar por sus tierras, aún teniéndolo ya concedido y especialmente con caciques que no habían visto españoles, ceremoniales inoportunos, pero precisos”. En carta a Garós,13 el 11 de marzo de 1789, Pusterla entrega detalles geográficos del recorrido “la ruta que une Valdivia con río Bueno en 25 leguas de largo (104,4 km.), el río Bueno con Rahue =10 leguas (41,7 km), Rahue con Maullín, no se conoce cabalmente. Entre Valdivia y Rahue hay 4 ríos grandes, incluso el de Las Canoas, que carecen de puente pero son disponibles de embarcaciones, hay además otros 3 ríos menores, entre el Rahue y Maullín hay 10 ríos, dellos 2 hasta Maypué, 8 de allí a Maullín, con proporción para construirse puentes de madera, exepto el Maypué que carece de vado”. Esta información adquirida por Teodoro
11 Carta de Garós a Pusterla, San Carlos, 18 de enero de 1789. 12 Carta de Pusterla a Higgins, Valdivia 12-02-1789, (AGI Chile 221). 13 Carta de Pusterla a Garós, Valdivia, 11 de marzo de 1789.AGI Chile 212.
Artículos Vol. 2, n.º 16, julio - diciembre 2019, Ramiro Lagos Altamirano
~ 154 ~
Negrón, ha de haberse visto mejorada tras la experiencia de los 2 viajes posteriores que realizó antes de la elaboración del mapa por Pusterla, especialmente en lo que se refiere a la medición de las distancias. Aparte de estos resultados geográficos que pemitirían luego a Pusterla dibujar su mapa, hubo una importante consecuencia de tipo político: el cacique Catheguala de Rahue no participó en la expedición, pero envió en su lugar y representación a sus parientes Lignamun y Nahuil que habrán sido acuciosos observadores de la actitud mostrada por los chilotes, sus otrora fieros enemigos. Al parecer, el tratamiento que recibieron del Gobernador Garós, con promesas de amistad y paz, además de los presentes y atenciones recibidas fue del agrado de los naturales, por lo que Catheguala retuvo a Negrón en Rahue para realizar una junta que se efectuó el 12 de febrero de 1789, con favorables resultados para el proyecto del camino y las relaciones pacíficas con los indios. (Urbina Carrasco 2009, p. 285).50 Algunos días antes el subteniente Pablo Asenjo había reunido en Quilacahuín a otros caciques, enemigos de los de Rahue, los que se sorprendieron al enterarse que Catheguala había colaborado con la expedición, sin que los chilotes les hubiesen causado daño, sino que todo lo contrario; entonces, ofrecieron permitir abrir el camino por sus tierras si no fuese por Rahue. Estas juntas pacificaron los ánimos tanto de rahuinos como de quilacahuines, de manera que el 24 de febrero se reunieron todos en Valdivia en una gran junta convocada por el Gobernador Pusterla. Asistieron 19 caciques y muchos mocetones y también los 7 reclutas chilotes traídos por Negrón, contribuyendo a borrar el odio secular con su presencia y trato afable. Pusterla se anotó un gran éxito: los caciques se comprometieron a auxiliar a los náufragos, a los viajeros del camino, y, sobre todo, a mantener la paz entre los dos bandos, eliminando la práctica de malocas. Accedieron a ceder el terreno para la construcción del Camino Real, asegurando su realización.14 Aprovechando el momento de paz y buen compromiso, Pusterla envió a Teodoro Negrón en una segunda expedición. Segunda expedición de Teodoro Negrón, 1789: partió acompañado de una comitiva
compuesta además por 4 soldados, el teniente de amigos de Catheguala y el patrón y 7 marineros de un falucho naufragado cerca de la costa valdiviana a fines del año anterior. Tomaron el mismo camino de Rahue de la primera expedición. Para no sembrar desconfianzas entre los naturales llevaban ocultas sus armas. Portaban el correo a Chiloé, con las cartas de Pusterla a Garós que se ha señalado, el informe de la junta de caciques, correo privado y una copia de la “Explicación del trato a los Indios”15 escrita por Pusterla (ver anexo 1 al final de este artículo). Partieron seguramente a comienzos de abril. Llegados a Rahue se detuvieron donde Catheguala permaneciendo allí hasta el 20 de abril. Catheguala se mostró muy colaborador con los expedicionarios, les proporcionó hachas y machetes para despejar el camino de árboles derribados y para construír balsas y la compañía de 3 mocetones hacheros. Todos los caciques del trayecto los recibieron amistosamente y les proporcionaron alimentación. En pasar de Rahue a Maullín tardaron solamente 10 días, llegando al fuerte Maullín el 30 de abril. Cumplida la entrega del correo en San Carlos emprendieron el regreso en medio de fuertes temporales otoñales, de modo que tuvieron que permanecer en el fuerte esperando amainaran. Negrón despachó como avanzada a un soldado con el correo, en compañía de los 3 indios. Finalmente, el grupo pudo llegar a Valdivia el 27 de junio, pero Negrón se quedó en el fuerte pasando luego a San Carlos para capear el invierno (Moraleda, 1888, p. 250).53 En esa época el sargento tenía 45 años, no se sabe si estuvo enfermo o hubo algún otro motivo para su permanencia allí.
14 Carta de Pusterla a Higgins, Valdivia 24 de febrero 1789, AGI Chile 212. 15 Explicación del trato con los indios huilliches en sus tierras y cuando vienen a Valdivia. Mariano de Pusterla, Valdivia, 11 de marzo de 1789, AGI Chile 212, y AN, ATC, vol.6, fs.86-87v. Se adjunta como anexo al final del texto.
Cartografía colonial de Osorno Espacio Regional
~ 155 ~
Tercera expedición de Teodoro Negrón, 1790: Pusterla envió una tercera expedición desde
Valdivia, cuya llegada a San Carlos coincidió con la permanencia en ese puerto de la expedición científica de Alejandro Malaspina, que había atracado allí el 4 de febrero 1790 con sus 2 navíos, la Atrevida y la Descubierta para realizar mediciones de longitudes, levantamientos hidrográficos y “situar astronómicamente la costa” (Sagredo y González, 2004, p. 277). Moraleda relata (p. 233) “el 12 de febrero llegó el correo de Valdivia conducido por 3 ó 4 soldados acompañados de Catheguala y un total de 43 indios juncos, huilliches y llanistas”. Negrón partió a buscarlos al fuerte de Maullín. En San Carlos fueron agasajados y bien regalados. Malaspina los invitó a todos a subir a bordo de la Descubierta. El artista de la expedición astronómica Dn. José del Pozo aprovechó la ocasión para retratar a Catheguala (ver Figura 2) y a su hijo. Realizó 3 pinturas, ambos por separado y luego juntos. (Museo Naval de Madrid, en Sagredo y González, (2004, pp. 96 y 249). Negrón ofició de intérprete en la larga ceremonia de presentación, después, la dotación de la nave hizo honores de armas y particularmente de cañón… Catheguala hizo alarde en su semblante de no temer al cañón que se disparó sobre el alcázar y en sus inmediaciones. Preguntado si le causaron algún temor, dijo decididamente que no y manifestó un semblante impávido. (Sagredo y González, 2004, nota 102, p. 320). Malaspina se refirió de esta manera acerca de Negrón: “El sargento Teodoro Negrón de la Plaza de Valdivia, quien ha trabajado en abrir amistosamente la comunicación por tierra entre Valdivia y Chiloé es sumamente querido por estos pueblos. Ha concurrido a nuestro bordo con el cacique Catheguala y nos ha referido muchas de sus costumbres. De original suyo la lista de caciques que pasa a nuestro poder“. (Sagredo y González, op. cit., nota 82, p. 571).
Negrón había captado la amistad de los indios, tanto, que se atrevía a hacerles bromas: “Entre los huilliches de Catheguala había un machi.Negrón dijo que yo me haría a la vela llevándolos distantes de sus mujeres, las cuales quedarían en prenda de otros. Inmediatamente todos miraron al adivino, el cual los tranquilizó, avisándoles que no era verdad “(Sagredo y González, op. cit., nota 85, p. 572.). Moraleda no entregó noticias acerca del retorno de la expedición, es de suponer que Negrón pudo anotar algún nuevo dato para el mapa que estaba componiendo Pusterla, que necesitaba los rumbos y las distancias que serían medidas por Olaguer a fines de ese año. En realidad, las distancias medidas por el sargento no eran muy fiables.
Artículos Vol. 2, n.º 16, julio - diciembre 2019, Ramiro Lagos Altamirano
~ 156 ~
Figura 2. Retrato del cacique Catheguala, óleo sobre lienzo por José del Pozo, a bordo de La Descubierta, San Carlos, febrero de 1790. Fuente: Museo Naval de Madrid, reproducido por Sagredo y González,
2004, p. 96. El Ulmen lleva su cabellera suelta, ceñida la frente con un cintillo (trarilonco) tejido, en color amarillo. Viste una manta (makuñ) de lana en color negro o café obscuro, sin grecas. En el cuello luce un collar (kelkai) de piezas trapezoidales de plata y en su mano exhibe su bastón de mando (wiño pañihue) con pomo de plata labrada. El bastón de mando era la insignia más perdurable e importante de su poder como cacique. Era un símbolo de la delegación del poder entregado en nombre del Rey a caciques destacados. Implica un reconocimiento de la autoridad real, y de hecho, un sometimiento. Tal como lo era percibir el sueldo anual desde las arcas reales. Catheguala no participó en el alzamiento de Río Bueno y para demostrar su fidelidad, accedió a entregar las ruinas de Osorno, junto a su vecino el cacique Iñil.
Cartografía colonial de Osorno Espacio Regional
~ 157 ~
El mapa es el fruto del tesón (¿Sentido del deber, ambición?) puesto por Mariano de Pusterla para la cristalización de su idea conforme al plan de paz y suavidad, con avance amistoso y consentido sobre el territorio, plan que se favoreció con la defenestración del Superintendente Hurtado en Chiloé y por la cautela con que Higgins vigiló su proyecto. Pero también es el resultado de la colaboración ejecutiva en las expediciones de un personaje interesante, muy poco reconocido, cuya actuación resultó fundamental: el sargento Don Teodoro Negrón y Carreras. Según anota Guarda (2006, p. 231):
Nacido en 1744 fue soldado desde 1766, hombre de confianza de los gobernadores,
desempeñó comisiones de importancia.Tras dirigir las 3 primeras expediciones a
Chiloé, el 9 de agosto de 1790 el Capitán General Higgins lo pasó al escalafón de
oficiales al ascenderlo a Alférez. En 1792 participò en la expedición punitiva a Los
Llanos comandada por Tomás de Figueroa. Pero había seguido trabajando en el
proyecto del Camino Real: en 1791 acompañó a Olaguer Feliú en la expedición de
ensanche del camino hasta Maypué, en 1797 trabajó nuevamente con Olaguer y con
Tomás O´Higgins en la revisión de los 2 caminos alternativos, y estuvo en la revisión
del trayecto de Valdivia al paso de Riñinahue y al lago Ranco, junto al ingeniero
Olaguer. El 20 de enero de 1797 nuevamente es ascendido: ahora a subteniente. En
1800 fue comandante interino del fuerte San Juan de Alba, en el río Cruces, en 1807
lo fue del fuerte de Alcudia. En marzo de 1812, siendo teniente, participó en el
Consejo de Guerra realista. Fue propietario de tierras en Dollinco y le perteneció la
Pampa Negrón, en la terraza N.del río Bueno desde el fuerte hasta el río Llollelhue.
Era un hombre que inspiraba confianza, sus actos lo revelan. Conocedor experto de
la lengua mapuzungún, sabía atraer la confianza y amistad de los nativos, que lo
llamaban “pariente”. Ambrosio O´Higgins también supo apreciar su capacidad y
entrega, siendo Virrey, entregó a su sobrino Tomás O¨Higgins instrucciones para
reconocer “si se han cerrado los pasos de Riquinahue y Ranco en la cordillera, y de
no habiéndose hecho, dispondrá se ejecute, encargando de ésta al alférez don
Teodoro Negrón, que también deberá acompañar a Usía en toda la expedición y en
la que será de la mayor utilidad por las grandes luces que tiene de aquel país y
conocimiento de sus naturales” (Tomás O´Higgins, 1942, p. 44)56 En Valdivia contrajo
matrimonio con Dª Serafina Flores con la que tuvo 4 hijos: Juan, Sebastián, Teodoro
y Felipe.
Su hijo Sebastián, también militar, fue vecino repoblador de Osorno, alcalde en 1811-1812, y Primer Regidor en 1814.”
Artículos Vol. 2, n.º 16, julio - diciembre 2019, Ramiro Lagos Altamirano
~ 158 ~
Su descendiente César Negrón Schwerter fue alcalde de Purranque por varios períodos: 1992-96, concejal entre 1996 a 2000 y nuevamente alcalde entre: 2004-2013. El año 2013 debió abandonar el cargo por enfermedad. Conclusiones: La apertura del camino y por ende, de la comunicación entre Valdivia y Chiloé
se presentaba como una necesidad e imperativo militar, económico-político de vital importancia para el dominio del espacio intermedio existente entre la frontera de arriba y la provincia insular. Su realización trajo la vertebración del territorio con el resto del país y amplió las perspectivas de comercio y mejoras económicas para sus habitantes. Cavieres (2000, p. 233) señala que en el Archivo Nacional se conserva un expediente con toda la documentación generada en la apertura del camino, hasta 1795. Está en el Archivo del Tribunal del Consulado, vol. 6, pza. 1. Contiene 241 fojas y el mapa de Pusterla, bajo el título “Expediente formado sobre apertura del camino de Chiloé a Valdivia y franquear el comercio de aquella Provincia con este Reino de Chile”. Título que revela la importancia otorgada desde la isla a esta renovada vía. La figura 3 reproduce la portada del expediente.
Figura 3: Portada del Expediente de Apertura del Camino Real Valdivia-Chiloé. Fuente:
Archivo del Tribunal del Consulado, vol. 6, pza. 1. Contiene 241 fojas y el mapa de Pusterla. (Tomada de Gobierno Regional, 2015, p. 48).
Cartografía colonial de Osorno Espacio Regional
~ 159 ~
El Camino Real dio mayor seguridad al reino ante una agresión exterior, unió el territorio y permitió la sujeción definitiva de huilliches y juncos asegurando la paz interior. Según Molina (2000, p. 125), “El Camino Real, por tanto, había pasado a convertirse en la columna vertebral que unía a Valdivia, San José de Alcudia, Osorno, Maypué, Maullín y, vía canal de Chacao, San Carlos de Ancud (Chiloé)”. La obra concebida y dirigida por el Gobernador de la Plaza de Valdivia, Ingeniero en Jefe, Brigadier de los Reales Ejércitos, Don Mariano de Pusterla y Sacré, se inscribe entre las más importantes del período colonial, por su profundo significado político-estratégico, culminada por una obra cartográfica de gran belleza, pero aún de mayor relevancia que solamente agregar más leguas a los caminos del Rey: el mapa firmado por él en Valdivia el 10 de enero de 1791. Constituye una advertencia, un “Téngase Presente” a las apetencias territoriales extranjeras que ya no podrían pensar en un territorio semidesierto e incomunicado, abierto a la instalación de puertos, fortificaciones y factorías. Anexo 1. Documento enviado por el gobernador Pusterla a su homólogo Francisco Garós, de
Chiloé, en el correo transportado por Teodoro Negrón en su segunda expedición. Explicacion del trato con los indios Guiliches en sus tierras y cuando vienen a Valdivia. El que llegue a casa de cualquier indio, sin desmontarse del caballo, ni entrar en su patio se para sin llamar ni decir cosa alguna hasta que sale el indio a hablarle, que regularmente es saludándole y preguntándole qué quiere, le responde el viajante a lo que va, le dice que se aguarde, y entra el indio en su casa, de la que salen las indias, o cholitos a barrer el patio, y preparar asientos en pellejos de carneros; vuelve salir el indio, y es cuando le dice que se apee y tome asiento, si quiere obsequiarle con carne y chicha, y cuando no, le habla imponiéndose de su destino y lo despide para que prosiga su camino: costumbre que practican hasta los mismos indios entre sí, aún siendo de una misma parcialidad, y vecinos inmediatos. Todos los viajantes de Valdivia o la Concepción la practican igualmente con los indios que habitan en el camino, o inmediato a él: y los correos para no demorarse excusan el apearse con la precisión de llegar pronto con la valija, y regalan a los indios con un pedacito de tabaco o un puñado de ají, trocillo de sal, u otra frioleras; e igual agasajo practican los demás viajantes para tener buen pasaje. Si hay algún río que se necesiten auxilien los indios con canoa, balsas o guía para vadearle es mayor la gratificación que se les da. Que suele ser un atado con dos onzas de añil, un cuchillo berduque, u otra cosa de igual valor; aumentándose estas dádivas a proporción del aumento de auxilio por ser más número de pasajeros, o de cargas y caballerías; gratificándose también por el alojamiento seguro de las caballerías y demás trabajo que se les ocasione a los indios. Por conveniencia de los viajantes para la seguridad de su persona, y caballerías, en el caso de hacer alto les precisa sea donde habite algún cacique, o gilmen aún que no hospedan en sus propias casas… a no ser que tengan parentesco o mucha amistad, les consienten alojarles debajo de un árbol a otro paraje inmediato, y por el respeto del cacique o gilmen, y cuidado de sus mocetones, por la gratificación que se les da, se liberta de que otros indios les roben o hagan extorsiones. Al amanecer el mismo cacique, o gilmen pregunta al pasajero cómo ha pasado la noche, y se empeñan en el hallazgo para que no padezca su crédito con quienes observan sus costumbres; y al contrario con los que no quieren seguirlas, que tomándolo a desprecio les irrogan cuantos prejuicios le son posibles. Cuando los caciques o gilmenes vienen a Valdivia, aunque sea por sus fines particulares, van en derechura a ver al Comisario de Indios, quien le conduce a la casa del gobernador, y el lengua general, o intérprete, le complimenta y expresan los motivos de su venida. Se les responde por el mismo intérprete y suelen repetir lo mismo dos o tres veces. Es costumbre regalarle a cada cacique o gilmen una botella de aguardiente que se la beben en el alojamiento que ellos solicitan y concluídas sus diligencias vuelven a casa del gobernador para despedirse, y es cuando expresan si tienen alguna súplica.
Artículos Vol. 2, n.º 16, julio - diciembre 2019, Ramiro Lagos Altamirano
~ 160 ~
Cuando los cacique son llamados por el gobierno para tratar con ellos sobre cualquier asunto, antes de llegar anticipan un mensaje al Comisario de indios, quien sale, o su teniente, acompañado de cuatro soldados todos a caballo hasta fuera de la población a recibirlos, y entran con ellos disparando los soldados algunos tiros al aire, por obsequio, a cierta distancia da la casa del gobernador hacen alto, y se dispara un cañonazo a los caciques oriundos de los que primero hicieron paces con la Plaza, y tanto éstos como ,los demás que no tienen este saludo, con los caciques y gilmenes de su llamamiento y mocetones que le acompañan dan tres carreras hasta la casa del gobernador en manifestación de su rejocijo conducidos, les dice el Comisario que se apeen, lo que ejecutan y delante de él se forman los principales y le refieren venir llamados del gobernador, y después de responderles el Comisario que está muy bien, y que le verán entrar con él a la casa: su entrada es muy pausada uno detrás de otro: abrazan todos al gobernador, y se forman delante de él, que los recibe en pié, y se sienta y los hace sentar, por el lengua general habla el gobernador a cada uno de los caciques, empezando al más principal quienes responden por su orden: obsequiándoles en estas ocasiones con un frasco de aguardiente a cada cacique o gilmen y con una botella a cada uno de los capitanejos. Se les destina alojamiento donde se les suministra la mantención de carne cocida y guisada según su costumbre, y chicha para sus bebidas, que son abundantes, y en los días que se mantienen en Valdivia que suelen ser de seis a ocho: en el primer día no se trata asunto alguno, más que el saludo de bienvenida, y se les insta para el siguiente o tercer día en el que se les refiere el motivo para que han sido llamados, y se les vuelve a dar en este día la misma porción de aguardiente. Para despedirse vienen a caballo, y saliendo de la casa del gobernador vuelven a dar tres carreras y se retiran. Si los caciques, o gilmenes piden la compostura de las piezas de fierro, plata y otros metales de su uso, se les compone, o rehace de nuevo con aumento de los metales necesarios: como asimismo se les regala al despedirse con piedra de sal, mazos de tabaco y ají, proporcionalmente a sus clases, y asuntos para que han sido llamados. No vienen los indios a Valdivia sin alguno de ellos que entienda el idioma castellano, para atender lo que se les dice, y modo con que se les trata por la desconfianza que tienen.
Valdivia, marzo 11 de 1789. Este documento se encuentra en el Archivo del Tribunal del Consulado, vol. 6, pieza 1. Urbina Carrasco (2009, p. 215, nota 131) explica que fue enviado también “al Presidente del Reino, para que procediesen conforme a la política “de buen trato” y “medios de suavidad” instaurada en Valdivia para lograr el paso hacia Chiloé. Fue hecha “para enterar antes a cualquier persona que haya de transitar, obviando de este modo resentimientos en ellos (los indios) que tal vez pudieran originarse con leve causa e inadvertidos por el mismo que pretendiera darles todo gusto”.
Cartografía colonial de Osorno Espacio Regional
~ 161 ~
Referencias Bibar, G. de. (1558). Crónica y relación copiosa y verdadera de los Reynos de Chile.
(Editado en 1956). Santiago de Chile: Fondo Histórico y Biliográfico José Toribio Medina.
Cavieres, E. (2000). “Otra lectura de la relación centro-periferia. El camino Valdivia-Chiloé, 1789”. En: Estudios Coloniales I. Julio Retamal Avila (Coord.). Santiago de Chile:
Universidad Andrés Bello / RIL Editores. De Paula, A. S. J. (1995). El Cuerpo d Ingenieros Militares y la cultura artística en el Sur de
América. Revista del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, 56, 1-22. Darwin, C. (1839). El viaje del Beagle. (Edición de 1983). Madrid: Ed. Guadarrama. Donoso Barros, R. (1941). El Marqués de Osorno Don Ambrosio Higgins. 1720-1801. Santiago
de Chile: Publicaciones de la Universidad de Chile. Gobierno Regional de Los Lagos, 2015. El Camino Real en la Región de Los Lagos. Estudio
Histórico Cultural. Puerto Montt: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Greve, E. (1938). Historia de la ingeniería en Chile. Santiago de Chile: Imprenta Universitaria. Guarda, G., O.S.B. (1990). Flandes Indiano. Las fortificaciones del Reino de Chile 1541-1826.
Santiago de Chile: Ediciones Pontificia Universidad Católica de Chile. Guarda, G., O.S.B. (2001). Nueva Historia de Valdivia. Santiago de Chile: Biblioteca del
Bicentenario. Guarda, G., O.S.B. (2006). La sociedad en Chile Austral antes de la colonización alamana.
1645-1850. Santiago de Chile: Ediciones Pontificia Universidad Católica de Chile. Guarda, G., O.S.B., & Moreno, R. (2008). Monumenta Cartographica Chiloensia. Misión,
Territorio y Defensa 1551-1820. Santiago de Chile: Corporación Amigos del Patrimonio
Cultural de Chile. Guarda, G., O.S.B., & Moreno, R. (2010). Monumenta Cartographica Valdiviensae. Territorio y
Defensa 1551-1820. Santiago de Chile: Corporación Amigos del Patrimonio Cultural
de Chile. Guarda, G., O.S.B. (2018). Los ingenieros militares durante el período español”. Anuario de
Historia Militar, 13, 79-89. Hanish, W., S.J. (1982). La isla de Chiloé, capitana de rutas australes. Santiago de Chile:
Academia Superior de Ciencias Pedagógicas. Lagos Altamirano, R. (1994). Antecedentes para un diagnóstico sobre la Hoya Hidrográfica del
Río Bueno. En Simposio Hoya Hidrográfica del Río Bueno (pp. 107-127). Osorno: Universidad de Los Lagos.
Lagos Altamirano, R. (1995). Avances sobre una visión histórico-geográfica de montes y llanos en las provincias de Valdivia a Llanquihue. En V Seminario Taller de Historia Regional.
Osorno: Museo y Archivo Histórico Municipal de Osorno / Universidad de Los Lagos. Lagos Altamirano, R., Cruz, M., Espinoza, C., Ramírez, C. (2000). Fitogeografía de Peumus
boldus Mol. en la hoya hidrográfica del río Bueno, Región de Los Lagos, Chile. Boletín de Geografía UMCE, 12-13, 47-60.
Lagos Altamirano, R. (2004). El plano del descubrimiento de Osorno.( Manuel Olaguer Feliú, 1793). Boletín de Geografía UMCE, 20-21, 47-57.
Laugenie, C. (1982). La Region des Lacs, Chili Meridional, 2 vols. (These Doctorat). Université
de Bordeaux II. Medina, José T. (1889). Ensayo acerca de una Mapoteca Chilena. Santiago de Chile: Imprenta
Ercilla. Medina, José T. (1906). Diccionario Biográfico Colonial. Santiago de Chile: Imprenta
Elseviriana. Molina Verdejo, R. (2000). El Camino Real entre Valdivia y Chiloé. Revista Austral de Ciencias
Sociales, 4, 115-126.
Artículos Vol. 2, n.º 16, julio - diciembre 2019, Ramiro Lagos Altamirano
~ 162 ~
Moraleda, J. de. (1888). Esploraciones geográficas e hidrográficas de José de Moraleda i Montero. Santiago de Chile: Ed. Diego Barros Arana, Imprenta Nacional.
Olguín Bahamonde, C. (2005). Expedición chilota al territorio continental para habilitar una vía terrestre desde Lolcura al río Maypué. Boletín Museo y Archivo Histórico Municipal de Osorno, 7, 60-66.
O’Higgins, T. (1942). Diario de viaje del capitán Tomás O´Higgins 1796-1797. Revista Chilena de Historia y Geografía, 101, 42-97.
Sagredo, R., González, José I. (2004). La expedición Malaspina en la frontera austral del imperio español. Santiago de Chile: Centro Investigaciones Diego Barros Arana /
Editorial Universitaria. Sánchez Aguilera, V. (1948). El pasado de Osorno, la gran ciudad del porvenir. Osorno:
Imprenta Cervantes. Urbina Burgos, R. (1987). Chiloé y la ocupación de los Llanos de Osorno durante el siglo XVIII.
Boletín de la Academia Chilena de la Historia, 98, 219-261.
Urbina Carrasco, M. X. (2005). La frontera de arriba chilena y el camino de Chiloé a Valdivia, 1786-1788. Temas Americanistas, 18, 70-92.
Urbina Carrasco, M. X. (2009). La frontera de arriba en Chile Colonial. Valparaíso: Centro
Investigaciones Diego Barros Arana / Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Zapata, J. I. (1791). “Diario de la expedición del ensanche del camino de la provincia de Chiloé
a la Plaza de Valdivia, San Carlos de Chiloé 24 de abril de 1791”. AN, FV, vol. 276 pieza 9, fs 138-180v.
Mapas Carta Terrestre Valdivia 1:250.000, nº 3900-7200, IGM, 1991. Carta Terrestre Osorno 1:250.000, nº 4000-7130, IGM, 1994. Carta Terrestre Puerto Montt 1:250.000, nº 4100-7145, 1994. Hurtado, Francisco. (1787). “Carta Hidrográfica Reducida del Territorio entre Osorno y Chiloé.”