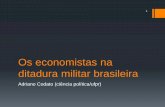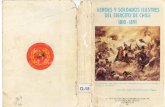El Gran Capitán: Una Evolución Militar Decisiva - El origen de la infantería moderna, los Tercios
Transcript of El Gran Capitán: Una Evolución Militar Decisiva - El origen de la infantería moderna, los Tercios
EL GRAN CAPITÁN. UNA EVOLUCIÓN MILITAR DECISIVA.
EL ORIGEN DE LA INFANTERÍA MODERNA: LOS TERCIOS.
Para el valeroso Gran Capitán,
en disculpa por habernos permitido
que tu nombre cayera en el olvido,
cuando fuiste entre hombres titán.
Permanezca en nuestra memoria,
quien un Imperio permitió paladear,
héroe que méritos hizo para vadear
la inexorable corriente de la Historia.
ACCÉSIT DEL ‘I CERTAMEN NACIONAL DE HISTORIA:
ASOCIACIÓN REALES TERCIOS’
MIGUEL ESTEBAN LINEROS,
GONZALO LINARES MATÁS,
PABLO ZARAGOZA BALLESTER
(Junio, 2012)
2
ÍNDICE
1. Introducción.
2. Parte I: Reconquista, siete siglos para someter al-Ándalus.
1.1. Prólogo: Los inicios de la empresa reconquistadora.
1.2. Capítulo I: Las Navas de Tolosa, el comienzo de la hegemonía cristiana.
1.3. Capítulo II: El periodo final de la Reconquista.
1.4. Conclusiones de la Parte I.
3. Parte II: Guerra de Granada (1479-1492).
3.1. Prólogo: Gonzalo Fernández de Córdoba.
3.2. Capítulo I: La organización militar a finales de la Reconquista.
3.3. Capítulo II: La estrategia de la guerra de Granada.
3.4. Capítulo III: Papel de Gonzalo Fernández de Córdoba en la guerra de Granada.
4. Parte III: Conquista de Nápoles.
4.1. Capítulo I: Primera campaña de Italia. (1495-1497).
4.2. Capítulo II: La segunda campaña de Italia.
4.3. Capítulo III: El Gran Capitán.
5. Parte IV. Conclusión. La creación de los Tercios, la hegemonía militar de la infantería
española en el Viejo Continente.
6. Nota de los Autores.
7. Bibliografía.
3
Introducción.
El siguiente trabajo presenta cuatro partes diferenciadas entre sí. La primera parte trata la
Reconquista, un largo periodo dentro de la Edad Media española, que supuso el
enfrentamiento militar de los reinos cristianos hispánicos contra Al-Ándalus, territorio de religión
musulmana que fue evolucionando su entidad política, alcanzando su mayor esplendor en el S.
X con el Califato Omeya de Córdoba.
Dentro de la Reconquista, se destaca la batalla de las Navas de Tolosa, enfrentamiento
cumbre de la misma, y de la cual este año se celebra su 800º aniversario, como claro ejemplo
de la estrategia militar hispana de la Edad Media, en contraposición a las innovadoras tácticas
estratégicas introducidas por D. Gonzalo Fernández de Córdoba, Gran Capitán de los ejércitos
castellanos, en Granada e Italia.
También es importante, en tiempos de Alfonso V de Aragón, dentro de un contexto de
expansión territorial en el Mediterráneo, y por tanto de conflictos continuados, la creación de
una serie de contingentes permanentes, con el que hacer frente a esta situación, antecedente
del poder de los ejércitos reales profesionales durante la Edad Moderna.
La segunda parte se refiere a la guerra de Granada, donde se explican todas las tácticas
que se llevaban a cabo y las diferentes estructuras que conformaban la hueste real, valorando
el papel de Gonzalo Fernández de Córdoba dentro de esta guerra.
En la tercera parte hemos reflejado las campañas en Italia posteriores a la Reconquista,
resaltando los hechos más importantes en cuanto a la modificación de la estructura del ejército
y a las diferentes tácticas llevadas a cabo por Gonzalo Fernández de Córdoba. Asimismo
hemos puesto como ejemplo de estas modificaciones y tácticas las dos batallas más
representativas de la segunda campaña en Italia, la de Ceriñola y la de Garellano.
Como conclusión de esta tercera parte hemos querido destacar la importancia de la figura
de Gonzalo Fernández de Córdoba en estos conflictos y en la historia de España, así como en
lo referente a la historia militar española.
La cuarta parte es un estudio de la dimensión histórica del legado del Gran Capitán, enfocado
en la creación y desarrollo de un cuerpo de élite de la infantería española, llamado a dominar
los campos de batalla de Europa durante siglos. Fueron conocidos como Tercios.
4
Parte I: Reconquista, siete siglos para someter Al-Ándalus.
Prólogo: Los inicios de la empresa reconquistadora.
Don Pelayo, noble visigodo, es coronado rey de Asturias en 718. Iniciará la Reconquista en
722 con su victoria en la batalla de Covadonga1.
A mediados del S. VIII, las tácticas militares empleadas por el reino de Asturias comenzaron
por la construcción de defensas para hacer frente a las invasiones sarracenas, para ir
progresivamente tomando la iniciativa, a través de expediciones de centenares de hombres a
caballo,2 que debilitaban el poder islámico en el norte de la Península, mediante la captura de
los mozárabes situados en los pueblos sometidos a los musulmanes, aumentando la capacidad
demográfica del reino astur, mientras se creaba progresivamente un espacio vacío entre
Asturias y el río Duero3. Los territorios pronto debieron ser ocupados por gentes que
comenzaron a trabajar la tierra. Estos campesinos colonizadores no encontraron obstáculo
para su asentamiento por lo que no fue necesaria una conquista militar4 de los territorios que se
iban anexionando los reinos cristianos.
En el ámbito militar, la Reconquista, entre los siglos VIII y XI será, a pesar de algunas
victorias de renombre, (Simancas, 939) una sucesión constante de saqueos y derrotas
militares5 especialmente durante las razias de Almanzor (940-1002).
Capítulo I: Las Navas de Tolosa (1212), el comienzo de la hegemonía cristiana.
1. Los hombres de frontera. En el S. XII aparecen unas obras, los cantares de gesta, que
recogen las condiciones de vida de los hombres de frontera, durante el S. XI, héroes cuyo
mundo era el de la guerra, sin cabida para lo cortesano6; estaban supeditados a una autoridad
derivada de la aristocracia feudal. Todos los hombres de frontera presentaban unas
características singulares, pues eran hombres situados entre dos bloques antagónicos7, el
1 (Esparza, Don pelayo. El héroe de Covadonga, 2012) Pág. 72 2 (Esparza, Fruela Pérez. La primera espada de la Reconquista, 2012) Pág. 64 3 (Esparza, Fruela Pérez. La primera espada de la Reconquista, 2012) Pág. 64 4 (Mackay, 1980), pág. 21 5 (Mackay, 1980). Cap. I Negocios de protección y cruzados (1000-1212), pág. 25 6 (Clara Tibau) Pág. 3 7 (Ruiz-Doménech) Pág. 5
5
mundo cristiano y el musulmán. Los siglos XI y XII fueron la época dorada de los héroes épicos
y de los aventureros individuales.8
Entre ellos, una figura destacó especialmente: Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. El
mayor logro del Cid fue la toma de la ciudad de Valencia, en 1094, proclamándose príncipe.
2. Las Navas de Tolosa. La gran batalla de la Reconquista.
Alfonso VIII el de las Navas, nieto de Alfonso VII, comenzó de rey a los tres años, por lo que
tuvo una infancia de tutorías. Su vida fue un constante guerrear y pidió ayuda a los demás
reinos cristianos hispánicos para enfrentarse a la invasión almohade. No solo no le ayudaron,
por lo que salió derrotado en la batalla de Alarcos (1195), sino que se aprovecharon de su
derrota, invadiendo algunos de sus territorios. Alfonso VIII, para defenderse de los cristianos,
se vio obligado a firmar una tregua con los almohades. A petición del monarca castellano, el
Papa Inocencio III predicó una cruzada contra el Islam9, lo que sí logró aunar, esta vez, a los
reinos cristianos peninsulares, no sin reticencias. También contaron con ayuda de cruzados
ultramontanos.10
Según estimaciones del doctor C. Vara Thorbeck (Vara Thorbeck, 1999), el número de
efectivos de ambos ejércitos sería similar, en una cifra no superior a las diez mil o doce mil
unidades, en base a la población de la época, los bastimentos necesarios y el escenario de la
lucha, una zona tan quebrada y escasa de agua. La similitud de los ejércitos se explicaría
mediante la dificultad de que un ejército, con ventaja posicional y duplicando al enemigo,
pierda.11 El coste de la campaña fue elevadísimo, debiendo acuñarse moneda en una decena
de cecas distintas12 para sufragar los costes. Ya, como disposición táctica de la batalla, decir
que el Pedro II de Aragón dirigía el ala izquierda, viéndose sus hombres reforzados por milicias
castellanas. El cuerpo central cristiano lo mandaba Alfonso VIII y Sancho el Fuerte conducía el
ala derecha con sus doscientos cruzados navarros, reforzados también con milicias
castellanas.
8 (Mackay, 1980) Pág. 69 9 (Walker, 2004) Pág. 95 10 (Vara Thorbek, 2004) Pág. 96 11 (Vara Thorbek, 2004) Pág. 103 12 (Yáñez, 2007) Pág. 105
6
La estrategia en las batallas campales normalmente se reducía a matar al mayor número de
enemigos posibles.13 Tras desbaratar las avanzadillas de la caballería árabe y los arqueros
kurdos, el centro del ataque cristiano se alineó frente a las lanzas de la formación en cuadro14
de los árabes, soportando el aluvión de armas arrojadizas (dardos, flechas, lanzas, jabalinas,
piedras) de los almohades, quienes combatían en la parte elevada de la colina. Los cristianos,
cuyo ascenso resultaba dificultoso al sumarse la pendiente, comenzaron a ver frenado su
ataque. En esta complicada situación, el señor de Vizcaya, Diego López de Haro, rompió la
línea almohade, quedándose aislado. Fue necesario rescatarle, pero tras ser el culpable de la
estrepitosa derrota en Alarcos, se cubrió de gloria en las Navas15.
Las órdenes militares fueron las encargadas de cerrar las filas cristianas, produciéndose en
ellas una elevada mortandad16. El heroísmo seguía siendo, en los tiempos de las Navas, un
factor determinante en la obtención de la victoria, debido a la no profesionalización de los
ejércitos. Las tropas se movían y actuaban según la moral, la cual crecía o disminuía según las
hazañas de sus dirigentes. Reproduciendo una cita de la Crónica del arzobispo se observa que
la situación era dramática:
“El noble Alfonso, al darse cuenta de cómo algunos, con villana cobardía, no atendían a la
conveniencia, dijo delante de todos al arzobispo de Toledo: “¡Arzobispo, muramos aquí yo y
vos!, ante lo que este respondió: ¡De ningún modo, aquí os impondréis ante vuestros
enemigos! ¡Vayamos a socorrer las primeras líneas, que están en peligro!”17
. En ese momento, ante el aparente retroceso de las líneas cristianas, avanzó,
descontroladamente, la vanguardia almohade, rompiendo así su formación al abrir un centro en
su entramado defensivo. En ese punto avanzó lo más granado del ejército cristiano, la
infantería pesada que había quedado en reserva, mandada por los reyes. Esta tropa, mucho
más diestra y experimentada, valerosa y arrojada, se introdujo por el centro de la formación
almohade, abierto por la caballería árabe. Así, en poco tiempo, quedó roto tanto el frente como
la zaga musulmana.
13 (García Fitz, ¿Hubo estrategia en la Edad Media? A propósito de las relaciones castellano-musulmanes durante el siglo XIII) Pág. 5 14 (Vara Thorbek, 2004) Pág. 100 15 (Vara Thorbek, 2004) Pág. 101 16 (Martínez Díez, 2006) Pág. 82 17 (Jiménez de Rada, 1989)
7
Durante las batallas medievales, las bajas eran relativamente escasas hasta que se rompía
el frente de alguno de los dos ejércitos. Entonces, se producía una decisiva ventaja para aquel
ejército que era capaz de mantenerse compacto. De todas maneras, los combates individuales,
frecuentes durante el Medievo, eran los que proporcionaban el honor y la honra, que le
llevaban a romper las filas y a avanzar desorganizadamente18, y, normalmente, un combate
solía quedar fragmentado en numerosos enfrentamientos individuales, debido a la ausencia o
deficiencia de planificación de la batalla por parte del caudillo o rey dirigente. Según el
historiador Charles Oman, no era infrecuente que se rompiera una planificación por los deseos
de gloria de cada caballero durante la época feudal19, pues todo noble queda convertido en
guerrero, que no en soldado20. El triunfo cristiano tuvo una gran difusión, atribuible tanto al
Vaticano21, como a la propia Orden del Temple, que perdió a su maestre. Las cuantiosas
pérdidas sufridas por las órdenes militares reflejan, paladinamente, su esfuerzo bélico
desplegado en las Navas.22
La importancia de esta batalla, considerada como el ocaso de al-Ándalus, es posible que
haya sido magnificada en exceso23, pues la pérdida de un ejército no supondría la
desintegración del Imperio Almohade, como las razzias de 1213 demuestran. En cualquier
caso, el triunfo fue rotundo24, dejando quebrantado al poderío almohade de la Península; puede
afirmarse que la batalla de las Navas de Tolosa cerró las puertas de Castilla-La Mancha a los
musulmanes, abriendo las de Andalucía a los cristianos25, lo que supuso un cambio
trascendental en la Historia de España.
Conclusiones capítulo I. En el S. XIII, Fernando III el Santo y Jaime I el Conquistador
expanden grandiosamente los reinos cristianos por la Península. Pero, a partir de ese
momento, finaliza de forma brusca una tendencia destinada a la recuperación del territorio
peninsular. Cuando los avances territoriales se ralentizan, las anteriores guerras de conquista
18 (García Fitz, Las Navas de Tolosa, 2005) Pág. 498 19 (Oman, 1953) 20 (García Fitz, ¿Hubo estrategia en la Edad Media? A propósito de las relaciones castellano-musulmanes durante el siglo XIII) Pág. 3 21 (Vara Thorbek, 2004) Pág. 103 22 (Martínez Díez, 2006) Pág. 84 23 (Vara Thorbek, 2004) Pág. 103 24 (Walker, 2004) Pág. 95 25 (Vara Thorbek, 2004) Pág. 103
8
se transforman en guerras de frontera, con evidentes connotaciones señoriales26. El objetivo de
los reyes medievales será alcanzar la independencia del resto de poderes, principalmente del
Papa y del Emperador. Por otra parte, en un ámbito más militar, las acciones de los líderes
medievales puede observarse dentro de la estrategia27, contra las visiones simplistas de la
guerra medieval como conflictos carentes de táctica; a fin de aprovechar con la mayor eficacia
los recursos de su gobierno y para legar a sus descendientes un trono en las mejores
condiciones posibles para continuar así la empresa reconquistadora de manera centralizada.
Capítulo II: El periodo final de la Reconquista.
1. La batalla del Salado. A comienzos del S. XIV, la invasión de los benimerines coincidió
con el periodo final del reinado de Sancho IV de Castilla, llamado el Bravo. Tras su muerte, dos
minorías consecutivas debilitaron al reino, primero Fernando IV el Emplazado (1295/1312),
Alfonso XI el Justiciero (1312-1350). Las rebeliones de los nobles se unieron a las rivalidades
entre los regentes. Los musulmanes sacaron partido de la turbulenta situación política de
Castilla, apoderándose de Baza (1324). En 1333, los benimerines, junto a los granadinos, se
apoderaron de Gibraltar y derrotaron a los castellanos. Para combatir esta alianza entre
benimerines y nazaríes, fue necesario que los reinos cristianos peninsulares apelaran,
nuevamente, a la unidad. La coalición entre Alfonso XI de Castilla, Pedro IV de Aragón y
Alfonso IV de Portugal derrotó, en el año 1340, en la batalla del río Salado, la última gran
batalla campal de la Reconquista, tomando, posteriormente, Tarifa por asedio. La importancia
de este acontecimiento de 1340 es que está bien documentado el empleo de cañones
(bombardas), lo que sería el debut de las armas de fuego en un conflicto peninsular. Sus
derivadas portátiles eran frágiles, peligrosas también para el que disparaba. Conforme se
fueron perfeccionando, sustituyeron definitivamente a las ballestas.28 A comienzos del S. XVI
estas armas revolucionarían totalmente el modo de hacer la guerra, abriendo el camino a la
Edad Moderna.
La batalla del Salado representó el acontecimiento culminante en la batalla del Estrecho.
26 (Conde, 1995) Pág. 24 27 (García Fitz, ¿Hubo estrategia en la Edad Media? A propósito de las relaciones castellano-musulmanes durante el siglo XIII) Pág. 7 28 (Albertini, 2007) Pág. 115
9
Tras el Salado no hubo conquistas territoriales inmediatas, ni se acabó definitivamente con
los enemigos. El resultado fue el fortalecimiento de la monarquía castellana, que logró
conquistar Algeciras y cerrar definitivamente las puertas de España a una nueva invasión
africana.29
En los reinos hispánicos fue muy importante el control de los mares. La batalla naval, frente
a Inglaterra, de La Rochele (1372), marcó la superioridad naval española hasta 158830.
2. Aragón, expansión allende la Península.
Tras las conquistas peninsulares de Jaime I, los sucesivos monarcas (esp. Pedro III y IV)
llevaron a cabo un programa de expansión de los aragoneses por territorios extrapeninsulares.
En las conquistas aragonesas, un cuerpo expedicionario consiguió tomar Sicilia, para
embarcarse, posteriormente, en una empresa conquistadora, salvando la situación espacio-
temporal, similar a la expedición de los Diez Mil de Jenofonte. Hablamos de los almogávares.
2.1 Almogávares: los sicarios de Aragón.
Los almogávares eran soldados mercenarios que sirvieron a la corona de Aragón tanto en la
Reconquista, realizando incursiones en tierras musulmanas, infundiendo verdadero temor,
debido a su manera de organizarse y luchar, unido a su tenaz resistencia31; Pedro III el Grande
en la campaña de 1282, que concluyó con la anexión del Reino de Sicilia la expansión
mediterránea. Estos temibles mercenarios32 ganaron para Aragón tierras en el Este del
Mediterráneo. Tras la toma de Sicilia, formaron una gran compañía, liderada por Roger de Flor,
que fue a Oriente a luchar al servicio del emperador bizantino (1303). Tras esto, lucharon por
su cuenta, llegando a conquistar Atenas33, recogida en la Crónica de Ramón Muntaner, hombre
próximo a Roger de Flor, antiguo templario.
Vencieron a los turcos en Asia Menor, pero su creciente poder e influencia asustó al
Imperio, que mandó asesinar a Roger de Flor y perseguir a los almogávares (1305), que
llevaron a cabo la Venganza Catalana, constituyéndose como independientes, arrasando y
conquistando tierras, formando una república itinerante conquistadora dentro de la Península
29 (Segura González, 2009) Pág. 33 30 (González-Arnao, 2007) Pág. 62 31 (Claramunt, 2010) Pág. 27 32 (Claramunt, 2010) Pág. 8 33 (Claramunt, 2010) Pág. 28
10
balcánica34, llegando (1312) a derrotar al duque de Atenas y formar (en 1318) el ducado de
Neopatria, dependientes directamente del reino de Sicilia, y, desde 1380 pertenecieron a la
Corona de Aragón. La epopeya almogávar concluyó con la pérdida de Atenas (1388).
En 1416 comenzó el reinado de Alfonso V el Magnánimo (1416-1458). Este monarca
mantuvo el control sobre Sicilia y aseguró el dominio aragonés en Córcega y Cerdeña.35 La
reina de Nápoles pidió su ayuda contra los franceses. Logró derrotarlos y, en 1421, fue
ovacionado a su entrada en Nápoles, pero fue expulsado por intrigas cortesanas. Sin decaer,
pronto volvió a retomar la cuestión napolitana.36 Siendo derrotado por los genoveses, pactó,
alianza que no se rompería, con el duque de Milán y derrotó a los ejércitos papales. Puso en
sitio a la ciudad de Nápoles y entró en ella al estilo de los triunfos romanos37, en 1443. Cuando
Constantinopla cayó a manos de los turcos otomanos en 1453, ideó junto al Papado una
expedición para reconquistarla pero, desgraciadamente, tanto para él como para toda la
Cristiandad, murió sin haberla podido llevar a cabo. Las guerras de Alfonso V modificaron
sustancialmente las estructuras militares de la corona de Aragón.38 Gracias a la reorganización
de su clientela militar y la regularización del servicio de gente de armas, junto a la escala y
continuidad de la guerra y de la política financiera de la corona39, fue la creación de una
permanente, de caballería, pero también con contingentes de infantería.
Conclusiones del capítulo II. Desde mediados del S. XIV, el avance cristiano en la
Península fue escaso, debido a los fracasos militares de los reyes cristianos, al llevar a cabo
sus expediciones por separado. Sin embargo, la Corona de Aragón llevó a cabo una gran
expansión por el todo el Mediterráneo. Las guerras civiles de los Trastámara sumieron a
Castilla en un estado de franca decadencia. De todas maneras, es importante destacar que la
unión de los reinos cristianos en 1340 les permitió derrotar a los benimerines y la creación, por
parte de Alfonso V, de un ejército permanente, característica indisoluble a las monarquías
autoritarias de la Edad Moderna, cuyo primer ejemplo en España son los Reyes Católicos.
34 (Claramunt, 2010) Pág. 29 35 (Walker, 2004) Pág. 113 36 (Walker, 2004) Pág. 114 37 (Walker, 2004) Pág. 114 38 (Saiz Serrano, 2007) Pág. 187 39 (Saiz Serrano, 2007) Pág. 187
11
Conclusiones de la Parte I:
La Reconquista es un término forjado a finales del S. IX en el reino de Asturias para
justificar el poder regio y el avance militar hacia el sur a costa del Islam40.
La Reconquista, pues, se nos presenta como una construcción ideológica que convertía el
conflicto bélico contra el Islam peninsular en una actividad justificada y legal, es decir, en una
guerra justa, pero también en una acción deseable, meritoria, y santificada, esto es, en una
guerra santa41. Y esta interpretación no aspiraba exclusivamente a dar un sentido legitimador a
la confrontación militar, sino también a motivar o movilizar tanto al guerrero como a quien debía
contribuir económicamente al mantenimiento de aquella, para que se participase de forma
activa. Las grandes victorias cristianas en la Reconquista (Simancas, Navas de Tolosa,
Salado…) correspondieron siempre con momentos en los cuales los monarcas hispánicos
decidieron unir sus fuerzas frente a los sarracenos.
40 (García Fitz, La Reconquista: Un estado de la cuestión, 2009) Pág. 151 41 (García Fitz, La Reconquista: Un estado de la cuestión, 2009) Pág. 207
12
Parte II: Guerra de Granada (1479-1492).
Prólogo: Gonzalo Fernández de Córdoba.
Gonzalo Fernández de Córdoba nació en el año 1453, desconociéndose la fecha exacta.
Este año es un año importante. Los turcos conquistaban Constantinopla, la cristiandad
retrocedía mil kilómetros y se acababa la guerra de los Cien Años. Tres hechos que influirán en
la vida del Gran Capitán.
Desde pequeño vivió cotidianamente la guerra que hacían los mayores, debido a la
localización del castillo de Montilla en la frontera, territorio limítrofe entre moros y cristianos, y a
la temprana muerte de su padre.
Gonzalo fue un miles armatus, militar acorazado, lo que en la España del s XVI se llamaba
“lanza”. Combatía montado a la brida, a la jineta (estilo español, ágil y con media coraza), o a
pie. Era un caballero. El espíritu de la caballería implicaba defender la fe, la patria, la verdad, a
los débiles e indefensos y a luchar por la justicia con abnegación desinterés y desprendimiento.
Todo esto idealizado por los famosos libros de caballerías.
Capítulo I: La organización militar a finales de la Reconquista.
Durante toda la Reconquista, para la guerra se formaba la hueste real, heterogénea,
transitoria y voluntaria. Esta estaba organizada por continos (caballeros al servicio del rey),
capitanías de Hermandad, mesnadas señoriales, órdenes militares y milicias concejiles. El rey
o reina como general de esta hueste procuraba unificar las obligaciones militares que no se
consiguió hasta 1497, después de la guerra, naciendo el Ejército.
1. Los guardas reales. El ejército del cerco de Granada tenía las mismas características
que uno de tipo medieval. Estaba compuesto al principio por tropas reales que acompañaban a
los Reyes Católicos. El calificativo real tiene una interpretación ambigua, aunque su misión era
también la protección del rey, dicha protección estaba encomendada principalmente a los
continos. Esta caballería real tenía dos particularidades. Una, que tenía lanzas de hombres de
armas sencillas, y otra, que estos guardas reales tenían también lanzas con armamento ligero.
Muy característico este último jinete en la guerra de la Reconquista.
13
2. Los vasallos. Junto a los guardas reales figuraba la caballería de los vasallos del rey.
Estos vasallos podían ser llamados por el rey cuando el dispusiera, y constituían una fuerza
semiprofesional diseminada por todo el reino.
3. La Hermandad. Estaba constituida por una caballería permanente mediante una
organización similar a la de los guardas reales y el mando era ostentado por los miembros de
la alta nobleza. Se encontraba repartida por el territorio y pretendía la constitución de un cuerpo
de caballería al margen de las tropas normales, que no era sino una simple fuerza de policía
sostenida por las ciudades, villas y poblaciones. Cuando el rey mandaba formar una hueste, la
Hermandad enviaba, además de estos hombres a caballo, un importante contingente de
fuerzas de infantería.
4. Las mesnadas señoriales. Contingentes que dependían de señores, cuyos efectivos
eran muy numerosos en comparación con otras tropas de diferente estatuto, fenómeno lógico,
ya que, a pesar de los numerosos indicadores de evolución hacia el ejército moderno, el
aspecto principal de la guerra de Granada era medieval.42 Estaban organizados de forma
similar al ejército real, con su caballería e infantería. Además, los grandes señores disponían
de vasallos a los que pagaban una pensión, llamada acostamiento. Estos vasallos solo tenían
que responder ante la llamada de su seño, que disponía de esta manera de hombres y jinetes.
5. Tropas municipales. En el célebre tratado jurídico de Alfonso X el Sabio las Siete
Partidas, se aborda la defensa del reino en la Segunda Partida. Es un tratado sobre el que se
cimentaba la organización militar de la España medieval.43
En concreto, en la ley II de esta Partida, se precisa la forma de dicha defensa. Además de
las protecciones de la persona del rey, la defensa se elaboraba mediante la creación de una
hueste en los tres casos siguientes: “…cuando alguno se alza dentro en la tierra misma del
rey;…cuando los enemigos entrasen en ella; y… cuando el rey entrase en la tierra de los
enemigos.”44 Valorando otras siete leyes que desarrollan este principio, el tipo de gente
empleada comprendía expresamente todas las capas sociales, exceptuando al clero secular y
regular, además de los musulmanes. Para el resto, los labradores, una vez sentada la
obligación de todos a prestar servicio, la puesta en práctica estaba condicionada por la
situación económica de cada persona.
42 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 35 43 (René Quatrefages 1996) Pág. 47. 44 (René Quatrefages 1996) Pág. 21
14
El contingente se dividía entre caballería e infantería. La caballería estaba basada en la
fortuna y no en el linaje, al igual que los infante, divididos en lanceros, ballesteros y
excepcionalmente, en espingarderos. Todas las milicias de una misma región debían llegar
agrupadas al lugar de encuentro. Ya en el ejército real, estos grupos se mantenían, excepto los
espingarderos, que se agrupaban en una unidad especial, debido a su especialidad.
6. La artillería. Se encontraba estrechamente ligada al ejército pero organizada de forma
autónoma. Tuvo un gran papel durante la fase final de la Reconquista, gracias a su eficacia. En
sus Anales de Aragón, Jerónimo Zurita resaltaba la vulnerabilidad de las “murallas y torres que
habían sido construidas para una guerra de lanzas y escudos”.45
Existían diferentes tipos de cañones: lombardas, falconetes, esmeriles o ribadoquines.
De diferente tamaño y calibre. Tuvieron gran importancia en la toma de Álora, donde las
lombardas derribaron las torres de la entrada y, cuando empezaron a caer los lienzos de las
murallas, los moros pidieron que les dejaran partir con sus bienes.46 O en Loja, Málaga y Baza.
Capítulo II: La estrategia de la guerra de Granada.
Se ha supuesto que las guerras de la Edad Media eran choques brutales sin objetivo
estratégico, concepto operativo, ni procedimiento táctico. Faltaba una estructura permanente
que diera continuidad, pero, singularmente en la sociedad española de la Frontera, se vivía en
un clima permanente de defensa, alerta y guerra.47 A finales del siglo XV, moros y cristianos
sabían mucho de la guerra.
La estrategia de Fernando el Católico quedó formulada en la metáfora: “arrancar uno a
uno los granos de Granada.” Debía ser una conquista lenta y paciente, y no una victoria
fulgurante, porque no podía incorporar a Castilla medio millón de musulmanes hostiles y
ansiosos de desquite.48 Esta guerra no se basó en un simple choque de lanzas a caballo o a
pie, sino que consistió en incursiones, asedios, escaramuzas, talas y batallas.
1. Incursiones. Existían diferentes tipos de incursiones: las entradas eran grandes
incursiones, en cambo las cabalgadas, algaras y correrías eran incursiones rápidas y breves.
45 (René Quatrefages) Pág. 54. 46 (René Quatrefages) Pág. 62 47 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 40. 48 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 41
15
Sus objetivos eran hacer daño, destruir, capturara cautivos, sobre todo el reino esclavista de
Granada, y capturar ganado
En 1232 una cabalgada cristiana se enfrentó en gran inferioridad a quince mil
musulmanes. La dirigía Álvar Pérez de Castro, que degolló a los cautivos y combatió a los
musulmanes. Cuenta la leyenda que en el fragor de la batalla, moros y cristianos vieron en el
cielo al apóstol Santiago “a caballo con la espada desnuda y muchos caballeros blancos y
ángeles por el aire, de que los moros dijeron que habían tenido el mayor temor”.49
2. La guerra guerreada. Una guerra de guerrillas basada en escaramuzas, sorpresas,
ataques nocturnos o emboscadas. Siendo muy representativo el tornafuye como táctica de los
jinetes, consistente en atraer a una parte del enemigo a un paraje beneficioso donde batirlo.
Fueron fruto de este tipo de estrategia la toma de Alhama, la emboscada musulmana a
Cárdenas en la Cuesta de la Matanza o la marcha nocturna de Gonzalo de Córdoba sobre
Alhama para reforzarla.
3. Las talas. Entradas masivas sobre territorio enemigo para acabar con sus recursos y
su capacidad de supervivencia, mediante la destrucción de sus cosechas, árboles frutales y
cepas. Fueron muy importantes las talas en la Vega de Granada, que hundieron la moral
granadina.50 Aunque también se produjeron talas por parte de los musulmanes, como la llevada
a cabo por Baobdil en Montilla, o la de Abolhacén en Cañete la Real.
4. La lid. El gran choque colectivo entre dos grandes formaciones. Toda la batalla era
consecuencia del despliegue inicial elaborado por el monarca y la junta de capitanes. En este
tipo de combate el núcleo fuerte eran los caballeros con armadura.
En la última guerra de Granada no se llegaron a dar este tipo de lucha, aunque en Loja,
Mojín o Lopera se produjeran sangrientos combates, fueron más batallas de encuentro
obligados a combatir para sobrevivir. Esta es la guerra que sabía hacer Gonzalo Fernández y a
medida que se prolongaba, las crónicas nos hablan cada vez más de él.51
5. Las fortalezas. Los castillos se encontraban en puntos naturalmente fuertes que
dominaban el territorio circundante, por lo que se convertían en objetivos militares.
49 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 43. 50 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 45.
51 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 46.
16
Su tenencia estaba regulada por la Partida II de las Siete Partidas del rey Alfonso X el
Sabio, donde la pérdida de una fortaleza se castigaba con la pena capital. En la ley IX, se
especificaba las cualidades de cada hombre de la guarnición, todas debían ser capaces de
cumplir sus respectivas misiones, como los ballesteros “que cumplen mucho a guarda et a
defendimiento del castillo” 52
6. La marina. El esfuerzo principal español en el punto naval consistió en tratar de controlar
el estrecho de Gibraltar, para hacer frente a la potencia naval de Portugal y su aliado francés, y
para aislar a los musulmanes de la Península con sus correligionarios del norte de África o de
la llegada de los turcos. En esta época la marina no estaba constituida por una flota
permanente, sino que se formaba reuniendo navíos comerciales.
Cabe destacar la creación de una flota de setenta barcos para la defensa de
Sicilia frente a la llegada de los turcos, aunque la muerte del sultán turco cambió el curso de las
operaciones turcas y los monarcas españoles pudieron dedicarse a la Reconquista.
Capítulo III: Papel de Gonzalo Fernández de Córdoba en la guerra de Granada.
Al inicio de la guerra, Gonzalo había sido nombrado adalid de la frontera por los reyes y
empezó mandando las lanzas del señorío de su hermano. Las primeras acciones de esta
guerra estuvieron marcadas por los grandes de la Frontera como Gonzalo, como el refuerzo de
Alhama, sitiada por Abolhacén, o la captura de Boabdil para el rey Fernando.
Ya desde el principio se dio a conocer como un gran capitán, dando ejemplo a la hora
de combatir en el campo de batalla y fuera de él. Poco a poco se fue ganando la confianza de
los reyes, los cuales le ponían al frente de sus tropas en tareas cada vez mas complicadas. Y
no solo en acciones militares, sino que tuvo un papel decisivo en la diplomacia con Granada
para su rendición.
A pesar de eso, al acabar la guerra con la rendición de Granada, Gonzalo no acabó
como un gran general sino como un capitán heroico que contaba con la confianza de los reyes.
Los grandes generales habían sido Fernando el Católico, Ponce de León o la reina Isabel.
52 (René Quatrefages) Pág. 20.
17
Parte III: Conquista de Nápoles.
El final de la Reconquista en enero de 1492 marcó el punto de inflexión entre dos
vertientes de la historia de España. Hasta ese momento el enemigo español estaba dentro de
la Península y la acción militar se organizaba en consecuencia. Pero tras la toma de Granada,
España debía dominar toda la escena europea durante el siglo XVI, para ello se empezó a
elaborar un nuevo modelo de organización militar.
España era un país escaso de hombres, por lo que la infantería estaba muy valorada,
siendo las tropas municipales un gran peso en la hueste real. En oposición a Francia, donde “la
incapacidad militar del pueblo llano” era “uno de los fundamentos del orden social.”53 Las Siete
Partidas de Alfonso X eran significativas a este respecto, precisamente era el pueblo el que
constituía la base de la acción militar.
Una vez terminada la Reconquista los monarcas españoles se dieron cuenta de que los
futuros conflictos implicarían a su poderoso vecino del norte, el rey de Francia. Todas las
reformas militares deberían estar orientadas hacia el enfrentamiento con Francia. Una de las
primeras reformas fue la homogenización de la heterogénea caballería española para hacer
frente a los temibles gendarmes franceses, se creó un nuevo cuerpo de guardias, los guardias
de Castilla. Otras reformas militares fueron las ordenanzas del cinco de octubre de 1495, la del
dieciocho de enero de 1496 y la del veintidós de ese mismo año. Cabe destacar la distribución
en tercios del ejército del Rosellón en 1496. Estas reformas sentaron las bases de una
organización militar de largo alcance, que afectaban al reclutamiento, armamento y tesorería,
además de repartir a los soldados en compañías, adoptar la pica como arma del peón y el uso
de armas de fuego individuales. Un punto clave de esta revolución fue la adopción del modelo y
armamento suizo, que los españoles hicieron suyo.
53 (René Quatrefages) Pág. 79.
18
Capítulo I: Primera campaña de Italia. (1495-1497).
El veintinueve de noviembre de 1494 los reyes designaron a Gonzalo como jefe del ejército,
al estallar la guerra contra Francia en el reino de Nápoles. Gonzalo fue elegido porque era un
buen jefe que no tenía la soberbia de los nobles.54
Desembarcó en Mesina el veinticuatro de mayo con trescientos jinetes y dos mil peones,
con la misión de defender Sicilia y las tierras del Papa, y de ocupar las cinco fortalezas que los
reyes de Nápoles cedían. Utilizó las mismas tácticas que en la guerra de Granada, cosa
inusitada en Italia.
Tras la derrota en Seminara se acrecentó el prestigio de Gonzalo y la disciplina se reforzó.
Sería la única derrota militar del Gran Capitán en su carrera militar. En el verano de 1495, tomó
toda la Baja Calabria, y en los primeros meses de 1496, Alta Calabria, confinando a D´Aubigny
a un pequeño sector gracias a la ayuda de venecianos y del rey napolitano Ferrante.
La derrota de Luís de Vera en la retaguardia le deja sin fuerzas, lo que retuvo a Gonzalo en
Castrovillari dos meses hasta la llegada de los refuerzos. Derrotó a los barones angevinos
aliados de los franceses y regresó a Castrovillari.
Los franceses se habían fortalecido en la villa de Atella junto a Montpensier, echando a
todos los habitantes de la villa. A causa del gran número de capitanes de diferentes
nacionalidades ques se encontraban sitiando a los franceses: condotieros de la Liga,
milicianos, alemanes, napolitanos y españoles. Fue entonces cuando los combatientes le
pusieron a Gonzalo un mote para distinguirlo:
- “Desde entonces, como si todos se hubieran puesto de acuerdo, de un común
consentimiento de los contrarios, y de la gente del rey, le comenzaron a llamar Gran
Capitán: y así parece que se puso en el instrumento de la concordia, y asiento, que se
tomó con los enemigos en el mismo lugar de Atela.”55
Un momento clave de este asedio fue la carga de los rodeleros españoles sobre los molinos
que abastecían la villa de alimento. José María Sánchez de Toca y Fernando Martínez Laínez
afirman en su libro que: “si hubiera que designar una fecha para el nacimiento de la Infantería
54 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 96.
55 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 111.
19
española, seguramente sería esta, cuando una pequeña unidad armada a la ligera atacó a la
carrera un cuadro de ballestas y otro de picas suizas.”56
El catorce de julio Montpensier izó la bandera blanca para negociar y más tarde se firmaron
las capitulaciones, en las que los franceses podían volver libremente a Francia, pero debían
dejar todos los caballos y cañones. Además se utilizó de forma oficial, por primera vez el
sobrenombre de Gran Capitán en la firma de estas capitulaciones.
Tras las capitulaciones de Atella Gonzalo se dedicó a la reconquista de Calabria en manos
de D´Aubigny y de algunas zonas en manos de los franceses como Rocaguillerma, Cosenza u
Oliveto. También acabó con el corsario vizcaíno Menaldo Guerra que había tomado el puerto
de Ostia e impedía el abastecimiento de la ciudad de Roma, entrando en triunfo en la ciudad
como los que daba antiguamente a los generales victoriosos. Al acabar con los conflictos en el
reino de Nápoles y finalizada su misión, regresó a España para ser recibido por los reyes.
Capítulo II: La segunda campaña de Italia.
En los primeros meses del año 1500 el Gran Capitán zarpó de Málaga con rumbo al frente
de las tropas que iban a conquistar el reino de Nápoles. El cuerpo expedicionario que dirigía
tenía una alta calidad, debido al armamento y la veteranía (guerra de Granada y primera
campaña de Italia) y a las reformas militares emprendida por los Reyes Católicos, que suponía
una auténtica revolución militar asentada sobre bases jurídicas, organizativas y logísticas.57
Esta nueva organización estaba partía de dos supuestos básicos: la alta valoración de la
infantería y la consideración de Francia como enemigo potencial.
Antes de desembarcar en Italia, este contingente militar estuvo en la toma de Cefalonia a
los turcos. Con el desembarco de las tropas españolas, las órdenes reservadas a Gonzalo se
centraban en defender las plazas fuertes y puntos de apoyo ganados en Calabria y los
obtenidos en el reparto del reino de Nápoles en el acuerdo de Granada con Francia.
56 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 97.
57 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 127.
20
1. La batalla de Ceriñola.
Tras el inicio de la guerra entre franceses y españoles por el control completo del reino de
Nápoles, Gonzalo intenta buscar tiempo para organizar su ejército en clara desventaja frente a
los franceses. Los primeros meses estuvieron marcados por los motines de la tropa, sobre todo
por parte de los vizcaínos, debido al atraso de la paga o al escaso suministro de víveres.
Gonzalo estuvo presionado desde el principio por el ejército francés que buscaba un gran
enfrentamiento, confiado de su numerosa y eficaz hueste. Rehusó el combate mientras
hostigaba al enemigo con las mismas tácticas usadas en Granada, decía a sus capitanes:
“Combatiré cuando me convenga, no cuando ellos me reten y al enemigo se le antoje.”58 Con la
llegada de refuerzos emprende el camino hacia el norte llegando a Seminara, donde sale al
paso el ejército de D´Aubigny que le presenta batalla el veintiuno de abril de 1503, al cual
derrota y hace prisionero por segunda vez.
Tras la victoria en Seminara, el veintisiete de abril decide salir de Barleta dirigiéndose hacia
Ceriñola, donde decide presentar batalla a los franceses. El duque de Nemours esta ansioso
por iniciar el combate y las tropas del general español le esperan en la ladera cubierta de
viñedos cubiertos de estacas y fosos, construidos por los españoles nada mas llegar para
poder hacer frente a la caballería francesa. Gonzalo sitúa en el centro a los lansquenetes
alemanes y rodeleros españoles, en sus alas a la caballería y a dos compañías de arcabuceros
y detrás de todo, la artillería y la caballería ligera. El duque de Nemours, acuciado por las
ansias del combate, hace avanzar al ejército francés precedido por la caballería. Era el
veintiocho de abril de 1503.
Para muchos analistas militares, la batalla de Ceriñola representa el ocaso de la guerra
medieval, y sobre todo una gran lección del aprovechamiento del terreno.59 La táctica de
contención que utilizó el Gran Capitán frente al choque de la caballería pesada fue un ejemplo
táctico que presagiaba el dominio de la infantería en el campo de batalla. También fue una
novedad la utilización de los arcabuceros y espingarderos en compañías para realizar un fuego
por líneas que deshizo a las formaciones francesas.
58 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 147. 59 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 153.
21
La batalla duró el crepúsculo de ese día. Las bajas francesas fueron cuantiosas, más de
tres mil hombres, su artillería y gran parte de sus banderas. Entre los cadáveres franceses se
encontraba el duque de Nemours. Los españoles sufrieron menos de `cien muertos. Una
tradición española recuerda que, al contemplar el campo cubierto de cadáveres, el Gran
Capitán ordenó dar tres toques de atención prolongados para que todos rezaran por los
muertos.60 Es el origen del toque de oración de nuestro ejército, que pasó a los demás ejércitos
occidentales.
Tras la victoria en Ceriñola, la conquista de la ciudad de Nápoles no se hizo esperar y
la última gran batalla contra los franceses fue la batalla de Garellano, donde los españoles
acabarían por completo con las fuerzas francesas en el reino de Nápoles.
2. La batalla de Garellano.
Lo que generalmente se conoce como batalla de Garellano es una acción que tuvo
lugar el veintiocho y veintinueve de diciembre de 1503, en la que las tropas del Gran Capitán
destrozaron por sorpresa el campamento francés, aunque en realidad se trató de una serie de
escaramuzas y choques que duraron unos dos meses.
Este episodio de la guerra quedó marcado por la acción con grandes acciones como la
de Hernando de Illescas, que “habiéndole llevado una pelota de cañón la mano derecha con
gran parte del brazo… con la mano izquierda y el brazo manco se ayudó de arte que siempre
tuvo su bandera enarbolada con gran ánimo.”61 Ambos ejecitos tomaron posiciones en sendas
orillas del río Garellano, los franceses reforzados con cinco mil mercenarios suizos superaban
en un gran número a los españoles.
Un elemento decisivo de este episodio fue el factor moral. La fortaleza de ánimo de los
españoles se mantuvo muy alto durante todo el tiempo a pesar de las fatigas y contrariedades,
muchas veces gracias a la disciplina férrea impuesta por los jefes.62 En cambio, en el bando
francés aumentaron las disputas entre sus dirigentes, causadas por los contratiempos y el mal
tiempo que repercutieron en los soldados. Un claro ejemplo de la disciplina impuesta por los
jefes españoles, fue el caso de quince rodeleros españoles que se rindieron. Tras volver a su
correspondiente compañía, Pedro de Paz, capitán de su compañía, los mandó ejecutar y clavó
60 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 153. 61 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág.161. 62 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 162.
22
sus cabezas en picas mostrándoselas a los franceses, mientras gritaba: “Mirad, borrachos, este
es el pago que damos a los cobardes.”63
Con la destrucción del puente del Garellano por Pedro Navarro no queda ningún puente en
toda la línea del río, el bando francés intenta crear y colocar una cabeza de puente con la que
atravesar el río, en ambas ocasiones fracasa. Con la llegada de refuerzos, el Gran Capitán
pasa a la ofensiva y manda construir a Juan de Lezcano un puente para cruzar el río y
sorprender al enemigo, y el puente se construye por piezas en el castillo de Mondragone, a
doce kilómetros de la retaguardia.64
La noche del veintisiete de diciembre de 1503 las tropas españolas cruzan el Garellano.
Gonzalo había dividido sus fuerzas en tres partes, la del norte y la del sur tenían como objetivo
envolver al enemigo y la del centro estaba dirigida por el mismo. El montaje del puente se llevó
a cabo de madrugada con un previo reconocimiento del terreno, en un sitio donde el cauce se
estrechaba y el caudal era menor.
El ataque cogió totalmente a los franceses por sorpresa. Los ballesteros franceses huyen lo
que extiende el pánico por el campamento. En las primeras horas se produce la desbandada
francesa y se toca retirada hacia Gaeta, evacuando la artillería por el río donde se hunde la
mayor parte. El movimiento de se convirtió en un desastre por la confusión, la lluvia y el barro.
Carlos Canales capta el momento al decir en la revista militar Ristre, que: “reinaba la confusión
por doquier, la lluvia y el barro entorpecían la marcha y los nervios crecían según se
apreciaban en el horizonte los fogonazos de la arcabucería en los constantes choques que se
estaban produciendo con las tropas españolas que avanzaban.”65 Los franceses en completa
retirada eran acosados por las constantes cargas españolas. El único momento de peligro para
las tropas españolas coincidió con la única actuación francesa para intentar asegurar la
defensa y retirada de las tropas hacia Gaeta, fue la carga del paladín francés Bayardo junto a
trescientos hombres de armas contra la tropa italiana de Prospero Colonna, a la que hizo
retroceder.
El triunfo fue decisivo, los hombres franceses murieron a cientos en combates aislados
a lo largo del camino de retirada hacia Gaeta, aunque todavía quedaban por liquidar algunos
63 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 163. 64 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 164. 65 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 168.
23
islotes de resistencia angevina. El treinta y uno de diciembre el marqués de Saluzzo capituló y
Gaeta se rendía, entregando las llaves de la ciudad en manos de Gonzalo Fernández de
Córdoba, el Gran Capitán. Sobre una de las torres más altas se colocó el pendón de los Reyes
Católicos, desde ese momento dueños y señores del reino de Nápoles.66
Exultantes, los soldados españoles cantaban: “Gaeta nos es sujeta y si quiere el
Capitán, también lo será Milán.67
Capítulo III: El Gran Capitán.
Gonzalo marchó a Italia como capitán general de caballos y gente de a pie, pero aunque
este era su nombramiento todo el mundo lo conocía como el Gran Capitán, no solo era el
capitán de todos sino que era el mejor. Sus coetáneos lo comparaban con los grandes Magnos:
Alejandro, Pompeyo y Carlomagno.
Fue un hombre de claro entendimiento y de ingenio claro y ocurrente, se le calificaba de
sagacísimo en asuntos civiles y militares. Podía conversar de numerosos temas, no tenía
estudios pero sabía de muchas cosas gracias a que tuvo como mentor a don Diego Cárcamo.
Hablaba español, árabe e italiano y entendía el francés. Tenía gracia y le gustaba decir cosas
ocurrentes, aunque nunca para menospreciar a ninguna persona.
Uno de los aspectos más llamativos de la conducta de Gonzalo fue su perfecta y constante
virtud.68
Como norma general, Gonzalo tomaba consejo antes de emprender una acción; convocaba
una junta de capitanes y escuchaba las diferentes opiniones, después resolvía. Solamente una
vez se vio forzado a decidir contra su voluntad, en la batalla de Seminara, donde el desastre
fue tal que las tropas quedaron escarmentadas. Gozó siempre de gran libertad en sus acciones
que supo aprovechar. Su fama le precedía y preparaba sus éxitos. No se desanimaba en las
malas rachas confiando en la fortuna, que se mueve en altibajos.
Era para todos ejemplo de templanza y justicia, y gracias a su autoridad mantuvo casi
siempre conforme y con pocos alborotos su pequeño y heterogéneo ejército de españoles,
66 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 169. 67 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 169. 68 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 219.
24
italianos y albaneses. En la guerra no lo vencían el hambre ni el sueño. No mandaba nada que
no pudiera hacer el mismo; estaba siempre en primera fila espada en mano; y a caballo, su
lanza era la primera. En Montefrío fue el primero en escalar la muralla y combatió agarrado a
una almena y colgado sobre el vacío.69 Afrontaba todas las dificultades y ninguno de sus
hombres le llevó ventaja en sufrir peligro, sed, hambre, frío o cualquier otro tipo de riesgo.
Exigía para si los lugares más peligrosos.
Aunque no se sabe a ciencia cierta, hay motivos para considerar las arengas del Gran
Capitán como ciertas y no como fruto de la imaginación. Comenzaba apelando siempre al
compañerismo entre las tropas. Si se dirigía solo a los mandos como en Laíno, hablaba a
caballeros y compañeros alegando a la honra de la victoria. Y si arengaba a todos se dirigía
como señores y compañeros. Apelaba siempre al honor de la Nación española y a la obligación
de “ensalzar nuestra nación y acrecentar su honra y fama.”70 En Laíno evocó a los
antepasados y pidió que la Nación española no tuviera que avergonzarse. Gonzalo llamaba por
el nombre de españoles a su auditorio de vizcaínos, catalanes, mallorquines, gallegos,
asturianos y andaluces afincados en Italia. En la toma de Ostia, Menaldo replicó que no
pensara que fuera a rendirse, pues estaba tratando con un español y no francés, con un
vizcaíno y no castellano. Los soldados asaltaron Ostia al grito de España.71 Siempre
diferenciaba a España de las otras naciones, considerándola superior, que se vio reflejado en
frases como: “la ventaja que saca la nación española a la francesa y cuan clara debe ser la
nación española entre todas las naciones” y “los españoles no son como las demás naciones”.
Los tratadistas militares convienen unánimemente en alabar la excelencia del arte militar del
Gran Capitán. Con poco más de dos mil hombres y una increíble escasez de medios,
desembarcó en un territorio áspero y desconocido y a partir de él conquisto por dos veces un
reino, derrotando por dos veces al ejército francés, considerado el más poderoso de esa época.
Gonzalo aplicó un nuevo modo de combatir. Frente al estilo francés o italiano de combatir,
Gonzalo hacía la guerra guerreada de Castilla y aplicaba la sabia conducción de la guerra
aprendida de los Reyes Católicos.
En concreto, las características identificable de su forma de hacer la guerra fueron: la
fidelidad a la misión, que la aplicación deliberada de la violencia a gran escala, solo era un
69 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 222. 70 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 224. 71 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 224.
25
resorte para mover voluntades propias o del enemigo, prefería vencer por hambre que por
hierro y eludía la gran batalla, también debido a su ejército minúsculo. Impuso la guerra
característica en Granada, la guerra de ardides, escaramuzas, sorpresas, emboscadas y
marchas nocturnas. Procuró que los combatientes armados de distinta manera se
complementaran en sus capacidades, formando agrupamientos tácticos. Resucitó la fortaleza
de campaña, olvidada desde los romanos. Redescubrió el valor del terreno, aprovechando
todos los recursos a su disposición y adelantándose al enemigo en las decisiones.
El ejemplo de Gonzalo creó escuela, considerándose discípulos suyos el duque de Alba,
Pizarro y Andrea Doria. La infantería que creó se hizo dueña de los campos de batalla durante
siglo y medio. Sus enseñanzas sobre la sorpresa, el obstáculo o el aprovechamiento del
terreno pasaron a convertirse en algo básico de la praxis militar.
Gonzalo llevó a Italia la sorpresa, inusitada hasta entonces en Europa, y con ello devolvió a
la guerra uno de sus principios fundamentales. Gonzalo utilizó sistemáticamente la sorpresa
para multiplicar la eficacia de sus fuerzas. Solo por eso merecería un puesto entre los grandes
jefes militares de la Historia.
26
Parte IV. Conclusión. La creación de los Tercios, la hegemonía militar de la infantería
española en el Viejo Continente.
Las novedades tácticas introducidas por Gonzalo Fernández de Córdoba, Gran Capitán,
durante las campañas de Nápoles favorecieron la posterior creación de una unidad de
infantería de élite, los Tercios.
Los Tercios fueron grandes unidades militares españoles72, base del ejército de los Austrias,
la herramienta decisiva que forjaba la victoria o conjuraba las amenazas en Flandes y donde
fueran necesarios. La infantería constituía su núcleo.73
Los Tercios nacieron entre 1534 y 153674. En estos años, Carlos V ordenó reagrupar en tres
tercios, con mandos y jurisdicciones militares, a la infantería española presente en el
Milanesado, el reino de Nápoles y Sicilia, presentes desde las campañas del Gran Capitán o la
expedición de los almogávares.
A medida que se fueron formando nuevos Tercios, los primigenios fueron denominados
Grandes Tercios Viejos. El número de tropas a su mando fue disminuyendo75 gradualmente,
debido a la dificultad de reponer las bajas y al aumento del número de Tercios. Las unidades
de caballería recibían el nombre de batallones76.
El poder y la supremacía militar de los Tercios residían en la honra, el honor, la reputación y
el orgullo de los soldados por pertenecer a él, inculcados por la influyente personalidad del
Gran Capitán, sin necesidad de jurar fidelidad y lealtad al monarca, esto estaba implícito en el
reclutamiento, vigencia que duraba hasta la licencia, por lo que se creaba un ejército
permanente, pues la característica fundamental de los Tercios españoles es que poseyeron
voluntad de permanencia, característica excepcional77 en las milicias de la Edad Moderna. La
veteranía y la profesionalidad de los infantes españoles los diferenciaba de sus
contemporáneos, todo esto los movía a luchar hasta el final en centenares de batallas hacia la
victoria, con sonados resultados en Fleurus, Pavía y Nördlingen, entre otros.
72 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 9 73 (Walker 2004) Pág. 174 74 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 13 75 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 23 76 (Walker 2004) Pág. 174 77 (Martínez Laínez y Sánchez de Toca 2006) Pág. 29
27
NOTA DE LOS TRES AUTORES.
De entre todos los temas, elegimos realizar el trabajo sobre el Gran Capitán porque
consideramos que fue uno de los pilares sobre los que se cimentó el Imperio español y porque
tuvo un papel decisivo en la historia de España.
Por eso hemos reflejado esta revolución militar resaltando la función de este líder durante
toda esta época, analizando sus tácticas, su capacidad de mando y la aplicación de las
reformas llevadas a cabo por los Reyes Católicos, para determinar la creación del Imperio
español. Un Imperio que lograría dominar el escenario europeo durante ciento cincuenta años,
forjado por grandes personajes, como Gonzalo Fernández de Córdoba: un héroe olvidado, que
ni siquiera aparece en los libros de historia de segundo de bachillerato. Un héroe, como tantos
otros, olvidado. Como escribió Fernando Martínez Laínez en su libro Una pica en Flandes:
“Tanto valor, tantos muertos para construir un país que hoy mira con indiferencia su pasado”.
Por eso realizamos este trabajo, para que se recuerde a aquellos que dieron la vida por
España, que vivían en un mundo donde la mayor honra se encontraba en el campo de batalla y
que creían en una España unida y fuerte. Para que no se olvide y perdure en nuestra memoria
hasta el fin de nuestros días.
28
Bibliografía
Albertini, G. (2007). Armas. Dominando el trueno. La Aventura de la Historia (101), 114-115.
Clara Tibau, J. Los cantares de gesta en la Marca Hispánica. El fragmento de La Haya.
UNED, Gerona.
Claramunt, S. (2010). Al mejor postor: La expedición de los almogávares. La Aventura de la
Historia (nº 143), pp. 26-31.
Conde, F. J. (1995). La España de los siglos XIII al XV: Transformaciones del feudalismo
tardío. San Sebastián: Editorial Nerea.
Esparza, J. J. (2012). Don pelayo. El héroe de Covadonga. Época. Semanario de La Gaceta
(nº 1386), pp. 70-73.
Esparza, J. J. (2012). Fruela Pérez. La primera espada de la Reconquista. Época:
Semanario de La Gaceta. (nº 1393), pp. 62-65.
García Fitz, F. ¿Hubo estrategia en la Edad Media? A propósito de las relaciones
castellano-musulmanes durante el siglo XIII. Universidad de Extremadura, Facultad de Letras.
Proyecto de investigación PB 96-1531 de la D.G.E.S.
García Fitz, F. (2009). La Reconquista: Un estado de la cuestión. Clío & Crimen (nº 6), pp.
142-215.
García Fitz, F. (2005). Las Navas de Tolosa. Barcelona: Editorial Ariel.
González-Arnao, M. (2007). El Príncipe Nego. Aventura en Castilla. La Aventura de la
Historia (103), 58-62.
Jiménez de Rada, R. (1989). Los hechos de la Historia de España. Madrid: Alianza Editorial.
Mackay, A. (1980). La España de la Edad media. Desde la frontera hasta el Imperio (1000-
1500). Madrid: Editorial Cátedra.
Martínez Díez, G. (2006). Los templarios en los reino de España. Barcelona: Planeta.
Martínez Laínez y Sánchez de Toca (2006) El Gran Capitán. Gonzalo Fernández de
Córdoba.
Martínez Laínez, Fernando, y José Mª. Sánchez de Toca. Tercios de España. La infantería
legendaria. Octava edición. Editorial EDAF, 2006.
Oman, C. (1953). The Art of War in the Middle Ages, a.d 378-1515. Nueva York: John H.
Beeler.
29
René Quatrefages (1996) La Revolución Militar Moderna. El Crisol Español.
Ruiz-Doménech, J. E. Los hombres-frontera: La Historia como gesta. Universidad Autónoma
de Barcelona, Departamento de Historia Medieval.
Saiz Serrano, J. (2007). Formación de un ejército permanente en el S. XV: La caballería de
Alfonso el Magnánimo. Medievalismo (nº 17), 187-214.
Segura González, W. (2009). La batalla del Salado (1340). Al Qantir. Monografías y
documentos sobre la Historia de Tarifa. (nº 6), 1-33.
Vara Thorbeck, C. (1999). El Lunes de las Navas. Jaén: Universidad de Jaén. Servicio de
publicaciones e intercambio.
Vara Thorbek, C. (2004). Las Navas de Tolosa. La batalla crucial. (J. Villalba, & D. Solar,
Edits.) La Aventura de la Historia (65), 94-103.
Walker, Joseph M. Historia de España. Madrid: Editorial Edimat libros S.A, 2004, 460 pp.
Yáñez, A. (2007). Caleidoscopio: Los dineros de las Navas. La Aventura de la Historia (103),
104-105.