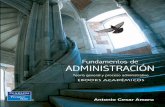el gobierno de espana y la administración «general» del estado
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of el gobierno de espana y la administración «general» del estado
Catedrático de Derecho Administrativo
EL GOBIERNO DE ESPANA Y LA ADMINISTRACIÓN «GENERAL»
DEL ESTADO
SUMARIO
1. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN1.1. «Vetusta, vexata et renovata quaestio»1.2. El grupo normativo1.3. Administración General del Estado
2. EL GOBIERNO DE ESPANA2.1. Antecedentes2.2. Composición2.3. Naturaleza2.4. Funciones y funcionamiento2.5. Comisiones delegadas del Gobierno2.6. La Comisión general de Secretarios de Estado y de Subsecretarios2.7. Secretariado del Gobierno
3. LOS MINISTERIOS3.1. Ideas generales3.2. Órgano supremo: el ministro titular del Departamento3.3. Unidades orgánicas de apoyo a la organización: la subsecretaría del ministerio3.4. Unidades orgánicas de línea: las secretarías de Estado3.5. Unidades orgánicas polivalentes3.6. Unidades orgánicas de apoyo al dirigente
IV. ADMINISTRACIÓN ESTATAL DESCONCENTRADA3.1. Ideas generales3.2. La delegación del Gobierno3.3. Servicios no integrados3.4. Apoyo a la Administración desconcentrada
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
1. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN1
2.1. Vetusta, vexata et renovata quaestio
A. Viejo problema el de la distinción entre estos dos conceptos, y ello tanto si setoman esos vocablos en sentido subjetivo u orgánico como si se los emplea en sentido obje-tivo o material viéndolos como manifestaciones de la actividad humana.
Zarandeado problema también, que ha ocupado a investigadores de toda laya: politó-logos y cratólogos, constitucionalistas y administrativas, filósofos y economistas, historia-dores y sociólogos, todos los cuales, en algún momento y de alguna manera, han tenido quepronunciarse sobre él.
Problema, en fin, que parecía olvidado y que de unos años a esta parte vuelve a plan-tearse con perfiles nuevos o, por lo menos, renovados.
Vieja, zarandeada y renovada cuestión, por tanto, que, inevitablemente, ha de estarpresente a lo largo de este estudio.
B. Sin necesidad de remontarse más atrás en el tiempo, esta renovación del interéspor la distinción se manifestó ya a raíz de la publicación de la LRJPA en cuya exposiciónde motivos (cfr. en especial el número 1) se deslizaban ya algunas frases que provocaron laalarma de la doctrina, pues parecían anunciar la «restauración» del viejo reducto de inmuni-dad frente al control judicial que fue el llamado «acto político»2.
C. Como se verá a lo largo de este estudio, no es esta la única causa determinantedel replanteamiento de viejas cuestiones y de que se haya querido ver problema donde hastaahora parecía no haberlo (es el caso, por ejemplo, de la identidad entre los conceptos de«Gobierno» y «Consejo de ministros»). No es una, en efecto, sino varias las causas que hanhecho aflorar de nuevo una cuestión que se daba por resuelta.
En todo caso, lo que importa subrayar es que, sin desconocer la necesidad de des-congestionar el vértice de la organización, a cuyo efecto hay que fomentar la aplicación delas técnicas ya conocidas de transferencia de funciones, nos encontramos ante un problemapolítico de alto porte. Porque como ha dicho Santamaría Pastor:
«Hablar de Gobierno y Administración supone interrogarse por el papel que debeasignarse al aparato administrativo en el esquema organizacional de un Estado democrático.O, dicho de una forma más explícita, supone plantearse nada menos que el problema de la dis-tribución del poder en el seno de la estructura pública que concentra en sus manos la mayorcuota de poder dentro del Estado: que es, a su vez, la organización más poderosa que la histo-ria ha conocido. La enojosa reiteración en que se incurre es, en verdad, inevitable: tras el rótu-lo teórico se halla, dicho simplemente, el problema del Poder con mayúscula»3.
2.2. El grupo normativo
Como es sabido4 las normas jurídicas ofrecen una perspectiva distinta según se lasconsidere en el momento de su producción o en el de su aplicación:
a) Vistas en el momento de su producción, las normas aparecen dispersas, disgrega-das, diseminadas.
118 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
1. Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, «Gobierno y Administración: una reflexión preliminar», DA 215 (1988)67-84.
2. Que había motivos para la alarma lo puso ya de manifiesto F. GARRIDO FALLA en un artículo publicado enel diario ABC del 18 de diciembre de 1991 con el expresivo título: «Un Gobierno legibus solutus».
3. Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, «Gobierno y Administración: una reflexión preliminar», cit. pág. 67.4. Cfr. el capítulo IX de mi Derecho administrtivo español, tomo I, 2.ª edición, Pamplona 1993, donde estudio
la teoría de los grupos normativos.
b) Contempladas en el momento de su aplicación, en cambio, las normas se nos apa-recen reunidas, o más bien integradas en una unidad que es precisamente el grupo normativo.
Como también es sabido, en todo grupo normativo hay que distinguir lo que sellama la cabecera del grupo –que orienta, preserva y economiza el grupo– y el resto delmismo –que, en buena lógica, será más extenso que la norma o normas (porque pueden servarias) que lo encabezan.
Teniendo presente estas ideas –que, pese a su elementalidad, pareciera que no seconocen por algunos hermeneutas– es posible la integración intelectual en un conjunto delas normas que regulan en la actualidad el Gobierno de España y la llamada Administracióngeneral del Estado, normas que, efectivamente se han producido en momentos distintos,pero que han de ser aplicadas de manera integrada.
1.2.1. La cabecera del grupo
La cabecera del grupo regulador del Gobierno de España y de la Administracióngeneral del Estado estaría formada, en principio, únicamente por la Constitución.
Pero, dando por supuesta la primacía de ésta, no hay inconveniente mayor en admitirque de esa cabecera forman parte también la Ley del Gobierno, de 27 de noviembre de1997, (LG) y la Ley de Organización y funcionamiento de la Administración general delEstado, de 14 de abril de 1997 (LOFAGE).
Y ello porque también estas normas, a pesar de ser leyes ordinarias, llevan a caboese cometido de orientar, preservar y economizar el grupo.
A. Constitución
El título IV de la vigente CE, bajo la rúbrica Del Gobierno y de la Administración,se ocupa de las funciones del Gobierno (art. 97), de su composición (art. 98), de la designa-ción del Presidente (art. 99), del nombramiento de los demás miembros del Gobierno (art.100), del cese del Gobierno (art. 101), de la responsabilidad criminal de los miembros delGobierno (art. 102), de la Administración pública (en general), de la creación de los órga-nos de la Administración del Estado, y del estatuto de los funcionarios públicos (art. 103),de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad dependientes del Gobierno, y de las funciones yprincipios básicos (sic) de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad (art.104), del control de la actuación administrativa del Estado y de la responsabilidad extracon-tractual de la Administración (art. 106) y del Consejo de Estado (art. 107).
En este título se contiene también otro artículo (el 105) que remite a la ley la regula-ción de la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de disposicionesadministrativas, el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros públicos, y el proce-dimiento de elaboración de actos administrativos.
Aparte de ello, y en otros lugares de la Constitución, se contienen otras normas quehacen referencia también al Gobierno o a la Administración (por ejemplo, artículos 108 al116, que integran el título V, donde se trata De las relaciones entre el Gobierno y las Cor-tes generales).
B. La Ley del Gobierno (LG)
Conviene recordar que el proyecto de la que luego fue LRJPA nació junto a otroproyecto de una ley del Gobierno que quedó luego aparcado a la vista de las críticas que sele hicieron. Ese proyecto non nato constituye el antecedente inmediato de la Ley 50/1997,de 27 de noviembre, del Gobierno, a la que debo referirme en primer lugar, para describirsu contenido y las principales novedades que incorpora.
119ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
a) Contenido
La simple transcripción de los cinco títulos que lo integran permite hacerse una ideadel contenido de esta ley que es el siguiente:
— Composición, organización y funciones del Gobierno.
— Órganos de colaboración y apoyo del Gobierno.
— Estatuto de los miembros del Gobierno, de los secretarios de Estado y de losdirectores de los gabinetes.
— Normas de funcionamiento del Gobierno y delegación de sus competencias.
— Gobierno en funciones.
— Iniciativa legislativa, potestad reglamentaria y control de los actos de Gobierno.
b) Novedades
Las novedades más importantes que contiene la nueva ley son, quizá, éstas:
a’) Califica al Gobierno como órgano complejo, calificación que parece que se hacecon la intención de subrayar que el Consejo de ministros es sólo uno de los órganos queintegran aquél.
b’) Regula el funcionamiento del Gobierno, tanto durante su existencia como cuan-do, una vez cesado, se convierte en Gobierno en funciones.
c’) Regula la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de dis-posiciones generales.
d’) Crea la figura de los reales decretos del presidente del Gobierno.
e’) Potencia la figura de los secretarios de Estado, a cuyo efecto permite que puedanser convocados a las reuniones del Consejo de ministros (art. 5.2 LG), y prevé que el realdecreto que cree una Comisión delegada del Gobierno, incorpore a uno o varios de elloscomo miembro de la misma [art. 5.2, letra b)].
A lo largo del presente capítulo tendremos ocasión de analizar con detalle el alcancede estas novedades.
C. La Ley de Organización y funcionamiento de la Administración general delEstado
a) Contenido
La organización y –en parte, también– el funcionamiento de la Administración delEstado se encuentra hoy regulada en la ley 6/1997, de 14 de abril, que se llama precisamen-te así: Ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado(LOFAGE). Para hacerse una idea de lo enormemente ambicioso de su contenido, basta contener presente que se ocupa de las siguientes cuestiones:
a’) En primer lugar, formula un catálogo de principios y reglas sobre organizaciónadministrativa (título I, artículos 1 al 7).
b’) Regula después la que se ha dado en llamar «Administración general del Esta-do», expresión cuyo uso viene siendo cada vez más frecuente desde que la empleó laLRJPA, y bajo la que en esta ley se está haciendo referencia a los órganos centrales (minis-tros y ministerios, etc.) y a la organización desconcentrada del Estado, tanto en el territorionacional como en el exterior (título II, artículos 8 al 40).
c’) En título aparte, y por tanto como algo distinto de esa Administración general delEstado, trata de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales, agru-pados (aquéllos y éstas) bajo la ambigua rúbrica de «organismos públicos» (título III, artí-culos 41 al 65).
120 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
d’) Las competencias y los procedimientos en materia de organización (título IV,artículos 66 y 67).
b) Novedades
Hay dos novedades en esta ley que, sobre cualquier otra, merecen ser destacadas.Son éstas:
a’) Profesionalización de los subsecretarios, secretarios generales técnicos y directo-res generales.
La exposición de motivos subraya la trascendencia para el interés general de estareforma:
«Como garantía de objetividad en el servicio a los intereses generales, la Ley consa-gra el principio de profesionalización de la Administración general del Estado, en cuya virtudlos subsecretarios y secretarios generales técnicos, en todo caso, y los directores generales,con carácter general, son altos cargos con responsabilidad directiva y habrán de nombrarseentre funcionarios para los que se exija titulación superior. Además, a los subdirectores gene-rales, órganos en los que comienza el nivel directivo de la Administración general del Estado,también la Ley les dispensa un tratamiento especial para subrayar su importancia en la estruc-tura administrativa» (apartado VIII).
b’) Supresión de los gobernadores civiles.
Quizá no resulte exagerado decir que la previsión de esta otra reforma ha operado amodo de catalizador del proceso de elaboración de la ley, suavizando, cuando no eliminan-do, los obstáculos que, en otro caso, tal vez se hubieran opuesto a la misma. La exposiciónde motivos se refiere también a esta importante reforma, con estas palabras:
«Por otra parte, la necesidad de acometer procesos de supresión y simplificaciónadministrativa, evidente desde una perspectiva organizativa general, viene impuesta por larealidad del Estado autonómico. Tras más de diecisiete años de andadura constitucional nosencontramos con que todavía no se ha ajustado la estructura administrativa de la Administra-ción periférica del Estado al modelo autonómico. Por ello, resulta conveniente introducir enesta Ley el objetivo de la Administración única o común de forma que el protagonismo admi-nistrativo en el territorio autonómico lo tenga la administración autonómica, que tambiénpodrá asumir funciones administrativas correspondientes a materias de competencia exclusivadel Estado a partir de las técnicas del artículo 150.2 de la Constitución».
Y añade luego:
Esta adaptación de la actual Administración periférica a las exigencias del Estadoautonómico debe permitir eliminar posibles duplicidades y conseguir una mejora en la calidadde los servicios que la Administración presta a los ciudadanos. De manera especial, y parahacer más efectiva esta simplificación de la Administración periférica del Estado, no se consi-dera adecuada la actual existencia de la figura de los gobernadores civiles y, en consecuencia,esta ley la suprime y crea la de los subdelegados del Gobierno, que dependen orgánicamentede los delegados del Gobierno en las Comunidades autónomas que, a la vez, son los responsa-bles de su nombramiento entre funcionarios de carrera. De acuerdo con este perfil, los nuevossubdelegados del Gobierno no tienen en la ley la condición de alto cargo». (apartado VI).
1.2.2. Grupos normativos verticales y horizontales
Dispersas a lo largo y a lo ancho del ordenamiento jurídico hay una serie abundantísi-ma de normas que hacen referencia al Gobierno de España y a la Administración general delEstado. Un criterio sistematizador de las mismas es el de su distribución en dos grupos: lasque regulan su organización y las que regulan su funcionamiento. En algún otro lugar5 he pro-
121ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
5. Cfr. cap. IX de mi Derecho administrativo español, tomo I, 2.ª edición, Pamplona 1973, donde explico lasconsecuencias hermenéuticas que pueden obtenerse con este modelo.
puesto hablar de grupos normativos verticales para englobar a aquellos que regulan las orga-nizaciones personificadas y no personificadas, y grupos normativos horizontales para designarlas que regulan su actuación.
Esta distinción es también perfectamente trasladable a las organizaciones analizadasen este capítulo.
Tendríamos así que, por ejemplo, los reales decretos que regulan la organización delos distintos departamentos ministeriales formarían grupos verticales; idéntica naturalezatienen los reales decretos que, aplicando los «criterios» (sic) de la LOFAGE, han reguladola nueva Administración desconcentrada del Estado6. En cambio, la LRJPA, la LCAP, laLEF, etc., integrarían el grupo horizontal que intersiciona aquéllos.
1.3. Administración general del Estado
1.3.1. Una expresión que se ha puesto de moda en los últimos años y cuyocontenido semántico es impreciso
A. La distinción entre diversas ramas administrativas es un hecho históricamentecomprobable lo mismo en derecho español que en el de otros países. Podríamos inclusoafirmar que en todos ellos es tradicional la contraposición entre una Administración generalo de fomento, por un lado, y la Administración exterior, la militar, la judicial y la financierapor otro. Problema distinto es el de que esa contraposición tenga una base científica, o res-ponda más bien a la necesidad de resolver los problemas que la diaria gestión de los servi-cios públicos plantea al gobernante7.
B. Sin embargo en el ordenamiento administrativo que precede inmediatamente alvigente sistema constitucional español, es decir el surgido bajo el régimen de Franco, asícomo en el derecho administrativo que se ha ido gestando bajo la Constitución de 1978 noha sido usual, ni en la doctrina ni en la legislación, hablar de Administración general, ni deAdministración general del Estado. Lo sólito ha sido contraponer la Administración centrala la local (y luego, ya a partir de 1978, añadir la Administración autonómica). Después sehacía referencia a la llamada Administración institucional bajo la cual se comprendía, aveces, no sólo a los organismos autónomos sino también a la Administración corporativa.
Todavía en 1983 –o sea, cuando llevábamos ya más de cinco años de entrada envigor de la CE– la expresión Administración central del Estado aparecía empleada en la leydestinada a regular la organización administrativa del llamado Estado-aparato: ley 10/1983,de 16 de agosto de organización de la Administración central del Estado.
C. Un cambio terminológico se introduce con la ley 30/1992, de Régimen jurídico y delProcedimiento administrativo común, a partir de la cual parece haber empezado a generalizarsela expresión Administración general del Estado, la cual luce ya en el artículo 2.1 de dicha ley:
«Se entiende a los efectos de esta ley por administraciones públicas:a) La Administración general del Estado.b) Las administraciones de las comunidades autónomas.c) Las entidades que integran la Administración local».
Y añade luego en número 2 del mismo artículo:
«Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas odependientes de cualquiera de las administraciones públicas tendrán asimismo la considera-ción de Administración pública. Estas entidades sujetarán su actividad a la presente ley cuan-
122 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
6. Real decreto 617(1997, de 25 de abril, por el que se dictan normas sobre subdelegados del Gobierno ydirectores insulares de la Administración general del Estado; Real decreto 1330/1997, de 1 de agosto, en el que seestablecen las normas sobre integración de servicios periféricos y de estructura de las delegaciones del Gobierno;orden ministerial de 7 de noviembre de 1997 que lo desarrolla.
7. Para una fecunda primera aproximación a estas cuestiones, cfr. Aurelio GUAITA, Derecho administrativoespecial, tomo I, Zaragoza 1960, especialmente págs. 3 a 23.
do ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dis-pongan sus normas de creación».
El artículo 1.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las administracio-nes públicas, reproduce el número 1 del artículo 2 LRJPA, transcrito más arriba, y recupera(en el número 3 del mismo artículo) la expresión «organismos autónomos» que había sidoomitida por la LRJPA. Dice ahora la LCAP:
«Deberán asimismo ajustar su actividad contractual a la presente ley los organismosautónomos en todo caso y las restantes entidades de derecho público con personalidad jurídi-ca propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas, siempreque en aquéllas se den los siguientes requisitos:
a) Que hayan sido creadas para satisfacer específicamente necesidades de interésgeneral que no tengan carácter mercantil o industrial.
b) Que se trate de entidades cuya actividad esté mayoritariamente financiada por lasadministraciones pública u otras entidades de derecho público, o bien, cuya gestión se hallesometida a un control por parte de estas últimas, o cuyos órganos de administración, de direc-ción o de vigilancia estén compuestos por miembros más de la mitad de los cuales sean nom-brados por las administraciones públicas y otras entidades de derecho público».
Pasando por alto ahora, pues queda fuera de los límites del presente análisis, el pro-blema del distinto alcance que tiene la expresión «entidad de derecho público» en una yotra ley, llegamos a la LOFAGE, en la que la expresión «Administración general del Esta-do» se usa en un doble sentido:
a) Sentido restringido, que es el que tiene en la rúbrica del título II, donde el sintagma delque me estoy ocupando recubre a, los órganos centrales (cap. I), esto es los ministerios con susdistintos órganos-tipo: ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales,secretarios generales técnicos, directores generales, subdirectores generales, y servicios comunes;a los órganos territoriales (cap. II): delegados y subdelegados del Gobierno en las comunidadesautónomas; y a la Administración general del Estado en el exterior (cap. III).
b) Sentido amplio, que es el que se le da en la rúbrica misma de la ley, pues en esa rúbri-ca se anuncia que el contenido de la misma es la organización y funcionamiento de la Adminis-tración general del Estado, con lo que el sintagma que nos ocupa pasa a recubrir no sólo a losministerios y a las delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas, y a la Administra-ción exterior, sino también a aquellos organismos públicos de que se trata en el título III, o sea alos organismos autónomos (cap. III). Pero es que ocurre, además, que este mismo sentido amplioes también el que cobra la expresión en la ya citada rúbrica del título II, dado que su capítulo IVse refiere a los órganos colegiados, y estos son –dentro de esa regulación los que «actúen integra-dos en la Administración general del Estado o alguno de sus organismos públicos».
Pues bien, a la vista de todo ello parece que, en principio, Administración general del Esta-do es lo que antes se llamaba Administración central de la que siempre ha formado parte, obvia-mente, la Administración exterior, y que con relativa frecuencia ha servido para englobar tambiéna sus organismos autónomos. Debiendo añadirse que es probable que el cambio de terminologíase deba a ese rechazo –casi visceral– que el centralismo provoca hoy a quienes, sin mayor refle-xión, identifican centralismo con dictadura, siendo así que lo mismo la centralización que la des-centralización son técnicas de organización, que, además, no se excluyen recíprocamente sino quese complementan. Lo rechazable no es tanto la centralización cuanto su exacerbación. Pero no esesto lo que importa ahora. Porque lo que hay que decir es que, con lo establecido hasta estemomento el problema apenas si empieza a estar planteado. Nos queda, en efecto, por saber:
a) Dónde ubicamos al Gobierno.
b) Cuáles son esas otras organizaciones que configurarían el antónimo de la Admi-nistración general, o sean las administraciones especiales.
1.3.2. ¿Forma parte el Gobierno de España de la Administración general delEstado?
A primera vista pareciera que el legislador, al regular en dos textos distintos elGobierno (ley 50/1997) y la Administración general del Estado (ley 6/1997), está partiendo
123ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
de una diferenciación sustancial entre ambas organizaciones. Pero entiendo que esta con-clusión, a fuer de precipitada, sería errónea.
Como luego ha de verse con más detalle (cfr. apartado 2.3.1) no es exagerado afir-mar que la mayor parte de la actividad del Gobierno es administrativa. El Gobierno inter-viene, no sólo en lo que se suele llamar la política, sino que también está presente, y demodo muy inmediato y directo, en la administración del país; pero no sólo en las grandeslíneas de esa actividad administrativa de ámbito nacional, no sólo lleva a cabo lo que sellama administración prospectiva o administración de misión, sino también, y hasta deforma cuantitativamente más frecuente, en la administración de gestión, en la administra-ción del día a día.
Así pues, y pese a que aparezca regulado en una ley distinta, el Gobierno formaparte de la Administración general del Estado.
1.3.3. ¿Cuáles son las administraciones especiales, que, por serlo, quedan fuerade la Administración general del Estado?
A. El problema que planteo no es nada teórico, sino esencialmente práctico. Aunquequizá sería mejor decir que estamos enfrentándonos ante un problema de alto porte teóricoque, precisamente por ello, tiene enorme trascendencia práctica. Piénsese, en efecto, que elámbito de aplicación de la LRJPA o de la LCAP será más o menos extenso según el alcanceque demos a esa expresión Administración general del Estado.
Ninguna dificultad presentará, en principio, diferenciarla de la Administración de lascomunidades autónomas o de la Administración local. Los problemas se plantean en rela-ción con las llamadas administraciones especiales. Porque si hay una Administración delEstado que ha sido necesario calificar de general es porque hay otra que es especial. ¿Cuá-les organizaciones públicas serían administraciones especiales?:
Desde luego no son tales ni los organismos autónomos ni las demás entidades dederecho público a las que lo mismo la LRJPA que la LCAP consideran administracionespúblicas y a las que se refieren por separado.
B. Pues bien, decíamos más atrás que ha sido usual distinguir, tanto en derechoespañol como en el de otros países, entre administración general o de fomento y las admi-nistraciones especiales, y que se califican así la exterior, la judicial, la militar y la tributaria.¿Es trasladable esta contraposición al vigente derecho español? Pareciera que no, o que sóloparcialmente, porque, como ya he anticipado, dentro de la Administración general del Esta-do stricto sensu (es decir la regulada con esa expresión en el título II) se comprende a laAdministración exterior.
Pero antes de pronunciarme definitivamente sobre el problema quizá convenga acla-rar cuál es el criterio que la doctrina maneja para diferenciar la Administración general deesas cuatro que llama especiales, y que no es otro que éste8:
«... los fines cumplidos por esas administraciones son los llamados fines esenciales ode conservación, fines sin cuya consecución el Estado no puede subsistir, fines que afectan ala propia soberanía estatal; de ahí que en este campo la actividad esté monopolizada en manosdel Estado; la modalidad típica de la acción administrativa es aquí la prestación de serviciosuti universi o por el propio Estado; por el contrario, son prácticamente inexistentes las conce-siones de servicios públicos, y por el campo material que se asigna a estas administracionesquedan fuera de ellas los bienes de uso público, los servicios industriales y comerciales y ladenominada acción de fomento, ya que ésta consiste en una invitación a que actúen los parti-
124 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
8. Cfr. Aurelio GUAITA, Derecho administrativo especial, tomo I, Zaragoza 1960, especialmente págs. 27 a 33(para la Administración exterior), 47 a 61 (para la militar), 105 a 113 (para la judicial) y 125 a 131 (para la finan-ciera). La cita corresponde a la pág. 22.
culares, que, como se ha dicho, quedan al margen de los fines de defensa, justicia, etc.; poridéntica razón se nota la ausencia de la actividad de policía, consistente en un sistema de pre-venciones frente a la actividad de los particulares, autorizaciones, etc.».
Cuando se leen con atención estas palabras, y se tiene en cuenta que, por ejemplo, laLOFAGE incluye bajo el concepto de Administración general del Estado a la Administra-ción exterior, según he dicho, y excluye, en cambio, de ella a la organización (sic) militar(disposición adicional 1.ª), o que la LRJPA sólo supletoriamente se aplica a la Administra-ción tributaria (disposición adicional 5.ª), se llega a la conclusión de que el legislador, unavez más ha dado la espalda a la doctrina y ha optado –sin la necesaria reflexión previa queaconsejaba la prudencia– por emplear una terminología que más sirve para confundir quepara orientar.
Preferible hubiera sido, y ya que parece que el adjetivo «central» se considera vitan-do para el legislador, que se hubiera prescindido de él, sin más, y que se hubiera hablado,por tanto, de «Administración del Estado», simplemente; de modo análogo a lo que hacenla LRJPA y la LCAP cuando se refieren a «la Administración de las comunidades autóno-mas». Y si esta solución tampoco gusta, podría haberse dicho, por ejemplo, como hace laLJ: «La Administración del Estado, en sus diversos grados». Porque lo que parece evidentees que la sustitución de ese adjetivo por el de «general», si algo aporta al ordenamiento esconfusión, y al intérprete dolor de cabeza.
En resumen: mi propuesta sería hacer desaparecer ese desafortunado adjetivo «gene-ral» que, como se ve, resulta manifiestamente perturbador.
Pero no parece que esta sugerencia mía vaya a tener el menor éxito pues la expresión«Administración general del Estado» empieza a emplearse ya incluso en leyes sectoriales.Por ejemplo en la ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos (artículos 4 y 5).
2. EL GOBIERNO DE ESPAÑA
2.1. Antecedentes9
Cada vez está más generalizada en nuestra comunidad científica la convicción deque el estudio de la historia es importante para entender el presente. Que si bien hay unpasado que es pura arqueología porque está muerto, hay otro que continúa vivo y actuante.Por ello, confío que no quiera verse como erudición estéril la referencia que aquí hago a losantecedentes históricos, resumiendo investigaciones hechas por otros aunque, eso sí, con-sultando directamente las fuentes, siempre que me ha sido posible hacerlo. Quede claro, entodo caso, que lo que aquí pretendo es hacer entender al lector que el sistema parlamentarioconstitucional, del que es pieza esencial el Consejo de ministros, no nace como Minerva, dela cabeza de Júpiter y armada ya de todas sus armas, en la más audaz y violenta trepanaciónque jamás se haya hecho10. Muy al contrario: la definitiva configuración del Consejo de
125ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
9. Aurelio GUAITA, El Consejo de ministros, Madrid 1959, págs. 17-18. Pablo GONZÁLEZ MARIÑAS, Génesis yevolución de la Presidencia del Consejo de ministros en España (1800-1975), Madrid 1974. En los manuales yobras generales sobre organización de la Administración española puede encontrarse también información deinterés: Mariano BAENA DEL ALCÁZAR: Instituciones administrativas, ed. Marcial Pons, Madrid 1992, especial-mente, págs. 57-75.
La consulta de la legislación reguladora del Gobierno español desde la Constitución de Bayona de 1808 hasta1983 puede hacerse con comodidad en Documentación administrativa 216-217 (octubre 1988-marzo 1989) 11-110. En este mismo número puede consultarse la regulación de Gobierno en los siguientes países europeos: Ale-mania (págs. 417-134), Francia (págs. 436-448), Inglaterra (págs. 454-458), Italia (págs. 459-484) y Portugal(págs. 485-489).
10. El mito del nacimiento de Minerva es conocido, pero quizá no esté de más recordarlo para aquellos que nofrecuentan los campos de la mitología.
Metis (la Prudencia) había concebido de Zeus (Júpiter). Próximo ya el parto, el dios consultó al oráculo deGaia (la tierra) que le anunció que nacería una hija, pero que el descendiente que luego tendría Metis sería varón
ministros es fruto de una evolución lenta, hecha de contradicciones, que a las veces es fre-nada cuando no literalmente borrada. Que también la historia de las instituciones evoca enocasiones el vano tejer y destejer de Penélope.
2.1.1. La Administración central en la edad media y en el Estado moderno
A. Reproducción del modelo visigótico en el reino astur-leonés
Después de la invasión musulmana, el modelo de administración visigótico –con unofficium palatinum, integrado por nobles encargados de los servicios de la Corte del rey y elAula regia, que tenía encomendada la gobernación del reino –va a reproducirse en el reinoastur-leonés, con ligeros cambios en cuanto al nombre y a la composición. Hay así, unPalatium regis (que desde el siglo XI se va a llamar Curia, Cort o Corte), en el que, junto aquienes desempeñan funciones puramente domésticas, hay otras personas que ejercen fun-ciones de relevancia pública, como el notario y el «armiger regis», o alférez, jefe de la guar-dia real, y una Curia ordinaria, con funciones análogas a las que tenía la antigua Aula regia.
B. Creación del Consejo de Castilla por Juan I, en 1385
Andando el tiempo, empieza a manifestarse una tendencia a la vertebración de ofi-cios impersonales y a la profesionalización de quienes los desempeñan.
La Curia extraordinaria se convierte en un órgano de actuación intermitente de asis-tencia al rey en ciertas tareas legislativas y en la aprobación de los impuestos, órgano en elque está representada la burguesía de las ciudades.
Y como el gobierno del reino se va complicando más y más, empieza a producirseuna diferenciación funcional. El antiguo Tribunal de la Corte se convierte en Audiencia,órgano judicial estable e independiente de la Curia del rey. En la Corte se institucionaliza laCancillería, integrada por un conjunto de oficiales a los que corresponde autenticar losdocumentos emanados del rey. Y junto a éste aparecen también los secretarios, que empe-zaron siendo simples auxiliares domésticos en el despacho de la correspondencia, pero quecon el tiempo se convierten en hombres de confianza a los que se encomienda actuar enotros órganos.
En 1385 –apenas habían transcurrido cuatro meses del desastre de Aljubarrota–,Juan I, crea en las Cortes de Valladolid el Consejo de Castilla, configurado como órganosupremo de gobierno y administración del reino, y cuya composición es tripartita: cuatronobles, cuatro prelados y cuatro ciudadanos.
Con esa composición paritaria, el Consejo tenía, en cierto modo, la apariencia deuna representación permanente de las Cortes en el gobierno de la monarquía. Bien es ver-dad, sin embargo, que Juan I, quizá por estar ocupado en sus luchas por salvar la corona,descuidó la puesta en marcha del nuevo órgano, por lo que las Cortes de Briviesca de 1387,hubieron de recordárselo. Juan I aparentó atender este apremio aunque para ello introdujoimportantes modificaciones en la composición del Consejo, por ejemplo, sustituyendo losrepresentantes del «tercer estado» por cuatro doctores en leyes. Estas y otras modificacio-nes estaban dirigidas a tecnificar el Consejo y a convertirlo en un órgano de colaboracióndel monarca. No puede negarse habilidad a Juan I, pues –como dice Luis Suárez– «sólo amedias podían sentirse los procuradores defraudados, porque su principal preocupación ibadirigida al ejercicio de una recta justicia y ésta quedaba mejor garantizada con la existenciadel Consejo». Lo cierto es que el Consejo empezó a funcionar y su eficacia y su poder,
126 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
destronaría a su padre. Para conservar su poder, Júpiter no halló mejor solución que tragarse a Metis antes de quediera a luz, y así lo hizo. Al poco tiempo el dios sintió un dolor de cabeza insoportable. Al oir sus gritos, acudió ensu ayuda Vulcano, el herrero divino, que de un formidable martillazo le abrió el cráneo, de donde salió, vestidacon una reluciente armadura, Atenea (Minerva), diosa de la razón y de la sabiduría, diosa también de la guerrajusta.
«ejercido por el cauce silencioso de las cosas menudas, se afirmaron con el transcurso deltiempo»11.
A mediados del siglo siguiente, con Enrique IV, aunque manteniendo esa composi-ción tripartita, la tendencia apuntada continúa, y su composición era ésta: ocho letrados, dosnobles y dos prelados, lo que demuestra que la profesionalización del órgano de gobierno seha acentuado. Estamos todavía en 1459.
C. Consejos y secretarios del rey. Creación en 1621 de la secretaría del despachouniversal
a) A lo largo de los siglos XV y XVI empiezan a proliferar los órganos colegiadoscon funciones de gobierno, siendo unas veces el criterio territorial y otras el funcional elque se toma como parámetro para dotarles de contenido. Y así, junto al Consejo de Castillavan surgiendo sucesivamente el Consejo de la Inquisición (1488), el de Aragón (1494), laCámara de Castilla (1518), el Consejo de Estado (1521), el de Hacienda (1523), el de Indias(1524), etc.
b) En este mismo período empieza a cobrar importancia –acaban siendo un verda-dero contrapoder– la figura de los secretarios del rey. Hubo dos tipos de secretarios:
— Los secretarios privados, cuya función inicial fue la de despachar la correspon-dencia del rey.
— Los secretarios de Estado, que junto a las funciones propias del despacho directocon el rey, eran secretarios de los consejos, con lo que venían a servir de conectivo entreéstos y el rey.
Uno y otro tipo de secretarios tuvieron, según tiempos y personas, mayor o menorrelevancia política.
c) En el siglo XVII surge la figura del valido, que altera profundamente todo el sis-tema, erigiéndose en una especie de fielato controlador de cualquier tipo de comunicacióncon el monarca.
d) A finales del primer cuarto de ese mismo siglo, concretamente en 1621, se creala figura del secretario del despacho universal, cuya sonora denominación no debe deso-rientarnos acerca de su cometido: era un cargo oscuro y secundario, encargado únicamentede canalizar la comunicación con los consejos.
Ocupa, por tanto, este secretario del despacho universal una posición intermediaentre el nivel orgánico donde se toman las decisiones –integrado por el rey y su valido– y elcomplejo aparato orgánico que formaban los consejos. José Antonio Escudero expone, demanera clara y sintética, esta idea diciendo:
«La presencia de los validos en el XVII, acaparando esa confianza regia, marginó alos secretarios de Estado a las tareas burocráticas propias de su Consejo. Prácticamente ausen-tes también desde Felipe III cualquier otro tipo de secretarios privados, los validos monopoli-zan el despacho verbal con el monarca y reemplazan a éste, en mayor o menor medida, decara a la dirección del aparato de gobierno. Los validos, pues, asumieron el despacho directocon el monarca propio de los grandes secretarios de la centuria anterior, pero no debieron pro-yectarse a las facetas burocráticas y oscuras, tan características de un oficio de papeles.
Se produjo así, conforme transcurría el siglo XVII, un progresivo desajuste, a cuyoremedio condujo la creación de la secretaría del despacho universal en los inicios del reinadode Felipe IV. En los últimos ochenta años de esa centuria el rey gobernó alternativamente convalidos o primeros ministros, o asumió él mismo de forma esporádica la dirección de los
127ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
11. Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, «Castilla (1350-1406)», en la obra colectiva Historia de España, tomo XIV,España cristiana. Crisis de la reconquista. Luchas civiles, pág. 289.
asuntos públicos. Al tiempo, el secretario del despacho, permanentemente anclado en la cova-chuela, se ocupaba de la expedición de los papeles desde el núcleo decisorio rey-valido a lacomplicada máquina de los consejos. Así la secretaría del despacho fue única, es decir univer-sal, a lo largo de todo ese período hasta la llegada del siglo XVIII»12.
2.1.2. Siglo XVIII: traspaso progresivo de las funciones de los consejos a lossecretarios de despacho
A. Idea general
La pugna, más o menos encubierta entre los consejos y los secretarios de despacho,se tradujo en un pésimo funcionamiento de la gestión de los asuntos públicos.
Por eso, una de las reformas que tuvieron que llevar a cabo, urgentemente, los bor-bones fue la de poner orden en el vértice de la organización del Estado, para lo cual sedecantaron en favor de los secretarios de despacho.
En consecuencia, amplios sectores de funciones y competencias que venían siendodesempeñadas por los consejos pasaron a los secretarios. La estructura polisinodial se vareduciendo paulatinamente, a la par que se produce la multiplicación y especialización fun-cional de los secretarios de despacho. Todo ello a partir de aquella figura única del secreta-rio de despacho universal: en 1705 había dos secretarías, que fueron cuatro en 1714, cincoen 1721, seis en 1754, siete en 1787, volviendo a ser cinco en 1790.
Conviene reseñar el nombre de estas cinco secretarías porque está aquí prefiguradaya la división ministerial: Estado, Guerra, Marina, Justicia y Hacienda.
Es cierto que los consejos no han desaparecido totalmente, pero son las secretaríaslas que, por la posición ventajosa que les da su cercanía al rey (un rey que, a diferencia delos «austrias menores», está comprometido directamente en las tareas de gobierno), los quetienen auténtico peso político.
Lo que más importa en este momento –puesto que todo este resumen histórico tienepor objeto describir, aunque sea en escorzo, el devenir del Consejo de ministros de laEspaña de nuestros días– es que a lo largo de este siglo XVIII hay ya algunos intentos decrear un órgano conjunto en el que se agruparan todos los secretarios para despachar con elrey los asuntos que cada uno tenía encomendados. Estos intentos fueron, por lo menos, dos:
a) La creación por Felipe V, en 1714, de un Gabinete de ministros consejeros.
b) La creación por Carlos III, en 1787, de la Suprema Junta ordinaria y perpetua.
Sin embargo, los tiempos no estaban todavía maduros, y estos dos órganos colegia-dos fueron flor de un día. Pero en ellos están ya los genes primordiales de lo que hoy es elConsejo de ministros. Y de aquí que me haya parecido conveniente detenerme un momentoa examinar estos dos antecedentes.
B. La reforma ministerial de 171413
La reforma que lleva a cabo Felipe V (en realidad, la princesa de Ursinos, a travésde su hombre de confianza, el también francés Orry) por real decreto de 30 de noviembre
128 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
12. José Antonio ESCUDERO, «La reconstrucción de la Administración central en el siglo XVIII», en la obracolectiva Historia de España, inicialmente dirigida por R. Menéndez Pidal y luego por J. M. Jover Zamora, tomoXXIX, La época de los primeros borbones, Espasa Calpe, 2.ª ed., Madrid 1987, pág. 90.
13. José Antonio ESCUDERO, Los secretarios de Estado y del despacho (1474-1724), Madrid 1969, tomo I,págs. 198-307 (Esta obra, que consta de cuatro tomos, es utilísima para nosotros los administrativistas, entre otrasrazones por el Apéndice documental que integra el contenido de los tomos III y IV).
de 1714 (que es la ley IV, título IV, libro III, de la Novísima Recopilación) es un calco delmodelo francés de la época.
Se justifica la necesidad de duplicar las dos secretarías existentes en la acumulaciónde asuntos que dificulta el eficaz despacho de los mismos:
«Reconociendo el atraso que padecen algunos de los negocios de esta Monarquía,ocasionado no de la falta de aplicación de los que los cuidan, sino de la gran copia de los quese han aumentado (...); con el fin de estar yo enterado de ellos y tomar por mí las deliberacio-nes en todos, con el deseo del mayor acierto para el mayor bien del Estado y consuelo de misvasallos (...)».
Esta situación puede resolverse, a juicio de los reformadores, aplicando el principioque luego se ha llamado de división del trabajo:
«... y habiendo manifestado la experiencia el gran útil (sic) y beneficio de que se com-pone el Estado, después que se han repartido los negociados y tratándose de cada una separa-damente en los días de cada semana; deseando aun el que tengan más subdivisión, así para sumás fácil y pronto despacho como para que cada uno de los ministros y secretarios que loshubieren de manejar cuiden de ellos con más desembarazo, cultivándolos, siguiéndolos y res-pondiendo por ellos. He resuelto repartirlos en un número de ministros proporcionado a lasdiferentes materias que ocurren (...)».
Y, efectivamente, se establecen cuatro secretarías de despacho: Estado, Justicia,Guerra y Marina e Indias. La Hacienda se deja a cargo de un Veedor general, el cual debemantener contacto con las cuatro secretarías. La importancia de este cargo de Veedor esinnegable, y esos contactos que debe mantener con las secretarías de despacho no es otracosa que expresión de la supremacía de facto. que tiene el titular del cargo. Prueba de elloes que es el propio Orry el que se reserva para sí el puesto, que, además, aparece potenciadocon la creación de un Intendente universal de la Veeduría general, la necesidad de cuyaexistencia se razona en que, de otra manera, al Veedor «le sería imposible soportar el pesode lo material de los negocios y dependencias de Hacienda, estando sólo a su cuidado».
El mismo real decreto subraya las ventajas de la división orgánica por razón de lamateria:
«... para que, aplicado cada uno a una sola naturaleza de negocios, pueda con máspráctica y conocimiento darme cuenta de lo que está a su cargo. Como también para queestando más interesado cada uno de lo que le toca en los negocios de su departamento (dándo-me su parecer en cada uno), pueda aclararlos e instruirse de ellos con mayor inteligencia losMinistros consejeros del Gabinete que concurrieren a él, para que éstos voten con mayorconocimiento en cada uno y me aconsejen lo que tuvieren por más conveniente, a fin de quepor este medio los determine y resuelva yo con más individualidad y acierto».
Como se ve, el real decreto hace de pasada (pues nada más se dice sobre él) unareferencia a un Gabinete integrado por los ministros consejeros, antecedente claro del Con-sejo de ministros, por más que (no se olvide que estamos todavía en una monarquía absolu-ta) se limiten a manifestar una opinión, y que, incluso cuando el asunto se somete a vota-ción, lo que se emite colegiadamente es un voto consultivo pues quien decide es el rey, porsí y ante sí.
No voy a reproducir aquí la descripción de materias que se atribuían a cada una delas cuatro secretarías de despacho, las cuales han sido publicadas por Escudero que las hatomado de un libro-registro existente en el Archivo histórico-nacional14.
129ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
14. J. A. ESCUDERO, Las secretarías de Estado y del despacho (1474-1724), cit. págs. 301-304.
Sí recordaré, en cambio, que apenas un mes después de la fecha del real decreto,llegó a España Isabel de Farnesio, la nueva esposa de Felipe V. Una jovencita italiana que,bien asesorada por Julio Alberoni, iba a hacerse muy rápidamente con las riendas del poder.Y para sorpresa de todos, el mismo día de su llegada a Jadraque, despidió a la protectora deOrry, la francesa Princesa de los Ursinos. De aquí que el Veedor sólo pudo sostenerse en sucargo hasta 1715 en que se suprime el empleo del que era titular, y se pone al frente de losnegocios de Hacienda al obispo de la Gironda, que era Intendente universal, y que empezóa funcionar como secretario del despacho en la que ahora se llamó «Secretaría de Hacienday oficina del Intendente universal».
C. Especial referencia a la «Suprema Junta de Estado», creada por Carlos III
Establecida por decreto de 8 de julio de 1787, esta Suprema Junta de Estado tienegran interés como precedente del Consejo de ministros, a pesar de que ni siquiera llegó aagotar un quinquenio de funcionamiento, pues cesó el mismo día (28 de febrero de 1792)en que Floridablanca, verdadero motor de ella, fue exonerado de la Secretaría de Estado,con lo que, una vez más pareció cumplirse el destino de tantas organizaciones a las que lapersonalidad del dirigente las dota de un brillo tan resplandeciente como efímero, pues lesimpide arraigar como institución. Bien es verdad que, si se la mira –como ahora podemoshacerlo– con un foco más amplio, vemos que esa Suprema Junta es sólo un tanteo –unomás en una serie– en la construcción de lo que, andando el tiempo, llegaría a ser el Consejode ministros de nuestros días15.
En el decreto de creación se recuerda ya que esta Suprema Junta, compuesta detodos los Secretarios de Estado y del Despacho universal, venía ya funcionando por «órde-nes verbales» dadas por el propio Carlos III.
En el mismo decreto se contienen datos de interés sobre la composición, las funcio-nes, y el funcionamiento de la Suprema Junta.
a) Composición
Como ya he anticipado formaban parte de ella todos los Secretarios de Estado y deldespacho, previéndose también que pudieran concurrir a ella «en los casos de gravedad queocurrieren», los demás ministros del Consejo de Estado que el rey nombrare, o los minis-tros de los otros consejos, como «también los Generales, y personas instruidas y zelosasque se creyeren útiles o necesarias».
Propiamente no tenía ni presidente ni secretario, aunque, de hecho, la presidencia laostentó siempre Floridablanca, hasta el punto de que la única vez que la Suprema Junta dejóde reunirse lo fue por enfermedad del mismo.
Las funciones de secretario las desempeñó, de hecho, el del Consejo de Estado que,aunque propiamente no formaba parte de la Junta, fue llamado a todas sus reuniones.
b) Funcionamiento
Estaba previsto que la Suprema Junta había de reunirse «una vez a los menos cadasemana, teniéndose en la primera Secretaría de Estado, aun quando no concurra éste u otro
130 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
15. El antecedente de que me estoy ocupando ahora ha sido estudiado por Rafael GIL CREMADES, «La JuntaSuprema de Estado (1787-1792)», en Actas del II Symposium de historia de la Administración, Madrid 1971, págs.448-467.
El autor cita tres decretos de 8 de julio de 1987, como fuentes para el conocimiento de este órgano, y en apén-dice transcribe el más importante de ellos, el de creación. Ese decreto, y los otros dos, aparecen publicados en Car-los III, la Ilustración en las Imprentas oficiales (1758-1788), ed. Boletín oficial del Estado, Madrid 1988, págs. 78a 101, donde los he consultado. Al decreto de creación se acompañaba una Instrucción reservada que no he podi-do consultar pero que está publicada (cfr. nota 18 del trabajo de Gil Cremades), y que, como dice el decreto de creación, se había redactado «para que le sirva de Constitución fundamental» (sic).
de los ministros sin etiqueta alguna, o formalidades de precedencia entre los concurrentes,que sólo sirven de impedir o atrasar mi servicio y el bien de la Corona».
Se ordenaba llevar «un libro reservado de acuerdos, para que en él se extiendan losque piden esa formalidad», libro cuya llevanza y custodia se encomendaba al secretario delConsejo de Estado.
c) Funciones
Particular interés ofrece la descripción de las funciones de la Suprema Junta que secontiene en su decreto de creación. Eran las siguientes, expuestas por el orden en que allíaparecen:
a’) Entender «en todos los negocios que puedan causar regla general en cualquier delos ramos pertenecientes a las siete Secretarías de Estado y del despacho universal, ya seaquando se formen o establezcan nuevos Establecimientos, Leyes o Ideas de gobierno, o yaquando se reformen, muden o alteren en todo o en parte las antiguas».
b’) Resolver los conflictos («competencias») entre las secretarías de Estado, y lasque hubiere entre los Consejos o juntas supremas y tribunales, «quando éstas no se hubierendecidido en Junta de competencias, o por la gravedad, urgencia u otros motivos convieniereabreviar su resolución».
c’) Asuntos exteriores.– Correspondía a la Suprema Junta «el precedente y reflexivoexamen de los principales negocios que ocurrieren con las Cortes extranjeras, sean de gue-rra o paz, de alianza, neutralidad, garantía, comercio, de que pudieren resultar empeños otratados, o conseqüencias sobre su cumplimiento o contravención».
d’) Gracia y Justicia.– En relación con este otro sector, la Suprema Junta había detratar lo relativo al «régimen, gobierno y distribución de los tribunales, acierto en las elec-ciones de sus individuos, reforma de abusos en todas líneas, mejoría de las costumbres, yfácil comprehensión y ejecución de las leyes».
e’) Guerra y Marina.– En estos dos ramos la Suprema Junta se ocupaba de losencargos que el rey pudiera hacerle «para mejorar el servicio y calidad de mis tropas, y demis baxeles; reducir los gastos a la mayor economía, en quanto sea compatible con losobjetos y necesidades del Estado16; y reformas y abusos en todas líneas, para llevar la partemilitar, y la facultativa de ambos Departamentos, a la perfección de que sean susceptibles».
f’) Asuntos de Indias.– En el primero de los otros dos decretos de la misma fechaque el de creación de la Suprema Junta, y por los que se crean dos secretarías de Estadopara la América hispana, se justifica esta reforma orgánica con estas palabras: «El aumentodel comercio, beneficio de mians, y población de mis reynos de Indias, ha producido el desus negocios, intereses y relaciones en tanto grado, que no basta un solo Secretario de Esta-do, por más activo, inteligente y aplicado que sea, para el despacho de todos los ramos quese han agregado a aquel vasto Departamento».
Pues bien, en el decreto de creación de la Suprema Junta el rey encarece a aquéllaque «se cuide mucho de todo lo que prevengo (...) sobre el gobierno y prosperidad de misvasallos de Indias, que como más distantes exijen más vigilancia y atención, (...) mirándo-los como unos mismos con los demás vasallos, con quienes han de componer un solo cuer-po de monarquía (...)».
g’) Ingresos y gastos.– Encarga el rey también a la Suprema Junta que «trate confreqüencia (...) del pago de las deudas de la Corona, del cumplimiento de las obligaciones
131ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
16. Nótese que lo que late en este inciso es la idea de eficiencia, que algunos piensan que es invención denuestro tiempo
de ésta para mantener la reputación y la justicia». Y a tal fin urge a los Secretarios deHacienda de España y de Indias que informen a la Junta del estado de ingreso y gastos.
h’) Propuesta de nombramiento de altos cargos.– Por último, se encomienda a laJunta el examen de «las propuestas de los empleos que hayan de tener mandos pertenecien-tes a distintos Departamentos, como el Político y el Militar, ó el Político y de Hacienda, coninclusión de las de los Vireyes y Capitales Generales de costas y fronteras de España éIndias», debiendo el Secretario a quien toque la propuesta, exponer «las personas beneméri-tas y proporcionadas que creyere convenir por sus conocimientos y qualidades, experien-cias, talento, prudencia, desinterés y rectitud, a fin de que con el dictamen de la Junta me décuenta después para el nombramiento o resolución que me parezca conducente».
No tuvo, ciertamente, la Suprema Junta funciones decisorias; fue sólo un órganoconsultivo y de propuesta, reservándose el rey la potestad de decisión. Así lo imponían lasideas de aquel tiempo, que eran tiempos de absolutismo monárquico.
Pero no puede negarse que el catálogo de funciones descrito contenía un verdaderoprograma político en el que alentaba un ideario moderno y verdaderamente sugestivo.
2.1.3. El Consejo de ministros durante el siglo XIX español
A. Idea general
La pugna entre los consejos y los secretarios no había terminado, sin embargo. Escierto que, tanto el Estatuto de Bayona como la Constitución de Cádiz, establecieron unpoder ejecutivo basado en una serie de órganos unipersonales directamente dependientesdel rey (en número de nueve y con el nombre de ministros, en el Estatuto; y en número desiete, que se llamaban secretarios de despacho, en la Constitución), mientras que del viejosistema polisinodial sólo queda el Consejo de Estado. Pero no es menos cierto que ese viejosistema había de dar todavía sus últimos coletazos, siendo restaurados los consejos parcial-mente en las dos etapas de restauración absolutista (1814-1820 y 1824-1833).
Pudiera ser que su coincidencia con el absolutismo, que en la etapa fernandina fuerepresión de crueldad inaudita17, sentenciara definitivamente el destino del sistema polisino-dial. Desde luego no parece que su desaparición pueda achacarse a motivaciones científi-cas, esto es a los inconvenientes de la dirección colegiada. Pero sea como fuere, lo cierto esque los consejos fueron definitivamente suprimidos por los reales decretos de 24 de marzode 1834, mediante los que se crean los tribunales supremos, a los que se atribuyeron lascompetencias judiciales que ostentaban aquéllos.
B. De cómo la Constitución gaditana portaba el germen de un sistemaconstitucional parlamentario que tardaría todavía años en echar a andar
El régimen parlamentario constitucional exige como elemento indispensable la exis-tencia diferenciada de un gabinete o Consejo de ministros con funciones decisorias propias
132 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
17. No es Fernando VII un personaje que goce de mis simpatías, pero como creo que a los hombres hay queenjuiciarlos conforme a las convicciones vigentes en el tiempo que les tocó vivir, y como incluso los tiranos debenser tratados con objetividad, me parece oportuno transcribir aquí la ecuánime valoración que de este rey hace Ale-jandro Nieto: «La persona de Fernando el deseado más que un error del pueblo fue su destino. El hijo del infelizCarlos IV, tarado quizá por las desgraciadas experiencias de su infancia y juventud, resultó ser un hombre astuto,desconfiado, egoísta y cruel, no carente de inteligencia ni de un cierto humor macabro y con interesantes reflejospolíticos. En cualquier caso, parece injusto cargar sobre sus hombros los desastres de la época. Tuvo la desgraciade vivir un momento de tensiones y contradicciones difícilmente superables por quien no fuera un genio de la tallade Enrique IV de Francia. Las tiranías no son creación de los tiranos sino de los pueblos que los encumbran ysoportan. Se culpa a los tiranos para absolver a los pueblos, tal como se está haciendo con Fernando VII. No fueasí, sin embargo. En 1814 se percató el deseado de que la mayoría del pueblo no era constitucionalista y se colocóa la cabeza del partido que, por supuesto, favorecía más sus intereses personales. Sus bárbaras represalias no fue-ron mayores que las entonces acostumbradas y que se practicaban habitualmente antes y después de él. Al final desu reinado, cuando se percató de que sus fieles le abandonaban, empezó a jugar sin escrúpulos, aunque con precau-ciones, la carta alternativa» (Alejandro NIETO, Los primeros pasos del Estado constitucional. Historia administra-tiva de la Regencia de María Cristina de Borbón, ed. Ariel, Barcelona 1996, pág. 65).
y orgánicamente situado entre el Jefe del Estado (rey, en los sistemas de monarquía parla-mentaria; presidente, en los sistemas republicanos) y el Parlamento.
Pues bien, aunque como es sabido, nuestro sistema constitucional no puede decirseque empezara a funcionar –y aún entonces de manera muy imperfecta– hasta la regencia deMaría Cristina (1833-1840), parece indiscutible que en la Constitución de Cádiz se hallabaya configurado aquel sistema.
Y, efectivamente, en la Constitución gaditana de 1812 encontramos estos ingredien-tes que pertenecen a la esencia del sistema parlamentario constitucional18:
— separación de poderes (artículos 15, 16 y 17 CE);
— distinción entre el Gobierno y el Rey, cuya inviolabilidad se declara expresamen-te (art. 168);
— sistema de responsabilidad del Gobierno (artículos 225, 226, 228 y 229).
De esta manera, los secretarios de Estado y del despacho, de simples consejeros ydelegados del monarca pasan a convertirse en verdaderos ministros responsables, que, encierto modo, son independientes de la Corona.
Pero había de recorrerse aún un largo camino hasta que se consiguiera que la actua-ción de los ministros tuviera lugar en forma colegiada, y para que aquellos adquirieran uncarácter parlamentario.
C. De cómo, paradójicamente, la aparición del Consejo de ministros coincide conlos inicios de la llamada «década ominosa»
El origen próximo del Consejo de ministros tal como aparece configurado actual-mente, esto es, con un presidente independiente de la Jefatura del Estado, se encuentra enun real decreto de 19 de noviembre de 1823, de Fernando VII que ordenó «para el aciertoen sus deliberaciones la formación de un Consejo que se denominará de ministros, siendoéstos los secretarios de Estado y del despacho»19. La presidencia de este Consejo se atribuíaal rey, al que reemplazaba, en caso de ausencia de aquél, el Secretario de Estado. Asimismoel Secretario de gracia y justicia era el encargado de asentar (sic) las deliberaciones y custo-diar («teniendo a su cuidado») el libro destinado a tal objeto.
Por Real decreto de 31 de diciembre de 1824, se estableció que, en ausencia del rey,el Consejo sería presidido por el Secretario de Estado y del despacho universal, que lo eraen ese momento Zea (o Cea) Bermúdez, y que tanto él como los que lo fueren en lo sucesi-vo deberían usar el título de Presidente del Consejo de ministros.
Puede parecer contradictorio que el Consejo de ministros aparezca precisamente en elmomento en que, abortado el trienio liberal, se abre la llamada «década ominosa». Y eviden-temente que nos hallamos ante una de esas paradojas a las que la historia nos tiene habitua-dos. Es cierto que el órgano que se crea tiene –al igual que la Suprema Junta de Estado deCarlos III– mero carácter consultivo; cierto que el Presidente del Consejo de ministros era unsimple primus inter pares, y que cuando se habla de presidencia del nuevo órgano, lo que seestá planteando en realidad es el problema de la suplencia, pues es el Rey el que preside; unrey, cuya preponderancia es total, pues –según es propio de un monarca absoluto– no sóloreina sino que gobierna. O como se decía en la presentación del proyecto de constitución
133ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
18. Así se destaca, por ejemplo. Sobre ello ha llamado la atención Pablo GONZÁLEZ MARIÑAS, Génesis y evo-lución de la Presidencia del Consejo de ministros en España (1800-1875), ed. Instituto de estudios administrati-vos, Madrid 1974, pág. 345.
19. Tanto este decreto, que es muy breve, como el de 31 de diciembre de 1824, que se cita después, puedenconsultarse en DA 216-217 (octubre 1988-marzo 1989) 20-21, volumen monográfico en el que se recoge ladocumen tación relativa al Gobierno. Téngase presente, no obstante, porque prueba la continuidad del proceso quevengo exponiendo, que algunos párrafos de este decreto de 1823 copian literalmente lo que decía ya el decreto deCarlos III, de 1787, por el que se crea la «Suprema Junta de Estado».
gaditana, el rey es el «Jefe del Gobierno y primer magistrado de la Nación». Pero si esto esasí, ¿para qué servía el Consejo de ministros? Desde luego no sirvió para limitar o disminuirlas potestades del rey. Las razones, sin embargo, estaban bien claramente expuestas en eldecreto de creación de 1823: garantizar el acierto en las deliberaciones, conseguir «que entodas las medidas del Gobierno se guarde la unidad conveniente para la celeridad necesariaen su ejecución». Y esto porque siendo aquéllas «dictadas de común acuerdo (habían de ser),por consecuencia, apoyadas recíprocamente para su cumplimiento».
D. De la escasa atención que, pese a todo, han prestado nuestros textosconstitucionales al Consejo de ministros20
En todo caso, lo que importa resaltar es que, a todo lo largo del siglo XIX, el siglodel constitucionalismo, ninguna de las constituciones españolas prestó atención mayor alConsejo de ministros. La Constitución de 1812, no menciona siquiera el órgano colegiadoque estoy estudiando, siquiera dedicó varios artículos (222-230) a los secretarios de Estadoy del despacho, cuyo número fijaba en siete, siquiera se permitía a las Cortes hacer lasvariaciones que la experiencia o las circunstancias exigieren21.
Como ha quedado dicho, durante el reinado de Fernando VII, se dictó el real decretode 1823 por el que se crea el Consejo de ministros, y el de 1824 que resolvió las dudas quese habían suscitado en torno a la presidencia del mismo.
A la muerte de Fernando VII, se abre la regencia de María Cristina y se aprueba elEstatuto real de 1834, en el que sólo de manera indirecta (al referirse a su presidente) sehace mención del Consejo de ministros (arts. 26, 37 y 40). En ese mismo período se elaboróel proyecto de Constitución de 1836, del Gobierno Istúriz, que no llegó a ser promulgada.En dicho proyecto se contenía una norma muy interesante (muy novedosa, y por lo mismopolémica) sobre la responsabilidad de los ministros, y en la que, entre otras cosas se decíaque los ministros son responsables «de mancomún e in solidum de los actos graves y depolítica general resueltos en Consejo de ministros, como no hayan salvado su voto» (art.40). En la Constitución de 1837 se habla de los ministros y de su responsabilidad, asumidaa través de la firma de los actos de autoridades del rey (art. 64), mientras que el Consejo deministros es aludido sólo de pasada siquiera sea para atribuirle la regencia en defecto delpadre o de la madre del rey (art. 59). Un precepto análogo se contenía en el reaccionarioproyecto de Constitución de 1845, de Bravo Murillo (art. 60), sin que se haga luego másque una referencia a dicho órgano, designándolo como Gobierno, en el art. 62. Tampoco laConstitución de 1869, prestó mayor atención al Consejo de ministros al que se refiere endos ocasiones: una, designándole con esa denominación, para conferirle la regencia endefecto del padre y madre del rey (art. 84) y otra, donde le da el nombre de Gobierno y diceque los actos de éste se publican en nombre de la Regencia, (art. 85), lo que, obviamente,ocurría también cuando es el rey el que gobierna, aunque no se dijera expresamente. Igual-mente liviano es el tratamiento que recibe el Consejo de ministros en la Constitución cano-vista de 1876: gobierna provisionalmente el Reino mientras se nombra un regente (art. 70),y sus actos se publican en nombre del rey o, en su caso, de la Regencia (art. 72).
134 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
20. No es posible, dado el carácter de este trabajo, entrar en el análisis detallado de la evolución del Consejode ministros durante esta etapa. El lector interesado puede obtener información muy completa en el importantelibro de Pablo GONZÁLEZ MARIÑAS, Génesis y evolución de la Presidencia del Consejo de ministros..., cit. espe-cialmente páginas 103-336.
21. Artículo 222: «Los secretarios del Despacho serán siete, a saber: El Secretario del Despacho para laGobernación del Reino para la Península e islas adyacentes.– El Secretario del Despacho de la Gobernación delReino para Ultramar.– el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia.– El Secretario del Despacho de Hacienda.–El Secretario del Despacho de Guerra.– El Secretario del Despacho de Marina.
Las Cortes sucesivas harán en este sistema de secretarías del Despacho la variación que la experiencia o lascircunstancias exijan».
2.1.4. Siglo XX: dictadura primoriverista, segunda república y régimen deFranco
A. Dictadura de Primo de Rivera
a) En 1923 el Consejo de ministros fue sustituido por un Directorio militar cuyacomposición era la siguiente (real decreto de 15 de septiembre de 1924):
— un Presidente, en funciones de ministro universal y que, en consecuencia, era elúnico que despachaba con el rey;
— un General de brigada por cada una de las regiones militares (que eran ocho);
— un Contraalmirante.
b) Aproximadamente dos años después (real decreto de 3 de diciembre de 1925) sesuprimió el Directorio militar, restableciéndose el Consejo de ministros y creándose elcargo de vicepresidente del Consejo cuyo titular era un ministro designado por el rey a pro-puesta del presidente.
B. República española de 1931
La caída de la dictadura de Primo de Rivera acarreó, después de una curiosa peripe-cia política bien conocida y que, por lo mismo, no es del caso relatar aquí, la caída de lamonarquía y consiguiente proclamación de la República un 14 de abril de 1931.
A finales de ese mismo año se proclamó la Constitución republicana de 9 de diciem-bre de 1931 que, por primera vez en nuestra historia constitucional y legal, reguló el Conse-jo de ministros (título VI, «Gobierno», arts. 86 a 91).
Lo esencial de la regulación puede exponerse así:
a) El presidente del Consejo y los ministros constituyen el Gobierno (art. 86).
b) El presidente del Consejo de ministros dirige y representa la política general delGobierno (art. 87, inciso primero).
c) Los ministros eran de dos clases: los titulares de cada uno de los diferentesdepartamentos ministeriales, a los que corresponde la alta dirección y gestión de los servi-cios públicos (sic) asignados al ministerio respectivo (art. 87, párrafo segundo) y los minis-tros sin cartera –uno o más– designados por el presidente de la República a propuesta delpresidente del Gobierno (art. 88).
d) Como principales funciones del Consejo de ministros se enumeraban las siguien-tes (art. 90):
— elaborar los proyectos de ley que hubiera que someter al Parlamento;
— dictar decretos;
— ejercer la potestad reglamentaria; y
— deliberar sobre los asuntos de interés público.
e) Los miembros del Consejo de ministros respondían ante el Congreso (art. 91):
— de manera solidaria, de la política del Gobierno;
— individualmente, de su propia gestión ministerial.
C. Época de Franco
a) En 1936, a poco de iniciada la guerra civil, una ley de 1.º de octubre, dada enBurgos por el gobierno de Franco, creó la Junta técnica del Estado, integrada por sietecomisiones: hacienda; justicia; industria, comercio y abastos; agricultura y trabajo agrícola;trabajo; cultura y enseñanza; obras públicas y comunicaciones. Al presidente de esta Juntase le atribuía la resolución de los distintos asuntos que tenía encomendadas; correspondién-
135ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
dole asimismo presidir las reuniones de las comisiones (que venían a ser a modo de minis-terios), pudiendo recabar la cooperación de técnicos nombrados ad hoc, cuyos dictámenesse sometían a la aprobación del Jefe del Estado (art. 2.º).
Esta Junta técnica –como ha dicho Guaita– venía a ser al menos de iure, un órganotécnico de asesoramiento, deliberante y de naturaleza consultiva.
b) A comienzos de 1938, por ley de 30 de enero, se crearon los ministerios (ennúmero de doce) y el Gobierno. «Los ministros –decía la ley–, reunidos con él [con el Jefedel Estado], constituirán el Gobierno de la nación».
c) Casi veinte años después, en 1957, la LRJAE, enumera las funciones del Consejode ministros (con bastante más detalle que lo había hecho la Constitución republicana) (art.10), así como las de las comisiones delegadas del Gobierno (art. 11) y las del presidente delGobierno (art. 13); confiere a aquél la condición de órgano superior de la Administracióndel Estado junto al Jefe del Estado, las comisiones delegadas del gobierno y el presidentedel Gobierno (art. 2.1); y crea un secretariado de las comisiones delegadas del Gobiernocon el encargo de preparar las reuniones de éste (art. 12).
d) Importa recordar que, aunque en la LRJAE aparecían perfectamente deslindadasla presidencia del Gobierno y la Jefatura del Estado (cfr. art. 13.1), ambos cargos permane-cieron unidos en la persona de Francisco Franco hasta el año 1973.
A partir de ese año, Franco cede la presidencia del Gobierno a Carrero Blanco, quehasta ese momento había ejercido las de vicepresidente. Después del asesinato de CarreroBlanco, en 1975, pasó a ocupar la presidencia el que en ese momento era ministro del Inte-rior, Arias Navarro. Poco después muere Franco. Estamos ya en puertas del nuevo régimende democracia constitucional al que sirvió de pórtico esa ley «puente» que fue la llamada«Ley fundamental [octava de este nombre] para la reforma política»22.
2.2. Composición del Gobierno
2.2.1. Idea general
A. Flexibilidad de la CE en esta materia: miembros necesarios y miembroscontingentes
Las líneas generales de la composición del Gobierno vienen trazadas en la CE (art.98.1):
«El Gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de losministros y demás miembros que establezca la ley».
Presidente y ministros aparecen así como miembros necesarios; alguno o algunos delos ministros, o personas distintas de éstos podrán ser nombrados vicepresidentes; por últi-mo entra dentro de lo constitucionalmente permitido el que la ley establezca que otras per-sonas puedan ser también miembros del Consejo de ministros.
Ninguna previsión, ni siquiera meramente orientativa, mucho menos restrictiva, existeen el ordenamiento español acerca del número de miembros del Consejo de ministros.
B. Solución que adopta la LG
De las varias opciones que ofrece el artículo 98.1 CE, la LG ha optado por la que laexposición de motivos llama «composición fija, con elementos disponibles»:
136 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
22. F. GONZÁLEZ NAVARRO, La nueva Ley fundamental para la reforma política, ed. Servicio central de publi-caciones, Presidencia del Gobierno, Madrid 1977.
«El Gobierno se compone del presidente, del vicepresidente o vicepresidentes, en sucaso, y de los ministros» (art. 1.2).
En consecuencia:
a) Que haya o no vicepresidente o vicepresidentes en cada formación del Gobiernodependerá de la decisión del presidente.
b) No pueden existir otros miembros del Gobierno distintos de los mencionados,salvo que la LG sea modificada en este punto.
Lo anterior no empece a que los secretarios de Estado pueden ser convocados paraasistir a las reuniones del Consejo de ministros (art. 5.2 LG).
2.2.2. Presidente
A. Naturaleza
Si es cierto que la simple lectura de los textos legales rara vez permite conocer laesencia de las unidades jurídicas –en su caso, de las organizaciones– previstas o inclusodiseñadas en aquéllos, esa certeza se hace absoluta cuando se trata de conocer la naturalezadel presidente del Gobierno.
Porque si nos atuviéramos a lo que resulta de la CE obtendríamos la impresión deque estamos ante un órgano constitucional en posición constitucional subordinada al órganolegislativo. Y es que, por ejemplo, en la CE se presta mayor atención al rey o a las Cortesgenerales que al presidente al que, desde luego, parece prestársele una atención secundaria.
Es el caso, sin embargo, que el presidente es la magistratura más importante de lanación hasta el punto de que si quisiéramos expresarnos con absoluta precisión etimológicatendríamos que decir que el presidente es el magistrado por antonomasia, el auténtico«manda más»23.
Como ha quedado dicho más atrás, la denominación –y no exactamente el cargo– depresidente del Gobierno aparece en 1823, en el decreto que crea el Gobierno, como un títu-lo honorífico que se daba al Secretario de Estado, que debía presidir las reuniones del Con-sejo de ministros cuando el rey no pudiera asistir. Más que un verdadero presidente se trata-ba de un suplente del rey y, puesto a tomarlo en consideración como antecedente, lo seríadel vicepresidente y no del presidente. Por eso digo que aparece la denominación y no, pro-piamente, el cargo de presidente.
Ello no fue obstáculo para que por la propia dinámica que cobran las instituciones,las cuales acaban por desvincularse del diseño primordial que de ellas hizo su «inventor», laposición del presidente fuera cobrando importancia, a lo que contribuyó no poco en estecaso la situación política surgida con ocasión de la muerte de Fernando VII en 1833 y lamenor edad de Isabel II.
Con Juan Alvarez de Mendizábal, en 1835, el cargo empieza a separarse de la secre-taría de Estado y en la década de los cincuenta se generaliza el uso de que el presidente noostente ninguna cartera ministerial24.
137ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
23. De la etimología de magistrado me he ocupado en el capítulo XLII de mi Derecho administrativo español,III tomo, Pamplona 1996, pág. 317.
24. A. BAR CENDÓN, El presidente del Gobierno en España. Encuadre constitucional y práctica política,Madrid 1983; J. A. ESCUDERO, «La creación de la presidencia del Consejo de ministros», A.H.D.E., XLII (1972)757-783; P. GONZÁLEZ MARIÑAS, Génesis y evolución de la presidencia del Consejo de ministros en España,Madrid 1974.
En el actual sistema constitucional español la posición de supremacía del presidenteen relación con los restantes miembros del Gobierno es indiscutible, y así lo declara tam-bién, de manera expresa, la exposición de motivos de la LG:
«En cuanto a la posición relativa de los miembros del Gobierno, se destaca la impor-tancia del presidente, con fundamento en el principio de dirección presidencial, dado que delmismo depende, en definitiva la existencia misma del Gobierno».
Y se dice también, y a renglón seguido, esto otro:
«El derecho comparado es prácticamente unánime en consagrar la existencia de unevidente desequilibrio institucionalizado entre la posición del presidente, de supremacía, y lade los demás miembros del Gobierno. Nuestra Constitución y, por tanto, también la ley seadscriben decididamente a esta tesis»
B. Estatuto personal
a) Nombramiento y cese
a’) El nombramiento del presidente del Gobierno puede tener lugar por doscaminos: uno ordinario o normal, que es el otorgamiento de la confianza como culmi-nación del proceso electoral, y otro extraordinario o excepcional, que es la moción decensura.
El otorgamiento de la confianza exige que el rey proponga un candidato al Congre-so, previas las oportunas consultas a los representantes de los grupos parlamentarios; que elcandidato exponga su programa de gobierno a las Cámaras, y que éstas, previo debate,aprueben ese programa (por mayoría absoluta en primera votación; y por mayoría simple,en segunda) (art. 99, CE).
La moción de censura exige la presentación de un candidato alternativo por la déci-ma parte del Congreso de los diputados (arts. 113 y 114.2 CE).
El candidato acepto por el Congreso se nombra por real decreto, que refrenda el pre-sidente del Congreso (art. 64.1 CE).
b’) El cese del presidente del Gobierno puede tener lugar por cualquiera de las cau-sas siguientes (art. 101 CE.):
— elecciones generales
— adopción de moción de censura
— rechazo de moción de confianza presentada por el propio presidente del Gobier-no (art. 112 y 114.1 CE).
— dimisión del presidente, aceptada por el rey (siquiera esta aceptación es actodebido)
— muerte
Estas son las causas de cese constitucionalmente previstas, siquiera cabe admitir,con las necesarias reservas, la eficacia de algunas no previstas: por ejemplo, la incapacidado el procesamiento del rey25.
138 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
25. Cfr. J. A. SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos de derecho administrativo, ed. Ceura, Madrid 1988, pág.978.
b) Dependencia
Propiamente no puede decirse que el presidente del Gobierno dependa de nadie. Poreso es el «manda más». Pero eso es una cosa, y otra cosa bien distinta que responda «anteDios y ante la historia».
El presidente del Gobierno –como los restantes ciudadanos, y como cualquier otropoder público– está sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1CE), y por ello está sujeto a responsabilidad civil y penal y también política. Esta última seexige por el Congreso de los diputados a través de las mociones de censura.
c) Suplencia
En casos de vacante, ausencia o enfermedad, el presidente del Gobierno es reemplazadopor los vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en defecto deellos, por los ministros, según el orden de precedencia de los departamentos (art. 12.1 LG).
C. Funciones
La diferenciación ente funciones propias del presidente del Gobierno y las quecorresponden al Consejo de ministros viene de muy atrás, pues ya en la LRJAE aparecíanunas y otras relacionadas por separado (cfr. artículos 13 y 11 de dicha ley).
Con el nuevo régimen político instaurado por la CE de 1978, y la nueva configuraciónde la Jefatura del Estado como un poder más simbólico que efectivo, era lógico que la posi-ción del presidente fuera robusteciéndose, como así ha ocurrido, hasta el punto de que algunavez se ha llegado a hablar de una deriva del sistema hacia un presidencialismo de hecho.
Sea esto o no cierto, la LG no ha supuesto, ni mucho menos, corrección alguna deesa tendencia, más bien todo lo contrario. Y en todo caso, basta comparar el viejo artículo13 LRJAE con el art. 2 LG para ver que las cosas han cambiado. Lo cual no quiere decirque las funciones que ese artículo enumera no se vinieran ejerciendo ya por el presidente, yque, incluso, la mayoría de ellas, si no todas, estuviera ya positivizada26.
Como las funciones que enumera el artículo 2 se exponen sin orden ni concierto–esa impresión da, al menos– he intentado ordenarlas de manera que resulte fácil su consul-ta y, en su caso, recordación. Para ello me baso, como haré también al ocuparme de las fun-ciones de los otros órganos que se estudian en este capítulo, de las cuatro grandes clases defunciones directivas: planificación, organización, mando y control. Añadiré, además, unquinto apartado relativo a las funciones de colaboración con otros poderes del Estado.
Teniendo esto presente, podemos exponer las funciones del presidente del Gobierno,diciendo que, además de las que le confieran la Constitución y las leyes, le corresponden lassiguientes:
a) Funciones de planificación
— Establecer el programa político del Gobierno (art. 2.2 letra b).
— Determinar las directrices de la política interior y exterior del Gobierno (art. 2.2letra b).
b) Funciones de organización
— Crear, modificar y suprimir los departamentos ministeriales (art. 2.2 letra j).
139ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
26. Por ejemplo, que corresponde al presidente del Gobierno la creación, modificación y supresión de departa-mentos ministeriales, y que la correspondiente disposición adoptará la forma de real decreto del mismo, es algoque se decía ya en la LOFAGE (art. 8.2).
— Crear, modificar y suprimir las secretarías de Estado (art. 2.2 letra j).
— Aprobar la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno (art. 2.2 letra j).
c) Funciones de mando
Conviene en este punto distinguir aquellas funciones de mando que ejercita en nom-bre propio y aquellas otras que ejerce en representación del Consejo de ministros.
a’) Actuando en nombre propio, le corresponde:
— Dirigir la política de defensa (art. 2.2 letra f).
— Ejercer respecto de las FAS las funciones previstas en la legislación reguladorade la defensa nacional y de la organización militar (art. 2.2 letra f).
— Convocar y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de ministros (art.2.2 letra g).
— Presidir las reuniones del Consejo de ministros, salvo aquellas en que, a peticióndel presidente, asiste el rey para ser informado de los asuntos de Estado [art. 62, letra g)CE, y art. 2.2 letra g) LG].
— Refrendar, en su caso, los actos del rey (art. 2.2 letra h).
— Interponer recurso de inconstitucionalidad (artículo 2.2, letra i).
b’) Actuando en representación del Consejo de ministros, le corresponde:
— Con carácter general, representarle.
— Proponer al rey, previa deliberación del Consejo de ministros, la disolución delCongreso, del Senado o de las Cortes generales (art. 2.2, letra c).
— Plantear ante el Congreso de los diputados, previa deliberación del Consejo deministros, la cuestión de confianza (art. 2.2, letra d).
— Proponer al rey la convocatoria de un referendum consultivo, previa autorizacióndel Congreso de los diputados (art. 2.2, letra e).
d) Funciones de control
— Velar por el cumplimiento del programa político del Gobierno y de las directri-ces de política interior y exterior (art. 2.2, letra b, inciso final).
— Resolver los conflictos de atribuciones que pueden surgir entre los diferentesministerios (art. 2.2 letra e).
e) Funciones de colaboración con otros poderes públicos
— Someter a la sanción real las leyes y demás normas con rango de ley [artículos64 y 91 CE, y art. 2.2, letra h) CE].
D. Vestidura de sus actos
La diferenciación orgánica del presidente del Gobierno respecto del Consejo deministros, que se manifiesta ya en esa relación de actos que son propios y exclusivos deaquél y no del Gobierno reunido en Consejo de ministros que contiene el artículo 2 LG, haaconsejado explicitar también que hay reales decretos que emanan del presidente y no delConsejo de ministros.
En consecuencia, tenemos las siguientes clases de reales decretos (art. 25):
a) Reales decretos emanados del presidentes del Gobierno.
b) Reales decretos acordados en Consejo de ministros y que pueden ser:
— Reales decretos leyes, bajo cuya vestidura se recubren las decisiones que aprue-ban normas de las previstas en el artículo 82 CE.
140 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
— Reales decretos legislativos, bajo cuyo ropaje formal se recubre a las decisionesque aprueban normas de las previstas en el artículo 86 CE.
— Reales decretos reglamentarios, que recubren decisiones que aprueban normasreglamentarias de la competencia del Consejo.
— Reales decretos no normativos, que recubren las resoluciones que deban adoptardicha forma jurídica (por ejemplo, nombramiento de los delegados del Gobierno en las dis-tintas comunidades autónomas [art. 154 CE)].
2.2.3. Vicepresidente (o vicepresidentes)
A. Naturaleza
De todos los componentes del Gobierno es, posiblemente, la del vicepresidente, lafigura de contornos menos precisos. Puede, no obstante, aceptarse lo siguiente, a la vista delart. 98 CE, del art. 3.2 LG y de la práctica constitucional:
a) Es un miembro del Gobierno que tiene carácter de elemento contingente, esto esque puede existir o no («en su caso», dice el texto constitucional), según las convenienciasdel presidente del Gobierno.
b) Puede haber uno o varios vicepresidentes del Gobierno.
c) Puede darse el caso de que un vicepresidente asuma la titularidad de un departa-mento ministerial, en cuyo caso, ostentará, además la condición de ministro.
d) La función de vicepresidente puede desempeñarse por uno (o varios) de losministros o por persona (o personas) distinta de ellos.
B. Estatuto personal
a) Nombramiento, cese y dependencia
El nombramiento y separación de los vicepresidentes corresponde al rey a propuestadel presidente [art. 2. letra k), LG].
La separación de un vicepresidente llevará aparejada la extinción de dicho órgano(art. 12.3, LG).
b) Suplencia
Ninguna previsión existe sobre la suplencia de los vicepresidentes.
C. Funciones
Al vicepresidente o vicepresidentes, cuando existan, les corresponderá el ejerciciode las funciones que les encomiende el presidente (art. 3. L. G.).
La única función del vicepresidente que tiene expresión legal es la de suplenciadel presidente del Gobierno en los casos de vacante, ausencia o enfermedad (art. 13.1LG).
Cuando sean varios los vicepresidentes pueden aparecer ordenados numéricamente(vicepresidente 1.º, etc.) y por ese orden serán llamados a reemplazar al presidente (art.13.1, LG).
La práctica constitucional enseña que el vicepresidente (o, en su caso, los vicepresi-dentes, o varios de ellos) pueden tener atribuida una función de supremacía sobre variosministerios (por ej. el vicepresidente de asuntos económicos sobre los correspondientesministros económicos).
141ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
2.2.4. Ministros
A. Clases y naturaleza
a) Antes de hablar de la naturaleza de los ministros es necesario tener presente quehay dos clases de ellos: los ministros titulares de un ministerio y los llamados ministros sincartera, esto es sin ministerio (lo que no impide que, en ocasiones, su respectiva organiza-ción administrativa de apoyo tenga un notable volumen).
En este apartado debo referirme a la figura del ministro en cuanto miembro delGobierno, y, por tanto, cuanto aquí diga ahora ha de ir referido tanto al ministro sin carteracomo al ministro titular de un departamento ministerial.
b) Qué naturaleza tenga el ministro, en cuanto miembro del Consejo de ministros esdifícil de precisar.
Un par del presidente no lo es, sin duda alguna, por lo mismo que éste no es un pri-mus inter pares, ya que los nombra y los cesa, pero no a la inversa.
Con decir que es miembro del órgano colegiado específico que es el Consejo deministros no decimos gran cosa, entre otras razones porque, como ya sabemos, ese órgano,aunque formalmente puede parecer un órgano colegiado, su funcionamiento tiene muy pocoque ver con el de un órgano colegiado stricto sensu.
Quizá no pueda irse mucho más allá de decir que el ministro, en cuanto miembro delConsejo de ministros, (y también cada uno de los miembros del Gobierno excepto el presi-dente) es un órgano de colaboración del presidente, que normalmente cumple esa funcióndentro del órgano colegiado, pero también, a veces, de manera individual, o en colegiosmás reducidos de carácter no formalizado. En este sentido su posición es semejante, encierto modo, a los componentes del aula regia medieval.
B. Estatuto personal
a) Nombramiento, cese y dependencia
Como ya ha quedado dicho, los ministros son nombrados y cesados por el presiden-te, por lo que la dependencia respecto de éste es total y absoluta.
Poco importa que esa relación de dependencia la califiquemos de relación jerárquicao, como hace la exposición de motivos de la LG, de mera relación de supremacía. Dehecho, y llegado el caso, el presidente manda y el ministro obedece.
b) Suplencia
La doble posición que el ministro tiene –miembro del Gobierno, por un lado, y jefesupremo de un departamento ministerial, por otro– hace que el problema de la suplencia delmismo plantee una cierta dificultad, pues mientras esa suplencia dentro del ministeriopodría encomendarse, por ejemplo a un secretario de Estado, esa solución no podría valerpara la suplencia de aquél en cuanto miembro del Gobierno.
La práctica consagró hace tiempo el que, para atender una y otra vertiente de suposición orgánica, la suplencia del ministro la asuma siempre otro ministro que se determi-na en cada caso mediante un acto formal ad hoc. Es la solución que recoge la LG:
«La suplencia de los ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su com-petencia, será determinada por real decreto del presidente del Gobierno, debiendo recaer, entodo caso, en otro miembro del Gobierno. El decreto expresará la causa y el carácter de lasuplencia».
142 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
C. Funciones27
Como ya hemos tenido ocasión de decir, e incluso de reiterar, los ministros en cuantomiembros del Gobierno, son convocados por el presidente a las reuniones del Consejo, tenien-do el deber de asistir y el guardar secreto de las deliberaciones (art. 5.2 LG), pudiendo interve-nir en las deliberaciones, emitiendo su parecer sobre cuantas cuestiones sean objeto de debate,incluso aunque no fueren propias del área de competencia que tengan atribuida como propia.
2.2.5. El portavoz del Gobierno
Como quedó dicho más arriba, la ley puede prever que otras personas, aparte delvicepresidente y de los ministros formen parte del mismo (art. 98.1 CE).
Uno de estos posibles miembros es el portavoz del Gobierno. Dada la importanciaque, desde muchos puntos de vista, tiene para un gobierno la fluida comunicación con laprensa, tanto escrita como audiovisual, la figura del portavoz del Gobierno se ha hechonecesaria. Que deba o no formar parte del Gobierno es cuestión opinable, y sobre la que noresulta fácil pronunciarse en términos categóricos.
2.3. Naturaleza del Gobierno
2.3.1. Órgano constitucional y también órgano administrativo. Y por ello –«velisnolis»– el Gobierno es también Administración «general» del Estado
Es cosa sabida: plantear bien un problema es estar a medio camino de resolverlo. Y estoes lo que no suele ocurrir cuando de conocer la naturaleza del Consejo de ministros se trata.
Porque, en efecto, se está eligiendo un camino que no lleva a ninguna parte cuando elinterés del investigador se centra en averiguar si es un órgano constitucional o un órganoadministrativo. Porque no pocas veces, y es lo que ocurre en este caso, el ser de un ente noradica en ser una cosa y no otra, sino en ser ambas al mismo tiempo. Caso, por ejemplo, deese ente que llamamos hombre, cuya naturaleza buscaríamos inútilmente si nos empeñáramosen creer que la respuesta la podemos encontrar simplemente con acertar al elegir una de esasdos direcciones encontradas con que nos sorprende esa encrucijada que es siempre el dilema(en el ejemplo citado: elegir uno solo de los dos ingredientes –materia y espíritu– que compo-nen el ser que llamamos «hombre»).
Que los dos términos de la alternativa –órgano constitucional, desde luego; perotambién órgano administrativo– son válidos para calificar al Consejo de ministros lo expre-sa en términos muy precisos J. A. Santamaría Pastor:
«El Gobierno es, evidentemente, un órgano constitucional, cabeza de uno de lospoderes del Estado y al que la CE atribuye numerosas competencias y potestades concretascuya regulación escapa al derecho administrativo. Pero es también, al propio tiempo, un órga-no administrativo, el primero y más importante de los que integran la Administración central:cuantitativamente, el mayor número de decisiones versa sobre cuestiones típicamente admi-nistrativas, que ninguna relación guardan con el ordenamiento constitucional ni con las rela-ciones con otros poderes del Estado; decisiones íntegramente sujetas al derecho administrati-vo y que pueden ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa de formaenteramente ordinaria y natural»28.
143ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
27. Aunque parezca sorprendente, la LG no regula las funciones de los ministros en cuanto miembros delGobierno, sino en cuanto titulares de su respectivo departamento (cfr. art. 4.1 LG), lo cual es, además, redundante,pues esas funciones las enumeraba ya –y de forma más completa–, el art. 12. LOFAGE.
28. J. A. SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos del derecho administrativo, ec. ed. Ceura, Madrid 1988, págs.1009-1010.
Y por ello el problema estriba en saber cuál es el régimen jurídico de sus actos. Pre-guntar por la naturaleza del Gobierno es preguntar por el ordenamiento jurídico al que ha deajustarse en su actuación.
Ello obliga a abordar otro problema: el de la distinción entre acto administrativo yacto político, cuyo estudio he hecho en el capítulo XLII de mi Derecho administrativoespañol, tomo III.
Esto confirma también lo que quedó dicho al comienzo: que –a pesar de lo queparezca resultar de una primera lectura de la LOFAGE, y concretamente de su título III– laexpresión «Administración general del Estado» comprende también al Gobierno o Consejode ministros –expresiones que, como ahora se comprobará, se emplean como sinónimas ennuestra CE–. Y es que el Gobierno constituye precisamente la cabeza de la organizaciónadministrativa del Estado.
2.3.2. ¿Órgano complejo?
El problema de la naturaleza del Gobierno no se agota con lo que acabo de decir. Esnecesario abordar el problema que suscita la ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobier-no, al configurar al Gobierno como un «órgano complejo», y al Consejo de ministros comoun «órgano colegiado del Gobierno», con lo que parece romper con la sinonimia entre lasexpresiones «Gobierno» y «Consejo de ministros» que luce reiteradamente en la CE.
A. El Gobierno como «órgano complejo y el Consejo de ministros como «órganocolegiado del Gobierno»
Hay en la exposición de motivos de la LG algunas afirmaciones sobre las que impor-ta reflexionar. Empezando por ese párrafo en que enumera los tres principios que configu-ran el funcionamiento del Gobierno:
«el principio de dirección presidencial, que otorga al presidente del Gobierno la com-petencia para determinar las directrices políticas que deberá seguir el Gobierno y cada uno delos departamentos; la colegialidad y consiguiente responsabilidad solidaria de sus miembros;y, por último, el principio departamental que otorga al titular de cada departamento unaamplia autonomía y responsabilidad en el ámbito de su respectiva gestión».
Vienen luego tres referencias a la composición del Gobierno. La primera en el párra-fo siguiente al que acabo de reproducir:
«Desde estos planteamientos, en el título I se regula la posición constitucional delGobierno, así como su composición, con la distinción entre órganos individuales ycolegiados».
Otra referencia a la composición del Gobierno aparece un poco más adelante:
«En el título III se pormenorizan, dentro de los lógicos límites que impone el rango dela norma, las reglas de funcionamiento del Gobierno, con especial atención al Consejo deministros y a los demás órganos del Gobierno y de colaboración y apoyo al mismo».
La tercera referencia aparece en las últimas líneas del penúltimo párrafo de la expo-sición de motivos:
«... y los reales decretos del Presidente del Gobierno, cuya parcela propia se sitúa enla materia funcional y operativa del órgano complejo que es el Gobierno».
Tenemos, por tanto, que, sin discusión posible, el Gobierno aparece configurado enesta ley como un «órgano complejo», integrado por «órganos individuales y colegiados», yque el Consejo de ministros es un «órgano del Gobierno», junto con otros («los demásórganos del Gobierno»), los cuales parece que deben diferenciarse, a la vista del segundopárrafo transcrito, de los órganos «de colaboración y apoyo al mismo», o sean: los regula-dos bajo esa denominación conjunta en el capítulo II del título I: secretarios de Estado (art.7), la Comisión general de secretarios de Estado y subsecretarios (art. 8), el Secretario delGobierno (art. 9), y los distintos gabinetes (art. 10).
144 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
¿Cuáles son entonces esos otros órganos simples que integran el órgano complejoque es el Gobierno?
A la vista de la estructura del capítulo I de la LG, pareciera que son órganos delGobierno: el Presidente, el vicepresidente y los vicepresidentes, los ministros, (que seríanlos órganos individuales), y el Consejo de ministros y las comisiones delegadas del Gobier-no (que serían los órganos colegiados).
Incluso cabe pensar que esto se confirma con lo que se dice en los números 2 y 3 delartículo 1:
«2. El Gobierno se compone del presidente, del vicepresidente o vicepresidentes, ensu caso, y de los ministros.
3. Los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de ministros y en Comisionesdelegadas del Gobierno».
Lo que es casi tanto como decir que el Gobierno funciona en pleno y en comisiones(las cuales serían las comisiones delegadas del Gobierno).
Sin embargo, esto no es así. Las comisiones delegadas del Gobierno no son el Gobier-no actuando en comisiones, sino unos órganos aptos para desconcentrar en ellos ciertas fun-ciones que, debiendo estudiarse e incluso resolverse en el vértice de la organización, en razóna su carácter general y a que afectan a más de un ministerio, resulta de todo punto desaconse-jable que se lleven al Consejo de ministros, un órgano bastante recargado ya de trabajo.
Con otras palabras, y diga lo que diga –si es que lo dice– la LG, las comisiones dele-gadas del Gobierno no son el Gobierno, ni forman parte de él. Y así lo ha entendido siem-pre la doctrina29.
Más claro: en las comisiones delegadas del Gobierno ni todos los que están sonmiembros del Gobierno ni están todos los miembros del Gobierno. Las Comisiones delega-das del Gobierno no son el Gobierno actuando en comisiones, sino unos órganos de apoyo alGobierno y de los que forman parte algunos miembros del Gobierno. Entenderlo de otromodo nos llevaría a tener que admitir que también el Congreso de los diputados es un órganocolegiado del Gobierno, ya que también en ellas está el Gobierno en pleno, «al completo».
Pero es que, además, tampoco puede decirse que los ministros sean órganos indivi-duales del Gobierno: los ministros son miembros del Gobierno, integran ese peculiar órga-no colegiado que es el Consejo de ministros, pero no son órganos del Gobierno. Los miem-bros de un órgano colegiado no son órganos de ese órgano colegiado, sino elementos delmismo, «ingredientes» necesarios para que pueda formarse la voluntad de ese órgano.
Órgano individual del Gobierno, con funciones claras y bien definidas lo es el Presi-dente. También los ministros sin cartera, a los que se les atribuye la responsabilidad dedeterminadas funciones gubernamentales. Y posiblemente, aunque esto dependerá de la
145ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
29. Puede ayudar a entender lo que digo en el texto la lectura reposada de estas palabras de Santamaría Pastor:«No hay necesidad alguna, en efecto, de ponerse a imaginar supuestos Gabinetes o Gobiernos restringidos
–nuevamente de composición rígida–, habida cuenta de la existencia de las comisiones delegadas del Gobierno,suficientemente consagrada ya en la práctica.
El problema, claro está, radica en que tales órganos de composición restringida (llámense comisiones delega-das o de otra forma) no pueden considerarse jurídicamente como “Gobierno”: la CE constituye aquí, a nuestroentender, un obstáculo infranqueable. Las decisiones que la CE encomienda al Gobierno (o Consejo de ministros,tanto da) deben ser adoptadas necesariamente, por el colectivo de –todas– las personas mencionadas en el artículo98.1 sin posibilidad de exclusión alguna. Esta precisión es, creo, capital para deshacer los equívocos que gravitandesde hace largo tiempo sobre las comisiones delegadas del Gobierno, a las que pesan, como una losa, sus califica-tivos de «delegadas» y “del Gobierno”: las citadas comisiones no son, para empezar “gobierno”, sino órganos dife-rentes del mismo (lo que explica y justifica el que puedan crearse por decreto, en contraste con la reserva de leyque la CE establece a efectos de la configuración del Gobierno). Y tampoco tienen por qué considerarse formal-mente como “delegadas”, lo que coarta implícitamente la atribución directa a las mismas de competencias propias:es evidente que estas comisiones pueden ejercer funciones delegadas por el Gobierno, como lo es también quepodrían desempeñar otras a títulos propio».
[Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, «Gobierno y Administración: una reflexión preliminar», DA 215 (1988)74-75].
forma en que esté configurado el cargo, pueden ser órganos individuales del Gobierno elvicepresidente o los vicepresidentes, cuando los haya.
B. La evidente necesidad de flexibilizar el escalón gubernamental no debe hacernosolvidar que, en la vigente CE, «Gobierno» y «Consejo de ministros» son una y lamisma cosa
Nada hay que objetar a la calificación del Gobierno como sujeto titular de potestadesy competencias públicas, como órgano (o quizá mejor: organización) de naturaleza esen-cialmente pública. Como es también evidente que los constituyentes fueron conscientes dela necesidad de flexibilizar la composición de tan importante sujeto jurídico-político, y talvez fuera ésta una de las razones que aconsejaron habilitar al legislador para ampliar lacomposición de tan importante órgano: «los demás miembros que establezca la ley»30.
Pero reconocer que el vértice de la organización del Estado se encuentra excesiva-mente recargado no significa que la solución vaya a encontrarse por la vía ingenua de lamanipulación semántica. Sin que tampoco deba olvidarse que la práctica constitucional havenido empleando como sinónimas las expresiones «Gobierno» y «Consejo de ministros»,y que esta práctica aparece incorporada a la vigente CE.
Así lo ha subrayado Santamaría Pastor, cuyo parecer hago mío31. Porque la verdad esque, basta leer la CE para convencerse de esa equivalencia, y de que, lo más que puede con-cederse es que, unas veces son razones puramente estilísticas las que llevan a emplear unaexpresión en vez de otra (artículos 112 y 115.1 CE)32 y que otras veces la expresión Consejode ministros se utiliza en un sentido puramente tópico (en el sentido etimológico de laexpresión) para referirse al lugar donde se reúne, o quizá mejor a la sesión o reunión de tra-bajo que celebra el Gobierno [artículos 62.f) y g), 88 y 116.3]33.
2.4. Funciones y funcionamiento del Gobierno reunido en consejo de ministros
2.4.1. Funciones
La CE diseña, a grandes trazos, el perfil del Gobierno o Consejo de ministros (insis-to: en la CE estas expresiones son sinónimas) diciendo (art. 97):
«El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y ladefensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con laConstitución y las leyes».
146 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
30. «Que la CE se refiere al Gobierno (del Estado, claro está) como una realidad fundamentalmente orgánica,es la evidencia misma: son múltiples y, por ello, de cita innecesaria, los preceptos constitucionales que los consi-deran como sujeto de acciones o como titular de competencias. No es menos patente, sin embargo, que su compo-sición sólo se encuentra parcialmente determinada por el artículo 98.1 CE: según su inciso final, constituyen elGobierno, además del Presidente, los vicepresidentes y los ministros, «los demás miembros que establezca la ley».Esta cláusula abierta obliga a formularse un doble orden de interrogantes: primero, si la ley, en efecto, ha integradootro cargos en el órgano gubernamental (A); y segundo, si el concepto de Gobierno es unitario, o admitiría, enhipótesis, dentro del marco constitucional, una variedad de manifestaciones orgánicas (B)». (Juan Alfonso SANTA-MARÍA PASTOR: «Gobierno y Administración: una reflexión preliminar», DA 215 (1988) 69.
31. Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, «Gobierno y Administración: una reflexión preliminar», DA 215(1988) 72-73.
32. Artículo 112: «El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de ministros, puede plantearante el Congreso de los diputados la cuestión de confianza sobre su programa (...); artículo 115: «1. El Presidentedel Gobierno, previa deliberación del Consejo de ministros, podrá proponer la disolución del Congreso, del Sena-do o de las Cortes generales (...)».
33. Artículo 62: Corresponde al rey: (...) f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de ministros (...). g)Ser informados de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de ministros, artículo88: «Los proyectos de ley serán aprobados en el Consejo de ministros...»; artículo 116.3: «El estado de excepciónserá declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de ministros...».
Este precepto constitucional se ha reproducido literalmente en la embocadura delarticulado de la LG (art. 1.1). Y se comprende que sea así, porque aunque posiblemente eltexto que contiene podría mejorarse, hay que admitir que no resulta fácil encapsular en unafórmula descriptiva a un órgano como el del Gobierno en un sistema político como elvigente español que, por más que se quiera calificar de democracia parlamentaria no haescapado –ni podía hacerlo– a lo que es el destino de los tiempos políticos que corren: elmoverse a impulso del liderazgo gubernamental34.
Aunque el análisis de los tres incisos de que consta el precepto transcrito orientabastante acerca del contenido funcional de que está dotado el Gobierno, me ha parecidomás oportuno exponer ese contenido partiendo –dada su evidente esencia de órgano dedirección política y administrativa– de las cuatro conocidas funciones directivas básicas:planificación, organización, mando y control.
Innecesario resulta decir que la exposición de funciones que hago a continuacióncarece de cualquier pretensión de exhaustividad. Semejante pretensión no ya es que seadifícil de llevar a la práctica –por no decir que es utópica– pues obligaría a hacer un recorri-do total del ordenamiento jurídico español, es que tampoco reportaría ganancia mayor,pues, aparte de que el ordenamiento, sin prisa pero sin pausa, cambia constantemente, de loque aquí se trata es de ejemplificar las diversas vertientes que tiene la función genérica dedirigir la política y la administración de España.
A. Planificación
Ejemplos de la función planificadora que lleva a cabo el Gobierno son éstos:
— elaboración de proyectos de planificación de la actividad económica general (art.131.2 CE);
— elaboración del proyecto de presupuestos generales del Estado (art. 134 CE).
— adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de laAdministración general del Estado [art. 5.1, letra j) LG].
B. Organización
Corresponde al Gobierno:
— Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministe-riales [art. 5.1, letra i), LG].
C. Mando
Son manifestación de la actividad de mando del Gobierno, entre otras:
— la aprobación y presentación de proyectos de ley a las Cámaras legislativas (arts.87.1 y 88, CE);
— la aprobación de decretos-leyes y de decretos legislativos (arts. 82 y 86 CE);
147ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
34. Como dice J. A. SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos de derecho administrativo, ed. Ceura, Madrid 1988,pág. 1012, con esta descripción, «el constituyente español arrumba de modo definitivo la clásica concepción libe-ral del Gobierno como órgano vocado esencialmente a la ejecución de las leyes (concepción que figuró en la prác-tica totalidad de nuestros textos constitucionales desde 1812) para convertirle en el motor principal de la goberna-ción del Estado (lo que, de hecho, ya era; el liderazgo del Ejecutivo y la crisis del poder de los parlamentos no soncosa de ayer)».
— la aprobación de decretos reglamentarios;
— el reconocimiento diplomático de un Estado extranjero;
— la conclusión de tratados internacionales;
— aprobar la celebración de elecciones;
— declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de diputa-dos la declaración de estado de sitio [art. 116 CE y 5.1, letra f) LG];
— Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito cuando haya sido autori-zado por una ley [art. 5.1, letra g) LG].
D. Control
Constituyen manifestación de actividad de control llevada a cabo por el Gobierno:
— acordar la revisión de oficio de sus actos y de los realizados por los ministros(disposición adicional 16ª, LOFAGE);
— resolver los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra sus actos(disposición adicional 17ª, LOFAGE).
2.4.2. Funcionamiento
A. Procedimiento
Como se verá más adelante, cuando estudiemos la Comisión general de secretariosde Estado y de subsecretarios en este mismo capítulo, el procedimiento previo y posterior alas reuniones del Gobierno se encuentra regulado desde 1958 por instrucciones internas (nopublicadas, por tanto, en el BOE) que han ido dictándose, algunas de ellas solapándose conlas anteriores, pero sin derogarlas expresamente.
Lo que no está regulado en ninguna parte, ni se puede conocer con detalle, dada laobligación de guardar secreto que tienen los miembros del Gobierno, es el procedimientode actuación interna de este órgano colegiado especial cuyo funcionamiento interno –estoes, el mecanismo de debate interno y de formación de la voluntad colegiada– está excluidode la legislación general de procedimiento administrativo (disposición adicional 1ª,LRJPA), no así los actos que produce, los cuales se rigen por dicha ley y por la LJ, salvoaquéllos que sean estricta y propiamente políticos (nombramiento de embajadores, porejemplo).
Aunque algunos países han regulado esta actuación interna de sus respectivosGobiernos (así la República federal alemana y Francia35), es bastante discutible la conve-niencia de hacer una regulación de este tipo. Aunque nuestro sistema político no es presi-dencialista, es evidente que, como se ha visto, la forma de estar regulado el nombramientoy cese del presidente y de los restantes miembros del Gobierno pone bien a las claras elliderazgo del presidente, y en un gobierno monocolor es absurdo pensar que un ministro –nila totalidad de ellos– puedan imponer su voluntad al presidente. Menos claro se plantea elproblema si el Gobierno fuera de coalición, supuesto que, por el momento, no se ha produ-cido desde que entró en vigor la CE de 1978. Pero es que precisamente en este caso escuando más claramente podrían ponerse de manifiesto los inconvenientes de una regulaciónde este tipo. La traslación al órgano colegiado gubernamental de las reglas que rigen el fun-cionamiento interno de los órganos colegiados (sistema de quorum para la toma de decisio-
148 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
35. Como ya he anticipado en la nota 9, en DA 216-217 (1989) 415-497 puede consultarse la regulación delGobierno en Alemania (R.F.A.), Francia, Inglaterra, Italia y Portugal.
nes, voto de calidad del presidente, etc.) parece que aportaría más inconvenientes que ven-tajas36.
Una cosa es admitir que la práctica totalidad de los actos del Gobierno son actossujetos al derecho administrativo y, como tales, sujetos a la jurisdicción contencioso-admi-nistrativa, y otra muy distinta que el Gobierno deba actuar como un órgano colegiado nor-mal: una vez más se pone de manifiesto que aplicar en ciertos casos la fórmula del «cafépara todos» puede ser contraria al sentido común37.
Por eso es comprensible que las reglas que contiene la LG sobre el funcionamientointerno del Gobierno, en general, y del Consejo de ministros, en particular, sean muy ele-mentales y esquemáticas.
Por lo pronto, el artículo 17, se limita a remitirse a los reales decretos que dicte elpresidente del Gobierno sobre la organización y composición de éste, y a las disposicionesorgánicas de tipo interno emanadas del presidente o del Consejo de ministros.
Por lo que respecta al funcionamiento del Consejo de ministros (o, si se prefiere, alGobierno reunido en Consejo de ministros) las reglas son éstas (art. 18):
a) El presidente del Gobierno fija el orden del día, convoca y preside las reunionesdel Consejo de ministros.
b) Las reuniones podrán tener carácter decisorio o deliberante.
c) De las sesiones del Consejo de ministros se levantará acta por el Secretario, quelo es, a estos efectos, el ministro de la Presidencia.
d) En ese acta figurarán exclusivamente los siguientes datos:
— tiempo y lugar de la celebración;
— relación de asistentes;
— acuerdos adoptados, y los
— informes presentados.
Así pues, en el acta no figura la motivación de los acuerdos, lo cual no significa quecarezcan de motivación, sino que la de los acuerdos del Consejo de ministros, es siempremotivación aliunde, esto es por remisión a lo que en esos informes aparezca razonado.
B. Vestidura de sus actos
Atendiendo a su vestidura o ropaje, los actos del Consejo de ministros pueden ser:
149ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
36. J. A. SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos de derecho administrativo, ed. Ceura, Madrid 1988, después deponer de relieve las semejanzas externas entre el Gobierno y los órganos colegiados (existencia de un presidente yun secretario, sujeción a un orden del día que fija el presidente, el cual modera y dirige las deliberaciones, y con-signación en acta de los acuerdos tomados). escribe lo siguiente: «En el plano fundamental de la toma de decisio-nes, sin embargo, tales semejanzas desaparecen por completo: no sólo no hay fijado un quorum para su válidaconstitución y para la adopción de acuerdos, sino que, según parece, el Gobierno no toma sus decisiones pormayoría; más aún, ni siquiera se vota. El secreto que rodea las sesiones del Gobierno no ha impedido saber que, enla práctica, los acuerdos se toman, más o menos, por asentimiento, decidiendo el presidente en caso de discrepan-cia. El liderazgo presidencial parece ser, por tanto, decisivo: no se trata de que posea voto dirimente en caso deempate, sino de que su parecer es determinante en todo momento; ningún acuerdo se toma contra su voluntad»(pág. 1016).
37. Como dice también J. A. SANTAMARÍA PASTOR, cit.: «... las pautas de funcionamiento interno con arreglo alas que, de facto funciona el Gobierno en España (...) ha podido mantenerse desde la época de la transición políticagracias a la composición monocolor de los sucesivos gabinetes, pero que resultaría absolutamente incompatiblecon un gobierno de coalición, lo cual no quiere decir que el Gobierno deba actuar como un órgano colegiado nor-mal (tanto en la actualidad como en la hipótesis de un Gobierno de coalición): la cúpula de la decisión política nopuede administrativizarse hasta ese grado; debe funcionar con arreglo a criterios mucho más flexibles, basados enla confianza, en el consenso y en los acuerdos de caballeros» (págs. 1016-1017).
a) Reales decretos leyes.
b) Reales decretos legislativos.
c) Reales decretos reglamentarios.
d) Reales decretos no normativos.
e) Acuerdos, cuando sus decisiones no deban adoptar la forma de real decreto.
Cuando los acuerdos hayan de publicarse en el BOE, se recurre al uso de vestidurasde lo más variado: orden ministerial, Instrucción de la Secretaría de Estado, etc.38.
2.5. Comisiones delegadas del Gobierno39
2.5.1. Razón de su existencia
La expresión de «comisiones delegadas del Gobierno» data de 1956, en que laLRJAE incluyó bajo esa denominación a la Junta de defensa nacional (creada diecisieteaños antes, en los inicios de la época de Franco, por ley de 8 de agosto de 1939) y a otrascuatro comisiones delegadas de nueva creación que eran éstas:
— Asuntos económicos.
— Transportes y comunicaciones.
— Acción cultural.
— Sanidad y asuntos sociales.
Aunque la finalidad –digamos– genérica de su creación es eminentemente descon-centradora, es muy posible que algunas de esas comisiones respondieran a motivacionesmás profundas.
La posibilidad que se establecía con ellas de integrar actuaciones políticas no atri-buidas a ministerios concretos o atribuidas a varios de ellos es quizá la razón que primerose viene a la mente cuando se intenta encontrar una explicación más profunda de su existen-cia.
Y así, en el caso concreto de la Comisión delegada para asuntos económicos, es muyprobable que la verdadera razón de su creación fuera la de reservar esta importante parcelaa nuevos grupos políticos que, por aquellas fechas (finales de la década de los cincuenta),estaban inyectando savia nueva al régimen de Franco40.
La publicación en 1983 de la ley 10/1983, de 16 de agosto, de organización de laAdministración central del Estado se aprovechó para dar acogida, dentro del nuevo ordena-miento democrático, a este órgano atribuyendo al Consejo de ministros su creación, modifi-cación y supresión, y estableciendo que «el presidente, el vicepresidente o vicepresidentes ylos ministros (o sea, el Gobierno) se reunirán en Consejo de ministros o en Comisionesdelegadas del Gobierno» (art. 4).
La presidencia de todas las comisiones delegadas estaba atribuida desde 1956 al pre-sidente del Gobierno (art. 7, párrafo final LRJAE), tarea que podía delegar en el vicepresi-
150 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
38. Teniendo presente esta realidad, advertida hace años por la doctrina [cfr. Pedro DE MIGUEL GARCÍA, «Reu-niones y acuerdos del Consejo de ministros», RAP 83 (1977) 207-240], Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, consi-dera «deseable que una futura ley reguladora del Gobierno acuñase un abanico mucho más amplio de posibilidadesexpresivas (planes, programas, instrucciones, directivas, recomendaciones, comunicaciones, requerimientos, etc.)»(cit. pág. 1017).
39. DESANTES GUANTER, «Las comisiones delegadas y el Secretariado del Gobierno», Primera Semana deestudios de la reforma administrativa, Madrid 1958, págs. 2091-224.
40. Algo así apunta J. A. SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos, cit. pág. 1018.
dente o vicepresidentes, que eran miembros natos de ellas (art. 3ª del real decreto3234/1981).
La Ley del Gobierno de 1997 sigue atribuyendo al Consejo de ministros la creación,modificación y supresión de estas comisiones delegadas, tomándose el correspondienteacuerdo a propuesta del Presidente del Gobierno, que se publicará bajo la forma de realdecreto (art. 6.1).
2.5.2. Composición
Las comisiones delegadas del Gobierno están integradas por los miembros delGobierno y, en su caso, por los secretarios de Estado que determine la norma que crea cadauna de ellas [art. 6.2, letra b), LG].
Esa norma fijará, por un lado, el miembro del Gobierno que asume la presidencia dela comisión de que se trate, y, por otro, el miembro de la comisión al que corresponde lasecretaría de la misma [art. 6.2, letras a) y d), LG].
Sin perjuicio de lo que acabo de decir, está legalmente prevista la posibilidad de quepuedan ser convocados a las reuniones de las comisiones delegadas los titulares de aquellosotros órganos superiores o directivos de la Administración general del Estado que se estimeconveniente (art. 6.3 LG).
2.5.3. Funciones
Cada comisión delegada del Gobierno tendrá las funciones concretas que su normade creación le atribuya [art. 6.2, letra c), LG] y aquellas que cualquier otra norma les atribu-ya o que el Consejo de ministros les delegue [art. 6.4, letra d), LG].
En líneas generales podría decirse que estas comisiones sirven para coordinar–expresión que debe tomarse aquí en el sentido de armonizar– la actuación de los ministe-rios cuyos titulares forman parte de ellas, así como la de preparar las tareas del Gobiernoen asuntos que exijan una propuesta conjunta al Consejo de ministros, así como, finalmen-te, para desconcentrar la resolución de asuntos que, afectando a varios ministerios, norequieran la decisión del Gobierno41.
2.6. La comisión general de secretarios de Estado y subsecretarios42
2.6.1. Un atípico órgano nacido por exigencias de la práctica
A. Razones de su existencia
El enorme volumen de asuntos de que el Gobierno ha de conocer en cada reunión, yel insuficiente nivel de maduración con que muchos de esos asuntos llegan a ese órgano,provoca un tan alto grado de congestión en el vértice de la organización que ha obligado aestablecer la necesaria y sucesiva intervención previa de una serie de órganos que actúan amodo de cedazos que permiten ir depurando las propuestas hasta conseguir que adquieran
151ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
41. La enumeración de funciones que contiene el artículo 6.4 de la LG de 1997 es «manifiestamente mejora-ble» y es lo que he intentado conseguir con esa agrupación trinitaria que propongo en el texto. Por ejemplo, notiene mucho sentido decir que les corresponde «examinar las cuestiones de carácter general que tengan relacióncon varios de los departamentos ministeriales que integren la Comisión» (letra a); es necesario añadir que ese exa-men se justifica por (o tiene por finalidad) la necesidad de lograr un funcionamiento armónico de esos ministeriosque de alguna manera tienen competencia o están interesados en la materia de que se trate.
42. J. A. SÁNCHEZ MARISCAL y V. COLODRÓN GÓMEZ, «Funcionamiento y ordenación de los trabajos delGobierno», D.A. (1980) 347-372; J. A. SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos de derecho administrativo..., cit., págs.1020-1023.
152 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
el nivel de elaboración adecuado para que puedan ser sometidos al Consejo de ministrospara su aprobación.
De estos órganos «depuradores» el que más importante se ha revelado en la prácticaes un órgano colegiado que nació en 1976 con el nombre de Comisión general de subsecre-tarios, y que ahora pasa a denominarse Comisión general de Secretarios de Estado y Subse-cretarios.
B. Creación y composición
La creación de este órgano de apoyo al Consejo de ministros tuvo lugar por un sim-ple acuerdo del Consejo de ministros (que, como es sabido, no tienen que publicarse en elBOE), de 1 de octubre de 1976.
La Ley 10/1983, de organización de la Administración civil del Estado, se hizo ecode su existencia, pero se limitó a decir que «la Comisión general de subsecretarios (...)tendrá encomendados el estudio y preparación de los asuntos sometidos a deliberación delConsejo de ministros» (art. 5º), que no es decir mucho, ciertamente, pero que sirvió, almenos, para legitimar su existencia. Y aunque dicha ley fue derogada por la LOFAGE(disposición derogatoria única), dejó en vigor, entre otros, ese artículo 5º [cfr. disposiciónderogatoria única, número 1, letra c) y número 2, letra b)], para salvar la existencia deaquélla.
Finalmente, la LG no sólo ha mantenido este órgano sino que parece haberlo queridopotenciar incorporando también a ella a los secretarios de Estado, y disponiendo que la pre-sidencia de la Comisión recaerá en un vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, en elministro de la Presidencia; remitiendo a una norma reglamentaria la determinación de quiénhaya de ejercer la Secretaría de este órgano colegiado (art. 8.1 y 2).
Es posible que, con esta reforma, se haya buscado resolver algunos problemas que lapráctica ha podido poner de manifiesto. Como no conozco las verdaderas razones quehayan aconsejado este crecimiento del número de los integrantes de un órgano que ya eraelevado, no puedo emitir una opinión definitiva. En todo caso, la experiencia enseña quecuando un órgano colegiado –máxime si lo es de apoyo– es excesivamente numeroso nosuele alcanzar altas cotas de eficacia.
Por lo demás, parece evidente que con esta incorporación de los subsecretarios a laComisión de que estoy tratando ahora, la posición de los subsecretarios en el seno de lamisma queda devaluada.
C. Naturaleza
Como ya he anticipado, estamos ante un órgano de apoyo, calificativo que de ningu-na manera envuelve una connotación negativa.
Digo esto porque el capítulo de la ley que alberga a los artículos 7 al 10 lleva estarúbrica: «De los órganos de colaboración y apoyo del Gobierno»; y sólo aplica la voz«apoyo» al Secretariado del Gobierno (art. 9) y a los gabinetes (art. 10).
Pero las cosas son lo que son, y la Comisión de que me estoy ocupando es un órganode apoyo (y, como tal, obviamente, también de colaboración), y no un órgano de línea. Yque esto es como digo se confirma leyendo el art. 8.3 LG que es bien explícito al respecto:
«Las reuniones de la Comisión tienen carácter preparatorio de las sesiones del Conse-jo de ministros. En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delega-ción del Gobierno».
Cosa distinta ocurre con los secretarios de Estado regulados en ese mismo capítulo(art. 7), que son órganos de línea, y que, como todo elemento de la organización tambiéncolabora al cumplimiento de los fines que aquélla tiene asignados.
Con otras palabras, la voz «colaboración», al menos en este caso (probablementetambién en otros muchos) no recubre un concepto técnico, sino puramente vulgar.
2.6.2. Intervención de la Comisión en la preparación de las reuniones delConsejo de ministros
A. Reparto previo a los ministerios de los asuntos que deben discutirse en Consejopara que aquéllos formulen observaciones
El procedimiento que se sigue para hacer llegar al Consejo de ministros los asuntosque deben discutirse y aprobarse en él viene regulándose por meras instrucciones de servi-cio que datan, con adiciones y actualizaciones posteriores, por lo menos de 1958. A partirde 1976 se inserta en esa tramitación el debate de los asuntos en la que, hasta ahora, veníallamándose Comisión de subsecretarios.
Los asuntos que cada ministerio necesita llevar a Consejo se remiten, acompañadosde la correspondiente documentación, al secretariado del Gobierno, el cual una vez decididasu inclusión en el orden del día de la Comisión, los reparte a los restantes departamentosministeriales para observaciones.
Aunque está previsto que este reparto se haga con una antelación mínima de ochodías en relación a la fecha en que ha de reunirse la Comisión, cuando se trata de disposicio-nes generales, y de cuatro días en los restantes casos, este plazo se incumple sistemática-mente43
B. Preparación del orden del día por el Secretariado del Gobierno
El orden del día de la Comisión –que se convierte luego en el del Consejo de minis-tros– se confecciona de acuerdo con los distintos departamentos ministeriales, siquiera elSecretariado del Gobierno tiene una amplia capacidad de maniobra para retrasar esa inclu-sión en el orden del día (invocando, por ejemplo, la falta de complitud de la documenta-ción, el no haberse remitido en plazo, etc.).
Estos asuntos que pasan a la Comisión se incorporan a una carpeta de cantos negros,y por ello se le llama «índice negro».
C. El «placet» de la Comisión a los asuntos que se quieren llevar a la reunión delConsejo de ministros y clasificación de los mismos a estos efectos
El debate de los asuntos en la que ahora se llama Comisión de secretarios de Estadoy subsecretarios constituye el último filtro y, por lo que me consta, no es puramente formal.Más de un importante anteproyecto de ley no ha conseguido superar esta barrera.
Como resultado del debate los asuntos se clasifican en tres grupos:
a) Los que deben «quedar sobre la mesa» para nuevo examen en una reunión poste-rior de la Comisión, lo que, a veces, se traduce en una retirada del asunto por parte deldepartamento ministerial correspondiente.
b) Los que la Comisión aprueba por unanimidad, es decir los que reciben «luzverde» (por eso se incorporan al llamado «índice verde» del Consejo, así llamado por el
153ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
43. Así lo hace notar J. A. SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos de derecho administrativo, pág. 1022, queescribe en 1988. Y desde luego, puedo corroborar la exactitud de este dato por lo que hace a los años 1970 a 1981,en que trabajé como Técnico de la Administración civil del Estado en la Presidencia del Gobierno, primero, y en elMinisterio del Plan de desarrollo, después.
color del canto de la carpeta que los contienen). De hecho, estos asuntos ni siquiera se dis-cuten luego en el Consejo, lo que confirma la importancia de la Comisión.
c) Los que suscitan ciertos reparos en el seno de la Comisión y por ello su definiti-va resolución se defiere, efectivamente, al Consejo. Se guardan en una carpeta de canto rojoy, por ello, se dice que se incluyen o que pasan al «índice rojo»44.
Como puede verse, la actuación de la Comisión es de tal importancia que no sor-prende que se hable de Gobierno bis o de Gobierno en la sombra para designar a este órga-no sin cuyo «placet» no puede someterse ningún asunto al Consejo de ministros.
2.7. Secretariado del Gobierno
2.7.1. Naturaleza y encuadramiento orgánico
A. Naturaleza
El Secretariado del Gobierno es un órgano de apoyo al Consejo de ministros, a lasComisiones delegadas de Gobierno y a la Comisión general de secretarios de Estado y sub-secretarios (art. 9.1 LG).
B. Encuadramiento orgánico
La denominación de este órgano de apoyo está dotada de una precisión y de unaconcisión admirables: Secretariado del Gobierno. Una denominación que permite englobara esos órganos que, especialmente, aparecen señalados como destinatarios de sus servicios:el Consejo de ministros, las distintas Comisiones delegadas del Gobierno, y la Comisióngeneral de secretarios de Estado y subsecretarios.
Siendo esto así, se comprende que el encuadramiento orgánico del Secretariado estéen el ministerio de la Presidencia (art. 9.2 LG).
2.7.2. Funciones
Se pueden dividir en dos grupos: por razón de la materia y por razón del destinata-rio.
A. Por razón de la materia
a) La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos cole-giados anteriormente enumerados: Consejo de ministros, Comisiones delegadas del Gobier-no, y Comisión de Secretarios de Estado y de Subsecretarios [art. 9.1, letra b) LG].
b) El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reunio-nes [art. 9.1, letra d) LG].
c) Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadasdel Gobierno que deban insertarse en el BOE [art. 9.1, letra c) LG].
154 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
44. J. A. SANTAMARÍA PASTOR, habla todavía de un cuarto índice: el «índice amarillo», que contiene la trans-cripción del acta del Consejo de ministros, donde se incluye el texto íntegro de cada propuesta, tal como ha queda-do aprobada en las reuniones de la Comisión y del Consejo, y que se reparte a los ministerios para comprobaciónde su fidelidad y adecuación, en su caso, al texto efectivamente aprobado.
B. Por razón del destinatario
a) La asistencia al ministro-secretario del Consejo de ministros [art. 9.1, letra a)LG].
b) La colaboración con las secretarías técnicas de las comisiones delegadas delGobierno [art. 9.1, letra e) LG].
2.8. Cese del gobierno
2.8.1. Causas
Cuatro son las causas por las que el Gobierno de España puede cesar (art. 21.1 LG):
a) Porque, habiéndose convocado elecciones generales, éstas se hayan celebradoefectivamente y sólo esté pendiente el proceso de formación del nuevo Gobierno y el tras-paso de poderes al mismo.
b) Porque el Gobierno haya perdido la confianza parlamentaria, bien porque,habiéndola solicitado al Congreso de los diputados, éste se la niega (arts. 112 y 114.1 CE),bien porque el Congreso adopta una moción de censura (art. 114.2 CE).
c) Porque el Presidente haya dimitido efectivamente.
d) Porque el Presidente haya fallecido.
2.8.2. Especial referencia al Gobierno en funciones
A. Justificación y naturaleza
La exposición de motivos de la LG pone especial énfasis en destacar la regulacióndel Gobierno en funciones, diciendo que constituye
«una de las principales novedades de la ley con base al principio de lealtad constitu-cional, delimitando su propia posición constitucional y entendiendo que el objetivo último desu actuación radica en la consecución de un normal desarrollo del proceso de formación delnuevo Gobierno».
Que se diga que la finalidad de esa regulación –contenida en el artículo 21 que, a suvez, agota todo el título IV de la ley– es la delimitación de la posición constitucional delGobierno saliente durante el período que media entre la terminación de las elecciones y laformación del nuevo Gobierno, es perfectamente lógico y no puede sorprender a nadie.Pero hay otra frase en el párrafo transcrito que conviene no pasar por alto, porque medianteella se hace patente el verdadero fundamento de la peculiar posición constitucional en quese encuentra siempre un Gobierno en funciones, y que no es otro que «la lealtad constitu-cional», expresión de la que se hace frecuente uso en los últimos años y con la que se quiereexpresar la necesidad –consustancial a un sistema democrático– de que las fuerzas políticasactúen siempre con limpieza. El juego limpio, el fair play es también una exigencia consti-tucional de carácter general y que, en el caso concreto de un Gobierno en funciones semanifiesta en el deber de facilitar «el normal desarrollo del proceso de formación delnuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo». Y por ello tiene también el deber delimitar «su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adop-tar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuyaacreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas» (art. 21.3).
Pero, como juristas de derecho público, debemos preguntarnos no sólo por el funda-mento sino también por la naturaleza del Gobierno en funciones.
A primera vista podría pensarse que estamos ante una simple suplencia, es decir,ante la sustitución temporal de los titulares del futuro Gobierno por los del Gobierno salien-te. Pero esta explicación no parece convincente porque lo que prima facie se aprecia es unverdadero órgano –el Gobierno en funciones– el cual ejercita durante un cierto tiempo –elque media entre la celebración de las elecciones y la formación del nuevo Gobierno– unas
155ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
competencias de mera gestión, ejercicio que, a su vez, viene impuesto por la situación deexcepcionalidad que supone el que no haya sido todavía nombrado un nuevo Gobierno,cuyo número de miembros, por lo mismo, ni siquiera se conoce.
Por ello me parece que la unidad jurídica que más se aproxima –e incluso coincide–con la que estoy analizando es la sustitución interorgánica la cual se da siempre que, porrazones excepcionales previstas en el ordenamiento jurídico, un órgano ya existente o decreación ad hoc asume temporalmente la totalidad o parte de las competencias de otro órga-no distinto45.
Y es que el Gobierno en funciones no es, ni puede ser, el Gobierno saliente, puestoque éste ha cesado ya. El Gobierno en funciones es un órgano colegiado ad hoc, compuestopor las mismas personas que integraban el ya extinguido Gobierno saliente, que sólo puedeejercer normalmente las puras funciones de gestión encaminadas a facilitar el traspaso depoderes. Y la prueba de que es un órgano distinto, un órgano ad hoc, es que se le prohibetanto a este órgano, como tal, como a su presidente ejercer determinadas funciones que sonpropias del Gobierno y de su presidente. Me ocupo de ello en lo que sigue.
B. Restricciones que se imponen al Gobierno en funciones y a su presidente
a) El Gobierno en funciones carece de estas dos fundamentales facultades queposee, en cambio, el Gobierno efectivo (art. 21.5):
— Aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.
— Presentar proyectos de ley al Congreso de los diputados o, en su caso, al Senado.
b) Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones carece de estas otras facul-tades que, por el contrario, tiene el presidente del Gobierno efectivo (art. 21.4):
— Proponer al rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes genera-les.
— Plantear la cuestión de confianza.
— Proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo.
C. Suspensión del plazo para el ejercicio de las delegaciones legislativas
Como es sabido, la delegación legislativa habrá de otorgarse con fijación de plazoexpreso para su ejercicio46
Por eso, y al objeto de evitar la caducidad de las delegaciones cuyo plazo estécorriendo, la LG establece que:
«Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes generales quedarán en suspen-so durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebra-ción de elecciones generales« (art. 21.6).
156 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
45. Cfr. GONZÁLEZ NAVARRO, «Delegación, sustitución y avocación en la nueva legislación local», en la obracolectiva Tratado de derecho municipal (dirigida por S. Muñoz Machado), ed. Civitas, tomo I, 1988, especialmen-te págs. 258-269.
46. De la delegación legislativa me he ocupado en el capítulo XV de mi Derecho administrativo español,tomo II, 2.ª ed., Pamplona 1994.
3. LOS MINISTERIOS
3.1. Ideas generales
3.1.1. La tendencia al crecimiento sin límite
No es infrecuente el recurso a imágenes zoomórficas –incluso antropomórficas–por la doctrina especializada en problemas de organización. Pero, si alguna duda pudieraexistir acerca del muy remoto parecido de este tipo de recurso literario con la realidad,rápidamente quedaría eliminada con llamar la atención sobre el preocupante contrasteentre la tendencia a un crecimiento sin freno que se advierte en las organizaciones públicasy la llamada ley de la equifinalidad que regula el crecimiento de las distintas especies deseres vivos.
Y es que mientras en todos los sintientes que existen en el planeta tierra, tanto vege-tales, como animales como de la especie humana, la equifinalidad regula su crecimiento, demanera que es posible predecir éste con un mínimo margen de error, las organizacionespúblicas muestran una tendencia patológica al crecimiento indefinido, tendencia que,además, parece como si fuera inherente a su naturaleza.
La historia de cualquier organización pública es la de su crecimiento... ilimitado ydesatinado. No exagera J. A. Santamaría Pastor cuando, refiriéndose a la Administraciónpública española, dice que el íter histórico de su aparición es el de «un proceso que muestrauna tendencia a una creciente complejidad, y que no puede calificarse de racional ni de rec-tilíneo, sino antes bien, de empírico e improvisado»47.
Este fenómeno, que tendríamos que calificar como elefantiásico con lo que estaría-mos admitiendo que lo patológico se da también en el mundo de las creaciones del intelectohumano (¿será verdad que «el sueño de la razón produce monstruos»?), se manifiesta endos planos: en el plano horizontal y en el plano vertical.
En el primero de ellos, no es difícil comprobar cómo el número de ministerios ha idocreciendo –sin prisa, pero sin pausa– desde que se inicia la historia de nuestro constitucio-nalismo.
Pero también en el plano vertical ese crecimiento no parece detenerse. Es ciertoque a lo largo del siglo XIX la organización ministerial parece alcanzar una cierta estabi-lidad dentro de una razonable sencillez: ministro, directores generales, secciones y nego-ciados, son los tramos que diseñan una estructura vertical coherente con la modestia delos fines que el Estado asumía entonces, y a la que se añade luego la figura del subsecre-tario.
A finales de 1938, durante la guerra civil española de 1936 a 1939, aparece ya lafigura del segundo e incluso el tercer subsecretario, como órganos de asistencia alministro, cuya existencia va a acabar recibiendo carta de naturaleza en 1957, con laLRJAE.
Veinte años más tarde –en 1977– aparece –de forma inesperada, además–, un nuevoórgano en la cabecera de la organización ministerial: el secretario de Estado.
En 1982, se confirma la existencia de los secretarios de Estado y se retoca la de lossubsecretarios: el primer subsecretario o subsecretario del departamento se consolida comoórgano de ese nombre, y los restantes subsecretarios pasan a llamarse secretarios generales,siquiera mantengan la categoría personal de subsecretarios.
157ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
47. Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos de derecho administrativo, CEURA, Madrid 1988, pág.990.
158 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
Mientras esto ocurría «en las alturas», los escalones inferiores de la organización nopermanecieron inalterados. Antes bien, aparecen dos nuevos niveles orgánicos: el subdirec-tor general y los jefes de servicio –así, en este orden descendente– situados entre las direc-ciones generales y las jefaturas de sección.
Por último, el negociado –que en tiempos fue un sólido pilar en que se apoyaba todala organización estatal– se deprecia hasta adquirir rasgos esperpénticos con la figura del lla-mado «negociado documental», existente únicamente sobre el papel, pues lo que se deno-mina con esa expresión no es sino un puesto de trabajo a cuyo titular se le asigna la retribu-ción que correspondería percibir a quien dirigiera un negocio efectivo.
3.1.2. Sistema conceptual que voy a emplear aquí para estudiar la organizaciónministerial
A. La confusa y confundente clasificación legal entre órganos superiores y órganosdirectivos
La LOFAGE agrupa los órganos de la que llama Administración general del Estadoen dos grupos: los órganos superiores, y los órganos directivos.
a) Órganos superiores para dicha ley son únicamente los ministros y secretarios deEstado (art. 6.2.).
b) Esos otros órganos a los que, con terminología confundente, llama la LOFAGEórganos directivos, son éstos:
a’) En la organización central (sic: art. 6.2):
— los subsecretarios y secretarios generales
— los secretarios generales técnicos y directores generales
— los subdirectores generales
b’) En la organización territorial (sic: art. 6.3):
— los delegados del Gobierno en las Comunidades autónomas (a los que se confiererango de subsecretario), y
— los subdelegados del Gobierno (con nivel (sic) de subdirector general).
c’) En la Administración general del Estado en el exterior (sic: art. 6, 4):
— los embajadores y los representantes permanentes ante organizaciones interna-cionales.
B. Sistema conceptual que propongo
a) A mi entender, los autores de la LOFAGE –empleando, desde luego, una termi-nología desafortunada– han querido trazar una línea de separación entre los «mandamases»del departamento –ministro y secretarios de Estado– y los demás jefes del departamento. Ycomo han pensado que podía resultar contraproducente hablar de órganos inferiores, que eslo que gramaticalmente hubiera sido correcto ya que el antónimo de «superior» es «infe-rior», han hablado de órganos superiores y, como opuestos a éstos, de órganos directivos.
Pero ocurre que, como en definitiva lo que se ha hecho es establecer jefaturas de dis-tinto nivel, y como toda jefatura –incluso la del último nivel– ha de ostentar potestad demando, esto es de dirección stricto sensu, la eufemística fórmula empleada es, a todasluces, desafortunada en términos de ciencia de la administración.
Y no sólo es eso; es que, además, no se me alcanza la necesidad de trazar esa líneadivisoria.
Por último, y dando por buena esa necesidad, ¿no pudo hallarse mejor redacciónpara el artículo 11 que extrae consecuencias prácticas de esa separación?
b) Por todo ello me parece que, si queremos tener un conocimiento, aunque sólo seaaproximado, de la organización del Estado y, concretamente, como es ahora el caso, de laorganización ministerial, lo mejor es olvidarse de esta clasificación, pues a los expresadosfines más va a servir para confundir que para aclarar las cosas.
Por ello, en la exposición que voy a hacer aquí de la organización ministerial, des-pués de ensayar diversos «modelos», me ha parecido preferible partir de la conocida distin-ción entre órganos de línea y órganos de apoyo48, separando luego, para exponer las funcio-nes, las funciones de dirección y las de gestión. Debo advertir que los significantes«órganos» y «unidad orgánica» los empleo con un significado equivalente, o sea que losmanejo con el sentido que suelen tener en el lenguaje de la llamada ciencia de la Adminis-tración. Llamar la atención sobre este punto es necesario porque la LOFAGE utiliza, adeterminados efectos, un concepto jurídico (o legal, si se prefiere) de órgano (art. 5.2) delque prescinde, sin embargo, a otros efectos.
Teniendo presente todo esto, el esquema al que ajustaré mi exposición es el siguiente:
a) Órgano supremo: el ministro titular.
b) Unidades orgánicas de apoyo a la organización: Aparecen integradas todas ellasen un órgano complejo que es la subsecretaría del ministerio, y cuyos componentes son éstos:
— el subsecretario del departamento
— los secretarios generales técnicos (que, como se verá, son órganos de configura-ción ad hoc), y
— los llamados «servicios comunes».
c) Unidades orgánicas de línea: las secretarías de Estado, que son también órganoscomplejos, cuyos elementos integrantes son éstos:
— el secretario de Estado titular
— los secretarios generales (o sean: «los otros subsecretarios»), y
— los directores generales.
d) Unidades orgánicas de adscripción polivalente, que son:
— las direcciones generales,
— las subdirecciones generales, y
— las restantes unidades orgánicas.
e) Por último, las unidades orgánicas de apoyo al dirigente. Debiendo advertir yaque en este apartado, y después de una referencia general a este tipo de órganos, me referiréespecíficamente a los gabinetes, órganos de apoyo político y técnico del presidente delGobierno, de los vicepresidentes, de los ministros y de los secretarios de Estado.
Confío en que este sistema conceptual permitirá al lector «entender» la organizaciónministerial española.
3.1.3. Prelación de ministerios
Un problema que parece haber sido olvidado por los autores de la LOFAGE es el dela prelación de ministerios, un problema de relativa importancia y del que alguna vez se haocupado la doctrina.
159ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
48. La distinción entre órganos de línea y órganos de apoyo ha quedado estudiada en el capítulo XXII de miDerecho administrativo español, tomo II, Pamplona 1995.
La prelación entre los ministerios se fija por la fecha de creación de los mismos. Poreso, el más antiguo es el de asuntos exteriores (correspondiente, como ya he dicho, a laantigua Secretaría de Estado).
Una orden de la presidencia del Gobierno de 2 de octubre de 1951, basándose en unareal orden de 15 de enero de 1908, indicaba ya que el criterio «tradicionalmente sustentadoen la legislación española» es el de la antigüedad de creación, y transcribía la lista de minis-terios, indicando, entre paréntesis, la fecha de origen.
La LRJAE, de 26 de julio de 1957 consignaba el orden de prelación, ajustándose a lacitada orden. Posteriormente, el decreto de 1483/1968, de 27 de junio, aprobó el reglamentode Precedencias y ordenación de autoridades, en cuyo artículo 13 se establecía la prelaciónentre miembros del Gobierno.
En un trabajo publicado en 1970, en la revista DA, Julio Gómez de Salazar demostróque en la citada orden de 1951 había varios errores, y en consecuencia proponía un ordendistinto que es el que transcribo a continuación49:
— Presidencia del Gobierno
— Asuntos exteriores (1622)
— Ejército (11 de junio de 1705)
— Justicia (30 de noviembre de 1714)
— Marina (30 de noviembre de 1714)
— Hacienda (30 de noviembre de 1714)
— Gobernación (18 de marzo de 1812)
— Educación y ciencia (28 de enero de 1847)
— Obras públicas (18 de abril de 1900)
— Trabajo (8 de mayo de 1920)
— Agricultura (3 de noviembre de 1928)
— Industria (12 de junio de 1933)
— Aire (8 de agosto de 1939)
— Comercio (19 de julio de 1951)
— Información y Turismo (19 de julio de 1951)
— Vivienda (25 de febrero de 1957)
Desde ese año de 1970 en que se formula esta propuesta hasta hoy, el número ydenominación de ministerios ha sufrido múltiples modificaciones y a los efectos aquí pre-tendidos carece de interés intentar la investigación que sería necesaria para actualizar esarelación.
Bástenos con saber, por tanto, que la fijación del orden de prelación sigue teniendoimportancia –relativa, si se quiere, pero real– a los siguientes efectos:
a) Suplencia del presidente del Gobierno (art. 13.1, LG).
b) Precedencia en actos oficiales.
160 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
49. Julio GÓMEZ DE SALAZAR, «El orden de prelación de los ministerios», DA 133 (1970) 95-98. Publicadotambién (añadiendo un apéndice documental) en Actas del II Symposium de historia de la Administración, ed. Ins-tituto de estudios administrativos, Madrid 1971, págs. 469-503. Debo advertir que en este trabajo no se mencionapara nada el reglamento de Precedencias de 1968, pese a llevar vigente más de un año.
La norma que regula actualmente las precedencias del Estado tiene ya una ciertaantigüedad (quince años en el momento de redactar estas líneas): Real decreto 2099/1983,de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Ordenación general de precedencias del Esta-do.
3.2. Órgano supremo: el ministro titular del departamento50
3.2.1. Naturaleza
Más atrás he tenido ocasión de aludir a la doble condición del ministro que es, porun lado, miembro del Consejo de ministros y, por otro, titular de un ministerio.
Esta doble faceta del ministro, que se traduce en la atribución al mismo de un dobleorden de funciones, está perfectamente reflejada en la LOFAGE donde puede leerse losiguiente (art. 12.1):
«Los ministros, además de las atribuciones que les corresponden como miembros delGobierno, dirigen, en cuanto titulares de un departamento ministerial, los sectores de activi-dad administrativa integrados en su ministerio y asumen la responsabilidad inherente a dichadirección».
Aquí y ahora corresponde estudiar el ministro en cuanto titular de un departamentoministerial.
Pues bien, lo que, desde esta perspectiva importa resaltar es que el ministro titular deun departamento ministerial es el órgano mediante el que el Gobierno, vértice de las organi-zación administrativa estatal, se engarza con el resto de ésta, viniendo a ser a modo deconectivo, punto de articulación entre la cúspide y el complejo orgánico que de ella pende yde-pende51.
3.2.2. Estatuto personal
A. Nombramiento, cese y dependencia
Como quedó también dicho más atrás, las Cortes generales otorgan su confianza alpresidente y al programa que éste presenta; no a los ministros que, en el momento de deba-tirse la procedencia o no de otorgar aquélla, no son conocidos todavía (o, al menos, no loson con carácter oficial). Es el presidente el que nombra y cesa a los ministros; su propuestaal rey para esos nombramientos vincula a éste. A su vez, los ministros cesan automática-mente cuando cesa el presidente, o antes si así lo decide el presidente (cfr. artículo 101 CE).
Los ministros son el órgano supremo de su respectivo ministerio y en tal sentido sesometen únicamente a las directrices políticas del Gobierno del que forman parte.
B. Suplencia
Como ya he dejado dicho más atrás (apartado 2.2.3, B, b), la práctica había impuestouna regla que ahora ha sido positivizada por la LG: la de que sea siempre otro miembro delGobierno el que lo reemplace, que la designación de este ministro suplente se haga por realdecreto (que lo es, desde ahora, del presidente), y que su actuación se limita a lo que se
161ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
50. Mariano BAENA DEL ALCÁZAR, Instituciones administrativas, ed. Marcial Pons, Madrid 1992, especial-mente págs. 91-96.
51. Así lo hace notar Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos de derecho administrativo, ed. Ceura,Madrid 1988: «El complejo organizativo Gobierno-Administración estatal tiene en los ministros su pieza clave: losministros son, en efecto, el punto de soldadura entre el órgano gubernamental y el complejo de departamentosministeriales en que se estructura la Administración del Estado» (pág. 984).
162 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
llama «despacho ordinario», expresión que, entre otras cosas, patentiza el carácter transito-rio de la sustitución física del verdadero titular (art. 13.2).
3.2.3. Funciones y competencias
A. Funciones directivas
a) De planificación
Corresponde al ministro (artículo 12.2, LOFAGE):
— Fijar los objetivos del ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo yasignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotacionespresupuestarias correspondientes (letra b).
b) De organización
Corresponde también al ministro (art. 12.2, LOFAGE):
— Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su ministerio, deacuerdo con las competencias que le atribuye esta Ley (letra d).
c) De mando
Corresponde, asimismo, al ministro (art. 12.2, LOFAGE):
— Ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en la legislaciónespecífica (letra a).
— Aprobar las propuestas de los organismos públicos dependientes y remitirlas alMinisterio de Economía y Hacienda (letra c).
— Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del ministerio y de losorganismos públicos dependientes del mismo, cuando la competencia no esté atribuida alConsejo de ministros o al propio organismo, y elevar al Consejo de ministros las propuestasde nombramiento a éste reservadas (letra f).
— Mantener las relaciones con las comunidades autónomas y convocar las confe-rencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidasa su departamento (letra g).
— Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos delministerio, impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias (letra h).
d) De control
Corresponde, por último, al ministro (art. 12.2 LOFAGE):
— Evaluar la realización de los planes de actuación del ministerio por parte de losórganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actua-ción de dichos órganos y de los organismos públicos dependientes, sin perjuicio de lo dis-puesto en la Ley General presupuestaria (letra e).
— Revolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganossuperiores o directivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la víaadministrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganosy plantear los que procedan con otros ministerios. Asimismo resolver, en su caso, los recur-sos contra los actos de los organismos públicos dependientes del departamento (letra i).
B. Funciones de gestión
a) Gestión de medios materiales
Corresponde al ministro (art. 13):
— Administrar los créditos para gastos de los presupuestos de su ministerio. Apro-bar y comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de ministros y
elevar a la aprobación de éste los que sean de su competencia, reconocer las obligacioneseconómicas, y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoropúblico (n.º 1).
— Autorizar las modificaciones presupuestarias que les atribuye la Ley general pre-supuestaria (n.º 2).
— Celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios, salvo que estosúltimos correspondan al Consejo de ministros (n.º 3).
— Solicitar del ministerio de Economía y hacienda, la afectación o el arrendamientode los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a su cargo.Estos bienes quedarán sujetos al régimen establecido en la legislación patrimonial corres-pondiente.
b) Gestión de medios personales
Corresponde también al ministro (art. 13):
— Proponer y ejecutar, en el ámbito de sus competencias, los planes de empleo delministerio y los organismos públicos de él dependientes (n.º 5).
— Modificar la relación de puestos de trabajo del ministerio que expresamenteautoricen de forma conjunta los ministerios de Administraciones públicas y de Economía yhacienda (n.º 6).
— Convocar las pruebas selectivas en relación al personal funcionario de los cuer-pos y escalas adscritos al ministerio así como al personal laboral, de acuerdo con la corres-pondiente oferta de empleo público y proveer los puestos de trabajo vacantes, conforme alos procedimientos establecidos al efecto y ajustándose al marco previamente fijado por elministerio de Administraciones públicas (n.º 7).
— Administrar los recursos humanos del ministerio de acuerdo con la legislaciónespecífica en materia de personal. Fijar los criterios para la evaluación del personal y la dis-tribución del complemento de productividad y de otros incentivos al rendimiento legalmen-te previstos (n.º 8).
— Otorgar o proponer, en su caso, las recompensas que procedan y ejercer la potes-tad disciplinaria de acuerdo con las disposiciones vigentes (n.º 9).
— Decidir la representación del ministerio en los órganos colegiados o grupos detrabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivoque deba representar al departamento (n.º 10).
— Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en vigor (n.º 11).
3.3. Unidades orgánicas de apoyo a la organización: la subsecretaría del ministerio
3.3.1. Naturaleza52
La figura del subsecretario aparece en 1834, año en el que por un real decreto de 16de julio, se creó en todos los ministerios para descargar
«a los ministros de los asuntos de leve cuantía o que se reducen a meros trámites deinstrucción de los expedientes, a fin de que puedan dedicarse a hacer en los diversos ramos dela administración las importantes reformas que se están planteando y asistir a las sesiones dela Cortes generales del reino con la frecuencia que el servicio del Estado reclame».
163ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
52. Aurelio GUAITA, «Secretarios de Estado y subsecretarios», REDA 18 (1978) 333-370. Cfr. también: M.BAENA DEL ALCÁZAR, Instituciones administrativas, ed. Marcial Pons, Madrid 1992, especialmente págs. 91-100.
Parece configurarse así el subsecretario como un órgano pensado para descargar alministro de gestión administrativa ordinaria, a fin de que éste pudiera centrarse en las cues-tiones de alta política y alta administración.
Fuese o no éste el propósito determinante de su creación, es lo cierto que al pocotiempo los subsecretarios –como parecía anticipar su nombre, ya que los ministros se llama-ban secretarios de Estado– se convirtieron en una especie de vice-ministros. Y, efectiva-mente, el subsecretario era una especie de «segundo de a bordo» en cada ministerio.
Con algunas vicisitudes durante la I República y durante la Dictadura de Primo deRivera, se han mantenido en todos los ministerios (salvo en el de Marina, donde nunca exis-tió).
La LOFAGE los describe con estas palabras (art. 15.1):
«Los subsecretarios ostentan la representación ordinaria del ministerio, dirigen losservicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a esos servicios comunes...».
Esos servicios comunes son, precisamente, los servicios de apoyo a la organización(servicios jurídicos, servicios de contratación, servicios de personal, etc.) según se dirá des-pués. Y por ello –y por su dependencia directa del ministro a la que ahora me referiré–entiendo que la subsecretaría del ministerio –y, de consiguiente, su titular– es un órgano deapoyo a la organización, (y no, propiamente, al titular del mismo) y como tal la estudioaquí53.
Pero, además, la subsecretaría es un órgano complejo integrado por estos tres tiposde órganos (art. 21):
a) El titular de la subsecretaría, o sea el subsecretario del ministerio.
b) La secretaría general técnica, cuyo titular tiene categoría orgánica de directorgeneral (art. 17.2).
c) Las direcciones generales adscritas a la subsecretaría.
3.3.2. Titular de la subsecretaría: el subsecretario del ministerio
A. Estatuto personal
a) Nombramiento y cese
Los subsecretarios son nombrados y separados por real decreto del Consejo deministros a propuesta del titular del ministerio correspondiente (art. 12.2, párrafo primero).
Estos nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado,de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a los que se exija el título de doc-tor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente (art. 12.2, párrafo segundo).
b) Dependencia
Los subsecretarios dependen, según los casos, del ministro o de un secretario deEstado (arg. art. 11.2).
c) Suplencia
La suplencia de los subsecretarios funciona conforme a lo establecido en las normasorgánicas del departamento de que se trate, y en su defecto conforme a las normas genera-les (cfr. art. 16, L.R.J.P.A.).
164 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
53. Algo así es lo que viene a decir Santamaría Pastor cuando afirma que en esta figura del subsecretario «esapreciable una tendencia hacia lo meramente doméstico» (Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, «Gobierno y Admi-nistración: una reflexión preliminar, DA 215 (1988) 73.
165ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
B. Funciones
La distinción entre funciones de apoyo y funciones de línea es relativa, lo que quieredecir que un órgano de apoyo, como lo es la subsecretaría, puede tener –y tiene–, a su vez,órganos de línea y órganos de apoyo. Con otras palabras, en el seno de la organización a laque sirve, la subsecretaría del Departamento es siempre órgano de apoyo; aisladamenteconsiderada, dispone de órganos de línea y órganos de apoyo. Tener esto en cuenta esimprescindible para entender la enumeración de funciones del subsecretario que contiene elartículo 15 y la de los órganos que dependen del subsecretario: secretarías generales técni-cas y servicios comunes.
Dicho esto, voy a clasificar las funciones del subsecretario en dos grupos: funcionesque le corresponden como jefe de los servicios generales de apoyo y funciones que ostentacomo jefe de determinadas funciones de línea dentro del ministerio.
a) Funciones del subsecretario como jefe de funciones de línea dentro deldepartamento
Corresponde al subsecretario (art. 15, LOFAGE):
— Ostentar la representación ordinaria del ministerio (n.º 1).
— Establecer los programas de inspección de los servicios del ministerio, así comodeterminar las actuaciones precisas para la mejora de los sistema de planificación, direc-ción y organización y para la racionalización y simplificación de los procedimientos ymétodos de trabajo, en el marco definido por el ministerio de Administraciones públicas(n.º 1, letra c).
b) Funciones del subsecretario como jefe de los servicios generales de apoyo
Corresponde al subsecretario en cuanto jefe de los servicios generales de apoyo (art.15, LOFAGE):
— Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del departamento (n.º 3, letra f).
— Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la actividad del ministe-rio, a través del correspondiente asesoramiento técnico (n.º 1, letra b).
— Asistir al ministro en el control de eficacia del ministerio y sus organismos públi-cos (n.º 1, letra b).
— Proponer las medidas de organización del ministerio y dirigir el funcionamientode los servicios comunes a través de las correspondientes instrucciones u órdenes de servi-cio (n.º 1, letra d).
— Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo,planes de empleo y política de directivos del ministerio y sus organismos públicos, asícomo en la elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la planificación delos sistemas de información y comunicación (n.º 1, letra e).
— Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al ministro en el desarrollo de lasfunciones que a éste le corresponden, y en particular en el ejercicio de su potestad normati-va y en la producción de los actos administrativos de la competencia de aquél, así como alos demás órganos del ministerio.
En los mismos términos del párrafo anterior, informar las propuestas o proyectos denormas y actos de otros ministerios, cuando reglamentariamente proceda.
A tales efectos, será responsable de coordinar las actuaciones correspondientes den-tro del ministerio, y en relación con los demás Ministerios que hayan de intervenir en elprocedimiento (n.º 1, letra a).
— Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del ministerio y ala representación ordinaria del mismo y las que les atribuyan la legislación en vigor (n.º 1,letra i).
3.3.3. Los secretarios generales técnicos54
A. Naturaleza
Las secretarías generales técnicas que hicieron su aparición en la Administraciónespañola a mediados de este siglo XX, acabaron generalizándose unos años después55,vivieron un momento de esplendor durante la década de los sesenta, no sin entrar en con-flicto con las subsecretarías y con las direcciones generales, para acabar languideciendocomo consecuencia de la creación de servicios con funciones análogas en muchas direccio-nes generales, sin contar con la interferencia en su actividad de los gabinetes de los minis-tros y de los secretarios de Estado.
La LOFAGE ha mantenido este órgano cuando se encuentra en sus horas más bajas,haciéndolo depender de la Subsecretaría, lo que tiene coherencia dado que, como ya nosconsta, la Subsecretaría es el órgano de apoyo de base más amplia que tiene cada ministe-rio, y son precisamente funciones de este tipo las que fundamentalmente ha tenido siemprela Secretaría general técnica a través de su historia.
B. Estatuto personal del titular
a) Nombramiento y cese
Los secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por real decreto delConsejo de ministros a propuesta del titular del departamento. Los nombramientos habránde recaer en funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, o de lasentidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingenie-ro, arquitecto o equivalente (artículo 17.3). Tienen categoría de director general (art. 17.2).
b) Dependencia
Los secretarios generales técnicos trabajan bajo la inmediata dependencia del subse-cretario (art. 17.1, LOFAGE).
c) Suplencia
Se rige por lo previsto en las normas orgánicas del ministerio de que se trate y, en sudefecto, se aplicarán las normas generales sobre la materia (cfr. art. 17, L.R.J.P.A.).
C. Funciones
La lectura de la descripción de funciones de los secretarios generales técnicos quehace la LOFAGE (art. 17, 1 y 2) confirma lo dicho más arriba acerca de la crisis por la queatraviesa este órgano:
166 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
54. M. BAENA DEL ALCÁZAR, Instituciones administrativas, ed. Marcial Pons, Madrid 1992, págs. 113-117. A.CARRO MARTÍNEZ, «Secretarías generales técnicas», en la obra colectiva, Estudios de derecho administrativo.Libro jubilar del Consejo de Estado, Madrid 1972, págs. 259-271; A. DIETTA, Las secretarías generales técnicas,Madrid 1961; GÓMEZ ACEBO, «Naturaleza y funciones de las secretarías generales técnicas», Primera Semana deestudios de la reforma administrativa, Madrid 1958, 187-192; J. A. SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos de dere-cho administrativo, cit. págs. 1001-1004.
55. La primera Secretaría general técnica se creó en el ministerio de Información y turismo, en 1952 (con elnombre de “Secretaría general del ministerio»; el adjetivo «técnica» apareció después).
«A las inmediatas órdenes del ministro», y «sin carácter de Administración activa» se le configuraba como«órgano de estudio, asistencia técnica y planeamiento» teniendo su titular «categoría personal de director general».
En 1955 (por ley de 14 de abril) se crea otro órgano semejante en el ministerio de Educación nacional, «a lasórdenes directas del ministro», también, y como «órgano de estudio y documentación, asistencia técnica y elabora-ción de planes del departamento».
El decreto-ley de 20 de diciembre de 1956 estableció también en la Presidencia del Gobierno una Secretaríageneral técnica, y la LRJAE (de 1957) acaba extendiendo la figura a todos los ministerios civiles disponiendo queen todos ellos «podrá existir un secretario general técnico, con categoría de director general, para realizar estudiosy reunir documentación sobre las materias propias del departamento».
— (...) tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuyan el realdecreto de estructura del departamento y, en todo caso, las relativas a: producción normati-va, asistencia jurídica y publicaciones.
— (...) ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas a dichoórgano.
3.3.4. Los llamados «servicios comunes»
A. Naturaleza
Con el nombre de servicios comunes designa la LOFAGE a la organización deapoyo a la organización, la cual, como es sabido, no debe confundirse con la organizaciónde apoyo al dirigente, de la que me ocupo en un apartado posterior.
La LOFAGE se refiere a ellos en los siguientes términos:
«Los órganos directivos encargados de los servicios comunes, prestan a los órganossuperiores y directivos la asistencia precisa para el más eficaz cumplimiento de sus cometidosy, en particular, la eficiente utilización de los medios y recursos materiales, económicos y per-sonales que tengan asignados» (art. 20.1).
Como puede verse, he destacado en cursiva las voces «eficaz» y «eficiencia». Quie-ro de este modo llamar la atención una vez más acerca de la necesidad de distinguir –comocon absoluta corrección hace el precepto transcrito– dos conceptos que algunos todavíaemplean como sinónimos.
Como no es este el lugar adecuado para tratar de esta cuestión me limitaré a recordarque con la idea de eficiencia se quiere expresar que, entre varias alternativas que producenel mismo gasto, siempre debe elegirse aquella que permite cumplir mejor los objetivos, yentre varias alternativas que permiten el mismo grado de cumplimiento debe elegirse la queimplique menor gasto56.
B. Adscripción orgánica y dependencia
Adscripción y dependencia son conceptos que, aunque relacionados, no deben serconfundidos, y que, como vamos a ver, aparecen diferenciados en la LOFAGE, siquierahubiera sido deseable que lo hiciera en términos menos confusos.
a) Adscripción orgánica
Digámoslo con las mismas palabras que emplea la LOFAGE.
«Los servicios comunes estarán integrados en una Subsecretaría dependiente directa-mente del ministro, a la que estará adscrita una Secretaría general técnica y los demás órganosdirectivos que determine el real decreto de estructura del departamento» (art. 21).
La adscripción de los servicios comunes en la subsecretaría implica, por lo pronto,un encuadramiento orgánico que tendrá unas consecuencias –digamos– domésticas: ubica-ción física, sujeción a horario, disponibilidad de material de oficina, etc.; pero ello noimplica que necesariamente y a todos los efectos estén bajo la dependencia de la mismasubsecretaría.
b) Dependencia
La LOFAGE se refiere a ello en el artículo 20.2 cuya redacción deja bastante quedesear:
«Los servicios comunes se organizan y funcionan en cada ministerio de acuerdo conlas disposiciones y directrices adoptadas por los ministerios con competencia sobre dichas
167ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
56. Cfr. Jesús GONZÁLEZ PÉREZ y Francisco GONZÁLEZ NAVARRO, Comentarios a la LRJPA, Civitas, Madrid1997, tomo I, págs. 246-254.
funciones comunes en la Administración general del Estado. Todo ello, sin perjuicio de quedeterminados órganos con competencia sobre algunos servicios comunes sigan dependiendofuncional o jerárquicamente de alguno de los referidos ministerios».
Esto quiere decir que algunos órganos de apoyo a la organización (por ejemplo, laAbogacía del Estado o la Intervención delegada), a determinados efectos, dependen deórganos encuadrados en departamentos diferentes. El interventor delegado, por ejemplo,dependerá funcionalmente de la Intervención general del Estado; en cambio, su dependen-cia jerárquica estará establecida con el subsecretario o el director general (horario de ofici-na, por ejemplo) pero también con la Intervención general (obligación de obedecer las órde-nes relativas a la función interventora que emanen de este otro órgano).
C. Funciones
Las funciones de apoyo a la organización son variadísimas. La LOFAGE ha hechouna especie de inventario o catálogo de estas funciones de apoyo a la organización que tie-nen atribuida, en cada caso, esa pluralidad de órganos heterogéneos a los que se refiere glo-balmente con esa expresión de «servicios comunes». Hélo aquí:
«Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en sucaso, la gestión directa en relación con las funciones de planificación, programación y presu-puestación, cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos huma-nos, sistemas de información y comunicación, producción normativa, asistencia jurídica, ges-tión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control einspección de servicios, estadística para fines estatales y publicaciones». (art. 20.1, párrafosegundo).
3.4. Unidades orgánicas de línea: las secretarías de Estado
3.4.1. El secretario de Estado57
A. Naturaleza
Los secretarios de Estado aparecen subitáneamente en 1977 (real decreto 1557/1977,de 4 de julio) como un nivel orgánico de contornos sumamente ambiguos (decir, comodecía la norma citada, que son una figura «intermedia» entre el ministro y el subsecretariono orienta demasiado acerca de su naturaleza).
Aquellos autores que, a raíz de su aparición se ocuparon de las Secretarías de Estadono mostraron excesivo entusiasmo por el nuevo órgano cuya existencia más parecía respon-der a la nada plausible razón de «colocar» a ciertos miembros del partido en el poder que aexigencias de buena organización administrativa.
La LOFAGE, parece configurarlos como cabecera de la organización de línea minis-terial en los diversos sectores en que, por exigencias del principio de división del trabajo,aparece dividida la actividad del ministerio.
B. Estatuto personal
a) Nombramiento y cese
A partir de la LG hay dos clases de secretarios de Estado: los nombrados a propuestadel presidente del Gobierno y los demás, cuyo nombramiento se hace a propuesta del minis-
168 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
57. Aurelio GUAITA, «Secretarios de Estado y subsecretarios» REDA 18 (1978) 333-370; C. F. MOLINA DELPOZO, «Ampliación del nivel político de la Administración española en la actual etapa democrática: las secretaríasde Estado» RAP 90 (1979) 97-120.
169ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
tro correspondiente (art. 15.1, LG). En principio esta distinción sólo tiene trascendencia aefectos de la suplencia (art. 15.2 LG), aunque no es impensable que, andando el tiempo, esadistinta «procedencia» acabe marcando diferencias de status.
b) Dependencia
El secretario de Estado depende directamente y, según los casos, del ministro de laPresidencia del Gobierno o del ministro que propuso su nombramiento y a cuyo departa-mento pertenecen (art. 11.1, LOFAGE).
c) Suplencia
Como ya he anticipado, en este punto existen diferencias entre uno y otro tipo desecretarios de Estado:
a’) Los secretarios de Estado dependientes directamente de la Presidencia delGobierno serán reemplazados por quien designe el presidente (art. 15.3 LG).
b’) La suplencia de los secretarios de Estado del mismo departamento se determi-nará según el orden de precedencia que se derive del real decreto de estructura orgánica delministerio (art. 15.2 LG).
C. Funciones
La lista de funciones del secretario de Estado que contiene el artículo 14 LOFAGEpuede ordenarse así:
a) Funciones directivas
a’) Planificación. En cuanto que son órganos superiores del ministerio [art. 6, 2, A),a) LOFAGE], corresponde a los secretarios de Estado establecer los planes de actuación delos órganos que dependen de cada uno de ellos, correspondiendo, a su vez, a éstos el desa-rrollo y la ejecución de dichos planes de actuación (art. 6.8).
b’) Organización. Corresponde a los secretarios de Estado nombrar y separar a lossubdirectores generales de la secretaría de su mando (art. 14.3).
c’) Mando. Aunque ninguna potestad de este tipo se les atribuya expresamente, esinnegable que la poseen, bien con carácter propio, bien por delegación del ministro, y elloporque les corresponde ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de direc-ción (art. 14.2), y entre ellas están todas las correspondientes a la función de mando strictosensu (art. 14.2).
d’) Control. De este tipo son las siguientes funciones de los secretarios de Estado(art. 14.7):
— resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganosdirectivos que dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa;
— resolver los conflictos de atribuciones que se susciten entre los órganos.
b) Funciones de gestión
Son de este tipo las siguientes funciones de los secretarios de Estado:
a’) Ejercer las funciones atribuidas al ministro en materia de ejecución presupuesta-ria, con los límites que, en su caso, se establezcan por aquél (art. 14.5).
b’) Celebrar los contratos relativos a asuntos de su secretaría de Estado (art. 14.6,inciso primero).
c’) Celebrar los convenios no reservados al ministro del que dependan o al Consejode ministros (art. 14, 6, inciso segundo).
d’) Mantener las relaciones a que haya lugar con los órganos de las comunidadesautónomas competentes por razón de la materia (art. 14.4).
170 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
3.4.2. Unidades orgánicas de línea de configuración «ad hoc»: los secretariosgenerales (o sean: «los otros subsecretarios)
A. Naturaleza
Prevé la LOFAGE que con carácter excepcional las normas que regulan la estructu-ra de un ministerio prevean la existencia de un secretario general, con categoría de subse-cretario, precisando las competencias que le correspondan sobre un sector determinado dela actividad administrativa (art. 16, 1 y 3).
Que es un órgano de configuración «ad hoc» no puede negarse, puesto que sus com-petencias se determinarán en cada caso en la norma que lo crea.
Que es un órgano de línea tampoco puede discutirse, ya que esas competencias quese le atribuyan han de versar sobre un sector determinado de la actividad administrativa,que –habida cuenta que las funciones de apoyo a la organización las ostenta ya el subsecre-tario del departamento– no puede ser otra que la que haga referencia a los fines institucio-nales del ministerio.
Que sólo con carácter excepcional pueda ser creado es algo que está dicho con todaclaridad en la ley. Si a esto se une los términos amplios en que se produce la ley para preci-sar los requisitos que ha de reunir el nombrado (cfr. art. 16.3, párrafo segundo, que luegocitaré) se comprenderá que es una figura pensada para dar un mayor margen de discreciona-lidad al ministro en la organización del departamento que ha de dirigir.
B. Estatuto del titular
a) Nombramiento y cese
Los Secretarios generales, con categoría de subsecretario, serán nombrados y separa-dos por real decreto del Consejo de ministros, a propuesta del titular del correspondienteministerio.
Los nombramientos habrán de efectuarse de acuerdo con los criterios establecidos enel apartado 10 del artículo 6 entre personas con cualificación y experiencia en el desempeñode puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada (art. 16, 3).
b) Dependencia
Al tener siempre categoría de subsecretario, parece que hay que entender que tiene quedepender directamente, bien del ministro, bien de un secretario de Estado (arg. art. 11.2).
c) Suplencia
La suplencia del secretario general se ajustará a las normas generales (cfr. art. 17LRJPC).
C. Funciones
La LOFAGE utiliza una fórmula, necesariamente vaga, dada la naturaleza del órga-no, pero no inexacta, para describir las funciones del secretario general:
«Los secretarios generales ejercen las competencias inherentes a su responsabilidadde dirección sobre los órganos dependientes, contempladas en el apartado 2 del artículo 14 asícomo todas aquellas que les asigne expresamente el real decreto de estructura del ministerio».(art. 26.2).
3.5. Unidades orgánicas polivalentes
Como ya dije más atrás, cuando expliqué el modelo que he elaborado para aproxi-marme al conocimiento de la organización ministerial española, la distinción entre órganosde línea y órganos de apoyo constituye la base sobre la que ese modelo aparece articulado.
Ahora bien, al proyectar el modelo sobre la realidad nos encontramos con órganosque, teniendo la misma denominación –dirección general, por ejemplo– unas veces apare-cen adscritos a un órgano de línea –el ministro, una secretaría de Estado– y otras a un órga-no de apoyo –la subsecretaría del departamento.
Por eso, y ante la necesidad de adaptar el modelo propuesto a la realidad –que escomo tiene que proceder siempre el investigador, y no al revés– he introducido un apartadoen el que recojo los que llamo «órganos o unidades orgánicas polivalentes», donde, a mientender, hay que incluir las direcciones generales, las subdirecciones generales, y las res-tantes unidades orgánicas.
3.5.1. Las direcciones generales58
A. Naturaleza
Las direcciones generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcional-mente homogéneas (art. 9. 3 LOFAGE).
Al frente de cada dirección general habrá un director general (art. 18.1) que tiene lacondición de alto cargo (art. 6.5 LOFAGE).
Para comprobar que las direcciones generales son órganos polivalentes, en el sentidoen que aquí empleo esta expresión, basta con examinar la estructura orgánica de cualquierdepartamento. Por ejemplo, el de Asuntos exteriores (Real decreto 839/1996 y Real decreto1881/1996). Y tenemos, por ejemplo:
a) Depende directamente del ministro (órgano de línea) la Dirección general de laOficina de Información diplomática.
b) De la Subsecretaría de Asuntos exteriores (órgano de apoyo), además de laSecretaría General Técnica, dependen tres direcciones generales: la del Servicio exterior, lade Protocolo, cancillería y órdenes, y la de Asuntos jurídicos y consulares.
B. Estatuto personal
a) Nombramiento y cese
Los directores generales se nombran y separan por real decreto del Consejo deministros a propuesta del titular del departamento.
Para ser nombrado director general es necesario, como regla general, ser funciona-rio de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a losque –para ingresar en ella– se exija el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto oequivalente.
Pero esta regla general admite una excepción (que, o mucho me equivoco, o acabaráconvirtiéndose en regla general): la de que «en atención a las características específicas delas funciones de la dirección general» no deba exigirse a su titular la condición de funciona-rio de carrera de nivel universitario (art. 18.2).
b) Dependencia
Los directores generales dependen jerárquicamente de su respectivo Secretario deEstado, que es su jefe directo (art. 9.1, inciso primero).
171ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
58. José María VILLAR Y ROMERO, «Dirección general», NEJ, vol. VII, 1955, 530-531.
c) Suplencia
Ante la ausencia de norma específica sobre esta materia, habrá que aplicar las reglasgenerales (cfr. art. 17, LRJPA).
C. Funciones
La lista de funciones de los directores generales que contiene el artículo 18.1,LOFAGE es tan evanescente que difícilmente podría nadie hablar de empobrecimiento delordenamiento jurídico si se suprimiera.
a) Por lo pronto, le corresponde ejercer las funciones que, en cada caso, les atribuyala norma de creación de la dirección general de que se trate, y las que confieran las leyes yreglamentos, así como las que les sean desconcentradas y delegadas [art. 18.1, letras a), b) yc)].
b) De naturaleza esencialmente directiva son las de impulso y supresión de las acti-vidades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano directivo y la de velar por elbuen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado enlos mismos [art. 18.1, letra d)].
c) Corresponde, también, a los directores generales las siguientes funciones de pro-puesta:
— proponer los proyectos de su dirección general para alcanzar los objetivos esta-blecidos por el ministerio [art. 18.1, letra a)];
— proponer al ministro o al titular del órgano del que dependa, en los casos en queno ejercen competencias propias o delegadas, las resoluciones que estime procedentes sobrelos asuntos que afectan al órgano directivo [art. 18.1, letra c)].
3.5.2. Las subdirecciones generales59
A. Naturaleza
a) Naturaleza de la subdirección general
Normalmente, las direcciones generales se organizan en subdirecciones generales(art. 9.4, inciso primero, LOFAGE). En este caso, estas unidades se configuran como nive-les orgánicos de aquéllas, siendo, en consecuencia, unidades de línea.
Pero puede haber también subdirecciones generales adscritas a otros órganos directi-vos de mayor nivel (subsecretarios, secretarios generales, secretarios generales técnicos) o aotros órganos superiores (secretarios de Estado y ministro) (art. 9.4, inciso segundo, LOFA-GE). Esto quiere decir que en estos otros casos pueden formar parte de la organización delínea del ministerio o bien de la organización de apoyo.
Siendo esto así, lo único que puede afirmarse con certeza de esta unidad orgánica ala que se llama subdirección general es que es un órgano de adscripción polivalente.
b) Naturaleza del titular
El subdirector general, aunque es órgano directivo del departamento [art. 6.2., b), c)LOFAGE], no tiene la condición de alto cargo (art. 6.5, LOFAGE).
172 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
59. Luis Fernando CRESPO MONTES, «El subdirector general en la Administración española», DA 75 (1964)31-45.
173ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
B. Estatuto del titular
a) Nombramiento y cese
Dice la LOFAGE que los subdirectores generales (que sólo tendrán que ser funcio-narios de carrera de nivel superior cuando así lo exijan las normas de aplicación: art. 19.21)serán nombrados por el ministro o el secretario de Estado del que dependan (art. 19.2).
Pero este precepto, tal como está redactado resulta incoherente con el art. 9.4, incisosegundo, conforme al cual los subdirectores generales pueden estar adscritos directamente«a otros órganos directivos de mayor nivel», que no pueden ser otros que los subsecretarios,los secretarios generales, los secretarios generales técnicos y, por supuesto, los directoresgenerales.
Por eso parece que hay que entender que:
— los subdirectores generales adscritos al ministro o al subsecretario (en su caso, auna secretaría general) serán nombrados por el ministro.
— los restantes subdirectores generales serán nombrados por el secretario de Estadodel que depende el órgano al que estuvieren adscritos,.
b) Dependencia
El subdirector general dependerá del titular del órgano al que estuvieran adscritos(art. 19.1).
c) Suplencia
Ante la falta de reglas que, con carácter general, regulen la suplencia de los subdi-rectores generales, habrá que estar a lo que establezca, en su caso, el reglamento orgánicodel ministerio al que pertenezca, de no existir previsión al respecto, los problemas desuplencia se resolverán aplicando las reglas generales (cfr. art. 17, LRJPA).
C. Funciones
Los subdirectores generales son los responsables inmediatos, bajo la supervisióngeneral o del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos yactividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de lacompetencia de la subdirección general (art. 19.1, inciso final).
3.5.3. Otros niveles orgánicos
Aparte de los niveles orgánicos precedentes existen –o pueden existir– otros nivelesinferiores a la subdirección general a los que puede calificarse también de polivalentes yque pueden, a su vez, tener o no la consideración de órganos:
— los que tienen el carácter de órganos de nivel inferior se crean, modifican ysuprimen por orden del ministro respectivo, previa aprobación del ministro de administra-ciones públicas (art. 10.2, LOFAGE)
— los que no tienen ese carácter se crean, modifican y suprimen a través de las rela-ciones de puestos de trabajo (art. 10.3, LOFAGE).
3.6. Unidades orgánicas de apoyo al dirigente
3.6.1. Idea general
Como es sabido, y quedó dicho más atrás, junto a los órganos de apoyo a la organi-zación existen otros órganos de apoyo al dirigente. De los órganos de apoyo a la organiza-ción en la Administración central del Estado me he ocupado ya (cfr. punto 3.3 del presentecapítulo). Debo ahora tratar de los órganos de apoyo al dirigente cuya realidad en nuestra
Administración pública –y en las de otros países, como también en las administraciones pri-vadas– es innegable60.
a) Estos órganos de apoyo al dirigente existen, por lo pronto, en el vértice de laorganización, y su nombre, categoría orgánica y dotación de medios personales y materialeses muy variada: secretarías particulares, gabinetes técnicos, asesores y consejeros particula-res, etc.
Algunos de ellos han sido institucionalizados en normas orgánicas de carácter gene-ral. Así ha ocurrido con el Gabinete del Presidente del Gobierno y los gabinetes de losministros y de los secretarios de Estado.
b) En niveles inferiores de la organización han aparecido, bajo denominacionesmuy variadas, otras figuras que tienen la misma naturaleza de órganos de apoyo al dirigen-te. Este carácter suelen tener, en efecto, los llamados vocales asesores, directores de progra-mas, etc. que existen en algunas direcciones generales y órganos de análogo nivel orgánico(también, a veces, en órganos de nivel superior). Es cierto que, al socaire de estas figuras,se han producido corruptelas e incluso abusos61. Pero ello no quiere decir que haya que for-mular un juicio negativo generalizado. Muy al contrario, y sin perjuicio de que se instru-menten las cautelas que se consideren necesarias, hay que defender la necesidad de este tipode órganos de apoyo al dirigente a los que se encomiendan tareas de lo más variado: bús-queda de antecedentes, preparación de discursos, programación de visitas, etc.
3.6.2. Especial referencia a los gabinetes
La LG dedica un par de artículos (el 10 y el 16) a regular ese peculiar órgano deapoyo que se viene conociendo con el nombre de «Gabinete» y cuya existencia consagradicha ley en relación con el Presidente del Gobierno, los vicepresidentes, los ministros y lossecretarios de Estado (art. 10.1).
Esto quiere decir que al tratar de cada uno de esos órganos habría que tratar delcorrespondiente Gabinete. Pero como la regulación es común a todos ellos, voy a estudiar-los conjuntamente en este lugar, en el bien entendido de que cuanto aquí diga es de generalaplicación a todos ellos.
A. Naturaleza
Los gabinetes son órganos de apoyo político y técnico al dirigente, y, concretamente,y tal como lo prevé la LG, de apoyo al Presidente del Gobierno y a cada uno de los vicepre-sidentes, ministros y secretarios de Estado (art. 10.1, inciso primero, LG).
174 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
60. Por eso estoy absolutamente de acuerdo con Juan Alfonso Santamaría Pastor cuando hablando de una delas manifestaciones más importantes de este tipo de órganos, los Gabinetes, escribe lo siguiente: «La existencia deestos Gabinetes no puede imputarse a meras razones de capricho. Que los altos cargos de una Administracióncompleja precisan de un equipo de colaboradores directos y de confianza es una evidencia que corroboran lasgrandes organizaciones privadas; como lo es también que dicho apoyo no puede ser proporcionado sino muy limi-tadamente por los restantes altos cargos del departamento, jefes todos ellos de organizaciones complejas con unimportante cúmulo de competencias y problemas; ni, menos aún, por los funcionarios profesionales, cuya debidaobjetividad se compatibiliza malamente con la pertenencia –incluso transitoria– a un equipo de asesores políticosdel ministro de un partido determinado» (Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos de derecho adminis-trativo, CEURA, Madrid 1988, pág. 1005).
61. Que esas corruptelas o que esos abusos, que también a esto se llega, no sean fáciles de probar no quieredecir que no existan. De mera corruptela puede calificarse, por ejemplo, el que se recurra, a veces, a atribuir elcarácter de órganos de apoyo al dirigente a funcionarios de elevada cualificación profesional y a los que en deter-minadas circunstancias de penuria presupuestaria no hay otro medio de proporcionarles una retribución adecuada asu capacitación. Pero, por desgracia, en otras ocasiones son motivaciones menos confesables, y que resulta innece-sario citar porque están en la mente de todos, las que explican la creación e incluso la proliferación de este tipo depuestos de trabajo.
175ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
Y precisamente porque están concebidos para apoyar al dirigente, en cuanto personafísica individual y nominativamente identificada, y no a la organización en abstracto, lastareas que desempeña el personal que lo integra –no sólo el titular– son de confianza (art.10.1, inciso segundo, LG), lo que explica que al cesar el titular del cargo al que sirven,cesen automáticamente el director del Gabinete (art. 16.2, LG), y también –aunque esto nolo diga expresamente la LG– el resto del personal adscrito a ese órgano. Sin perjuicio deque quienes tengan la condición de funcionarios tengan asegurada su permanencia en laorganización, por simple aplicación de la legislación que regula la carrera funcionarial.Pero, como es sabido, permanencia en la carrera no significa ni equivale a permanencia enun puesto de trabajo concreto y determinado.
B. Funciones
Las expresiones «apoyo político y técnico» y «tareas de confianza y asesoramientoespecial» que emplea la LG (art. 10.1) no son muy precisas, ciertamente, pero tampocoresulta fácil precisar más y ni siquiera sería conveniente hacerlo.
Por lo demás, nada impide que haya más de un Gabinete, pues, a veces, la exigenciade una verdadera especialización en el personal que cubra el órgano puede ser una necesi-dad y no un simple modo de hablar. Esto ocurre con los llamados Gabinetes de prensa, acuyo frente tiene que haber una persona conocedora del complejo mundo de los medios decomunicación y que sea capaz de establecer y mantener una relación fluida con cada uno deellos. Pues bien, quizá podríamos estar de acuerdo en que este tipo de cualificación difícil-mente puede hallarse fuera de quienes pertenecen a la profesión periodística.
Me parece oportuno destacar como acierto de la regulación que de estos órganoshace la LG –aunque quizá hubiera podido mejorarse la forma de expresarlo– el que hayaprecisado que «en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legal-mente a los órganos de la Administración general del Estado o de las organizaciones adscri-tas a ella» (art. 10.1, inciso final, LG). A mi modo de ver lo que se ha querido decir es queestos órganos, cuya relación con el exterior es constante, no producen actos administrativos,en sentido verdadero y propio, es decir declaraciones de voluntad, decisiones productorasde efectos conforme al derecho administrativo. Lo cual no quiere decir, ni dice, que este-mos ante órganos que actúen a legibus solutus.
C. Composición
De la regulación –inevitablemente poco precisa– que hace la LG resulta claro que alfrente del Gabinete hay siempre un director y, en su caso, uno o varios subdirectores, y quea las órdenes de estos trabaja un personal que puede ser, aunque no necesariamente, funcio-nario (cfr. art. 16).
Con esto he hecho referencia únicamente a los puestos de trabajo, no a la organiza-ción interna del gabinete que puede o no estar positivizada. Es tema que, lógicamente, notenía por qué abordar la LG la cual se limita a decir que «a los directores y demás miem-bros de estos Gabinetes les corresponde el nivel orgánico que reglamentariamente se deter-mine» (art. 10.2 LG).
D. Estatuto del personal
a) Director
Los directores de Gabinete se nombran por real decreto aprobado en Consejo deministros (art. 16.1), salvo los que lo sean de un Secretario de Estado que se nombran pororden ministerial «previo conocimiento del Consejo de ministros» (art. 16.2).
Esta intervención que se da al Consejo de ministros –aprobando el nombramiento o,en el segundo caso, conociendo previamente de a quien se pretende nombrar– se explicapor la innegable trascendencia política de las tareas que lleva a cabo todo Gabinete.
b) Resto del personal
El resto del personal puede ser funcionario o no funcionario.
Los funcionarios pasarán a la situación de servicios especiales, salvo que opten porpermanecer en la situación de servicio activo en su Administración de origen (art. 16.4 LG).
El personal no funcionario tendrá derecho a la reserva del puesto y antigüedad con-forme a lo dispuesto en su legislación específica (art. 16.4 apartado segundo).
c) Número de miembros y retribuciones
Obviamente es materia ésta que sólo de forma muy genérica podía regular la LG, lacual se remite a lo que determine el Consejo de ministros dentro de las consignaciones pre-supuestarias, debiendo ajustarse, en todo caso, las retribuciones a las establecidas para laAdministración general del Estado (art. 10.3 LG), previsión esta última que debe reputarsecomo muy conveniente y oportuna con vistas a evitar las “alegrías” a que puede prestarse elreclutamiento de este tipo de personal.
d) Cese del personal
Como ya he anticipado, hay que entender que por la naturaleza misma de las tareasque tienen encomendadas, el cese del titular del cargo del que dependen, provoca tambiénel cese no sólo del director del Gabinete (que es el único cese que está expresamente previs-to: art. 16.3, LC), sino de todo el personal adscrito al mismo.
Una regla especial se establece para el Gabinete del Presidente, por lo demás muyrazonable: que, durante el tiempo que funciona el Gobierno en funciones, el personal delGabinete continuará hasta la formación del nuevo Gobierno (art. 16.3, inciso segundo LC).
4. ADMINISTRACIÓN ESTATAL DESCONCENTRADA
4.1. Ideas generales
4.1.1. La difícil adaptación al nuevo orden constitucional
A. La descentralización –no ya simplemente administrativa, sino política– que sirvede fundamento a la CE de 1978, obligaba a un cambio radical –en el estricto sentido eti-mológico de este vocablo: que afecta a las raíces– de la Administración pública. Pues latransferencia de funciones que el proceso de creación y puesta en marcha del nuevo sistemaautonómico imponía no podía hacerse sin cambiar toda la Administración central: en sucontenido competencial, en sus hábitos de comportamiento, y en la mentalidad misma delos servidores públicos.
Juan Alfonso Santamaría Pastor ha condensado el significado profundo del cambio arealizar con estas palabras que vale la pena transcribir:
«En un Estado cuya Constitución establece unos mecanismos que pueden llevar a ungrado de descentralización territorial superior al de muchos Estados federales, la dedicaciónbásica de la Administración central parece que deben ser las funciones de normación, estudio,planificación, diseño de políticas y vigilancia de la actuación armónica de las administracionesde nivel territorial inferior. Sólo muy excepcionalmente debe realizar tareas de gestión directa,referidas a las materias sobre las que la CE establece la competencia exclusiva del Estado; y aúnéstas, su ejecución material debiera corresponder prioritariamente a los servicios periféricos»62.
176 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
62. Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos de derecho administrativo, CEURA, Madrid 1988,págs. 973-974.
B. Una traducción bastante fiel de estas ideas aparecía ya en la ley reguladora delproceso autonómico, que venía a plantear todo un proceso de transformación de la Admi-nistración del Estado al exigir que, simultáneamente a las transferencias de servicios a lascomunidades autónomas, se llevase a cabo la
«supresión de las estructuras de gestión que resulten innecesarias y, en su caso, sureconversión en los servicios de coordinación, planificación, inspección y documentación queresulten imprescindibles» (art. 23, letra b).
Pero estas ideas necesitaban del adecuado caldo de cultivo para poder fermentar, yhan debido transcurrir algunos años para que, de alguna manera, empiecen a ser aceptadaspor todos. Aunque todavía existan políticos invidentes –es decir que no ven con buenosojos– que no acaben de entender, entre otras muchas cosas, que tramitar y resolver el expe-diente no siempre implica tener el poder, y, por supuesto, que un Estado –unitario o federalo autonómico– es una totalidad, lo que es tanto como decir que es un conjunto en el queelementos diversos se encuentran integrados y no asimilados. Sin olvidar tampoco –porquees un hecho real en alguno de los pedaços de España– la resistencia a incorporarse a esequehacer común en que –como vis compulsiva, pero también como vis a tergo– consisteEspaña.
C. La LOFAGE supone un paso adelante en esa transformación de la Administra-ción del Estado, tanto central como desconcentrada. La primera –que ha quedado ya estu-diada– conserva todavía demasiado parecido con la Administración del sistema anterior.Debe seguir transformándose. Más avances se llevan a cabo en la Administración descon-centrada.
De las novedades que en este aspecto introduce esa ley voy a ocuparme ahora.
4.1.2. Y el viento de la historia se llevó también a los gobernadores civiles
A poco de iniciar su andadura la CE, Santamaría Pastor escribía esto:
«Pese al respeto que merece su antigüedad, es obligado reconocer que, si los Goberna-dores civiles fueran hoy suprimidos, la Administración no experimentaría, posiblemente, trau-ma alguno»63.
No era una profecía, pero sí una predicción basada en el conocimiento de la historiade estos agentes del Poder central en las provincias, creados por el real decreto de 23 deoctubre de 1833, con el nombre de subdelegados de fomento, y que por otro real decreto de13 de mayo de 1834 pasaron a llamarse gobernadores civiles, denominación que, despuésde otros ensayos semánticos –jefes políticos, en 1845; gobernadores civiles de provincia,en 1847; y gobernadores de provincia en 1849– acabó por consolidarse.
Es cierto que la definitiva configuración de España como nación política o, si se pre-fiere, como Estado-nación debe mucho a la figura del Gobernador civil, y negarlo seríacometer una injusticia histórica64. Pero tampoco se puede desconocer que el Gobernadorcivil, concebido inicialmente como animador y promotor del desarrollo económico (de aquíque se le empezara llamando subdelegado de fomento), se convirtió más de una vez en «elagente represor y muñidor electoral por excelencia al servicio de la oligarquía políticamadrileña y del caciquismo local»65.
177ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
63. Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos de derecho administrativo, Madrid 1981, pág. 1042.64. Sobre este y otros aspectos del problema es de obligada lectura el trabajo de José Ramón PARADA VÁZ-
QUEZ, «Los gobernadores civiles: entre el centralismo y la descentralización», Nueva Revista (1995), Este trabajoestá escrito en un momento en que el actual partido político en el poder todavía apoyaba la permanencia de la ins-titución –que eso era ya después de más cien años de la historia–, y contiene una advertencia sobre las consecuen-cias que, en favor de los nacionalismos independentistas, podría tener la desaparición de la figura.
65. Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, Fundamentos de derecho administrativo, cit. pág. 1031.
Y es que, como había puesto de relieve García de Enterría, en un trabajo publicadohace bastantes años66, el Gobernador civil español había seguido una línea evolutiva exacta-mente inversa a la del Prefecto francés. De modo y manera que, mientras éste, que habíasido creado como una pieza de la maquinaria política del Estado centralista, acaba tecni-ficándose y profesionalizándose, el Gobernador civil, que empezó siendo un cargo esencial-mente técnico, se politizó inmediatamente, sirviendo, incluso de forma descarada, los inte-reses del partido gobernante, intereses que, con más frecuencia de lo que fuerarecomendable, andaban muy alejados del interés general.
Durante el proceso de gestación de la CE y luego, durante los primeros años devigencia de la misma, se levantó un verdadero clamor, en particular en algunas regiones,pidiendo la supresión de los gobernadores civiles a los que, con razón o sin ella, que ahoraeso ya no importa, se identificaba con el fantasma de la represión.
Por lo demás, la creación de la figura del delegado del Gobierno en las comunidadesautónomas pese a la escasa nitidez de su diseño constitucional (art. 154 CE), hacía insoste-nible el mantenimiento de un órgano cuyo vaciamiento competencial no había hecho másque acentuarse, incluso con anterioridad a la desaparición del régimen político anterior.
De todas maneras –no nos engañemos– la verdadera razón de la desaparición de losgobernadores civiles se halla en la satanización del centralismo. Porque es convicción muyextendida en los tiempos que corren que la centralización es intrínsecamente perversamientras que, por el contrario, se considera que la descentralización es la simbolización delo benéfico, fuente de toda clase de felicidades y bienandanzas67.
No es así como yo pienso. Para mí centralización y descentralización son técnicas deorganización que no sólo no se excluyen recíprocamente, sino que lo deseable es que seacierte a combinarlas con arte. En la sabia combinación de ambas técnicas radica el arte dela política. Y a mí me parece que en la España de nuestros días se nos ha ido la mano en elempleo de la técnica descentralizadora.
Y no quiera verse en esto que digo expresión de nostalgia por el pasado. Tampocopor la figura de los gobernadores civiles, una figura que, como ha ocurrido con tantas otrasinstituciones, que han desaparecido sin que se conmovieran las estrellas, ha sido arrastradapor el viento de la historia.
4.1.3. El mandato legal de simplificación de la organización estataldesconcentrada
El legislador no se ha limitado esta vez a hacer una retórica proclamación de buenospropósitos en la exposición de motivos, sino que ha establecido el artículo 31 de la LOFA-GE, el mandato de simplificación de la organización desconcentrada del Estado. Importatranscribir literalmente este mandato, pues de su escrupuloso cumplimiento va a dependerel éxito o el fracaso de la nueva ley en este aspecto:
«La organización de la Administración periférica del Estado en las ComunidadesAutónomas responderá a los principios de eficacia y de economía del gasto público, así comoa la necesidad de evitar la duplicidad de estructuras administrativas, tanto en la propia Admi-nistración General del Estado como en otras Administraciones públicas. Consecuentemente,se suprimirán, refundirán o reestructurará, previa consulta a los Delegados del Gobierno, losórganos cuya subsistencia resulte innecesaria a la vista de las competencias transferidas o
178 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
66. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, «Prefectos y gobernadores civiles: el problema de la Administración perifé-rica en España», en su libro La Administración española, ed. IEP, 2.ª ed. IEP, 2.ª ed. Madrid 1964, págs. 85-120.
67. José Ramón PARADA VÁZQUEZ, «Los gobernadores civiles: entre el centralismo y la descentralización»,Nueva Revista (1995).
delegadas a las Comunidades Autónomas y, cuando proceda, atendiendo al marco competen-cial, a las Corporaciones locales, y de los medios y servicios traspasados a las mismas».
4.2. La delegación del Gobierno
4.2.1. El delegado del Gobierno68
A. Naturaleza y sede
a) Los delegados del Gobierno en las Comunidades autónomas son los titulares delas correspondientes delegaciones, dirigiendo directamente o a través de los subdelegadosdel Gobierno en las provincias, los servicios ministeriales integrados en éstas, de acuerdocon los objetivos y, en su caso, instrucción de los órganos superiores de los respectivosministerios (art. 26.1).
Este precepto nos da la justa medida de la posición orgánica del delegado y relativi-za cualquier interpretación que pretendiera llevar a sus últimas consecuencias la lógicaargumental que podría extraerse del sintagma que emplea la legislación para designarlos.
El delegado del Gobierno, en efecto, no recibe órdenes de un mando único, indivi-dual (Presidente del Gobierno) o colegiado (el Consejo de ministros) sino que recibe órde-nes, no ya sólo de todos y cada uno de los ministros titulares de los servicios integrados,sino de los órganos superiores de los respectivos ministerios, por tanto también de lossecretarios de Estado.
Y tampoco es absolutamente cierto que los delegados del Gobierno ejerzan «ladirección y la supervisión de todos los servicios de la Administración general del Estado ysus organismos públicos situados en su territorio» (art. 22.1, inciso segundo), pues carecende competencias respecto de los servicios no integrados, los cuales siguen dependiendodirectamente de los órganos centrales correspondientes (art. 33, 1, inciso final), salvo la deproponer la suspensión de los actos impugnados dictados por éstos (art. 23, 5). Pero es que,incluso, es más que dudoso que los ministros y secretarios de Estado de los servicios inte-grados vayan a renunciar a comunicarse directamente con los titulares de esos servicios.
Cierto es que ostentan la representación del Gobierno en el territorio de la Comuni-dad autónoma, pero ello es sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en lasComunidades autónomas a través de sus respectivos presidentes (art. 22.1, inciso primero).
Quiero decir con ello que la posición orgánica del delegado del Gobierno no pareceque haya cambiado gran cosa a partir de la LOFAGE.
La figura del delegado del Gobierno sigue manteniendo, por tanto, análogos perfilesde ambigüedad a los que tenía antes de la reforma, siquiera se haya que admitir que algunosrasgos aparezcan ahora diseñados con alguna mayor nitidez.
La exposición que sigue confirmará cuanto acabo de adelantar aquí.
b) En todo caso, el punctus saliens de este órgano desconcentrado de la Administra-ción del Estado se encuentra en sus relaciones con el Gobierno de la correspondienteComunidad autónoma, y por ello se comprende que se haya buscado incluso una aproxima-ción física al mismo, para lo que se prevé que la sede del delegado del Gobierno estará allídonde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad autónoma, salvo que el Consejo deministros determine otra cosa y sin perjuicio de lo que disponga, expresamente, el estatutode autonomía (art. 22, 3, inciso segundo).
179ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
68. Manuel J. SARMIENTO ACOSTA, La organización de la Administración periférica, ed. Ministerio de la Pre-sidencia, Madrid 1997, especialmente págs. 182-196.
180 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
B. Estatuto personal
a) Nombramiento y separación
Dada la naturaleza de las funciones que está llamado a desempeñar, se comprendeque el nombramiento y separación del delegado del Gobierno corresponda al Consejo deministros a propuesta del Presidente del Gobierno (art. 22.3, inciso primero).
b) Dependencia
Aunque, en principio, el delegado del Gobierno depende de la Presidencia delGobierno, de hecho su dependencia es múltiple (art. 22.1, párrafo segundo):
a’) Depende, por lo pronto, del Ministro de administraciones públicas, al que corres-ponde dictar las instrucciones precisas para la correcta coordinación (sic) de la Administra-ción general del Estado en el territorio de su competencia.
b’) Depende también del Ministro del interior al que corresponde, en el ámbito delas competencias del Estado, impartir las instrucciones necesarias en materia de libertadespúblicas y seguridad ciudadana.
c’) Por último, depende de los demás ministros, a los que corresponde dictar las ins-trucciones relativas a sus respectivas áreas de responsabilidad.
c) Suplencia
La solución legal al problema de sustituir al titular de órgano que nos ocupa es dis-tinta según que se trate de una delegación del Gobierno en Comunidad pluriprovincial ouniprovincial.
a’) En las comunidades pluriprovinciales, en caso de ausencia, vacante o enferme-dad, el delegado del Gobierno será reemplazado, temporalmente, por el subdelegado delGobierno de la provincia donde aquél tenga su sede, salvo que el delegado designe a otrosubdelegado (art. 22.4, inciso primero).
b’) En las comunidades autónomas uniprovinciales, la suplencia corresponderá altitular del órgano responsable de los servicios comunes de la delegación del Gobierno (art.22.4, inciso segundo).
C. Competencias
No se puede esperar de un texto legal que ordene con criterios científicos la mate-ria que pretende regular. Y por ello no debe sorprendernos que la LOFAGE –que, engeneral, muestra una cierta preocupación sistemática en sus autores– se produzca concierto desorden cuando aborda el problema de las competencias de los delegados delGobierno.
Por eso, la exposición que aquí hago se aparta del texto legal en este punto, y lascompetencias de los delegados las ordenaré atendiendo a la naturaleza de las actividadesque pueden llevar a cabo: de dirección, de informe, de propuesta, de comunicación, deinformación y de cooperación.
a) Actividades de dirección
a’) Enumeración general. Corresponde a los delegados del Gobierno:
— Dirigir la delegación del Gobierno (art. 23.1, inciso primero)
— Nombrar a los subdelegados del Gobierno en las provincias y dirigir como supe-rior jerárquico la actividad de éstos (art. 23.1, inciso segundo).
— Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridadciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de seguri-dad del Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegado del Gobierno, quien ejercerá las
competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio delInterior (art. 23.3)69.
— Suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los órganos de laDelegación del Gobierno, cuando le corresponda resolver el recurso, de acuerdo con el artí-culo 111.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídicos de las Adminis-traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (art. 23.5).
— Dirigir, directamente o a través de los Subdelegados del Gobierno en las provin-cias, los servicios territoriales ministeriales integrados en éstas, de acuerdo con los objeti-vos y, en su caso, instrucciones de los órganos superiores de los respectivos Ministerios(art. 26.1).
— Ejercer las competencias propias de los Ministerios en el territorio y gestionanlos recursos asignados a los servicios integrados (art. 26.2).
— Impulsar y supervisar, con carácter general, la actividad de los restantes órganosde la Administración General del Estado y sus Organismos públicos en el territorio de laComunidad Autónoma (art. 23.1).
— Velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas, constitucionalmente,al Estado y la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, segúncorresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás accio-nes legalmente procedentes (art. 23.6).
— Ejercer las potestades sancionadoras, expropiatorias y cualesquiera otras que lesconfieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas (art. 23.7).
— Asimismo, el Delegado del Gobierno desempeñará las demás competencias que lalegislación vigente atribuye a los Gobernadores Civiles, con las salvedades que ahora diré:
b’) Especial referencia a la distribución de la competencia para iniciar, instruir yresolver los procedimientos sancionadores (disposición adicional 4ª):
— El Delegado del Gobierno asumirá las competencias sancionadoras atribuidas alos Gobernadores Civiles en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección dela Seguridad Ciudadana, y por la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, corres-pondiendo las demás competencias de carácter sancionador a los Subdelegados del Gobier-no.
— En los casos en que la resolución corresponda al Delegado del Gobierno, la ini-ciación e instrucción de los procedimientos corresponderá a la Subdelegación del Gobiernocompetente por razón del territorio.
— Igualmente corresponderá a los Delegados del Gobierno la imposición de sancio-nes por la comisión de infracciones graves y muy graves previstas en el texto articulado dela Ley sobre el tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por RealDecreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. La imposición de sanciones por infraccionesleves previstas en dicha Ley corresponderá a los Subdelegados del Gobierno.
b) Actividad de informe
Corresponde también a los delegados del Gobierno:
— Informar las propuestas de nombramiento de los titulares de órganos territorialesde la Administración General del Estado y los Organismos públicos de ámbito autonómicoy provincial, no integrados en la Delegación del Gobierno.
181ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
69. En relación con estas cuestiones prevé asimismo la LOFAGE (disposición adicional 5.ª) que en las Comu-nidades Autónomas que, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía, hayan creado Cuerpos de Policía propios, lascompetencias estatales en materia de seguridad pública se ejercerán directamente por los Delegados del Gobierno,sin perjuicio de las funciones que puedan desconcentrarse o delegarse en los Subdelegados del Gobierno.
182 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
— Informar en la elaboración de planes de empleo de la Administración Generaldel Estado en su ámbito territorial y en la adopción de otras medidas de optimización delos recursos humanos, especialmente las que afecten a más de un Departamento (art.25.2, letra b).
c) Actividad de propuesta
Corresponde asimismo a los delegados del Gobierno:
— Formular a los Ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que estimeconvenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de ejecu-tar los servicios territoriales y los de sus Organismos públicos, e informar, regular y perió-dicamente, a los Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales (art.23.2).
— Proponer la suspensión en los restantes casos, así como respecto de los actosimpugnados dictados por los servicios no integrados en la Delegación del Gobierno (art.23.5).
— Proponer a los órganos centrales competentes, las medidas precisas para darcumplimiento efectivo al mandato de simplificación administrativa previsto en el artículo31, en relación con la organización de la Administración periférica del Estado (art. 25.1).
— Proponer a los Ministerios de Administraciones Públicas y de Economía yHacienda la elaboración de planes de empleo, la adecuación de las relaciones de puestos detrabajo y los criterios de aplicación de las retribuciones variables, en la forma que regla-mentariamente se determine (art. 25.2, letra a).
d) Actividad de información a las administraciones públicas
— Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano degobierno de la Comunidad Autónoma. Realizará también estas funciones con las Entidadeslocales en su ámbito territorial, a través de sus respectivos Presidentes (art. 22.2, letra b).
— Elevar, con carácter anual, un informe al Gobierno, a través del Ministro de lasAdministraciones Públicas, sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales y suevaluación global (art. 23.4).
d) Actividad de información a los ciudadanos
— Los Delegados del Gobierno en las Comunidades autónomas coordinarán lainformación sobre los programas y actividades del Gobierno y la Administración Generaldel Estado en la Comunidad autónoma (art. 24.1).
— Los Delegados del Gobierno en las Comunidades autónomas promoverán, igual-mente, los mecanismos de colaboración con las restantes Administraciones públicas enmateria de información al ciudadano (art. 24.2).
f) Actividad de cooperación con otras administraciones públicas
Corresponde al delegado del Gobierno:
— Mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la Adminis-tración General del Estado y sus Organismos públicos, con la de la Comunidad Autónomay con las correspondientes Entidades locales (art. 22.2, letra a).
— Participar en las Comisiones mixtas de transferencias y en las Comisiones bilate-rales de cooperación así como en otros órganos de cooperación de naturaleza similar cuan-do se determine (art. 27.1, letra a).
— Promover la celebración de convenios de colaboración y cualesquiera otrosmecanismos de cooperación de la Administración General del Estado con la Comunidadautónoma, participando, en su caso, en el seguimiento de la ejecución y cumplimiento delos mismos (art. 27.1, letra b).
— En relación con las Entidades locales, los Delegados del Gobierno en las Comu-nidades Autónomas podrán promover, en el marco de las necesarias relaciones de coopera-ción con la respectiva Comunidad autónoma, la celebración de convenios de colaboraciónen particular, en relación a los programas de financiación estatal. (art. 27.2).
4.2.2. Los subdelegados del Gobierno en las provincias70
A. Naturaleza y sede
a) La desaparición de los gobernadores civiles –posiblemente, la novedad másimportante traída por la LOFAGE– ha obligado a crear la figura del subdelegado delGobierno en cada una de las provincias que integran las comunidades autónomas pluripro-vinciales. No así en las uniprovinciales (Asturias, Cantabria, Ceuta, Madrid, Melilla, Mur-cia, Navarra y La Rioja), en las que, por su menor extensión territorial y consiguientemayor simplicidad de su organización administrativa, sus funciones son asumidas por eldelegado del Gobierno (art. 29.1).
El subdelegado a través del que –como se va a ver inmediatamente– el delegadoejerce sus competencias en el ámbito provincial, viene a ser una especie de longa manu deldelegado, a modo de un alter ego de éste.
b) Su sede se ubica en la capital de la provincia respectiva.
B. Estatuto personal
a) Nombramiento y separación
Los subdelegados del Gobierno son nombrados por el delegado del Gobierno en larespectiva Comunidad autónoma por el procedimiento de libre designación, entre funciona-rios de carrera del Estado, de las Comunidades autónomas o de las Corporaciones locales, alos que exija, para su ingreso, el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equiva-lente (art. 29.1). El nombramiento –que adopta la forma de resolución se publicará en elBOE (art. 2 del real decreto 617/1997).
La separación de los subdelegados tendrá lugar, igualmente, conforme a las reglasque regulan la de los funcionarios de libre designación.
b) Dependencia
Los subdelegados del Gobierno en las provincias dependerán jerárquicamente71 deldelegado del Gobierno en la Comunidad autónoma (art. 1 del real decreto 617/1997).
El subdelegado del Gobierno depende inmediatamente del delegado del Gobierno(art. 29.1).
c) Suplencia
En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, el subdelegado del Gobiernoserá reemplazado por el Secretario general de la subdelegación o, en su defecto, por quiendesigne el delegado del Gobierno, con el condicionamiento, en todo caso, de que el suplen-te designado deberá reunir idénticos requisitos que los exigidos para ser nombrado subdele-gado del Gobierno (art. 4, del Real decreto 617/1997).
183ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
70. Manuel J. SARMIENTO ACOSTA, La organización de la Administración periférica, cit. especialmente págs.197-203.
71. La LOFAGE emplea un expresión menos precisa pues dice que el subdelegado del Gobierno dependeinmediatamente del delegado del Gobierno (art. 29.1).
C. Competencias
a) Competencias comunes a todos los subdelegados del Gobierno
A los subdelegados del Gobierno les corresponde (art. 29.2).
a) Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Administración General delEstado, de acuerdo con las instrucciones del delegado del Gobierno.
b) Impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados.
c) Desempeñar, en los términos del apartado 2 del artículo 22, las funciones decomunicación, colaboración y cooperación con las Corporaciones locales y, en particular,informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiación estatal.
d) Mantener, por iniciativa y de acuerdo con las instrucciones del delegado delGobierno en la Comunidad autónoma, relaciones de comunicación, cooperación y colabora-ción con los órganos territoriales de la Administración de la respectiva Comunidad autóno-ma que tenga su sede en el territorio provincial.
e) Ejercer la competencias sancionadoras que se les atribuyan normativamente.
b) Otras competencias que han de ejercer también los subdelegados de provin-cias en que no radique la sede de la delegación
En las provincias en las que no radique la sede de las delegaciones del Gobierno, elSubdelegado del Gobierno, bajo la dirección y la supervisión del delegado del Gobierno,ejercerá las siguientes competencias (art. 29.3).
a) La protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando laseguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estosefectos dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado en la provincia.
b) La dirección y la coordinación de la protección civil en el ámbito de la provincia.
4.2.3. Directores insulares de la Administración general del Estado72
A. Naturaleza y sede
En las comunidades autónomas insulares, sean uniprovinciales (Islas Baleares) opluriprovinciales (Islas Canarias), la organización estatal desconcentrada ha de adaptarse alas exigencias que impone el hecho geográfico de la insularidad, y por ello se ha previstopara ellas una organización ad hoc que encarnan los llamados directores insulares.
Cumpliendo las previsiones de la LOFAGE –que remitía a una norma reglamentariala determinación de las islas en que debe haber director insular de la Administración gene-ral del Estado (art. 30), el real decreto 617/1997 ha establecido que existirá un director insu-lar de la Administración general del Estado, con el nivel que se determine en la relación depuestos de trabajo, en las islas de Menorca, Ibiza-Formentera, Lanzarote, Fuerteventura, LaPalma, El Hierro y La Gomera (art. 6).
B. Estatuto
a) Nombramiento y separación
El nombramiento y cese de los directores insulares de la Administración general delEstado se hará por resolución del delegado del Gobierno, que habrá de publicarse en elBOE (art. 7.1 del real decreto 617/1997).
184 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
72. Manuel J. SARMIENTO ACOSTA, La organización de la Administración periférica, cit. especialmente págs.203-206.
185ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
El nombramiento se hará por el procedimiento de libre designación entre los funcio-narios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a losque se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equiva-lente, o el título de ingeniero técnico, arquitecto técnico, diplomado universitario o equiva-lente (art. 30, párrafo segundo, inciso primero).
b) Dependencia
Los directores insulares dependen jerárquicamente del delegado del Gobierno en laComunidad autónoma o del subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargoexista (art. 30, párrafo segundo, inciso primero)
c) Suplencia
En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad el director insular será reempla-zado por el Secretario general de la Dirección insular o, en su defecto, por quien designe eldelegado del Gobierno (art. 9 del Real decreto 617/1997).
C. Competencias
Los directores insulares ejercen en su ámbito territorial, las competencias atribuidaspor la ley a los subdelegados del Gobierno en las provincias (art. 30, párrafo segundo, inci-so final), así como aquellas otras que le sean desconcentradas o delegadas (art. 10 del realdecreto 617/1997).
4.2.4. Organización administrativa de las delegaciones del Gobierno
A. Adscripción
Las delegaciones del Gobierno se adscriben orgánicamente al Ministerio de Admi-nistraciones públicas.
Las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias se constituyen en órganos de larespectiva delegación del Gobierno (art. 32.1).
B. Criterios para su organización
Dadas las enormes diferencias territoriales que existen entre unas comunidades autó-nomas y otras, incluso entre las pluriprovinciales (Andalucía con ocho provincias y Extre-madura, con dos, por poner un ejemplo), habida cuenta también las diferencias de pobla-ción entre unas y otras (Andalucía con cerca de ocho millones y La Rioja rondando losdoscientos mil habitantes), y las muy diversas características económicas, geográficas, y detodo tipo que entre ellas existen, puede entenderse que no se haya considerado convenienteplasmar en una ley como la LOFAGE ni siquiera las líneas generales de esa organizaciónestatal desconcentrada que es la delegación del Gobierno en las comunidades autónomas. Yesto sin tomar en consideración otras razones como la rigidez que confiere a una organiza-ción su establecimiento por ley.
Se ha optado, en consecuencia, por fijar unos criterios que sirvan de orientación a lasconcretas organizaciones que puedan crearse en cada delegación del Gobierno.
Cuál sea la naturaleza de estos –así denominados– «criterios» es discutible. Que tie-nen naturaleza normativa, y como tal vinculante, no me parece que pueda cuestionarse. Sunaturaleza orientadora no es incompatible con su obligatoriedad.
Teniendo, por tanto, en cuenta cuál es su verdadera naturaleza, los «criterios» quedebe respetar –como mínimo- el diseño de la organización de una delegación del Gobiernoen una Comunidad autónoma son éstos (art. 32, 2):
a) Existirán áreas funcionales para gestionar los servicios que se integren en la dele-gación, mantener la relación inmediata con los servicios no integrados y asesorar en losasuntos correspondientes a cada área.
b) El número de dichas áreas se fijará en atención a los diversos sectores funcional-mente homogéneos de actividad administrativa y atendiendo al volumen de los serviciosque desarrolle la Administración general del Estado en cada Comunidad autónoma, alnúmero de provincias de la Comunidad y a otras circunstancias en presencia que puedanaconsejar criterios de agrupación de distintas áreas bajo un mismo responsable, atendiendoespecialmente al proceso de transferencias del Estado a las comunidades autónomas.
c) Existirá un órgano para la gestión de los servicios comunes de la delegación,incluyendo los de los servicios integrados.
C. Competencia para diseñar la organización de que se trata
Prevé también la LOFAGE que la estructura de las delegaciones y subdelegacionesdel Gobierno se establecerá por real decreto del Consejo de ministros en el que se determi-narán los órganos y las áreas funcionales que se constituyan, y que la estructuración de lasáreas funcionales se llevará a cabo a través de las relaciones de puestos de trabajo, que seaprobarán a iniciativa del delegado del Gobierno (art. 32.3).
En cumplimiento de estas previsiones legales se ha dictado el real decreto1330/1997, de 1 de agosto por el que se establecen normas sobre integración de serviciosperiféricos y de estructura de las delegaciones del Gobierno.
Ese real decreto ha sido desarrollado, a su vez, por la Orden ministerial de 7 denoviembre de 1997, en la que se regulan las secretarías generales, las vicesecretaría genera-les y las áreas funcionales de las delegaciones del Gobierno73.
D. Servicios integrados en la delegación del Gobierno
Se integrarán en las delegaciones del Gobierno todos los servicios territoriales de laAdministración general del Estado y sus organismos públicos, salvo aquellos casos en quepor las singularidades de sus funciones o por el volumen de gestión resulte aconsejable sudependencia directa de los órganos centrales correspondientes, en aras de una mayor efica-cia en su actuación.
Los servicios integrados se adscribirán, atendiendo al ámbito territorial en que debanprestarse, a la delegación del Gobierno o a la subdelegación correspondiente (art. 33).
4.3. Servicios no integrados
4.3.1. Idea general
El hecho de haber tenido que dedicar tres artículos (arts. 33, 34 y 35) a los serviciosno integrados, hace patente que no es fácil hallar el justo medio entre lo que aconseja lateoría de la organización y los condicionamientos que impone la realidad.
Ya he aludido más arriba a las dificultades que plantea la distinción entre adminis-tración general y administración especial, dificultades que son de tal entidad que ponen encuestión ya, de entrada, la misma denominación de la ley 6/1997, de 14 de abril, tanto más
186 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
73. Las distintas áreas aparecen detalladas en el anexo de esta orden, en diecinueve números, uno por cadaComunidad autónoma (empezando por el País vasco y terminando por Melilla), y dentro de cada una de ellas, pro-vincia por provincia.
187ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...
cuanto que la doctrina había criticado el empleo de la expresión «administración general delEstado» por la LRJPA.
Como allí quedó dicho, de la regulación que hace la LOFAGE parece deducirse que«Administración general del Estado» se contrapone, por lo pronto, a «Administración de lascorporaciones locales» y a «Administración de las comunidades autónomas». Pero tambiénquedan fuera de ella los que la LOFAGE denomina «organismos públicos», expresión conla que engloba a los «organismos autónomos» y a las «entidades públicas empresariales»(art. 43.1).
Esto quiere decir que, por ejemplo, la «Administración militar» es Administracióngeneral del Estado. Como también lo son la «Administración exterior» la «Administraciónfiscal» y la «Administración electoral», así como las restantes organizaciones administrati-vas de apoyo a otras organizaciones del Estado aparato: Tribunal constitucional, Tribunalde cuentas.
¿Hay que entender, por tanto, que la organización desconcentrada de todas estasadministraciones –cuando la tengan– va a depender de las correspondientes delegacionesregionales?
La LOFAGE deja claro ya que las delegaciones del ministerio de Defensa quedan almargen de la regulación que aquélla establece (cfr. disposición adicional primera).
Y consciente de que no se va a poder vencer la resistencia de otros ministerios a esacentralización dentro del territorio de cada Comunidad autónoma, establece la posibilidadde que siga habiendo «servicios no integrados» en las respectivas delegaciones del Gobier-no. El artículo 33.1, inciso segundo, admite la posibilidad de que no se integren en ellas,aquellos servicios territoriales de la Administración general del Estado.
«en que por las singularidades de sus funciones o por el volumen de gestión resulteaconsejable su dependencia directa de los órganos centrales correspondientes, en aras de unamayor eficacia en su actuación».
Que el volumen de la gestión que lleva a cabo un órgano aconseje la dependenciadirecta del correspondiente órgano central es –en mi opinión– más que discutible, pero esun criterio objetivo, o, por decirlo de otro modo, cuantificable. El criterio que de ningunamanera me convence es el de la singularidad de la función, que es tanto como decir especi-ficidad o especialidad de la misma. ¿Dónde está lo general y donde lo especial en la funciónde un órgano? Han corrido ríos de tinta sobre la contraposición entre general y especial enrelación, por ejemplo, con la distinción entre cuerpos de funcionarios generales y cuerposespeciales; o entre procedimientos administrativos generales y especiales. Si se me apura,toda función puede exhibir algún punto de especialidad en relación con el conjunto de lasdemás. Por ello –y sin necesidad de extenderme más en justificar este aserto–, creo que estaeufemística frase de la singularidad de la función es un cedazo a través del que puedehacerse pasar lo que se quiera. Aquí se halla el talón de Aquiles de las delegaciones delGobierno.
Cuando se tiene conciencia de esto, resulta difícil prestar confianza a las previsionescontenidas en los artículos 34 y 35 de que me ocupo en los apartados que siguen.
4.3.2. Criterios para su organización
Los servicios no integrados en las delegaciones del Gobierno se organizarán territo-rialmente atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines y a la naturaleza de las funcionesque deban desempeñar. A tal efecto, la norma que determine su organización establecerá elámbito idóneo para prestar dichos servicios (art. 34.1).
4.3.3. Vestidura de la norma orgánica correspondiente
La organización de dichos servicios se establecerá por real decreto a propuesta con-junta del ministro correspondiente y del ministro de Administraciones públicas, cuando
188 FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO
contemple unidades con nivel se subdirección general o equivalente, o por orden conjuntacuando afecte a órganos inferiores.
4.3.4. Dependencia
Los servicios no integrados dependerán del órgano central competente sobre el sec-tor de actividad en el que aquéllos operen, el cual les fijará los objetivos concretos de actua-ción y controlará su ejecución, así como el funcionamiento de los servicios (art. 35, párrafoprimero).
Los titulares de los servicios estarán especialmente obligados a prestar toda la cola-boración que precisen los delegados del Gobierno y los subdelegados del Gobierno parafacilitar la dirección efectiva del funcionamiento de los servicios estatales (art. 35, párrafosegundo).
4.4. Apoyo a la administración desconcentrada
4.4.1. Comisión territorial de asistencia al delegado del Gobierno en lascomunidades autónomas pluriprovinciales
A. Composición
Para el mejor cumplimiento de las funciones encomendadas a los delegados delgobierno, la LOFAGE (art. 28.1), crea en cada una de las comunidades autónomas pluripro-vinciales una «Comisión territorial», presidida por el delegado del Gobierno en la Comuni-dad autónoma e integrada por los subdelegados del Gobierno en las provincias comprendi-das en el territorio de ésta; en las de las islas Baleares y Canarias se integrarán, además, losdirectores insulares. A sus sesiones podrán asistir los titulares de los órganos y serviciosque el delegado del Gobierno en la correspondiente Comunidad autónoma considere opor-tuno (art. 28.1).
B. Competencias
Esta Comisión territorial desarrollará, en todo caso, las siguientes funciones (art.28.2):
a) Coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse de forma homogénea en elámbito de la Comunidad Autónoma, para asegurar el cumplimiento de los objetivos genera-les fijados por el Gobierno a los servicios territoriales.
b) Asesorar al delegado del Gobierno en la Comunidad autónoma en la elaboraciónde las propuestas de simplificación administrativa y racionalización en la utilización de losrecursos.
c) Cualesquiera otras que a juicio del delegado del Gobierno en la Comunidad autó-noma resulten adecuadas para que la Comisión territorial cumpla la finalidad de apoyo yasesoramiento en el ejercicio de las competencias le asigna la ley.
4.4.2. Los llamados «servicios comunes»
En un apartado precedente, al ocuparme de la organización ministerial, me he referi-do a los que la LOFAGE llama «servicios comunes» (art. 20), expresión genérica con laque –a modo de cajón de sastre– se hace referencia a otros órganos de apoyo a la organiza-ción distintos de la subsecretaría y de las secretarías generales técnicas, y que se hallan ads-critos al primero de estos dos tipos de órganos.
Estos «servicios comunes» existen también en la delegación del Gobierno de cadaComunidad autónoma, a los cuales es aplicable lo que, respecto de los servicios comunescentralizados dice el artículo 20.1, párrafo segundo:
«Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo técnico y, en sucaso, la gestión directa en relación con las funciones de planificación, programación y presu-puestación, cooperación internacional, acción en el exterior, organización y recursos huma-nos, sistemas de información y comunicación, producción normativa, asistencia jurídica, ges-tión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control einspección de servicios, estadística para fines estatales y publicaciones».
ADDENDA
En pruebas este trabajo (julio 1998) se ha publicado un número doble (246-247, septiembre 1996 - abril 1997)de la Revista Documentación administrativa, en el que se estudia monográficamente «El Gobierno y la Adminis-tración».
En estas condiciones sólo me es posible dar noticia de su contenido que es el siguiente:Estudio preliminar: «La regulación del Gobierno y la Administración; continuidad y discontinuidad en la
política de desarrollo constitucional en la materia», por L. PAREJO ALFONSO; I. La LG: «El proyecto de LG», porT. GONZÁLEZ CUETO; «Composición y organización del Gobierno y estatuto de sus miembros», por M. ARAGÓNREYES; «Composición, organización y estatuto de los miembros del Gobierno: apostillas al proyecto de LG», porP. PÉREZ TREMPS; «El funcionamiento y la acción del Gobierno en el título III de la LG», por J. GARCÍA FERNÁN-DEZ; «Acción del Gobierno, política de nombramiento y control parlamentario», por R.L. BLANCO VALDÉS; «ElGobierno en funciones», por E. ÁLVAREZ CONDE; «Funciones constitucionales y actos del Gobierno en la Ley»,por A. JIMÉNEZ BLANCO; «Análisis global de la reforma administrativa», por J. RODRÍGUEZ-ARANA; II. La LOFA-GE: «Aspectos destacados de la LOFAGE» por L. MÁIZ CARRO; «La nueva LOFAGE», por L. ORTEGA ÁLVAREZ;«Organización central de la Administración general del Estado», por A. MENÉNDEZ REXACH; «Los servicios cen-trales en la LOFAGE», por L. MORELL OCAÑA; «Organización central de la Administración general del Estado(criterios de organización)», por A.E. DE ASÍS ROIG; «Organización periférica en la LOFAGE», por L. LÓPEZ GUE-RRA; «La reforma de la Administración periférica del Estado», por J. TORNOS MÁS; «Notas sobre la Administra-ción periférica del Estado en la ley 6/1997», por J.M. CASTELL ARTECHE; «Organización instrumental pública en laLOFAGE», por F.J. JIMÉNEZ DE CISNEROS CID; «La organización instrumental pública en el ámbito de la LOFA-GE», por A. PALOMAR OLMEDA; «Las entidades públicas empresariales en la LOFAGE o la inconstitucionalidad deque la Administración sea al mismo tiempo Administración y empresa», por A. BETANCOR RODRÍGUEZ; «Organiza-ción instrumental privada en la LOFAGE», por M. Nieves de la SERNA.
189ESTUDIOS
EL GOBIERNO DE ESPANA Y ...