El franquismo en Tenerife: una primera aproximación
Transcript of El franquismo en Tenerife: una primera aproximación
Actas de las 11 Jornadas Prebendado Pachecho de Investigación Histórica
Roberto J. González Zalacain (coord.)
Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Tegueste CajaCanarias, Obra Social y Cultural
\
Titulo ~telas ele las 11 Jormulas Prebemlado Pctcheco de bll'estigucián Histórica
Edita Ilustre Ayuntamíetllo de la Villa ele Teguesle c,yaCmzarias, Obm Social y Cullural
Coordi11a la edicicí11: Roberto J. González Zalacllitz
Imprime Gráfic(l.s Sabater
Depósitt} Legal TF-466-2008
ISBN 978-84-930723-7-7
lmage11 de la portada Víviemla del Prebemlado Pucheco etl La Arañil a (autor Guillermo Pozuelo Gil)
,
ÍNDICE
Remedios de León Santana Preselllación 3
Ricardo A. Guerra Palmero y Juan Francisco Navarro Medcros 'In memoriam', José Amonio Garcia de Ara, (1958-2008), 1111/Cho más que un hisloriador 5
Juan Manuel Bello León Introducción
Tiempos Remotos
Eduardo Miguel Mesa Hernándcz Los discos de 'Conus sp' y el comercio de 'conchas de Canarias' con el ¿(frica
11
Allcílllica 11
José A. Afonso Vargas De la Prehistoria a la aclllalidacl: implimcíón de /u microarqueologia en el estudio de los procesos sociales de las Islas Canarias 31
Miriam Marrcro Rodríguez El inicio de la producción en la Península Ibérica. Un análisis historiográfico 53
El Antiguo Régimen
Roberto González Zalacain Las formas de la violencia: fuemes y aproximaciones a su estudio hislórico en la coloni=ación ele Tener!fe 71
Javier Luis Álvarez Santos Portugueses en Tenerife durallle la Edad Modema: una aproximación 89
Gustavo A. Trujillo Yánez El mito de la 'aparición' ele la Imagen de N ira. Sra. del Pino en Teror (Gran Canaria) según Fray Diego Henríque= 103
Belinda Rodríguez Arrocha Delito y sexualidad en la Isla de Tenerife en el siglo XIX 121
Román M. González Rodríguez Tala y quema: la producción de brea en Tenerife 1464-1652 141
Francisco Báez Hemández Unidad l'S. elementos que componen la organización social del espacio de la 161 Comarca de Tegueste a comienzos del siglo XVI
El pasado reciente
Aarón León Álvarez El franquismo en Tenerife: una primera aproximación 177
Joaquín Carreras Navarro El campesino de Teguesle y su percepción de los pájaros. El caso del Pájaro 191 Cochino, pájaro de la muerte
Jesús de Felipe Redondo El vocabulario de la cuestión social en Espai"m durame el siglo XIX 203
Roberto J. González Zalacain Conclusiones de las Jornadas 219
Programa de las 1I Jornadas Prebendado Pacheco de Investigación Histórica 227
EL FRANQUISMO EN TENER/FE: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN
Aarón León Álvarcz Universidad de La Laguna
1. Introducción.
La finalización de la guerra civil española el 1 de abril de 1939 supuso el punto de
arranque de una dictadura de casi cuatro décadas de duración que evolucionó
ostensiblemente en cuanto a su imagen, tanto interna como externa, pero que mantuvo
su esencia reaccionaria. conservadora, católica y de clase hasta la muerte del general
Franco, momento en el que teóricamente se procede a la demolición de las bases de
dicho sistema.
El presente articulo tiene por objeto el estudio del franquismo en Canarias y, más
concretamente, en Tenerife durante la etapa de 1936 a 1960. Se trata de un estudio
introductorio que nos servirá para plantear las características esenciales de este período
y su influencia en el desarrollo político. económico y social del archipiélago, al tiempo
que nos ofrecerá la oportunidad de plantear los ejes centrales de nuestra línea de
investigación sobre el tema.
Este período cronológico que se ha denominado por parte de la historiografia como
primer franquismo supone un momento crucial en el asentamiento del régimen
franquista, tanto desde el punto de vista institucional -subordinación al poder militar en
un primer momento, importante grado de centralidad- como desde el punto de vista
social -feroz represión sobre distintos sectores sociales. especialmente sobre las clases
trabajadoras, actitudes de apoyo y colaboración-.
Una cuestión imprescindible a la hora de abordar el estudio del franquismo es
definir su naturaleza. para lo que hemos planteado un primer apartado en el que
introduciremos brevemente las principales líneas de investigación, así como el estado
actual de la historiografia española y canaria al respecto.
2. Alllecedente.~ y estado de la cuestión.
A lo largo de las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI las
investigaciones sobre el régimen franquista han ido creciendo cuantitativamente pero
177
sobre todo cualitativamente, pues se ha pasado de un tipo de estudios marcados por
posturas políticas e ideológicas que han transmitido en ocasiones una visión deformada
de este período a otros en los que ha primado la investigación sobre el funcionamiento y
la estructura del franquismo. En los últimos años se viene otorgando mayor
protagonismo a otros en los que se da mayor protagonismo a los instrumentos
conceptuales necesarios para poder explicar la naturaleza, la dinámica y la evolución de
este proceso histórico, a pesar de recientes éxitos editoriales que no han hecho más que
recuperar viejos mitos del franquismo dentro del proceso de rearme ideológico de la
derecha española.
Una de las cuestiones teóricas en la que se ha reflejado más claramente esta
evolución historiográfica es en el debate sobre la naturaleza de lhmquismo, originado
en tomo a la controversia sobre las propiedades y la esencia misma del régimen. En
1964 Juan José Linz planteaba una hipótesis de ruptura frente a la interpretación casi
hegemónica hasta entonces: presentaba al franquismo como un tipo ideal de régimen
autoritario (pluralismo político y de grupos de intereses limitado; ausencia de ideología;
falta de movilización política; debilidad del partido único; importancia del ejército,
etc.). De este modo ponía en cuestión el hasta entonces aceptado carácter fascista del
régimen, que tenia su origen en el apoyo de Alemania e Italia al bando sublevado
durante la guerra civil, en la posterior identificación que se hizo de España con los
gobiernos de estos países en la Declaración de condena del régimen franquista de la
ONU en 1946 y. sobre todo, en la visión transmitida por las fuerzas de oposición al
franquismo. Esta interpretación no ha sido ajena a la historiografia, especialmente desde
posturas cercanas al materialismo histórico, que han identificado al franquismo con un
régimen fascista a partir de una explicación amplia del fascismo y de una identificación
de estos regímenes con Jos grupos hegemónicos y. por tanto, con un claro componente
de clase. No obstante, un gran número de investigadores que han optado por esta
definición no han logrado articular una definición clara del concepto fascismo según su
interpretación, vaciando de contenido real a éste y convirtiéndolo en un instrumento de
descalificación. Con todo, se puede destacar la definición que realizó en su momento
Manuel Muñón de Lara, especialmente porque sintetiza brevemente la esencia de esta
interpretación:
178
"( .. .) hay que hablar de fascismo cuando el totalitarismo es de derecha.~. representa el Poder de las clases hegemónicas, ct~l'll dominación secular
está basada sobre /u explotución de la .fuerza de trabajo, sobre la idea ele la propiedad pril•udu de los medios de producción y beneficio privado como objetil'O de esa producción ". 1
El planteamiento de Linz es considerado como el origen del debate sobre la
naturaleza del franquismo. que mantiene toda su vigencia y complejidad, a pesar de que
algunos historiadores como Javier Tuscll o Julio Aróstegui pronosticaran a principios de
los años noventa el agotamiento de esta discusión. Durante la última década se ha
producido una revitalización del mismo debido especialmente a que en los trabajos
publicados se aprecia una mayor preocupación por profundizar en cuestiones tales como
el proceso de institucionalización del régimen o la implantación y función social del
mismo, alejándose de este modo de la simple conceptualización y categorización a la
que hasta ese momento se había limitado la mayor pane de estudiosos del tema. Pero
realmente no se aprecia prácticamente ningún avance en lo relativo a la definición del
franquismo como sistema político surgido de un período de crisis, algo a lo que ha
contribuido decisivamente la excesiva reiteración esquemática de muchos estudios que
se reducen a la repetición automática de las visiones que tuvieron mayor influencia en la
década de los 60, 70 y 80, ya sea el caso de la teoría de Linz, la aplicación del concepto
de fascismo o los referentes a la ideu de totalitarismo o bonapartismo. Considero que
resulta esencial analizar el régimen desde dentro y no limitarse en exceso a las
identificaciones que desde fuera se pueden hacer al respecto para lo que es
imprescindible dar mayor protagonismo a las fuentes oficiales, a los responsables
políticos de la época sin perder de vista la utilización de una perspectiva comparada con
los regímenes que surgen en Europa a principios del siglo XX. Junto a estos aspectos,
mi línea de investigación incorpora dos cuestiones claves, que pueden ayudar a avanzar
en el conocimiento del franquismo. y que son: el concepto de consenso -que abordaré
más adelante- y el de ciudadanía, partiendo de la idea de que en España, salvo en los
breves períodos republicanos, nunca hubo democracia.
Respecto a esta última categoría, hay que destacar que el siglo XIX en España viene
determinado por el los limitados efectos de la revolución liberal, reducidos
exclusivamente a las elites, y el predominio de un sistema político que en diferentes
momentos y con distintas fórmulas siempre ofreció barreras a sus aspiraciones políticas,
ya fuese impidiendo directamente su participación o bien falseando y manipulando los
1 TUÑÓS DE LARA. l\lanuel ( 1977): "Algunas propuestas para el análisis del l'rnnquismo". en 1'/1 Coloquio de Pan. De la crisis del anli¡..'lw Régimen al fmm111ismo. Mculri<l, Cuadernos para el diálogo.
179
resultados electorales. Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento, queda claro
que la identificación del franquismo, con la complejidad propia de un régimen que tiene
su base ideológica en la fascistización de sus componentes y su base efectiva en un
golpe de estado y la posterior guerra civil originada a partir del mismo, no podemos
adentramos en su análisis limitándonos a una simple categorización, si no que por el
contrario es necesaria la investigación y análisis de su funcionamiento institucional y
social.
Por otra parte, este avance historiográfico que se aprecia a nivel nacional no tiene su
correspondencia en el ámbito regional canario. Salvo el reciente estudio de Ricardo
Guerra Palmero sobre el período autárquico en las islas y el trabajo realizado por José
Alcaraz Abellán sobre la evolución de las instituciones y la sociedad franquista en Gran
Canaria hasta Jos años 60, el resto de trabajos de investigación sobre el franquismo en
las islas se ha limitado a estudios fragmentarios sobre aspectos de diversa índole
(represión política, economía, sociedad, etc.) que han sido publicados como artículos de
revistas o capítulos de libros con una temática amplia. Hasta el momento no se ha
afrontado la investigación del sistema político franquista en Canarias en profundidad.
Esta situación nos impide establecer conclusiones claras sobre la continuidad o no del
personal político insular y nos limita, en la mayoría de los casos, a estudios parciales y
aislados, obviándose aspectos muy importantes como la colaboración de los grupos de
poder con la dictadura y las actitudes sociales de la población respecto a ella, al tiempo
que la influencia del debate historiográfico sobre el franquismo ha sido escasa.
A pesar de estas deficiencias, el caso de las Islas Canarias representa un ejemplo
paradigmático para el estudio del franquismo a nivel regional, puesto que se aprecia una
importante confrontación social que va en aumento durante los años 30, con la
existencia de un sistema de predominio y de hegemonía social incontestable para las
clases dominantes que, a partir de 1946, coincidiendo con la desaparición del Mando
Económico, van a reclamar insistentemente la vuelta del sistema de franquicias que
había desparecido con la llegada del nuevo régimen. Frente a eso, la vida cotidiana va a
estar marcada por unas duras condiciones materiales, lo que obliga a un gran número de
canarios a recurrir a la emigración a América como única opción de supervivencia. Aún
así en nuestro archipiélago no se ha abierto un proceso de reflexión teórica e
investigación empírica que determine el funcionamiento político-institucional del
franquismo, limitándose la mayor parte de investigaciones a tratar de desentrañar los
efectos de la represión y dejando en un segundo plano todos aquellos aspectos que
180
tuvieran relación con la estructura del nuevo régimen2• Estudios regionales como los de
María Encama Nicolás para el caso de Murcia o de Ángela Ccnarro para Aragón, junto
a otros como los publicados sobre los casos de Alicante o Málaga, han demostrado
como a partir del análisis de los principales ayuntamientos, del Gobierno Civil, la
Universidad o la Iglesia, se pueden extraer conclusiones satisfactorias a la hora de
evaluar en su justa medida la implantación del franquismo y su modelo de
funcionamiento.
J. El franquismo en Tener!fe: mw propuesta de estudio.
La proclamación de la 11 República el 14 de abril de 1931 inauguní aparentemente
una etapa de esperan?.a y de ilusión en la sociedad española, aunque lo cierto es que los
objetivos que creían haber conseguido, o pretendían ver cumplidos, los distintos
protagonistas de la sociedad española de la época eran radicalmente opuestos. Se trata
de un punto de no retomo ante la radicalización de dos posturas y visiones de la
sociedad radicalmente opuestas y que hunden sus raíces en las etapas anteriores; por eso
resulta necesario interpretar el franquismo como la consecuencia de un hecho muy
concreto, como es la guerra civil. pero sobre todo como la culminaci6n de una gran
crisis a todos los niveles. La siguiente propuesta de Julio Aróstegui resume en esencia
este hecho:
"(. .. ) el franquismo es /u última gran cm!fi·omación de 1111 régimen político y 11110 ba~e social producto de /u España del cupitalismo agrario .wbde.mrro/lado que surge recompuesta de la última gran crisis -la de los cstios 30- sufrida por /u sociedad de la Restauración, mediante 1ma sublemcilm militar. En buena medie/u, significa una restauración de las realidades muy amenazcsdus por los lmrrulllos de revolución .wcia/ que se preselltan coincidiendo con la impla/Ilación de la 11 República "3•
~ Un caso que evidencia estas deliciencias son los pocos estudios realizados hasta el momento sobre Falange: GoNZÁt.EZ VÁZQUF.Z, Salvador (I<JIJ~): "Falange Española en la provincia de Tenerife (1933-1939)", en XIII Coloquio de Historie~ Ce~nario·Amrricana. Patronato de la Casa de Culón-Cabildo Insular de Gran Canarin, Las Palmas de Grnn Canaria, pp. 2747-2770; GUERRA PALMERO, Ricardo (2003): "FET y de las JONS en Canarias en la década de 1940. Una primera aproximación". en 1/is¡umicl ,\',MI. Revista de Historia Cmuem¡mránea, n"3.
J ARÓSTE<il!t, Julio (2000): "Política y administraciún en d régimen de Franco", en El r'ranqui.wno: el régimen y la opo.<icitin. Actas de /u.\ /1' Jomadm e/,• Cmtilla-La ,\fanchCl .mhre im·••.<li~cldtÍtl rtr archi•·os. T.l. Anabad-Castilla La Mancha. Guadalajarn, p.42.
181
Tomando como referencia este comentario, pretendemos destacar que la 11
República escenificó la lucha entre dos concepciones políticas e ideológicas diferentes:
la del movimiento obrero que aspiraba a lograr mejoras laborales, económicas y
sociales y la de los grupos de poder que creían haber frenado la ansias reivindicativas
de los obreros y que buscaban exclusivamente estabilizar una situación de orden en la
que sus privilegios y sus beneficios no se viemn afectados. Sin embargo, el choque de
realidades se fue radicalizando ante la decepción de los primeros y el temor de los
segundos en el marco de un período de intensa crisis económica y de las pretendidas
reformas republicanas que no co/1/entaban a ninguno de los contendientes.
El golpe de estado de 18 de julio de 1936 supone la ruptum de la legalidad
republicana instaurada cinco años antes, una nueva prueba del activo papel de ejército
en la vida española y, sobre todo, la causa principal del desenlace posterior que tiene
como hecho específico el comienzo de la guerra civil española.
En el caso del archipiélago canario los sublevados se hacen rápidamente con las
principales instituciones y los puntos estratégicos de comunicación. La oposición al
golpe es prácticamente nula en la mayoría de las islas, a excepción de acciones
individuales y algunas muestras de resistencia organizada en determinados puntos de la
geografía insular, como es el caso de La Palma.
El triunfo del golpe y la colaboración activa de los grupos hegemónicos de poder
significó una ruptura política y paralelamente social, puesto que se inició una feroz
represión que, al menos físicamente, sólo se vería atenuada a mitad de los años 40.
Falange y Acción Ciudadana, apoyadas ambas por el ejército, actuaron como
portavoces de la nueva política, es decir, como garantes del orden y la justicia rebelde,
ejecutando para ello las medidas las dictadas desde el nuevo poder político, lo que
contribuyó a crear un clima de terror en el que también apareció la colaboración de
aquellos que vieron una ocasión perfecta para vengar antiguas deudas o diferencias de
todo tipo. La evaluación de la represión en Canarias sitúa las cifras en tomo a las 2600
personas entre las dos provincias, datos que revelan hasta qué punto en Canarias sí
hubo guerra civil aunque nunca llegara a sonar el ruido de las armas.
Este marco de crisis política, económica y social nos permite adentrarnos en el
análisis del funcionamiento del franquismo, considerándolo como un sistema que
rompe con los modelos predominantes en España hasta el momento y que influye
decisivamente en la composición del sistema político instaurado en los años 70 y en la
formación de una nueva sociedad. A continuación pasaré a exponer los principales ejes
182
de mi línea de investigación que pueden contribuir a dar un impulso a las
investigaciones sobre el franquismo en Canarias, ya que es la primera vez que se
planeta un estudio de conjunto en cuanto al funcionamiento político y social del mismo.
El nuevo régimen fundamentado en el golpe de estado de 1 8 de julio de 1936, se
caracteriza por un claro afán restauracionista de los viejos valores que la República
estaba poniendo en peligro. al tiempo que introduce nuevas estrategias de dominio
político y social que rompen con las experiencias anteriores en Espm1a, dado que se
interpreta la necesidad de iniciar una nueva etapa ante la incapacidad del sistema
republicano para frenar las acciones combativas de un movimiento obrero que crece
considerablemente y que se va fortaleciendo en distintos puntos del país. La imagen
fascista va a ir evolucionando hacia un modelo político ultraconservador, católico y
defensor de los intereses del grupo de poder en el que se impone el autoritarismo como
base del sistema.
Sin lugar a dudas, una de las claves a la hora de definir el franquismo es la
aplicación que se haga del concepto de fascismo, aspecto éste muy controvertido por
los distintos resultados que puede aportarnos una interpretación u otra. A mi juicio,
resulta erróneo simplificar el significado de fascismo a un sistema en el que los
intereses de los grupos dominantes se ven privilegiados y defendidos, puesto que lo
vacía de contenido y olvida que define a un sistema político surgido en un momento de
crisis de la historia europea durante el periodo de entreguerras. No creo acertada la
interpretación del franquismo como fascista. toda vez que el nuevo régimen no adopta,
en líneas generales, ninguno de los rasgos propios de este tipo de regímenes y, sobre
todo, porque lo que pretende es reestablecer Jos viejos valores pero adoptando una
nueva fórmula, violenta y fuerte que impida cualquier reacción de los opositores. Como
se puede comprobar parto del concepto de fascismo en sentido estricto, como un
fenómeno político propio de principios del siglo XX,
"moderno, nacionalista y revolucimuwio, ami/ibera/ y antimat:tista, organizado en 1111 partido mílícia, con una concepción totalitcwia del la política y el Estado'"'
El caso español viene determinado por la escasa influencia de Falange española
como elemento representativo del fascismo patrio. tanto desde un punto de vista
4 GENTILE, Emilio (2004): 1-i.udsmo. Historitz e illlt!IJ11'etacián. Alianza, Madrid, p.l9.
183
electoral como social. Por tales motivos con la creación de un partido único con el
Decreto de Unificación de abril de 1937 se busca la homogeneización de las fuerzas
reaccionarias y la concreción de un mando único que facilitara el control de los
esfuerzos de la guerra. Además. el partido, a pesar de ocupar aparentemente todas las
esferas de dominio, va a ir viendo reducida su influencia paulatinamente, especialmente
con la destitución de Serrano Súñer y el posterior viraje católico del régimen, hasta
quedar su influencia neutralizada en distintos ámbitos de la política y la vida social. De
igual forma resulta necesario recordar que, a diferencia de los casos alemán e italiano.
el "fascismo español" no tiene unos fuertes lazos de relación en la sociedad española
sino que se produce una rápida acumulación ideológica derivada de las necesidades de
la guerra. Aunque se produjera un proceso de radicalización -:félscistización- de los
sectores conservadores, temerosos ante el avance reformista republicano y, sobre todo,
ante el creciente auge de las agrupaciones obreras. no buscaban asumir posiciones
ideológicas de ningún tipo, sino conseguir una situación de paz y de orden que les
beneliciara y que pusiera lin a la amenaza obrera.
Por otro lado, considero errónea la simplilicación que ha predominado hasta el
momento en la historiogralia española al reducir al régimen a la exclusiva y única
imagen de Franco. A pesar de la influencia indiscutible del general -sin ir más lejos
deline con su nombre a toda la etapa-, parece más que dudosa esta teoría que hace
descansar sobre una sola persona una dictadura de casi cuatro décadas de duración. Es
decir, que aunque se constatasen las diferencias o luchas internas por el poder. el
bloque hegemónico que va a respaldar a Franco en su política durante todo este periodo
tiene mayor protagonismo del que se le ha dado hasta el momento, especialmente
porque la dictadura supone el marco perfecto para conservar sus privilegios anteriores
pero al mismo tiempo para ver implementados nuevos y ampliar algunos otros. Los
sectores conservadores apoyaron la solución militar y la posterior evolución política del
régimen, incluso una vez fallecido el dictador e iniciado el proceso de transición de la
democracia como fórmulas adecuadas para mantener el orden social y la defensa de sus
intereses de clase. Esto nos lleva a replantear la imagen de la transición y a evaluar la
repercusión posterior del régimen en distintos ámbitos de nuestra sociedad, entendiendo
de este modo que si el franquismo supuso el final de una larga etapa de crisis, también
significó el inicio de una nueva etapa a la que no fueron ajenas ni la Transición ni
nuestro sistema político actual.
184
La concreción práctica de estos hechos quizá sea más contundente al respecto. Para
ello hemos seleccionado como ejemplo el caso del Cabildo de Tenerife al ser la
principal institución insular. pues aunque se ve sometida durante los primeros
momentos al control militar y luego a la centralidad del gobernador civil. se caracteriza
por su singularidad frente al resto del Estado tras la aprobación de la Ley de Cabildos
en 1912. Como ocurre en la mayoría de los casos. tras una breve etapa inicial en la que
los cargos serán ocupados por militares, se inicia una nueva fase en la que retoman el
poder antiguos políticos insulares. caso de Francisco La Rochc, Casiano García-Feo o
Tomás Cruz García.
El gobierno constituido en Burgos dictó las normas para proceder a constituir las
nuevas gestoras de las instituciones de las zonas ocupadas, estableciendo qué personas
debían ocupar los cargos de responsabilidad política. quién continuar ejerciendo dicha
responsabilidad. quién causar baja y. paralelamente. quién sustituir a los destituidos.
Las normas impuestas recalcaban que, aparte de no haber pertenecido a ninguno de los
partidos que constituyeron el Frente Popular, se buscaban personas con una solvencia
moral bien notoria y de orden, bien entendido que la ideología de todo ese personal no
ha de tener significación política algww o. en último extremo, ser de lendencius
concordcmtes o al menos afines a la Ccm.m Nacional. al tiempo que se recordaba que
debían quedar constituidas con la participación de representantes de las Cámaras
Agrícolas y de Comercio e Industria, así como con las de Navegación. dependiendo de
los casos. De este modo, no ha de extrañar que una de las características comunes en el
proceso de institucionalización del Nuevo Estado fuese su militarización y la
incorporación de nuevos elementos a la vida política nacional al tiempo que se produce
la reincorporación de antiguos políticos. Las primeras muestras obtenidas del estudio
del personal político del Cabildo de Tcncrífe reflejan esta triple realidad, aunque lo
cierto es que progresivamente. a lo largo de las décadas siguientes. se acentuará la
presencia de esos viejos políticos y la aparición de lazos familiares con aquellos nuevos
que les sucederán. El caso de Francisco La-Roche y AguiJar resulta un caso
representativo, pues con anterioridad a 1936 había ocupado los cargos de alcalde de
Santa Cruz de Tenerífe y de presidente del Cabildo de Teneril'e, responsabilidad que
volvería a asumir entre 1939 y 1945. El ejemplo de La-Roche es representativo dentro
de la victoria política de los sublevados pues su pasado político chocaba con el discurso
~ ARMC: ""Corporaciones públicas (Mancomunidades-Cabildos-Ayunlamicnlos)"". Caja 1724-10.
185
falangista que atacaba los perjuicios que la nefasta actividad de los políticos del pasado
había causado a la vida nacional. Aún así, tal y como ha demostrado Antonio Cazorla,
en España se va a generalizar ese proceso de integración de los viejos políticos que,
como ocurre en las islas, irá retomando el protagonismo que los años de la guerra le
habían quitado. Eso sí, cumplían con el precepto que expone el bando: personas de
orden y ser de tendencias afines a la Causa Nacional. En la figura de Francisco La
Roche tienen bastante importancia estos dos últimos aspectos pues colaboró
activamente en el embarque expedicionario del Regimiento de Infantería Tenerife n°.64
con motivo de su desplazamiento a Marruecos en 1924. Según consta en un oficio
firmado por el coronel de dicho regimiento, La-Roche se dirigió a los fabrican/es para
que hiciesen donativo a los soldados y por su iniciativa regaló la Corporación
Municipal 1000 pesetas al Batallón. Posteriormeme ( ... ) ha iniciado por propio
impulso una suscripción en Joda la isla para el '"Aguinaldo del Soldado" y a su
constante celo y asiduo lrabajo, se debe a que esa suscripción lenga asegurado
brillante éxito. (. . .) adquirió una camioneta FORD, saliendo garante personalmellle de
su pago a fin de que no se retrasase su envío6• Esta colaboración con el ejército
favoreció que el27 de diciembre de 1924 el rey Alfonso XIII le concediera, a propuesta
del Presidente Interino del Directorio Militar, la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar por su acendrado amm· al elemento armado creándose la obligación moral de
comribuir con los mayores esfuerzos posibles a cuanto redunda en beneficio del
ejército7•
Junto al triunfo político ganado por las armas, la victoria social es incontestable. En
palabras de Antonio Canales:
"la victoria social supuso un verdadero ajusle de cuemas de clase que se expresó en lodos los ámbitos de las relaciones sociales, desde las relaciones laborales hasta las políticas económicas y fiscales pasando por la redefinición explicila y clasista del sistema educativo . .s
La posguerra supuso, sin lugar a dudas, una de las etapas más duras en la historia de
Canarias, especialmente en lo que se refiere a la supervivencia humana puesto que la
crisis económica y la política autárquica del franquismo, así como la feroz represión
6 Archi,·o Regional Militar de Canarias (ARMC): Francisco La·Rochc y AguiJar. Caja 5523. 7 1bidem. 8 CASALES SERRANO, Antonio F. (2006): "Las lógicas de la victoria. Modelos de funcionamiento político local bajo el primer franquismo", en Historia Socia/, p.ll6.
186
iniciada al finalizar la contienda. significaron un momento de extrema dureza para la
población. La responsabilidad de las autoridades en el desenlace de los acontecimientos
parece fuera de toda duda, pues como ha demostrado Ricardo Guerra:
'"la accton combinada ele la irregulariclacl en los swmmstros, la omnipresencia ele/ mercado negro. el fruce~so ele tus medidas autárquicas en el plcmo agrícola e industrial, junio con una c:oyumura de hundimiento clellráfic:o comercial, lllvieron como ccmsec:uenc:ia, además de la parálisis de la e~ctil•iclacl económica 11/Ul degradación de las condiciones de vida de le~ mayoría ele la poblclcián ccmuria. que se puede cal(ficar como de hambre"9
•
Si partimos de la premisa ya expuesta que evita la reducción del franquismo a la
figura providencial de Franco y tenemos en cuenta el apoyo de las clases altas, resulta
imprescindible conocer y reconocer las actitudes sociales de la mayoría de la población.
El caso alemán puede ilustrar bastante bien la aplicación del concepto consenso, pues
ha contribuido decisivamente a la renovación de los estudios sobre el régimen nazi al
poner en duda algunos estereotipos sobre la homogeneidad de sus apoyos y
composición social. Algunas obras recientes han aportado una visión de ruptura en la
que se plantea abiertamente el concepto de consenso o al menos de apoyo y
colaboración ciudadana con el régimen, aunque como apunta Robert Gellately "fue en
todo momento plural. diferenciado, y en algunos momentos inestable"10• Sin embargo,
las causas de este apoyo han provocado alguna diferencia entre los historiadores que
han abordado esta cuestión, pues si Gellately destaca factores como la represión y
algunos efectos directos -por ejemplo, el miedo-, la colaboración ciudadana por
motivaciones sentimentales -vengan?.a- o por el apoyo activo de una población más
preocupada por mantener un buen nivel de vida, con bajos niveles de delincuencia y
una situación de orden, por su parte Gotz Aly considera que es especialmente esta
última cuestión -estabilidad material- la que influye decisivamente en la plasmación del
consenso alemán, dejando en un segundo plano el "convencimiento ideológico" 11•
Respecto al caso de España, hay que tener en cuenta que el franquismo surge de una
guerra civil que tuvo su origen en el golpe de estado de 18 de julio de 1936. A
diferencia de los casos italiano y alemán, el nuevo régimen alcan7.a el poder a partir de
• GUERRA PALMERO, Ricardo (2006): Sohrel•Mren Cllllllrias. Sama Cruz de Tenerile, Idea, p.l 59. 10 GELI.,\TELY, Roben (2002): No _..;fo 1/itler. La Alenwnit1 na::i enm: la coacció11 y el consenso. Barcelona, Crilica. p. l. 11 GOTZ. Aly (2006): l.alltopillllll:i. c.;mo 1/it/ermmpróalo.• t~lemant•s. Critica, Barcelona, p.338.
187
una acción militar. de fuerza, y no a través de unas elecciones democráticas como en
los otros casos. Este hecho repercute bastante en la instauración del franquismo pues el
Nuevo Estado tendrá como pilares de su estructura la victoria en la guerra civil, el
control social y la defensa de los intereses de clase, de los que se deriva una situación
de aparente armonía social, aunque siempre sustentada en la división entre vencedores
y vencidos12. Es por ello que supone un reto determinar el grado de colabomción de la
ciudadanía española con el franquismo, sobre todo porque tendrá que evitar los
prejuicios tmnsmitidos a lo largo de las últimas décadas y porque no resulta
aparentemente comprensible que una sociedad que sufrió unas condiciones materiales
de vida tan penosas y soportó una represión tan intensa, que no se limitó sólo a la
violencia fisica, sino que tuvo otras expresiones como la exclusión social. la
humillación por el pasado político propio o de los familiares, cte., pudiera optar por
apoyar, o al menos colaborar, con el régimen. La transmisión de prejuicios derivados de
la revisión democrática ha influido sobre nuestra percepción de la dictadura que ha
quedado reducida a un régimen opresor y que no contó con el apoyo de ninguna fucr.t.a
social. Por contra, el franquismo se sustentó sobre el apoyo social de los grupos de
poder que vieron en el régimen la materialización de todos sus deseos, pues
comprendieron como sus intereses estaban protegidos a todos los niveles, en el mundo
laboml con un férreo control sobre los obreros, con un sistema fiscal que favorecía el
incremento de sus beneficios, etc. Por eso resulta necesario afrontar el estudio del
franquismo en sentido estricto, no limitando nuestra mirada al funcionamiento
institucional. La llegada de la democracia dulcificó en exceso el pasado reciente de
nuestra historia contemporánea, no sólo desde el punto de vista de la represión sino
también de las actitudes sociales. La imagen tradicional nos muestra como la España de
Franco se derrumbó a partir de la muerte del dictador y. en el mejor de los casos con la
Constitución de 1978. Es por eso que mi estudio pretende demostrar que el régimen si
contó con el apoyo de los grupos de poder pero también de buena parte de la sociedad.
aunque las razones de esta última sean más dificiles de identificar y que en ambos casos
influya la percepción actual del franquismo como un régimen negativo para la sociedad
y que influye directamente en carencias de diversa índole aún vigentes.
12 A este respecto Cándida Calvo Vicente ha afirmado que "el consenso requerido por el franquismo no lile el mismo para todos los sectores de la población, sino que tuvo múltiples significados en función de las respuestas que el régimen exigía de cada uno de ellos. Según a qué niveles se pedítm adhesiones nuís explicitas". CAt.VO VICENTE, Cándida (1995): "El concepto de consenso y su aplicación al csludio del régimen lranquistu"; en Spugna Co/1/emporuneu, n°7, pp.l57-158.
188
Estos factores que he explicado previamente son mucho más importantes de lo que
en un principio puedan parecemos. La transmisión actual de un discurso sustentado en
valores democráticos y la progresiva interiorización de una mala imagen del
franquismo en la opinión de los espai\oles ha contribuido a crear un perfil esteriotipado
y alejado de la realidad que ha permitido construir un discurso oficial que evita juicios
críticos y reduce el análisis a aspectos muy concretos de su funcionamiento.
Por todo ello. a la hora de plantear esta hipótesis de trabajo. creo que se deben tener
en cuenta varios factores que van desde la propia actitud de las personas hasta las
estrategias de integración por las que optó el franquismo. Respecto a las primeras. hay
que tener presente que las personas asumen actitudes cambiantes a lo largo de toda su
vida. algo que se ve acentuado en período de crisis y en los que la supervivencia
humana llega al límite como sucede en este caso, sobre todo en las primeras décadas de
su existencia. Igualmente tendremos que evaluar los posibles beneficios materiales
obtenidos por estos sectores sociales tomando como referencia la situación de
necesidad y por ende de supervivencia, entendiendo que pequeñas ganancias podían
contribuir a mejorar su situación personal ligeramente. sin perder de vista los beneficios
que políticos y empresario obtuvieron de una etapa caracterizada por la corrupción. Con
todo, habrá que tener en cuenta factores que no debemos perder de vista, en especial el
trauma generado por la guerra civil y sus efectos perdurables durante varias décadas y
generaciones y la idea extendida entre la población que pasaba por conservar una
situación de paz y tranquilidad y a evitar cualquier conllicto que por pequeño que fuese
pudiera inlluir negativamente en su vida cotidiana. Esto no quiere decir que no se
dit..'sen situaciones de disconformidad. pero los primeros indicios de nuestra
investigación nos llevan a atirmar que en gran número tenían que ver con la ausencia de
alimentos y las decisiones políticas que afectaban negativamente al abastecimiento. Eso
sí. en ningún caso esas protestas atacaban al sistema político en sí y mucho menos a la
figura de Franco. que ante los ojos de la población -algo a lo que contribuyó
activamente la propaganda del régimen- aparecía como garante de la paz y como un
incansable luchador contra la corrupción generalizada que afectaba al país en general.
En efecto. podemos citar actos aislados e individuales -reparto de propaganda. pintadas
en contra del régimen. etc.- pero no acciones organi;r.adas. llegándose incluso en
ocasiones a manifestarse el rechazo de la población a esos grupos opositores. Tomando
como referencia esta hipótesis. resulta preciso evaluar el papel de los grupos de la
189
oposición al régimen, no tanto en cuanto a su número ni a sus actividades sino sobre
todo a la trascendencia de las mismas y a los posibles efectos que tuvo en la población.
Por su parte, el propio régimen desarrolló sus propias estrotegias paro captar el
apoyo de las masas. Aunque un número importante de historiadores ha desdeñado esta
teoría valiéndose del escaso interés del fronquismo por optar por estrategias como la
movilización social y la participación política, considero que el franquismo desarrolló
unas políticas que pasaban fundamentalmente por la integración social de los vencidos,
que debían ser reeducados y adaptados a la mte1•a .mciedad. Para ello se procedió a
asumir una política de control social en la que fueron piezas claves el discurso
falangista, traducido en políticas sociales de apoyo a las necesidades de la población, el
adoctrinamiento promovido desde la escuela y el activo papel de la Iglesia que actuó
como punto de apoyo para el régimen con un discurso justificador del fronquismo, tanto
en lo moral como en lo político y social.
En conclusión, no se busca relativizar la crueldad del régimen ni despreciar la
importancia de la oposición al mismo, sino de valorar en su justa medida hasta qué
punto el franquismo se mantuvo durante cuarenta años no sólo por la importancia de la
figuro del genero! Franco sino por la colaboración de los españoles. desde los grupos
que querían ver conservados sus intereses hasta aquellos que por el controrio sólo
aspiraban a lograr algunas mejoras de sus terribles condiciones de vida, aunque con ello
contribuyeran a consolidar el régimen fronquista. Para ello, resulta preciso estudiar el
funcionamiento de las instituciones franquistas -en el caso de las islas, especialmente el
Gobernadores Civiles, los Cabildos insulares y los ayuntamientos- al tiempo que la
recepción del discurso oficial en la sociedad, evitando un estudio en el que lo político y
lo social aparezcan como compartimentos aislados y sin relación aparente.
190
























![Primera Infancia en El Salvador - minedupedia []](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633fbee0a4bb7f341f0f8aa9/primera-infancia-en-el-salvador-minedupedia-.jpg)







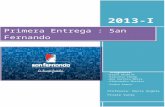





![Prehistoria de la Comarca de Acentejo. El menceyato de Tacoronte (Tenerife) [Prehistory of the region of Acentejo. The Kingdom of Tacoronte (Tenerife, Canary Islands]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632068f1069357aa45062fab/prehistoria-de-la-comarca-de-acentejo-el-menceyato-de-tacoronte-tenerife-prehistory.jpg)

