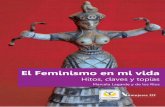El Feminismo y las Relaciones Internacionales
Transcript of El Feminismo y las Relaciones Internacionales
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
Grado en Relaciones Internacionales
TRABAJO DE FIN DE GRADO
El Feminismo y las Relaciones Internacionales
PRESENTADO POR
Teresa Revenga Rubio
TUTOR
Óscar Rodríguez Barreira
Madrid, junio de 2014
2
ÍNDICE
1. Introducción .........................................................................................................3
2. Una aproximación a la teoría de las Relaciones Internacionales ....................5
3. Mujeres, feminismo, género y Relaciones Internacionales ..............................8
3.1. El feminismo y las Relaciones Internacionales .....................................................9
3.2. Metodología .........................................................................................................12
3.3. Debates en el feminismo ......................................................................................13
4. Las principales escuelas de las Relaciones Internacionales desde una
perspectiva feminista .....................................................................................................18
4.1. El (neo)realismo...................................................................................................18
4.2. El (neo)liberalismo ..............................................................................................21
4.3. Otras escuelas ......................................................................................................22
5. Estudios feministas en seguridad......................................................................25
6. Conclusiones .......................................................................................................32
Bibliografía .....................................................................................................................37
EL FEMINISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
3
1. Introducción
Las mujeres representan dos terceras partes de la población más pobre del planeta. Dos
tercios de la población analfabeta mundial son mujeres. Un 30% de las mujeres ha
sufrido violencia física o sexual alguna vez en su vida. Cada día mueren 3 mujeres por
violencia doméstica. Un 70% de la población refugiada la conforman mujeres y niños.
Las mujeres constituyen un 21,4% de los miembros de los parlamentos nacionales. A
día de hoy, sólo hay doce jefaturas de Estado ocupadas por una mujer de un total de 193
(UNESCO, 2014). En 48 países del mundo las mujeres tienen restricciones legales para
trabajar en los mismos sectores que los hombres. La violencia sexual es un arma de
guerra. Se estima que entre 250.000 y 500.000 mujeres fueron violadas durante el
genocidio de Rwanda en 1994. En la República Democrática del Congo, desde 1996, se
han registrado más de 200.000 casos de violencia sexual contra mujeres o niñas (ONU
Mujeres, 2011).
Estos datos impelen a preguntarse sobre las siguientes cuestiones: ¿tienen las
Relaciones Internacionales en cuenta las desigualdades de género?, ¿son acaso éstas una
disciplina neutral en materia de género?, ¿qué papel juegan las mujeres en las
Relaciones Internacionales?, ¿debería esta disciplina introducir una perspectiva
feminista?, ¿cuál sería su utilidad?
Este texto pretende realizar una revisión de la literatura académica sobre los estudios en
Relaciones Internacionales (RRII) que han utilizado en su análisis una perspectiva
feminista. A pesar de que los enfoques de género en esta disciplina son amplios y
variados, la premisa común de todos ellos es que las RRII están marcadas por la
desigualdad de género; que son una ciencia masculinizada y que tienen un fuerte sesgo
androcéntrico. Estas características tienen una clara consecuencia: la invisibilización y
exclusión de las mujeres en sus análisis (Spike Peterson, 2004: 2). Así, como explica J.
Ann Tickner:
While IR has been concerned with explaining the behaviour and interaction of states and
markets in an anarchic international environment, feminist IR, with its intellectual roots in
feminist theory more generally, is seeking to understand the various ways in which unequal
4
gender structures constrain women’s, as well as some men’s, life chances and to prescribe
ways in which these hierarchical social relations might be eliminated (Tickner, 2001a: 4) 1
.
Con todo ello, dadas las desigualdades de género existentes y su relevancia, la elección
del tema viene motivada por la práctica inexistencia de un enfoque de género en los
planes de estudio de RRII. Así pues, este trabajo busca sacar a la luz la importancia que
tiene para una comprensión global de la realidad internacional el prestar atención a las
mujeres –que constituyen la mitad de la población mundial– así como a sus problemas y
sus experiencias vitales.
De esta forma, el presente trabajo realizará, en primer lugar, un recorrido por las RRII
desde su constitución como disciplina científica. En este trayecto transitaremos por sus
principales paradigmas y escuelas de pensamiento, así como por los debates que se han
originado en su seno. En segundo lugar, se explicará qué es el feminismo, cuáles son
sus principales premisas, sus formulaciones teóricas y sus paradigmas y qué escuelas
desde el feminismo observan y analizan las RRII. En tercer lugar, se llevará a cabo un
acercamiento a las principales teorías de las RRII desde una óptica de género. Después,
se hará una revisión feminista de algunos de los temas preferentes en RRII para, por
último, en unas conclusiones, examinar las fortalezas, debilidades y utilidad teórica del
feminismo para el análisis y la comprensión de dicha disciplina científica.
Las fuentes escogidas para la realización de este trabajo son fundamentalmente de tipo
secundario, ya que mi intención con este trabajo es hacer una ligera reflexión teórica
sobre el feminismo y las RRII. En especial se han utilizado artículos científicos de
publicaciones especializadas en ciencias sociales y RRII, manuales de introducción a la
disciplina de las RRII, así como libros escritos por las principales autoras en esta
materia, que son politólogas o especialistas en las RRII y mayoritariamente profesoras
de algunas de las principales universidades de Estados Unidos. La selección de textos
escogidos para la elaboración de este escrito ha sido suficiente para presentar una idea
del tema. No obstante, sería conveniente ampliar ésta en futuras investigaciones para así
tener un conocimiento más global y profundo en la materia.
1 Mientras que las RRII se han preocupado por exp licar el comportamiento y la interacción de los Estados
y de los mercados en un entorno internacional anárquico, las femin istas en RRII, con sus raíces en la
teoría femin ista, buscan las diferentes formas en las que estructuras de género desiguales restringen las
oportunidades vitales de las mujeres así como de algunos hombres y prescribe vías por medio de las
cuales dichas relaciones sociales jerárquicas puedan ser eliminadas (Traducción propia).
EL FEMINISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
5
2. Una aproximación a la teoría de las Relaciones Internacionales
Para poder llevar a cabo un breve repaso de la historia de las RRII es preciso, en primer
lugar, ofrecer una definición de lo que son las mismas. De esta forma, para el profesor
Celestino del Arenal, las RRII son una disciplina científica que “aspira a aprehender los
fenómenos internacionales globalmente” (Arenal, 1981: 852).
Previo a la configuración de las RRII como ciencia social, cabe hacer una revisión de
las diferentes tradiciones de pensamiento que buscan entender la realidad internacional
hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Así pues, es conveniente tomar como
referencia una distinción ampliamente admitida de éstas. Hablamos de las tradiciones
hobbesiana, kantiana y grociana. La primera de ellas, también conocida como tradición
realista, describe la realidad internacional como un estado de guerra entre Estados en un
contexto de conflicto permanente. Para esta tradición, la guerra es la actividad que
representa las RRII, y la paz sería únicamente el momento puntual entre el fin de una
guerra y el comienzo de otra. En función de todo ello, en este panorama internacional,
el interés del Estado-nación es la máxima, y por tanto los Estados actuarían con la única
pretensión de conseguir sus objetivos individuales.
La tradición kantiana, por el contrario, centra su atención en los seres humanos y en su
emancipación. Sus defensores entienden que la naturaleza de las RRII se basa en las
relaciones transnacionales que unen a los individuos, más allá incluso de los actores
principales de la corriente hobbesiana, es decir, los Estados. La tradición kantiana
considera que los seres humanos tienen comportamientos morales motivados por un
interés común, premisa que le hace contemplar las RRII en su dimensión cooperativa.
Esta tradición, también denominada universalista, buscaría lograr un sistema
internacional cosmopolita que trascendiera el estatocentrismo de la tradición hobbesiana
y fijara su atención en los valores humanos compartidos y universales.
Finalmente, la tradición grociana o internacionalista, se encuentra estrechamente
relacionada con el Derecho Internacional moderno. Esta tradición se situaría a camino
de las anteriores, considerando que los Estados ven sus comportamientos limitados por
el Derecho Internacional, la moral y la prudencia. Al igual que los hobbesianos,
considera que los Estados son los principales actores que operan en la realidad
internacional, sin embargo se distancia de éstos al entender que las RRII no son
6
únicamente conflictivas, sino que también son, o pueden ser, cooperativas. Además,
basan su estudio de las RRII en las relaciones diplomáticas y comerciales que se dan
entre los Estados (Arenal, 1984: 93-95).
Una vez explicadas estas líneas de pensamiento, es preciso centrarse en la configuración
de las RRII como disciplina. Así, las RRII como ciencia social moderna comenzaría a
fraguarse tras el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1919. No obstante, si se prefiere
podríamos situar el origen de las teorías sobre las RRII en los propios escritos de
Tucídides sobre la Guerra del Peloponeso. En cualquiera de los casos es evidente que
los inicios de las RRII como ciencia estarían marcados por el estudio de las guerras y
sus consecuencias. De esta forma, el historiador y teórico realista E. H. Carr explica que
la Primera Guerra Mundial fue tan devastadora que motivó la creación de la disciplina
para tratar de prevenir otros posibles desastres similares (Carr, 1946: 5). Por otra parte,
en palabras de otra autora, la Primera Guerra Mundial sería “el acontecimiento que
congrega la voluntad de sentar las bases de una nueva ciencia que explique los
acontecimientos de la época” (Manzano, 2001: 257). Además, las RRII surgirían desde
y contra otras dos disciplinas: la historia diplomática y el derecho internacional.
Tras la Segunda Guerra Mundial, y con la publicación del libro The Twenty Years’
Crisis de E. H. Carr, comienza a consolidarse un nuevo paradigma: el realismo, el cual,
durante el transcurso de la Guerra Fría, se situó como teoría dominante en RRII. De
hecho, hasta principios de los años setenta el realismo y su visión estatocéntrica de las
RRII no comenzó a ser cuestionado, abriéndose entonces la posibilidad de entrada de
nuevas teorías y aproximaciones que dan cabida en sus análisis a nuevos conceptos y
métodos (Arenal, 1984: 58-66; Manzano, 2001: 258-70; Tickner, 2001a: 36; Blanchard,
2003: 1291).
La denominación de las escuelas, aproximaciones y paradigmas que han estudiado la
sociedad internacional varía en función de los autores que utilicemos. Sin embargo, casi
todos coinciden a la hora de distinguir tres debates fundamentales en el seno de la
disciplina de las RRII. El primero se daría entre realismo e idealismo, y tendría lugar en
el período de entreguerras. No obstante, algunos académicos especialistas en RRII
señalan la práctica inexistencia de un debate real entre estas dos escuelas teóricas. El
segundo debate se daría entre tradicionalismo y cientificismo, y se desarrolló en los
años setenta. Así, el tercero, también conocido como debate interparadigmático, tuvo
EL FEMINISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
7
lugar desde finales de los años sesenta entre realistas, liberales y estructuralistas y se
caracterizó por el rechazo de las, entonces recientemente creadas, nuevas
aproximaciones teóricas a las tradicionales teorías de corte positivista o reflectivista.
En los últimos años, se han producido numerosos y muy relevantes cambios en el
panorama internacional, que han venido acompañados de un gran dinamismo teórico en
la disciplina de las RRII. Así, han surgido diversas teorías con la intención de buscar
explicaciones a estos cambios, al entender que las teorías tradicionales no habían sido
capaces de predecirlos. Keohane las denomina reflectivistas, aunque en ocasiones
también reciben otras denominaciones como teorías postpositivistas. Dentro de ellas
pueden distinguirse cuatro diferenciadas: el constructivismo, la teoría crítica, los
posmodernismos y los feminismos. Así, algunos autores diferencian un nuevo debate
existente entre las teorías racionalistas o positivistas (tradicionales) y estos nuevos
enfoques. Sin embargo, a pesar de que éstos han ido haciéndose un hueco en el
panorama académico de las RRII, desde los años ochenta y hasta la actualidad, ha sido
un nuevo debate el que ha acaparado la atención: el debate neorrealismo-neoliberalismo
(Salomón, 2002: 2-9; 21-23).
En este trabajo pretendemos centrarnos en los feminismos como enfoque reflectivista
surgido en reacción a la producción teórica tradicional de las RRII. De esta forma, se ha
presentado el desarrollo de la teoría de las RRII para poder así acercarnos a comprender
el momento en el que comienzan a surgir las aportaciones feministas.
8
3. Mujeres, feminismo, género y Relaciones Internacionales
Para hablar de las mujeres, el feminismo, el género y su relación con las RRII, es
preciso definir y explicar algunos de sus conceptos. Así, a su vez, es útil presentar los
principales debates y tendencias que se dan dentro de este campo, dado que las autoras
que se aproximan a esta disciplina desde el feminismo son muchas y muy diversas. Sin
embargo, todas se inspiran en conceptos y críticas cercanos a los movimientos políticos
y sociales que conforman el feminismo. Éste, como movimiento sociopolítico, describe
las causas y consecuencias de la opresión, discriminación y desigualdad que sufren las
mujeres. Pero no será hasta la década de los 60 y, sobre todo, 70 cuando entre en la
academia configurándose como teoría social. Así, las diferentes disciplinas de las
ciencias sociales, desde entonces, han ido introduciendo las aportaciones de la teoría
feminista a sus campos de estudio. Además, con el paso de los años los enfoques
teóricos feministas se han ampliado y perfeccionado con la introducción del concepto
de género. De hecho, gran parte de las autoras feministas que se aproximan a las RRII
han hecho uso del mismo. Como explica J. Ann Tickner:
Feminists define gender, in the symbolic sense, as a set of variable but socially and
culturally constructed characteristics –such as power, autonomy, rationality and
public– that are stereotypically associated with masculinity. Their opposites –
weakness, dependence, emotion and private– are associated with feminity. There is
evidence to suggest that both women and men assign a more positive value to
masculine characteristics (Tickner, 1997: 614; 2001a: 15)2.
Así pues, el género, vendría determinado por las diferencias construidas socialmente
entre las características masculinas –privilegiadas– y las características femeninas –
desvalorizadas–. De esta forma, puede hablarse del sistema sexo-género, el cual estaría
conformado por el sexo biológico, y por la construcción social que se hace de éste, es
decir, por el género. Así, y en función de esto, Tickner señala que la biología puede
variar el comportamiento, pero de ninguna forma puede utilizarse para justificar
prácticas que sitúen a las mujeres en un plano jerárquico inferior a los hombres. Se
entiende, por tanto, que la masculinidad y la feminidad están construidas a partir de las
2 Las feministas definen género, en el sentido simbólico, como un conjunto de características variables
pero socialmente y culturalmente construidas –como poder, autonomía, racionalidad y público– que están
asociadas de forma estereotípica a la masculinidad. Sus opuestos –debilidad, dependencia, emoción y
privado– están asociadas a la feminidad. Hay evidencia para sugerir que, ambos, mujeres y hombres,
atribuyen un valor más positivo a las características masculinas (Traducción propia).
EL FEMINISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
9
expectativas de comportamiento, de estereotipos y reglas que deben seguir las personas
por ser entendidas hombres o mujeres. De ello puede extraerse que este sistema afecta
tanto a hombres como a mujeres, pero de manera desigual (Spike Peterson, 2004: 2;
Pérez, 2006: 15; Tickner, 1992: 4).
3.1 El feminismo en Relaciones Internacionales
A pesar de todo, hablaremos de feminismo en RRII y no exclusivamente de género en
RRII, debido a que las autoras que manejaremos, en su mayoría angloparlantes, se
autodenominan IR feminists y se refieren a sus aproximaciónes teóricas como Feminist
IR. En este sentido, es conveniente utilizar las palabras de dos de las autoras más
influyentes en el tema que nos ocupa:
Feminism consists of two interlinked phenomena. First, feminism was (and
remains) a political movement interested primarily in women’s rights and gender
emancipation. Second, and distinctly if relatedly, feminism is a scholarly aproach
that looks through gender lenses to understand not only more about women and
gender, but also how seeing women and gender helps us learn more about the
world in general (Tickner and Sjoberg, 2011: 5)3.
Así pues, entienden que, por otro lado, hay autoras que no se consideran feministas pero
que sí aplican el enfoque de género. De esta forma, las feministas concebirían el género
como una relación de poder, mientras que las autoras no feministas hablarían del género
únicamente como la construcción social de las masculinidades y de las feminidades. Lo
que, bajo el punto de vista de las feministas, restaría valor teórico. Creen por tanto que
hablar de feminismo va mucho más allá (Pettman, 2004: 85; Enloe, 2007: 109; Sjoberg,
2012: 1).
Con todo ello, la literatura feminista sobre las RRII tiene su origen en los años ochenta,
Generalmente ha sido enmarcada junto a los paradigmas que Robert Keohane denominó
reflectivistas. Así, las autoras que comenzaron a aproximarse a las RRII desde
3 El feminis mo consiste en dos fenómenos interrelacionados. En primer lugar, el feminis mo era (y sigue
siendo) un movimiento polít ico interesado principalmente en los derechos de las mujeres y en la
emancipación de género. En segundo lugar, y claramente relacionado con lo anterior, el feminis mo es una
aproximación académica que mira a través de lentes de género para entender no solo más acerca de las
mujeres y el género, sino también cómo ver a las mujeres y al género nos ayuda a aprender más sobre el
mundo en general. (Traducción propia).
10
posiciones feministas eran ya, por lo general, teóricas, profesoras e investigadoras de
RRII.
De esta manera, podemos citar como autoras influyentes en los inicios del feminismo en
RRII a Cynthia Enloe, autora de Bananas, Beaches and Bases; Jean Bethke Elshtain,
autora de Women and War; J. Ann Tickner, autora de Gender in International
Relations: Feminist Perspectives on an Achieving Global Security; y a Christine
Sylvester, escritora de Feminist Theory and International Relations in a Posmodern
Era. Dichos títulos, además, sentarían las bases de la producción teórica feminista en el
campo de las RRII. También, por otra parte, cabe señalar que las escuelas en las que
esta corriente tiene más peso se encuentran en los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y
Australia, aunque en los últimos tiempos, asimismo, la disciplina comienza a asentarse
con fuerza en Suecia, Noruega y Turquía, entre otros (Enloe, 2007: 107-109; Tickner y
Sjoeberg, 2011: 3-6).
Por otro lado, desde el surgimiento del feminismo en RRII, el número de publicaciones
siguiendo esta línea no ha parado de aumentar. A pesar de ello, la influencia de estas
aproximaciones teóricas es aún limitada –a pesar de que parece ir adquiriendo cierto
reconocimiento, sobre todo en los Estados Unidos–. Incluso, algunas autoras feministas
señalan que, para ciertos académicos tradicionales, sus enfoques no son ni siquiera
considerados teorías. A colación, cabe citar una pregunta que se hace Judith Butler:
[W]hat qualifies as ‘theory’? Who is the author of ‘theory’? Is it singular? Is it
defined in opposition to something which is atheoretical, pretheoretical, or
postheoretical? What are the implications of using ‘theory’ for feminist analysis,
considering that some of what appears under the sign of ‘theory’ has marked
masculinist and Eurocentric roots? Is ‘theory’ distinct from politics? Is ‘theory’ an
insidious form of politics? (Butler, 1992: xiii; citado en Sylvester, 1997: 256)4.
Por otra parte, Sylvester entiende que las teorías han negado la existencia de
desigualdades de género y haciendo una crítica a las teorías tradicionales y
convencionales de las RRII por haber tratado de desprestigiar el feminismo al
4 Qué califica como "teoría"? ¿Quién es el autor de la "teoría"? ¿Es uno solo? ¿Se define en oposición a
algo que es a-teórico, pre-teórico o pos-teórico? ¿Cuáles son las implicaciones del uso de la "teoría" para
el análisis feminista, teniendo en cuenta que lo que suele denominarse "teoría" ha estado marcado por
raíces masculinas eurocéntricas? ¿Es la "teoría" distinta de la política? ¿Es la "teoría" una fo rma insidiosa
de la política? (Traducción propia).
EL FEMINISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
11
considerarlo como “político”, afirma que sus premisas han sido, por lo general,
liberales. Asimismo, frecuentemente se aduce que las RRII han tenido y tienen
reticencias en incluir los análisis feministas. Incluso, se habla de las RRII como una de
las ciencias sociales más reticentes al enfoque de género, y una de las últimas ciencias
sociales en introducir estos enfoques (Walker, 1992: 179; Sylvester, 1997: 257;
Blanchard, 2003: 1289; Enloe, 2007: 107).
Sin embargo, ante la posición firme de las RRII convencionales en relación al
feminismo, estas autoras entienden que introducir esta perspectiva en las RRII resultaría
positivo para la disciplina dado que, entre otras cosas, el género no sólo concierne a las
mujeres, sino también a los hombres y a la masculinidad. En este sentido, como señala
Tickner, el estereotipo masculino que permea las RRII está lejos de representar la
realidad de la mayoría de los hombres (Tickner, 1992: 3; 1997: 612-619; 2001a: 3, 28;
Ashworth, 2008: 2; Ruiz-Giménez, 2000: 326).
En definitiva, desde el feminismo se discute la episteme y el método que se emplea
tradicionalmente en la disciplina de las RRII para presentarla como una ciencia objetiva
y neutral. Además, se cuestiona que haya “verdades universales sobre el sistema
internacional y sobre el comportamiento de los Estados” (Ruiz-Giménez, 2000: 350).
También, las académicas feministas estudian cómo el conflicto y el comportamiento de
los Estados en el sistema internacional están construidos por relaciones de género
desiguales y cómo éstas afectan a la vida de los individuos, y en particular, a la vida de
las mujeres. De hecho, las feministas buscan acercar la disciplina a las experiencias de
la vida de las mujeres para conocer los límites de las RRII y cómo éstas se han
construido. Los enfoques feministas en RRII se han creado, por tanto, desde las voces
de las mujeres, que habían sido desposeídas de capacidad y marginadas de las teorías de
dicho campo, ya que negaban su legitimidad. Por tanto, uno de los principales objetivos
en los que las feministas en las RRII coinciden es en describir y explicar las fuentes de
la desigualdad de género y de la opresión de las mujeres en el mundo, buscando,
además, estrategias para acabar con ellas.
Otro de los principales temas que ocupan a las autoras feministas es la existencia de
categorías opuestas, comenzando por la dicotomía masculino-femenino, así como
fuerte-débil. En la mayoría de los casos, la primera suele estar asociada con
características estereotípicamente atribuidas a la masculinidad y la segunda, a la
12
feminidad, por lo cual legitiman las ya citadas desigualdades de género. Las feministas
pretenden, con ello, analizar cómo estas oposiciones binarias operan en diferentes
situaciones para acabar con ellas y con lo que legitiman. De hecho suele señalarse que
éstas han sido centrales en la construcción de las teorías de las RRII (Tickner, 1997:
616, 623; 1992: 2-10).
3.2 Metodología
Las autoras feministas se enmarcan principalmente dentro del postpositivismo o
reflectivismo en contraposición a los enfoques tradicionales positivistas o racionalistas.
Y es así que las feministas en RRII se posicionan más cerca de tradiciones de
pensamiento filosóficas, hermenéuticas y humanistas que de las ciencias naturales, y
son escépticas respecto a las metodologías empíricas. Por otro lado, dado que las
aproximaciones feministas buscan ser en su mayoría emancipadoras, suelen rechazar el
proyecto de la Ilustración que fue construido desde y para los hombres. Así, la
investigación feminista en muchas ocasiones se centra en estudiar las vidas de las
personas no consideradas normalmente como portadoras de conocimiento (Tickner,
2001a: 141).
Así, la metodología feminista en RRII no ha sido apenas estudiada, no obstante, pueden
ofrecerse algunas claves para entender los diferentes y variados métodos desde los que
se ha investigado en este campo. A modo de ejemplo, cabe señalar el hecho de que el
feminismo en RRII ha utilizado en gran medida las metodologías feministas de otras
disciplinas científicas (Ackerly et al., 2006: 1-10).
Con todo ello, gran parte de las autoras feministas en RRII consideran que la teoría
tiene que basarse en la realidad y analizan que ésta no es sólo una, sino que existen
múltiples y muy diversas realidades internacionales. Es con esta perspectiva con la que
abordan el estudio de aquellas situaciones y experiencias que las principales corr ientes
teóricas de las RRII han analizado. El feminismo en RRII considera que el
conocimiento utilizado por estos paradigmas está estrechamente relacionado con una
concepción masculina de la realidad. Por ello, las feministas proponen reformular la
supuesta objetividad de la que hacen bandera los paradigmas tradicionales de las RRII
(Tickner, 2001b: 659-660).
EL FEMINISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
13
3.3 Debates en el feminismo
Existen dos distinciones clásicas en el feminismo: el feminismo de la igualdad y el
feminismo de la diferencia. El feminismo de la igualdad entiende que “hay una esencia
humana común a todas las personas que es escondida al erigir la diferencia sexual en
una diferencia significativa, es decir, al construir culturalmente los géneros” (Pérez,
2006: 15). Por su parte, el feminismo de la diferencia cree que las mujeres son por
esencia diferentes a los hombres. El problema para este tipo de feministas radica en que
la desigualdad se ha construido en base a la inferioridad de las mujeres.
Por otra parte, Alison Jaggar hace una distinción ampliamente aceptada de las teorías
feministas a partir de criterios políticos: el feminismo liberal, el feminismo
socialista/marxista y el feminismo radical. En primer lugar, el feminismo liberal, parte
de los valores liberales y “exige la igualdad de oportunidades formales, materiales o
reales para revertir la situación de discriminación” (Villarroel, 2007: 68). Además,
como explica Yetzy Villarroel, apoyándose en Christine Sylvester, desde el feminismo
liberal se reivindica la igualdad y la representación de los derechos en los planos
nacional e internacional. Por otra parte, siguiendo los análisis de Ann Tickner, la
mayoría de los avances en las democracias occidentales pueden vincularse con el
movimiento feminista liberal. Las feministas liberales creen que las barreras que
imposibilitan la igualdad pueden ser disueltas a través de la eliminación de los
obstáculos legales que impiden que las mujeres tengan los mismos derechos y
oportunidades que los hombres. Sin embargo, las académicas que critican a las liberales
entienden que eliminando las barreras legales no se acaba con la discriminación de las
mujeres, y entienden que el Estado es la herramienta ideal para asegurar la igualdad. Por
otro lado, explican que el conocimiento, que ha dejado fuera de los análisis a las
mujeres, puede cambiar con la agregación de éstas a sus marcos existentes. Birgit
Locher, recogiendo las ideas de Sarah Brown, apunta que las feministas liberales no
analizan de forma crítica las RRII, pues reducen el problema a la falta de representación
institucional de las mujeres. Además, reprocha que las liberales inviten a las mujeres a
adoptar patrones masculinos para poder integrarse en el ámbito público (Villarroel,
2007: 69; Tickner, 2001a: 13; Locher, 1998: 6).
Por otro lado se encuentra el feminismo socialista/marxista, que explica que la posición
de las mujeres en la sociedad está determinada por las estructuras de producción
14
económica y por las estructuras de reproducción domésticas. Éstas rechazan la
concepción de desigualdad de las feministas liberales y denuncian que la opresión que
sufren las mujeres es el resultado del patriarcado, que se expresa en el control de los
hombres de la fuerza de trabajo (y de reproducción) de las mujeres y se legitima con las
instituciones legales, económicas, sociales y culturales. Para ellas, la conjunción de los
sistemas patriarcal y capitalista permite que las mujeres tengan y hayan tenido una
consideración inferior a la de los hombres. Asimismo, critican que el capitalismo haya
instaurado la separación entre las esferas pública –el trabajo– y privada –la casa–
(Tickner, 2001a: 16; 2003: 8; 2008: 8; D’Aoust, 2007: 7-10).
En tercer lugar, el feminismo radical, que cree que hay un esencialismo femenino y
entiende que las mujeres están oprimidas y explotadas por el patriarcado. Para Silvia
Federici, sin embargo, las feministas radicales explican la discriminación sexual y el
patriarcado “a través de estructuras transhistóricas, que […] opera(ba)n con
independencia de las relaciones de producción y clase” (Federici, 2004: 15). Este
feminismo, asimismo, busca acentuar los valores femeninos en contraposición con los
masculinos. Como el feminismo socialista/marxista, explica que la opresión se sostiene
por la confluencia de los sistemas patriarcal y capitalista (D’Aoust, 2007: 7-8; Pérez,
2006: 15; de las Heras, 2009: 59). No obstante, critican tanto al feminismo liberal como
a los feminismos socialista y marxista por buscar “la liberación de la mujer ba jo los
esquemas de valores de los hombres, en lugar de exigir la igualdad de poder”
(Villarroel, 2007: 69). Por todo ello, Locher pone en cuestión a las feministas radicales
por entender que los valores y las cualidades femeninas son superiores a los masculinos
y por afirmar que a través de los primeros podría ser posible la armonía pacífica a escala
internacional. Y es que las radicales afirman que las RRII están dominadas por los
hombres y que por ello, los principales temas en los que la disciplina ha centrado su
atención tenían que ver con la guerra y las cuestiones militares, pues serían ámbitos en
los que los hombres –por esencia– se sentirían más cómodos. Por ello, entre otras cosas,
el feminismo radical tiene, en la actualidad, poca relevancia, siendo duramente criticado
por la gran mayoría de las teóricas feministas. La principal crítica que recibe es que a
través de la división marcada de las diferencias entre hombres y mujeres, no acaba con
las desigualdades y discriminaciones que sufren las mujeres, sino que incluso las relega
a los ámbitos privados. Asimismo, las feministas radicales son criticadas por hablar de
EL FEMINISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
15
“mujer” como si existiese una categoría válida universalmente y todas las mujeres
fueran pacíficas y sensibles (Locher, 1998: 7-8).
Por otra parte, muchas de las autoras que estudian las RRII desde una perspectiva
feminista, suelen recoger la tipología que establece Sandra Harding en Truth and
Method: Feminist Standpoint Theory Revisited sobre los diferentes planteamientos
teóricos a partir de criterios epistemológicos. Así, inicialmente se encuentra el
feminismo empírico, que no cuestiona la episteme de la disciplina sino la metodología
que se emplea para su estudio. Entiende que la ciencia de las RRII tiene un rol
fundamental en la legitimación y el mantenimiento de las desigualdades de género, pues
se apoyan en los Estados y en el sistema interestatal, que son y han sido estructuras de
dominación (Keohane, 1989: 245; Carvallo, 2006: 93). Desde este feminismo se
pretende que las RRII visibilicen, en primer lugar, la literatura producida por las
mujeres, así como que amplíen su abanico de preocupaciones y añadan a éstas “la
justicia social y el desarrollo de los pueblos, y no sólo la guerra y la competencia entre
los Estados” (Ruiz-Giménez, 2000: 350).
Por otro lado, Harding habla del feminismo del punto de vista como otra perspectiva
dentro de la disciplina. Este feminismo defiende la metodología criticada en el anterior
punto, pero critica que no cuestione la epistemología. Aporta a la teoría feminista “la
denuncia de la disciplina de las Relaciones Internacionales por su contribución al
sistema de género occidental” (Ruiz-Giménez, 2000: 352). Principalmente cuestiona las
RRII por la objetividad que expresan las principales escuelas y busca destruir las
concepciones sobre las que se han construido, por ser masculinas y por haber construido
una “realidad internacional asentada sobre las ideas de conflicto, enfrentamiento y
control” (Ruiz-Giménez, 2000: 353). Este tipo de feminismo está inserto en el
feminismo de la diferencia, que ya explicamos anteriormente, y considera, de la misma
forma, que las mujeres tienen, por naturaleza, actitudes de cooperación y colaboración,
y por tanto desde él se afirma que en un mundo gobernado por mujeres no existiría la
guerra, y proponen a éstas para encabezar los procesos de paz. Las feministas de la
igualdad critican a las feministas del punto de vista alegando que asociar a las mujeres
con el rechazo de la violencia y plantear que sean ellas las que establezcan la paz
implica evitar que se empoderen e incluso deslegitimar su papel en la sociedad
internacional. Por otra parte, las feministas del punto de vista toman del feminismo
marxista la idea de que los sujetos oprimidos pueden entender la raíz de la opresión
16
mejor que los opresores, por lo que perciben la realidad de forma diferente –pues su
situación material lo es–. Es por ello que concluyen que el conocimiento refleja los
intereses de quien lo construye, y por tanto las RRII se han creado por y para los
hombres. Dichos puntos de vista han logrado llamar la atención diferentes académicos
de las RRII. Cabe, en este sentido, citar como ejemplo a Robert Keohane, teórico
institucionalista neoliberal, que en su ensayo International Relations Theory:
Contributions of a Feminist Standpoint, estudia el feminismo empirista y el feminismo
del punto de vista, y entiende que las aportaciones que ambos realizan deberían
introducirse dentro del paradigma institucionalista. Así, reconoce la importancia de
introducir el enfoque de género a las teorías de las RRII. A pesar de la postura de
Keohane, el feminismo del punto de vista ha sido criticado por los principales teóricos
de las RRII por entender que busca colocar a las mujeres en una posición superior a los
hombres. Partiendo de esta reticencia suele simplificarse y por tanto criticarse el
feminismo (Tickner, 1992: 8; 2001a: 17-21; Keohane, 1989: 248).
Por último, se encuentran los feminismos posmodernos y, entre ellos, el poscolonial,
que ponen en tela de juicio las ideas de las feministas empíricas y de las feministas del
punto de vista. Las primeras “se preguntan qué ideas y prácticas sociales relacionadas al
género se han utilizado para crear, sustentar y legitimar el sesgo androcéntrico” de las
RRII (Carvallo, 2006: 94). Las posmodernas entienden que no puede hablarse de sujetos
universales, pues ni todas las mujeres son iguales, ni todas sufren por igual el
patriarcado. Este feminismo, por tanto, trataría de combatir la crítica que se le ha
realizado al feminismo del punto de vista, dado que entendería que la realidad social es
compleja, y por tanto, rechazaría hablar de la mujer o las mujeres como sujetos
universales y unívocos, pues aunque compartan ciertas experiencias –dado que el
patriarcado es un sistema mundial–, “todas ellas se ven afectadas por la existencia de un
tipo [diferente] de sistema de género en su sociedad” (Ruiz-Giménez, 2000: 355). Las
autoras posmodernas critican al feminismo del punto de vista que su representación de
las mujeres únicamente atienda a las experiencias de la mujer blanca y occidental,
dejando de lado la diversidad de las mujeres en el mundo, ya sea de clase, raza o
cultura, y lo tildan de esencialista. Sus críticas van, incluso, más allá. Entienden que,
por todo lo anterior, sus aportaciones legitiman la concepción dualista del mundo. No
pocas feministas proponen que cualquier aproximación a las RRII parta de un enfoque
más amplio que sea sensible a las diversas situaciones que viven las mujeres en el
EL FEMINISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
17
mundo y se aleje de la posibilidad de hacer aproximaciones eurocéntricas (Tickner,
1992: 16; 2001a: 18). De hecho, hay numerosas autoras que se definen a sí mismas
como feministas poscoloniales, que entienden la necesidad de introducir en las RRII las
diferencias determinadas por la raza, la clase, la localización geográfica y la identidad
sexual que viven las mujeres, ya que todas ellas implican más discriminación (Walker,
1992: 183; Ruiz Giménez, 2000: 355). Por todo ello, Sjoberj expone: “Postcolonial
feminists […] focus on the ways that colonial relations of domination and subordination
established under imperialism are reflected in gender relations” (Sjoberj, 2010: 3).
Tickner, citando a Renate Klein, nombra el posible peligro de centrarse en las
diferencias y olvidar aquello que las mujeres tienen en común (2001 a: 20). Keohane
también hace referencia al feminismo posmoderno, pero en esta ocasión lo hace
realizando una crítica negativa que no da pie a un posible acercamiento o debate entre
los dos ámbitos teóricos (Keohane, 1989: 249).
18
4. Las principales escuelas de las Relaciones Internacionales desde una
perspectiva feminista
Un paradigma, según Kal Holsti, tiene la función de “imponer orden y coherencia en un
universo infinito de hechos y datos que, en sí mismos, no tienen significado alguno”
(Hosti, 1993:125; citado en Barbé, 1981: 51). O, según Barbé, busca ser una
herramienta del teórico para comprender el mundo.
Desde que las RRII se consideran disciplina científica, es decir, desde el periodo de
entreguerras, han surgido numerosas teorías que buscaban explicar el funcionamiento
del sistema internacional. Es por ello que no existe una teoría única aceptada por los
estudiosos de la materia. Por otra parte, si bien es cierto que durante la mayor parte del
siglo veinte las teorías realistas han dominado y hegemonizado la academia de las RRII,
durante las últimas décadas, estamos asistiendo a la proliferación de nuevas visiones
desde las cuales observar y tratar de entender la sociedad internacional, objetivo
principal de la disciplina. Entre ellas, se encuentran, como se ha explicado, las teorías
feministas. Sus principales críticas se dirigen al realismo y al estatocentrismo que lo
caracteriza. No obstante, también hacen una revisión de otras de las teorías existentes de
las RRII. El presente apartado se centrará, por tanto, en el análisis de las teorías realistas
y neorrealistas de las RRII, si bien se darán algunas pinceladas sobre las concepciones
feministas de otras de las teorías de las RRII (Sylvester, 1994: 155; Carvallo, 2006: 92).
4.1 El (neo)realismo
Como explica Celestino del Arenal, el realismo en la teoría de las RRII tiene sus raíces
en la tradición hobbesiana ya explicada en el segundo apartado del presente trabajo.
Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, las teorías liberales o idealistas
fracasaron en su intento de evitar una nueva guerra a través del derecho internacional y
de la introducción de la seguridad colectiva, materializada en la Sociedad de Naciones.
Fue entonces cuando el realismo y su presunción de que el conflicto era inevitable, pasó
a dominar la teoría de las RRII. El realismo, por tanto, es un marco desde el cual
acercarse a la realidad de la posguerra y al contexto bipolar, además de una justificación
de la política exterior de los Estados Unidos, actor que tras su victoria en la Segunda
Guerra Mundial recoge el protagonismo internacional. Arenal explica además que esta
EL FEMINISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
19
corriente se desarrollará principalmente en los Estados Unidos, aunque también tendrá
un desarrollo notable en Europa (Arenal, 1984: 105-118).
Desde el realismo se entiende que los Estados son el actor clave, principal y casi
exclusivo de las RRII. Desde este paradigma se entiende que el Estado es un actor
racional que busca maximizar su poder, por lo que se considera que todos los Estados
actúan guiados por este deseo. Razonan que el Estado es un actor unitario y cerrado al
exterior, por lo que no consideran que la realidad interna sea relevante en la explicación
de su comportamiento internacional. Entienden que la seguridad nacional del Estado es
el problema prioritario, y que cada uno ha de asegurar su propia supervivencia. Así,
consideran que el conflicto es intrínseco al sistema internacional y a la naturaleza
humana y que “las relaciones internacionales son básicamente conflictivas” (Arenal,
1984: 107). De todo ello se deduce que la única forma de asegurar la seguridad de los
Estados es prepararlos para la guerra.
Según los realistas, los Estados buscan atesorar poder y fuerza militar para asegurar su
supervivencia, proteger su orden interno. Por otro lado, cabe señalar que los realistas
únicamente creen en la cooperación si es para conseguir que los Estados incrementen
sus intereses. En el mundo no hay una autoridad superior a los Estados que pueda
garantizar la paz, por lo que rige el poder, y por esta razón los realistas entienden que el
único mecanismo capaz de regular el sistema internacional es el equilibrio de poder, que
puede impedir que un Estado imponga su hegemonía en un contexto anárquico. El
realismo va a dominar las RRII durante la Guerra Fría, pero en torno a los años setenta,
con el clima de la distensión, se suceden nuevos conflictos internacionales de carácter
económico y toman relevancia actores no estatales, fenómenos con los que realistas no
contaban y por ende, no logran explicar (Tickner, 1992: 5-7; Salomón, 2002: 10;
Cockburn, 2007: 233; Magallón, 2012: 27-28).
Frente a ello, las autoras feministas consideran que el realismo, al concebir al Estado
como el actor principal a tener en cuenta, niega la importancia de su vertiente interna y
no cuestiona cómo está construida política, económica y socialmente. Por ello,
entienden que esta teoría invisibiliza el papel de los Estados en la “creación,
modificación o mantenimiento de los sistemas de poder que se dan en su seno” (Ruiz-
Giménez, 2000: 331). Las autoras feministas critican que el realismo se centre casi
exclusivamente en el estudio del conflicto y el enfrentamiento y que enarbole el
20
principio de la defensa de los intereses nacionales como prioritarios, que según apuntan,
no coinciden con los intereses de la población. Por ello, incorporan la necesidad de
agregar los campos de “justicia, bienestar social y eliminación de los distintos sistemas
de poder que operan tanto en la realidad internacional como en la interna” (Ruiz-
Giménez, 2000: 333). Por otro lado, Blanchard, tomando a Runyan y a Peterson como
referencia, apunta que las feministas argumentan que el realismo tiene un discurso que
invisibiliza a las mujeres en las RRII pues dependen de su sometimiento, ya que éstas
son débiles y el sistema internacional es muy duro (Blanchard, 2003: 1292).
Una de las principales críticas al realismo fue escrita por J. Ann Tickner y ha servido
como punto de partida para la gran mayoría de estudios posteriores enmarcados en el
feminismo en RRII. Este escrito se titula Hans Morgenthau’s Principles of Political
Realism: A Feminist Reformulation, y en ella se articulan los principales argumentos
feministas al que ha sido, y en parte sigue siendo, el principal paradigma de las RRII.
Reformula, así, los seis principios básicos del realismo político de Hans Morgenthau,
uno de los principales autores del realismo en RRII. En primer lugar, desafía a la idea
realista de que la naturaleza se rige por leyes objetivas explicando que éstas están
basadas en una visión masculina y por tanto parcial de la naturaleza. En segundo lugar,
critica que el interés nacional pueda ser únicamente definido en relación al poder. El
tercer punto tiene que ver con el significado universal del poder para el realismo, y
explica que al definirlo como el dominio del hombre sobre el hombre se pone por
delante la masculinidad. Por otra parte, en el cuarto punto critica la separación de la
moralidad de toda actuación, pues deja de lado la importancia de la justicia y las
necesidades básicas de las personas. En quinto lugar, critica al realismo por negar la
relación de las aspiraciones morales de las naciones con las leyes morales que gobiernan
el universo y propone encontrar aquellos elementos comunes a las aspiraciones de las
personas para acabar con los problemas que azotan a la sociedad internacional y
construir una comunidad internacional (Tickner, 1988: 429-440).
EL FEMINISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
21
4.2 El (neo)liberalismo
El liberalismo, también denominado pluralismo o paradigma transnacionalista, como
teoría surge en el periodo de entreguerras. Bebe de la tradición kantiana, y alcanza su
máximo exponente con los catorce puntos del presidente Wilson. La escuela liberal
comenzó a perder peso tras el fracaso de la política de apaciguamiento contra el
nazismo y de la Sociedad de Naciones. En la década de los setenta, cuando el realismo
comienza a ser cuestionado, surge una nueva corriente para tratar de ofrecer alternativas
teóricas que lograran explicar los acontecimientos internacionales y el funcionamiento
de un sistema internacional en transformación. Recogiendo las bases liberales, se
denominará paradigma transnacionalista. Posteriormente, del transnacionalismo surge el
institucionalismo liberal o neoliberalismo institucional, que pone el énfasis en las
instituciones internacionales frente al énfasis liberal en el mercado (Sylvester, 1994:
120; Salomón, 2004).
Dentro de la teoría liberal existen numerosos enfoques y perspectivas. Si bien, como
característica general, el (neo)liberalismo pone a los individuos por encima de los
Estados. Asimismo, entiende que el sistema de libre mercado, las instituciones
internacionales, y una buena organización estatal interna son imprescindibles para
defender y promover los intereses socioeconómicos de los individuos, así, la
globalización en los mercados reduciría, en opinión de los neoliberales, las
desigualdades e incrementaría la cooperación. De esta forma, explican que en el sistema
internacional se da más cooperación de la que dicen los (neo)realistas, y centran en ella
parte de su atención, siendo las instituciones las promotoras de la misma entre Estados y
actores no estatales, a los que confieren una novedosa relevancia (Sylvester, 1994: 122-
123; Ruiz-Giménez, 2000: 349-350).
Las principales críticas que se realizan desde el feminismo a las teorías liberales están
relacionadas con el modelo socioeconómico que desde este enfoque se pretende
exportar. Además, critican los principales valores sobre los que se asienta, tales como la
libertad y los derechos individuales, la propiedad privada, y el universalismo. Entienden
que habla desde y para una categoría que considera universal: el hombre blanco de clase
alta, y por ello oculta las desigualdades socioeconómicas (que consideran intrínsecas al
modelo de libre mercado), raciales o por motivos de género, que sufren los individuos
que se salen de la misma.
22
Por otra parte, explican que la nueva división internacional del trabajo tiene importantes
efectos sobre las mujeres, y que el progreso económico no ha supuesto mejoras en la
posición y en las condiciones materiales de las mujeres. Así, consideran que desde el
modelo neoliberal se describe la realidad en base a indicadores macroeconómicos que,
en muchas ocasiones, no reflejan la realidad. En este sentido, el modelo de mercado
apoyado desde este paradigma se basa, siguiendo a Tickner, en un modelo de
comportamiento racional de actores económicos, de forma que invisibiliza y desestima
el trabajo doméstico y reproductivo. Además, las feministas critican que instituciones
internacionales de carácter económico como la Organización Internacional del Trabajo
han promovido valores y prácticas liberales que han llevado a la destrucción de
derechos laborales, en particular de las mujeres, así como a la destrucción
medioambiental evitando los obstáculos legales con fenómenos como la deslocalización
de empresas multinacionales. Critican, así, que las instituciones internacionales liberales
que han introducido cuestiones relativas a las mujeres no hayan introducido las
herramientas necesarias para acabar con la desigualdad de género, pues los cambios
únicamente han sido formales o legales (Aninat, 1009: 6; Tickner, 1997: 617; 2001a:
77-79; 2013; Ruiz, 2005).
4.3. Otras escuelas
El feminismo en Relaciones Internacionales, cuestiona a su vez otras escuelas de
pensamiento que surgieron con fuerza desde el último tercio del siglo XX por, de
nuevo, tratar de neutralizar la división sexual tangible y/o haber contribuido a mantener
el sistema de género. Dentro de las teorías estructuralistas la escuela neomarxista, que sí
amplía los ámbitos que tradicionalmente había estudiado la disciplina es criticada por
no haber incorporado también un análisis de género en su estudio de las RRII.
La teoría del sistema-mundo, o análisis de sistemas de Immanuel Wallerstein que
explica el surgimiento del capitalismo y su expansión, ha sido recogida y completada
desde el feminismo por parte de Marie Mies, quien entiende que con anterioridad al
capitalismo, surgió otro sistema-mundo, el patriarcado, y que el capitalismo necesita de
este otro sistema para sobrevivir. Para que pervivan las relaciones de producción
propias del sistema capitalista se necesita del patriarcado, sistema de dominación que se
EL FEMINISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
23
mantiene sobre una división sexual del trabajo e invisibiliza el trabajo reproductivo e
informal que realizan las mujeres. Marie Mies pone énfasis en las mujeres para
demostrar que el patriarcado es condición imprescindible para el funcionamiento y
mantenimiento del sistema capitalista. Así, de esta forma, se ha ignorado lo que ha
supuesto el trabajo de las mujeres para la economía mundial (Ruiz-Giménez, 2000: 346-
37).
En esta línea, y sobre los estudios acerca de la expansión del capitalismo y sobre la
Occidentalización de la colonización, las feministas señalan que el proceso colonizador
impuso el sistema de género Occidental, destrozando el protagonismo que tenían las
mujeres en el sistema productivo de las sociedades que fueron colonizadas y
recluyéndolas al ámbito doméstico. Tras el proceso de descolonización, surgió y se
popularizó la creación de proyectos de desarrollo y modernización en los nuevos
estados independientes. Las autoras feministas critican que estos proyectos no hacían
sino obviar las diferencias y desigualdades producidas por los sistemas de poder y que
por ello, invisibilizaron a personas por razón de género, etnia o clase social en el
desarrollo. En los setenta, surgió un enfoque denominado Mujeres en Desarrollo
(MED), que ha sido duramente criticado por las autoras feministas –tanto occidentales
como de movimientos del Sur–, pues en vez de realizar un reparto equitativo del trabajo
reproductivo y de cuidados, se encarga de asegurar la entrada de las mujeres al mundo
laboral, lo que supone que éstas tendrán que hacer frente a una doble jornada y no busca
el reparto de trabajo doméstico y reproductivo. Esta propuesta se enmarca dentro del
feminismo de la igualdad, pues se centra en la igualdad en los ámbitos públicos. Es
duramente criticada por no tener en cuenta el origen de la subordinación de las mujeres
y solo centrarse en la incorporación de las mujeres en el trabajo productivo, así como
por haber sido establecida desde el feminismo Occidental.
Por estas razones, en los años noventa desde la periferia, en contraposición al
eurocentrismo del enfoque MED, se propone y crea un nuevo enfoque: el Género en
Desarrollo (GED), que busca cambiar las relaciones de poder y apuesta por el
empoderamiento de las mujeres como una estrategia de cambio y transformación. A su
vez, critica las políticas neoliberales por ir contra las personas más vulnerables –mujeres
y niños– y denuncia el hecho de que desde el feminismo Occidental se haga un análisis
reduccionista de la realidad, pues por omisión se niega la diversidad de las mujeres en el
mundo y los diferentes sistemas de dominación a los que tienen que hacer frente en la
24
lucha contra las desigualdades, por lo que se postula con las ya nombradas feministas
poscoloniales. Así, este enfoque se posiciona a favor del sistema de protección de los
derechos humanos de las mujeres y asume los planteamientos de la Convención para la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Desde
entonces, este enfoque es recogido por gran número de programas, organizaciones y
otros instrumentos para configurar su actuación y sus políticas (Ruiz-Giménez, 2000:
347-348; Carballo, 2011: 255-257).
EL FEMINISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
25
5. Estudios feministas en seguridad
Por todo lo dicho anteriormente puede apreciarse que las académicas feministas que se
han acercado a la disciplina científica de las RRII se han preocupado por desvelar cómo
las relaciones internacionales están marcadas y construidas desde parámetros
masculinos que ponen en una posición de inferioridad a las mujeres y cómo esta ciencia
social ha impedido a las mujeres ser consideradas sujetos a tener en cuenta. A partir de
sus diversos análisis, las feministas tratan de realizar investigaciones que permitan
configurar un nuevo paradigma de las RRII que explique el funcionamiento del sistema
internacional recogiendo las críticas realizadas a las escuelas que tradicionalmente se
han encargado de ello y proponiendo nuevas formas de estudiar, analizar y acercarse a
los fenómenos internacionales.
Con el fin de la Guerra Fría, la globalización y el derrumbamiento del predominio
realista, comenzaron a surgir numerosos enfoques que no aceptaban los estudios de
seguridad clásicos. Entre ellos, conviene destacar las perspectivas feministas, que se
enmarcan dentro de los estudios críticos de seguridad. Son, como los feminismos, muy
variadas, pero en este apartado trataremos de recoger las contribuciones generales que
hacen al estudio de la seguridad global. Y es que en la actualidad, a pesar de la creciente
relevancia de los estudios feministas en seguridad, cabe decir que no se han producido
debates fructíferos con otros estudiosos de la materia. No obstante, a pesar de las
reticencias en la introducción de los enfoques de género en la disciplina de las RRII,
vemos cómo a nivel global el género tiene actualmente un lugar relevante. Cabe citar
como ejemplo significativo la aprobación en octubre de 2000 de la resolución 1325 por
parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que por primera vez ofrece a las
mujeres un papel distinguido en la toma de decisiones sobre paz y seguridad (Tickner,
2001a: 36; Sjoberg, 2007: 2-6; 2010: 1; Magallón, 2012: 129).
Así pues, los estudios feministas en seguridad analizan y redefinen las principales ideas
de los estudios de seguridad convencionales, identifican el papel de las mujeres en los
conflictos y abren un espacio para tratar otros temas que no han estado presentes en los
estudios de seguridad convencionales. A su vez, critican la inexistencia de las mujeres
en la creación de políticas de seguridad internacional. Discrepan con las feministas de la
diferencia –las cuales creen que las mujeres son quienes han de protagonizar los
procesos de paz y resolución de conflictos por estar condicionadas biológicamente para
26
ello-. Por otra parte, los conceptos que las RRII han puesto en el centro de su interés –
que suelen referirse a la seguridad–, no son neutrales en lo que al género se refiere, ya
que están marcados por adjetivaciones generalmente atribuidas a los hombres y
presentadas en pares dicotómicos (Tickner, 1988: 429; Tickner, 1992: 10; Ruiz-
Giménez, 2000: 338; Blanchard, 2003: 1290; Sjoberg, 2010: 4).
El término seguridad, para los realistas, tiene que ver con la protección e integridad del
Estado y la defensa de sus intereses ante posibles amenazas externas (Blanchard, 2003:
1291). Los neorrealistas, en su noción de seguridad, se alejaron de la protección interna
de los Estados y analizaron la anarquía del sistema internacional como la principal
fuente de inseguridad de los Estados. Es por ello que consideran que cuanto mayor
poder tengan los Estados en el sistema internacional, mayor será su seguridad.
Los enfoques de género en seguridad, en contraposición a la concepción realista de
amenaza (entendida como guerra o violencia internacional), entienden que amenazas
también son la violencia doméstica, las violaciones, la pobreza, los conflictos étnicos, la
desigualdad de género y la destrucción del medio ambiente. Estas formas en que se
manifiesta la inseguridad no han sido generalmente tenidas en cuenta en la definición de
la seguridad nacional de los Estados. Los estudios feministas aportan una definición
multinivel de la seguridad. J. Ann Tickner recoge la siguiente: “[Security] as the
diminution of all forms of violence, including, physical, structural and ecological”
(Tickner, 1997: 624), que será comunmente utilizada por autoras feministas. Todas ellas
difieren con las principales escuelas de las RRII en sus análisis sobre el ámbito militar
de la seguridad –que entienden que es la capacidad militar del Estado la que disuade las
amenazas externas–. En definitiva, las feministas se centran en el impacto que tienen los
conflictos sobre la población civil, y concluyen que la desigualdad de género sostiene la
actividad militar estatal (Tickner, 1997: 623-627; Sjoberg, 2007: 9; 2010: 4; Ruiz-
Giménez, 2000: 341-342).
Las RRII, según las autoras feministas, con su separación ámbito doméstico/ámbito
internacional, promueven una distinción entre las esferas pública y privada, de forma
que perpetúan la violencia doméstica. En este sentido, Tickner añade que la violencia en
las esferas doméstica, nacional e internacional está interrelacionada. De esta forma, se
legitima que las mujeres queden relegadas a los ámbitos privados y los hombres tengan
acceso a los asuntos públicos. De hecho, muchas de las autoras feministas explican que
EL FEMINISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
27
las mujeres únicamente pueden acceder a posiciones de poder o a ámbitos de
formulación de políticas de seguridad si adoptan cualidades relacionadas con la
masculinidad, y citan ejemplos históricos como las figuras de Margaret Thatcher, Golda
Meir, etc. El hecho de que las mujeres hayan quedado relegadas a l espacio doméstico,
para esta autora, implica lo siguiente: “Public/private boundaries have the effect of
naturalizing women’s unremunerated work in the home to the detriment of women’s
autonomy and economic security” (Tickner, 1997: 628)5. Por todo ello, los enfoques
feministas, recogiendo esta idea, entienden que la seguridad económica es un aspecto
que los estudios de seguridad deben tratar de forma central, pues las mujeres, en este
sentido, están desprovistas de ella. Además, la degradación medioambiental es uno de
los grandes desafíos en la actualidad existiendo feministas que se aproximan a la misma
para explicar su relación con el género.
En suma, cabe decir que las autoras feministas plantean reformular las RRII para situar
en el centro del estudio las inseguridades que afectan a las personas. Para ello proponen
reconceptualizar el concepto de seguridad añadiendo el género como categoría de
análisis y aunar seguridad económica, ambiental y militar. No conciben la consecución
de la seguridad global sin justicia social, pues en el sistema internacional operan,
además de las inseguridades ya citadas, diferentes sistemas de poder que causan graves
desigualdades sociales, no sólo de género. Además, Blanchard entiende que las teorías
de las RRII han de tomar en consideración las aproximaciones feminis tas para lograr
una mayor seguridad comprensiva. (Tickner, 1988: 434-436; 1992: 128-129; Ruiz-
Giménez, 2000: 336; Blanchard, 2003: 1293-1296).
Asimismo, los estudios feministas en RRII estiman que los paradigmas dominantes han
atribuido la violencia a la naturaleza humana, que ha estado referida generalmente a los
hombres y ha privilegiado las cualidades atribuidas a los varones como la fuerza, la
agresividad, el heroísmo o la dureza. De esta forma puede explicarse cómo las mujeres
han sido histórica, cultural y geográficamente excluidas de participar en las guerras: y
en las ocasiones en que han tenido la oportunidad de participar, ha sido en puestos
secundarios o de cuidados. Además la Historia, dominada tradicionalmente también por
hombres, ha invisibilizado los momentos en los que las mujeres han tenido una
presencia relevante.
5 La delimitación público/privado tiene el efecto de naturalizar el trabajo no remunerado en el hogar, en
detrimento de la autonomía de las mujeres y de su seguridad económica (Traducción propia).
28
No obstante, desde principios del siglo XX se ha producido una dinámica creciente de
incorporación de las mujeres a los ejércitos, que se han dado en paralelo a las luchas y
conquistas de derechos económicos, sociales, civiles y políticos por parte de los
movimientos feministas. Sin embargo, hoy, a pesar de que algunas mujeres han entrado
a participar en los ejércitos y asumido posiciones y cargos con relevancia en cuestiones
de seguridad y defensa, el sesgo de género sigue existiendo. De hecho, su integración no
ha estado libre de impedimentos. Además de las reticencias por parte de alguno de sus
compañeros varones, es conocido cómo han sido víctimas de acosos y abusos sexuales.
Por otro lado, en el imaginario colectivo sigue existiendo la idea de que la violencia es
un ámbito exclusivo de los hombres (Moreno, 2002: 74-86). Así pues, los hombres en
las guerras tradicionalmente han cumplido un papel protector de las personas
estereotípicamente vulnerables. Por ello las mujeres se han visto exentas de su
capacidad de protegerse a sí mismas: al considerarlas inferiores se les ha desposeído de
la posibilidad de que sean ellas quienes se cuiden y salgan ade lante. Las feministas
desafían esta idea de que las guerras busquen proteger a las personas más vulnerables.
Se centran en lo que éstas producen y en su impacto en la población civil y pretenden
sacar a la luz que son los Estados los que han construido nociones como la de
protección, y que éstas legitiman la violencia que se ejerce para, en teoría, proteger a las
personas más vulnerables. Así, reivindican la necesidad de que las mujeres tomen parte
en la provisión de la seguridad (Tickner, 2001a: 62; 2013; Sylvester, 1994: 183).
Los autores que estudian la relación de las mujeres con las guerras afirman que, a pesar
de que han estado excluidas de forma mayoritaria de los combates, las mujeres sí han
jugado un importante papel: han realizado labores vitales para el desarrollo y el éxito de
los conflictos armados, tanto en el lugar donde éstos se han llevado a cabo como en el
ámbito doméstico. Los puestos que habitualmente han ejercido son de apoyo, bien
médico o administrativo. Por otra parte, en la actualidad, las mujeres que han entrado a
formar parte de los ejércitos, en numerosas ocasiones ocupan puestos secundarios y con
salarios más bajos que los hombres, y rara vez tienen puestos operativos o tácticos. Sin
embargo, existen casos en los que las mujeres sí han tenido un papel igualitario a los
hombres como combatientes: se trata de los movimientos revolucionarios, siendo muy
frecuente la participación de las mujeres en las guerrillas. No obstante, algunos autores
apuntan que tras la consecución del poder, las mujeres han vuelto a ocupar puestos
EL FEMINISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
29
inferiores que sus compañeros (Moreno, 2002: 84-111; Ruiz-Giménez, 2000: 341-342;
Blanchard, 2003: 1299-1300).
A pesar de estas excepciones, el papel de las mujeres en el ámbito militar suele ser el de
víctimas. Las autoras feministas relacionan la violencia contra las mujeres en las guerras
con la violencia contra las mujeres en momentos de paz. La violencia sexual contra las
mujeres en tiempo de guerra ha sido y es muy frecuente. Ésta puede manifestarse de
muy diversas formas, entre ellas la violación, el acoso –físico, verbal o sexual–, la
esclavitud sexual, los embarazos, abortos y la anticoncepción obligados, etc. En
particular, la más frecuente es la violación de mujeres, que se produce sistemáticamente
y no de forma aislada, por lo que se considera una estrategia militar, no solo para
aterrorizar y humillar a las mujeres, sino también a las poblaciones civiles (Moreno,
2002: 108-9; Tickner, 2013). A su vez, de las personas refugiadas en el mundo, la
mayoría son mujeres. Según Naciones Unidas, las mujeres y los niños constituyen más
de tres cuartas partes del total de la población mundial refugiada. Las feministas claman
que el trato de género desigual sostiene las actividades militares y que por tanto, es
preciso introducir temas como la violación o la prostitución forzada en la agenda de
seguridad (Tickner, 2001a: 49-51; 2013).
El hecho de que la guerra haya sido el principal fenómeno que han estudiado los
estudios en seguridad convencionales y que éstos estén permeados por relaciones de
género desiguales, da una idea de la necesidad de introducir nuevas herramientas para
reformular y transformar los conceptos y premisas principales de las aproximaciones
clásicas en seguridad. Las feministas entienden que la seguridad de los Estados, tal y
cómo ha sido construida y enunciada, se sostiene en la inseguridad de algunas personas
o grupos de personas.
Por otro lado, las académicas feministas también analizan los principales estudios de
paz, que han sido, al igual que la disciplina de las RRII, ciegos en cuanto al género: han
asumido su neutralidad. Así, los enfoques de género advierten de los peligros de
relacionar a las mujeres con la paz pues legitiman y perpetúan la posición de
desigualdad y la marginalidad de las mujeres en las esferas estatales de seguridad
nacional.
30
Además, las autoras feministas consideran que los estudios de paz han de tener en
cuenta la posición de especial desigualdad en la que se encuentran las mujeres para
realizar aproximaciones más cercanas a la realidad y lograr que sus estudios vayan
dirigidos a la raíz de los problemas. Asimismo, creen que teoría y práctica no pueden
entenderse de forma separada:
Since the way we construct knowledge cannot be separated from the way we act in
the world, perhaps these feminist attempts to move beyond gendered dichotomies
that support militarism and war can help us all to construct more robust definitions
of peace and security (Tickner, 2013: 751)6.
Los estudios feministas en paz y seguridad comparten algunas premisas con los estudios
de paz como puede ser la preocupación por la violencia estructural –entendida como
condiciones económicas y sociales que impiden a los individuos tener cubiertas sus
necesidades básicas sin violencia directa–. Dado que los estudios de paz entienden que
la violencia estructural supone la inseguridad de los individuos, las feministas proponen
que, además pongan en el centro de su atención a las mujeres, que son las principales
víctimas de este tipo de violencia a través de la desigualdad de género, para así poder
analizar qué es lo que perpetua este tipo de violencia (Tickner, 1992; 2013).
Tras el fin de la Guerra Fría y en el contexto del tercer debate de las RRII, surgieron
voces en la disciplina con la intención de introducir la degradación medioambiental a
los estudios de seguridad. Detraz explica que se dieron tres enfoques diferenciados: el
conflicto medioambiental, la seguridad ambiental y la seguridad ecológica. El primero
de ellos ponía énfasis en los conflictos producidos por recursos, el segundo centraba su
atención en las personas amenazadas por la degradación medioambiental y el tercero, en
los impactos del comportamiento humano sobre el medio ambiente. (Detraz, 2009: 103-
108).
Por otra parte, desde los estudios feministas en seguridad también se ha estudiado la
degradación medioambiental. Éstos ponen en duda la visión esencialista que relaciona
mujer con naturaleza por considerar que perpetúa la desigualdad de género y apuestan
por repensar las relaciones entre individuos y naturaleza. Centran su estudio en el
6 Teniendo en cuenta que la forma en que construimos el conocimiento no pued e ser separada de la forma
en la que actuamos en el mundo, quizá estos intentos feministas de ir más allá de las dicotomías de género
que sustentan el militarismo y la guerra pueden ayudarnos a todos a construir defin iciones más sólidas de
paz y seguridad (Traducción propia).
EL FEMINISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
31
impacto de las inseguridades medioambientales sobre las personas. Consideran que la
degradación ambiental está generizada, es decir, no es neutral: “especially in developing
countries where the link between poverty, women’s status (or lack thereof), imposed
development policies, and environmental degradation is a complex but intense one”
(Elliot 1996, 16; citado en Blanchard, 2003: 1298) 7. Así, consideran que la dominación
de la naturaleza y de las mujeres por parte de los hombres son dos fenómenos muy
relacionados, por lo que presumen que es necesario eliminar ambos para acabar con la
inseguridad ambiental. Hacen, por tanto, una crítica a los enfoques antes citados por no
poner especial atención a aquellos grupos de personas que sufren especialmente las
inseguridades medioambientales –entre los que se encuentran, como hemos visto, las
mujeres– (Detraz, 2009: 108-111; Tickner, 1992: 97-119; 2013).
Asimismo, una de las más relevantes aportaciones de los estudios feministas en
seguridad es que, además de a las mujeres, las feministas toman en consideración a
otros grupos de personas que han sido marginados y se ven afectados de mayor forma
por las inseguridades globales. En este sentido, estudian en profundidad las
interrelaciones existentes entre pobreza, violencia estructural y degradación ambiental
mientras hacen una crítica a los estudios convencionales en seguridad por obviarlas. Por
todo ello, entienden que es necesario introducir un enfoque de género para una mejor
comprensión de la seguridad global. Así, consideran la paz como una situación que
necesariamente implica la eliminación de todas las formas de discriminación y opresión,
por lo que enfatizan la necesidad de acabar con las estructuras que legitiman y sostienen
la inseguridad global para la consecución de un mundo más seguro (Sjoberg, 2007: 13-
17; Tickner, 2013).
7 Especialmente en los países en desarrollo, donde el vínculo entre la pobreza, el estatus de la mujer (o
falta de él), la imposición de políticas de desarrollo, y la degradación del medio ambiente es un tema
complejo e intenso (Traducción propia).
32
6. Conclusiones
¿Hacen los estudios feministas una aportación relevante a las RRII?, ¿contribuyen a la
comprensión de los problemas internacionales? Lo que adelantan estas cuestiones será
lo que tratemos de contestar en este apartado. No obstante, resulta complejo hacer una
evaluación certera de la utilidad teórica de los trabajos feministas en RRII. Dado que, en
primer lugar y como vimos con anterioridad, éstos han sido frecuentemente
desestimados, y no han ocupado por ello un lugar que les haya permitido siquiera
realizar debates con otras corrientes.
De esta forma, una de las principales críticas que las feministas han recibido por parte
de algunos miembros de las corrientes teóricas convencionales es la falta de una
consistencia teórica que, bajo su entendimiento, es necesaria para ser considerada. Y es
que las perspectivas feministas no pretenden ser una teoría o paradigma más, sino que
ofrecen una novedosa forma de observar las RRII, modificando y reformulando su
agenda, sus principales conceptos y proponiendo nuevas formas de interpretar la
realidad. Así, para estas autoras, las RRII deben reformularse y ocuparse de manera
central de los asuntos que las académicas feministas ponen sobre la mesa, introduciendo
la perspectiva feminista de forma transversal en sus estudios (Nicolás, 2005: 2-4;
Villarroel, 2007: 77).
Por otro lado, como aproximación teórica, el feminismo subraya la importancia de las
experiencias de las personas y de las relaciones sociales y las pone en el centro de sus
análisis, pues considera que la disciplina sustenta una concepción estatocéntrica y
androcéntrica del mundo, que no hace sino simplificar las relaciones internacionales y
esconder mecanismos y estructuras de dominación y opresión (Buskie, 2013; Tickner,
2013).
Otra de las principales aportaciones que hace el feminismo es la introducción del
“concepto de género como una categoría empírica relevante y una herramienta analítica
para entender las relaciones de poder a nivel global” (Lozano, 2012: 144). En este
sentido, uno de los principales logros de los estudios feministas ha sido la introducción
del enfoque de género en numerosos programas e instituciones internacionales. Cabe
señalar el caso de la cooperación al desarrollo, en el cual el género se ha consolidado
como un sector que a su vez trata de ser una estrategia transversal. Así, el género ha ido
EL FEMINISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
33
tomando importancia en los últimos años y ha sido establecido como un objetivo y una
estrategia de desarrollo, de forma que es actualmente trabajado por una gran cantidad de
actores, tanto públicos como privados. En cuanto a las Organizaciones No
Gubernamentales, en algunas, el género se trata como objetivo único, mientras que en
muchas otras se emplea en algunos de los ámbitos a los que prestan servicio. De la
misma forma, gran cantidad de gobiernos, a través de muy diversos programas, tratan el
género para desarrollar los objetivos ya planteados. Por otra parte, un gran número de
empresas y otros actores privados dedican esfuerzos a la consecución de los objetivos
que marca el enfoque de género.
Asimismo, el enfoque de género se ha venido tratando en las últimas décadas a nivel
internacional. Se han llevado a cabo cuatro conferencias internacionales de la mujer, y
en los años noventa comenzó a relacionarse género con desarrollo, lo que produjo una
reconceptualización de dicho ámbito de las RRII, y llegó a tratarse en diferentes
conferencias sobre desarrollo. Así, en la Cumbre del Milenio se trató el género como un
objetivo concreto, tanto en términos de equidad, como salud materna, educación y
empoderamiento. De esta forma se consolidó como un Objetivo de Desarrollo del
Milenio.
Los avances que se han dado en este sentido han sido, pues, notables, dado que vemos
cómo su inclusión en las agendas públicas y privadas no ha parado de aumentar en los
últimos tiempos. En particular cabe además resaltar los avances en cuanto a política y
derecho internacional promovidos por la Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y la Conferencia de Beijing,
donde se adoptaron el concepto de género y la Plataforma para la Acción, asentándose
la idea de la necesidad de abordar los problemas de género y la desigualdad a través de
estrategias globales.
No obstante, a pesar de los avances e implicaciones que ha experimentado la
aproximación feminista en las RRII en los últimos años, ésta sigue ocupando un lugar
marginal en el panorama académico. Sin embargo, queda claro que los estudios
feministas han logrado, con sus aportaciones, ampliar el alcance de la teoría de las RRII
(Enloe, 2007: 110; Magallón, 2012; Buskie, 2013). Por su parte, Robert Keohane,
fundador teórico junto a Joseph Nye del institucionalismo neoliberal, señala que las
aportaciones que el feminismo ha hecho a las RRII han sido silenciadas. A pesar de ello,
34
sí considera, como señalamos en el tercer apartado de este trabajo, que la introducción
del enfoque de género tiene gran relevancia para la disciplina de las RRII.
Sin embargo, algunos de los académicos que critican los estudios feministas cuestionan
que las RRII sean una disciplina en la cual tengan cabida este tipo de enfoques por no
concordar con la epistemología tradicionalmente utilizada por la academia
convencional, ya que consideran que parten de las bases de la teoría feminista. Por otra
parte, otros desestiman la posibilidad de que el feminismo sea tomado en cuenta como
un paradigma serio, completo y válido para el estudio y explicación de las RRII
(Sylvester, 2004: 27; Pettman, 1996: VIII).
En este sentido, Villarroel recoge en su ensayo Los aportes de las teorías feministas a la
comprensión de las relaciones internacionales una serie de debilidades que en
ocasiones se achacan a las perspectivas feministas. En primer lugar, el hecho de que las
feministas no puedan entender la teoría sin la praxis. Por otro lado, apunta que algunos
académicos creen que las aproximaciones feministas no suman a la disciplina, pues a
través de sus críticas le restan credibilidad y legitimidad. En tercer lugar, explica que
algunos teóricos de las RRII siguen pensando que los feministas son enfoques
destinados a una parte de la población, a pesar de los continuos intentos por parte de las
feministas por explicar que el género no sólo afecta a las mujeres, sino también a los
hombres. Posteriormente apunta que algunos académicos sí aprecian el enfoque de
género pero que lo relacionan con determinados temas estereotípicamente femeninos,
como es el caso de los estudios de paz. Por último, este autor expone una crítica a los
feminismos de la diferencia por dotar, en algunos casos, de mayor valor a los atributos
estereotípicamente femeninos y les achaca el resultar excluyentes para los varones
(Villarroel, 2007: 78).
Como hemos podido comprobar a lo largo de todo el escrito, resulta complejo realizar
un estado de la cuestión y una revisión bibliográfica de una corriente tan amplia y
diversa como es el feminismo en las RRII. No obstante, la intención era visibilizar lo
que ha supuesto el feminismo en el estudio de esta disciplina, así como sus principales
críticas y líneas teóricas. Con ello, pretendía alcanzarse una imagen clara de cómo las
principales escuelas de las RRII han dejado en muchos casos de lado las principales
preocupaciones de la humanidad y se han centrado en el estudio de fenómenos que poco
afectaban a la mayoría de las personas, y en particular a las mujeres. Y cómo el
EL FEMINISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
35
feminismo pretende precisamente centrarse en las personas y en la importancia que
sobre ellas tienen los fenómenos internacionales.
Así pues, puede decirse que la idea principal que se esgrime a lo largo de todo el trabajo
hace referencia a la principal premisa de los estudios feministas en RRII: la invisibilidad
de las mujeres, de sus experiencias y de su papel en este campo teórico. Así, pretenden
que la disciplina reconozca que no es una ciencia neutral. Éste sería un primer paso para
poder acabar con las desigualdades que producen los diferentes sistemas de poder
existentes –entre los que se encuentra el de sexo-género– que las principales tendencias
de las RRII ocultan y por tanto, legitiman y sostienen. Esto es así porque las feministas
consideran que las relaciones de género no existirían sin las relaciones de poder de otros
sistemas como el económico o el de etnia-raza. Por todo ello, estudian las relaciones
entre todas las formas de poder que discriminan y oprimen a las personas.
Así, las autoras feministas buscan, con sus análisis, desvelar cómo los principales
conceptos en los que tradicionalmente se han basado las RRII están permeados po r
relaciones de género jerárquicas. Como hemos visto con anterioridad, los estudios
feministas entienden que las dicotomías a través de las cuales las RRII se expresan están
cargadas de implicaciones de género. Además, las feministas han revisado todos los
temas que se estudian desde las RRII: el Estado, el poder, las guerras, la seguridad, la
economía, etc. De esta forma, han realizado críticas notables a cada uno de ellos para
demostrar cómo la disciplina se ha construido por y para hombres blancos occidentales,
marginando y desestimando en los análisis de las RRII a todas aquellas personas que se
han salido de esta norma a pesar de que suponen una proporción más amplia que la
categoría inicial.
En este sentido, cabe apuntar que las aportaciones del feminismo son esenciales para
que la teoría de las RRII sea más humana y no quede reducida a aproximaciones con las
que las personas no puedan identificarse. Incluso, el hecho de que las verdades
universales se den de forma frecuente en las teorías de las RRII, suponen una reducción
de la realidad que impide lograr una comprensión acertada de la misma, pues ésta es
muy diversa y está condicionada por la pluralidad de contextos existentes.
Por otro lado, en la actualidad, a pesar de los esfuerzos realizados por las académicas
feministas y de la gran cantidad de trabajos presentados en esta línea, sus aportaciones
36
aún no han sido aceptadas por una parte de la academia y en ocasiones siguen
entendiéndose como asuntos complementarios. No obstante, por ejemplo, en los
Estados Unidos, los estudios feministas actualmente sí ocupan un lugar importante en la
disciplina de las RRII. Sin embargo, podemos hacernos una idea del motivo por el cual
las RRII han sido tan reticentes a añadir los enfoques de género, y es que son una
ciencia que estudia “el poder”, por lo cual las voces de los “sin-poder” han sido, durante
mucho tiempo, consecuentemente desestimadas. Esto supone, entre otras cosas, que no
hayan podido darse debates fructíferos entre las feministas y otros teóricos de las RRII,
a pesar de que las primeras hayan sido insistentes en la importancia de mantener
conversaciones con otras escuelas de pensamiento. Además, el hecho de que las teorías
convencionales sigan ocupando un lugar privilegiado en el campo de las RRII supone
que los recursos, espacios y capacidades que éstas tienen a su alcance sean mayores que
aquellos con los que cuentan otras teorías que se encuentran en un lugar secundario,
como las feministas, por lo que son aquellos quienes crean, mayoritariamente, el
conocimiento.
Con todo ello, la disciplina de las RRII enfrenta a día de hoy muchos retos, y entre ellos
el hecho de que muchos de los cursos, grados y másteres universitarios no tienen en
cuenta el enfoque de género. Así, las teorías clásicas de las RRII siguen conformando la
práctica totalidad de los programas impartidos en los estudios universitarios, de forma
que los enfoques críticos siguen quedando al margen. De manera que se impide que las
nuevas generaciones de graduados tengan las herramientas teóricas para conocer y tratar
de atajar las desigualdades de género. Incluso, mediante la exclusión de las perspectivas
feministas de los planes de estudio se perpetúa la creencia de que no son esenciales en
la comprensión de las relaciones de poder que se producen en el sistema internacional.
Además, puede observarse que los programas docentes que añaden el enfoque de género
suelen hacerlo como añadido complementario y nunca de forma transversal a la materia.
De hecho, las feministas no pretenden que las teorías convencionales añadan el enfoque
de género, su intención va mucho más allá, pretenden configurarse como una teoría que
desafíe la disciplina de las RRII en su totalidad utilizando el enfoque de género de
forma transversal, configurando así una ciencia de las RRII enraizada en una base
teórica novedosa y que lleve a transformar radicalmente el conjunto de las RRII tanto a
nivel teórico como práctico, en la academia como en las instituciones, bajo una óptica
feminista.
EL FEMINISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
37
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
Ackerly, B. A., Stern, M., & True, J. (eds.) (2006) Feminist methodologies for
international relations. Cambridge University Press.
Aninat S., A. (2009) Evolución de las teorías de las relaciones internacionales. Chile,
Curso de Relaciones Públicas Internacionales de la UDLA, pp. 1-20.
Arenal, C. del, (1981) “La génesis de las relaciones internacionales como disciplina
científica” en Revista de Estudios Internacionales. Vol. 2, núm. 4. Octubre-diciembre
1981, pp. 849-892.
Arenal, C. del, (1984) Introducción a las relaciones internacionales. Madrid, Tecnos.
Ashworth, L. M. (2008) “Feminism, War and the prospects of International
Government: Helena Swanwick and the lost feminists of interwar International
Relations” en Limerick Papers in Politics and Public Administration, No 2, pp. 1-18.
Barbé, E. (2003) Relaciones Internacionales. Madrid, Tecnos.
Blanchard, E. M. (2003) “Gender, International Relations and the Development of
Feminist Security Theory” En Journal of Women in Culture and Society. Vol. 28, núm.
4, pp. 1289-1312.
Buskie, A. (2013) “How Significant is the Contribution of Feminism to the Discipline
of IR as a Whole?” en E-International Relations [En línea]. Disponible en:
http://www.e- ir.info/2013/03/17/how-significant- is-the-contribution-of- feminism-to- ir/
[Consultado en mayo de 2014]
Carr, E. H. (1946) The Twenty Year’s Crisis, 1919-1939. An introduction to the Study of
International Relations. London, Macmillan.
Carballo, M. (2011) “Migraciones, género y desarrollo” en J. A. Sotillo (ed.) El sistema
de cooperación para el desarrollo. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación,
Madrid, Catarata, pp. 255-257.
Carvallo Ponce, P.M. (2006) “Género, Postmodernismo y Relaciones Internacionales”
en Confines. Enero-mayo 2006, pp. 89-100.
38
Carver, T. (2003) “Gender and International Relations” en International Studies Review,
núm. 5, pp. 287-302.
Detraz, N. (2009) “The genders of environmental security” en L. Sjoberg (ed.), Gender
and international security: feminist perspectives. Routledge, pp. 103-125.
Enloe, C., (1990) Bananas, Beaches and Bases. Making Feminist Sense of International
Politics. California, University of California Press.
Enloe, C., (2007) “Feminism” en Griffiths, M. (ed.) International Relations Theory for
the Twenty-First Century. New York, Routledge.
García Picazo, Paloma (1998) Las Relaciones Internacionales en el siglo XX: la
contienda teórica, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.
Heras Aguilera, S. de las, (2008) “Una aproximación a las teorías feministas” en
Universitas, Revista de Filosofía, Derecho y Política, nº 9, enero 2009, pp. 45-82.
Keohane, R. O. (1989) “International Relations Theory: Contributions of a Feminist
Standpoint” en Millennium: Journal of International Studies, núm. 18, vol.2, pp. 245-
253.
Locher, B. (1998) “Las relaciones internacionales desde la perspectiva de los sexos” en
Nueva Sociedad, núm. 158. Noviembre-Diciembre, pp. 40-65.
Lozano, A. (2012) “El Feminismo en la teoría de Relaciones Internacionales: un breve
repaso” en Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 114, septiembre-
diciembre de 2012, pp. 143-152.
Magallón, C. (2012) Una mirada sobre las relaciones internacionales desde las vidas
de las mujeres. Cuadernos inacabados, núm. 64. Horas y horas, Madrid.
Manzano, I. R. (2001). Mujer, género y teoría feminista en las relaciones
internacionales. Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de
Vitoria-Gasteiz 2000, Servicio de Publicaciones, pp. 239-292.
Moreno, H. (2002) “Guerra y género” en Revista Debate Feminista, vol. 13, pp. 73-114.
EL FEMINISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
39
Nicolás, M. (2005) “Resistencias teóricas y prácticas a la integración de la metodología
feminista en la disciplina de Relaciones Internacionales” en Revista Académica de
Relaciones Internacionales, núm. 2, pp. 1-16.
ONU Mujeres (2011) El progreso de las mujeres en el mundo. En busca de la justicia.
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el empoderamiento de
las Mujeres [En línea] Disponible en: http://progress.unwomen.org/pdfs/SP-Report-
Progress.pdf Consultado en mayo de 2014
Pérez Orozco, Amaia (2006) Perspectivas feministas en torno a la economía: el caso de
los cuidados. Consejo Económico y Social.
Spike Peterson, V. (ed.) (1992) Gendered States: Feminist (Re)Visions of International
Relations Theory. Lynne Rienner Publishers, Colorado.
Spike Peterson, V. (2004) “Feminist Theories Within, Invisible To, and Beyond IR” en
Brown Journal of World Affairs. Vol. 10, núm. 2. Invierno-primavera 2004, pp. 2-11.
Pettman, J.J. (1996) “Worlding Women. A Feminist International Politics” en
Routledge, Sydney, pp. 1-207.
Pettman, J. J. (2004) “Feminist international relations after 9/11” en Brown Journal of
World Affairs, Vol. 10, núm. 2. Invierno-primavera 2004, pp. 85-96.
Ruiz-Giménez Arrieta, I. (2000) El feminismo y los estudios internacionales. Revista de
Estudios Políticos (Nueva Época). Núm. 108. Abril-Junio 2000, pp. 325-360.
Ruiz, T. (2005) “Feminist Theory and International Relations: The Feminist Challenge
to Realism and Liberalism” en Soundings Journal, CSU Hayward.
Salomón González, M. (2002) “La teoría de las Relaciones Internacionales en los
albores del siglo XXI: diálogo, disidencia, aproximaciones” en Revista CIDOB d’ Afers
Internacionals, núm. 56, 2001-2002, pp. 2-59.
Sjoberg, L. y J. Martin, (2007) “Feminist Security Studies: Conversations and
Introduction” en ISA Compendium Project, pp. 1-37.
40
Sjoberg, L. (Ed.). (2009) Gender and international security: feminist perspectives. New
York, Routledge.
Sylvester, C. (1994) Feminist Theory and International Relations in a Posmodern Era.
New York, Cambridge Studies in International Relations, Vol. 32.
Sylvester, C. (2002) Feminist international relations: an unfinished journey. New York,
Cambridge University Press, Vol. 77.
Sylvester, C. (1997) “The Contributions Of Feminist Theory To International
Relations” en Smith, S., Booth, K., y Zalewski, M. (eds.) International Theory:
Positivism and Beyond. Cambridge University Press.
Tickner, J. A. (1988) “Hans Morgenthau’s Principles of Political Realism: A Feminist
Reformulation” en Millennium, pp. 429-440.
Tickner, J. A. (1992) Gender in International Relations: Feminist Perspectives on
Achieving Global Security. New York, Columbia University Press.
Tickner, J. A. (1997) “You Just Don't Understand: Troubled Engagements Between
Feminist and IR Theorists” en International Studies Quarterly, vol. 41, pp. 611-632.
Tickner, J. A. (2001a) Gendering World Politics: Issues and Approaches in the Post-
Cold Era. New York, Columbia University Press.
Tickner, J. A. (2001b) “Relaciones internacionales: perspectivas postpositivistas y
feministas” en Goodin, R. y H. Klingemann Nuevo manual de ciencia política.
Ediciones Itsmo.
Tickner, J. A., y Sjoberg, L. (eds.) (2011) “Feminism and International Relations:
Conversations about the Past, Present and Future” en Routledge.
Tickner, J. A. (2013) A Feminist Voyage through International Relations. New York,
Oxford University Press. Kindle version.
UNESCO (2014) “Día Internacional de la Mujer” Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. [En línea] Disponible en:
http://www.unesco.org/new/es/womens-day [Consultado en mayo de 2014]
EL FEMINISMO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
41
Villarroel, Y. (2007) “Los aportes de las teorías feministas a la comprensión de las
relaciones internacionales” en Revista Politeia Instituto de Estudios Políticos UCV,
núm. 39, pp. 65-86
Walker, R. B. J. (1992) “Gender and Critique in the Theory of International Relations”,
en V. Spike Peterson (ed.) Gendered States: Feminist (Re)Visions of International
Relations Theory. Colorado, Lynne Rienner Publishers.