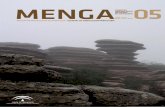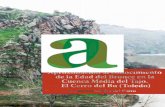El Esplegar. Nuevos datos para el conocimiento de la Edad del Bronce en la Submeseta Sur (T.M....
Transcript of El Esplegar. Nuevos datos para el conocimiento de la Edad del Bronce en la Submeseta Sur (T.M....
DIRECCIÓN CIENTÍFICA
Jorge Morín de Pablos
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A.
Coordinación técnica y diseño gráfi co: Jorge Morín de Pablos y Esperanza de Coig-O´Donnell.
Maquetación: Esperanza de Coig-O´Donnell.
Impresión y encuadernación:
EDITA
Auditores de Energía y Medio Ambiente S.A.
ISBN: 978-84-942592-5-8
Depósito Legal: M-22648-2014
Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico,
incluido fotocopias, grabación o por cualquier sistema de almacenamiento de información sin el previo permiso escrito de los autores.
cCréditos
Coordinación general: Jorge Morín de Pablos.
Secretaría científi ca: Esperanza de Coig-O´Donnell Magro.
COORDINADORES CIENTÍFICOS DE ÁREA
Prehistoriay Protohistoria: Dionisio Urbina Martínez.
Mundo Romano: Jorge Morín de Pablos.
Antigüedad tardía: Isabel M. Sánchez Ramos.
Mundo Andalusí y Edad Media: Antonio Malalana Ureña.
COLABORADORES
Geoarqueología: Fernando Tapias Gómez.
Prehistoria Antigua: Mario López Recio.
Prehistoria Reciente: Germán López López.
Protohistoria: Catalina Urquijo Álvarez de Toledo.
Mundo Romano: Rui Roberto de Almeida.
Antiguedad Tardía y Alta Edad Media: Rafael Barroso Cabrera.
Militaria: Antxoka Martínez Velasco.
Hidráulica de la Antigüedad: Jesús Carrobles Santos.
Zooarqueología: José Yravedra Sainz de los Terreros y Verónica Estaca Gómez
Palinología, Carpología y Antracología: Manuel Casas Gallego.
Morteros: Pablo Guerra García.
AUDITORES DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE S.A.
DIRECCIÓN PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS
Conducción Principal: Marta Escolà Martínez y Francisco José López Fraile.
Préstamo de El Esplegar: José Manuel Illán Illán y Francisco José López Fraile.
DIRECCIÓN SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
La Quebrada: Dionisio Urbina Martínez.
La Peña I-II: Laura Benito Díez y Francisco José López Fraile.
Rasero de Luján: Ernesto Agustí García.
Casas de Luján II: Raúl Luis Pereira y Rocío Víctores de Frutos.
Pinilla I - Los Vallejos: Ana Ibarra Jímenez.
Arroyo Valdespino: Laura Benito Díez y José Manuel Curado Morales.
DIRECCIÓN CONTROL ARQUEOLÓGICO DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS
Marta Escolà Martínez, Antxoka Martínez Velasco, Marta Muñiz Pérez, Raúl da
Silva Pereira, José Antonio Gómez Gandullo, Rebeca Gandul García, Ivan González
García, Alfredo Rodríguez Rodríguez, Gonzalo Saínz Tabuenca.
DIRECCIÓN EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS
El Esplegar: José Manuel Illán Illán y Francisco José López Fraile.
La Quebrada II: Jorge Morín de Pablos y Laura Benito Díez.
La Quebrada III: Jorge Morín de Pablos y José Manuel Illán Illán.
Madrigueras II: Jorge Morín de Pablos y Dionisio Urbina Martínez.
La Peña I: Jorge Morín de Pablos y Laura Benito Díez.
La Peña II: Francisco José López Fraile y Rui Roberto de Almeida.
Llanos de Pinilla: Jorge Morín de Pablos y José Manuel Illán Illán.
Los Vallejos: Jorge Morín de Pablos y Pablo Guerra García.
Los Vallejos II: Marta Escolà Martínez, Gonzalo Sainz Tabuenca e Iván González García.
Los Vallejos III: Marta Escolá Martínez.
La Excavación - Los Mausoleos: Jorge Morín de Pablos y Ernesto Agustí García.
Las Lagunas I-II: Jorge Morín de Pablos y José Manuel Illán Illán.
Casas de Luján I: Jorge Morín de Pablos y Dionisio Urbina Martínez.
Casas de Luján II: Jorge Morín de Pablos y Ernesto Agustí García.
Rasero de Luján: Jorge Morín de Pablos y Ernesto Agustí García.
Rasero de Luján II: Marta Escolà Martínez, Gonzalo Saínz Tabuenca e Iván González García.
Ermita de Magaceda II: Jorge Morín de Pablos y Dionisio Urbina Martínez.
Villajos Norte: José Antonio Gómez Gandullo y Javier Pérez San Martín.
Villajos: Javier Pérez San Martín y Ana Ibarra Jiménez.
Pozo Sevilla: Jorge Morín de Pablos y Marta Escolà Martínez.
Arroyo Valdespino: José Manuel Curado Morales.
METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA: PROSPECCIÓN, EXCAVACIÓN,
INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 13
EL TERRITORIO. DE LA PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA 51
PREHISTORIA ANTIGUA 53
Los primeros Pobladores
PREHISTORIA RECIENTE 54
Los primeros asentamientos humanos
LA EDAD DEL HIERRO 59
El mundo indígena
LA ÉPOCA ROMANA 61
La presencia de Roma
LA ÉPOCA TARDOANTIGUA Y VISIGODA 64
La cristianización del Territorio
LA ÉPOCA ANDALUSÍ 70
La articulación del territorio hispanomusulmán en la cuenca
del rio Cigüela (Provincias de Cuenca y Ciudad Real)
LOS REINOS CRISTIANOS 76
La repoblación temprana de la cuenca del Cigüela
(Provincias de Cuenca y Ciudad Real)
iÍndice
Los Yacimientos GEOARQUEOLOGÍA 89
El Valle del Cigüela
LAS OCUPACIONES HUMANAS EN LA VEGA DEL VALDEJUDÍOS 99
EL ESPLEGAR 105
Nuevos datos para el conocimiento de la Edad del
Bronce en la submeseta sur. Carrascosa del Campo.
III-II milenio B.P.
MADRIGUERAS II 121
Un vicus en el territorio segobricense.
Carrascosa del Campo, siglos V a.c. al V d.C.
LA QUEBRADA III 141
Nuevos datos para el estudio del poblamiento de
la Prehistoria Reciente en el entorno del arroyo del
Valdejudíos. Carrascosa del Campo. III al I milenio B.P.
LA QUEBRADA II 159
Una granja hispanomusulmana en la vega del
Valdejudíos. Carrascosa del Campo. Siglos IX-XI
LA QUEBRADA II 175
Un asentamiento hispanovisigodo en la vega del
Valdejudíos. Carrascosa del Campo. Siglos VI-VIII d.C.
LAS OCUPACIONES HUMANAS EN EL
TERRITORIO DE SEGÓBRIGA 197
LA PEÑA I 207
El sistema hidráulico de abastecimiento de aguas
a la ciudad de Segóbriga. Carrascosa del Campo y
Saelices. Siglo I d.C.
LA PEÑA II 239
Una explotación vitivinícola en el ager
segobricense. Saelices. Siglos I-III d.C.
LLANOS DE PINILLA 271
Un espacio productivo altoimperial en el territorio
segobricense. Saelices. Siglos I-III d.C.
LOS VALLEJOS 305
Una villa en el territorio segobricense. Saelices.
Siglos I-III d.C.
CAMINO DEL ESCALÓN - MAUSOLEOS 355
Nuevos datos para el conocimiento del suburbium
segobricense. Saelices. Siglos I-VIII d.C.
LAS LAGUNAS 373
La producción de miel en época romana en
el territorio de Segóbriga. Saelices. Siglos I
y II d.C.
CASAS DE LUJÁN 393
Una villae romana en el ager de Segobriga.
Saelices. Siglos I-III d.C.
CASAS DE LUJÁN II 415
Notas sobre el fi n de la Guerra Civil española
en la provincia de Cuenca. Saelices. 1939
RASERO DE LUJÁN II 425
Las producciones cerámicas en el territorio
segobricense. Saelices. Siglos I-III d.C.
RASERO DE LUJÁN 481
Rasero de Luján, Casas de Luján y Vallejos.
Vías y caminos en el entorno de la ciudad de
Segóbriga. Saelices. Siglos I-III d.C.
ERMITA DE MAGACEDA 499
Un asentamiento frustrado de la primera
repoblación de Uclés en el cauce del Cigüela.
Villamayor de Santiago. Siglos XII-XIII d.C.
LAS OCUPACIONES HUMANAS
EN EL CURSO BAJO DEL CIGÜELA 511
VILLAJOS NORTE 515
Una necrópolis de los inicios de la Edad del
Hierro de Villajos. Campo de Criptana. Siglos
VII-V a.C.
VILLAJOS 537
Un hábitat hispanomusulmán en la Mancha
alta. Campo de Criptana. Siglos IX-XI d.C.
POZO SEVILLA 549
Una casa-torre en la Mancha. Alcázar de San
Juan. Siglos I-IV d.C.
ARROYO VALDESPINO 593
Nuevos datos para el estudio de la
Protohistoria y la época andalusí en la
Mancha. Herencia. Siglos V-IV a.C. y
XI-XII d.C.
BIBLIOGRAFÍA 611
107
EL ESPLEGARNUEVOS DATOS PARA EL CONOCIMIENTO
DE LA EDAD DEL BRONCE EN LA SUBMESETA SUR.
CARRASCOSA DEL CAMPO. III-II MILENIO B.P.
Germán López López y Jorge Morín de Pablos.1
Área de Prehistoria Reciente de AUDEMA.
1. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
1.1. EL CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN
Los trabajos realizados en el yacimiento de El Esplegar han tenido como objetivo básico la prevención de posibles afecciones sobre
el Patrimonio Cultural dentro de la zona de prevención del Proyecto de construcción de la conducción de agua desde el Acueducto
Tajo-Segura para incorporación de recursos a la llanura manchega .
En el caso concreto del término municipal de Carrascosa del Campo, sobre el arroyo Valdejudíos, estaba prevista la construcción
de un dique de regulación. Se trata de un dique de materiales sueltos impermeables de una longitud de unos 560 metros, para el
que se precisa un material adecuado de un volumen aproximado de unos 110.000 m3. Dicho material estaba previsto extraerlo de
una zona expropiada de la variante de Saelices cuya parcela tiene una superfi cie de 56.980 m2, para lo que sería necesario realizar
un desmonte en dicha parcela de aproximadamente 2 metros de profundidad.
Por este motivo, y tras recibir el permiso correspondiente, se realizaron los trabajos de prospección y desbroce arqueológicos entre
los días 12 y 21 de Mayo de 2008, haciéndose necesaria la adopción de medidas compensatorias en aquellas áreas afectadas de una
manera directa por el proyecto en la fase de explotación de arenas, tras obtenerse resultados positivos en la citada prospección. De
este modo, se propuso la excavación sistemática de las estructuras arqueológicas documentadas y el posterior seguimiento arqueo-
lógico intensivo de las labores de remoción, de manera que quedarían documentadas correctamente todas las fases por las que vaya
atravesando el proceso de explotación.
Desde el punto de vista geomorfológico, el yacimiento se localiza en un área caracterizada por un relieve suave, con elevaciones
que se repiten de forma irregular. Intercalados dentro de los niveles de arcilla, regionalmente pueden observarse niveles de arenas.
Su geología está compuesta por arcillas y limos arenosos que engloban cantos dispersos de diferente naturaleza, de origen aluvial,
coluvial y diluvial, correspondientes a las zonas de río y arroyos.
1 Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos Culturales
Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A.
Calle Santorcaz, 4. 28002 Madrid.
www.audema.com; [email protected]
108
1.2. LAS ESTRUCTURAS
Finalizado el desbroce de un área de 37.050 m2, se contabilizaron y georreferenciaron un total de 365 estructuras negativas de cro-
nología atribuible, en un primer momento, a una fase de transición Bronce Final-Hierro I, por la identifi cación inicial de algunos
fragmentos cerámicos localizados en superfi cie.
En función de la presumible cantidad de arenas necesarias para la realización del “Préstamo”, se delimitó un área de 14.213 m2 que
se denominaría Sector 1, en donde se excavaron 71 estructuras. Posteriormente, se amplió el área de explotación denominando esta
nueva área como Sector 2, en donde se excavaron un total de 34 estructuras.
Respecto a los estratos de relleno de las estructuras excavadas se pudo determinar que la mayoría de ellas se encontraban colma-
tadas por un único estrato. Por otro lado, en el conjunto de todas las estructuras, se individualizaron 4 grandes tipos distintos de
sedimentos. Para realizar las distinciones entre los sedimentos se valoraron los siguientes criterios: color, compactación, homoge-
neidad, calibre y componentes geológicos, orgánicos y artifi ciales. A partir de su morfología y la mayor o menor presencia de ma-
terial arqueológico se ha podido discriminar la existencia de tres tipos distintos de estructuras, aunque en algunos casos la escasez
de material impida pronunciarse de forma clara en lo que respecta a su funcionalidad.
Un primer tipo de estructuras lo constituyen las fosas de mayores dimensiones, aunque de escasa profundidad, con formas en planta de
tendencia oval o en ocasiones planta irregular y polilobulada, con siluetas de perfi les curvos y que por regla general presentan un único
relleno y muy escaso material arqueológico. Tal vez puedan estar relacionadas con la extracción de arcillas para la elaboración de adobes
que posteriormente han sido colmatadas con aportes de origen antrópico. Numerosos ejemplos etnográfi cos nos remiten a actividades
extractivas de este tipo, en las que se retira primeramente el cabecero (la tierra de labor que cubre la veta empleando picos, palas y
azadas, explotando vetas) de entre 20 y 50 cm. de espesor, dimensiones que son acordes con la profundidad de este tipo de estructuras.
Un segundo grupo, tal vez el más numeroso, sería el compuesto por estructuras de planta circular, escasa profundidad y paredes
perpendiculares o mayoritariamente abiertas con relación a la base. Las profundidades suelen variar entre los 10 y los 20 cm aunque
algunas se encuentran muy arrasadas. Sus rellenos resultan en todos los casos homogéneos, de manera que algunas presentan más
alto contenido en componentes de origen orgánico que otras, aunque lo que sí resulta una constante es la reducida proporción de
material arqueológico que aportan. El tercer tipo que se ha podido determinar, también muy numeroso, estaría representado por
cubetas de planta con tendencia circular, con diámetros comprendidos entre los 80 y los 100 cm en la boca y de alrededor y entre
los 60 y 80 cm en la base. Las paredes suelen presentar una sección de tendencia abierta con una profundidad en torno a los 100 cm.
Sin embargo, ni su morfología ni su contenido resultan determinantes a la hora de conocer su función original, pudiendo tratarse de
basureros, estructuras de combustión, silos o estar relacionados con determinadas actividades artesanales, aunque parece plausible
la posibilidad de que un buen número de ellas estuvieran destinadas en un primer momento a contener y almacenar productos agrí-
colas (Bellido Blanco, 1996), aunque posteriormente, y tal vez en distintos episodios de abandono, se colmaten de forma natural,
o se reutilicen como basureros. La escasez de restos de grano documentados en el área que nos ocupa no constituye por sí sola un
impedimento para interpretar estas estructuras como lugares de almacenaje, ya que éste no se conserva si no ha sufrido un proceso
de tostado, del mismo modo que la falta de evidencias de enlucidos o revocos en las paredes de los hoyos, que sí se conservan en
otros contextos peninsulares, ya que no son estrictamente necesarios para una correcta conservación del grano, para lo que sería
sufi ciente con un sellado hermético que impida la entrada de aire.
Pese a todo, únicamente contamos con una estructura en la que a partir de sus rasgos morfológicos podríamos establecer la hipótesis de
que haya sido concebida con el objetivo de ser utilizada como silo. Se trata de la Estructura 287, una cubeta que presenta un diámetro en
la boca en torno a los 180 cm y paredes de tendencia acampanada, con una profundidad media de 100 cm. La principal razón que per-
miten plantear que dicha estructura haya sido utilizada como silo resulta no sólo de su morfología acampanada, sino que está construida
a través de un corte practicado en el sustrato geológico de base, que aparece constituido por arcillas. Éstas ofrecen una impermeabiliza-
ción natural a las paredes de la estructura, condición sine qua non para que una estructura negativa cumpla de modo efectivo la función
de silo. Además, dicha impermeabilidad natural permite ahorrar el trabajo de añadir una capa de revestimiento impermeabilizante.
En defi nitiva, y a modo de conclusión, podríamos señalar que nos encontramos ante un “típico” yacimiento de fondos de cabaña o "Cam-
pos de Hoyos", característico del poblamiento de la Edad del Bronce, con ocupaciones preferentemente en terrazas o vegas de los distintos
cursos fl uviales de la cuenca, en los que la presencia masiva de estas estructuras sería la seña de identidad más signifi cativa del paisaje
prehistórico (Díaz del Río, 2001).
Fotografía aérea del área desbrozada en El Esplegar.
E 63
E 64
E 242
E 243
E 244
E 297
E 298
E 300
E 301
E 302
E 306
E 308
E 309
E 310
E 311
E 314
E 315
E 317
E 321 y 331
E 323
E 325
E 330
E 334
E 335
E 336E 337
E 338
E 339
E 341
E 342
E 343
E 344E 343
E 355E 356E 357
E 62
E 318
E 61
E 65
E 66
E 67
E 68
E 69
E 245
E 247
E 248 E 250
E 251
E 287
E 288
E 299E 305
E 312
E 313 E 316
E 322
E 329
E 340
E 346
E 347
E 348
E 349
E 350
E 351 E 352
E 353 E 354 E 358
E 359
E 57
E 60
E 201E 202-364-365E 203
E 209E 210-211-212-213E 214
E 219E 220
E 280E 281
E 303 E 320
E 360
E 362
114
2. LA CULTURA MATERIAL
2.1. EL REPERTORIO CERÁMICO
La cerámica recuperada en el yacimiento no resulta muy abundante ni muy signifi cativa. Se trata en la mayoría de los casos de
fragmentos informes con un alto grado de fracturación, afectados en ocasiones por concreciones calcáreas.
Las cocciones se realizan preferentemente en ambientes reductores, con colores parduzcos. Las pastas no son muy decantadas y
presentan desgrasantes cuarcíticos y micáceos de tamaño mediano-grande. Los bordes documentados son preferentemente redon-
deados, aunque también aparecen bordes planos y ligeramente apuntados, generalmente rectos o ligeramente exvasados.
Los acabados son relativamente variados, documentándose desde los más groseros, pasando por los simples alisados, los más co-
munes por otro lado, mientras que las superfi cies espatuladas y bruñidas aparecen en menor medida.
Las formas reconocibles resultan escasas y se reducen a formas simples como cuencos simples o hemisféricos aunque también apa-
rece un número relativamente elevado de ollas con perfi les ondulados y ollas de perfi les abiertos, de tamaño mediano y con carenas
suaves en el tercio superior de la pieza. Son este tipo de piezas las que concentran los acabados de mayor calidad. Se documentan
también formas globulares de mediano y gran tamaño, preferentemente con perfi les abiertos, tanto con cuellos ligeramente indica-
dos como con bordes vueltos más desarrollados o cuencos de borde vertical.
Se trata de un repertorio cerámico tremendamente similar al documentado en otras áreas peninsulares, de manera que formas similares
se repiten en el Bronce Manchego de las Motillas (Galán y Sánchez, 1994; Ruiz, 1994) o en ocupaciones tanto al aire libre como en cueva
en la Meseta Norte (Samaniego, Jimeno, Fernández y Gómez, 2001) o en yacimientos de similar cronología en las provincias de Cuenca
o Guadalajara (Díaz-Andreu, 1994a; Méndez, 1994). Sobre esta tradición cerámica del Bronce Medio-Pleno, inciden los primeros moti-
vos decorativos incisos, es decir, horizonte formativo de Cogotas, concentrándose preferentemente en formas de perfi l abierto o carenas
altas y bien marcadas, sin que este momento quede claramente defi nido a partir de las fechas radiocarbónicas disponibles.
Las decoraciones son también escasas. Las más simples serían las incisiones y las digitaciones realizadas en los bordes, concentradas
en los vasos de perfi l ondulado. También se documenta la presencia de fi las de mamelones de pequeño tamaño en la zona próxima al
borde. Su disposición en líneas y sus reducidas dimensiones hace que debamos considerarlas más como elementos ornamentales que
como elementos de prensión.
En el caso de los elementos de prensión, éstos no son un elemento realmente fi able a la hora de asignar una determinada ocupación
a una fase concreta o momento cronológico. Los tipos documentados, distintos tipos de mamelones exclusivamente, presentan una
amplitud cronológica y geográfi ca excesivamente amplia que los invalida como fósiles directores fi ables en la mayoría de los casos,
apareciendo tanto en ocupaciones de cronología calcolítica como en momentos fi nales de la Edad del Bronce o Primera Edad del
Hierro. No obstante, el predominio casi exclusivo de la incisión como técnica decorativa no resulta determinante a la hora estable-
cer las posibles fases en la ocupación del yacimiento a partir del material cerámico, ya que resulta complicado valorar los esquemas
compositivos dado el alto grado de fracturación.
Pese a todo, y aunque la zona objeto de estudio está lejos del área nuclear de Cogotas I, la zona central de la Meseta Norte, existen
algunos ejemplos claros documentados de la infl uencia de este relativamente cerca del yacimiento. El caso más cercano lo encon-
tramos en el mismo territorio de Campos del Paraíso, además de las cercanas localidades de Huete y Caracenilla, así como en las
localidades de Pajaroncillo, Reillo o Valera de Abajo, con ejemplos claros de Cogotas I Pleno (Díaz-Andreu, 1994a y 1994b; Mar-
tínez y Martínez, 1988).
En el yacimiento de El Castillo de Huete (Huete), un cerro en el que se localizan numerosos fondos de cabaña, se constata la pre-
sencia de un elevado número de recipientes con decoración típica de Cogotas I, con formas y decoraciones habituales de Cogo-
tas en el área nuclear, apareciendo motivos incisos, impresos y boquique junto a cerámica tipo Dornajos. En el caso de El Otero
(Caracenilla), nos encontramos ante un Cerro-muela en el que aparecen formas onduladas y carenadas, con decoraciones incisas
y excisas así como boquique, que nos remitiría a la fase de plenitud del mundo de Cogotas. El Corral de Rachuelo (Campos del
115
Formas de perfi l ondulado.
Cazuela de perfi l ondulado.
Cerámicas con elementos de prensión.
Cerámicas con decoración.
116
Paraíso) se localiza en una ladera en zona de lomas. En este yacimiento aparecen motivos de zigzag incisos y un borde con digitacio-
nes. El repertorio formal se reduce a cuencos y la incisión es la única técnica decorativa presente. En el yacimiento de Las Hoyas del
Castillo (Pajaroncillo), localizado sobre un peñón rocoso sobre meseta, se ha podido determinar una primera fase correspondiente
al Bronce Antiguo a partir de la presencia de cerámica tipo Dornajos así como una fase más reciente en la que aparece una buena
representación de materiales correspondientes tanto a la fase formativa o Protocogotas como a la fase de plenitud, con un desarrollo
similar al observado en el área nuclear, documentándose la presencia de fuentes carenadas, ollas troncocónicas y globulares así como
decoraciones realizadas con las técnicas de la impresión, la incisión, la excisión o el boquique. En el caso de El Castillo (Reillo) en un
cerro prominente se localizó una tumba de incineración atribuible a la Primera Edad del Hierro, de la que proviene un vaso decorado
con boquique, lo que denotaría una perduración tardía de dicha técnica tras la disolución del mundo de Cogotas I. Para fi nalizar, en el
Pico de la Muela (Valera de Abajo) situado en un espolón elevado, se ha recuperado un conjunto cerámico compuesto por ejemplares
lisos y formas carenadas o bitroncocónicas así como una cazuela carenada decorada con incisión y ajedrezado exciso.
En el caso del yacimiento de El Esplegar, las cerámicas decoradas más signifi cativas serían las provenientes de las estructuras 298
y 291. En la primera de las cubetas se recuperaron varios pequeños fragmentos de bordes con una composición de pequeñas lí-
neas incisas en forma de zigzag, motivo que resulta típico de los momentos formativos del mundo Cogotas I, como de su etapa de
plenitud. Sin embargo, los más espectaculares tanto por su esquema compositivo como por sus implicaciones cronoculturales, son los
dos fragmentos de la estructura 309 con una abigarrada decoración con fi nos trazos incisos realizados con punzón, tanto en el exterior
como en el interior de la pieza. El primero de ellos muestra una línea incisa horizontal en zigzag paralelo al borde, debajo de la cual
se dispone un grupo de líneas incisas paralelas de las que arrancan de su parte inferior, varios grupos de líneas incisas perpendi-
culares a las anteriores. Al interior se disponen series continuas de líneas en zigzag o dientes de lobo ocupando la totalidad del
fragmento. Esta decoración, pese a que puede corresponder a fases evolucionadas de la Edad del Bronce, parece más acorde, dado
su abigarramiento y composición, con el denominado grupo Dornajos, típico además del área geográfi ca próxima a la ocupación
del yacimiento que nos ocupa.
La otra pieza muestra en la zona próxima al borde un grupo de líneas incisas paralelas de las que arrancan oblicuamente a estas
series de líneas incisas que enmarcan pequeños trazos incisos y oblicuos que rellenan su interior. La cara interna presenta una serie
de triángulos incisos rellenos por líneas oblicuas también incisas. Este fragmento pese a que también podría ser asimilable al grupo
Dornajos, su técnica y esquema compositivo lo acercarían más al mundo del Bronce Final.
Cerámicas con decoración incisa.
117
2.2. LA PRODUCCIÓN LÍTICA
La industria lítica resulta aún más escasa, estando ausente dentro de los
productos de lascado los soportes laminares.
Las materias primas empleadas son en su mayoría procedentes del en-
torno más inmediato del yacimiento, lo que implica una baja inversión
en tiempo y esfuerzo en su adquisición como sería el caso del sílex y la
cuarcita, mientras que el granito implicaría una adquisición a más larga
distancia o bien una adquisición indirecta por medio de otras comuni-
dades.
Las lascas recuperadas están elaboradas en su práctica totalidad en sílex
de origen local, aunque también aparece un reducido número de sopor-
tes manufacturados en cuarcita.
El grado de corticalidad no resulta muy elevado, de manera que un signi-
fi cativo número de soportes muestran sus anversos despejados de restos
corticales, posiblemente debido a la realización de un primer descorte-
zado y formateo de los núcleos en las áreas de suministro de materias
primas.
Las secuencias de lascado son relativamente cortas, con soportes que
muestran por regla general 2 ó 3 levantamientos previos, permanecien-
do ausentes las lascas de grado alto. La inmensa mayoría de los soportes
presentan direcciones de trabajo unidireccionales y unipolares, que por
regla general resultan paralelos al eje de lascado de la pieza.
Únicamente se han documentado lascas con talones no transformados,
siendo los lisos los más comunes por delante de fi liformes y corticales. Los
ángulos de lascado de dichos soportes estarían comprendidos entre los 75
y los 85 grados, una relación angular entre plataforma y cara de lascado
común a la inmensa mayoría de las ocupaciones de la Edad del Bronce.
Los núcleos recuperados se reducen a dos ejemplares, uno en sílex y otro
en cuarcita, pudiéndose apreciar distintas cadenas operativas en función
de la materia prima explotada, de manera que el núcleo de cuarcita pre-
senta dos superfi cies de golpeo corticales de las que se ha obtenido un
único soporte en cada caso, mientras que en el caso del sílex el grado de
agotamiento es mucho más intenso, mostrando 3 superfi cies de golpeo
desde las que se han obtenido de 3 a 4 soportes en cada caso, sin que
queden restos corticales en la base explotada.
Para fi nalizar con este punto de la cultura material, nos centraremos en
el material retocado.
Dentro de este grupo contamos un diente de hoz elaborado sobre lasca
con el talón suprimido y dorso abrupto mediante retoque alterno y con-
tínuo, opuesto a un fi lo fi namente denticulado con retoque alterno bifa-
cial. La otra pieza es una lasca de tercer orden con retoque sobreelevado,
directo y continuo. El único material pulimentado recuperado se reduce
a dos fragmentos de molino barquiforme realizados en granito.
Núcleos y piezas macrolíticas.
Utillaje y restos de talla lítica.
Molino barquiforme en granito.
118
3. VALORACIÓN CRONOCULTURAL DEL CONJUNTO
Tradicionalmente, la investigación arqueológica en la provincia de Cuenca se ha centrado en el estudio casi exclusivo de unos pocos
períodos, como la Edad del Hierro o la época romana y, fundamentalmente la Edad del Bronce, para la que continúa siendo una
obra de referencia el trabajo de Díaz Andreu (Díaz, 1994a). Para esta fase se ha venido asumiendo un cierto proceso de “encasti-
llamiento” en donde predominarían los asentamientos en alto con cierto condicionante defensivo pese a no tratarse de recintos
amurallados, siendo algunos de los yacimientos más signifi cativos el Arroyo de San Lorenzo (Fuentesbuenas), la Atalaya de Sotoca
(Sotoca), Centenares (Villas de la Ventosa) o la Loma de las Majadas.
Las escasas prospecciones realizadas en la provincia no han paliado esta desinformación, puesto que la falta de presupuestos ha
hecho que estuvieran muy dirigidas a la búsqueda de ciertos yacimientos situados en alto (Díaz-Andreu, 1994b: 17-18), aunque
cada vez resulta más común la presencia de asentamientos durante toda la Prehistoria Reciente en las cuencas sedimentarias de
los principales cursos fl uviales, en las proximidades de las llanuras de inundación, articulando así un poblamiento mucho más
complejo y jerarquizado.
Es precisamente en este segundo tipo de hábitats en el que cabría situar el yacimiento de El Esplegar, un tipo de poblado situado en
llano y sin condicionantes defensivos, en las inmediaciones del entorno directamente explotable en el que las únicas huellas serían
las estructuras excavadas, sin que se hayan detectado improntas de postes, ni cimentaciones en piedra, estando sus casas levantadas
a base de un entramado de postes y ramajes con un manteado de barro.
A partir de los primeros datos que podemos obtener del conjunto material exhumado durante la excavación, podemos hablar de
una ocupación dilatada en el tiempo o tal vez incluso, de sucesivas reocupaciones y reutilizaciones de un mismo espacio, con una
ocupación más signifi cativa en fases evolucionadas de la Edad del Bronce, con un material cerámico compuesto por formas simples
y cuencos y ollas de perfi l ondulado e incisiones en el borde y una industria lítica poco elaborada con secuencias de explotación
cortas. Sin embargo, las cerámicas tipo Dornajos hablarían de una ocupación que podría arrancar en fases calcolíticas o situarlo
en un Bronce Antiguo, perdurando incluso estos campaniformes incisos con materiales del Bronce Pleno como constatan algunas
dataciones radiocarbónicas (Galán y Fernández, 1982-83) o su ubicación en estructuras en las que conviven con materiales cerámi-
cos claramente atribuibles al Bronce Pleno (López y Morín, 2007) situación que se repite en los yacimientos anteriormente citados
de Las Hoyas del Castillo o el Castillo de Huete, aunque habría que precisar si nos encontramos ante ocupaciones dilatadas en el
tiempo o de perduración de estos tipos en fases más recientes.
Bibliografía específi ca de El Esplegar
LÓPEZ LÓPEZ, G. y MORÍN DE PABLOS, J. -Eds. científi cos- (2013): La Quebrada III - El Esplegar. La Prehistoria reciente en la vega del
Arroyo Valdejudíos, en MArqAudema. Serie Prehistoria Reciente. Madrid.
LÓPEZ LÓPEZ, G., LÓPEZ FRAILE, F.J., ALMEIDA, R. DE, SILVA, R. DE, ILLÁN ILLÁN, J.M. y MORÍN DE PABLOS, J. (2010):
“Excavaciones en el yacimiento de la Edad del Bronce de El Esplegar (Carrascosa del Campo, Cuenca)”, en Nuestro Patrimonio. Recientes
actuaciones y nuevos planteamientos en la Provincia de Cuenca (C. Villa y A. Madrigal -Coords-). Cuenca, pp. 137-160.
ILLÁN ILLÁN, J.M., LÓPEZ LÓPEZ, G. y MORÍN DE PABLOS, J. (2012): “ La Quebrada III y El Esplegar. Nuevos datos para el estudio del
poblamiento de la prehistoria reciente en el entorno del arroyo Valdejudíos (T.M. de Carrascosa del Campo, Cuenca)”, en Studia Academica.
Revista de Investigación Universitaria, nº 17 (Arqueología y Prehistoria en Cuenca), pp. 221-265.