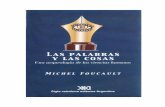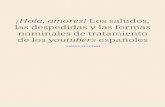¿Las islas del fin del mundo? Las comunidades baleáricas y los contactos interculturales durante...
Transcript of ¿Las islas del fin del mundo? Las comunidades baleáricas y los contactos interculturales durante...
Citar como: Salvà, B. y Javaloyas, D. (2013) ¿Las islas del fin del mundo? Las comunidades
baleáricas y los contactos interculturales durante el Bronce Medio y Final (1400-850 A.C.). En
Pergola, P. y LoSchiavo, F. Les lingots peau-de-boeuf et la navigation en Méditerranée centrale.
Actes du IIème Colloque international (Lucciana, Mariana, 15-18 septembre 2005). Ajaccio: Ed.
Alain Piazzola.
ADVERTENCIA: Este texto se terminó de escribir en 2007 pero, por razones ajenas a los
autores, la publicación vio la luz a fines de 2013. Por lo tanto, en él se defienden algunos
aspectos sobre las sociedades naviformes que hoy en día ya consideramos superados.
¿LAS ISLAS DEL FIN DEL MUNDO? Las comunidades baleáricas y los contactos
interculturales durante el Bronce Medio y Final (1400-850 A.C.)1
Bartomeu Salvà Simonet2
David Javaloyas Molina3
La cuestión de los contactos interculturales de las comunidades baleáricas durante la
Edad del Bronce ha sido tratada por diversos autores. El primero de ellos, fue
Cartailhac (1892), el cual relacionó los monumentos turriformes de las Baleares,
talaiots, con los de Córcega, torres, y Cerdeña, nuragas. Desde entonces, la visión de
los diferentes investigadores ha cambiado mucho, pasando por tres etapas principales.
En la primera, que ocupa buena parte de la historia de la arqueología baleárica hasta la
década de los años 80 del s.XX, las relaciones se magnificaron y fueron el motor que
explicaba todo los cambios en las comunidades prehistóricas baleáricas (Rosselló,
1979; 1987) (Plantalamor, 1991). Por el contrario, durante la década de 1980 e inicios
de 1990 se tendió a minimizar la existencia e influencia de estos contactos (Salvà,
1999). Por último, se ha comenzado a desarrollar una aproximación equilibrada que
reconoce la existencia de las relaciones de esas comunidades con las áreas
mediterráneas adyacentes y que intenta situar en su justa medida la influencia de
estos contactos (Lull et alii, 1999) (Salvà, 2003; 2007) (Guerrero, 2006; 2006a)
(Guerrero et alii, 2007).
El presente artículo se inscribe en esta última tendencia. Nuestro objetivo es el de
presentar las principales características que definieron a las comunidades naviformes,
aquellas que vivieron en las Islas Baleares durante la Edad del Bronce y que reciben su
nombre de las características construcciones presentes en este momento, los
1 Este artículo es parte de la transferencia de conocimiento del proyecto de investigación I+D: Producir, consumir,
intercambiar. Explotación de recursos y relaciones externas de las comunidades insulares baleáricas durante la prehistoria reciente. Financiada por el Ministerior de Ciencia y Tecnología. Iniciado el 2008 (HAR2008-00708). 2 Profesor Asociado del Área de Prehistoria la Universitat de les Illes Balears (Mallorca, España). E-mail:
[email protected] 3 Becario FPU predoctoral del Área de Prehistoria de la Universitat de les Illes Balears (Mallorca, España). E-mail:
navetiformes4. Para ello analizaremos diferentes aspectos, tales como los patrones de
asentamiento y de hábitat, la cultura material mueble (cerámica, industria ósea y
elementos metálicos), los patrones de alimentación y el mundo funerario. Esta
aproximación, nos permitirá demostrar que, a diferencia de lo que se pensaba hasta
ahora las sociedades del Bronce balear no permanecieron estáticas, sino todo lo
contrario. Parte de esos cambios tuvieron que ver con los contactos estables que estas
comunidades establecieron con otras situadas en el hinterland mediterráneo. Por
último, analizaremos de forma breve la cuestión de las relaciones durante la Edad del
Bronce en el Mediterráneo, con especial atención a la zona centro-occidental, y
trataremos de integrar a las Baleares en el discurso general.
1. Historia del estudio de los contactos interculturales durante la Edad del Bronce en
las Baleares.
El estudio de la denominada fase Naviforme, que ocupa toda la Edad del Bronce de las
Islas Baleares, es relativamente reciente. No fue hasta mediados de la década de 1990
cuando los investigadores dieron a este período de la prehistoria balear entidad propia
y comenzaron a estudiar en profundidad sus aspectos y características generales
(Calvo y Salvà, 1997). La principal causa de este prolongado abandono, fue el impacto
que tuvo sobre los investigadores la espectacularidad de las construcciones que
caracterizan a las comunidades talayóticas posteriores. Así pues, los arqueólogos y
arqueólogas que estudiaron la prehistoria balear se centraron en el mundo talayótico,
dejando de lado el dilatado y complejo período anterior que recibió la denominación
unitaria de “pretalayótico”. De hecho, hoy en día esta terminología no se ha
desechado por completo ni en la literatura científica (Pons, 1999; Plantalamor, 1991)
ni mucho menos por el público en general.
Sin embargo, Rosselló Bordoy, en la temprana fecha de la década de 1960 (Rosselló,
1966: 24), situó correctamente el mundo de las navetas como anterior a los talaiots.
Además, le dotó de entidad diferenciada, al definirlo como “Pretalayótico Final”, y fijó
una cronología y unas características generales. La propuesta de Rosselló Bordoy, que
fue aceptada por la mayoría de los investigadores y que se ha mantenido vigente hasta
hace muy poco, se ha revelado problemática. Primero, debido a los evidentes errores
cronológicos, en buena medida a causa de la ausencia de dataciones absolutas y el uso
de cronologías relativas, que situaban el final del Pretalayótico Final en el 1400 AC,
cuando hoy se acepta un final c. s.IX A.C. Segundo, a causa del paradigma histórico-
cultural al que se adscribía. Debido a éste, las comunidades naviformes fueron vistas
como un “grupo cultural” monolítico que permaneció inamovible durante sus casi mil
años de duración, conservando estable todos sus elementos, incluido la cultura
material.
4 Tradicionalmente estas estructuras han recibido el nombre de navetas. Sin embargo, algunos autores utilizamos
este nombre en la literatura científica para distinguirlas de las navetas funerarias menorquinas.
Consecuentemente con esta visión, y con las metodologías de excavación utilizadas, se
identificaron en el registro arqueológico una serie de rápidos e importantes cambios:
la aparición de nuevos patrones de asentamiento y de hábitat, un nuevo ajuar
cerámico, una panoplia metálica diferente, nuevas prácticas funerarias, etc. La visión
normativa y evolucionista que caracterizaba la postura de Rosselló-Bordoy, era que las
comunidades humanas se atienen a todos los niveles, a la norma impuesta por sus
antepasados. La única manera de explicar estos súbitos cambios, incluido el de la
cultura material pasaba por la llegada de otro “grupo cultural” más avanzado y más
civilizado que sustituyó a las comunidades naviformes.
El origen de estas nuevas gentes se buscó en Oriente, donde se pensaba que se
hallaban las zonas más “civilizadas” de ese momento (ex oriente lux). En concreto y
siguiendo los postulados de Grosjean para Córcega (1955), se vehiculó a través de los
denominados “Pueblos del Mar” (Rosselló, 1979). Estos recién llegados se suponían
claramente superiores a las comunidades naviformes, y eran un grupo más agresivo y
más complejo, como indicaba la rica panoplia metálica que utilizaban y sus
impresionantes construcciones. En definitiva, estaban mejor preparados para la vida y
la guerra por lo que al llegar a las Baleares, derrotaron en una supuesta “guerra de
invasión” a los pobres indígenas que nada pudieron hacer frente a esta nueva sociedad
guerrera.
Este discurso difusionista-invasionista estuvo vigente en Baleares hasta mediados de la
década de 1990, momento en que empezó a cuestionarse. Esta tardía crítica a estos
modelos puede resultar extraño. Teniendo en cuenta que es a fines de los 60 (Renfrew
1967; 1968) cuando en Europa y el Mediterráneo en general, debido a la
generalización de las dataciones absolutas por C14 y la irrupción del nuevo paradigma
procesualista, se comienzan a abandonar este tipo de explicaciones. Sin embargo, la
persistencia de los modelos difusionistas-invasionistas en las Baleares se explica por el
férreo control que Rosselló Bordoy, principal figura de la arqueología Balear a partir de
la década de 1950 desde su posición de director del Museu de Mallorca, ejerció hasta
1991. Fue en ese momento cuando un primer grupo de arqueólogos, formados ya en
parte lejos de la sombra del Museu, comenzó a trabajar en la arqueología balear
(Javaloyas, inédito).
Este fue el inicio de una profunda revisión de las excavaciones y los materiales,
iniciándose al mismo tiempo una serie de intervenciones en diferentes yacimientos
incorporando toda una serie de nuevas metodologías y técnicas arqueológicas
(excavación en extensión, método Harris, desarrollo de amplias series de dataciones
absolutas, incorporación de nuevas técnicas de análisis). Los recientes datos, se
interpretaron a la luz de los nuevos modelos interpretativos procesualistas o de
aquellos adscritos al materialismo-histórico (Javaloyas, inédito). De esta manera, se
definió de forma definitiva la fase Naviforme, situándose esta a lo largo de toda la
Edad del Bronce, se estableció su cronología absoluta y se comenzó a entrever los
profundos cambios que durante esta fase sufrieron las comunidades baleáricas, y que
les llevaría a desembocar en la fase talayótica (Fernández-Miranda, 1995; Calvo y
Salvà, 1997; Lull et alii, 1999; Salvà, 1999; Salvà et alii, 2002; Guerrero et alii, 2007).
Estos cambios, influyeron de forma decisiva en el modo de entender la cuestión de los
contactos interculturales en la prehistoria balear. Las nuevas corrientes interpretativas
vigentes, ponían el acento en el estudio de los diferentes procesos que tenían lugar en
el seno de la sociedad y rehusaban de plano la necesidad de contactos externos para
explicar los cambios que en esta se observaban. Además, la cientifización que iba a
sufrir la arqueología occidental, proceso relacionado con la adopción de un modelo de
conocimiento neopositivista, supuso el rechazo del concepto de paralelo tipológico.
Éste, que había sido la herramienta metodológica esencial de los discursos
difusionistas, fue tachado de acientífico y subjetivo. Como alternativa, se comenzaron
a desarrollar toda una serie de analíticas de procedencia o caracterización, tales como
isótopos de Pb, análisis de activación neutrónica (NAA) o los espectropía de emisión
óptica (OES) por citar algunos. El problema ha sido que la arqueología balear se ha
mantenido en un nivel de cientifización muy bajo. Ello no ha permitido la
generalización de este tipo de análisis, lo que ha dificultado el estudio de los contactos
interculturales durante la Edad del Bronce, en un momento en el que los paralelos
tipológicos no estaban bien vistos (Javaloyas, inédito).
A pesar de estas dificultades, la cuestión de los contactos durante la Edad del Bronce
no se ha abandonado. La presencia evidente de elementos foráneos, principalmente
estaño, han mantenido el interés por el tema. De esta manera se han desarrollado
diferentes líneas de trabajo (Lull et alii, 1999; Fornés y Salvà 2001; Guerrero 2000,
2004, 2006, 2006a; Guerrero et alii, 2007; Salvà 2003, 2007) que refuerzan la
afirmación de que las comunidades de la Edad del Bronce Balear, no estuvieron
aisladas. Sino que por el contrario, de una manera u otra se encontraban inmersas en
las variadas y complejas relaciones que se dieron en el Mediterráneo en ese momento
(Tabla 1).
2. La evolución del Naviforme.
La denominada fase Naviforme, adquiere su nombre de las características
construcciones de este momento, denominadas navetiformes. Éstas son grandes
estructuras con planta en forma de U, construidas con técnica ciclópea.
Cronológicamente esta fase abarca toda la Edad del Bronce de las Islas Baleares, más
claramente en Mallorca y Menorca, y de forma más indefinida en las Islas Pitiusas
(Ibiza y Formentera). Las cronologías que se proponen son las siguientes5:
1) Naviforme I o Bronce Inicial 1700-1400 A.C.
2) Naviforme II o Bronce Medio 1400-1200 A.C.
3) Naviforme III o Bronce Final 1200-850 A.C.
5 Todas las cronologías que se dan en este artículo están debidamente calibradas.
Las características de cada una de las etapas, no se desarrollaran en este artículo, al no
ser su objetivo. Para ello remitimos a las últimas publicaciones que tratan el tema (Lull
et alii, 1999; Salvà et alii, 2002; Salvà, 2001; Guerrero et alii, 2007). A continuación, nos
centraremos en analizar los progresivos cambios que las comunidades naviformes
experimentaron durante toda su existencia y que permiten defender que el paso a las
comunidades talayóticas fue fruto de un proceso gradual y no de un súbito cambio
poblacional. Es más, veremos que situar una frontera cronológica entre una fase y
otra, es una tarea casi imposible ya que ambas formaciones socioculturales se
relacionan sin solución de continuidad. Por otra parte, nos centraremos, en analizar las
evidencias que permiten afirmar que estas sociedades establecieron contactos
estables con otras comunidades foráneas del ámbito mediterráneo. Más que entender
ambos aspectos como elementos separados, nosotros pensamos que deben ser
considerados como las dos caras de una misma moneda y que su separación
únicamente debe ser una herramienta heurística que nos permita visualizar con mayor
nitidez el conjunto.
2.1.- Los navetiformes: entre el espacio público y el espacio privado.
Como hemos señalado, los navetiformes, son grandes estructuras (tienen unas
dimensiones medias de 15m de longitud, 3-4 de ancho y unos 3m de alto) con planta
en forma de U y construidas en piedra, con técnica ciclópea. Estas son las estructuras
arquitectónicas más comunes de esta época. Tradicionalmente se han interpretado
como espacios domésticos, es decir como casas. El problema de estas
interpretaciones, como se ha puesto de relieve recientemente (Fornés et alii, e.p.;
Salvà y Hernández, e.p.), es que no permiten entender sus características más
particulares (¿por qué los navetiformes eran de esta manera y no de otra?, ¿qué
funciones y significados tenían en las sociedades de la Edad del Bronce balear?). Y
además, tienden a obviar la complejidad y la variabilidad de las sociedades humanas,
esencializando nuestra manera de entender el mundo. Así pues, con el objetivo de
superar estas limitaciones, estos trabajos han adoptado como premisas el hecho de
que el espacio está construido social, cultural e históricamente. Por ello no deben
considerarse únicamente resultado de las acciones humanas, sino también como un
elemento activo en la configuración de la realidad social. De esta manera, realizan un
análisis de las principales características de los navetiformes, (arquitectura,
temporalización, estructuración espacial, actividades que en ellos se realizaban) con el
objetivo de entender sus significados en relación con las prácticas sociales y culturales
en las que estaban insertas (Fornés et alii, e.p.).
Desde este punto de vista, los navetiformes no eran únicamente el espacio en el que
vivían y desarrollaban sus actividades diarias los grupos humanos mínimos que
conformaban la sociedad, sino que también eran las entidades en las cuales se
concentraba la identidad del grupo que los habitaba. Es decir, el navetiforme, con su
monumentalidad y el elevado esfuerzo colectivo que supone su construcción, se
interpreta como un símbolo que identifica y estructura al grupo humano que reside en
ella. Ambos elementos son indisolubles de manera tal, que el origen y abandono de
uno suponen la aparición y desaparición del otro. Además, los cambios que la
estructura sufre tanto a nivel interno como en cuanto a sus relaciones con el resto de
los poblados, muestran, que también la relación entre los distintos grupos humanos ha
cambiado.
En este sentido, se interpretan los cambios documentados en la estructuración del
espacio a lo largo de los aproximadamente siete siglos que estuvo en funcionamiento
el Navetiforme I del yacimiento de Els Closos de Can Gaià (Tabla 4) (Figura 1). En la
primera fase, con una cronología c. 1500-920 cal A.C., se han documentado dos ejes de
articulación. Uno transversal, situado más o menos a unos cuatro metros de la
entrada, que divide la cámara en dos zonas: una posterior, que ocupa dos tercios, y
una anterior que ocupa el tercio restante. Y otro longitudinal, que divide la zona
posterior en dos áreas de dimensiones similares. En la zona dispuesta junto al acceso,
además de no funcionar la lateralidad (diferenciación entre la mitad E y la O) se
documenta un enlosado dispuesto justo en el umbral de entrada, que define el acceso.
Esto parece cambiar hacia el siglo X A.C. En este momento el eje longitudinal
documentado en la fase anterior, se extiende ahora ocupando todo el recorrido de la
cámara mediante la presencia de dos elementos fijos nuevos. Primero, una losa que,
en función de las marcas de uso que presenta (puntos de impacto, pulidos y estrías) y
la abundancia de restos de fauna a su alrededor, se ha interpretado como una mesa y
un mortero falcado al suelo, relacionados con actividades de procesamiento de
animales (Salvà et alii, 2002; Hernández et alii, 2004). Al mismo tiempo, se construye
un muro transversal que establece una diferenciación clara entre el interior y el
exterior de los navetiformes.
A partir de estos datos se intenta estudiar la articulación entre el interior y el exterior
del espacio doméstico, es decir, el grado de privacidad, el cual con el tiempo parece
cambiar de forma drástica (Fornés et alii, e.p.; Salvà y Hernández, e.p.). En un primer
momento esta separación es mucho más laxa, la amplitud de la entrada no está
limitada por ningún elemento fijo (al menos que se haya podido constatar
arqueológicamente) y viene definida por los muros de la naveta. La iluminación del
navetiforme, vendría a partir de una única entrada de luz, ya que se trata de una
planta alargada y sin ventanas. Todo ello supondría que la zona posterior del edificio
quedaría en penumbra, mientras que la anterior estaría bien iluminada por la luz del
sol. Por todo ello, se argumenta que la zona anterior del navetiforme era el lugar
donde el grupo doméstico se relacionaba con el exterior, mientras que la parte
posterior era una zona de mayor privacidad y a la que no tendrían acceso miembros
ajenos al grupo doméstico (si no físicamente, sí al menos visualmente).
En esta distribución de los espacios y la iluminación, juega un papel importante el
enlosado de entrada. Este presenta su losa central sobre un fuego anterior a la
estructura, y que posiblemente lo vincula, con el momento de fundación del grupo
doméstico. Así pues, en este momento los navetiformes cumplían una importante
función social, funcionando como locus político. Es decir, eran el espacio preferente
donde la comunidad se reunía y donde tenía lugar la toma de decisiones. Teniendo en
cuenta esto, creemos que en las sociedades naviformes el poder no existe de forma
autónoma y fuera del corpus social, sino que está en manos de toda la comunidad
(Fornés et alii, e.p.; Salvà y Hernández, e.p.).
En cambio, en la fase siguiente, esta zona pública ha desaparecido. El muro transversal
supone una separación con el exterior mucho más firme, que delimita claramente el
interior y el exterior y que evidencia una voluntad de ocultar el interior del espacio
doméstico. Los autores, señalan que todo esto supuso el desplazamiento del locus
político, a una esfera diferente a la doméstica y el inicio de la limitación de acceso al
poder de parte de la comunidad. Este proceso coincide cronológicamente con el
abandono de diferentes asentamientos naviformes y con la aparición de los primeros
poblados definidos ya como talayóticos. En éstos últimos, los espacios domésticos no
se monumentalizan, en cambio si que lo harán los talayots, que tradicionalmente se
han interpretado como lugares en los que tendrían lugar diferentes actividades
comunales, entre las que destacan la toma de decisiones (Salvà y Hernández, e.p.).
Si pasamos a analizar el parco registro arqueológico existente que se refiere a la
organización mesoespacial, de los los poblados de navetiformes, podemos referir una
serie de cambios que refuerzan estas hipótesis. Entre las características de los
poblados destaca la inexistencia, hasta el momento, de espacios comunales diferentes
de los navetiformes, en los que las comunidades que habitaban estos poblados
desarrollaran actividades conjuntas que tengan una cronología anterior al s.XIV A.C.
Este panorama parece cambiar en ese momento con la aparición de los primeros
espacios claramente diferenciados de los navetiformes, y que además tienen unas
características arquitectónicas novedosas. Destacan dos ejemplos claros ya excavados,
aunque las prospecciones superficiales evidencian la existencia de más.
En primer lugar, nos referiremos al gran edificio que ocupa un espacio central en el
poblado de Es Figueral de Son Real y cuya primera ocupación contiene materiales de
inicios del Bronce Medio. Independientemente del edificio en sí, que difiere
claramente del modelo navetiforme, al frente de éste se localiza una gran plataforma
en la que se documentaron una cantidad muy importante de molinos, restos
destacados de fauna y varios hogares (Rosselló y Camps, 1972). Parece ser, que esta
gran explanada, situada delante del edificio central del poblado serviría para llevar a
término actividades comunales, que sin poderlo afirmar de forma conclusiva, podrían
estar relacionadas con el despiece de fauna, la molienda de cereal o la distribución y/o
consumo de los productos alimentarios (Salvà y Hernández, e.p.) (Figura 2-B).
En los Closos de can Gaià existe otro espacio comunal. Este se construyó ex novo en un
poblado con una primera etapa en el Naviforme I. Las estructuras en cuestión se van
adosando en batería a un muro que finaliza en una caja rectangular de grandes losas.
El estudio de esta zona, aún no se ha realizado, pero por la información in situ de la
excavación se deduce cuales podrían ser sus funciones. Por ejemplo, en la habitación
II-C se hallaron un número relevante de molinos de piedra. En la habitación II-D había
una amplia presencia de morteros de piedra. Mientras que en la II-B se halló una
elevada cantidad de restos de fauna muy machacada. Todo esto apunta hacia la
realización de diversas actividades comunales relacionadas con la elaboración y
distribución de alimento, además de otras actividades artesanales6 (Figura 2-A).
La aparición de estos espacios de uso comunal, puede ponerse en relación con los
cambios documentados en los navetiformes. De hecho, los análisis arqueofaunísticos
realizados en el Navetiforme I de Els Closos parecen señalar que, si bien en un primer
momento los animales sacrificados entraban desde el principio en el navetiforme, en
momentos posteriores sólo lo harían algunas partes. De manera que ciertas
actividades se realizarían fuera del navetiforme (Noguera, inédito), probablemente en
los espacios antes descritos.
2.2.- Bueno para comer.
Hasta el momento casi no existen trabajos que se planteen el estudio de la producción
de alimentos y los hábitos alimentarios durante la Edad del Bronce. Entre ellos cabe
destacar los estudios arqueofaunísticos realizados por Ramis (inédito) y Noguera
(inédito). Sin duda, la principal ausencia es el estudio del registro arqueobotánico y de
hecho en casi la totalidad de los yacimientos excavados hasta ahora ni tan solo se
intentó documentar. En los últimos tiempos la situación ha cambiado por completo y
es de esperar que en un relativamente corto plazo dispongamos de buenos estudios
en este campo. Por otra parte, pensamos que además de avanzar en estos temas, será
necesario establecer programas de investigación en los que estos aspectos se tomen
de forma holística para poder llegar a entender los hábitos de las sociedades del
Bronce7.
Así pues, en lo que se refiere a los estudios arqueofaunísticos. Una excepción más que
notable, es la del trabajo de D. Ramis (Ramis, inédito) el cual proporciona algunos
datos interesantes en una excelente y bien documentada tesis, centrada en el estudio
de los contextos faunísticos de diversos yacimientos mallorquines situados entre
finales del III milenio A.C. y finales del II A.C. A pesar de su incuestionable calidad
presenta una serie de dificultades que es necesario señalar. El registro estudiado,
6 Se han documentado restos de industria ósea fragmentadas que posiblemente se rompieron durante el proceso de fabricación. 7 En estos momentos se está desarrollando un trabajo de DEA, por parte de Gabriel Servera Vives. Este trata precisamente sobre el polen de los yacimientos del Bronce, tanto en Mallorca como en Menorca.
surge del reestudio de diferentes yacimientos excavados en los años 70’ en los que no
se utilizaron metodologías arqueológicas capaces de establecer una secuencia
cronológica aceptable. Este hecho, junto a la prolongada ocupación de los yacimientos
prehistóricos de las Baleares, supone que el estudio se articule en el depósito
completo de cada una de las estructuras perdiendo resolución cronológica. Es por ello
que ya el mismo autor señale que los datos y conclusiones tienen que tomarse con
suma cautela (Ramis, inédito). Por su parte, el trabajo de Noguera tiene una resolución
cronológica mucho más detallada, ya que su registro procede de una excavación
realizada con la metodología Harris y en la que existe una amplia serie de dataciones
absolutas. Sin embargo, es mucho más reducido, ya que se centra en el estudio de un
navetiforme, el nº 1 de Els Closos de Can Gaià.
De ambos trabajos se desprende la evidencia de que en Mallorca, y posiblemente por
extrapolación en el conjunto de las Baleares, la cabaña ganadera es la más típica
mediterránea, es decir oveja, cabra, buey y cerdo. También se documentan algunos
restos de fauna salvaje, siempre aves o en todo caso algún resto de foca monje. Los
moluscos marinos aunque porcentualmente poco evidenciados, están casi siempre
presentes, no así los terrestres8. También se resalta la escasez de restos de ictiofauna,
lo que puede deberse tanto a una parca explotación de estos recursos por las
comunidades indígenas, como a una deficiente conservación del registro
arqueológico9.
Según Ramis (Inédito, p. 514, tabla 129) y Noguera (Inédito), los animales más
representados en número son, sin lugar a dudas, los ovicápridos, con casi igualdad
para cabra y oveja. Según Ramis, la cabaña ganadera se complementa por el buey y
finalmente por los suidos, en este orden (Tabla 2). Estas cantidades, no parecen
cambiar mucho a lo largo de todo el II milenio A.C.; los ovicápridos siempre están a la
cabeza a pesar de que su importancia relativa va reduciéndose a favor de los bóvidos y
los suidos. (Ramis, inédito, p. 522, Tabla 129) (Noguera, inédito). Sin embargo, si
pasamos a analizar el aporte cárnico de unos y otros se observa que los bóvidos, al
principio del período, representan aproximadamente la mitad de la carne consumida.
En cambio a finales del Bronce, este porcentaje ha aumentado hasta los dos tercios.
Por su parte, la biomasa de los ovicápridos se reduce, aunque siempre se sitúa por
delante de los suidos, a pesar de que el consumo de éstos también aumenta.
Por otra parte, Ramis señala que el uso de los ovicápridos de forma tan elevada es una
característica propia balear, que se diferencia de lo que es normal en todos los
registros arqueológicos cercanos en el espacio y en el tiempo. Según este autor y
siguiendo las pautas típicas del funcionalismo, los habitantes de las islas se adaptarían
8 Muchas de las especies de moluscos terrestres son alóctonos, y sobre todo en la mayoría de las ocasiones, es difícil asegurar su contexto, ya que son animales de comportamiento excavador y por tanto su presencia puede deberse a su naturaleza y no a un aportación humana. 9 Precisamente otro trabajo iniciado recientemente se refiere al estudio de los moluscos marinos e ictiofauna en el Bronce balear. Este estudio lo lleva a término Miquel Ángel Vicens.
a lo que es más aconsejable en un ecosistema de poco espacio, poca diversidad
ecológica y un clima con severos períodos de sequía y de meses de intenso calor
(Ramis, inédito, p. 523).
Otro aspecto interesante, es que el patrón de sacrificio muestra que se aprovecha
sobre todo individuos subadultos o adultos jóvenes. De estos datos se infiere que el
principal uso del ganado es el consumo de carne y no la explotación intensiva de
productos secundarios, o la fuerza de tiro de los animales. Aunque como el mismo
Ramis defiende, tampoco hay una utilización eficiente del recurso cárnico, que llevaría
a sacrificar los animales o mucho más jóvenes (infantiles o juveniles) o en el momento
optimo cárnico (Ramis, inédito, p.529). De ello deduce una explotación del ganado de
carácter secundario, destacandose por tanto la importancia de la agricultura (Ramis,
inédito, p.529). Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, este punto queda sin
aclarar debido a la escasez de estudios arqueobotánicos, que nos ayuden a clarificar el
papel de la agricultura en las sociedades baleares del bronce.
2.3.- La metalurgia. El muerto al hoyo y el vivo al bollo.
La metalurgia ha sido hasta el momento un aspecto tratado de forma muy marginal en
la prehistoria balear. Básicamente, se han desarrollado estudios tipológicos y sólo de
forma puntual, algunos de tipo tecnológico, basados todos ellos en definir únicamente
la composición química de las piezas. No ha sido hasta la segunda mitad de la actual
década cuando se ha comenzado a profundizar en este tema10. Pasemos a analizar las
principales características de la metalurgia en las Baleares.
El inicio debe situarse con la aparición de la metalurgia del cobre a finales del III
milenio. La tecnología, sin duda alóctona, se basa en la utilización de las vasijas-horno
muy comunes en ese momento en toda la Península Ibérica y el Sur de Francia (Rovira,
2002:99). Por el contrario, los últimos estudios realizados desde la UIB nos han
permitido intuir que el mineral utilizado, si sería autóctono (Perelló et alii e.p.).
Iniciándose así un proceso similar al de otras áreas en donde, si bien los métodos de
trabajo llegan del exterior, el desarrollo del trabajo es local. Esta primera metalurgia
casi no difiere entre sus inicios aún en el Calcolítico, con la de la primera Edad del
Bronce. En este último período la única diferéncia destacable, es la presencia (siempre
escasa) del bronce (Salvà, inédito).
Al estudiar la tipología de estos primeros objetos observamos que estamos ante un
repertorio muy básico, que se reduce a punzones, leznas y cuchillos triangulares de
remaches. Además, documentamos de forma muy marginal pendientes, hilos de metal
10 Es a partir del 2000 en que se inicia un cierto interés por estos temas, con el inicio de una tesis, que en estos momentos está a punto de finalizar, por uno de nosotros, Bartomeu Salvà. Además, recientemente, se ha formado un equipo dedicado a la arqueometalurgia, coordinado también por Bartomeu Salvà, conjuntamente con Bartomeu Llull y Laura Perelló. Por ello se ha iniciado un proyecto arqueometalúrgico adscrito al Área de Prehistoria de la Universitat de les Illes Balears, que ya ha publicado diversos trabajos.
o brazaletes así como alguna anilla. El trabajo de estas piezas se basa en el vertido de
metal en moldes. Posteriormente se realiza un trabajo en frío y un recalentamiento
final. Seguramente no estamos delante de un claro dominio de las técnicas, ya que en
las piezas metalografiadas se observan frecuentes microgrietas y burbujas de aire. A
ello se debe añadir un baile en los porcentajes de estaño (cuando este esta presente)
en donde se refleja una falta de estandarización (Salvà, inédito).
Finalmente al pasar a analizar los contextos en los que aparecen estos materiales,
observamos que se encuentra de forma casi exclusiva, (95% de los objetos) en
yacimientos funerarios. Uno de los principales problemas que tenemos a la hora de
interpretar estos objetos, es que conocemos poco del contexto arqueológico. Sin
embargo, el trabajo de revisión de materiales y yacimientos realizado para elaborar la
tesis antes señalada, permite apuntar una serie de evidencias interesantes. Así pues,
hemos intuido que la mayoría de los metales depositados, se utilizaron en la
realización de rituales comunitarios (no olvidemos que los enterramientos son siempre
colectivos) y no parece que se puedan asociar a ajuares de determinados individuos.
Un claro ejemplo son los cuchillos triangulares, que posiblemente estuvieron
destinados a la separación del cráneo del resto del cuerpo de los finados (Salvà,
inédito).
Así pues, para concluir podemos señalar que la metalurgia durante el Calcolítico y la
primera Edad del Bronce no es un fenómeno de grandes dimensiones. Como de hecho
demuestra la parquedad del registro existente tanto en cantidad, el peso total de
todos los objetos metálicos de este momento no llega a los dos kilogramos (1,949 kg.),
como en variedad. Esto, unido a la relativa sencillez de la tecnología implicada, nos
permite descartar una amplia repercusión de la metalurgia en los aspectos económicos
de las comunidades baleáricas. Por el contrario, su impacto social y simbólico debió ser
mayor, ya que este nuevo material, que cambia su textura (de sólido a líquido y otra
vez a sólido) y su forma a voluntad de quien lo maneja, seguramente debió marcar a
las comunidades que lo desarrollaron, como demuestra su amortización preferente en
los lugares funerarios (Salvá, inédito).
Todo este panorama parece sufrir una importante transformación a partir del siglo XIV
A.C. Para empezar, el volumen de metal depositado es mucho mayor. No sólo por la
cantidad total, que está por encima de los 53 kg, sino también en lo que se refiere al
peso de algunas piezas concretas, que son superiores a 1 kg. Al mismo tiempo, la
variedad tipológica de las piezas aumenta de forma espectacular, llegando a las 15
familias diferentes. No es el momento para profundizar en el estudio tipológico,
aunque cabe destacar la diversidad de las categorías, con una alta presencia de objetos
de adorno, armas, hachas y herramientas (Salvá, inédito) (Tabla 3).
Los cambios son, también, destacados en lo que se refiere a las técnicas. A pesar de
que se sigue utilizando la vasija-horno para fundir el mineral, se introducen toda una
serie de nuevas formas, más complejas y elaboradas, en el trabajo. Así, muchas de las
piezas de este período, presentan un trabajo realmente exclusivo de gran calidad y
perfección técnica. Para empezar, aparece la metalurgia del bronce de muy buena
calidad. Esta presenta unos porcentajes de Sn elevados, con una media del 10% y
estandarizados, algo ya señalado por Rovira hace tiempo (1988). Estos aspectos se han
relacionado con la presencia de una metalurgia del bronce claramente intencionada y
bien controlada. Otro claro ejemplo de la introducción de nuevos trabajos, se da en la
utilización de la cera perdida en algunas piezas, como sucede con los grandes
pectorales de bronce. En éstos, las varillas huecas se fabricaron a la cera perdida,
sobremoldeándose con posterioridad a las pequeñas plaquetas triangulares que sirven
como cierre (Rovira, 1988: 138-139). Otro tipo posiblemente más moderno, son las
agujas de cabeza circular-hueca, que también serían fundidas mediante esta técnica,
como demuestra, de hecho, la arcilla aún presente en el interior de estas.
Todo esto nos hace defender un profundo cambio en la concepción de la metalurgia.
Este aspecto se revela claramente si analizamos los lugares de deposición de los
metales. Si en el Naviforme I el vínculo entre la muerte y los metales es claro, a partir
del Bronce Medio esta conexión si bien no desaparece, sí que cambia de tendencia. De
esta manera, las piezas metálicas halladas en contextos funerarios pasa a ser del 27%.
Por el contrario, los asentamientos son el lugar principal de aparición con un 49%.
Finalmente hallamos un 15% en depósitos aislados y un 2% en santuarios (existe un 7%
indeterminado).
Otro aspecto que nos permite defender este cambio, surge al analizar el origen de las
fuentes de los minerales. Por lo tanto, la primera pregunta que debemos plantearnos,
es si las fuentes de cobre locales son suficientes o no para producir tal cantidad de
objetos. Si bien no existen importantes yacimientos, se han documentado numerosas
vetas de cobre, aunque pequeñas, a lo largo de toda la sierra de Tramontana de
Mallorca y en la mitad norte de la isla de Menorca (Perelló et alii, e.p.). Por otra parte,
una sola metalografía sobre una pieza de estas cronologías indicaría una presencia de
óxidos de cobre y hierro que parecen ser la tarjeta de presentación de los minerales
Baleares, aunque sin poder asegurarse aún este aspecto. Así pues, pensamos que
estamos ante un uso continuado y un progresivo aumento de las fuentes locales, pero
que posiblemente este mineral local se complementa con la llegada de cobre externo,
tal y como lo evidencia la existencia de lingotes localizados en varios yacimientos
Baleares (Salvá, inédito).
Por otra parte, en este período se documenta la presencia realmente importante de
objetos con Sn, una materia prima totalmente inexistente en las Baleares y que, por
tanto, tuvo que llegar mediante contactos con el exterior. Debido al estado actual de la
investigación no podemos establecer con seguridad si este Sn llegó en forma de
mineral o en forma de objetos ya fundidos. Sin embargo, el análisis de un resto de
fundición perteneciente a Son Matge, parece indicar que parte del estaño debió llegar
como mineral y no como metal (Salvà, inédito). Esto es debido a la formación de
cristales de casiterita, que solo parecen formarse cuando se utiliza directamente el
mineral (Rovira, 2007).
Por lo que se refiere a la procedencia tipológica de las piezas Baleares. La tendencia
parece equilibrada con un 53% de la tipología formada por tipos indígenas sin ninguna
posibilidad de encontrar paralelos claros y un 47% de las piezas a las cuales, se puede
rastrear en otros lugares. Sin embargo, estas piezas con paralelos exteriores no deben
interpretarse como elementos foráneos. Se han hallado moldes en las Islas, de piezas
que repiten modelos no isleños, que evidencian la fabricación in situ de estos.
Además, incluso aunque con paralelos externos, muchos presentan cierta
reinterpretación indígena y no es hasta el primer milenio, en que observamos que los
objetos son más “fieles” a los patrones originales. Este fenómeno no es ni mucho
menos exclusivo de las Baleares, ya que de hecho es la tónica general en otros lugares.
Muchas de estos elementos de una u otra forma llegan a las Baleares, sea
directamente, o como una idea, o una visión de estas en otros lugares. Hasta el
momento los objetos con más claros paralelos, son las lanzas tubulares y las hachas
planas y tubulares, y estos se deben buscar en el Mediterráneo, la Península Ibérica y
en menor medida en el área atlántica. Ejemplos similares de estas piezas se
encuentran en Francia, Italia Peninsular, Cerdeña y Sicilia. Aunque en general es muy
difícil encontrar verdaderos paralelos a las piezas Baleares, y estos en la mayoría de los
casos, realmente solo se pueden intuir (Salvá, inédito).
Aún así la parafernalia metálica que se fabrica o introduce a partir del siglo XIV A.C. es
realmente destacada (Figura 4). Las primeras piezas en llegar o producirse debieron ser
algunas espadas, puntas de jabalina y lanza, machetes, hachas planas y posiblemente
pectorales. Seguidas posteriormente del resto, y que más o menos perduran hasta el
900 A.C. e incluso más allá, sobre todo para las hachas y lanzas tubulares y otros tipos
variados de hachas (apéndices). Los objetos más antiguos, si bien no tienen paralelos
claros se deben buscar, no en un solo lugar, si no que parecen ser el reflejo de las
diferentes influencias que debieron llegar a las islas, y que no son más que un
conglomerado de lo que pasa en el Mediterráneo Central y Occidental. En todas las
costas e islas de esta zona se observan piezas con ciertas similitudes, aunque casi
siempre pasadas por el rasero insular (Salvá, inédito).
En ocasiones se ha apuntado que estas piezas, siguen modelos conocidos en los
circuitos comerciales del Bronce Atlántico (Guerrero 2000:40 citando a Ruíz-Gálvez y a
Delibes y Fernández Miranda) si bien otros autores, (Fornés y Salvà 2001:10) señalan
que los paralelos plantean ciertas dudas y que no se pueden descartar una posible
filiación mediterránea. Dudas aparte, esto es evidencia de la importancia de los
contactos externos, en el sentido que no se limitan a la adquisición de materias
primas, sino que también se está en contacto con las técnicas de fundición y las
corrientes “estéticas” del momento (Guerrero 2000: 40).
En resumen, teniendo en cuenta todas estas evidencias, parece claro que en este
momento los metales entran de lleno en la vida de los habitantes de los navetiformes,
y no únicamente de forma testimonial como en el período anterior. El parco registro
de los contextos de estas piezas, parece evidenciar que al igual que en el yacimiento de
Sa Idda en Cerdeña (Lo-Schiavo, 2008: 527) nos encontramos más ante “tesoros”
grupales y no ante objetos asociados a importantes elites, que no se evidencian
posiblemente hasta bien entrada la Edad del Hierro. La función de estos objetos aún
está por aclarar en la mayoría de las ocasiones, aunque parece que deben relacionarse
con cierta idea guerrera y ornamento personal. Seguramente muchos de los objetos de
bronce que se han encontrado bajo edificios importantes, navetas, túmulos o talaiots,
son el reflejo de la riqueza de un grupo de personas que una vez perdido su uso, ya ha
finales del Naviforme encontraran reposo en los antiguos núcleos domésticos
(navetas) o bien en los nuevos edificios públicos (talaiots y túmulos). La idea de que no
pertenecen a individuos concretos, a parte de no asociarse normalmente a un cadáver
específico, nos la da la disparidad de los objetos encontrados en los diferentes
depósitos. La metalurgia es, por tanto, uno de los principales indicadores de la
existencia de contactos con el exterior durante toda la Edad del Bronce. Y esto nos
permite inferir dos importantes cambios en la naturaleza e intensidad de estos
contactos. El primero hacia inicios de la Edad del Bronce Medio y el segundo a
comienzos del I milenio A.C.
2.4.- Los muertos cambian de lugar.
Un ejemplo más de las transformaciones que sufrieron en la Edad del Bronce las
comunidades baleáricas, se observa en los lugares y las prácticas de enterramiento
(Tabla 4). El primer tipo de estructuras funerarias que hallamos en este momento son
los pequeños dólmenes de cámara rectangular a la que se accede a través de una losa
perforada. Los rituales funerarios son difíciles de inferir ya que estamos ante
estructuras utilizadas como sepulcros colectivos, utilizados durante largos periodos de
tiempo. Los cuerpos, parece que se depositan directamente sobre el suelo, sin poder
precisar con claridad que tengan ajuares personales. Debido a la continua reutilización
en determinados momentos los cuerpos, ya esqueletonizados, se reordenan,
disponiéndose los huesos largos juntos y los cráneos. Estos últimos parecen tener un
tratamiento especial y se disponen juntos, muchas veces en el testero de la cámara
(Guerrero et alii, 2007:198:202).
El segundo tipo que encontramos son los hipogeos excavados en roca arenisca, de
planta circular y sobre todo alargada. Estos espacios no presentan grandes
dimensiones, la mayoría miden alrededor de 4 o 5 metros de largo por unos 2 de
ancho y en muchos de ellos existen corredores centrales y nichos laterales. El ritual
seguido en estas oquedades no se ha podido documentar claramente, ya que en la
mayoría de los casos fueron abiertas sin control arqueológico de ningún tipo. Aún así,
al revisar las fragmentarias noticias que se tienen se puede asegurar que eran
necrópolis colectivas. Los cuerpos se depositarían directamente sobre el suelo, si bien
es difícil precisar más ya que existe cierta variedad en la colocación. En algunos de
ellos, también se ha documentado un tratamiento especial de los cráneos, algo que
parece común a buena parte de las prácticas funerarias de este momento.
Conjuntamente con estas estructuras, se documenta la utilización de grutas naturales.
La excavación reciente de varias de estas cuevas intactas, tanto en Mallorca (Guerrero
et alii 2001) como en Menorca (Lull et alii 1999, Fullola et alii 2007) ha permitido
documentar, con bastante detalle, los rituales de enterramiento. La principal
característica es que en éstas también se practicaban los enterramientos colectivos en
los que los cuerpos se depositaban directamente sobre el suelo.
Muchos de los cadáveres presentan evidencias de un rito de tintado y corte o tonsura
del cabello, parte de estos mechones cortados se introducen en el interior de unos
cilindros de madera o cuero y se depositan junto al cuerpo (Lull et alii 1999; Fullola et
alii 2007). Si bien parece que estamos ante deposiciones primarias, en las que los
cuerpos se pudieron colocar en posición fetal (Fullola et alii 2007) y envueltos en
sudarios (Lull et alii 1999; Fullola et alii 2007), el uso continuado de las mismas
necrópolis obligaba en ciertos momentos a recolocar los cuerpos una vez
esqueletonizados para habilitar más espacio. Otro aspecto interesante es la existencia
de un ritual vinculado con los cráneos, similar a los descritos anteriormente. Estos
rituales, una vez más, nos vuelven a apuntar hacia la importancia del grupo por encima
del individuo ya que lo importante parece ser que todos los muertos se hallen en el
mismo lugar, aunque sea a costa de perder la individualidad de los cuerpos.
Además de estos tipos, en Menorca hallamos dos modelos más. Por una parte,
tenemos los recientemente documentados sepulcros circulares de triple paramento.Y,
por último, las navetas funerarias, grandes estructuras pétreas realizadas con técnica
ciclópea de planta en forma de U muy parecidas a los navetiformes de hábitat, que
serían una derivación tardía de estos primeros (Gili et alii 2006). Ambos tipos se
utilizaron también como sepulcros colectivos.
En lo que se refiere a la cronología de utilización de estos espacios funerarios, tenemos
ciertos problemas debido a su prolongada reutilización y especialmente al carecer de
un registro bien documentado con sólidas series de dataciones absolutas. Sin
embargo, parece claro que tanto los dólmenes como los hipogeos, cuyo origen parece
remontarse a inicios del segundo milenio, se abandonan hacia el 1400 AC. En ese
mismo momento, se incrementan de forma muy importante el uso de las grandes
grutas naturales. Incluso, se observa como algunas que durante el Bronce Inicial
habían funcionado como santuarios, se habilitan en estos momentos como necrópolis
(Lull et alii, 1999; Guerrero et alii, 2007). Además, en muchas ocasiones se revisten de
cierto grado de monumentalidad, con grandes muros y portales ciclópeos que cierran
buena parte de la entrada. Por último, los sepulcros circulares de triple paramento
estarían en uso desde inicios del Bronce, hasta bien entrado el Bronce Medio (Gili et
alii 2006). Mientras que las navetas funerarias comenzarán a construirse y a utilizarse
ya a fines del Bronce Final para abandonarse a inicios de la Edad del Hierro.
Como vemos, el mundo funerario del Bronce balear se caracteriza por la presencia de
una amplia diversidad formal en cuanto a las estructuras utilizadas. El problema es
que, debido a lo fragmentario del registro arqueológico y la escasez de estudios, no
estamos en disposición de entenderlos satisfactoriamente. Sin embargo, a pesar de
estas diferencias, tienen, también, numerosos puntos en común. Primero, en cuanto a
su disposición en el territorio observamos una clara preferencia por situarse en
barrancos que se abren al mar. Segundo, diferentes elementos se conjugan para crear
un ambiente sensorial muy especial que, además, se opone claramente al ambiente
que presentan las estructuras de hábitat, mostrando una voluntad de separar las
experiencias de la vida y la muerte (Javaloyas et alii 2009). Estamos ante espacios
completamente cerrados al exterior, aislados de la luz y el sonido del mundo. Al mismo
tiempo, la configuración arquitectónica favorece el resalte de los sonidos que en ellos
se producen y supone la necesidad de utilizar luz artificial. Por último, también el
elemento olfativo debía tener una especial importancia y es que el olor de los cuerpos
en descomposición en estos pequeños espacios debía de ser penetrante. Junto con
este olor, se documenta la quema de numerosas plantas aromáticas que debían
enfatizar esta sensación olfativa, marcando aún más esta separación entre el mundo
de los vivos y el de los muertos.
2.5.- Mirando al mar.
En este apartado vamos a centrarnos en analizar un aspecto interesante que se refiere
a la relación de las comunidades naviformes con el paisaje. No vamos a entrar en
profundidad a analizar la distribución en el territorio de los navetiformes, aspecto que
ya se ha tratado en diversos trabajos (Gili, inédito; Pons, 1999; Salvà, 2001). Por el
contrario, nos centraremos en analizar un aspecto concreto que se deriva de estos
trabajos, y es que el fuerte atractivo que el mar ejerce sobre la disposición de los
yacimientos del bronce balear. Esta atracción parece agudizarse a partir del Bronce
medio, en consonancia con los importantes cambios en la metalurgia balear.
Antes de comenzar, creemos necesario resaltar que estos trabajos presentan diversas
dificultades. La primera, debido a su adscripción al procesualismo. Esta es la premisa
subyacente a todos ellos según la cual, la naturaleza se concibe como un elemento
separado de la sociedad y como un recurso a explotar. El problema de esta premisa, es
que esencializa nuestro modo de entender el mundo sin tener en cuenta que el ser
humano se ha relacionado de formas muy diversas con la naturaleza. Así pues, la
segunda dificultad, radica en que estamos ante trabajos realizados a partir de
prospecciones superficiales por lo que se hace imposible establecer una cronología
detallada de la construcción, uso y abandono de las diversas estructuras. De esta
manera, los análisis se realizan sobre la percepción actual del registro sin tener en
cuenta las posibles variaciones en el tiempo. La última dificultad, similar en cierta
manera a esta anterior, reside en que los estudios de captación de recursos hacen
referencia a las condiciones medioambientales actuales sin tener en cuenta los
profundos cambios que éstos han sufrido en estos más de tres mil años de diferencia.
En los trabajos comentados parece claro que los navetiformes se disponen de forma
preferente en pequeñas elevaciones de zonas planas de forma que resultan bien
visibles en el entorno inmediato. Al mismo tiempo, se sitúan cercanos a las que hoy en
día son tierras fértiles. Además, se observa una clara preferencia por situarse cerca de
puntos de agua potable tales como fuentes naturales, torrentes o balsas naturales;
algo que no es extraño teniendo en cuenta la climatología propia de las zonas
mediterráneas caracterizadas por un pluviosidad escasa e irregular en el tiempo. Otro
foco de concentración, son el borde de antiguas lagunas de agua dulce de gran
extensión, siendo los más claros los ejemplos del Pla de Sant Jordi (Palma, Mallorca) y
S’Avall (Ses Salines, Mallorca). Por último también resulta evidente el vínculo con el
mar. Esta relación, se ha documentado en el único caso que se ha realizado un estudio
realmente exhaustivo de un territorio limitado (Salvà, 2001). En él, se ha constatado
que las distancias de los asentamientos naviformes con su vecino más próximo se
hacen menor, cuanto más cerca se está del mar. Es decir, hay más asentamientos
navetiformes, bien poblados o navetas aisladas cerca del mar y los territorios de éstos
son menores (Ibid. 113-114).
El estado actual de la investigación no permite elaborar un discurso sólido que ayude a
entender en profundidad esta realidad. Sin embargo, se han barajado diversos motivos
tales como la posibilidad de explotación de diferentes biotopos, aprovechando los
recursos que ofrece el mar (pesca y recolección de moluscos), el control de los
contactos con el exterior, que se realizaban a través del mar, o un importante atractivo
simbólico, como de hecho parece desprenderse de la gran cantidad de necrópolis que
se documentan en los acantilados sobre las aguas (Salvà, 2001: 112-113). O por qué
no, una conjunción de todos los aspectos antes anotados.
A pesar de las limitaciones expuestas hasta ahora, recientemente se ha documentado
la presencia de numerosos yacimientos del bronce directamente sobre la costa,
ocupando islotes, promontorios y playas. La existencia de yacimientos prehistóricos en
zonas costeras, era conocida desde la década de 1980. Aunque en todos los casos
estas ocupaciones se relacionaban con la presencia, bien de colonizadores foráneos de
la Edad del Hierro, concretamente fenicios o púnicos (Guerrero, 1981), o bien con la
presencia de comunidades indígenas de finales de la Edad del Hierro (Plantalamor,
1991, 1991a). No fue hasta mediados de la década de 1990 cuando este panorama
cambió.
Las excavaciones realizadas en la necrópolis de la Edad del Hierro situada en el islote
denominado S’Illot d’es Porros, en el norte de Mallorca, fueron el punto de partida de
esta línea de investigación. En el transcurso de los trabajos de 1996 se documentó un
nivel anterior a la necrópolis cuyos materiales fueron identificados por uno de
nosotros, Bartomeu Salvà, como materiales del Bronce Medio o Final. Esta observación
se reafirmó pocos años después con la datación absoluta de estos niveles. Estas
dataciones confirmaban la existencia de una ocupación desde el siglo XIV A.C. hasta el
X A.C. (Hernández et alii, 1998) A partir de este hallazgo, se inició un trabajo de
prospección y revisión de yacimientos costeros que confirmó que este ejemplo no era
un caso aislado.
Desde entonces, se han venido sucediendo los artículos que tratan esta problemática
(Fornés y Salvà, 2001; Guerrero, 2000; 2004; 2006; 2006a, 2008; Guerrero et alii, 2007;
Salvà, 2003, 2007). De estos se infiere la existencia de un amplio y complejo sistema de
puestos costeros que permite hablar de una reestructuración de la organización
territorial, en la que el control de las zonas adyacentes al mar es el punto clave (Figura
3). La construcción y uso de estos yacimientos se inició hacía el siglo XIV A.C. y estuvo
vigente hasta el s. IX A.C. momento en el que parece que se colapsó (Tabla 4). Sin
embargo, esta cronología debe ser tomada únicamente como orientativa ya que sólo
se han realizado excavaciones sistemáticas en dos de estos yacimientos. De manera
que su adscripción cronológica se ha establecido a partir de un reducido número de
dataciones absolutas de cuatro de estos yacimientos y principalmente, mediante la
documentación en todos los demás, de cerámica claramente adscrita al Bronce Medio.
Por otra parte, persisten numerosos interrogantes como la existencia de estructuras
más antiguas p.ej. Cala Blanca o S’Arenalet de Son Colom. Estas limitaciones del estado
actual de las investigaciones supone que también desconozcamos casi por completo la
fisonomía y posibles funciones concretas de estos yacimientos. Así pues, hoy en día,
únicamente estamos en disposición de clasificarlos en función de su localización:
A.- Asentamientos en playas:
De este tipo hasta el momento solo se han documentado dos yacimientos. Uno es el
situado en la pequeña Cala Blanca (Ciutadella, Menorca) desde la que se puede ver de
forma nítida la isla de Mallorca. Está compuesto por una naveta, actualmente aislada
cuya excavación proporcionó una gran cantidad de cerámica, con un número
destacado de restos, hasta 75 o 76 individuos (Juan y Plantalamor 1998) de grandes
toneles de forma cilíndrica, borde triangular y base ligeramente convexa propios del
Bronce Medio y que algunos autores han planteado un posible uso como
contenedores de transporte marítimo basándose en su morfología (Guerrero et alii
2007). Además de una gran cantidad de restos faunísticos que, hasta el momento no
se han estudiado. El segundo yacimiento, se halla en Cala en Tugores (Mallorca) se
trata de una dispersión cerámica del Naviforme II, sobre la playa, aunque sin restos
constructivos, al menos en superficie.
B.- Islotes:
Todos los islotes documentados hasta el momento se encuentran en Mallorca. El
primero de ellos es el ya comentado de S’Illot des Porros (Salta Margalida), en el cual,
además de cantidades destacadas de cerámicas del Naviforme II y III y fauna
abundante, también se documentan restos de muros construidos con grandes lajas
planas que configuran espacios de planta irregular de funcionalidad aún por
determinar.
El mayor de estos islotes, es el de Na Moltona (Ses Salines). En éste se documentan
restos de cerámica en muchas partes de su extensión, aunque se concentran
claramente en la zona sur este. Es también en este lugar en donde hay evidencias de
muros con una técnica de construcción parecida a la de s’Illot des Porros. Más
cerámica se encuentra en una pequeña playa de piedras y arena en la zona noroeste.
Estos fragmentos de la playa, si bien solo son se han podido observar superficialmente,
son de forma mayoritaria de toneles cilíndricos.
Finalmente existe un islote más, situado frente a la playa de Palma. En concreto
hablamos de S’Illot de Na Galera. En esta pequeña isla cabe constatar la presencia
anterior de un hipogeo de planta alargada, excavado en la roca, en la costa este. Los
restos de cerámica del Bronce se localizan en la parte más elevada. Si existen o no
construcciones no se puede documentar claramente, ya que hay una ocupación púnica
del siglo III A.C. (Guerrero, 1981), que en todo caso enmascara las evidencias más
antiguas.
C.- Cabos costeros.
Este tipo de yacimiento es el más numeroso. En concreto hay cuatro seguros en
Menorca: Cala Morell, Pop Mosquer, Cap de Forma, Calescoves; y dos más aún sin
verificar, Macarella y Llucalari (Guerrero et alii, 2007). En Mallorca hasta el momento
se ha documentado uno en Cala S’Almunia, aunque realmente constituye un grupo de
tres. En general, se trata de espigones rocosos sobre el mar, que forman verdaderos
istmos, casi inaccesibles en todo su contorno, menos en una de sus partes que
normalmente suele estar fortificada por cintas de muralla, que en algunas ocasiones
incluso presentan cierta complejidad (S’Almunia).
Solo se han realizado excavaciones muy parciales, en uno de ellos, en concreto en el de
Cap de Forma. Los resultados son muy preliminares, ya que únicamente se llevaron a
término dos campañas. En éstas solo se llegó a limpiar la gran muralla que cierra el
acceso y a dejar al descubierto algunas zanjas en el interior, sin resultados de una
distribución espacial coherente. Aún así se pudieron datar los niveles de inicio,
alrededor de mediados del siglo XIII A.C., y final a mediados del siglo IX A.C.
(Plantalamor et alii, 1999)
Por último, añadir que en este estudio se ha preferido no añadir los yacimientos de las
islas Pitiusas, no tanto porque no pensemos que seguramente también estuviesen
integradas en este sistema. Si no más bien, por que hasta este momento no se puede
asegurar que los diferentes lugares citados en diversos estudios, como Sa Cala
(Formentera) o Cap d’es Gibrell y Punta d’es Jondal (Guerrero et alii, 2007) se puedan
encuadrar de forma clara en la Edad del Bronce.
3.- El contexto mediterráneo.
En este punto, y ya que el tema central del presente trabajo son las relaciones
interculturales, pensamos que es necesario analizar de forma sucinta lo que ocurre en
ese aspecto en la Edad del Bronce en el Mediterráneo, especialmente en su zona
occidental. Dos son los modelos explicativos principales utilizados para entender los
contactos en esta zona. Veamos cuáles son.
3.1.- Precolonización fenicia.
El primero de estos modelos es la denominada precolonización fenicia. Este modelo ha
sido utilizado ampliamente en España, como ya han explicado otros autores (Torres,
2008:71). Aubet (1994:178) define precolonización como un proceso esencialmente
comercial, sin asentamientos permanentes, llevado a cabo por comerciantes fenicios.
El objetivo principal de éstos era la búsqueda de materias primas, principalmente
metales. Se define arqueológicamente por la circulación de objetos de lujo y regalos de
prestigio de fabricación oriental. Esto, se traduce en una influencia oriental sobre las
sociedades indígenas dentro de una dinámica comercial muy sencilla que apenas deja
constancia arqueológica. Este concepto, surge en un intento de superar el desfase
cronológico existente entre las fuentes escritas, que señalan el s. XII A.C., y las
arqueológicas. Estas últimas apuntan hacia los ss.IX-VIII A.C., para situar la fundación
de las primeras colonias fenicias en el Mediterráneo occidental. De esta manera, el
modelo ayudaría a explicar la importante presencia de los fenicios que muestra el
registro arqueológico de los ss.IX-VIII A.C. ya que esta fase de precolonización
explicaría cómo adquieren los fenicios los conocimientos sobre rutas y recursos
minerales. De la misma manera, ayudaría a entender la creciente evidencia en
contextos indígenas antiguos, de elementos y manufacturas orientales como objetos
de hierro, vajilla metálica, elementos de vestimenta y estética, etc. que nos permiten
intuir contactos a lo largo de todo el Mediterráneo en momentos claramente
anteriores a las colonizaciones (Ruiz-Gálvez, 2005).
A pesar de que este modelo se ha utilizado por múltiples autores, pensamos que tiene
importantes dificultades que lo invalidan. En primer lugar, la adscripción de los
materiales procedentes del Mediterráneo hallados en contextos anteriores al último
cuarto del s.IX a.C. a agentes fenicios, parece poco clara. Y es que se fundamenta en
una metodología arqueológica que sólo tiene en cuenta las semejanzas formales
tipológicas, dejando de lado el contexto arqueológico en el que se hallaron. En
segundo lugar, este modelo utiliza conceptos sesgados y simplistas para explicar las
relaciones entre fenicios e indígenas. El concepto clave que utilizan es el de
aculturación, mediante el cual se entiende que las relaciones que se establecieron
entre los fenicios y los indígenas supusieron la adopción de éstos últimos de diferentes
rasgos culturales de los primeros, en un proceso lineal y unidireccional en el que los
indígenas no tienen más que un papel pasivo. La razón de que los indígenas actuaran
así, era una supuesta superioridad cultural de los fenicios. Por último, defienden un
comercio directo entre comerciantes fenicios e indígenas del Mediterráneo occidental,
algo que no casa con la compleja y diversa muestra de influencias mediterráneas que
refleja el registro material.
3.2.- Sistemas-mundo.
El segundo modelo utilizado es el denominado como sistema mundo (world system).
Este sistema, desarrollado inicialmente por Wallerstein (1979) para estudiar el modelo
económico surgido entre las metrópolis europeas y sus colonias desde el s. XVI d.C., se
comenzó a utilizar en arqueología desde fines de la década de 1980, para abordar el
estudio de las relaciones interculturales durante la Edad del Bronce (Rowlands et alii,
1987; Champion, 1989; Bintliff, 1991; Sherratt, 1993, 1994, 1994a, 1997; Kristiansen y
Rowlands 1998). En el caso del Mediterráneo occidental quien ha aplicado este
modelo ha sido Ruiz-Gálvez (1995: 141-151, 1998: 273-288). Esta autora defiende la
existencia de tres fases diferenciadas. La primera, que se prolongó del s. XIII al s.XI
A.C., se enmarcó en el momento en que se colapsa el mundo micénico y en el que se
observan toda una serie de destrucciones en otras grandes civilizaciones del
Mediterráneo.
Esto supuso importantes cambios en la fisonomía de las relaciones interculturales en el
Mediterráneo, surgiendo lo que Sherratt y Sherratt (1994:373) han definido como el
comercio de modelo empresarial. Según este, Chipre, y tal vez Rodas, reorganizaron su
economía y ocuparon las rutas comerciales micénicas. Lo que supuso importantes
diferencias con el momento anterior, ya que el comercio chipriota con una
organización política menos rígida, será más variado y más ágil que el del micénico,
centralizado por el palacio. De esta manera, el comercio de este momento, ahora en
manos de pequeños empresarios y no de burócratas, facilitó las relaciones
comerciantes-indígenas. Al mismo tiempo, se produciría un cambio en las rutas
marítimas preferentes con respecto a las utilizadas por los micénicos. Las rutas
transcurrirían por las costas de Sicilia y Cerdeña, evidenciándose el inicio del interés
por el extremo occidental del Mediterráneo.
Junto a estos cambios tuvieron lugar dos procesos interesantes. Por una parte, gran
parte de la Península Itálica y Centroeuropa emprenden procesos independientes del
Mediterráneo. Parece tener lugar una intensificación económica caracterizada por un
poblamiento mayor y más estable, la especialización de algunas actividades tales como
las textiles y las metalúrgicas, la fortificación de poblados y por un aumento en el
consumo de metal y de objetos procedentes de larga distancia. El segundo proceso es
la expansión del sector ganadero, y en especial de la oveja lanera. Aspecto bien
estudiado por Sherratt y Sherratt (1993) basándose en las ideas de Bökönyi (1987:141-
142).
Estos procesos repercutieron en un incremento de las relaciones a larga distancia y en
una mayor demanda de metal y otras mercancías. Lo que supuso la reactivación de la
zona atlántica, que hasta el momento había sido una zona marginal. Algo similar
ocurrió con la Península Ibérica, que por su posición geográfica participaba
doblemente del carácter de margen. Por una parte, evidencias como el estoque de
Larache indicaría el interés de navegantes atlánticos hacia los recursos de la Península.
Y por otra, el tesoro de Villena señalaría una conexión entre el Sureste de la Península
Ibérica y el Mediterráneo centro-occidental, probablemente protagonizada por
intermediarios sardos. Diversas son las razones señaladas para explicar el inicio de las
relaciones con el Sureste. Primero porque es un paso obligado en las rutas hacia
occidente. Segundo porque tiene una complejidad social suficiente para poder
demandar las mercancías de los viajeros al mismo tiempo que disponía de excedentes
(Lull y Risch, 1996), algo indispensable para poder comerciar. Por último, hay que tener
en cuenta la posibilidad de acceder desde allí a los minerales de la Alta Andalucía y a
los recursos ganaderos de la Meseta y de la Mancha.
La segunda fase (ss. XI-X a.C.) estuvo caracterizada por un papel mucho más activo de
los márgenes, esto es, de la Península Ibérica y del área Atlántica. Es por esto que Ruiz
Gálvez prefiere referirse a ellas como periferias de la periferia. Arqueológicamente
esto se constata en la documentación de un mayor número de asentamientos con una
clara preferencia por ocupar lugares desde los cuales controlar las vías de comercio y
el desarrollo de la metalurgia. Por otra parte, se documenta la adopción por parte de
las élites indígenas de patrones de vestir y de consumo de alimentos orientales. En
este contexto, se documenta un comercio de metal entre la Península Ibérica y el
Mediterráneo central cuyo destino final tal vez fuera Chipre.
Por último, la tercera fase (ss. X-VIII a.C.) es considerada la fase de “esplendor” en la
cual los confines occidentales de Europa comienzan a participar de modo activo en las
redes de intercambio con sus periferias. La autora distingue dos áreas principales en la
Península Ibérica. El Sureste, cuya importancia radicaría en su posición estratégica.
Tanto como punto de contacto entre las rutas marítimas del Atlántico y el
Mediterráneo, como en la posibilidad que ofrecía de acceder al interior del continente.
La segunda área, sería el Suroeste de la Península, que actuaría como productor de
materias primas, entre las que destacarían las pecuarias más que las mineras.
Así pues, la propuesta de Ruiz-Gálvez presenta importantes diferencias con respecto al
modelo anterior. Primero, en cuanto a los agentes protagonistas de los contactos. Se
defiende que los actores del comercio no son los fenicios, sino comerciantes
procedentes de distintos puntos del Mediterráneo (sardos y chipriotas, entre otros) y
las élites indígenas de la Península. Esto concuerda con lo que parece ocurrir en el
Mediterráneo central, y en concreto en Cerdeña. Los contactos de esta isla con el
Mediterráneo Oriental comienzan ya en el s.XIV A.C. y, desde ese momento hasta el s.
XII A.C., algunos autores defienden la llegada de naves vinculadas con el mundo
micénico, aunque probablemente presentaban tripulaciones multiétnicas (Knapp,
1998; Ruiz-Gálvez, 2005), como se evidencia en los restos del barco de Uluburum. Este
panorama se complicaría después del s.XII A.C., en el momento que se rompe el
monopolio de los grandes estados a favor de un comercio oportunista de tipo privado,
mucho más diverso en cuanto a las tripulaciones y empresas (Sherratt y Sherratt 1993;
Ruiz-Gálvez, 1998; 2005). En cambio, otros autores (LoSchiavo 2008) defienden que
Chipre sería realmente el lugar que controlaría los contactos con Cerdeña, debido a la
clara presencia de ciertas costumbres y materiales chipriotas. Tales como la
introducción de nuevas tecnologías metalúrgicas, entre las que destaca la copelación y
la cera fundida, o la introducción de la metalurgia del hierro. Otras técnicas de trabajo,
serían las de la madera y un conjunto de herramientas también claramente chipriotas
(Lo-Schiavo, 2008: 425). Aún así algunos autores no se definen tan claramente por
definir el agente principal que controlaría los contactos con Cerdeña, dejando una
cierta duda (Bernardini, 2008: 174).
Segundo, en cuanto a los modos de intercambio propuestos. Ruiz-Gálvez recoge el
debate entre sustantivistas, que defienden que la economía de mercado fijadora de
precios es un fenómeno moderno no anterior al s.XVIII y que, por tanto, en las
sociedades prehistóricas predominan las relaciones de reciprocidad y redistribución
sobre las comerciales. Y formalistas, que opinan que los principios rectores del
mercado, la oferta y la demanda, están implícita o explícitamente presentes en todas
las formas de intercambio (1998: 26-29). Ruiz-Gálvez se alinea junto a la posición
superadora de Sahlins (1977) señalando que en cualquier sociedad hay espacio para
todos los tipos de intercambio. De esta manera, durante el Bronce en el Mediterráneo
occidental, el modelo principal se podría encuadrar en el denominado comercio de
bienes de prestigio (gift exchange). Este se basa en el cambio de productos
manufacturados, cuyo valor radica en el prestigio que otorga a quien los posee, por
materias primas, básicamente ganado y metal. También hubo lugar para los
intercambios basados en la ganancia económica, u otros más encaminados al
establecimiento y mantenimiento de las redes sociales (1998: 29-52).
Por último, es necesario reflexionar sobre el concepto de interacción. Este deviene la
herramienta clave utilizada a la hora de entender y caracterizar el modo en que se
relacionan las dos partes de los contactos. Este concepto, que supera ampliamente al
de aculturación, supone el proceso participativo de las sociedades indígenas de la
Península Ibérica en los contactos. Éstas no adoptan de forma pasiva las ideas y
tecnologías sino que las reelaboran en función de su realidad sociocultural. Además,
supone un nivel previo de desarrollo socioeconómico, con la existencia de una élite o
un grupo social capaz de demandar y consumir las mercancías y el know how que
llegan.
4. Conclusiones.
Así pues, en el estado actual de las investigaciones parece evidente que las Islas
Baleares, especialmente durante el Bronce Medio y Final, estuvieron conectadas de
forma estable con otras comunidades de su contexto Mediterráneo. Así lo evidencian
los cambios acaecidos en el s. XIV A.C. en los patrones de ocupación del territorio, con
la aparición de un conjunto de un amplio y complejo sistema de puestos costeros
destinados al control de la línea de costa. Otra transformación importante, son los
importantes cambios en la metalurgia, con la introducción de nuevas tipologías de
carácter mediterráneo, destinadas al trabajo del metal, tales como el sobremoldeo, y
la cera perdida, además de la importante llegada de estaño.
Estas evidencias suponen la superación de los planteamientos aislacionistas a ultranza,
que defendían un supuesto desarrollo autóctono independiente de todo y de todos. Al
mismo tiempo, las evidencias ofrecidas en referencia a los progresivos cambios que
sufrieron las comunidades del Bronce Balear, tales como las transformaciones en los
patrones de hábitat, los cambios en las estructuras y prácticas funerarias así como en
las alimentarias, muestran que tampoco las ideas de puntuales invasiones son útiles
para explicar los graduales cambios documentados en el registro arqueológico.
En este momento, pues, es necesario generar un discurso sobre los contactos
interculturales durante ese momento que, de una forma holística, contemple los
agentes involucrados en éstos; trace las redes de contactos que se establecieron;
defina los objetos materiales implicados y permita entender el papel de éstos en esas
relaciones. Y por último, analice el carácter de estos contactos así como sus
consecuencias en las comunidades protagonistas. Todos estos objetivos sobrepasan
con creces el presente trabajo. Es por ello que aquí, únicamente trataremos de
reflexionar sobre los ámbitos geográficos en los que se desarrollaron esos contactos,
así como acerca de los agentes implicados en éstos11.
Nosotros pensamos que los contactos en este momento adoptaron una fisonomía de
pequeñas redes, interconectadas entre sí formando una red mayor que abarcaría casi
todo el Mediterráeno centro-occidental. Además, probablemente, el dominio de estos
sistemas de contactos estuvo en manos de indígenas centro-occidentales, aunque no
excluimos una posible llegada puntual de gentes foráneas. Hasta el momento, no se ha
podido determinar la procedencia de los diferentes elementos y tecnologías foráneas
que llegan en este momento a las Baleares, hemos expuesto aquí los relacionados con
la metalurgia pero existen otros. Sin duda, es necesario avanzar en esta línea para
poder llegar a dar respuesta a la cuestión que nos ocupa. Sin embargo, junto a esta,
existen otras líneas de investigación posibles.
Una de ellas, es la comenzada en los últimos años por Guerrero (2006, 2006a, 2007).
Este autor, se ha dedicado a analizar las características meteomarinas que debieron
condicionar la navegación en el Mediterráneo centro-occidental. Según estos estudios,
11 En estos momentos uno de nosotros, David Javaloyas, se encuentra trabajando en una tesis doctoral, titulada “Contactos interculturales durante la Edad del Bronce (c. 1750-850 cal. BC) en las Islas Baleares y su contexto mediterráneo”, que tiene como objetivo responder a estos y otros interrogantes.
parece mucho más probables que los contactos con las Baleares se establecieran con
las costas catalanas y el Golfo de León, y mucho menos con Córcega o Cerdeña
(Guerrero et alii 2007: 37). Si bien creemos muy interesantes estos trabajos, hay que
señalar que presentan algunos problemas. El primero de ellos, no se debe al autor,
sino a la falta de estudios paleoambientales, como los de las antiguas líneas de costa o
de los regímenes de vientos y corrientes en el Mediterráneo de la Edad del Bronce son
escasos y fragmentarios, por lo que podría ser que al avanzar el desarrollo de estos
hubiera cambios en los modelos propuestos. Además, el modelo de Guerrero, es en
ciertos momentos parcialmente determinista ambiental y esencialista. En el sentido de
que no documenta las posibles relaciones cambiantes de las comunidades baleares del
Bronce con el mar, como si hacen otros autores recientemente (Broodbank, 2002;
Rainbird, 2007). Por otra parte, estos modelos se basan en evidencias indirectas de
embarcaciones, ya que hasta el momento no se ha podido localizar ningún resto de
nave de la Edad del Bronce ni en las Baleares ni en el Mediterráneo centro-occidental.
Por esta razón, Guerrero se ha basado en una serie de grafitos de naves, grabados en
hipogeos de la Edad del Bronce o lugares cercanos a yacimientos de este momento. El
problema es que ninguno de ellos se puede datar con total seguridad, aunque el autor
propone la Edad del Bronce en relación a la tecnología de lo representado en las
paredes rocosas.
Por otro lado, otra línea de trabajo surge del hecho de que uno de los aspectos
principales de los contactos en el Mediterráneo occidental y especialmente en
Baleares, es la casi total ausencia de materiales orientales. Esto, no resulta extraño
dentro de las características del modelo que aquí proponemos. Al defender que los
indígenas centro-occidentales no eran sujetos meramente pasivos de los intercambios,
se enfatiza que tienen agencia, que también son capaces de influenciar a sus
interlocutores y a su vez de reelaborar los conceptos, ideas y técnicas que les llegan
del exterior (Gosden, 2008; Armada et alii, 2008: 468). Seguramente este es el motivo
por el cual no hallamos evidencias destacadas de la llegada de materiales orientales a
Occidente.
Esto, nos hace pensar que, más que hablar de conexiones directas entre los dos
extremos del Mediterráneo, que si existieron fueron puramente testimoniales,
debemos centrar nuestros esfuerzos en analizar los contextos más cercanos a las
Baleares. Principalmente el Levante peninsular, el Sur de Francia y también el Norte de
África, si bien es cierto que en esta zona los estudios sobre la Edad del Bronce son muy
escasos. Es decir, desde nuestro punto debemos cambiar la perspectiva de nuestras
investigaciones recalcando el papel del mundo indígena occidental en este proceso
(Rafel et alii, 2008: 270).
Por ejemplo, en el Levante peninsular se documentan en este momento una serie de
importantes cambios similares, en ciertos puntos, a los que hemos documentado en
las Baleares. Entre éstos tenemos: inicio del protourbanismo, documentación de
espacios comunales en los poblados, nuevas construcciones en piedra, cambio en los
rituales mortuorios (incineración por inhumación), nuevas formas cerámicas y una
clara mejora del rendimiento agrícola. Todo ello acompañado por una clara apertura
hacia el mar, con nuevos yacimientos costeros que se integran en una compleja red
local de intercambios entre la costa y a su vez hacia el interior. Todo esto, coincide con
un nuevo gusto por objetos de origen foráneo, de cierto aire mediterráneo y atlántico,
que se trasluce en una nueva estética que incluye nuevas costumbres y vestimentas
que reelaboran el sentido de la identidad de los grupos afectados (Rafel et alii, 2008).
Así pues, pensamos que es necesario estudiar en profundidad los contextos locales. De
esta manera podremos reconocer el impacto que los contactos con el exterior ejercen
en las sociedades indígenas. Esto, a la larga, nos debe permitir avanzar en el
conocimiento profundo de las relaciones interculturales que se establecieron en este
momento.
En resumen, creemos haber demostrado que las Islas Baleares no fueron las islas del
fin del mundo durante la Edad del Bronce, como pudiera parecer si atendemos al
hecho de que han quedado fuera de la gran mayoría de obras, tanto españolas como
europeas, dedicadas al tema. Por el contrario, hemos mostrado que, sobre todo a
partir del s.XIV A.C. se integran de forma estable en las redes de contactos que por
entonces funcionan en el Mediterráneo centro-occidental. Sin embargo, también
hemos visto que las investigaciones en este tema están, todavía, en un estadio muy
preliminar por lo que es necesario seguir avanzando. En este sentido hemos
presentado algunas evidencias, muchas hipótesis y, especialmente, diversas
propuestas de investigación que, pensamos, pueden servir para llevar este barco a
buen puerto.
Bibliografía.
Artzy 2007 : ARTZY (M), - Los nómadas del Mar, Barcelona, 2007.
Aubet 1994 : AUBET (Mª E.), - Tiro y las colonias fenicias de Occidente, Barcelona:
Crítica, 1994.
Aubet 2007 : AUBET (Mª E.), - Comercio y colonialismo en el Próximo Oriente antiguo.
Los antecedentes coloniales del III y II milenios a.C., Barcelona, 2007.
Bernardini 2008 : BERNARDINI (P.), - Dinamiche della precolonizzazione in Sardegna. In
:CELESTINO (S.), RAFEL (N.), ARMADA (X.L.), Contacto cultural entre elMediterráneo y el
Atlántico (siglos XII-VIII ane). La precolonización a debate. Marid, 2008.
Bettelli 2002 : BETTELLI (M), - Italia Meridionale e Mondo Miceneo. Ricerche su
dinamiche di acculturazione e aspetti archeologici, con particolare riferimento ai
versanti adriatico e ionico della península italiana. Grande contesti e problema della
Protostoria Italiana a cura di Renato Peroni, 5, Firenze, 2002.
Bintliff 1991 : BINTLIFF (J.), - The Annales School and archaeology, Leicester: 1991.
Bökönyi 1987 : BÖKÖNYI (I.), - Horses and sheep in East Europe in the Copper and
Bronze ages. In :SKOMAL, (N.), POLOMÉ (E. C.), Proto-indo-european. The archaeology
of a linguistic problem. Studies in honor of Marija Gimbutas. Washington D.C.: Institute
for the study of Man, 1987.
Broodbank 2000 : BROODBANK (C.), An Island Archaeology of the Early Cyclades,
Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Calvo et Salvà 1997 : CALVO (M.), SALVÀ (B.) – El bronze final a les Balears. La transició
cap a la cultura Talaiòtica, Palma de Mallorca: ARCA, 1997.
Cartailhac 1892 : CARTAILHAC (E.), – Los monumentos primitivos de las Islas Baleares,
Palma de Mallorca: Olañeta, 1991 [1892].
Champion 1989 : CHAMPION (T.), Centre and periphery: comparative studies in
archaeology, London: Unwyn Hyman Publisher, 1989.
Dothan y Dothan 2002 : DOTHAN (T), DOTHAN (M), - Los Pueblos del Mar. Tras las
huellas de los filisteos, Barcelona, 2002.
Fernández-Miranda, 1995 : FERNÁNDEZ-MIRANDA (M.), - La transición hacia la Cultura
Talayótica en Menoría. In: Trabajos de Prehistoria, 48. Madrid, 1995.
Fornés y Salvà 2001 : FORNÉS (J.), SALVÀ (B.), – La cultura naviforme de Mallorca y su
contexto cronocultural en el Mediterráneo. In : Congreso español de estudios del
Próximo Oriente, Cádiz, 2001.
Fornés et alii e.p. : FORNÉS (J.), MATES (F.), SERVERA (G.), JAVALOYAS (D.),
BELENGUER (C.), OLIVER (L.), SALVÀ (B.), Más que una casa. Los navetiformes en el
Bronce Balear. In :L’espai domèstic i l’organització de la societat a la protohistòria de la
Mediterrània occidental (Ier mil·leni aC), IV reunió internacional d’arqueologia de
Calafell, Calafell.
Fullola et alii, 2007 : FULLOLA (J.), - La cova des Pas (Ferreries, Menorca). Un avanç, In
:Arqueologia de Menorca: Eina per al coneixament del passat. Ciutadella, 2007.
Lo-Schiavo 2008 : LO-SCHIAVO (F.), - La metallurgia sarda: relazioni fra Cipro, Italia e la
Peninsola Iberica. Un modelo interpretativo. In :CELESTINO (S.), RAFEL (N.), ARMADA
(X.L.), Contacto cultural entre elMediterráneo y el Atlántico (siglos XII-VIII ane). La
precolonización a debate. Marid, 2008.
Lull y Risch, 1996 : LULL (V.) Y RISCH (R.), - El estado argárico. In :Rev. Verdolay, 1996.
Gili Inédito : GILI (S.), – Territorialidad de la prehistoria reciente mallorquina. Tesis
doctoral leída en 1995 en la Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona. Inédito.
Gili et alii 2006 : GILI (S.), LULL (V.), MICÓ (R.), RIHUETE (C.), RISCH (R.) – An island
decides: megalithic rites on Menorca, Antiquity, 80, 2006
Gosden 2008 : GOSDEN (C), - Arqueología y colonialismo. El contacto cultural desde
5000 a.C. hasta el presente. Madrid, 2088.
Grosejan, 1955 : GROSJEAN (L.), - La Préhistoire de la Corse. In :Bull. De la Soc. Archéol.
Et Hist. De Chelles, Chelles, 1955
Guerrero 1981 : GUERRERO (V.), – Los asentamientos humanos sobre los islotes
costeros de Mallorca, In :Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 38, 2006.
Guerrero 1993 : GUERRERO (V), - Navíos y Navegantes. En las rutas de Baleares
durante la prehistoria. Palma, 1993.
Guerrero 2000 : GUERRERO (V.), – Intercambios y comercio precolonial en las Baleares
(1100-600 cal. BC), In :FERNÁNDEZ (P), GONZÁLEZ (C) Y LÓPEZ (F) DIR.- Intercambio y
comercio Preclásico en el Mediterráneo, I Coloquio del Centro de Estudios Fenicios y
Púnicos (1988), Madrid, 35-57, 2000.
Guerrero 2004 : GUERRERO (V.), – Las Islas Baleares en las rutas de navegación del
Mediterráneo central y occidental, In :PEÑA (V), MEDEROS, (A), WAGNER (C.G.) dir.- La
Navegación Fenicia: Tecnología Naval y Derroteros. Centro de estudios Fenicios y
Púnicos, Univ. Complutense, Madrid, 85-143, 2004.
Guerrero 2006 : GUERRERO (V.), – Nautas baleáricos durante la prehistoria. Parte I.
Condiciones meteomarinas y navegación de cabotaje, In :Pyrenae, 37(1), 2006.
Guerrero 2006a : GUERRERO (V.), – Nautas baleáricos durante la prehistoria. Parte II.
De la iconografía naval a las fuentes históricas, In :Pyrenae, 37(2), 2006.
Guerrero 2008 : GUERRERO (V.), - El Bronce Final en las Baleares. Intercambios en la
antesala de la colinización fenicia del archipielago. In: CELESTINO (S.), RAFEL (N.),
ARMADA (X.L.), Contacto cultural entre elMediterráneo y el Atlántico (siglos XII-VIII
ane). La precolonización a debate. Marid, 2008.
Guerrero et alii 2001 : GUERRERO (V.), CALVO (M.), SALVÀ (B.), - La cova des Moro:
(Manacor, Mallorca): campanyes d'excavacions arqueològiques 1995-1998, Palma de
Mallorca: Servei de Patrimoni Cultural, 2001.
Guerrero et alii 2007 : GUERRERO (V.), CALVO (M.), GARCÍA (J.) GORNÉS (S.), –
Prehistoria de las Islas Baleares. Registro arqueológico y evolución social antes de la
Edad del Hierro, BAR Internacional Series 1690, Oxford: Archaeopress, 2007.
Hernández et alii 1998 : HERNÁNDEZ (J.), SANMARTÍ (J.), MALGOSA (A.) Y ALESAN (A.),
- La necròpoli talaiòtica de s’Illot des Porros. In :Pyrenae, 29, pp. 69-95. Barcelona,
1998.
Hernández et alii 2004 : HERNÁNDEZ (M.A), GARCÍA (E.), SALVÀ (B.), FORNÉS (J.), -
L'àrea domèstica de la unitat estratigràfica 9 de la naveta I dels Closos de Ca'n Gaià. In
:Jornades d'estudis locals de Felanitx, Felanitx, 2004.
Javaloyas Inédito : JAVALOYAS (D.), – Imágenes del pasado, acciones y valores en la
arqueología prehistórica mallorquina, DEA presentado en la Universidad Complutense
de Madrid, 2008.
Javaloyas et alii 2009 : JAVALOYAS (D.), PICORNELL (L.), SERVERA (G.), Plantas y
fenomenología de la muerte durante el Bronce medio y final en Menorca. In :ORJIA – I
jornadas de jóvenes en investigación arqueológica: dialogando con la cultura material,
Madrid: ORJIA. 2009.
Juan y Plantalamor : JUAN (G.) I PLANTALAMOR (L.), Memoria de les excavacions a la
naveta de Cala Blanca, 1986-1993. Treballs del Museu de Menorca, 21. Maó, 1997.
Knapp 1998 : KNAPP (B.), - Mediterranean Bronze Age trade: Distance, power and
place. In: CLINE, HARRIS-CLINE eds.- The aegean and the orient in the Second
Millenium. AEGAEUM 18. Lieja, pp. 193-207, 1998.
Kristiansen y Rowlands 1998 : KRISTIANSEN (K.), ROWLANDS (M.), - Social
transformations in archaeology. Global and local perspectives, Routledge: Londres,
1998.
Lull et alii 1999 : LULL (V.), MICÓ (R.), RIHUETE, (C.), RISCH, (R.), – La Cova des Càrritx y
la Cova des Mussol. Ideología y sociedad en la prehistoria de Menorca, Barcelona,
1999.
Lo Schiavo 2008 : LO SCHIAVO (F.), La metallurgia sarda: relazioni fra Cipro, Italia e la
Peninsola Iberica. In : CELESTINO (S.), RAFEL (N.) Y ARMADA (L.), Contacto cultural
entre el Mediterráneo y el Atlántico (siglos XII-VIII ane). La precolonización a debate.
Madrid, 2008, pp. 417-436.
Lull y Risch 1996 : LULL (V.), RISCH (R.), El estado argárico, Verdolay, 7.
Noguera Inédito : NOGUERA (M.), – Seqüència de les pràctiques ramaderes i
alimentàries als closos de can gaià a través de l'estudi arqueozoològic del naviforme 1.
Perelló et alii e.p. : PERELLÓ (L.), LLULL (B.), SALVÀ (B.) – Nuevas aportaciones para el
estudio de la explotación de cobre durante la Prehistoria de las Islas Baleares. In :V
Simposio Internacional Minería y metalurgia históricas en el Suroeste Europeo. León,
2008.
Plantalamor 1991 : PLANTALAMOR (L.), L’arquitectura prehistórica i protohistórica de
Menorca i el seu marc cultural, Maó: Museu de Menorca, 1991.
Plantalamor 1991a : PLANTALAMOR (L.), Los asentamientos costeros de la isla de
Menorca. In Atti del II Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, vol. 3, Roma:
Consiglio Nazionale dell ricerche, 1991.
Plantalamor et alii 1999 : PLANTALAMOR (L.), TANDA (G.), TORE (G.), BALDACCINI (P.),
DEL VAIS (C.), DEPALMAS (A.), MARRAS (G.), MAMELI (P.), MULÉ (P.), OGGIANO (G.) Y
SPANO (M.), - Cap de Forma (Minorca): la navigazione nel Mediterraneo occidentale
dall’età del Bronzo all’età del ferro. In: Antichità Sarde Studi e Ricerche, nº 5. Sassari,
1999, 11-119.
Pons 1999 : PONS (G.), – Anàlisi espacial del pobalment Pretalaiòtic Final i Talaiòtic I de
Mallorca, Palma de Mallorca: Consell Insular de Mallorca. 1999.
Rafel et alii 2008, - RAFEL (N.), VIVES-FERRÁNDIZ (J.), ARMADA (X.L.), GRAELLS (R.), -
Las comunidaddes d ela Edad del Bronce entre el Empordà y el Segura: espacio y
tiempo de los intercambios. In :CELESTINO (S.), RAFEL (N.), ARMADA (X.L.), Contacto
cultural entre el Mediterráneo y el Atlántico (siglos XII-VIII ane). La precolonización a
debate. Marid, 2008.
Rainbird 2007 : RAINBIRD (P.), The archaeology of islands, Cambridge: Cambridge
university Press, 2007.
Ramis Inédito : RAMIS (D.), – Estúdio faúnistico de las fases iniciales de la prehistória de
Mallorca. Departamento de Prehistória y Arqueología de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Madrid, 2006
Renfrew 1967 : RENFREW (C.), – Colonialism and Megalithismus, Antiquity, 41, 1967.
Renfrew 1968 : RENFREW (C.), – Wessex without Mycenae. The annual of British
School at Athens, 63, 1968.
Rosselló 1979 : ROSSELLÓ (G.), - Las navetas en Mallorca. In :Studi Sardi, XIX. Anni
1964-1965. Sassari, 1966.
Rosselló y Camps : ROSSELLÓ (G.), CAMPS, (J.) – Excavaciones en el complejo Noroeste
de Es Figueral de Son Real (Sta. Margarita, Mallorca), Noticiario arqueológico
Hispánico, Madrid, 1972.
Rosselló 1979 : ROSSELLÓ (G.), - La cultura talayótica en Mallorca. Palma de Mallorca,
1979.
Rosselló 1979 : ROSSELLÓ (G.), - Mallorca en el Bronce Final. (ss. XVI-XII a.C.). In :Atti
del 3º Convegno di studi. Un millennio di relazioni fra la Sardegna e i Paesi del
Mediterraneo. Selargius, Cagliari, 1987.
Rovira 1988 : ROVIRA (S.), – Estudio arqueometalúrgico de algunos bronces
prehistóricos de las Islas Baleares. In: DELIBES DE CASTRO (G) Y FERNÁNDEZ-MIRANDA
(M), - Armas y utensilios de bronce en la Prehistoria de las Islas Baleares, STUDIA
ARCHAEOLOGICA, 70, Valladolid, 1988.
Rovira 2002 : ROVIRA (S.), – vasijas cerámicas para reducir minerales de cobre en la
península Ibérica y en la Francia Meridional. In :Trabajos de Prehistoria, nº 59, 89-105.
Rovira 2007 : ROVIRA (S.), – La producción de bronces en la Prehistoria. In:VI Congreso
Ibérico de Arqueometría. Madrid.
Rowlands et alii 1987 : ROWLANDS (M.), LARSEN (M.), KRISTIANSEN (K.), Centre and
periphery in the Ancient World, Cambridge, 1987.
Ruiz-Gálvez 1995 : RUIZ-GÁLVEZ (M.) – Coord. Ritos de paso y puntos de paso. La ría de
Huelva en el mundo del Bronce Final europeo. Complutum Extra, 5, Madrid, 1995.
Ruiz-Gálvez 1998 : RUIZ-GÁLVEZ (M.) – La Europa Atlántica en la Edad del Bronce. Un
viaje a las raíces de la Europa Occidental, Madrid, 1998.
Ruiz-Gálvez 2005 : RUIZ-GÁLVEZ (M.) – Der fliegende mittlemeermann. Piratas y
héroes en los albores de la Edad del Hierro. In: CELESTINO (S), JIMÉNEZ (J), dir. – El
Periodo Orientalizante. Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Mérida:
Protohistoria del Mediterráneo Occidental. Mérida, 2005.
Ruiz-Gálvez 2005 : RUIZ-GÁLVEZ (M.) – Representaciones de barcos en el arte rupestre:
piratas y comerciantes en el tránsito de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro. Rev.
Mayurka nº 30, Palma 2005, pp. 307-340.
Sahlins 1977 : SAHLINS (M.), La economía de la Edad de Piedra, Akal: Madrid, 1977.
Salvà 1999 : SALVÀ (B.), – ¿Pueblos del mar en la cultura talayótica? Un estado de la
Cuestión, Gerión, 17, 1999.
Salvà 2001 : SALVÀ (B), - El pretalaiòtic al Llevant Mallorquí (1700-1100 A.C.). Anàlisi
Territorial. Palma, 2001.
Salvà 2003 : SALVÀ (B.), – Talaiòtics? Qui són?, Butlletí de la Societat Arqueològica
Lul·liana, 59, 2003.
Salvà 2007 : SALVÀ (B.), – La mar i la prehistòria balear. Una nueva perspectiva: el
material prehistórico de Sa Bassa Nova de Portocolom. In Arqueología e Historia en
Portocolom, Palma de Mallorca: Documenta balear, 2007.
Salvà Inédito : SALVÀ (B.), – La metal·lúrgia del Calcolític a l’Edat del bronze a les Illes
Balears. Aproximació socioeconòmica. Tesi Doctoral. Universitat de Barcelona.
Salvà et alii 2002 : SALVÀ (B.), CALVO (M.), GUERRERO (V.), – La Edad del Bronce Balear
(c.1700-900 BC). Desarrollo de la complejidad social, Complutum, 13, 2002.
Salvà y Hernández e.p. : SALVÀ (B.), HERNÁNDEZ (J.), – Los espacios domésticos en las
Islas Baleares durante las edades del Bronce y el Hierro. De la cultura naviforme a la
talayótica. In :L’espai domèstic i l’organització de la societat a la protohistòria de la
Mediterrània occidental (Ier mil·leni aC), IV reunió internacional d’arqueologia de
Calafell, Calafell.
Sherratt 1993 : SHERRATT (A.), – Who are calling peripheral? Dependence and
independence in European Prehistory. In SCARRE, C. F. H. (Ed.) - Trade and Exchange in
prehistoric Europe, Oxford: Oxbow, 1993.
Sherratt 1994 : SHERRATT (A.), – What would a Bronze-Age World System look like?
Relations between temperate Europe and the Mediterranean in Later prehistory,
Journal of european archaeology, 2.
Sherratt 1994a : SHERRATT (A.), – Core, periphery and margin: Perspectives on the
Bronze Age. IN STODART, S. & MATHERS, C. (Eds.) Development and decline in the
Mediterranean Bronze. Sheffield: J.R. Collis Publications.
Sherratt 1997 : SHERRATT (A.), – Economy and society in prehistoric Europe, Changing
perspectives, Edinburgh: University Press, 1997.
Sherratt y Sherratt 1991 : SHERRATT (A.), SHERRATT (S.), – From luxuries to
commodities: the nature of Mediterranean Bronze Age trading systems. In GALE (N.H.),
– Bronze Age trade in the Mediterranean, Jonsered, 1991.
Torres 2008 : TORRES (M.), - Los “tiempos de laprecolonización. In :CELESTINO (S.),
RAFEL (N.), ARMADA (X.L.), Contacto cultural entre elMediterráneo y el Atlántico (siglos
XII-VIII ane). La precolonización a debate. Marid, 2008.
Wallerstein 1979 : WALLERSTEIN (I.), – El moderno sistema mundial, Madrid: Siglo XXI,
1979.
Figuras.
Figura 1. Diferentes estructuraciones internas y luminosidad del Navetiforme I de Els
Closos de Ca’n Gaià.
Figura 3. Yacimientos costeros de la Edad del Bronce.
1- Cala Blanca. 2- Cala En Tugores. 3- S'Illot d'es Porros. 4- S'Illot de na Moltona. 5-
S'Illot de na Galera. 6- Cala Morell. 7- Pop Mosquer. 8- Caparrot de Forma. 9- Cales
Coves. 10- Llucalari. 11- Macarella. 12- S'Almunia
Tabla 1. Cronología comparada de Europa occidental
YACIMIENTO NR det. Taxones domésticos (% NR)
Caprinos Bovino Cerdo
Fines III - inicios II milenio cal BC
Ca na Cotxera 255 87,1 6,3 6,7
Coval Simó 1747 97,3 1,9 0,8
S’Arenalet 149 89,3 8,7 2
Coval Pep Rave 97 90,3 9,7 0
Son Matge 86 89,5 7 3,5
TOTAL 2334 95,1 3,3 1,6
Fines II milenio cal BC
Cova Des Moro 787 66,9 29 4,1
Canyamel 1646 75,3 20,4 4,3
Figueral de son Real 158 60,8 26,6 12,7
Illot des Porros 1012 61,6 28,3 10,2
TOTAL 3603 69 24,7 6,3
Tabla 2. Agrupación de los yacimientos estudiados por D. Ramis, en dos intervalos
cronológicos. Permite observar la distribución de cada uno de los grupos domésticos y
contrastar las diferencias entre períodos (Ramis, inédito, Tabla 122).
Nº Lab. Edad C14
BP
Cal. BC (2 sigmas)
OxCal v3.10
Naturaleza
muestra Yacimiento Contexto
1. Navetiformes
KIA-11221 3390+-30 1760 (95,4%) 1610 Carbón Closos de Can
Gaià Fase pre-
Navetiforme I
KIA-11223 3340+-30 1690 (94,0%) 1520 Carbón Closos de Can
Gaià Fase pre-
Navetiforme I
UtC-8145 2926+-44 1300 (95,4%) 1000 Carbón Closos de Can
Gaià Navetiforme I
Fase I
KIA-11242 2890+-35 1220 (95,4%) 930 Hueso fauna Closos de Can
Gaià Navetiforme I
Fase I
KIA-11231 2960+-25 1290 (95,4%) 1050 Hueso fauna Closos de Can
Gaià Navetiforme I
Fase II
Utc-8141 2775+-41 1020 (95,4%) 820 Carbón Closos de Can
Gaià Navetiforme I
Fase II
KIA-25212 3170+-30 1500 (95,4%) 1390 Hueso fauna Closos de Can
Gaià Fase pre-Área II
2. Yacimientos costeros
IRPA-1123 3320+-40 1690 (95,4%) 1500 Hueso fauna Cala Blanca Fase pre
navetiforme
IRPA-1124 3100+-40 1450 (95,4%) 1260 Hueso fauna Cala Blanca Fase uso
navetiforme
UBAR-426 3020+-50 1410 (95,4%) 1120 Hueso fauna Pop Mosquer No publicado
UtC-10076 2930+-35 1260 (95,4%) 1010 Hueso fauna Cap de Forma
Nou No publicado
UtC-10075 2755+-30 980 (95,4%) 820 Hueso fauna Cap de Forma
Nou No publicado
KIA-11868 3100+-35 1440 (95,4%) 1260 Hueso fauna S’Illot d’es
Porros Estructuras pre
necrópolis
KIA-11244 2765+-30 1000 (95,4%) 830 Hueso fauna S’Illot d’es
Porros Estructuras pre
necrópolis
3. Estructuras funerarias
KIA-15223 3485+-40 1920 (95,4%) 1690 Hueso humano S’Aigua Dolça Dolmen
Utc-4739 3365+-30 1750 (95,4%) 1530 Hueso humano S’Aigua Dolça Dolmen
KIA-18761 3395+-35 1780 (93,4%) 1600 Hueso Ses Roques
Llises Dolmen
KIA-20204 3135+-35 1500 (95,4%) 1310 Hueso humano Ses Roques
Llises Dolmen
UA-18295 3580+-75 2140 (95,4%) 1730 Hueso humano Son Mulet Hipogeo
UA-18297 3365+-70 1830 (91,2%) 1490 Hueso humano Son Mulet Hipogeo
KIA-23150 3390+-35 1780 (95,4%) 1600 Hueso humano Ses Arenes Sepulcro triple
paramento
KIA-23403 3025+-25 1390 (95,4%) 1200 Hueso humano Ses Arenes Sepulcro triple
paramento
OXA-10309 3175+-38 1530 (95,4%) 1380 Hueso humano Cova d’es
Càrritx Cueva funeraria
OXA-7811 2915+-40 1270 (95,4%) 1000 Hueso humano Cova d’es
Càrritx Cueva funeraria
OXA-8263 2585+-40 830 (67,7%) Cabello humano Cova d’es
Càrritx Cueva funeraria
KIA-29180 2920+-30 1220 (91,8%) 1010 Cuerda esparto Cova des Pas Cueva funeraria
KIA- 29178 2575+-30 810 (75,3%) 740 Hueso humano Cova des Pas Cueva funeraria
KIA-16270 3090+-30 1430 (94,3%) 1290 Hueso humano Rafal Rubí Naveta
funeraria
IRPA-1170 2765+-40 1010 (95,4%) 820 Hueso humano Rafal Rubí Naveta
funeraria
IRPA-1179 2820+-40 1120 (93,7%) 890 Hueso humano Es Tudons Naveta
funeraria
IRPA-1184 2690+-40 920 (95,4%) 790 Hueso humano Es Tudons Naveta
funeraria
Tabla 4. Dataciones C14 más representativas de los yacimientos que se comentan en el
texto.