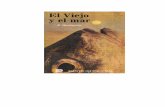dolor miofascial por puntos gatillo en músculo angular del omoplato
EL DOLOR DEL TRASLADO
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of EL DOLOR DEL TRASLADO
EL DOLOR DEL TRASLADO Una experiencia de relocalización
forzada en la península de Tumbes, región del Bio Bio, Chile.
Curso : Herramientas teórico-metodológicas para la investigación
etnográfica Institución : CEBEM Docente : Mario Murillo Aliaga Alumna : Paula Mariángel Chavarría
Concepción, 11 de abril de 2013
2
Indice Introducción
3
Planteamiento del problema
4
Marco teórico-conceptual
5
Antecedentes empíricos
8
Metodología y trabajo de campo
10
Análisis e interpretación de los resultados
16
Conclusiones
21
Bibliografía
23
Anexos
24
3
Introducción
El 27 de febrero de 2010, la zona centro sur de Chile se vio afectada por un
terremoto y tsunami de proporciones. Este último evento marítimo provocó la
devastación de diversos asentamientos costeros, obligando a la población local
a reubicarse en campamentos de emergencia temporales. Luego de un
proceso no exento de conflictos (y que continúan hasta el día de hoy), decenas
de personas debieron trasladarse de manera transitoria a campamentos o
“aldeas” 1 de emergencia para luego reubicarse en zonas de seguridad
definitivas, ya que sus lugares de origen pasaron a formar parte de sectores
definidos como no aptos para la habitabilidad. Es el caso de caletas de
pescadores artesanales como Perone, en la comuna de Hualpén; Caleta
Candelaria, Puerto Inglés y Cantera en la Península de Tumbes, comuna de
Talcahuano, entre muchas otras de la región del Bíobio.
La investigación que aquí se presenta aborda la mirada de Abelina
Hernández2, mujer alguera de Caleta Candelaria quien, al igual que su familia y
vecinos, vivió el proceso de relocalización forzada, luego de haber perdido su
residencia. Se trata de un Estudio de Casos que para las pretensiones de este
curso permite aplicar los conocimientos tanto teórico como metodológicos
obtenidos durante las semanas de formación.
El documento se organiza a partir de la presentación del problema de
investigación seguido por los referentes teóricos y empíricos, los que permiten
situar la problemática y la mirada de la investigadora. Luego se entregan los
resultados del trabajo y las conclusiones generales. Demás está decir que el
documento y su contenido conforman una aproximación preliminar que puede
ser profundizada con mayor tiempo y dedicación.
1 Este término fue adoptado por el gobierno de turno como estrategia política para distinguir los campamentos de 2 El nombre de la entrevistada fue modificado para resguardar su privacidad.
4
Planteamiento del problema
La problemática que se quiere abordar en esta oportunidad dice relación con
las dificultades que tienen las comunidades afectadas por el desastre del 27-F
para revincularse con su nuevo espacio de residencia, tras la pérdida total de
sus lugares de habitación. Así, la pregunta que guía la investigación
corresponde a: ¿De qué manera las comunidades afectadas “rehabitan” el nuevo espacio residencial?
Desde esta pregunta se pretende reconocer los significados atribuidos al
espacio habitable entendido como propio por las comunidades afectadas,
entendiendo que existe una trastocación tanto de los aspectos simbólicos,
como sociales y materiales que constituyen la relación con el nuevo lugar de
residencia (desvinculación del lugar donde históricamente habitaron sus
padres, abuelos, etc.; mayor lejanía física con el mar y con el lugar de trabajo;
desorganización de las redes vecinales originales; entre otros aspectos)
Los objetivos propuestos para el desarrollo de este trabajo apuntan entonces a:
Objetivo General:
Comprender el proceso de relocalización involuntaria desde la óptica de los
habitantes de la Caleta Candelaria, ubicada en la Península de Tumbes,
comuna de Talcahuano, en tanto comunidad costera afectada por la tragedia
del 27-F.
Objetivos Específicos:
Reconocer las distancias definidas por los habitantes costeros entre su lugar
de origen y el nuevo espacios de asentamiento.
Identificar las facilidades y dificultades con que las comunidades “habitan” o
construyen su nuevo espacio residencial.
5
Marco teórico-conceptual
Los estudios sobre reasentamientos involuntarios abarcan una amplia gama
bibliográfica en sociología y otra no menor en antropología. Ya sea por
situaciones de desastre o proyectos de desarrollo, anualmente a nivel mundial
los desplazamientos forzados mueven a millones de personas, arrastrando
consigo una serie de problemáticas físicas, sicológicas, económicas y
culturales, invisibles a primera vista.
La definición de reasentamiento involuntario aborda dos procesos conjuntos y
diferenciados entre sí (Cernea; 1996):
• El desplazamiento: entendido como el proceso de pérdida y abandono del
lugar de origen, con sus respectivos efectos.
• La reconstrucción: asociada al proceso de readecuación del individuo o
colectividad al nuevo lugar y a la búsqueda de reorganización de los
sistemas de vida.
Para esta investigación, el interés se centrará puntualmente en el segundo
proceso, relacionado con la reconstrucción del grupo reasentado. El marco
conceptual a trabajar estará dado básicamente por los conceptos de hábitat,
lugar y espacio. El primero de ellos se ha trabajado fundamentalmente en
geografía, mientras que los últimos corresponden a nociones de marcado
carácter antropológico, si bien todas remiten a construcciones culturalmente
significativas para los sujetos de interés analítico.
Respecto de la noción de hábitat, una primera aproximación es la de
considerar el espacio físico y la vivienda como su sinónimo. De esta manera,
satisfacer la necesidad de habitación para ciertos grupos sociales supondría
resolver el problema del hábitat. Profundizando un poco más dicho concepto,
nos encontramos con abordajes sistémicos que recogen otras variables para
su conceptualización:
6
“Como asunto complejo, es el ámbito en el cual los individuos y los grupos
establecen relaciones bióticas, físicas y antrópicas; permite estructurar
territorialmente distintos sistemas de organización y formalización cultural,
institucional, económica, social, ecológica y política del habitar” (Moreno;
2005).
Así entendido, el habitar, el hábitat y el habitante aluden a ámbitos donde se
entrecruzan aspectos físicos, políticos, culturales y económicos. Asimismo, al
desglosar la noción de hábitat es necesario considerar el aspecto físico,
aludiendo a la materialidad, el aspecto social, vinculado a las relaciones que
allí se dan y el entorno, entendiendo los hábitat aledaños que interactúan con
éste.
Desde la Antropología, los conceptos de espacio y lugar han sido abordados
principalmente por Michelle De Certeau y Marc Augé. El primero realiza una
distinción clara entre el lugar físico y las operaciones que en él se dan y que se
asocian al espacio. El espacio sería un lugar practicado donde los actores
transforman la geometría de los lugares. Sería la acción, la práctica humana
asociada la que distinguiría el espacio del lugar.
Marc Augé, por su parte, prefiere dejar el concepto de espacio y recuperar la
noción de lugar, en tanto orden simbolizado. Se trataría de un lugar
antropológico, cargado de sentidos intersubjetivos.
Siguiendo a este autor, los lugares antropológicos, tendrían al menos 3
atributos:
-Identificatorios: los que están cargado de significaciones que constituyen la
identidad de quienes los habitan.
-Relacionales: donde se dan relaciones de coexistencia, un orden vinculado a
la significación y la identidad del lugar común.
7
-Históricos: donde se constituyen en lugares de la memoria y se encuentran
cargados de significados reconocibles por sus habitantes.
Los sujetos no estarían simplemente situados en una superficie. Las
identidades se refuerzan y reactualizan a través de la continuidad de ciertas
prácticas de interacción social e identificación mutua en un espacio de alto
contenido simbólico.
Conceptualizado de esta manera, el rehabitar un espacio se convierte en un
proceso de alta complejidad. ¿Cuáles son entonces las dificultades para
rehabitar las nuevas propuestas residenciales sostenidas por el gobierno de
turno, tras la catástrofe del 27-F? ¿Cuáles son las concepciones existentes en
torno al lugar habitado por parte de los sujetos en cuestión?
8
Antecedentes Empíricos Los poblados de Cantera, Candelaria y Puerto Ingles se fundaron hace más de
200 años por habitantes de la zona que fueron instalando su actividad
económica basada en la pesca, la recolección y el cultivo de mariscos. Hasta
febrero del año 2007, las tres caletas conformaban una comunidad de
aproximadamente 113 familias organizadas bajo la figura de Junta de Vecinos.
Su centro de servicios (educación, abastecimiento) era la localidad de Tumbes,
distante a 3 kilómetros y con evidentes dificultades de acceso, y la ciudad de
Talcahuano distante a unos 10 kilómetros.
Como caletas de pescadores reconocidas y participantes de las instancias
gremiales existentes para la pesca artesanal por parte sus líderes, habían
obtenido áreas de manejo sustentable de los recursos marinos y cultivo de
especies de mariscos. La comercialización se daba en las mismas caletas o en
la localidad de Tumbes, debiendo competir con los pescadores de ese lugar.
El tsunami provocó perdidas totales para las 113 familias ya que si bien
algunas viviendas quedaron en pie con daños mayores, el lugar fue definido
como zona de alto riesgo, debiendo abandonarlo definitivamente. De hecho, ya
en el año 1997 las familias habían iniciado un proceso de organización interna
para demandar su reubicación a orillas del mar en Caleta Tumbes,
considerando el nivel de inseguridad que significaba vivir no sólo entre la a
orilla del mar y el borde del cerro sino en un espacio geográfico cerrado, sin
alternativas de tránsito, ampliación o reorganización física.
La situación para su reubicación hasta el día de la tragedia, es decir 12 años
después, no había obtenido frutos. El conflicto se suscitaba con la Armada de
Chile, que desde el golpe militar de 1973 poseía el comodato de prácticamente
todo el borde costero de la península de Tumbes, y Caleta Tumbes que se
rehusaba a recibir a estas demás caletas en las superficies que históricamente
habían ocupado3.
3 Conviene precisar que tanto en Tumbes como en las demás caletas no existe ningún título de dominio que haga a los habitantes propietarios de sus terrenos, ya que todos forman parte de Bienes Nacionales, entregados en comodato a la
9
Para huir del Tsunami, los habitantes de Cantera, Candelaria y Puerto Inglés
se refugiaron en una meseta ubicada en terrenos perteneciente a Bienes
Nacionales y entregados en comodato a la Armada de Chile en la década del
70, lo que finalmente terminó constituyendo 3 campamentos o aldeas de
damnificados, por más de 2 años.
Durante las primeras semanas, las ayudas y socorros permitieron organizar un
campamento de emergencia con carpas donadas por el gobierno japonés, las
cuales se mantuvieron en pie por más de 3 meses. Posteriormente, con apoyo
de Un Techo para Chile y otras entidades públicas y privadas, se construyeron
mediaguas4 y baños públicos, las que permanecieron por más de 2 años hasta
alcanzar las soluciones definitivas.
Durante ese período debió darse un proceso de negociación entre las
autoridades municipales, el gobierno, la Armada y los dirigentes y líderes
locales para lograr un acuerdo en la ubicación de las nuevas viviendas y las
características habitacionales de éstas, el cual no estuvo exento de conflictos.
En el mes de febrero se entregaron las primeras soluciones habitacionales y se
espera dentro del primer semestre continuar con la entrega, para a fines de
2013 terminar con la existencia de aldeas y campamentos.
Armada de Chile. Aunque no es pertinente a este estudio en específico, se puede señalar que otros pequeños asentamientos costeros como son Caleta el Soldado y Playa Blanca han sufrido la expulsión por parte de efectivos militares ya que se ha prohibido su uso público para acciones extractivas y de recreación. 4 Una mediagua o también conocida como vivienda de emergencia consta de una superficie de 18,3 m2 y dimensiones de 6,1 x 3 m, lo que sirve para albergar a una familia de 4 personas aproximadamente.
10
Metodología y trabajo de campo Tal como se manifestó en el objetivo general, la investigación se llevó a cabo
en la península de Tumbes, lugar en que actualmente residen los habitantes de
Caleta Candelaria, luego de haber abandonado de manera forzada el espacio
en que ésta se ubicaba.
El trabajo se fundamentó en una investigación etnográfica entendida como
enfoque y proceso metodológico de tradición antropológica. Se trató de un
ejercicio investigativo microscópico e interpretativo o de “descripción densa”,
que pretendió captar la variedad significativa desde el punto de vista de los
actores, poniendo atención en la acción social (Geertz; 1998).
La etnografía asume que el mundo social se forja de estructuras significativas
desde las cuales los seres que lo habitan, interactúan, perciben, piensan e
interpretan sus experiencias. Las representaciones se entienden como una
concepción del mundo, es decir, actitudes, creencias, percepciones, valores,
normas, ideas, y conocimientos que se revelan mediante un discurso y un
lenguaje que los individuos poseen y utilizan para orientar su acción.
Obviamente, las representaciones no pueden comprenderse sino es mediante
el estudio de las prácticas definidas como acciones, comportamientos,
conductas y usos tanto individuales como sociales que se despliegan en un
espacio y en un tiempo específico.
Metodológicamente la etnografía se concibe como multitécnica, ya que recurre
a procedimientos y técnicas flexibles para una adecuada recolección de
información. Existe consenso en concebir como herramienta primordial la
estancia prolongada en terreno, la convivencia y participación en la vida
cotidiana del grupo estudiado. En esta oportunidad se privilegió el Estudio de
Casos y se utilizaron técnicas como entrevistas no directivas y observación
directa. Si bien idealmente debió desarrollarse un ejercicio de observación
participante, privilegiando la interacción cotidiana durante espacios de tiempo
más amplios en el nuevo lugar de residencia del grupo reasentado, los límites
de tiempo impuestos por el contexto investigativo sólo permitieron
11
observaciones de corto alcance. Se entiende que en otro momento, la
investigadora podría haberse introducido por más tiempo en las dinámicas
locales, distinguiendo por ejemplo, actividades públicas, actividades
domésticas, itinerarios cotidianos (compras, escuela), actividades productivas.
Para el desarrollo de las entrevistas etnográficas, se seleccionó de manera
intencionada a una informante, Abelina Hernández, casada, 2 hijos, alguera y
dueña de casa. Esta selección no obedeció a la búsqueda de
“representatividad” numérica de los discursos recogidos sino a la significación
que éstos pudieran tener.
En ambas actividades se elaboró previamente una pauta de entrevista y de
observación respectivamente, además de manejar un cuaderno de campo,
donde se plasmaron las apreciaciones de la investigadora.
Para desarrollar la observación directa, se consideraron los avances obtenidos
en la primera salida y se confeccionó una pauta de observación dirigida,
relacionada con:
• Actividades domésticas y cotidianas
• Actividades productivas
• Actividades sociales y vecinales
• Actividades vinculadas con entornos próximos
Para el desarrollo de las entrevistas etnográficas, se consideró una pauta
temática mínima, elaborada en función de los avances de la primera salida de
reconocimiento y considerando las aclaraciones conceptuales realizadas
primeramente. No está demás acotar que esta pauta de entrevista no se aplicó
de manera estructurada, dejando fluir una conversación abierta y distendida en
torno a:
• Espacio físico
¿Qué diferencias existen entre su casa original y ésta?
12
¿Cómo sería una casa ideal para usted?
• Espacio social
¿Con quienes convive cotidianamente en el lugar donde vive?
¿Qué actividades ya no hace y hacía cuando vivía en su caleta?
¿cómo es la convivencia con los vecinos? ¿Qué cambios ha habido?
¿Como denominaría usted al lugar en que vive? (barrio, villa, caleta)
¿Qué diferencias tiene con la caleta que habitaba?
¿Cómo es el lugar ideal para vivir según usted?
¿Qué similitudes y diferencias tiene este lugar con su antigua caleta?
• Entorno
¿A qué lugares concurre ahora y que antes no visitaba?
¿Con qué dificultades y facilidades se enfrenta para con su trabajo, la escuela,
el servicio de salud?
El trabajo de campo se organizó considerando un período de tiempo reducido
en función del contexto académico en el que se dio la investigación y para ello
se definieron 3 etapas:
Etapa de Apertura Fecha: Sábado 23 de marzo
Objetivo: Recorrido por el lugar, observación, conversaciones generales con
habitantes.
Tipos de registro: cuaderno de campo, fotografías
Resultados: esta primera salida permitió identificar el nuevo ordenamiento
territorial que presenta Caleta Tumbes como sector que actualmente aglutina a
las demás caletas reasentadas (Cantera, Candelaria y Puerto Inglés). Además
de observar las adecuaciones estructurales (nuevos caminos, accesos,
poblaciones y aldeas, recuperación del borde costero), se evidenció el flujo
habitual de personas en la explanada, el comercio local (establecido y
ambulante), la ubicación de los servicios como escuela y centro de salud, y la
infraestructura y equipamientos para la pesca artesanal. Se tomó nota también
acerca de los espacios donde convergían mayor cantidad de personas, tanto
13
hombres, como mujeres y niños, y se desarrollaron conversaciones generales
con diversas personas de la localidad que entregaron información básica pero
relevante para el estudio5.
Etapa de Focalización Fecha: Viernes 29 de marzo
Objetivo: Recorrido por el lugar, observación, contacto con potenciales
informantes.
Tipos de registro: cuaderno de campo, fotografías
Resultados: esta segunda salida coincidió con la celebración de semana santa
y tratándose de un sector costero con ofertas gastronómicas marinas, implicó
un cambio de escenario en la observación del lugar. Durante ese día el flujo del
turismo local fue bastante alto lo que permitió aprovechar la oportunidad para
conversar de manera informal con diferentes personas. Además la observación
se focalizó en el sector específico donde hoy habitan los antiguos residentes de
las Caletas Candelaria, Puerto Ingles y Cantera, poniendo atención en las
relaciones establecidas en el espacio público, los tránsitos realizados y
tomando contacto con los dirigentes, con quienes se prospectó la posibilidad
de generar algunas entrevistas para nuestro estudio. Dentro de los aspectos
consignados como relevantes en el cuaderno de campo, se consideró la
primera interacción con la dirigenta social de Caleta Candelaria, Virgina
Gómez, quien dijo entender con exactitud los objetivos del estudio ya que tras
el evento del 27-F, diferentes investigadores y estudiantes estuvieron
motivados en comprender los distintos procesos sociales que allí se estaban
dando. Ante todo, llamó la atención el manejo conceptual y la claridad para
comprender el sentido del trabajo, llegando incluso a proponernos entrevistar a
una “vecina” para lograr obtener las dos miradas: la mirada de la dirigente, con
un componente discursivo político, y la mirada de la habitante, más cercana a
las vivencias cotidianas.
5 De alto interés para esta investigación fue la información entregada acerca de las localidades reasentadas. Actualmente los habitantes de Caleta Candelaria comparten espacio residencial con los habitantes de Caleta Cantera y Caleta Puerto Inglés, que hasta antes del Tsunami, habitaban en zonas cercanas pero independientes entre sí.
14
Etapa de Profundización Domingo 31 de marzo
Objetivos: Aplicación de entrevistas a informantes claves
Tipos de registro: Cuaderno de campo, fotografías, grabadora.
Resultados: Luego de analizar la situación ocurrida en la salida a terreno
anterior y considerando las orientaciones pedagógicas del profesor de este
curso, se optó por seleccionar un único caso a trabajar, determinando la
realización de una entrevista no directiva a una de las vecinas de Caleta
Candelaria. Durante la visita se aplicó la entrevista respectiva y se generaron
recorridos y conversaciones complementarias con la entrevistada.
Respecto al manejo de los aspectos asociados al trabajo de campo conviene
plantear que ante todo se trabajó desde una perspectiva de “extrañamiento”
que permitiera en todo momento desvincularse del sentido común de la
investigadora para “exotizar lo familiar” (Guber, 2004). A su vez fue importante
explicitar con los sujetos de investigación el sentido del trabajo y aclarar que no
existía relación ninguna con procesos de intervención. Hasta ahora se ha dado
una dinámica de sobreintervención y generación de expectativas de ayuda y
apoyo que pueden influir en el desarrollo de la relación investigadora-
informante.
Ante todo conviene precisar que las formas de registro no fueron seleccionadas
al azar y que el cuaderno de campo no fue utilizado para obtener un “reflejo de
la realidad” sino como un mecanismo de explicitación de la perspectiva del
investigador en terreno. Esto quiere decir que no se buscó responder a la
pregunta ¿qué ocurre? sino más bien a ¿qué es lo que veo?. A su vez, la
lógica de registro si bien se sostuvo en una base intuitiva (que me parece
importante de sostener y defender), siguió el ordenamiento básico propuesto
por Rosana Guber en su libro “El Salvaje Metropolitano. Reconstrucción del
conocimiento local en el trabajo de campo (2005), vinculado con Personas,
Actividades, Tiempo y Espacio.
Para la ejecución de la etapa de análisis de la información (que en estricto rigor
se dio desde el primer día de trabajo en terreno) se realizó previamente un
15
ejercicio de ordenamiento, también denominado de sistematización por
Spedding (2006), que implicó la organización de las notas de campo y la
transcripción de la entrevista.
La propuesta de sistematización entonces descansó en el reconocimiento de
categorías a partir de las cuales se pudiera organizar la información recogida.
Dichas categorías nacieron en primera instancia de las revisiones teóricas y
conceptuales y se complementaron con la información obtenida en el trabajo
de campo.
Las categorías de ordenamiento y análisis fueron las siguientes:
• En el nuevo espacio:
Vida cotidiana, relaciones familiares, vecinales y de convivencia Vida productiva y organizativa Sentido de pertenencia, memoria e identidad
• Durante el proceso de reasentamiento: Relaciones vecinales, representaciones de líderes Participación y procesos de negociación
16
Análisis e Interpretación de los Resultados
Abelina es una mujer de 45 años, casada hace 27 años y con dos hijos
mayores: Miguel de 25, quien trabaja junto a su padre en las actividades de
pesca y Leonardo de 18, quien se encuentra estudiando el último año de
enseñanza media y tiene aspiraciones de ir a la universidad.
Proveniente de la ciudad de Talcahuano, en la misma comuna, Abelina llegó a
la localidad luego de casarse con su marido y su adaptación fue más bien
rápida.
“Yo siempre me crié y viví cerca del mar así es que no me complicó tanto
venirme para acá. Claro que al principio los inviernos se me hacían largos
porque como era difícil salir de la caleta, me lo pasaba encerrada no más.
Después ya me puse a trabajar en las algas como las demás mujeres, por
necesidad, por ayudar a mi marido y criar a mis hijos. Pero después ya nos
empezó a ir mejor y armamos hasta un sindicato”.
La vida cotidiana de Abelina en la caleta se organizó durante parte importante
de su vida en torno a las actividades domésticas y el cuidado de los hijos. Su
implicaciones más directas con la comunidad se dieron luego de iniciarse en
las actividades productivas tradicionales de las mujeres, asociadas a la
recolección de algas.
El desastre del 27-F fue una experiencia de proporciones pero que, en
palabras de Abelina, “ya sabíamos que iba a venir”. Ello significó la pérdida
total de sus bienes materiales y del lugar que históricamente constituyó su
referente en tanto hábitat.
“Después del terremoto formamos 3 campamentos de emergencia. Pasaron
hartos meses hasta que nos dieron las mediaguas y después 2 años para que
tuviéramos casa. Pero no quedamos los mismos, al final se mezclaron todos y
yo quedé con vecinos que nunca antes había tenido”.
17
La tragedia generó una trastocación de su vida cotidiana, perdiendo los
vínculos directos más cercanos como eran sus vecinos. Las 3 caletas
perjudicadas fueron beneficiadas con una solución habitacional en la que no se
consideró lugar de origen, conformando un grupo heterogéneo y desarticulado.
La ubicación de la “población”, como ahora denominan al nuevo lugar de
asentamiento, generó además una desvinculación física con el mar que hoy se
resiente.
“Ahora no es lo mismo, a mí me da una pena tremenda cuando miro el mar
desde lejos y no tengo a mi gente tan cerca como antes”.
Al visitar el lugar que aun se encuentra en proceso de reconstrucción, se
observa una población silenciosa, con poco movimiento y sin espacios públicos
comunes definidos. La sede vecinal está cerrada y no hay signos de
habitabilidad en ella.
La distancia física no deja también de tener sus efectos. Luego de haber vivido
por años a orilla de mar, los caleteros residen hoy en la “punta del cerro”,
debiendo transitar un trecho no menor para llegar hasta la costa.
“Cuando partieron las conversaciones para buscar el lugar donde íbamos a
quedar nosotros siempre dijimos a orilla de mar. Los dirigentes pelearon harto
pero con la Marina6 no hubo caso. Y ahora digo yo, los maridos tan lejos del
mar, ya ni vienen para la casa, se lo pasan allá abajo y nosotras solas, las más
jóvenes con los hijos pero yo me quedo sola”.
La reubicación tuvo consecuencias no sólo a nivel de relaciones vecinales sino
también familiares. Luego de una vida con sentido de comunidad que se vivía
día a día, los habitantes debieron organizar sus actividades habituales de
manera distinta, surgiendo conflictos de diversa índole que afectan, entre otros
aspectos, las relaciones de género. La mujer queda aislada en un nuevo
concepto de espacio doméstico al que antes no estaba acostumbrada,
6 Armada de Chile.
18
mientras los varones, cuando están en tierra, permanecen en el borde costero,
realizando otro tipo de actividades.
El proceso de reconstrucción no consideró la significativa relación que las
comunidades construyen con su entorno natural, en este caso, el mar:
“Para nosotros nuestra vida es el mar, si allá nuestro patio era la playa, el mar.
A mí me gustaba estar en la playa y recorrer la orilla a pata pelá’. Ahora
tenemos que caminar harto para hacer nuestra pega y los maridos mucho
más”.
El mar es significado no sólo como “recurso” para la obtención de matera
prima. Existe una vinculación que descansa en lo afectivo-emocional que no se
evidencia de manera superficial. Igualmente, la fe y devoción hacia el santo
patrono, por ejemplo, se presenta como una expresión de identidad que en la
actualidad se ve problematizada con el nuevo contexto de vecindad.
“Nosotros vivíamos en Caleta Candelaria. Acá las 3 caletas nos organizamos
en una misma junta de vecinos pero siempre nos identificamos como de
caletas distintas por la ubicación de cada una. La de nosotros estaba al medio,
la más retirada era la de Puerto Inglés. Aquí cada caleta hacía su vida
independiente. Claro que nos conocimos todos eso sí. Para San Pedro, el 29
de Junio, sacábamos entre todos al santo. Salíamos temprano y recorríamos
toda la bahía. Los de Tumbes también sacan su santo pero ahí llega más gente
de visita, turistas. Acá estábamos nosotros no más”.
Las relaciones con Caleta Tumbes se resienten en diversos ámbitos.
Históricamente se había entablado una relación de competencia económica
entre los pescadores de las distintas caletas y hoy ésta se mantiene.
Socialmente, los reasentados sienten rechazo por parte de los habitantes
locales y físicamente se encuentran retirados del centro neurálgico del nuevo
“Tumbes”.
19
“Aquí a veces la gente hace sentir como que uno está de allegada. Si nosotros
no nos vamos a robar la tierra y tampoco le vamos a quitar su trabajo”.
Al visitar Caleta Tumbes, la costanera y calle principal bulle de gente.
Pescadores cociendo jaivas7 en grandes tarros, mujeres comercializando de
manera ambulante diversos alimentos y artesanías en concha de mar, dan
cuenta de un nuevo escenario socioeconómico.
En términos productivos el 27-F también afectó a Abelina. Las áreas de manejo
que como algueras habían conseguido fueron destruidas y hoy continúan en
proceso de repoblamiento. Se trata de un trabajo lento que hace que ésta
busque nuevos horizontes.
“Con el tsunami perdimos todo. Ahora poco nos dieron un bote pero los de la
marina no nos dejan ir a mariscar a la Isla Quiriquina como antes. Y mi hijo
estudiando. En este tiempo no he ganado un peso pero ahora quiero empezar
a vender cositas pa’ los turistas. Pan amasado, empanadas, esas cosas”.
Al pensar en su casa ideal, Abelina la proyecta considerando el nuevo contexto
de vida.
“Mi casa ideal es donde mi familia viva tranquila y feliz. Con una cocina grande
porque igual acá con tanto turismo, hay que sacarle partido y ahora que estoy
lejos de mar…”.
Frente a los diversas desarticulaciones que la vida de Abelina ha debido sufrir,
no puede dejar de rescatarse su actitud resiliente frente a la vida. Tal vez la
certeza en el vaticinio de lo que iba a ocurrir, “ya sabíamos que iba a venir”,
generó un halo de resistencia frente a la adversidad.
“Entre lo que tuvimos y lo que tenemos ahora no hay comparación, pero uno
que estuvo viviendo en carpa y después pasando meses y meses sin agua ni
7 Especie de cangrejo comestible, típico en la zona
20
baño, no puede ser desagradecida. Estamos contentos con la casa que nos
dieron”.
Ahora bien, llama la atención en su discurso que la valoración se de hacia la
“casa” entendida sólo como espacio físico. Un lugar para vivir significa una
casa donde satisfacer las necesidades básicas de la familia. Sin embargo,
profundizando un poco más, se evidencia un sentimiento de pérdida ante lo
vivido con anterioridad. Familia, vecinos, trabajo y el mar se evocan como el
pasado que siempre fue mejor.
21
Conclusiones
La investigación aquí presentada es un abordaje preliminar de una
problemática mucho más compleja y profunda. Tal como afirmamos con
anterioridad, el desplazamiento y reasentamiento forzado implican tanto más
que un ejercicio de traslado de un grupo humano y, como quedó esbozado en
palabras de Abelina, los cambios de espacio de residencia tienen
consecuencias a nivel nivel físico, económico, sicológico y sociocultural.
El análisis realizado permite confirmar que en el proceso de reconstrucción la
“mirada de los actores” no fue considerada para proyectar los cambios o
transformaciones que se estaban dando. Sin duda, abordar sólo la situación de
demanda y negociación entre los actores involucrados en el proceso de
reasentamiento constituye por sí mismo un tema de investigación a trabajar.
El caso de Abelina demuestra que las implicancias de este reasentamiento
alcanzan las relaciones de género, las relaciones vecinales y familiares e
incluso su sentido de pertenencia e identidad. Ya la definición del lugar, de ser
miembro de una “caleta de pescadores” a vivir en una “población”, marcan una
diferencia cualitativa. Al hablar de espacio o lugar de residencia estamos
haciendo referencia a un emplazamiento donde se tejen relaciones humanas y
símbolos que otorgan “sentido” a un modo de vivir en específico. Habitar un
lugar significa construir un vínculo basado en la historia del lugar, en sus
componentes naturales, en este caso el mar, construyendo desde ahí
significaciones y miradas de mundo que, al dejarlo por los motivos que sean,
requieren especial cuidado para su recomposición.
Tal como afirma Augé, se trata de un lugar antropológico cargado de sentidos
intersubjetivos.
El caso de Abelina da cuenta del trauma sufrido tras el terremoto y tsunami,
situación que hasta el día de hoy tiene efectos en su vida. El traslado y la
reconstrucción se enfocaron sólo en términos de satisfacción de necesidades
22
físicas, esto es, la vivienda, obviando los demás elementos que constituyen el
hábitat de una comunidad.
A través de su punto de vista accedemos a la mirada de los actores
involucrados, de sus vivencias y significaciones.
23
Bibliografía
Augé, Marc (1993) Los no lugares. Espacios del anonimato. Una Antropología de la Sobremodernidad. Ed. Gedisa, España.
Cernea, Michael (1996)
Práctica sociológica e investigación-acción sobre reasentamientos de población. Parte I. En Revista de Sociología Aplicada. Vol. 13. Nº 2
De Certeau, Michel (1996) La invención de lo cotidiano. Univ. Iberoamericana, México.
Geertz, Clifford (1998) La Interpretación de las culturas. Ed. Gedisa.
Mora, Héctor (2010) El método etnográfico: origen y fundamentos de una aproximación multitécnica. En FQS http://www.qualitative-research.net/ Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research (ISSN 1438-5627).
Moreno, C. I. et al. (2005) Criterios ambientales para la vivienda y el hábitat en el Valle de Aburrá. Escuela de Hábitat CEHAP, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Medellín: Centro de Publicaciones.
Guber, Rosana (2004) Método, campo y reflexividad. Ed. Norma. Buenos Aires.
Guber Rosana (2005) El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo. Paidos. Buenos Aires.
Speeding, Alison (2006) Metodologías Cualitativas. Ingreso al trabajo de campo y redacción de datos. En YAPU, Mario (coord.) Pautas metodológicas para investigaciones cualitativas y cuantitativas en ciencias sociales y humanas. PIEB. La Paz.
24
Anexos
Imagen esquemática de las áreas afectadas por el
tsunami en la península de Tumbes.
Imagen de Caleta Tumbes.









































![El dolor en la abstracción [Pain and Abstraction]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63195951b41f9c8c6e09b196/el-dolor-en-la-abstraccion-pain-and-abstraction.jpg)