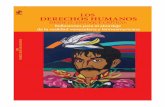El discurso ideológico de la política social en Venezuela, 1989-2010: un enfoque...
Transcript of El discurso ideológico de la política social en Venezuela, 1989-2010: un enfoque...
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
SEDE ACADÉMICA MÉXICO
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES VII PROMOCIÓN
2008-2011
El discurso ideológico de la política social en Venezuela, 1989-2010: un enfoque postestructuralista
Tesis que para obtener el grado de Doctor en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política
presenta:
NOÉ HERNÁNDEZ CORTEZ
Director de tesis : Dr. Julio Aibar Gaete
Seminario : Discurso, subjetividad e identidades
políticas
Línea de investigación : Discurso e identidades en América
Latina y el Caribe
Lectores : Dra. María Antonia Muñoz
Dr. Carlos Alejandro Monsiváis Carrillo
México, D.F. septiembre 2011.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
i
Resumen
La presente investigación examina el cambio discursivo en el plano ideológico
de la política social en Venezuela en el período de 1989-2010. Nuestra
investigación se sustenta fundamentalmente en la teoría del discurso
posestructuralista de Ernesto Laclau. La importancia de nuestro marco
conceptual para el análisis de los efectos ideológicos de los discursos de la
política pública, consiste en ser una alternativa teórica para estudiar los
cambios institucionales a partir de eventos y discursos claves, y a la vez en ser
una propuesta al corpus teórico de las investigaciones en política pública, que
ponen el énfasis en el estudio de las ideas y discursos para analizar los
cambios institucionales que conlleva la articulación hegemónica de nuevas
ideologías en materia de política social.
La articulación discursiva de la política social en Venezuela en el período
de 1989-2010, responde a dos efectos ideológicos de dos momentos
hegemónicos en la forma de gestión gubernativa. En un primer momento a la
ideología neoliberal que crea la subjetivación de un ciudadano-consumidor,
cuyos derechos sociales responden a la lógica del mercado; en un segundo
momento – a partir del año axial venezolano de 1999- se crea una nueva
subjetivación del ciudadano como partícipe de la democracia radical
venezolana, y cuyos derechos sociales son garantizados y legitimados por la
comunidad política creada en la Revolución Bolivariana, que actualmente
continua en proceso.
Nuestra investigación indaga las estrategias discursivas en ambos
momentos hegemónicos en la política social venezolana, a partir de los
antagonismos discursivos y los efectos ideológicos traducidos en
representaciones políticas en la política social. Más que proponer una
evaluación de las políticas sociales a partir de determinados modelos
normativos, nuestro análisis del discurso sobre la política social venezolana
construye los puntos nodales de la hegemonía ideológica de las prácticas de la
ii
política pública, atrapando el mundo de lo político de las ideologías políticas que
contextualizan a la política social.
PALABRAS CLAVES : Teoría del Discurso Postestructuralista, Ideología,
Hegemonía, Política Social, Política de Salud,
Venezuela.
iii
Abstract
This research examines the discursive change in the ideological field of social
policy in Venezuela during the period 1989-2010. Our research is based
essentially on poststructuralist discourse theory of Ernesto Laclau. The
importance of our conceptual framework for the analysis of the ideological
effects of the discourses of public policy, is to be a theoretical alternative for
studying institutional change from key speeches and events in being a proposal
to the theoretical corpus of research in public policy that emphasize the study of
ideas and discourses to analyze the institutional changes involved the
hegemonic articulation of new ideologies in social policy.
The discursive articulation of social policy in Venezuela during the period
1989-2010, serves two purposes hegemonic ideology of two moments in the
form of government management. At first, the neoliberal ideology that creates
the subjectivity of a citizen-consumer, whose social rights follow the logic of the
market, in a second moment –from Venezuelan axial years 1999- creates a new
subjectivity of the citizen as participant in radical democracy in Venezuela, and
whose social rights are guaranteed and legitimized by the political community
established in the Bolivarian Revolution currently in the process continuous.
Our research explores the rhetorical strategies at both moments
hegemonic social policy in Venezuela, from discursive antagonisms and
ideological effects translated into political representation in social policy. Rather
than proposing an evaluation of social policies from certain normative model, our
analysis of social policy discourse Venezuela builds the nodal points of the
ideological hegemony of the public policy practice, catching of the political world
of political ideologies that contextualize the social policy.
KEY WORDS : Poststructuralist Discourse Theory, Ideology, Hegemony,
Social Policy, Health Policy, Venezuela.
iv
ÍNDICE ………………………………………………………... iv
AGRADECIMIENTOS ………………………………………………………... ix
INTRODUCCIÓN ………………………………………………………... 1
CAPÍTULO 1.
EL GIRO LINGÜISTICO Y EL ANÁLISIS DE LA POLÍTICA PÚBLICA.
Introducción…………………………………………………… 5
1. 0. El ―giro lingüístico‖ …………………………………………… 6
1. 1. El ―ideational turn‖…………………………………………….. 11
1. 1. 1. El modelo ideacional de Peter A. Hall……………………… 12
1. 1. 2. El modelo ideacional de Colin Hay…………………………. 18
1. 1. 3. Problemáticas y perspectivas teóricas……………………... 22
1. 2. El ―hermeneutic turn‖………………………………………… 23
1. 2. 1. El modelo de John Dryzek…………………………………… 25
1. 3. El ―interpretative turn‖.……………………………………….. 28
1. 3. 1. La teoría del discurso de Ernesto Laclau………………….. 28
1. 3. 2. El horizonte filosófico………………………………………… 29
1. 3. 3. Las categorías de análisis de la teoría del discurso
postestructuralista……………………………………………. 33
1. 3. 4. Problemáticas y perspectivas teóricas…………………….. 38
v
CAPÍTULO 2.
EL SUPUESTO DE RACIONALIDAD EN LOS ESTUDIOS SOBRE IDEOLOGÍA POLÍTICA EN LA POLÍTICA PÚBLICA: UNA ALTERNATIVA METODOLÓGICA.
Introducción…………………………………………………… 40
2. 0. Ideología política y política pública…………………………. 41
2. 1. Las investigaciones empíricas sobre la ideología política
a partir de su noción de racionalidad………………………. 44
2. 2. El ―rational choice‖……………………………………………. 47
2. 3. El ―ideational turn‖……………………………………………. 51
2. 4. El ―hermeneutic turn‖………………………………………… 54
2. 5. Ideología, hegemonía y plenitud social en el discurso
postestructuralista……………………………………………. 56
2. 6. Diseño de investigación……………………………………… 60
2. 6. 1. Análisis del discurso…………………………………………. 61
2. 6. 2. Las lógicas de explicación crítica: el enfoque del análisis
crítico en la política pública…………………………………. 66
2. 6. 3. Clasificación de documentos……………………………….. 68
2. 6. 4. Estrategia de análisis………………………………………… 70
vi
CAPÍTULO 3.
EL DISCURSO IDEOLÓGICO DEL NEOLIBERALISMO EN LA POLÍTICA SOCIAL VENEZOLANA, 1989-1998
Introducción…………………………………………………… 71
3. 0. El renacimiento de los principios económicos del
liberalismo clásico…………………………………………… 73
3. 1. El neoliberalismo como la nueva ideología hegemónica
mundial: ideas e intereses políticos de la derecha…….. 75
3. 2. El orden de los intereses políticos del neoliberalismo en
el thatcherismo………………………………………………. 78
3. 3. La consolidación del neoliberalismo en el Consenso de
Washington…………………………………………………… 84
3. 4. El discurso social-demócrata de los derechos sociales en
la política social de Venezuela. El punto de partida: El
pacto de punto fijo…………………………………………… 90
3. 5. El plan de ajuste estructural ―El Gran Viraje‖ (1989) del
gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993): la
irrupción del discurso político-económico neoliberal…… 100
3. 6. El discurso de los derechos sociales, antagonismos y el
conflicto social. El momento de lo político: El Caracazo.. 112
3. 6. 1. El marco normativo de las políticas sociales con
programas compensatorios focalizados en el gobierno de
Carlos Andrés Pérez………………………………………… 117
vii
3. 6. 2. La Agenda Venezolana de Rafael Caldera, 1994-1998: la
sedimentación discursiva de la visión neoliberal en
materia social…………………………………………………. 137
3. 6. 3. Política de salud, riesgo moral y neoliberalismo: las
estrategias discursivas claves……………………………… 142
3. 6. 4. Las prácticas de las políticas de salud: la Nueva
Gerencia Pública (New Public Managament)…………….. 160
CAPÍTULO 4.
EL PODER POPULAR Y LA IDEOLOGÍA DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, 1999-2010.
Introducción…………………………………………………… 168
4. 0. La disrupción discursiva de la Revolución Bolivariana… 171
4. 1. Las elecciones presidenciales de 1998: el triunfo electoral
del Movimiento Quinta República (MVR)…………………. 179
4. 2. La fundación de la V República: la instalación de la
Asamblea Constituyente (1999) y la aprobación de la
Constitución de 1999………………………………………… 184
4. 2. 1. La Constitución de 1999: derechos sociales, derechos
humanos y política social…………………………………… 193
4. 2. 2. La emergencia de la política social: El Plan Bolívar 2000
y los derechos sociales………………………………………
201
viii
4. 3. Una alternativa en la política social en Venezuela, 2003-
2010: las misiones sociales………………………………… 205
4. 3. 1. La política de salud de Barrio Adentro: una alternativa a
los modelos de salud de corte neoliberal………………… 223
4. 3. 2. PDVSA, El FONDEN, el Banco del Tesoro y el Banco
Central de Venezuela: los instrumentos financieros del
desarrollo social………………………………………………. 233
CAPÍTULO 5.
CONCLUSIONES
Argumento No. 1……………………………………………… 240
Argumento No. 2……………………………………………… 241
Argumento No. 3……………………………………………… 242
Argumento No. 4……………………………………………… 243
BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………. 245
ANEXOS…………………………………………………………………………. 283
ix
Agradecimientos
La escritura está hecha de diálogo y vasos comunicantes, de afinidades
electivas y desencuentros. Me detengo para agradecer la generosidad con
quienes he compartido dicho diálogo.
Soy afortunado el haber encontrado un espacio académico como el de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, para mi
formación académica y profesional en Ciencia Política. En este espacio
encontré la enseñanza del Dr. Julio Aibar Gaete, quien me devolvió la confianza
en la fuerza del lenguaje y de quien aprendí las claves políticas de la tradición
socialista. Gracias al Dr. Julio Aibar descubrí al ensayista y filósofo político
argentino Ernesto Laclau, guía teórico de la presente investigación.
Mis horizontes para entender la política desde ―lo político‖ es una deuda
intelectual que agradezco a la Dra. María Antonia Muñoz, fuente de inspiración
para construir una nueva mirada en el ejercicio de la crítica política. Asimismo,
agradezco el diálogo permanente con el Dr. Alejandro Monsiváis Carrillo que
orientó mis derroteros académicos y profesionales, su carrera académica ha
sido y es otra fuente de inspiración para encontrar los momentos felices en el
ejercicio de la investigación.
Aprendí la hospitalidad y generosidad de Venezuela gracias a Antonio
Hernández Curiel, sin él mi estancia en Caracas, Venezuela, hubiera sido más
azarosa. Te reitero mi agradecimiento Antonio. Otros hermanos venezolanos
que han enriquecido mi diálogo es la Mtra. Andy Delgado y el ex diplomático
Sadio Garavini Di Turno, gracias por sus palabras y la recepción a mis dudas y
comentarios sobre la historia y vida política de Venezuela.
Mi agradecimiento a mis amistades fraternales que hicieron agradable mi
estancia en FLACSO, a mi amiga Mariela Díaz Sandoval con quien compartí
ideas y proyectos académicos, momentos luminosos y de sombras propios de
la formación académica; a Paula Valle por su amistad y charlas siempre
estimulantes para la reflexión; a mi amigo Ariel Corpus por compartir el café y la
x
buena charla por las mañanas frías en FLACSO; a mi amigo Abraham Osorio
por su cálida amistad compuesta de sencillez y hermandad; a mi amiga Andrea
Mora por su calidez humana. Otro encuentro feliz en FLACSO fue el curso de
Instituciones impartido por la Dra. Karina Ansolabehere y la Dra. Gisela
Zaremberg, a ambas les agradezco su vital enseñanza.
A mi familia por su amor y cariño. A Luz Reyes por su gran amor y
palabras amorosas, sus silencios y sus sonrisas, que me han impulsado a cada
momento.
xi
Lista de figuras, gráficas y tablas
Figura 1.1. Modelo de Hall………………………………………………. 14
Figura 1.2. Representación esquemática de la construcción de la
causalidad lineal…………………………………………….. 16
Figura 1.3. Representación esquemática de la construcción de la
causalidad múltiple………………………………………….. 17
Figura 2.1 Estrategia de análisis de la ideología de la política
social…………………………………………………………. 70
Figura 3.1. La cadena de equivalencias del significante vacío en los
discursos políticos de Margaret Thatcher y Ronald
Reagan……………………………………………………….. 80
Figura 3.2. Significantes flotantes del significante vacío
neoliberalismo……………………………………………….. 89
Figura 4.1 Génesis ideológica de la Política Social del gobierno de
Hugo Chávez………………………………………………… 209
Figura 4.2 Antecedentes programáticos del Plan Nacional de
Desarrollo (2001-2007)……………………………………... 211
Figura 4.3 Articulación discursiva de actores estratégicos en la
formación ideológica de la política social………………… 237
Gráfica 2.1. Distribución de las preferencias ideológicas en la
dimensión izquierda-derecha del electorado
estadounidense en las votaciones presidenciales del
año 2000……………………………………………………… 49
Gráfica 2.2. Distribución de las preferencias ideológicas del
electorado estadounidense en las elecciones
presidenciales del año 2000, evaluadas en la dimensión
xii
preferencia por el estado de bienestar…………………… 50
Gráfica 2.3. Reporte 2010 de la deuda pública con respecto al PIB
en economías fuertes………………………………………. 54
Gráfica 3.1. Tendencia del crecimiento del PIB de Venezuela en un
análisis comparativo………………………………………… 96
Gráfica 3.2 Ingreso Petrolero Real en Venezuela (Millones US$
2006)…………………………………………………………. 97
Gráfica 3.3 Tasa de incidencia de la pobreza en el área urbana en
Venezuela (%), 1981-1995. Estimaciones no
ajustadas……………………………………………………... 125
Gráfica 3.4 Tasa de Incidencia de la pobreza en el área rural en
Venezuela (%), 1981-1995. Estimaciones no
ajustadas…………………………………………………… 126
Gráfica 3.5. Venezuela: Gasto en educación, seguridad social y
salud como porcentaje del PIB, 1980-2004…………….. 141
Gráfica 4.1 Porcentaje de aprobación para Hugo Chávez, 1998-
2002…………………………………………………………... 183
Gráfica 4.2 Tasas netas y brutas de escolaridad en los niveles de
educación básica (educación primaria) y de educación
secundaria……………………………………………………. 220
Gráfica 4.3 Número de médicos venezolanos y cubanos
incorporados a los servicios de salud de Barrio
Adentro……………………………………………………….. 226
Gráfica 4.4 PIB real (desestacionalizado) de la economía
venezolana de 1998 al segundo trimestre de 2008……. 229
xiii
Tabla 1.1. Ontología, epistemología y metodología en una
dependencia direccional de acuerdo con Colin Hay……. 19
Tabla 1.2. Aplicación empírica de la causalidad múltiple…………… 22
Tabla 2.1 Los supuestos teóricos de los cuatro enfoques
analizados sobre discursos e ideas……………………….. 59
Tabla 2.2 Supuestos ontológicos de la Teoría del Discurso
Postestructuralista…………………………………………... 64
Tabla 2.3 Clasificación de documentos………………………………. 69
Tabla 3.1 Indicadores para evaluar el tamaño del Estado.
Comparación entre Francia, Alemania, Inglaterra y
Estados Unidos……………………………………………… 82
Tabla 3.2 Principales indicadores macroeconómicos en
Venezuela, 1988-1992……………………………………… 111
Tabla 3.3 La Política Social del VIII Plan de la Nación. El Gran
Viraje………………………………………………………….. 133
Tabla 3.4 Descomposición del gasto social como porcentaje del
gasto total, 1991-2006…………………………………….. 136
Tabla 3.5 Recursos Humanos e institucionales en el sector salud
de Venezuela, 1985-1996………………………………….. 156
Tabla 3.6 Gasto Público en Salud en la República Bolivariana de
Venezuela, 1980-2009…………………………………….. 158
Tabla 3.7 Indicadores claves de salud medidas en el proceso de descentralización en cuatro estados: Carabobo, Lara, Sucre y Zulia………………………………………………….
167
xiv
Tabla 4.1 Resultados del referendo consultivo del 25 de abril de
1999………………………………………………………….. 189
Tabla 4.2 Resultados de la elección de los constituyentes, 25 de
julio de 1999…………………………………………………. 191
Tabla 4.3 Tasa de incidencia de la pobreza en Venezuela, 1997-
2009…………………………………………………………... 230
Tabla 4.4 Impacto de los programas de salud sobre la pobreza
(porcentajes)…………………………………………………. 231
Lista de fotografías y mapas.
Fotografía
4.1
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Comandante Hugo Rafael Chávez Frías…………………. 173
Mapa 3.1 División Política de la República Bolivariana de
Venezuela……………………………………………………. 155
ANEXOS
Anexo I. BID estimación de tasa de incidencia de la pobreza en
América Latina y el Caribe por línea de pobreza de
paridad del poder adquisitivo constante US$ 60
(1985)…………………………………………………………. 283
Anexo II Carta del Presidente Hugo Chávez a la Corte Suprema
de Justicia (abril de 1999)………………………………….. 287
1
INTRODUCCIÓN
La lógica se interesa por el valor de verdad de las oraciones. La gramática se interesa por el valor comunicativo de las oraciones.
La retórica se interesa por el valor persuasivo de las oraciones. Y la herestética se interesa por el valor estratégico de las oraciones.
En cada caso, el arte involucra el uso del lenguaje para llevar a cabo sus propósitos: arribar a la verdad, la comunicación, la persuasión y la
manipulación. William Riker, The Art of Political Manipulation, 1986
En 1986 William Riker, uno de los politólogos más notables de la segunda mitad
del siglo XX, escribiría su libro The Art of Political Manipulation (1986). ¿Por qué
uno de los fundadores de la Ciencia Política de la tradición de la teoría de la
elección racional escribiría un libro sobre la importancia del lenguaje en la
política? Mi respuesta es simple: los hombres son hacedores de civilización,
pero la civilización se construye de palabras y la política es una gran invención
verbal de esta civilización. Sólo un pensador tan notable como William Riker,
por ejemplo, podría iniciar una exposición sobre la elección social citando al
poeta Thomas Stearns Eliot, es decir, Riker tenía conciencia de la importancia
del lenguaje en la civilización y en particular en la política.
Esta observación nos lleva a recordar que las grandes revoluciones
políticas de la historia moderna han iniciado por ideas y consignas verbales.
Libertad, Igualdad y fraternidad son un puñado de palabras que han desvelado
las cavilaciones de los filósofos políticos e historiadores. El discurso como bien
lo ha revelado Ernesto Laclau es la articulación verbal que busca la unidad
fragmentada de la modernidad. En otras palabras la reflexión sobre el lenguaje
como lo han enunciado William Riker y Ernesto Laclau es un tema digno de
estudio de la Ciencia Política. Nuestra investigación se concentra en esta
tradición intelectual para explorar el discurso ideológico que articularon la
política de los derechos sociales en el estado de bienestar en Venezuela en dos
2
momentos claves: durante el período neoliberal (1989-1999) y durante la
Revolución Bolivariana aún en curso (1999-2010).
Nuestra investigación parte de cuatro preguntas centrales que se fueron
desarrollando a lo largo de los cinco capítulos que contiene nuestro estudio. Así
las preguntas que problematizaron nuestra investigación fueron las siguientes:
1) ¿Cuáles fueron las estrategias narrativas que se articularon en torno a la
hegemonía ideológica del neoliberalismo en la política social impulsada por
el gobierno venezolano durante gran parte de la década de los noventa?
2) ¿Cómo fue el proceso de rearticulación de las estrategias narrativas en el
discurso de la política social del paso del neoliberalismo al proyecto político
de la Revolución Bolivariana impulsado por el Presidente venezolano Hugo
Rafael Chávez Frías?
3) ¿Cómo se constituyeron las estrategias narrativas en el proceso ideológico
de la política social del proyecto político de la Revolución Bolivariana?
4) ¿Cuáles son las contribuciones que puede realizar un análisis del discurso
posestructuralista para la comprensión sobre este proceso discursivo-
ideológico de la política social en Venezuela?
Nuestro paradigma teórico que cruza la investigación se sustenta en el
enfoque de hegemonía para el estudio de la ideología, cuya estrategia de
análisis consiste en la aplicación de las categorías de la Teoría del Discurso
Posestructuralista (Laclau y Mouffe, 2004; Laclau, 2005a).
Nuestra exposición de los capítulos 1 y 2 consiste en ubicar teóricamente
la Teoría del discurso Posestructuralista en los movimientos intelectuales que
se ocupan de las ideas y discursos en la Ciencia Política. Esta exposición a
nuestro entender es de vital importancia para desarrollar con consistencia las
implicaciones ontológicas, epistemológicas y metodológicas de las distintas
tradiciones estudiadas en nuestra investigación, como son por ejemplo el
―Ideational Turn‖, el ―Hermeneutic Turn‖ y el ―Rational Choice‖.
3
Este ejercicio de clasificación sobre las distintas tradiciones nos permitió
aclarar el tratamiento metodológico que le dan dichas tradiciones académicas al
estudio de la ideología, a partir de los marcos de referencia de la política social.
En particular, nuestro interés se concentró en mostrar que la Teoría del
Discurso Posestructuralista y el enfoque de hegemonía para el análisis de la
ideología que propone principalmente Ernesto Laclau y la Escuela de Essex
constituyen un programa de investigación apropiado para el análisis de la
política pública en general y de la política social en particular.
El capítulo 3 propiamente constituye el trabajo empírico para construir el
discurso ideológico de la política social durante la hegemonía del neoliberalismo
en el paradigma de políticas públicas en Venezuela. Cronológicamente se
estudió el período de gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y el período
de gobierno de Rafael Caldera (1994-1999). La hegemonía del neoliberalismo
en la política social durante este período se analizó a través de las prácticas en
la institucionalidad del estado de bienestar venezolano, teniendo como rasgo
distintivo la concepción del ciudadano como un ―sujeto-consumidor‖ que
obedece a la eficiencia de los mercados de los bienes sociales.
En concreto se examinó el discurso de la política de salud para constatar
cómo el discurso ideológico del neoliberalismo cambió la concepción sobre los
derechos sociales en una política pública en particular. Los servicios de salud
durante el neoliberalismo se concibieron como un mercado que busca
maximizar los resultados de costo-beneficio, marginando la concepción de los
derechos a la salud como un derecho humano.
El capítulo 4 corresponde a la investigación empírica realizada sobre la
política social de la Revolución Bolivariana. Aquí nos concentramos en la
irrupción del discurso de la Revolución Bolivariana con el ascenso al poder de
Hugo Rafael Chávez Frías en 1999. El conflicto social, la erosión del sistema
bipartidista y la insensibilidad de las reformas neoliberales del ajuste estructural
fueron factores para que la Revolución Bolivariana emprendiera un conjunto de
reformas radicales en materia de los derechos sociales. Por primera vez la
4
concepción normativa de los derechos sociales con la Constitución de 1999,
pasan a ser jerarquizados como derechos humanos.
En particular exploramos las prácticas de las políticas sociales de las
Misiones Sociales, institucionalizadas a partir del 2003 por el gobierno de Hugo
Chávez. En concreto analizamos los discursos que han institucionalizado las
políticas de salud a partir de la Misión Barrio Adentro, como modelo alternativo
de salud a la concepción de mercado predominante durante la hegemonía del
neoliberalismo.
Finalmente, en el Capítulo 5 argumentamos nuestras conclusiones a
partir de las preguntas que han guiado nuestra investigación. Asimismo
realizamos una valoración metodológica sobre la pertinencia de la Teoría del
Discurso Posestructuralista de Ernesto Laclau y la Escuela de Essex para la
evaluación crítica de la política social, a partir de los hallazgos encontrados en
el análisis del discurso ideológico de la política social en Venezuela en el
período de 1989-2010.
5
Capítulo 1 El giro lingüístico y el análisis de
la política pública
―La retórica es el poder para ver, en cada caso, las posibles formas de la persuasión‖
Aristóteles, (Rhet. 1355b26)
―Ver al mundo es deletrearlo‖ Octavio Paz, Pasado en claro, 1974.
Introducción
En el presente capítulo se muestra la relevancia de los discursos y las ideas en
la Ciencia Política. Los estudios sobre los discursos y las ideas se articularon en
diversas áreas de investigación -con repercusiones teóricas y empíricas en la
Ciencia Política- como son la Teoría de Relaciones Internacionales, la
Economía Política Internacional, el Análisis Político y el Análisis de la Política
Pública. Para propósitos de nuestra investigación distinguimos tres tradiciones
de análisis del discurso en el estudio de la política pública, a saber: 1). El
enfoque del ―ideational turn‖ ligado al modelo keynesiano de análisis de la
política pública; 2). El ―hermeneutic turn‖ centrado en la tradición de la filosofía
del lenguaje de Habermas; y 3). El ―Interpretative Turn‖ de la Teoría del
Discurso Postestructuralista de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Como
analizamos en el presente capítulo 1 a cada uno de estos enfoques
corresponde una estrategia metodológica sustentada en una ontología de lo
social. 1). El ―ideational turn‖ está ligado al estudio del estado de bienestar
(Welfare); 2). El ―hermeneutic turn‖ corresponde al modelo de democracia
deliberativa; y 3). El ―Interpretative Turn‖ de la Teoría del Discurso
Postestructuralista en la tradición crítica del postmarxismo.
6
1.0. El “giro lingüístico”.
El teórico a quien se le atribuye el uso por primera vez de la noción de ―giro
lingüístico‖ (‗linguistic turn‘) es el filósofo Gustav Bergman, quien perteneció al
Círculo de Viena. No obstante, quien popularizará la noción de ‗linguistic turn‘
será el filósofo americano Richard Rorty a partir de la publicación de su obra
The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method (1967). Siguiendo
la tradición anglosajona a que apunta Richard Rorty y con fines analíticos
seleccionamos en primer lugar los presupuestos epistemológicos de la filosofía
analítica del lenguaje de Bertrand Russell.
La filosofía analítica la identificamos en su núcleo general como la
vertiente ―nominalista‖ del lenguaje. La preocupación central de esta tradición
del lenguaje pone su énfasis en el estudio del ―referente‖, es decir, cómo las
palabras denotan objetos de la realidad mental y física (Frege, 1948). El
modelo de la filosofía analítica son las ciencias formales (lógica y matemáticas)
y las ciencias naturales (en concreto la física). Será Bertrand Russell quien
argumentará que las proposiciones del tipo ―el número dos es un número par‖
tienen un valor de verdad de verdadero/falso si y solo si se demuestren en el
razonamiento deductivo, cabe decir que la deducción se construye con
proposiciones que por esencia son tautológicas. Por otra parte, proposiciones
del tipo ―la luna es un satélite natural‖ son proposiciones que se tienen que
verificar en la experiencia, en la prueba empírica, por lo tanto para este tipo de
proposiciones su valor de verdad, verdadero (v) o falso (f), dependen de su
contrastación con los hechos.1 Las proposiciones que conforman el
razonamiento deductivo corresponden a las ciencias formales y las
proposiciones que obtienen su valor de la contrastación empírica corresponden
1 Esta forma de conocer pertenece al conocimiento científico y nos recuerda la definición de
verdad de los antiguos, en específico de Aristóteles. En sus Analíticos Posteriores, Aristóteles definía a la verdad como ―la correspondencia entre razón y realidad,‖ así la primera condición para la demostración del conocimiento científico (episteme) es que las premisas sean asumidas como verdaderas. Véase: Aristotle‘ Logic, en Stanford Encyclopedia of Philosophy
[http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-logic/#AriLogWorOrg]
7
a las ciencias naturales (Russell, 1919). En rigor estas últimas corresponden a
lo que Kant denominó juicios sintéticos a priori (Popper, 1980: 27-47).
Si la filosofía analítica tenía como punto de partida en su filosofía del
lenguaje el estudio del referente, para la tradición hermenéutica su centro de
interés será el significado. Así pasamos a la segunda tradición que ubicamos
como la lectura interpretativa del significado cultural de la modernidad.
Pertenecen a esta segunda tradición, teniendo en cuenta los matices de cada
línea de investigación y que argumentaremos más adelante, el enfoque
hermenéutico y el postestructuralista. Estos enfoques discursivos tienen su
sustento teórico en la tradición de pensamiento de la filosofía continental, como
argumentan David Howarth y Yannis Stavrakakis (2000) la teoría del discurso
en las humanidades y en las ciencias sociales de carácter interpretativo parte
de la filosofía de Nietzsche, Heidegger y de la lingüística de Ferdinand de
Saussure. En general, el rasgo distintivo de la tradición hermenéutica y
postestructuralista consiste en realizar una interpretación de la modernidad a
partir de una lectura atenta de los textos que configuran - de acuerdo con cada
autor- el canon cultural de Occidente. Por otra parte, como señala Howarth
(2000) no hay que pasar por alto que la tradición de la Teoría del Discurso
Postestructuralista2 de Laclau y Mouffe tiene sus raíces en una interpretación
crítica original sobre los esencialismos de la modernidad del Iluminismo. Como
argumenta Howarth el postestructuralismo está emparentado con el espíritu
crítico a los fundamentos ontológicos de la modernidad, y que en el círculo de la
academia a este criticismo radical se le llama posmodernismo, al respecto
escribe el propio Howarth:
2 El teórico político David Howarth llama Teoría del Discurso Postestructuralista al corpus
teórico que ―proviene inicialmente de los intentos de Laclau y Mouffe por hacer uso de las categorías teóricas innovadoras de Gramsci y Althusser para hacer frente a los problemas del reduccionismo de clase y determinismo económico en la teoría marxista‖ (Howarth, 2009:311). Véase: David Howarth (2009), ―Power, Discourse, and policy: articulating a hegemony approach to critical policy studies ―, en Critical Policy Studies, Vol. 3, Nos. 3-4, Octubre-Diciembre, pp.
309-335.
8
[Una] cuestión importante en el postmodernismo es su ‗antiesencialismo‘. En este sentido, el deconstruccionista francés Jacques Derrida es un claro ejemplo de lo difícil que resulta intentar determinar cuáles son las características esenciales de los conceptos y de los objetos. La crítica de la metafísica occidental que hace Derrida pone de manifiesto la imposibilidad de acotar la esencia de las cosas y la de precisar completamente la identidad de las palabras y los objetos. Para este autor, el impulso ―cerrar‖ los textos y los argumentos filosóficos –el esforzarse por determinar la esencia de algo- siempre fracasa porque hay ambigüedades e ―indecidibles‖ que se resisten a la precisión definitiva y borran las distinciones absolutas… (Howarth, 2010: 127)
Como argumenta Richard Rorty el pensamiento contemporáneo sobre el
lenguaje se sustenta en el supuesto de una filosofía postmetafísica - en esto
sigue a Martin Heidegger – lo que implica que el significado del texto ya no
depende de una trascendencia metafísica, sino que el texto encierra su
significado en los contornos de su marco de referencia. Las consecuencias
morales y políticas de la no existencia de un garante metafísico es que el
hombre debe reconocerse en la Otredad. En términos del lenguaje de las
ciencias sociales estos supuestos filosóficos permiten dar entrada a la
―intersubjetividad‖, al diálogo y reconocimiento entre los hombres (Habermas en
Thomassen, 2006). O como lo formula Cornelius Castoriadis en su ensayo La
cultura de una sociedad democrática (1995), los límites de la significación una
vez desaparecido Dios en el horizonte metafísico de Occidente, se reduce al
texto mismo, esta interpretación cultural se traduce en la siguiente paradoja de
la democracia: ―…la creación democrática anula todo origen trascendente de la
significación, en todo caso en el dominio público, pero de hecho también para el
individuo ―privado‖, si es llevada a sus últimas consecuencias […] hace lo
mismo en la vida privada, pues pretende darle a cada uno la posibilidad de
crear el sentido de su vida. Esto presupone aceptar que no hay, como tesoro
oculto que debe ser hallado ‗significación‘ en el ser, en el mundo, en la historia,
9
en nuestra vida: que creamos la ‗significación‘ sobre el fondo de un sin fondo,3
que nosotros también le damos forma al caos con nuestro pensamiento, nuestra
acción, nuestro trabajo, nuestras obras, y que por lo tanto esta significación no
tiene ninguna ‗garantía‘ exterior a ella. Esto quiere decir que estamos solos en
el ser –solos, pero sin ser solipsistas.‖ (Castoriadis, Vuelta; 1995:10).
De esta interpretación filosófica se desprende el talante crítico que
permea a estos paradigmas de investigación, puesto que ahora es el hombre el
que puede transformar no sólo el significado cultural, sino también el significado
de ―lo político‖ sin tener que apelar a un referente de naturaleza trascendental
infinita e inmutable. Así podemos trazar este talante crítico en dos vías teóricas
sobre el discurso: el ―hermeneutic turn‖ que tiene su vertiente crítica marxista a
través de la influencia de la Escuela de Frankfurt y la obra individual de
Habermas de la Teoría Comunicativa. Por otra parte, está el ―Interpretative
Turn‖ cuyo talante crítico le llega por la tradición crítica marxista a través de la
interpretación con perspectiva histórica del concepto de hegemonía de Gramsci
cuyos comentaristas radicales son Laclau y Mouffe 4
Es importante dejar muy en claro que para los investigadores de esta
tendencia epistemológica, el mundo social no es algo dado, sino transformable
a través del ejercicio crítico del investigador. No es suficiente con describir o
naturalizar la realidad social, sino más bien llevar a cabo una crítica sobre el
status quo de la sociedad. De ahí que tanto el ―giro hermenéutico‖ como el ―giro
interpretativo‖ se entronquen con el carácter crítico del marxismo. Esta forma de
entender al mundo social tiene implicaciones relevantes y significativas para la
investigación empírica. En América Latina los académicos que pertenecen a
esta tradición saben que el lenguaje se debe tomar en ―serio‖ por el significado
social que representan como textos, en breve el discurso se asume como una
3 Cursivas mías.
4 Es decir la aplicación del método genealógico de Michel Foucault para encontrar las nuevas
condiciones de posibilidad para el concepto de hegemonía en el contexto del pensamiento de izquierda en la primera mitad de la década de los ochenta.
10
ontología social que merece ser escudriñada bajo el criterio de la crítica. Por
ejemplo, Julio Aibar desde una posición crítica ha investigado las
interpretaciones que se la ha dado al populismo, aquí no vamos a entrar en
dicho tema, sino más bien observar los rasgos distintivos en el manejo de la
crítica y la relevancia que se le otorga al discurso en la investigación empírica.
Así Julio Aibar primero establece los supuestos sobre el discurso en el eje de su
investigación:5
[1] Cada régimen textual produce un exceso y éste adquiere su ―especificidad‖ en función del régimen que lo produce, aunque serán siempre similares en tanto sujetos incapaces de escrutar debidamente lo que les conviene. Incapacidad que, supuestamente, los hace maleables, objeto del engaño de los oportunistas, situación que lleva a que los ciudadanos plenos, racionales, ―bien intencionados‖ y libres se vean ―obligados‖ a desplegar toda pedagogía que les advierta ante tamaña amenaza. (Aibar, 2007: 35).
Una vez establecido el argumento teórico del discurso que fija las
coordenadas de la investigación empírica, se echa mano del método crítico
para entender los dispositivos ideológicos de los distintos regímenes textuales
para darle significado al ―exceso‖ en contextos populistas. Escribe Julio Aibar:
[2] Pero si he de asumir estas aproximaciones, se impone dar cuenta de al menos algunas narrativas ante las cuales los marginados se revelan como un exceso. Para el propio Marx, el exceso lo constituían los lúmpenes, las prostitutas y los marginales, los que no eran parte de los explotadores ni del
5 Nos referimos al estudio de Julio Aibar titulado La miopía del procedimentalismo y la
presentación populista del daño, el argumento que tomamos de este texto es el análisis crítico que hace el autor sobre el discurso del ―exceso‖ en los regímenes textuales de las perspectivas modernizantes y desarrollistas, el liberalismo elitista y el procedimentalismo. Véase: Aibar Gaete, Julio (2007). Vox Populi. Populismo y democracia en Latinoamérica, Julio
Aibar Gaete (Coordinador), México: Flacso.
11
proletariado. Para las perspectivas modernizantes y desarrollistas, que concebían un desarrollo teleológico de la historia, el exceso lo constituían las masas amorfas carentes de toda capacidad para organizarse y exigir autónomamente sus derechos. Para el liberalismo elitista, el exceso lo constituyen los sujetos (entendidos como individuos) que no guían racionalmente sus actos. Para los procedimentalistas, aquellos que no actúan como homo juridicus. (Aibar, 2007: 35).
He mencionado este trabajo de investigación de carácter empírico de
Julio Aibar (2007) para ilustrar los siguientes rasgos del discurso: [1]. El sentido
―fuerte‖ que se le otorga al discurso, y [2]. ―El método crítico‖ proveniente de la
tradición marxista como metodología en la investigación empírica.6
1.1. El “ideational turn”
El llamado ―ideational turn‖ es un marco de análisis sobre el proceso de
configuración de las políticas públicas, fija su atención en el impacto de las
ideas de las teorías económicas sobre el consenso, diseño e implementación
de las políticas públicas (Calvin y Velasco, 1997). Podemos identificar tres
momentos importantes en el desarrollo del marco ideacional para el análisis de
la política pública, que son los siguientes: 1).El momento fundacional de esta
perspectiva teórica con la obra del economista inglés John Maynard Keynes
(1936); 2). La formulación en un modelo de análisis de política pública a través
de la sistematización y trabajo de estudio empírico en la obra de Peter A. Hall
(1989), y 3) La reformulación del marco ideacional a partir de los nuevos
6 La obra académica de Julio Aibar me recuerda a la de la filósofa política, que impartió
magisterio en el Departamento de Ciencia Política en la Universidad de Chicago, Iris Marion Young (1949-2006), principalmente su obra Inclusion and Democracy, esencialmente en dos puntos: 1). La lectura posmoderna del mundo social, y 2). El uso del método crítico. Véase: Marion Young, Iris (2002). Inclusion and Democracy, Oxford University Press
12
paradigmas epistemológicos en la filosofía de la ciencia y propuestos por Colin
Hay (2002).
1.1.1. El modelo ideacional de Peter A. Hall
El fundador del modelo ideacional para el análisis de la política pública es John
Maynard Keynes quien considera que las ideas económicas de los intelectuales
tienen un impacto objetivo en las políticas económicas que diseñan los políticos.
En su obra The General Theory of Employment, interest and Money (1936)
escribe Keynes: ―Las ideas de los economistas y de los filósofos políticos, tanto
cuando tienen razón como cuando están equivocados, son más poderosas que
lo que comúnmente se cree‖ (Keynes, 1936:383). Es decir, lo anterior es el
argumento central de lo que se conoce como el ―poder de la ideas‖, concebidas
las ideas como entidades objetivas, analizadas desde el criterio epistemológico
de la teoría del referente como lo argumenta Bertrand Russell. Si las ideas se
pueden objetivar como lo indica la teoría del referente, entonces las ideas
económicas y las ideas políticas se pueden analizar en un marco ideacional que
se entiende como el conjunto de ideas que constituyen la orientación y diseño
de las políticas públicas.
Es importante señalar que Keynes se formó en la filosofía analítica de
Russell, de ahí que para el economista inglés las políticas públicas se podían
analizar desde un marco ideacional, en donde las ideas se pueden objetivar a
través del estudio de los mecanismos políticos e institucionales en la
implementación de un paradigma en política pública.7
De esta manera el análisis de la política pública requiere de marcos de
análisis, como lo argumenta Wayne Parsons, para entender los alcances y
7 Rod O‘Donnell demuestra que la formación filosófica de Keynes se encuentra en dos
pensadores que fundaron la filosofía analítica, en relación con la epistemología Keynes se formó en la filosofía de la ciencia de Bertrand Russell, y en el tema ético en la filosofía moral de George Edward Moore. Véase: O‘Donnell, Rod (1990). ―The Epistemology of J. M. Keynes,‖ en The British Journal for Philosophy of Science, (41): 3, pp. 333-350.
13
límites del análisis de acuerdo con sus supuestos epistemológicos. Parsons
toma de Rein y Schön la siguiente definición de marcos de análisis que nos
permitirá entender mejor este punto de partida metodológico en el análisis de la
política pública. Escribe Parsons:
La idea de organizar el pensamiento a partir de marcos que estructuran y proporcionan un ―discurso‖ de análisis empezó a usarse en las décadas de 1970 y 1980. Es posible pensar en los marcos como modos de organización de problemas que les dan forma y coherencia. Un marco implica la construcción de un límite alrededor de la realidad que se comparte o se tiene en común dentro de un grupo o comunidad. Puede surgir el conflicto dentro del marco o entre marcos diferentes. El estudio de las políticas públicas exige ser consciente de la manera en que los distintos marcos de análisis definen y discuten los problemas, y como éstos chocan, convergen y cambian (Véase Rein y Schön, 1993) (Parsons, 2007: 66).
Siguiendo a Parsons podemos argumentar que el ―ideational turn‖ como
todo paradigma de análisis en política pública tiene su propio marco de
referencia para el examen de la política pública. El marco de referencia permite
examinar los criterios ontológicos, epistemológicos y metodológicos en el
diseño y la implementación de las políticas públicas. Así encontramos que el
marco de análisis en el modelo de Hall está fundamentado en las ideas
económicas de Keynes para evaluar el impacto de las ideas económicas en el
diseño e implementación de las políticas públicas del gobierno en Inglaterra.8
(Ver Figura 1.1)
8 En el modelo de Hall las ideas económicas de Keynes tomará la forma de un paradigma en
política pública, el llamado Keynesianismo.
14
Figura 1.1. Modelo de Hall
Una nueva teoría económica
Relación con las teorías
actuales
Metas generales de los
partidos en el poder
Sesgos administrativos y
poder relativo de las agencias
relevantes
Naturaleza de la economía
internacional
Intereses de los posibles
aliados de una coalición.
Capacidades estructurales
para la implementación.
Limitaciones internacionales
Asociaciones colectivas con
políticas similares
VIABILIDAD ECONÓMICA
VIABILIDAD POLITICA
VIABILIDAD
ADMINISTRATIVA
ADOPCIÓN COMO
POLÍTICA
Fuente: Tomado y adaptado de Hall
15
Ahora bien con el modelo de Hall, se identifican a las ideas económicas
como autónomas con respecto a otras variables que impactan en los resultados
o evaluación de las políticas públicas.9 De esta forma las ideas se pueden
estudiar como variables independientes, en este punto encontramos la
trascendencia de Keynes y la constitución de un modelo por parte de Hall para
definir a las ideas como variables independientes y endógenas para el
entendimiento de los resultados en política pública, como observan los
investigadores en políticas públicas Claudia Calvin y Jesús Velasco:
Los especialistas en ciencias sociales han investigado este tema en distintas épocas. Sin embargo, el estudio de la manera en que las ideas conforman los resultados y los cambios de las políticas públicas se ha convertido en tema importante del debate contemporáneo de la ciencia política.10 Como reacción a las teorías de la elección racional o de la elección pública, la mayoría de los especialistas dedicados al estudio de las ideas no argumentan tener un modelo superior a los de la elección racional, sino que las ideas son una variable central que debe estudiarse. La literatura sobre el tema muestra que las ideas se pueden analizar o visualizar como variables independientes11dentro de los procesos políticos e institucionales, ya que moldean el papel de los actores políticos y se encuentran enraizadas en las estructuras institucionales.(Calvin, Claudia y Jesús Velasco, 1997: 169).
Lo relevante del argumento anterior es que las ideas gozan de
autonomía en el marco de análisis de política pública y se consideran variables
9 Para Keynes la economía no es una ciencia exacta como suponían los economistas
neoclásicos en su supuesto de que los agentes económicos son entes racionales con información completa, cuyo comportamiento se podía plasmar en gráficas de geometría plana. Para Keynes la realidad económica se entiende a partir de la teoría de probabilidades, en variables que se configuran en un mundo azaroso, siguiendo a Blaise Pascal una realidad económica enmarcada en una ―geometría azarosa‖.
10 Cursivas mías.
11 Cursivas mías.
16
independientes en la relación o asociación de causalidad. Una nota importante
a considerar es que partir de aquí se entenderá a la causalidad dentro del
marco ideacional, no como una relación lineal entre causa y efecto, (Ver fig.
1.2), sino más bien en una relación de causalidad múltiple idea proveniente de
la teoría de probabilidades de Keynes y analizada desde el punto de vista lógico
por Bertrand Russell (Ver fig. 1.3)
Fig. 1.2. Representación esquemática de la construcción de la causalidad lineal.
Fuente: Elaboración propia
17
Fig. 1.3. Representación esquemática de la construcción de la causalidad
múltiple. Obsérvese que esta noción de causalidad múltiple opera como la tabla
de correlaciones de Pearson.
Fuente: Elaboración propia.
Las raíces de esta interpretación de causalidad múltiple provienen de
David Hume, quien en su Tratado sobre la Naturaleza Humana (2000)
argumenta que la causación no deriva de la observación, sino más bien es un
constructo mental. Además causa y efecto son ideas que también funcionan
como relaciones de ideas como lo establece su teoría sobre las asociaciones.
Como observa D. M. Nachane (2003) este supuesto metafísico de David Hume
tiene su elaboración matemática en la teoría de probabilidades de Pearson (en
Nachane, 2003), Bertrand Russell (1913) y John Maynard Keynes (1921). Para
estos autores la idea de causalidad es un constructo intelectual y establece
18
leyes como las correlaciones de Pearson, es decir, tenemos una causalidad
múltiple con distintas variables en juego.
1.1.2. El modelo ideacional de Colin Hay
En la ciencia política actual Colin Hay (2002) es quien ha sistematizado en un
corpus teórico coherente el marco ideacional para el análisis político. El mérito
de Colin Hay es haber propuesto de manera explícita los aspectos ontológicos,
epistemológicos y metodológicos en el área de investigación del marco
ideacional para el análisis de la política, que en realidad viene a ser un análisis
de los actores políticos e institucionales para el estudio de las decisiones,
diseño e implementación de la política pública. Colin Hay ha dejado constancia
de lo anterior, principalmente en sus estudios sobre los modelos del capitalismo
contemporáneo (Hay, 2000 y 2004) y sus investigaciones sobre el examen de
las políticas de convergencia y/o divergencia de la globalización en las
economías abiertas de la eurozona (Hay, 2000; 2001; 2007).
En relación con el corpus teórico del análisis político, Colin Hay (2002)
orienta su investigación a partir de tres preguntas centrales: 1) ¿Qué es lo que
conocemos? 2) ¿Qué podemos conocer? y 3). ¿Cómo lo podemos conocer?12
La primera pregunta responde a la constitución de los entes que conocemos y
corresponde a la pregunta ontológica de la ciencia. La segunda cuestión
pertenece a las condiciones de posibilidad del conocimiento y corresponde al
cuestionamiento propio de la epistemología, y finalmente la tercera pregunta
señala el método correspondiente que usará el investigador a partir de los
supuestos que asuma en el campo de la ontología y epistemología. Estas
preguntas centrales que plantea Colin Hay, sistematiza de manera rigurosa el
área de investigación del análisis político en la ciencia política, la relevancia de
12
Ernesto Laclau en un plano más filosófico también ha indagado sobre las distinciones entre epistemología, ontología y metodología en la teoría del discurso desarrollada en la Universidad de Essex. Véase: Ernesto Laclau y Roy Bhasker (1998), ―Discourse Theory and Critical Realism‖, en Journal of Critical Realism: Aletheia 1(2): 9-14.
19
esta claridad conceptual es que permite saber los supuestos ontológicos y
epistemológicos de que parte el investigador para decidir la estrategia
metodológica para su investigación empírica. (Ver Tabla 1.1)
Tabla 1.1. Ontología, epistemología y metodología en una dependencia
direccional de acuerdo con Colin Hay.
Preguntas centrales
Ontología
Epistemología
Metodología
¿Qué es lo que
conocemos?
¿Qué podemos conocer?
¿Cómo lo podemos
conocer?
Fuente: Con base en Colin Hay (2002)
Asumiendo un criterio normativo/crítico Colin Hay (2004) considera que la
―realidad social‖ es una construcción ontológica en el sentido de que se puede
transformar radicalmente a partir de la investigación empírica, pues ésta última
funcionaría como un canal para el ejercicio crítico de los discursos políticos. A
este posicionamiento teórico Colin Hay le llama constructivismo social.
Siguiendo a Hacking (1999), Hay pone énfasis en el aspecto normativo de lo
que consideramos como ―realidad social‖, a la que considera no como algo
20
dado, sino más bien como una realidad ontológica en perpetuo cambio, que se
puede estudiar bajo el criterio de una naturaleza dinámica y contingente,13 en
donde la agencia toma un lugar relevante en este nuevo esquema ontológico de
lo social. He ahí el punto relevante para el marco ideacional, pues al concebir a
la realidad social en forma dinámica y cruzada por la contingencia, se
manifiesta como una crítica certera a la concepción estática de la realidad,
principalmente en los estudios convencionales en donde la causalidad es lineal
y parte de teorías explicativas de carácter deductivo. Para ilustrar lo anterior, en
el brillante trabajo de Colin Hay titulado Common Trajectories, Variable Paces,
Divergent Outcomes? Models of European Capitalism under Conditions of
Complex Economic Interdependence (Hay, 2004b) encontramos la
potencialidad del análisis ideacional principalmente porque el trabajo es en
primera instancia una lectura crítica de los supuestos de la teoría económica
neoclásica sobre la globalización, los supuestos de esta vertiente teórica parten
de considerar a la realidad económica como una configuración de mercados
perfectos y con información completa en donde en la arena de juego participan
actores racionales. Si se asumen estos supuestos de la escuela neoclásica de
economía para elaborar el modelo –argumenta Hay- entonces tendremos una
explicación como la siguiente: los mercados financieros de los países de la
eurozona son mercados perfectos y en este escenario común tenderán a tener
problemas comunes y por consiguiente convergerán a tener soluciones
comunes, este efecto tiene su causa en la globalización. Un modelo construido
de esta manera presenta una realidad social estática y dada de antemano por
los supuestos a priori de los neoclásicos. En ese sentido la limitación de este
modelo radica en excluir de su ámbito de explicación al cambio y la
contingencia.
13
Nótese que la noción de contingencia es una categoría ontológica de gran trascendencia para la teoría del discurso y filosofía política de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, categoría ontológica construida teóricamente a partir de una lectura de la modernidad como un mundo en cambio y fragmentado. Ver: Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe (2004), Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia, Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica.
21
El modelo de Hall y el marco ideacional de Colin Hay tienen en común
los siguientes supuestos:
1) La realidad social es una construcción ontológica en perpetuo cambio, y es
potencialmente transformable a través del ejercicio crítico.
2) El supuesto epistemológico de causalidad es una causalidad concebida
como múltiple. Su fundamento lo encontramos en la teoría de probabilidades
de Pearson (en Nachane, 2003), Bertrand Russell (1913) y John Maynard
Keynes (1921).
3) Las ideas son variables independientes con fuerza explicativa para el
análisis de la política pública (Hall,1989) y el análisis político (Hay, 2002)
No obstante, podemos considerar que las ideas como variables
independientes Hall las concibió como variables endógenas en sistemas
cerrados, es decir que explican sólo dentro del contexto de las políticas públicas
del Keynesianismo en Inglaterra, y Colin Hay (2008, 2000b) gracias al análisis
dentro del área de estudio de la economía política comparada concibe a las
ideas como variables exógenas en sistemas abiertos y contingentes, por tal
razón Hay se concentra en estudiar más allá de las políticas públicas de
contextos nacionales, para proponer un escenario de más países como centro
de su análisis. En ese sentido, insistimos que para Colin Hay las ideas no
pertenecen a sistemas cerrados de explicación, sino más bien a sistemas
abiertos y contingentes en una configuración de causalidad múltiple. (Ver Tabla
1.2).
22
Tabla 1.2. Aplicación empírica de la causalidad múltiple.
Fuente: Colin Hay (2004)
1.1.3. Problemáticas y perspectivas teóricas
Debido a que el modelo ideacional formulado por Colin Hay ha pasado a otras
áreas de investigación como son la Economía Política Comparada (Blyth, 1997)
y a la Teoría de las Relaciones Internacionales (Schmidt, 2008), se ha
beneficiado en plantear nuevos problemas y perspectivas teóricas para
superarlos. En realidad, el principal problema que identifica la perspectiva
ideacional tiene que ver con la explicación del cambio en los procesos de
análisis de la política, ya sea en ámbitos específicamente institucionales o bien
en la arena política.
El problema del cambio enfocado desde la perspectiva del rational choice
presenta la gran dificultad de que su explicación causal presenta una rigidez y
de antemano se saben los supuestos epistemológicos con que se tiene que
23
explicar los procesos, ya sea en el área del análisis político o bien en la
elaboración de la política pública (Zittoun, 2008). Desde una perspectiva de la
ciencia política francesa, Zittoun argumenta que el discurso desde un marco
referencial hace posible por ejemplo explicar el cambio de las políticas públicas
del Estado al concentrarse el análisis en los discursos de los actores
―hegemónicos‖. Por otra parte para Vivien A. Schmidt (2008) la teoría
institucional no puede explicar el cambio debido a que pone el acento en el
análisis de las reglas, por tal motivo son insuficientes los modelos de los tres
institucionalismos que identifica Peter A. Hall (1996).
A la propuesta de Peter A. Hall de los tres institucionalismos, el histórico,
el sociológico y el rational choice, Vivien A. Schmidt propone un cuarto
institucionalismo que califica como ―institucionalismo discursivo‖ (Schmidt,
2008). El institucionalismo discursivo de Schmidt parte de los mismos
supuestos epistemológicos que formuló Colin Hay (2002), sólo que lo inserta en
el estudio de la teoría de las relaciones internacionales. Asimismo, lo que
pretende Zittoun (2008) es vincular lo ―macro‖ con lo ―micro‖ a partir de los
procesos de las políticas públicas gubernamentales. Podemos señalar entonces
que el marco ideacional actualmente enfrenta el problema de la explicación del
cambio, sin abandonar la idea de causalidad múltiple. Así, tanto en el modelo
de Vivien como en el modelo de Zittoun el desafío es proponer una perspectiva
teórica más simbólica del discurso para poder explicar el cambio institucional.
1.2. El “hermeneutic turn”
La noción de progreso social en el área del análisis de la política pública fue
sumamente cuestionada, principalmente por la vertiente de la teoría crítica de la
Escuela de Frankfurt. Un representante muy importante de esta tradición crítica
y que desarrolló una consistente teoría del discurso fue Jürgen Habermas. La
tradición de Habermas destaca por las aportaciones a la crítica de la
racionalidad instrumental, a esta línea de investigación pertenecen Theodor
24
Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse (Johnson, 1993: 74). En ese
sentido, la influencia de la teoría crítica en cierto grado está emparentada con
los estudios en política pública de Charles E. Lindblom (1959), Aaron Wildawsky
(1982); John Dryzek (1982) y Bent Flyvbjerg (2004). Es importante destacar que
estos autores comparten principalmente un tema en su agenda de investigación
que es la crítica a los modelos racionales en el análisis de la política pública,
poniendo el acento en el estudio de los valores que definen la implementación
de la misma. Por otra parte, un denominador común de estos autores es la
crítica del poder que se entretejen en las relaciones de construcción de la
política pública, asimismo consideran al proceso de elaboración e
implementación de la política pública un ―arte‖ más que una ―ciencia‖ (Parsons,
2007), apartándose del modelo racional que concibe a la política pública como
un catalizador del ―progreso social‖. El llamado ―hermeneutic turn‖ ha sido
elaborado como modelo normativo de análisis de política pública principalmente
por John Dryzek (1982). Su formulación teórica tiene sus raíces en esta
tradición de la teoría crítica y fundamentalmente en el método hermenéutico
que tiene como propósito indagar los valores que se ponen en juego en los
marcos de referencia de los actores y analistas que toman las decisiones en la
implementación de la política pública. Como argumenta Alejandro Monsiváis un
desafío de la democracia moderna es la suma de preferencias individuales que
constituyan una coherencia en la toma de decisiones colectivas, cuyo objetivo
sería lograr el bien común en políticas públicas. Por otra parte, Monsiváis
apunta el lado de la tradición crítica de la teoría política de la democracia
deliberativa, lo que nos interesa destacar es el sentido crítico de este modelo
normativo al concepto de racionalidad instrumental. Al respecto expone
Monsiváis:
Para los representantes de una interpretación filosófica de la deliberación, los fundamentos normativos de la democracia se desprenden de un ideal de justificación de las normas políticas. Desde tal punto de vista, el uso legítimo de la autoridad del Estado viene dado por un procedimiento que asienta la
25
producción de normas y decisiones políticas en un diálogo entre individuos racionales, libres e iguales. Las variantes más influyentes de dicha interpretación se producen a partir de la convergencia de dos tradiciones de la teoría política y social contemporánea: la teoría crítica y el liberalismo político. Del lado de la teoría crítica, la democracia deliberativa aparece como un modelo normativo de la política que pretende contrarrestar la expansión de una racionalidad instrumental. La racionalidad instrumental no sólo sería responsable de producir maneras de organizaciones burocráticas y mercantiles que absorben la libertad y la solidaridad entre los individuos (Habermas, 1999: 261-280): también sería partícipe de la fragmentación de la integración social propiciada por el desmantelamiento de los Estados de bienestar. En lo que hace al liberalismo político –con base en una concepción política de la justicia y de la cooperación social equitativa -, el uso público de la razón se convierte en un principio regulativo de la justificación política en sociedades pluriculturales (Rawls, 1999) (Monsiváis, 2006:294-295)
1.2.1. El modelo de John Dryzek
El punto de partida de la argumentación de John Dryzek (1982) es la siguiente
definición de análisis de política pública propuesta por Dunn:
―El análisis de la política pública es una disciplina aplicada de las ciencias sociales la cual hace uso de múltiples métodos de investigación y de argumentos para producir y transformar información relevante de política pública que podría ser utilizada en agendas políticas para resolver problemas de política pública‖ (Dryzek, 1982:305)
De acuerdo con Dryzek, en esta definición de Dunn hay que tomar en
cuenta la idea de que la resolución de problemas en política pública debe ser
juzgada a partir de ciertos valores. Considero relevante citar in extenso a
Dryzek para conocer los matices de su argumento principal para pensar en un
análisis hermenéutico de la política pública:
26
―Los puntos claves, sobre la cual esta definición pone énfasis, son en que el análisis de política pública difiere de la ciencia social ―pura‖ en que la información necesita ser transformada asi como producida, su uso en la agenda política no es una consideración secundaria, pero si un aspecto principal del análisis en sí mismo. Esta agenda en turno es definida por las orientaciones de los valores, las limitaciones sobre estos actores y la estructura de su razonamiento.
Aquí la inclinación epistemológica reconocerá ecos de la crítica fenomenológica del mainstream conductista en las ciencias sociales (ver, por ejemplo, Bernstein 1976: 115-169). La fenomenología ve a los individuos como agentes actuando en la búsqueda de sus propósitos en situaciones sociales específicas, como opuesta a los datos para la verificación de hipótesis acerca de relaciones causales en el interés de establecer una verificación empírica al cuerpo de la teoría. Las explicaciones fenomenológicas creen en el entendimiento de la lógica de la situación en la cual los individuos se encuentran en sí mismos. Los individuos son capaces de acción basados sobre el entendimiento de sus circunstancias en una vía en que los objetos de la naturaleza no lo son. La generalización en las ciencias sociales es una quimera, pues todas las situaciones son diferentes‖. (Dryzek, 1982:310)
Dryzek realiza la distinción epistemológica clásica entre ciencias sociales
y ciencias naturales. Las ciencias sociales estudian sujetos, individuos
conscientes de sus acciones en contextos específicos. En cambio las ciencias
naturales estudian ―objetos‖ que no son conscientes de sí mismos. Argumento
consistente para puntualizar la debilidad de las teorías generales que intentan
explicar de manera omnipresente los procesos de implementación y evaluación
de las políticas públicas.
Partiendo de un estudio sobre los marcos de referencia que existen en
las investigaciones sobre política pública, Dryzek identifica seis modelos de
análisis a los que también define como tipos ideales. Los modelos de examen
de política pública que identifica son los siguientes:
27
1) Evaluación de política pública.
2) Promoción de política pública.
3) Marco único de referencia de política pública.
4) Marco de análisis de política pública propuesta por la teoría de la elección
social.
5) Análisis de la política pública desde la filosofía moral
6) Análisis de política pública como actividad hermenéutica
Dryzek lo que propone en este trabajo académico es argumentar la
capacidad de explicación del modelo de análisis de la política pública como
actividad hermenéutica. En lo sucesivo presento sus argumentos principales
sobre este modelo. Hay que insistir que esta tradición parte de una crítica a la
racionalidad instrumental y que su teoría del discurso fundamenta su modelo
normativo para el análisis de política pública: Dryzek propone específicamente
dos puntos para el analista que sigue el modelo hermenéutico de análisis, a
saber: La ética y la teoría normativa. Lo que nos permite identificar dos
modelos:
Modelo de promoción de la política pública: intereses estratégicos de un
actor
Modelo de análisis de la política pública como actividad hermenéutica:
posiciones morales.
La propuesta de Dryzek no se debe considerar que prescriba un
anarquismo metodológico, sino más bien un recorte de la realidad, pues ningún
paradigma tiene una comprensión total del mundo (Parsons, 2007). La
argumentación expuesta aquí reconoce que los casos de análisis de política
pública siempre son diferentes. Como cuando Wildavsky plantea que el análisis
de política pública es un ―arte‖ (Parsons, 2007) más que un conjunto de
28
técnicas definidas de antemano. Por ello es importante contextualizar el análisis
de la política pública. Siguiendo a Thomas Kuhn, Dryzek nos recuerda que la
imposición de un paradigma científico en política pública tiene como propósito
ser el marco de referencia único para analizar los problemas sociopolíticos. De
ahí el sentido de los esfuerzos de la Escuela de Frankfurt para establecer la
crítica en las ciencias sociales, y en particular en la política pública pues esta
tiene como propósito ―la realización de la dignidad humana en la teoría y en los
hechos‖ (Dryzek, 1982: 326).
1.3. El “interpretative turn”
La obra de Ernesto Laclau ha influido en distintas áreas de investigación como
son la teoría política, la teoría del discurso, la sociología política y la ciencia
política. El punto de partida de madurez intelectual de Ernesto Laclau, de lo que
será el inicio sistemático de su arquitectura teórica, fue en 1985 con la
publicación de Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la
democracia, obra que escribió en coautoría con la filósofa política Chantal
Mouffe. Sobre esta arquitectura teórica que es el pensamiento de Ernesto
Laclau la presente investigación se concentró en la estructura teórica de la
concepción de ideología. Para ese propósito desarrollo aquí tres apartados, a
saber: 1). El horizonte filosófico en que se ubica la obra de Ernesto Laclau, 2).
Las categorías de análisis de la teoría del discurso postestructuralista
desarrollada por este autor, y 3). La articulación teórica de ideología política
como hegemonía para el análisis del discurso.
1.3.1 La teoría del discurso de Ernesto Laclau
Lo primero que advertimos en el pensamiento político de Laclau es que este se
constituye a partir de una lectura crítica de la modernidad. Su lectura de la
modernidad le permite, junto a Chantal Mouffe, realizar una crítica radical de los
29
esencialismos que propagó el Iluminismo filosófico del siglo XVIII. Y cabe
aclarar que empiezo con la frase advertimos, porque considero relevante iniciar
señalando que su teoría del discurso se configura a partir de esta lectura de la
modernidad, pues será en el discurso filosófico en donde se gestarán las
categorías fundamentales de su teoría política que corre pareja con su teoría
del discurso. En lo sucesivo señalaré lo que considero las nociones claves del
andamiaje filosófico del pensamiento político de Laclau, la crítica al
esencialismo filosófico, la visión fragmentada del mundo social, la naturaleza
del texto y la noción de hegemonía.
1.3.2. El horizonte filosófico
El esencialismo filosófico construyó categorías universales y fijas que
determinaban las condiciones de posibilidad del conocimiento del mundo
político. De esta manera la ―razón‖ del siglo XVIII diseñó las nuevas categorías
políticas universales como son el contrato social, los derechos universales del
hombre, la democracia, la libertad sin considerar los matices de su contingencia
histórica. Siguiendo a David Howarth (2009), la crítica a los universales que
configuraron la idea moderna de la comunidad política, por parte de Laclau y
Mouffe tuvo como implicaciones filosóficas una atenuación de la modernidad, el
argumento es que en lugar de mirar los ideales modernos como utópicos era
importante configurar una noción política ligada al mundo accidentado de los
sujetos. Para Laclau los universales son la versión secular que sustituye el
significado trascendental que Dios otorgaba al sujeto. Así, en una época
postmetafísica como bien lo observó Richard Rorty (1967), el significado pierde
esa trascendencia filosófica y empieza a tener contornos bien definidos, en
donde el significado es un producto del discurso del sujeto, desapareciendo con
ello el significado trascendental conferido por Dios. Estamos entonces frente a
una ontología de lo social en donde el productor del significado ya no es Dios,
sino el sujeto en el sentido cartesiano: el hombre cuyo atributo más importante
es la razón, pero entendida como pensamiento analítico, apetitos volitivos y
30
emotivos.14 Los esencialismos habían borrado del horizonte de comprensión las
diferencias que marcan el mundo social, asi por ejemplo los derechos
universales del hombre como argumenta Iris Marion Young (2002) invocaban
una idea absoluta de hombre, borrando las diferencias de los particularismos
propios de las minorías que no se sujetaban a estos derechos trascendentales y
absolutos.
El mundo fragmentado vislumbrado por el romanticismo literario del
Sturm und Drang es la interpretación de la nueva lectura del mundo moderno.
Las nuevas formas de pensamiento para significar el mundo pertenecen a
nuevas formas fragmentadas de espacio y tiempo. El mundo moderno no se
puede fijar como las antiguas arquitecturas del mundo medieval, y que tiene su
máxima expresión filosófica en los tratados teológicos. Ahora el mundo
moderno da paso a las nuevas formas del ensayo, iniciado por Montaigne. El
mundo moderno es ahora interpretado como fluido, contingente y por
consiguiente fragmentado, como apunta Francisco Gil Villegas:
―[…] Simultáneamente, lo fluido, transitorio, fugaz y contingente de la dinámica moderna a principios de siglo, requería de nuevos vehículos de expresión capaces de captar la volátil esencia del ‗espíritu de la época‘ de esa modernidad que ya resultaba inaprehensible en los antiguos moldes de expresión‖ (Gil Villegas, 1998, 25).
La idea de fragmentación se extiende asi al mundo social de las
minorías, en ese sentido para lograr la unidad perdida es menester
reconstituirla en las identidades políticas a través del discurso. Los momentos
discursivos dispersos del mundo social restablecerán su unidad fugaz a través
de la articulación discursiva, como bien argumentan Laclau y Mouffe en
Estrategia Socialista:
14
Esta idea de racionalidad se aparta en primera instancia de la razón geométrica del mainstream del rational choice de la escuela americana de ciencia política.
31
En el contexto de esta discusión, llamaremos articulación a toda práctica que establece una relación tal entre elementos, que la identidad de éstos resulta modificada como resultado de esa práctica. A la totalidad estructurada resultante de la práctica articulatoria la llamaremos discurso. Llamaremos momentos a las posiciones diferenciales, en tanto aparecen articuladas en el interior de un discurso. Llamaremos, por el contrario, elemento a toda diferencia que se articula discursivamente. (Laclau y Mouffe, 2004, 142-143)
Dentro de esta perspectiva teórica podemos mencionar trabajos
empíricos relevantes como el de David Howarth titulado The Ideologies and
Strategies of Resistance in Post-Sharpeville South Africa: Thoughts on Anthony
Marx‘s Lessons of Struggle (1994) y el de David Chandler The Global Ideology:
Rethinking the Politics of the ‗Global Turn‘ in IR (2009).
La naturaleza del texto. Para Richard Rorty el pensamiento filosófico
contemporáneo sobre el lenguaje se sustenta en la idea de una filosofía
postmetafísica, es decir, que la lectura de los textos no apelan a un significado
que trascienda a sus signos y que garantice la semántica del texto, en otras
palabras el marco de referencia que alimentó la filosofía de Occidente en la
interpretación de los textos ha desaparecido, esta es la conclusión sobre la
muerte de Dios en el texto mismo.
Siguiendo esta línea interpretativa sobre el texto Ernesto Laclau publica
un par de trabajos en donde hace explicito su teoría de la ideología. Es
importante hacer notar que en 1978 Ernesto Laclau ya había publicado un libro
sobre ideología titulado Política e ideología en la teoría marxista: capitalismo,
fascismo, populismo (1978), libro que destaca por apoyarse en la filosofía de
Platón para realizar una lectura crítica de la noción de Estado en Nicos
Poulantzas. Sin embargo, como hemos mencionado los dos trabajos que
inauguran la reflexión sobre la ideología a partir de su teoría sobre la naturaleza
del texto producto de una amplia lectura de la modernidad son The Death and
32
Resurrection of the Theory of Ideology (1997) y el paper Ideology and post-
marxism (2006). De ambos trabajos lo que nos interesa destacar aquí es tanto
las estrategias discursivas como las nociones de antagonismo y lo político,15 asi
como su polémica de fondo con Louis Althusser y su concepto de ideología
(1971). Para Althusser, argumenta Laclau, el agente extradiscursivo que le
daba sentido al texto y a la vez identificaba a la ideología como una enajenación
de la clase trabajadora, era el científico social. Siendo coherente Laclau con su
idea de texto, señala que Althusser suponía un elemento extradiscursivo y por
consiguiente extraideológico, que le daba sentido al texto mismo. No obstante,
señala Laclau que el texto no tiene elementos extradiscursivos que le den
significado al mismo. Así, no es el científico social quien descubre la
―enajenación‖ de la clase trabajadora como suponía Althusser, sino más bien
sus contornos de significación se lo brinda el texto mismo. La idea sobre los
contornos de significación es un argumento que proviene en su aspecto
filosófico de su lectura crítica de la modernidad y a la vez de la teoría del signo
de Jacques Derrida (Derrida y Chakravorty, 1974; Laclau, 2010)
La noción de hegemonía. En 1985 la tradición de izquierda en Europa se
encontraba en crisis. Como comentan Laclau y Chantal Mouffe (1985), la única
propuesta política coherente de izquierda en ese momento, era el
eurocomunismo. El pensamiento de izquierda de tradición marxista tenía que
construir un nuevo mapa político e ideológico que guiara las acciones de los
partidarios de la izquierda. En los términos de Laclau y Mouffe era pertinente
trazar una ruta de estrategia socialista. En este escenario ambos autores
emprenden una lectura bajo los términos del concepto de genealogía tal y como
lo entendía Michel Foucault (Foucault, 2010), una lectura de crítica histórica de
la tradición marxista que tuviera como eje la construcción de significación del
concepto de hegemonía, concepto que permitía pensar una explicación del
15
Para fines de nuestro trabajo de investigación asumimos la noción de lo político como el ―momento de cuestionamiento del orden, reactivación y reinscripción de los social […]‖. Para una discusión sistemática de la noción de lo político ver: María Antonia Muñoz (2006), ―Laclau y Rancière: algunas coordenadas para la lectura de lo político‖, en Andamios, Vol.2, No.4, junio,
2006, pp. 119-144.
33
mundo de lo político bajo nuevas condiciones de posibilidad de dicho concepto,
este argumento se estructura teniendo en mente una crítica a la concepción de
Louis Althusser de ver a la política como sobredeterminada en última instancia
por la economía.
En ese sentido, la genealogía de hegemonía que trazan Laclau y Mouffe
es un recorrido sobre los momentos teóricos de elaboración del concepto de
hegemonía a través del pensamiento de Rosa Luxemburgo, Kautsky, Thomas
Masaryk, Pléjanov y hasta llegar a Gramsci (Laclau y Mouffe, 2004). Hay que
destacar que esta lectura de hegemonía se va constituyendo a partir de la
teoría del discurso que elaboran ambos autores, en donde exponen que el
concepto de hegemonía como marco de referencia es ahora un significado
inestable y que cobra relevancia para explicar las identidades y subjetividades
políticas. En breve, podemos señalar que el horizonte filosófico que trazan
ambos autores permite construir la significación de las nuevas categorías de la
teoría del discurso post-estructuralista.
1.3.3. Las categorías de análisis de la teoría del discurso
postestructuralista
Como hemos argumentado la teoría del discurso de Ernesto Laclau
corresponde a una interpretación sobre la modernidad, como hemos expuesto
tiene diversas influencias filosóficas que le dan un carácter profundo de
interpretación de determinados textos claves de la tradición marxista. Una
manera de estudiar conceptualmente la noción de ideología de Ernesto Laclau
es a través del método morfológico que propone Michael Freeden en su libro
Ideologies and Political Theory: a conceptual approach (1998). Para Freeden
las ideologías políticas no se pueden reducir a una explicación causal, pues
este método pierde de vista la complejidad conceptual de las ideologías
políticas. De acuerdo con Freeden una propuesta metodológica para estudiar
las ideologías políticas es a través del método morfológico que consiste en
34
constituir los conceptos claves de una ideología y estudiarlos como conceptos
―aledaños‖, de tal manera que van ―codefiniendose‖, restituyendo así la
complejidad que está implícita en toda ideología política (Román-Zozaya, 2008).
En ese sentido, para Aletta Norval (2000) una manera de abordar la noción de
ideología en el pensamiento político de Laclau es precisamente a través del
método morfológico que sugiere Michael Freeden. En ese sentido, categorías
de la teoría del discurso postestructuralista de Laclau como ―significantes
vacíos‖, ―cadenas de equivalencias‖, ―significantes flotantes‖ y ―articulación
discursiva‖ (Laclau, 2005) son elementos que permiten componer
morfológicamente el concepto de hegemonía como la configuración de las
identidades y subjetividades políticas en el discurso, cabe agregar que a
nosotros nos ha interesado aplicar estas categorías discursivas al desarrollo de
la política social en Venezuela en el período de 1989-2010.
Era importante indicar el horizonte filosófico en que se ha constituido el
pensamiento político de Laclau, pues ahora podemos argumentar con más
consistencia que para Laclau su teoría del discurso es una ontología social. El
sujeto es productor de significados en contextos contingentes, que sin embargo
logran cierta estabilidad que configuran el imaginario político. De acuerdo con
Laclau, los significados tienen ―carta de naturalización momentánea‖ cuando se
enuncian en un momento determinado, pero esta significación no es algo fijo,
sino que se encuentra en constante cambio. Por ello, para Laclau los conceptos
no son fijos, sino más bien inestables e irrumpen en el tiempo de la historia para
fragmentar la realidad social en discursos dislocatorios. Por tal motivo, para
Laclau la ideología no puede fijar la realidad social como lo pretende un trabajo
como el de John Gerring (1997a; 1997b), quien fija y estatiza los conceptos
para después poder medirlos en modelos estadísticos.
La teoría del discurso postestructuralista parte de la noción de que el
significado es inestable y se va hilvanando a través de relaciones. Para realizar
esta interpretación del texto es importante entonces hacer uso de categorías
discursivas que nos permitan construir los campos discursivos en que se
35
instalan los discursos a estudiar. Así, las categorías más relevantes de la teoría
del discurso de Laclau son las siguientes. Los ―significantes vacíos‖ son
carentes de significación, pero entiéndase como vacíos como ―significación fija‖,
asi sus condiciones de posibilidad es que los ―significantes vacíos‖ operan no
en una continuidad temporal, sino más bien a través de ―eventos‖, es así como
se van ―llenando‖ de significado. Por ejemplo, para Laclau un ―significante
vacío‖ por excelencia es el de ―pueblo‖, en los discursos populistas el concepto
de ―pueblo‖ es un imán que sintetiza las demandas de los ciudadanos, pero
nunca se logra vislumbrar su significación plena (Laclau, 2005). Los
significantes vacíos están presentes en los discursos de le teoría política, la
libertad o la igualdad son significantes vacíos que han seducido la reflexión de
los filósofos a través del historia del pensamiento político.
Otra forma de aproximarse a la noción de ―significante vacío‖ que elabora
Ernesto Laclau, principalmente en su obra Emancipation(s) (1996), es a través
de la metáfora ―la ausencia de la presencia‖. Mi siguiente aproximación no es
casual, pues pocos lectores de la política han vislumbrado la conexión de la
filosofía política de Ernesto Laclau con la sexualidad (Lacan, 1998) y el erotismo
(Paz, 1993). El amor para el poeta Octavio Paz es la búsqueda de la unidad en
el Otro. Para Lacan en la sexualidad se manifiesta la carencia de lo real, la falta
de lo real que se reconcilia con la unidad por un instante a través del objeto del
deseo, objet petit. No es extraño que Octavio Paz en su ensayo La llama doble
(1993) se refiriera al amor como el gran ausente a finales del siglo XX en las
democracias, en donde predominan las sonrisas idiotas de la satisfacción del
consumo. En el lenguaje político de Laclau (1996), en el psicoanálisis de Lacan
(1998) y en la poesía de Octavio Paz (1993) el significante vacío es la ausencia
de la presencia, -y agregaría- la búsqueda de la unidad pérdida.
En ese sentido, hay una conexión íntima entre política, sexualidad y
erotismo, para usar una metáfora más luminosa una conexión íntima entre la
plaza y la alcoba. Escribe Laclau en Emancipation(s):
36
En una situación de desorden radical, el ―orden‖ está presente como aquello que está ausente; se convierte en un significante vacío en tanto significante de esa ausencia. En este sentido, varias fuerzas políticas pueden competir en esforzarse por presentar sus objetivos particulares como aquellos que se ocuparán de llenar la falta. Hegemonizar algo es, justamente cumplir esta función de llenado. Cualquier término que, en cierto contexto político, devenga en significante de la falta cumplirá la misma función. La política es posible porque la imposibilidad constitutiva de la sociedad sólo puede representarse a través de la producción de significantes vacíos. (Laclau en Glynos y Stavrakakis, 2008:257)
El poeta Octavio Paz escribe en su ensayo La llama doble:
En Occidente se repitió el fenómeno de la primera postguerra: triunfó y se extendió una nueva y más libre moral erótica. Este período presenta dos características que no aparecen en el anterior: una, la participación activa y pública de las mujeres y de los homosexuales; otra, la tonalidad política de las demandas de muchos de esos grupos. Fue y es una lucha por la igualdad de derechos y por el reconocimiento jurídico y social; en el caso de las mujeres, de una condición biológica y social; en el caso de los homosexuales, de una excepción. Ambas demandas, la igualdad y el reconocimiento de la diferencia, eran y son legítimas; sin embargo, ante ellas los comensales de El banquete platónico se habrían restregado los ojos: el sexo ¿materia de debate político? En el pasado había sido frecuente la fusión entre erotismo y religión: el tantrismo, el taoísmo, los gnósticos; en nuestra época la política absorbe al erotismo y lo transforma: ya no es una pasión sino un derecho. Ganancia y pérdida: se conquista la legitimidad pero desaparece la otra dimensión, la pasional y espiritual. Durante todos estos años se han publicado, según ya dije, muchos artículos, ensayos y libros sobre sexología y otras cuestiones afines, como la sociología y la política del sexo, todas ellas ajenas al tema de estas reflexiones. El gran ausente16de la revuelta erótica de este fin de siglo ha sido el amor […] (Paz, 1993)
16
Cursivas mías.
37
Así, existen conexiones íntimas entre la política, la sexualidad, el
erotismo y el amor. Relación íntima entre la reflexión política en la plaza y la
búsqueda de la unidad en la alcoba. La analogía entre el discurso de la política
y el erotismo es la presencia del significante vacío, la presencia de la ausencia
añorada.
Las ―cadenas de equivalencia‖ son las relaciones discursivas que operan en
torno a un significado vacío e irradian a manera de órbitas de significación a
estos significantes vacíos a través de ―significantes flotantes‖. Por ejemplo, el
significante vacío de libertad forma cadenas de equivalencias que ligan a este
núcleo de significado vacío a ―significantes flotantes‖ como democracia o
revolución. Hay que tener presente que estos moldes discursivos de Laclau son
posibles a través del estudio genealógico de los textos como su propio trabajo
lo demuestra y el del propio Michel Foucault. El momento articulatorio de los
discursos se logra a través de un discurso hegemónico, recordemos que para
Ernesto Laclau y los filósofos posmodernos como Chantal Mouffe e Iris Marion
Young, el mundo posmoderno es un mundo fragmentado, de esta forma un
discurso hegemónico puede lograr estabilizar por un momento el significado,
configurando así en una ―unidad fugaz‖ en que se articulen de un todo armónico
un discurso ideológico hegemónico que a la vez identifique a su enemigo
discursivo, constituyéndose así el antagonismo entre regímenes retóricos de lo
social. El contenido retórico de la hegemonía es que se reconstituye a través de
identificar un discurso opositor.
38
1.3.4. Problemáticas y perspectivas teóricas
Uno de los avances teóricos importantes con respecto al concepto de
hegemonía desde la perspectiva de la teoría del discurso postestructuralista de
Ernesto Laclau, se debe a la filósofa política Aletta Norval (2010). De acuerdo
con Aletta Norval, Laclau no deja bien definido la relación entre hegemonía y
democracia. Es cierto que Laclau piensa en una democracia radical que inicia
en el momento mismo de la entrada de lo político. No obstante, para Aletta
Norval no queda claro cómo el concepto de hegemonía puede instituir
precisamente a las instituciones democráticas. En ese sentido desde la
perspectiva de la teoría de decisiones de la democracia la filósofa política de
Essex, indica que el concepto de hegemonía de Laclau se puede enriquecer si
introducimos la noción de ―indecidibilidad‖ de Jacques Derrida (Bates, 2005),
pues con ello se introduce una esfera normativa de responsabilidad y
transparencia en la hegemonía de instituciones democráticas. Si se parte de
este modelo normativo, entonces tendríamos una ideología política de
hegemonía de instituciones democráticas y por consiguiente la configuración de
una subjetividad democrática. Esta propuesta de Aletta Norval iría más allá del
momento de lo político como lo concibe Ernesto Laclau. De esta manera las
―identidades‖ y las ―subjetividades‖ políticas no serían sólo producto de la
contingencia de lo político, sino más bien de la institucionalidad democrática.
Lo interesante de la propuesta de Aletta Norval es que la constitución de
una subjetividad democrática, nos permitiría saber si el discurso ideológico que
constituye un acto hegemónico tiene garantías de institucionalidad democrática,
en cuyo campo discursivo entraría la responsabilidad y la transparencia ética de
las instituciones. Como también ha observado Simon Critchley, la
desconstrucción de hegemonía en el pensamiento de Laclau suponía una
preocupación más por la acción política, como diría Laclau por la estrategia
socialista, que por el entendimiento de la desconstrucción. Por tal motivo, en su
trabajo Is There a Normative Deficit in the Theory of Hegemony? (2010), Simon
Critchley expresa el mismo interés de investigación de Aletta Norval de dotar de
40
Capítulo 2 El supuesto de racionalidad en
los estudios sobre ideología política en la
política pública: una alternativa
metodológica
―[…] Pese a su fraseología supuestamente ‗revolucionaria‘, los ideólogos neohegelianos son, en realidad, los perfectos conservadores.‖
Carlos Marx, La ideología alemana.
Introducción
En el presente Capítulo 2 argumentaremos los distintos enfoques desde la
perspectiva de las ideas y la teoría del discurso que estudian la intersección de
las esferas de la ideología política y la política pública. Nuestra argumentación
consiste en mostrar que dependiendo de los supuestos de racionalidad que
asuma cada enfoque se pone énfasis en cierto ángulo de la ideología política,
asimismo la decisión en asumir un supuesto de racionalidad tiene
implicaciones metodológicas para la investigación empírica de la ideología
política y su relación con la política pública. Así revisaremos de manera
panorámica, pero sustancial los enfoques de la Teoría del ―Rational Choice‖, el
―Ideational Turn‖, el ―Hermeneutic Turn‖, para concentrarnos en nuestro
enfoque metodológico para el estudio de la ideología política en la política
pública que es el enfoque postestructuralista de la escuela de Ernesto Laclau, el
cual ubicamos en el capítulo 1 como parte del llamado movimiento del
―Interpretative Turn‖. Asimismo, una vez que ubicamos a la teoría del discurso
postestructuralista en el mapa de las corrientes de investigación que estudian
los discursos y las ideas que funcionan como ideologías que orientan las
41
políticas públicas, presentamos nuestro diseño de investigación que guían el
análisis empírico de la construcción del discurso ideológico de la política social
de Venezuela entre 1989 y 2010.
2.0. Ideología política y política pública
En su célebre obra de análisis político La ideología alemana (2000) Carlos Marx
escribía las siguientes líneas: ―[…] Pese a su fraseología supuestamente
‗revolucionaria‘, los ideólogos neohegelianos son, en realidad, los perfectos
conservadores. Los más jóvenes entre ellos han descubierto la expresión
adecuada para designar su actividad cuando afirman que solo luchan contra
frases.17 Pero se olvidan de añadir que a estas frases por ellos combatidas no
saben oponer más que otras frases y que, al combatir solamente las frases de
este mundo, no combaten en modo alguno el mundo real existente.‖ (Marx,
2000:10). Lo relevante de este fragmento de Marx es el espíritu crítico sobre el
uso del lenguaje y la lectura entre líneas que hace del mismo para desentrañar
la ideología conservadora de los nuevos neohegelianos, es decir, subvierte con
su crítica el orden social burgués que lo ve representado en las expresiones
que usan los neohegelianos, por tal motivo Marx argumenta que solo luchan
contra frases, sin alterar el mundo social burgués. Sí, para Marx el lenguaje es
subversión cuando sirve como instrumento de crítica social, como bien lo
observaron Roland Barthes y June Guicharnaud en el lenguaje literario: la
gramática clásica de Port Royal o la literatura moral de Chateaubriand son
estructuras retóricas que dejan intacta la unidad de la ideología burguesa.
Barthes y Guicharnaud estarían de acuerdo en que este texto de Marx es una
clara pieza retórica de escritura y revolución al trastornar a través del lenguaje
17
Cursivas mías.
42
la unidad de la ideología burguesa, asi pues con La ideología alemana nace la
noción de ideología concebida como falsa conciencia según Carlos Marx.18
Con respecto a las investigaciones teóricas actuales sobre la ideología
política, uno de los estudios más acabados sobre este tema es el de Michael
Freeden (1998). El valor de su obra radica en que coloca la cuestión de la
ideología política en la agenda de investigación de la Teoría Política. Para
Michael Freeden la ideología política no se puede estudiar sólo a través del
reducido paradigma del modelo naturalista para encontrar causalidad sobre el
impacto de las ideologías políticas en la política pública. De acuerdo con
Michael Freeden la naturaleza de las grandes ideologías políticas de occidente
como son el conservadurismo o el liberalismo es que son ante todo
construcciones semánticas dispuestas en varios niveles que se relacionan
mutuamente como son la participación ideológica (nivel político), su
consistencia lógica (nivel filosófico) y cómo las ideas circulan entre los
intelectuales (el nivel del debate público). (Román-Zozaya, 2008)
En relación con los estudios empíricos que han indagado sobre la
configuración de la política pública a partir de las ideologías políticas, tenemos
las investigaciones clásicas sobre el thatcherismo en la Inglaterra de la década
de 1980, que se han abordado desde distintos enfoques teóricos, aportando
marcos conceptuales y modelos analíticos en el área de investigación para el
estudio empírico de las ideologías políticas como paradigmas de política pública
(Hall y Armida, 1981; Gamble, 1988; Hay, 1999; Bevir y Rhodes, 1998).
Stuart Hall (1981) ha puesto el énfasis en el estudio del thatcherismo
como ideología política hegemónica que articula creencias, ideas y prácticas
sociales que naturalizaron las políticas públicas de libre mercado y
desregulación estatal durante el gobierno de Margaret Thatcher. Andrew
Gamble (1988) desde sus investigaciones en el ámbito de la Economía Política
ubica al thatcherismo como una ideología política impulsora de la privatización 18
Véase: Roland Barthes y June Guicharnaud (1967) ―Writing and Revolution‖, en Yale French Studies, No. 39, Literatura and Revolution, pp. 77-84
43
en las esferas administrativas y económicas estatales, el desmantelamiento del
estado de bienestar inglés, esta nueva gestión gubernativa se considera como
el cambio de paradigma en la política económica: del keynesianismo al
thatcherismo, es decir, el preámbulo al neoliberalismo económico de la década
de los noventa. En sus primeros estudios Colin Hay (1999) pone atención a la
conceptualización del Estado desde el enfoque de la corriente del marxismo,
para converger en una concepción gramsciana de Estado, es decir, concebir a
las políticas públicas como relaciones hegemónicas de un modelo de política
pública, como sucedió con el thatcherismo. Bevir y Rhodes (1998) desde la
tradición de la interpretación en la historiografía han sistematizado las distintas
narrativas sobre el thatcherismo para conceptualizar los distintos ángulos
teóricos con que se le ha estudiado.
Encontramos en estos trabajos empíricos diferencias en el tratamiento
del thatcherismo como ideología política que marcó un modelo específico de
toma decisiones en la política pública. No obstante, podemos encontrar temas
en común en estas investigaciones. En primer lugar la relevancia que le dan a
las ideas, creencias o narrativas para el análisis de la política pública como
producto de una ideología política específica, en segundo término todos estos
autores asumen como relevante el estudio de la ideología política como una
expresión hegemónica del Estado. Como analizaremos más adelante este
conjunto de autores mencionados líneas arriba son lectores, comentaristas y
críticos de un autor central en el estudio de la ideología desde el núcleo teórico
del marxismo: Antonio Gramsci. Por consiguiente, Stuart Hall, Andrew Gamble,
Colin Hay, Mark Bevir y R.A.W. Rhodes han dado un tratamiento extensivo en
sus trabajos tanto teóricos como empíricos a la noción de hegemonía en la
tradición marxista de Gramsci. Y agreguemos: han dialogado con la obra de
Ernesto Laclau.
44
2.1 Las investigaciones empíricas sobre ideología política a partir de su
noción de racionalidad.
Una vía epistemológica adecuada para comprender los distintos enfoques para
el estudio de la ideología política es concentrarse en el concepto de
racionalidad que asumen las distintas perspectivas teóricas en competencia en
el ámbito académico. La importancia de la racionalidad en las ciencias sociales
corre pareja con las distintas concepciones que se han venido desarrollando en
la ciencia y la filosofía.
Así la racionalidad emparentada con el desarrollo de las ciencias
naturales influyó de manera determinante en la noción de racionalidad como
―razón instrumental‖, esto principalmente en los modelos de la economía clásica
y neoclásica en donde el individuo (en estos modelos no se habla de sujeto en
el sentido cartesiano) tiende a maximizar sus costos de oportunidad a través de
la información perfecta que le proporcionan los mercados perfectos y
competitivos (Samuelson y Nordhaus, 1996). La idea de racionalidad en el
estudio de la economía y la ciencia política se vuelve restrictiva y se ajusta a la
perfección a los modelos formales (Zuckert, 1995: 179; Olsson, 2003: 219-220)
Ahora bien esta perspectiva de racionalidad como argumentaremos a
continuación considera a la ideología más como producto de las preferencias
agregadas de los individuos o instituciones sobre determinadas políticas
públicas, que buscan maximizar su utilidad en un contexto de juegos
estratégicos de actores racionales. A este enfoque pertenecen los estudios de
la ideología política desde la teoría del ―rational choice‖.
Las ideas como parte de teorías económicas e impulsadas por las élites
políticas es el tema de atención del enfoque del ―ideational turn‖ para la
investigación de las ideologías políticas. Para el enfoque del ―ideational turn‖ las
ideologías políticas son ideas, principalmente las económicas, las que definen
las políticas públicas de la gestión del gobierno. Una teoría económica se
despliega en políticas fiscales específicas, políticas monetarias y una
concepción de la sociedad para impulsar las políticas sociales. Así las ideas
45
económicas al ser ejercidas por los tomadores de decisión se convierten en
ideologías políticas que serán evaluadas por su eficiencia. La racionalidad que
supone el enfoque del ideational turn consiste en construir la realidad
económica, una interpretación de los hechos económicos a partir de las ideas.
Es la racionalidad propia del constructivismo epistemológico.
Desde el modelo del ―hermeneutic turn‖ enraizado fundamentalmente en
la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas (2002) la ideología
política retoma el sentido clásico que le dio Carlos Marx como ―enajenación del
sujeto‖, aunque hay que matizar que desde un criterio de la teoría de la acción
comunicativa como un proceso de intercambio de información entre los
agentes. En ese sentido, para Habermas la ideología política se entiende como
una forma de comunicación sistemáticamente distorsionada (Jost, Federico y
Napier, 2009: 309), pues dentro del marco de referencia de la teoría de la
acción comunicativa la idea de racionalidad a través de la concordación
comunicativa consiste en llegar al consenso cooperativo entre los agentes para
la formulación de políticas públicas (Landwehr, 2010: 101-122). Así el enfoque
del ―turn hermeneutics‖ asume a la racionalidad como una función transparente
de comunicación.
Por otra parte, la noción de racionalidad del sujeto cartesiano entendida
como la complejidad de emociones, razón y pasiones sigue inspirando las
concepciones de subjetivación en los pensadores de la tradición francesa
(Balibar, 1980; Lefort, 1990; Foucault, 1991; Bourdieu, 1999). Para estos
pensadores la construcción de la realidad política (lo político) es a la vez la
institución de lo social y el método central de investigación es el método
historiográfico: la interpretación de los textos, de ahí la relevancia que tiene
para ellos el lenguaje. Es entendible entonces que sus análisis sean en su
conjunto una interpretación histórica del sujeto en el espacio y tiempo, y no
hacen uso de las categorías propias de la ciencia política ortodoxa americana.
En esta tradición predomina la argumentación y no las hipótesis entendidas
como parte de una teoría que tenga que verificarse a través de inferencias
46
causales. Es en este contexto en donde debemos ubicar el enfoque del
discurso postestructuralista para el estudio de la ideología política (Laclau,
1997; 2006). Las ideologías políticas desde el enfoque del postestructuralista
del discurso se concibe como una estructura discursiva de relaciones
hegemónicas, estructura discursiva que no es sustancial, sino formal que puede
ligar en un momento determinado de la historia un ―significante vacío‖ que
aspira a dar respuesta a las demandas de la sociedad a través de la política
social.
Antes de pasar al análisis de las aportaciones empíricas de cada uno de
los enfoques que tratan las relaciones entre ideología política y política pública,
quiero llamar la atención en un punto que por lo general pasa desapercibido en
los estudios sobre el discurso en la ciencia política: el régimen textual19 en que
se expresan los documentos académicos. Lo anterior es de suma importancia
para el enfoque del análisis del discurso postestructuralista puesto que ha
tenido grandes aportaciones desde el régimen textual del ensayo, pues es poco
frecuente ver en los estudios políticos sobre la obra de Ernesto Laclau y
Chantal Mouffe un análisis de su práctica de la escritura. Laclau y Mouffe
escriben desde el régimen textual del ensayo, de ahí que parte de su método
para mostrar sus argumentaciones sea el método analógico, principalmente la
metáfora. Para ilustrar lo anterior bastaría sólo recordar el título de uno de los
ensayos más influyentes de Ernesto Laclau en el tema de la ideología ―Muerte y
resurrección de la teoría de la ideología‖(1997), la metáfora escatológica
―muerte y resurrección‖ es significativa, pues la práctica de la escritura de que
hace uso Laclau muestran que el análisis de la política y por extensión en
nuestra investigación sobre política pública puede abordarse también en su
análisis a través del régimen textual del ensayo. Dicho lo anterior e inspirado en
Laclau, el análisis en las ciencias sociales no sólo admite el régimen textual
19
Como mostramos en el Capítulo 1 Julio Aibar a partir del componente de exceso del régimen textual puede dar cuenta de las distintas interpretaciones sobre los excluidos que no pertenecen a ninguna clase social del paradigma marxista. Ver: Aibar Gaete, Julio (2007). Vox Populi. Populismo y democracia en Latinoamérica, Julio Aibar Gaete (Coordinador), México: Flacso.
47
formal-demostrativo propio del modelo fisicalista de explicación, sino también la
forma ensayística que oscila entre el lenguaje lógico-discursivo y un lenguaje
imaginativo. Th. Mermall escribe al respecto del régimen textual del ensayo:
El ensayo como expresión de la teoría, y sobre todo como método de demostración, consiste en pruebas por encima de todo subjetivas, imaginativas e implícitas. Sin embargo, el ensayista depende también de un modo necesario, pero hasta cierto punto limitado, de las pruebas formales basadas en la necesidad lógica (…), El genuino ensayista suele oscilar entre el lenguaje lógico-discursivo que afirme la validez objetiva de su tesis, y un lenguaje imaginativo, persuasorio o figurativo que compense la falta de pruebas explícitas (…).
Las restricciones y limitaciones que el ensayista impone a su tópico y a la naturaleza sintética y condensada de su expresión de la teoría reducen la posibilidad de las pruebas explícitas en la progresión del argumento. Por prueba explícita entiendo el desenvolvimiento metódico y consistente de un argumento o tesis basados o bien sobre datos verificables de una manera objetiva o bien sobre una necesidad lógica (…). El hecho de que el ensayo tenga menos que ver con las distinciones, las diferenciaciones y la progresión lógica y más con la condensación y la unificación, otorga al género una tendencia esencialmente retórica. De ahí la oportuna definición orteguiana del ensayo como ‗ciencia sin la prueba explícita‘. (Th. Mermall en Arenas, 1997: 153 )
2.2. El rational choice
La teoría del rational choice como vimos en el Capítulo 1 tiene su
raigambre en la ciencia política americana y es el desarrollo de la idea de la
unidad de la razón instrumental de los modelos neoclásicos de la economía,
fundamentados en la microeconomía. Los estudios empíricos sobre la medición
de la ideología a partir de las preferencias de los legisladores o bien del
electorado sobre determinadas políticas públicas tiene como representantes a
Angus Campbell, Philip E. Converse, Warren E. Miller y Donald E. Stokes
(1960); Anthony Downs (1957); William H. Riker (1986); John Gerring (1997a,
48
1997b.) y Simon David Jackman (1997), Simon David Jackman y Shawn Treier
(2002).
El supuesto fundamental es que los agentes tienen información completa
para elegir sus preferencias políticas. La escala para medir la ideología política
es la geometría política de izquierda-derecha (Converse, et. al. 1960; Downs,
1957). Para el ámbito americano son las distancias ideológicas que se
encuentran entre los republicanos y los demócratas. Los universos de estudio
en estos enfoques suelen ser las votaciones de los legisladores en la Cámara
de Representantes o bien la percepción del elector en un período de tiempo
determinado. Uno de los trabajos actuales que representa cabalmente este
programa de investigación es el estudio de Simon David Jackman y Shawn
Treier (2002)
Los trabajos de Simon David Jackman y Shawn Treier muestran cómo
vota el electorado estadounidense de acuerdo con sus preferencias en políticas
públicas, en breve podemos decir que los extremos entre republicanos y
demócratas se distinguen por su preferencia por el grado de intervención del
estado de bienestar en las políticas públicas. Un ―republicano fuerte‖ tiene como
preferencia la menor intervención del estado de bienestar y más juego del
mercado, un ―demócrata fuerte‖ prefiere más políticas sociales del estado de
bienestar, es decir, más intervención estatal en la sociedad, y que el estado
regule las reglas del mercado. Como se observa en el estudio de Jackman y
Treier (2002) en la gráfica 2.1.de caja y bigotes se analiza la distribución del
voto del electorado en sus preferencias ideológicas en la dimensión izquierda y
derecha de los resultados electorales de la elección presidencial en Estados
Unidos en el año 2000.
49
Gráfica 2.1. Distribución de las preferencias ideológicas en la dimensión
izquierda-derecha del electorado estadounidense en las votaciones
presidenciales del año 2000
Fuente: Jackman y Treier (2002)
En la gráfica 2.2. de caja y bigotes se muestran las preferencias
ideológicas de los republicanos y demócratas durante la elección del 2000 y se
distribuyen en la dimensión izquierda-derecha.
50
Gráfica 2.2. Distribución de las preferencias ideológicas del electorado
estadounidense en las elecciones presidenciales del año 2000 evaluadas en la
dimensión preferencia por el estado de bienestar.
Fuente: Jackman y Treier (2002)
Anthony Downs suponía que los políticos lanzaban información
simplificada al mercado electoral y que los electores construían sus
preferencias a partir de esa información política. Este supuesto de Downs
(1957) es una ilustración clara de que la arena política y electoral se concibe
como mercados en donde funciona la información política como oferta y
demanda.
Quiero destacar que para William H. Riker no sólo es la información
completa la que puede explicar los mercados legislativos y electorales, pues en
su obra de carácter histórico-legislativo titulada The Art of Political Manipulation
(1986) mostraba que el líder del partido en el juego legislativo tenía la
51
capacidad retórica de la persuasión para manipular a su contingente legislativo.
Así el líder hacía que sus partidarios votaran por la preferencia de su política
pública manipulando a partir del arte de la retórica. La aportación de Riker es de
suma importancia, pues a partir de su conocimiento de la retórica de los
teólogos de la Edad Media llega a argumentar que las decisiones ideológicas
que se inclinan sobre determinada política pública no sólo se explican por la
información completa entre agentes en mercados políticos, sino a través del
arte de la manipulación política hilvanada por la retórica del líder. Por eso
insistía Riker que la Herestética no era una ciencia positiva, sino más bien un
arte: el arte de la manipulación política.
2.3. El “Ideational Turn”
El tratamiento que le da el ―ideational turn‖ a la ideología política es
principalmente como un paradigma de política pública que se encuentra
configurada a partir de las ideas de una teoría económica. Los estudios clásicos
en esta línea de investigación le dan un peso importante al agente como
hacedor de las políticas públicas a través de las negociaciones en el
Parlamento, Congreso o entre los grupos de poder.
A diferencia del enfoque del rational choice, el ideational turn le da
relevancia al contexto histórico en que se desarrolla la ideología política que
proyecta determinadas políticas públicas. Otro tema importante que destaca
este modelo del ideational turn es que le otorga una gran notabilidad al Estado,
por tal motivo esta línea de investigación ha tenido grandes aportaciones en la
Economía Política Internacional (Hay, 2000, 2000a) y en el estudio de las
relaciones internacionales, principalmente en la cuestión de las políticas
exteriores que diseñan los estados (Hunter, 2002).
Colin Hay es quien ha impulsado la corriente del llamado ―ideational turn‖
al estudio de las ideologías políticas entendidas como ideas dentro de un
paradigma de política pública, en el contexto de la globalización. En realidad su
52
análisis político se convierte en una investigación multidisciplinaria entre la
ciencia política, la economía política internacional y la teoría de las relaciones
internacionales. Como mostramos en el capítulo 1 la investigación de las ideas
como decisorias en la elaboración de las políticas públicas proviene
principalmente de la tradición inglesa a través de los estudios de John Maynard
Keynes. Como recientemente ha mostrado el economista Anatole Kaletsky las
ideas de los distintos partidos en los Estados Unidos y en Inglaterra tendrán que
renovar sus ideas de política social en los ámbitos de la educación, salud y
beneficios sociales, pues la crisis financiera global de 2007-2008
necesariamente tendrá que reformar el estado de bienestar tanto en Europa
como en los Estados Unidos, pues los déficit fiscales y las deudas públicas con
relación al Producto Interno Bruto (PIB) son alarmantes. Lo interesante del
trabajo de Anatole Kaletsky es que mapea los modelos de capitalismo desde
una visión histórica macroeconómica, pues cada modelo de capitalismo
responde a un concepto de estado que fija las políticas públicas. Todo el rumbo
de la investigación de Kaletsky lo desarrolla a partir de los paradigmas de las
políticas públicas del keynesianismo, thatcherismo y el neoliberalismo. Sin lugar
a dudas el trabajo actual de Colin Hay y Anatole Kaletsky pertenecen a esta rica
tradición inglesa de tratar a las ideologías políticas como un conjunto de ideas
de teorías económicas que fijan de manera hegemónica la gestión de las
políticas públicas. Sobre la crisis de los mercados financieros internacionales en
este momento actual, escribe Anatole Kaletsky desde la perspectiva de las
ideas económicas:
Las teorías económicas dominantes de la década de 1980, que asumían expectativas racionales y mercados eficientes, daban sólo un papel importante a la política económica gubernamental: mantener la inflación bajo control. Pero si se reconoce que los mercados son falibles de manera inherente y están sujetos a los vaivenes financieros y a las depresiones económicas keynesianas, los gobiernos y los bancos nacionales deben aceptar de nuevo la responsabilidad de administrar el
53
crecimiento y el empleo y mantener la estabilidad financiera que abandonaron en la década de los ochenta (Kaletsky, 2010: 5).
El argumento de Kaletsky es una crítica a las políticas económicas
impulsadas por el thatcherismo y que más tarde en los organismos
internacionales se justificara esta ideología política como neoliberalismo. En
realidad es una crítica al Consenso de Washington que se convirtió en una
doctrina económica que recomienda políticas monetarias para los bancos
centrales que tienden hacia el control de la inflación. Por otra parte, es fiel
creyente en la desregulación del mercado como función primordial del Estado.
Así la ideología política del ―fin de la historia‖ del historiador de las relaciones
internacionales Francis Fukuyama (1993) ha llegado irónicamente a su fin y la
escuela inglesa debate en estos momentos sobre los modelos, las ideas que han
de venir para reformar al Estado después de tres décadas del retiro del Estado a
través de la doctrina del Consenso de Washington y su ideología política el
neoliberalismo.
Como argumentan Colin Hay y Anatole Kaletsky las ideologías políticas
que actualmente conducen las políticas monetarias y fiscales de los gobiernos,
requieren reformas y de ahí la importancia de volver a discutir las ideas del
modelo keynesiano de intervención estatal ante el desastre financiero de los
mercados globales, como podemos observar en la siguiente gráfica 3 la deuda
pública de los gobiernos en proporción a su Producto Interno Bruto (PIB) es
desequilibrada y ha sometido a los gobiernos a las presiones de los
inversionistas internacionales.
54
Gráfica 2.3.- Reporte 2010 de la deuda pública con respecto al PIB de
economías fuertes.
Fuente: The Economist.
2.4. El “hermeneutic turn”
El tratamiento que le da el Hermeneutic turn al estudio de la ideología política
pertenece sin lugar a dudas a la tradición del marxismo clásico, en el recto
sentido de concebir a la ideología como la falsa conciencia del sujeto. El
hermeneutic turn al estar anclado en el marco de referencia de la teoría de la
acción comunicativa de Habermas y cuyo representante más prominente es
Dryzek, considera que la ideología política en la política pública es una
configuración de valores y creencias. Así, el estudio de la ideología política
desde esta perspectiva teórica se convierte en una crítica del poder político y se
establece como ideal normativo una racionalidad pública y transparente de
comunicación en un modelo de democracia deliberativa.
55
Los estudios empíricos en esta área de investigación sobre la ideología
política en la política pública es más plural y diverso que los enfoques del
rational choice y el ideational turn. Además hay que señalar que el hermeneutic
turn construye sus investigaciones empíricas con un fuerte dispositivo de
carácter normativo, lo que permite evaluar a las políticas públicas dentro de un
amplio marco normativo de democracia fundamentada en valores universales
como justicia o verdad.
Los trabajos sobresalientes en esta línea de investigación son los de John
S. Dryzek y James F. Bohman. Estos autores han destacado la importancia de
tratar a la ideología política como un ―desenmascaramiento‖ de la falsa
conciencia desde la teoría de la acción comunicativa habermasiana. Así, la
política pública se transforma en la razón práctica de la emancipación en los
términos clásicos de la palabra dentro del marxismo.
James Bohman argumenta en Communication, Ideology, and Democratic
Theory (1990) que la teoría de la democracia deliberativa tiene procedimientos
comunicativos transparentes para lograr una legitimidad en la formulación de la
política pública. De acuerdo con Bohman la teoría de la acción comunicativa de
Jürgen Habermas proporciona un fuerte modelo normativo para llevar a la
política pública del Estado a un mayor consenso ciudadano. Así en este trabajo
Bohman señala que una eficiente toma de decisión en política pública debe
pasar por cuatro filtros de comunicación, los cuales enumero a continuación, 1).
Un procedimiento formalmente correcto, 2). Ser cognitivamente adecuado, 3).
Ser consensuado, y 4). Estar libre de ideología. Hay que insistir que para el
hermeneutic turn encuadrado en la teoría comunicativa de Habermas, la
ideología adquiere el significado original que le dio Carlos Marx: falsa conciencia
que hay que desenmascarar para liberar al sujeto a través de la emancipación
política.
En Legitimacy and Economy in Deliberative Democracy (2001) Dryzek
señala que la teoría de la democracia deliberativa tiene mejores instrumentos de
participación política en la toma de decisiones en materia de política económica
56
que el modelo tradicional de democracia liberal-procedimental. El núcleo fuerte
de esta investigación es la propuesta de una democracia deliberativa que
legitime más ampliamente a través del consenso las políticas públicas en
materia económica a través de canales de comunicación de las entidades
gubernativas y los ciudadanos. El núcleo teórico fuerte de los trabajos empíricos
sobre la ideología política en la política pública desde este enfoque es el
supuesto de una racionalidad intersubjetiva que logra el consenso de la política
pública en escenarios de democracia deliberativa.
2.5 Ideología, hegemonía y plenitud social en el discurso
postestructuralista
En su ensayo Sobre los nombres de Dios Ernesto Laclau (2005a) emprende
una lectura atenta sobre la poesía mística de Meister Eckhart, autor este último
que vive el sentimiento de la unidad de la ―chispa divina‖ (Funkelin) con Dios,
sin mediar para ello representaciones mentales, esta vivencia es la plenitud de
la infinitud. Imagen perfecta del mundo cristiano que vive la trascendencia
espiritual a través de la mística. Para ilustrar lo anterior Laclau toma de Eckhart
el siguiente pasaje:
Ustedes deben amar a Dios de un modo no mental, es decir, que el alma debe pasar a ser no mental. Pues en la medida en que vuestra alma sea mental, ella poseerá imágenes. En la medida en que ella tenga imágenes, ella poseerá intermediarios, y en la medida en que ella posea intermediarios ella no tendrá ni unidad ni simplicidad. En la medida en que ella carezca de simplicidad, ella no ama verdaderamente a Dios, puesto que el verdadero amor depende de la simplicidad. (Laclau, 2006:102).
57
Así la plenitud de lo divino se encuentra en la unicidad de Dios, unicidad
carente de atributos, ―plenitud henchida‖ del Ser:
La unicidad es más pura que la bondad y la verdad. Aunque la bondad y la verdad no añaden nada, ellas sin embargo añaden algo de la mente: algo se añade cuando son pensadas. Pero la unicidad no añade nada en tanto que Dios existe en sí mismo, antes de diversificarse en el Hijo y el Espíritu Santo […]. Si digo que Dios es bueno, le estoy añadiendo algo. La unicidad, por el contrario, es la negación y la denegación de la denegación. ¿Qué significa ―uno‖? Significa aquello a lo que nada puede ser añadido. (Laclau, 2006:102-103).
Sin embargo, los recursos retóricos del lenguaje místico de Eckhart,
también pueden ser considerados como la expresión de nombrar lo innombrable,
lo inefable. Pero supongamos que la unicidad de Dios puede ser nombrada a
través de atributos negativos como ―…no grandeza, no pequeñez,…‖ (Laclau:
2006:103). Los atributos puestos como posibles nombres de Dios se articulan en
la unicidad por medio de cadenas de equivalencias, una forma lingüística de
entender el supuesto ontológico de la fragmentación del mundo, en otras
palabras en la cadena de equivalencias subyacen las prácticas articulatorias de
lo político siempre contingente. Laclau en La razón populista (2005) realiza otra
vuelta de tuerca a su noción de práctica articulatoria, pero ahora la pone a
prueba en las prácticas articulatorias populistas:
…Si queremos determinar la especificidad de una práctica articulatoria populista, debemos identificar unidades más pequeñas que el grupo para establecer el tipo de unidad al que el populismo da lugar.
La unidad más pequeña por la cual comenzaremos corresponde a la categoría de ―demanda social‖. Como señalé en otra parte, en inglés el término demand es ambiguo: puede significar tener un reclamo (como en demandar una explicación [demanding an explanation]). Sin embargo, esta ambigüedad en el significado es
58
útil para nuestros propósitos, ya que es en la transición de la petición al reclamo donde vamos a hallar uno de los primeros rasgos definitorios del populismo. (Laclau, 2005:98).
Las demandas sociales no traducidas por canales institucionales para ser
atendidas por la gestión pública, causan malestar en la población. De esta
manera si a una demanda social no atendida se le suman otras demandas
sociales justas estas desembocan en un reclamo popular a las instancias
gubernamentales e inicia el cuestionamiento al gobierno en turno. Se crea así el
espacio de lo político en donde las demandas sociales como fragmentos de la
insatisfacción popular cobran unidad en el discurso ideológico hegemónico
articulatorio del líder populista. El líder populista buscará construir un discurso
utópico en el sentido de trazar un proyecto político que configure la búsqueda de
la plenitud social de la comunidad política, pero paradójicamente como apunta
Laclau lo que tenemos, en última instancia, es una totalidad fallida, el sitio de
una plenitud inalcanzable (Laclau, 2005:94), una plenitud social, que a diferencia
de la plenitud divina de Eckhart, fallece en la contingencia del mundo histórico
de lo político.
En este apartado sobre la articulación de la unidad artificial del discurso
político cobra significado el sentido positivo que tiene Laclau sobre el discurso
populista. Mi lectura es que en el discurso populista se encuentra inmanente la
sed de plenitud social, encarnada en el líder político. En este marco de
referencia el discurso populista es la búsqueda de la unidad pérdida de la
comunidad política, búsqueda que ante los ojos del populista deviene en un
mundo utópico por construir. El populista busca la plenitud social, así en este
posicionamiento discursivo la ideología política hegemónica que intenta articular
Hugo Chávez es entendible. Hugo Chávez dice: las comunas son la célula
básica para lograr la mayor suma de felicidad social, suma de felicidad social
articulada en una totalidad fallida, de una plenitud inalcanzable, pero necesaria
para la ideología política hegemónica.
59
Nuestro análisis sobre los enfoques para el estudio de la ideología política
en la política pública lo hemos resumido en sus coordenadas ontológicas,
epistemológicas y metodológicas en la Tabla 2.1
Tabla 2.1 Los supuestos teóricos de los cuatro enfoques analizados sobre discursos e ideas
Enfoques teóricos sobre
discursos e ideas
Ontología Epistemología Metodología Ideología política/política
pública
El giro ideacional
Naturalización del objeto-sujeto
Explicación a partir de causa-
efecto
Constructivismo con modelo de
variables
La ideología política es un
paradigma económico en política pública
El giro hermenéutico
El mundo social entendido como
lenguaje y valores
Una hermenéutica a
través de un discurso de
acción comunicativa
Método hermenéutico
para comprender los
valores de la política pública
Desentrañar la ideología política
para lograr la emancipación a
través de la política social
Teoría de la elección racional
Nominalismo filosófico :
sujeto-objeto
Inferencia causal Modelos estadísticos:
análisis factorial
Medición de la ideología política
en la forma unidimensional
izquierda-derecha.
Teoría interpretativa
El discurso-texto otorga sentido al mundo social. El discurso como
juegos del lenguaje de
Wittgenstein: lenguaje-acciones
Interpretación de los significados en perspectiva
relacional
Constructivismo social a partir del discurso como
texto. Ejemplo la lectura de
Ernesto Laclau sobre la
naturaleza del discurso como una lectura de
los símbolos de la modernidad
La ideología política configura representaciones
políticas, discursos, metáforas,
fantasías que instituyen
hegemonía en la política pública
Fuente: Elaboración propia.
60
2.6 Diseño de investigación
Una vez que hemos fijado el debate teórico y asumir desde el punto de vista
metodológico nuestro posicionamiento teórico anclado en el discurso
postestructuralista, pasamos a presentar nuestro diseño de investigación.
Las preguntas claves que guían nuestra investigación son cuatro: 1)
¿Cuáles fueron las estrategias narrativas que se articularon en torno a la
hegemonía ideológica del neoliberalismo en la política social impulsada por el
gobierno venezolano durante gran parte de la década de los noventa? 2)
¿Cómo fue el proceso de rearticulación de las estrategias narrativas en el
discurso de la política social del paso del neoliberalismo al proyecto político de
la Revolución Bolivariana impulsado por el Presidente venezolano Hugo Rafael
Chávez Frías? 3) ¿Cómo se constituyeron las estrategias narrativas en el
proceso ideológico de la política social del proyecto político de la Revolución
Bolivariana? 4) ¿Cuáles son las contribuciones que puede realizar un análisis
del discurso postestructuralista para la comprensión sobre este proceso
discursivo-ideológico de la política social en Venezuela?
61
2.6.1 Análisis del discurso
Para la selección de los discursos que sostienen nuestra argumentación
empírica, nos inspiramos en la estrategia metodológica de William H. Riker
expuesta en su trabajo The Experience of Creating Institutions: The Framing of
the United States Constitution (1995). La estrategia de investigación que sigue
Riker sobre el desarrollo de las instituciones consiste en ―analizar los momentos
cruciales cuando los individuos tratan conscientemente de cambiar la forma en
que funcionan las instituciones‖ (Riker, 1995:121). A diferencia de Riker quien
pone el énfasis en las reglas formales de las instituciones, nosotros ponemos el
énfasis en las estrategias discursivas que dan sentido a la institución de las
prácticas de las políticas sociales. Asimismo, identificamos las estrategias
discursivas en los momentos de irrupción de cambio en los discursos
hegemónicos de la política social en Venezuela. En este orden de ideas,
entendemos por estrategias discursivas ―a las narrativas que son marcos de
referencia que permiten a los humanos conectar fenómenos aparentemente
inconexos otorgándoles un sentido de causalidad‖ (Todorov, 1977:45 en
Antoniades, Miskimmon y O‘Loughlin, 2010:4).20
En esta misma línea argumentativa entendemos por discurso la
articulación teórica que ha formulado Ernesto Laclau en su estudio titulado
Ideology and post-Marxism (2006), publicado en el Journal of Political
Ideologies, en donde Laclau en otra vuelta de tuerca nos proporciona otra
aproximación a su noción de discurso en los siguientes términos:
¿Qué significa una relación no relacional? Aquella que no es inscribible en el campo en el campo de la objetividad porque su función, precisamente, es subvertir ese campo. O, lo que es lo mismo, aquella que desestabiliza lo conocido de las identidades.
20
Véase Andreas Antoniades, Alister Miskimmon y Ben O‘Loughlin (2010), ―Great Power Politics and Strategic Narratives‖, Working Paper No.7, The Centre for Global Political Economy, University of Sussex. En este trabajo se analiza el poder de las estrategias discursivas de los gobiernos para transformar la política a sus intereses en la arena internacional.
62
Un choque entre dos fuerzas sociales, si permanecemos en el nivel de su materialidad física, podría enteramente pertenecer al campo relacionado con lo ontológico. Esto significa que la negativa de la plenitud de ser resultado de antagonismo se expresa a través de ese campo pero consiste en algo más allá. La presencia del otro antagónico me previene de ser enteramente yo mismo. Entonces, es necesario un terreno ontológico en el que esa distancia de mí mismo, resultante del antagonismo, pudiera inscribirse. Este terreno es lo que denominados discurso y, tal como lo señalamos muchas veces, no está restringido al habla y a la escritura sino que incluye todos los sistemas de significación. En ese sentido es lindante con la vida social. La noción de ―juegos del habla‖ en Wittgenstein, que alcanza al uso de las palabras y a las acciones con las que están asociadas, es cercana a lo que nosotros entendemos por discurso. Sin embargo, nuestro proyecto difiere del de Wittgenstein en que nosotros tratamos de explorar las implicancias ontológicas de las categorías lingüísticas –tales como significante/significado; paradigma/sintagma, etc.- que cesan en ese sentido de ser categorías meramente regionales de una lingüística concebida en un sentido limitado. En cierto aspecto podríamos decir que, si estamos buscando un terreno en el que la subversión de identidades resultantes de las relaciones antagónicas pudiera ser representado, la Retórica sería un campo privilegiado para nuestra investigación, aceptando que ésta consiste, precisamente, en el distanciamiento de toda significación literal como resultado del movimiento tropológico. Esto es indudablemente verdad, pero debemos agregar la crucial salvedad de que lo retórico no es un adorno literario externo al lenguaje, sino una parte interior del funcionamiento lingüístico. Roman Jacobson, por ejemplo, en un giro decisivo, asoció metáfora y metonimia con los polos de paradigma y sintagma, respectivamente, basados en relaciones de sustitución y combinación. Este giro es crucial para nuestro intento de presentar el terreno discursivo como el ontológico primordial [subrayado mío] (Laclau, 2006:106)21
Así, nuestra indagación empírica se sustenta en el análisis del discurso de
textos relevantes que aparecen en los momentos de irrupción de lo político
(Laclau, 2006:103; Mouffe, 2009) en la construcción instituida de las prácticas
de la política social. Desde el punto de vista histórico el análisis del discurso se
21
Aquí seguimos la traducción al español de la Publicación de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
63
lleva a cabo en momentos políticos específicos de antagonismo en materia de
política social en tres gestiones de gobierno, a saber:
1. El segundo mandato presidencial de Carlos Andrés Pérez Rodríguez (1989-
1993)
2. El mandato presidencial de Rafael Caldera Rodríguez (1994-1999)
3. El mandato presidencial y sus reelecciones de Hugo Rafael Chávez Frías22
(1999-2001); (2001-2002); (2002-2007) y hasta el 2010 que comprende
parte del período presidencial vigente que abarca del 2007 al 2013.
La metodología que se sigue en la presente investigación se sustenta en
lo general en el análisis del discurso postmarxista y en lo particular en la teoría
del discurso postestructuralista de Ernesto Laclau. Para ello seguimos la
elaboración metodológica de los niveles del análisis del discurso expuesta por
Julio Aibar Gaete (2009)23 (Ver tabla 2.2)
22
Para un estudio sistemático sobre el movimiento político de la Revolución Bolivariana, Véase: Antonio Hernández Curiel (2009) Las bases retóricas y organizativas del movimiento nacional-popular en su momento de emergencia. Venezuela: 1989-1998, Tesis para optar el grado de
Maestro en Ciencia Política, Centro de Estudios Internacionales, Colegio de México.
23 La propuesta de los niveles de análisis del discurso fue presentada por el Dr. Julio Aibar en
su Seminario de Tesis Discurso e identidades en América Latina y el Caribe, en el curso de Invierno 2009 en Flacso, Sede México
64
Tabla 2.2 Supuestos ontológicos de la Teoría del Discurso Postestructuralista
Nivel de análisis del
discurso Implicaciones en las estrategias de investigación
1. Lugar de enunciación del investigador-analista
Presupone un compromiso con una ontología de lo social y político. Asume una epistemología que produce conocimiento en concordancia con sus supuestos ontológicos.
2. Reconstrucción del contexto de enunciación.
Identifica a los productores de sentido discursivo que configuran la reconstrucción del contexto de enunciación. Por ejemplo actores relevantes, discursos narrativos productores de significaciones sociales y políticas, enunciadores legítimos, enunciadores ilegítimos. Se pone en relevancia las condiciones de producción y condiciones de recepción (Verón)
3. Lugares de enunciación Trata de ―construir‖ a los emisores más significativos de acuerdo con el marco de referencia de nuestra investigación. Se destaca la capacidad performativa de los emisores (Bajtin/Austin). Los lugares de enunciación son ―construcciones‖ porque se le puede significar. Para saber que tanto influye la capacidad performativa de los enunciadores de significado en la realidad, se toman en cuenta las estrategias interpelatorias y estrategias de legitimación en que se apoyan los enunciadores de sentido.
4. Puntos nodales del discurso
Se construye el discurso como una sucesión de signos (Saussure). No obstante, ―el discurso se construye bajo el supuesto de que el significado se constituye de forma relacional pero no todas tienen el mismo peso‖ (Lacan). Así el punto nodal es un significante vacío, es una palabra que tiene estabilidad. Por ejemplo, la palabra ―liberalismo‖ es un punto nodal en el discurso político de Occidente. (Laclau).
5. Exterior constitutivo Relación de los significantes: A-B-C. El campo de relación de los significantes puede establecer la ―identidad‖ la cual siempre se hace contra alguien, es una especie de ―contra-imagen‖ (Schmitt, Koselleck, Laclau, Verón).
65
6. Diagnóstico de la situación
Es un nivel de análisis propiamente para el discurso político. Su fundamento ontológico supone que el político busca la objetivación para romper con el sentimiento trágico. No hay discurso ―monológico‖, siempre es en función del otro como se constituye el discurso político.
7. Discursos programáticos Pertenece también al nivel de análisis de los discursos políticos, pero se componen específicamente de los programas políticos que enuncian los políticos. Se supone que toda propuesta política asume un orden sociopolítico que el investigador tiene que deconstruir (Foucault)
8. Identificación del amigo Corresponde a la identificación concreta, personalizada en el espacio de ―lo político‖ del destinatario. (Schmitt, Laclau)
9. Identificación del enemigo Corresponde a la identificación concreta, personalizada en el espacio de ―lo político‖ de los contra-destinatarios. (Schmitt, Laclau)
10. No hay amigos, ni enemigos
Son los para-destinatarios. No se configura el espacio de ―lo político‖
11. Construcción de cadena de equivalencias.
Las cadenas de equivalencias pueden ser positivas o negativas. (Laclau)
12. Los usos políticos del pasado
Uso político del pasado histórico, de la memoria colectiva o bien del pasado inmediato. Por ejemplo: El discurso del Ejecutivo Hugo Chávez apela a la idea de patria de Simón Bolívar para justificar en momentos políticos específicos la razón de ser de las políticas sociales en una sociedad polarizada políticamente.
13. Momento de sutura Es cuando la hegemonía de una ideología está sedimentada. La hegemonía de una ideología sedimentada produce significación.
Fuente: elaboración propia con base en la interpretación de la Teoría del Discurso de Julio Aibar Gaete, expuesta en el Seminario Discurso e identidades en América Latina y el Caribe, impartido en el año 2009 en FLACSO, Sede México.
66
2.6.2. Las lógicas de explicación crítica: el enfoque del análisis crítico de
la política pública.
La teoría del discurso de Laclau y Mouffe expuesta inicialmente para realizar
una crítica del determinismo económico de Althusser y una crítica a los
esencialismos provenientes del Iluminismo del siglo XVIII en la teoría social
(Laclau y Mouffe, 2004), ha despertado un gran interés en los estudios
interpretativos de la política pública principalmente en la escuela de gobierno de
la Universidad de Essex. En distintos foros y journals se han discutido el sentido
interpretativo del poder, la ideología, la gobernanza y el discurso en la política
pública. Los journals en donde se han dado cita estos debates sobre el sentido
crítico en la política pública son el Critical Discourse Studies, Discourse and
Society, Discourse Studies, Discourse Processes y el Critical Policy Studies.
Una de las estrategias de investigación para la interpretación de la
ideología política en la política social que seguimos en nuestro trabajo, consiste
en las aportaciones realizadas a este tema principalmente por David Howarth
(2008b, 2009), David Howarth y Jason Glynos (2007) y Yannis Stavrakakis
(1997; 2010a; 2010b). Como hemos enunciado las estrategias de investigación
en la teoría del discurso y aplicadas específicamente al estudio de las
ideologías políticas a las que hacemos referencia son las lógicas de explicación
crítica, principalmente las tres lógicas críticas que explícitamente han formulado
Howarth, Glynos y Stavrakakis. Cabe mencionar que David Howarth ha
aplicado los métodos interpretativos al estudio de la política pública de la
aviación en Inglaterra, desde el punto de vista del poder y el discurso en
modelos de hegemonía de la gobernanza (Howarth y Griggs, 2005; Howarth,
2006; Howarth, Budd, Griggs e Ison, 2011). La formulación parsimoniosa sobre
las tres lógicas de explicación crítica en el examen de la política pública que
sigo en mi trabajo de investigación es la realizada por David Howarth –sin
descuidar las aportaciones teóricas de conjunto arriba mencionadas- articulada
en su estudio titulado Power, Discourse, and Policy: articulating a hegemony
67
approach to critical Policy Studies (2009). Así las tres lógicas de explicación
crítica son las siguientes:
1. Lógica social
2. Lógica política
3. Lógica fantasmática
En la teoría del discurso postestructuralista podemos entonces encontrar
tres tipos de lógicas, la lógica social que Howarth la define en los siguientes
términos:
La lógica social permite caracterizar las prácticas sociales en diferentes contextos para discernir las reglas o normas que las estructuran o gobiernan. Estas normas o reglas no son externas a estas prácticas, ni ellas determinan de manera exhaustiva cada práctica articulatoria, son instrumentos heurísticos que le permiten trabajar al investigador lo que sucede en una situación particular. Las lógicas sociales son entonces múltiples, contextuales e incompletas: hay muchas lógicas contingentes como las diversas situaciones que el investigador explora. Estas lógicas sociales pueden capturar los procesos económicos, sociales, culturales y políticos. (Howarth, 2009:325).
Las lógicas políticas Howarth las conceptualiza en las palabras
siguientes:
Las lógicas políticas permiten al investigador explicar y criticar potencialmente la emergencia y formación de una práctica social o un régimen. Como he sugerido, de importancia particular en esta mirada es la compleja intersección de las lógicas de equivalencia y diferencia. Estas lógicas hablan de los diferentes caminos por las cuales las relaciones sociales están en conflicto y son estructuradas. La política es entonces entendida como el conflicto e institución de relaciones sociales y prácticas. (Howarth, 2009:326).
68
En relación con las lógicas fantasmáticas Howarth argumenta
conceptualmente lo siguiente.
Las lógicas fantasmáticas proveen los medios para explicar y criticar potencialmente los caminos por los cuales los sujetos son dominados por discursos. La lógica de la fantasía ayuda a localizar y deshacer la dimensión ideológica de las relaciones ideológicas, donde el concepto de ideología es entendido como la lógica de ocultamiento de la contingencia de relaciones sociales y la naturalización de las relaciones de dominación en discursos y prácticas de significación. Un aspecto importante en este sentido es la producción de ciertas narrativas fantasmáticas, las cuales estructuran las formas de diferentes sujetos sociales que se unen a ciertos significantes, y sobre los diferentes tipos de ―goce‖ de los sujetos que adquieren en la identificación con los discursos y en la creencia en las cosas que realizan. (Howarth, 2010:326).
Bajo esta estrategia de las lógicas de explicación crítica de Howarth
(2010) articulada con los niveles de análisis de Julio Aibar (2009), podemos
construir el discurso ideológico de la política social en Venezuela en el período
de 1989 al 2010.
2.6.3. Clasificación de documentos
Las condiciones de validez de los textos analizados son dadas por los niveles
de análisis del discurso presentado en la Tabla 2.2. Para ello los textos cuya
lectura simbólica aportaron significados para la construcción del discurso
hegemónico de la ideología subyacente en los contenidos sustantivos de la
política social venezolana se clasificaron de acuerdo con el lugar de
enunciación para construir las posiciones del sujeto. Nuestra clasificación de
documentos que es la línea rectora de nuestra investigación es la siguiente (Ver
Tabla 2.3).
69
Tabla 2.3 Clasificación de documentos
Signatura Identificación del texto
CP Conferencias o papers académicos
DL Discursos legislativos
DP Discursos presidenciales
PSG Programas Sociales Gubernamentales
RII Reportes de Instituciones Internacionales
RONG Reportes de Organizaciones No Gubernamentales
RP Reportes periodísticos
TT Reportes de los Think Tanks
IPPP Información pública de los partidos políticos
70
2.6.4. Estrategia de análisis
Figura 2.1 Estrategia de análisis de la ideología de la política social
Fuente: Elaboración propia
71
CAPÍTULO 3 EL DISCURSO IDEOLÓGICO
DEL NEOLIBERALISMO EN LA POLÍTICA
SOCIAL VENEZOLANA (1989-1999)
―Viviendo como estamos en un período de transición y de reajuste es fundamental que las perspectivas tradicionales sobre la base
de preocupaciones ideológicas o de seguridad den paso a las prioridades económicas
Carlos Andrés Pérez, OAS Opportunities, 1990
Introducción
En un ensayo de 1990 Carlos Andrés Pérez, presidente venezolano en ese
momento, reflexionaba en los siguientes términos para la realidad sociopolítica
venezolana frente a los cambios internacionales que significaba la caída del
Muro de Berlín en 1989: ―Viviendo como estamos en un período de transición y
de reajuste es fundamental que las perspectivas tradicionales sobre la base de
preocupaciones ideológicas o de seguridad den paso a las prioridades
económicas‖ (Pérez, 1990: 52). Las prioridades económicas a las que se refería
tenían que ver con las políticas monetarias del nuevo reajuste del Estado
venezolano y que era el dictado del nuevo marco ideológico macroeconómico
del neoliberalismo, cuya recomendación específica en materia de políticas
económicas y sociales eran diseñadas por el Fondo Monetario Internacional.
Así, en el presente Capítulo 3 desarrollaremos los componentes más
significativos del discurso ideológico del neoliberalismo que tiene sus orígenes
intelectuales en el regreso a los principios del liberalismo económico clásico
(Hayek, 2009,1985; Gray, 1982). En el orden político la doctrina neoliberal
aparece en el escenario internacional con las políticas económicas
desregulatorias del Thatcherismo (1979) y del período de gobierno de Ronald
Reagan para cristalizarse como política pública de las organizaciones
financieras multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el
72
Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a partir del
Consenso de Washington. La ideología política hegemónica del neoliberalismo
usa una nueva gramática para impulsar la política pública. En el contexto
sociopolítico de los países industriales como Inglaterra y los Estados Unidos
surge el significante vacío del neoliberalismo y en su entorno aparecen
significantes flotantes como ―desregulación‖, ―liberalización‖, ―desarrollo‖,
―identificación del enemigo en el comunismo‖ y en el contexto de los discursos
políticos de la élite venezolana para legitimar las políticas sociales del ―reajuste
estructural‖ en los períodos de la gestiones gubernamentales de Carlos Andrés
Pérez (1989-1993) y Rafael Caldera (1994-1999) se articularán con otros
significantes flotantes como el de ―modernización-mercado-eficiencia‖, ―
―democracia‖ e ―igualdad social‖, que configurados en una naturalización del
significado se ofrecerán como un nuevo proyecto político hegemónico de
política social en el contexto de la construcción de una hegemonía neoliberal en
el discurso gubernamental.
73
3.0 El renacimiento de los principios económicos del liberalismo clásico
En el orden de las ideas podemos identificar el origen de la ideología neoliberal
en el círculo intelectual del economista austríaco Friederich August von Hayek,
quien le otorga una identidad ideológica actualizada a los principios económicos
del liberalismo clásico de Adam Smith (1904) y David Ricardo (1821). El
horizonte histórico en que se da el renacimiento de las ideas del liberalismo
clásico -para decirlo en el registro de las preocupaciones intelectuales y
morales de Hayek- es en el pasado inmediato de los totalitarismos en Europa
(Furet, 1999). Europa se había sumergido en la oscuridad de los regímenes
totalitarios, la experiencia histórica del nazismo alemán y el facismo italiano. La
experiencia traumática del Estado totalitario en Europa demandaba
urgentemente una reflexión sobre el papel del Estado en las pocas islas
democráticas de Occidente. Por otra parte, se planteaba las formas de políticas
públicas que debería tener un Estado liberal-democrático respetuoso de las
libertades individuales. Es en este contexto en que surge una de las primeras
instituciones para pensar las políticas públicas desde el liberalismo político y
económico, la sociedad de economistas y pensadores políticos que se reunirán
en torno a la figura de Friederich Augusto von Hayek, nos referimos a uno de
los primeros Think Tanks en Europa la sociedad denominada como Mont
Pelerin Society (1947), la cual sirvió como fuente de inspiración para la creación
del influyente Institute of Economics Affairs.24
Preciso es mencionar sobre la importancia de los think-tanks como
instituciones independientes del Estado, institutos críticos y formuladores de
políticas públicas.25 Como nos dice Wayne Parsons el liberalismo creía
24
Sobre la importancia de los Think tanks como institutos influyentes en la formulación de políticas públicas, véase: Smith, J.A. (1989), ―Think tanks and the politics of ideas‖, en The Spread of Economics Ideas Colander, D. y A.W. Coats, editores, Cambridge: Cambridge University Press; Parsons, Wayne (2007), ―Los think-tanks‖, en Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas, Wayne Parsons, México:
FLACSO.
25 Es importante mencionar que el catálogo sobre las recomendaciones en política pública para
América Latina denominada como el Consenso de Washington nació en un think-tank, pues su autor John Williamson era el Senior Fellow del Institute for International Economics Véase: John
74
firmemente en que las ideas encarnadas en los líderes del mundo social eran
los transformadores de la política pública (Parsons, 2007: 198). Creencia que
abrigarían fervientemente los pensadores de Mont Pelerin Society, entre ellos -
además de Hayek- dos figuras ilustres: Karl Popper y Von Mises. Las bases
ideológicas del renacimiento del liberalismo elaborado por Hayek se encuentran
en dos libros claves para su comprensión, a saber: The Road to Serfdom (1945)
y Collectivist Economic Planning (2009). El lugar de enunciación26 de este
discurso en política pública será desde el liberalismo clásico puesto al día en la
primera mitad del siglo XX, discurso que configurará un exterior constitutivo,27
una contra-imagen en el totalitarismo que en su traducción económica será una
crítica a toda forma de economía planificada y colectiva desde el Estado. El
exterior constitutivo en el discurso de Hayek es entonces el Estado planificador,
encarnada en el marxismo, el socialismo e históricamente lo identifica en
Alemania, escribe Hayek:
[…]4. La actitud del Marxismo. En muchos aspectos la más poderosa escuela del socialismo en el mundo que he visto hasta ahora es esencialmente un producto de esta clase de ―historicismo‖. Sin embargo en algunos puntos Carlos Marx adoptó los instrumentos de los economistas clásicos, he hizo poco uso de su contribución más duradera, su análisis de la competencia. Pero él con todo ánimo acepta el argumento central de la escuela histórica de que el fenómeno de la vida económica no era el resultado de causas regulares sino solamente el producto de un especial desarrollo histórico. No es accidental entonces que el país en donde la escuela histórica había tenido
Williamson (2004-5), ―The Strange History of the Washington Consensus‖, en Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 27, No.2, pp. 195-206.
26 Aquí seguimos la idea de Louis Althusser de la ―lugartenencia‖ del sujeto ideológico que
encarna en una persona. Al respecto del tema véase: Louis Althusser (1996): ―Tres notas sobre la teoría de los discursos‖ en louis althusser escritos sobre psicoanálisis freud y lacan, México:
Siglo XXI.
27 Véase: María Antonia Muñoz (2006), ―Laclau y Rancière: algunas coordenadas para la lectura
de lo político‖ en Andamios Revista de Investigación Social, junio, año/vol. 2. No. 004, pp. 119-
144.
75
un gran auge, Alemania, fuera también el país donde el Marxismo fue más prontamente aceptado. (Hayek, 2009: 12).
La lectura crítica de Hayek es contra los modelos colectivistas en la
gestión de la política pública. El colectivismo borraba los principios liberales
fundamentales como son el libre mercado, el esfuerzo personal como motor de
la innovación y competencia en la vida económica. Estos principios requerían
de un Estado mínimo. Bajo estos principios nace entonces la ideología del
neoliberalismo, cuyos objetivos de crítica serán el estado keynesiano británico,
el New Deal y el estado americano compensatorio, el Socialismo Nacional y el
Estado corporativo en Alemania. En breve, la crítica liberal de Hayek es a toda
forma de vida colectiva ya sea en el plano económico o político (Turner, 2007:
70).
Hayek hacía una distinción entre la vida privada (individual) y la vida
pública de las políticas públicas. Esta distinción es fundamental para entender
el papel del Estado en el marco conceptual del liberalismo, así pues la función
primordial del Estado se reduce a promover el libre mercado y respetar la vida
privada del individuo. Como argumenta Rachel S. Turner (2007) la corriente de
la ideología neoliberal nace como contrapunto a las ideologías totalitarias de la
primera mitad del siglo XX. Al igual que Karl Popper (1973), Hayek identificaba
en el marxismo el asidero intelectual de las formas totalitarias de Estado.
3.1 El neoliberalismo como la nueva ideología hegemónica mundial: ideas
e intereses políticos de la derecha
En este apartado seguimos la distinción analítica de John L. Campbell (1998)
entre ideas e intereses para conceptualizar los discursos hegemónicos en las
políticas públicas.28 Los discursos ideológicos hegemónicos en las políticas
28
John L. Campbell realiza la distinción analítica entre ideas e intereses para estudiar las políticas macroeconómicas en la década de 1970 en los Estados Unidos. No obstante, su
76
públicas del Thatcherismo y el modelo de la economía de la oferta de Ronald
Reagan, traducían ideas económicas a los intereses políticos de la derecha. La
capacidad de un discurso ideológico es la de simplificar la realidad a través de
imaginarios colectivos, en el orden fantasmático de las metáforas políticas
(Laclau, 2006). Desde un punto de vista postestructuralista del discurso, David
Howarth afirma que el discurso hegemónico se puede estudiar desde los
agentes estratégicamente ubicados, (Howarth, 2008: 325)29 como pueden ser
los ejecutivos, los partidos políticos, el legislativo, los sindicatos, los think tanks
y los movimientos sociales. De ahí que este marco analítico de Campbell
(1998), Laclau (2006) y Howarth (2008) nos permite analizar el discurso
ideológico de Margaret Thatcher y Ronald Reagan como un conjunto de ideas e
intereses políticos legitimados por agentes estratégicamente ubicados en un
lugar de enunciación que crea metáforas políticas de carácter hegemónico.30
La experiencia de la Gran Depresión (1930) en donde el sistema
financiero internacional entró en crisis y los mercados se desplomaron a nivel
mundial, dio la pauta para rediseñar la estructura del Estado. Así nace un nuevo
paradigma estatal con la teoría Keynesiana de la intervención del Estado en la
regulación de los mercados a partir de políticas monetarias orientadas al
crecimiento económico y el pleno empleo. En el paradigma keynesiano
predomina la idea de que el Estado es un agente económico que puede
estimular el crecimiento económico por medio del gasto público y el correcto
marco analítico lo hemos traducido a nuestra noción de discursos ideológicos hegemónicos en las políticas sociales. Véase, John L. Campbell (1998), ―Institutional Analysis and the role of Ideas in Political Economy‖ en Theory and Society, Vol. 27, No.3, Junio, pp. 377-409.
29 Con respecto a la teoría del significante vacío de Laclau, escribe David Howarth: ―[…] Una
tercera condición, no mencionada por Laclau, sería la presencia de agentes estratégicamente ubicados que pueden construir y desplegar significantes vacíos para impulsar sus proyectos‖.
(2008: 325).
30 Es importante subrayar que cuando hablamos de hegemonía no implica que una ideología
hegemónica alcance su plenitud, pues hablar de proyectos ideológicos de carácter hegemónico se entiende en el sentido de que sus significantes vacíos se estabilizan en un momento dado, que por su naturaleza de contingencia histórica son fragmentarios. Véase: David Howarth (2008), ―Hegemonía, subjetividad política y democracia radical‖, en Laclau. Aproximaciones críticas a su obra, Simon Critchley y Oliver Marchart (compiladores), México: Fondo de Cultura
Económica, pp. 317-343.
77
funcionamiento del estado de bienestar. En otros términos, se argumenta a
favor de mayor intervención estatal y menos interferencia en puntos cruciales
de la vida económica por parte del mercado. Por otra parte el Estado se
convierte en un actor económico eficaz para la correcta distribución de la renta
nacional.
No obstante, a partir de principios de la década de los ochenta el
paradigma keynesiano se empieza a cuestionar, así lo evidencian en el plano
de las prácticas de las políticas económicas de desregulación emprendidas por
el gobierno de Margaret Thatcher y Ronald Reagan.31 El gobierno de Margaret
Thatcher inicia a desmantelar los sindicatos. Los servicios públicos como la
salud y la educación pasan a gestionarse en la lógica del mercado. El gasto
social empieza a reducirse como medidas para la estabilidad de las variables
macroeconómicas, el objetivo es controlar la inflación para generar un
escenario propicio para los mercados financieros y empresariales, y por ende
incentivar el crecimiento económico. Así el paradigma keynesiano se
erosionaba frente a una política pragmática del gobierno de Margaret Thatcher
quien defendía en su discurso político su programa de gobierno como exento de
ideología.
La inversión en los paradigmas de las políticas públicas correspondía al
cambio de la confianza en el manejo de la economía por parte de los gobiernos,
a la desconfianza de que los gobiernos manejaran la economía y pasara a
manos de quienes mejor lo saben hacer: los mercados eficientes32. Como
escribe Anatole Kaletsky:
31
Políticas económicas que estaban inspiradas en las teorías económicas de Milton Friedman y Friederich von Hayek (el orden de las ideas). Sin embargo, como argumentamos en este capítulo los orígenes de la hegemonía en los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan son de carácter político al articular un discurso político con ideas económicas cuyo sustrato son las decisiones autoritarias de la derecha en el escenario económico-político internacional (el orden de los intereses políticos).
32 Los mercados eficientes en la noción clásica de la economía buscarían el equilibrio en el
precio a través de las variables de la oferta y la demanda, en donde la intervención gubernamental no tiene lugar.
78
En el capitalismo clásico del siglo XIX, la política y la economía eran, en esencia, esferas distintas, donde las interacciones entre el gobierno y las empresas privadas se limitaban, en gran medida, a aumentar los ingresos militares y a la protección de poderosos intereses creados –terratenientes o gremios de artesanos, por ejemplo. La segunda versión del capitalismo, desde la década de los treinta en adelante, estuvo caracterizada por una desconfianza en los mercados y una fe en el liderazgo benigno y omnisciente – el New Deal, la fe de tiempos de guerra en el ―gobierno heroico‖ y el paternalismo de posguerra de ―Whitehall sabe como hacerlo‖. La tercera fase, definida por la revolución de Thatcher y Reagan, revirtió exactamente esos prejuicios. Ahora los mercados estaban siempre en lo correcto y se desconfiaba de manera universal en los gobiernos. (Kaletsky, 2010: 4).
3.2. El orden de los intereses políticos del neoliberalismo en el
thatcherismo
El thatcherismo y su aliado más radical el gobierno de Ronald Reagan en los
Estados Unidos –con su modelo de la economía de la oferta-, configuraran un
nuevo discurso ideológico hegemónico, que no tenía sus bases en un criterio
técnico-económico neutral como se pretendió articular en los distintos foros de
los organismos internacionales, sino más bien como aquí sostenemos
siguiendo a autores como Andrew Gamble (1980, 1984, 1988 y 1990) Stuart
Hall (1981), Colin Hay (2004a, 2010), Béland (2005) y Bo Yung Kim (2008) el
thatcherismo fue un proyecto político del partido conservador liderado por
Margaret Thatcher,33 cuyas representaciones políticas (Laclau, 2004)
cristalizarían en una moral pública conservadora, un autoritarismo interno y
externo en la diplomacia, la creación de enemigos domésticos e
33
Sobre este punto agradezco la generosidad del Dr. Bo Yung Kim, estudioso de la ideología política de la política social durante el gobierno de Margaret Thatcher, por permitirme tener acceso a su tesis doctoral The Role of Political Ideology in the Policy Development of Personal Social Services from 1960s to 2000s Britain (2008), tesis para obtener el grado de Doctor en el
Department of Social Policy and Social Work, University of York, Inglaterra.
79
internacionales. Los enemigos domésticos eran los sindicatos de la industria
minera estatal; el enemigo internacional por excelencia fue el bloque
comunista. Estas representaciones políticas se articulaban correctamente con
un significante vacío que le daba coherencia a la política social emprendida por
el thatcherismo: el significante vacío fue el de la libertad. Se apela a la libertad
en varios terrenos, la libertad individual, la libertad al trabajo, la libertad de los
mercados y por consiguiente menor intervención estatal. Estas
representaciones políticas que se articularon en los distintos niveles de los
aparatos ideológicos del estado inglés permite entender la rotunda declaración
de la primera ministra Margaret Thatcher: ―no existe la sociedad, existen los
individuos‖. Los individuos son los que encarnan la libertad, y los grupos como
los sindicatos, los movimientos de protestas y la sociedad en su conjunto no
tienen rostro son invisibles a la mirada del gobierno. La estructura articulatoria
de este discurso tenía como registro textual al significante vacío de ―la libertad‖
y como cadena de equivalencias a los significantes flotantes de registro
económico como ―desregulación‖, ―liberalización‖, ―desarrollo‖ y ―privatización‖
que se intercambiaban con otros significantes flotantes de gramática política
como ―modernización‖, ―democracia‖, ―elección individual‖ y ―ciudadanía‖. Así lo
que observamos es que el neoliberalismo logró traducir en un sólo discurso
hegemónico los significados de la gramática económica a la de la gramática
política, en ese sentido el nuevo ropaje del discurso político será el de
estabilizar los significados de la gramática económica para constituir una
ideología hegemónica de gobierno (Ver fig. 3.1)
80
Figura 3.1 La cadena de equivalencias del significante vacío ―libertad‖ en los
discursos políticos de Margaret Thatcher34 y Ronald Reagan.35
Fuente: Elaboración propia
La política pública neoliberal caracterizada por la desregulación de las
empresas estatales, el retiro del Estado en funciones específicas de política
social como la educación y la salud, el desmantelamiento de la industria
administrada por el Estado y la lucha abierta a los sindicatos industriales se
gestaron y desarrollaron en el thatcherismo y sus orígenes son de carácter
político, pues es la representación política de la derecha la que empieza a
34
Sobre los discursos públicos de Margaret Thatcher se consultó el Archivo ―1970-90: Prime Minister‖ del Margaret Thatcher Foundation‖, el archivo se encuentra con acceso libre en la siguiente dirección electrónica: http://www.margaretthatcher.org/archive/browse.asp?t=4 .
35 Sobre los discursos públicos de Ronald Reagan se consultó el Archivo ―The Achievements
and Failures of the Reagan Presidency‖, el archivo se encuentra con acceso libre en la siguiente dirección electrónica: http://www.presidency.ucsb.edu/reagan_100.php#weakened
81
ganar terreno en el nuevo diseño de la política pública. Stuart Hall (1981)
describió este momento político de 1981 como ―el gran espectáculo hacia la
derecha‖.
El discurso hegemónico del thatcherismo se articuló entonces a través
del significante vacío de ―la libertad‖ y esta representación política se tradujo en
prácticas de políticas públicas concretas. Como lo ha mostrado Ernesto Laclau
el discurso tiene su materialidad en las prácticas políticas. En ese sentido,
siguiendo a Mónica Prasad (2005) en su estudio minucioso titulado Why Is
France So French? Culture, Institutions, and Neoliberalism, 1974-1981 muestra
como Francia a diferencia de Alemania, Inglaterra y los Estados unidos,
implementó prácticas de políticas públicas de corte neoliberal menos profundas.
La cultura y las instituciones francesas orientadas más hacia el Estado de
bienestar contrarrestaron las recetas en automático del neoliberalismo y
específicamente del modelo inglés de Margaret Thatcher.
Así a finales de la década de los noventa en donde la hegemonía de las
prácticas de las políticas púbicas del neoliberalismo se había expandido se
observa en el estudio de Mónica Prasad como las medidas del tamaño del
Estado se erosionaron en ciertos sectores claves en Alemania, Inglaterra y
Estados Unidos, pero con menos profundidad en Francia.
Desde el punto de vista económico los indicadores que nos permiten
observar el tamaño del Estado durante la época de la ideología neoliberal en
países desarrollados como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Francia son
los siguientes:
1) El total del ingreso en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) en el
2001;
2) El porcentaje de la fuerza laboral en el sector público en comparación con el
total de la fuerza laboral (1999);
82
3) La compensación de costos al sector público como porcentaje del PIB
(1997);
4) El consumo general del gobierno en comparación con el PIB (1998);
5) El gasto social como porcentaje del PIB;
6) El índice de control estatal de la industria, (Ver Tabla 3.1).
Tabla 3.1. Indicadores para evaluar el tamaño del Estado. Comparación entre
Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos.
País
Ingresos fiscales totales
como % del PIB (2001)
Fuerza laboral
del sector público como %
del Total de la mano de obra (1999)
Costos de compensación para el sector público como
% del PIB (1997)
Consumo general
del gobierno como % del PIB (1998)
Gasto social como % del PIB
(1998)
Índice del
control del
Estado en la
Industria
Francia
45.0 18.3 11.03 23.54 29.52 2.63
Alemania
36.9 11.0 8.38 19.01 29.24 1.76
Reino Unido
37.3 7.84 18.17 25.59 .55
Estados Unidos
28.9 13.9 14.47 14.96 .85
Fuente: tomado de Mónica Prasad (2005)
83
Los indicadores sobre el tamaño del Estado de la Tabla 3.1 nos
proporcionan un análisis de conjunto sobre los resultados de la implementación
de las prácticas de las políticas públicas neoliberales. Asimismo, la
comparación entre Francia e Inglaterra es significativa pues representan los
extremos de las prácticas neoliberales, en Francia las políticas neoliberales
encontraron más resistencia, en cambio en Inglaterra la política pública
neoliberal se transformó per se en un modelo de política pública.
Lo primero que observamos en la Tabla 3.1 es la robustez estatal de
Francia en comparación con Inglaterra. En el 2001 Francia en la política fiscal
recaudó vía impuestos al consumo -en comparación con su PIB- un 45%,
mientras que Inglaterra en el mismo componente recaudó un 37.3%, es decir, -
7.7 puntos porcentuales menos que Francia. Como sabemos un fuerte estado
de bienestar tiene un poder recaudatorio para suministrar los servicios públicos
o las transferencias a los más desprotegidos del mundo social.
En 1997 los costos de compensación para el sector público como
porcentaje del PIB en Francia fue de 11.03%, mientras que en Inglaterra fue de
7.84%
El consumo del gobierno como porcentaje de su PIB en 1998 Francia
consumió 23.54% e Inglaterra 18.17%. Un gobierno que consume su renta
supone que lo destina a gasto público. Como observamos a continuación en
1998 el gasto social como porcentaje del PIB en Francia fue de 29.52% y en
Inglaterra fue de 25.59%.
Finalmente, los números del Índice del control estatal de la industria en
Francia fueron de 2.63 y en Inglaterra de .55. Esto último es producto de la
política sistemática del thatcherismo en disminuir a su enemigo los sindicatos
en la industria inglesa, hasta verse reducida en la década de los noventa
durante la plenitud de la ideología del neoliberalismo.
84
3.3. La consolidación del neoliberalismo en el Consenso de Washington
En su memorable ensayo de 1949 Science and Ideology Joseph Schumpeter
reflexiona sobre las finas aristas entre la ciencia y la ideología, es decir, entre la
supuesta neutralidad de los datos empíricos y las preferencias sobre los valores
de cada investigador. Para Schumpeter era claro que a pesar de los avances de
los modelos matemáticos para evaluar objetivamente los datos, la intervención
subjetiva del investigador era determinante para que tomara rumbo una
determinada investigación.
Así un socialista tendería a fortalecer modelos que suponen que el
estado de bienestar es más importante, que un liberal que considere que el
mercado es el árbitro que fija las reglas al Estado. Las preferencias en los
valores políticos definen entonces la dirección de la investigación. Por ello
Schumpeter demuestra que es correcto hablar de ―ideología científica, más que
de una perfecta percepción de la verdad científica objetiva‖ (Schumpeter, 1949:
348). En otros términos, la ciencia es un texto que no cifra su significado en un
trascendente neutral llámese Verdad o Dios36, sino en un lector con su
irrenunciable subjetividad como bien observa Ernesto Laclau (2005a.).
De acuerdo con Wayne Parsons la política pública y dentro de ella la
política económica concebida como producto de la toma de decisiones en la
gestión pública nunca es neutral, pues la subjetividad juega un papel
importante. Desde el análisis político Julio Aibar (2007) también ha
argumentado que la política en su acepción más amplia nunca es aséptica, a
pesar de que los adeptos al individualismo metodológico lo asuman como un
criterio ―serio‖ y ―científico‖, estos argumentos muestran que estamos frente a
los sueños de la razón que lucidamente criticó Joseph Schumpeter (1949).
36
Para llamar la atención sobre el tema de lo trascendente pensemos que Dios en el imaginario moderno fue sustituido por la Verdad Científica. La Verdad Científica se convierte en el punto fijo que valora el mundo natural y social. Los teólogos medievales fincaban la Verdad en Dios, el motor inmóvil aristotélico de los tomistas.
85
Nuestro alegato viene al tema de nuestra investigación debido a la
naturaleza ideológica del Consenso de Washington, pues su promotor principal
John Williamson (2003) ha esgrimido que las recomendaciones de política
pública establecidas en la agenda de dicho consenso se orientaron sólo por el
criterio técnico. El catálogo neoliberal para América Latina se resume y se guió
desde el Consenso de Washington de 1989 y se naturalizó como doctrina de
política pública en los aparatos ideológicos del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Mundial (BM). Cabe mencionar que el documento del
Consenso de Washington, bautizado así por su máximo exponente John
Williamson fue elaborado en el seno de los departamentos de investigación del
Think Tank el Peterson Institute for International Economics (Williamson, 2004-
2005).
El catálogo de la política pública de acuerdo con John Williamson (2003)
establecía las siguientes recomendaciones:
―Los diez puntos que pensé que serían la guía del acuerdo general eran:
(1) Disciplina fiscal: Esto fue en el contexto de una región en donde casi todos
los países tenían grandes déficits que condujeron a crisis en la balanza de
pagos y la alta inflación que afectó principalmente a los pobres porque los
ricos podrían dejar su dinero en el extranjero.
(2) Reordenación de las prioridades del gasto público: Esto hacía pensar en un
cambio de los gastos a favor del crecimiento y en una vía a favor de los
pobres a través de subvenciones para la salud, educación e infraestructura.
(3) La reforma tributaria: La construcción de un sistema fiscal que combinara
una amplia base tributaria con moderadas tasas de impuestos marginales.
(4) La liberalización de las tasas de interés: En retrospectiva, me hubiese
gustado haber formulado esto de una manera más amplia, como la
liberalización financiera, al respecto las opiniones diferían sobre la rapidez
con que se debían lograr y se reconoció la importancia de acompañar a la
86
liberalización financiera con una supervisión prudente.‖ (Williamson,
2003:1476)
(5) Un tipo de cambio competitivo: se propone el tipo de cambio de régimen
intermedio.37
(6) Liberalización comercial.
(7) La liberalización de la inversión extranjera directa.
(8) Privatización.
(9) Desregulación.
(10) Derechos de propiedad.
El catálogo de políticas públicas consensuados en Washington empezó a
tener fuertes críticas, principalmente en lo que atañe a las políticas sociales,
prácticamente omitidas en el Consenso de Washington, si bien es cierto que
suscribía políticas focalizadas hacia el combate a la pobreza para atenuar las
fuertes restricciones que los gobiernos de América Latina aplicarían en el nivel
macroeconómico. El propio equipo de John Williamson (2003) reformulaba el
paquete de políticas públicas emprendidas inicialmente en el Consenso de
Washington de 198938 , incorporando políticas sociales desde el enfoque de la
teoría del crecimiento. Como argumentó puntualmente en su momento Joseph
E. Stiglitz (1998), ex economista en jefe en el Banco Mundial (1997-2000), con
respecto a las limitaciones del Consenso de Washington:
37
Para una discusión teórica amplia sobre los rasgos distintivos del tipo de cambio del régimen intermedio, ver: John Williamson (2002), ―The Evolution of Thought on Intermediate Exchange Rate Regimes,‖ en Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 579,
pp. 73-86.
38 Véase: John Williamson y Pedro-Pablo Kuczynski, editores, (2003), After the Washington
Consensus. Restarting Growth and Reform in Latin America, Washington: Institute for
International Economics.
87
[…] Las políticas derivadas del Consenso de Washington son incompletas y, a veces, equivocadas. Hacer funcionar bien los mercados requiere algo más que una baja inflación; requiere regulación fiscal, políticas para la competencia, políticas que faciliten la transmisión de tecnología y promuevan la transparencia, por sólo citar algunos aspectos no tratados en el Consenso de Washington.
Nuestro entendimiento de los instrumentos necesarios para promover mercados que funcionen correctamente también ha mejorado y hemos ampliado los objetivos del desarrollo para incluir otras metas distintas del crecimiento, tales como el desarrollo sostenible, el desarrollo equitativo y el desarrollo democrático […]
Anthony Downs (1957) escribiría que una de las funciones de las
ideologías políticas es la de comunicar información sintetizada a los electores
por parte de los actores políticos. Por otra parte, Laclau (2006) argumenta que
la constitución de una ideología política consiste en la capacidad de construir
―metáforas‖ políticas en el campo de lo fantasmático. Tanto Downs como Laclau
coinciden en el punto de que la comunicación de una ideología requiere de
significaciones abstractas y generales para estabilizar el discurso político. Esa
es precisamente la función que adquirió el neoliberalismo en los distintos
discursos políticos para legitimar las políticas económicas de corte liberal y en
el caso de América Latina, con sus especificaciones contextuales para cada
país, el neoliberalismo funcionó como una ideología política traducida a la
gramática política para legitimar las reformas económicas que desmantelaría el
incipiente estado de bienestar social, impulsado en la época del desarrollismo
económico en América Latina. Y como a continuación narraremos el discurso
ideológico del neoliberalismo se implementó como prácticas de políticas
públicas y en específico en la política social en el gobierno de Carlos Andrés
Pérez (1989-1993) y Rafael Caldera (1994-1999) en Venezuela estrictamente
apegado al catálogo del Consenso de Washington e inspirado en el modelo
chileno post-1982 (Di John, 2005:109).
88
Como hemos mencionado líneas atrás, entrada la década de los noventa
uno de los ideólogos neoliberales más influyentes en la arena internacional
Francis Fukuyama (1993) anunciaba el fin de la historia con la llegada e
instauración internacional de la democracia liberal. El argumento central es que
con los mercados competitivos el credo liberal se adoptaba de manera unánime
por todos los gobiernos y la forma más natural para dar cabida al capitalismo
liberal era la democracia, argumento muy similar al de Hayek quien consideraba
que la condición de la democracia era el capitalismo (Turner, 2007)
En el nuevo orden hegemónico neoliberal de los noventa las instituciones
internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la
Organización Mundial del Comercio dictaban la agenda en relación con las
prácticas de políticas públicas que debían naturalizarse en América Latina,
África y Asia. De acuerdo con Wayne Parsons el Fondo Monetario Internacional
es un organismo mundial que se caracteriza precisamente por ser
antidemocrático, pues la élite de economistas deciden con criterios técnicos el
tipo de política pública que se deben implementar en los llamados ahora
―mercados emergentes‖ sin que estos países participen en la formulación de
dichas políticas públicas.
En este contexto los países en América Latina en 1989 iniciaban un
proceso de democratización, las élites políticas gobernantes empezaban a
gestionar préstamos internacionales -bajo los condicionamientos en programas
de políticas públicas diseñados e inspirados por el Consenso de Washington-
por los organismos internacionales principalmente por el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos (Serra, Spiegel y Stiglitz, 2008). Para el Consenso de Washington el
modelo económico de industrialización promovido por el Estado y la sustitución
de importaciones en América Latina estaba agónico por la fuerte carga de la
deuda pública y la galopante inflación de las monedas regionales. Así los
créditos a estos países estaban condicionados, pues tenían que seguir
89
estrictamente las políticas del Consenso de Washington para poder auxiliarlos
en sus sistemas financieros.
Así, el neoliberalismo en su nuevo discurso ideológico a partir del
Consenso de Washington será un discurso semántico (Freeden, 1998) y que se
articulará con significantes flotantes (Laclau, 1997; 2006) para funcionar como
un campo discursivo (Laclau y Mouffe, 2004) que legitime las políticas públicas
del nuevo modelo económico a través del discurso de las élites políticas en
América Latina. Este campo discursivo intentará naturalizarse en los regímenes
textuales del discurso político para constituir una hegemonía en las prácticas de
las políticas públicas (Ver figura 3.2)
Figura 3.2. Significantes flotantes del significante vacío neoliberalismo
Fuente: Elaboración propia.
90
3.4 El discurso social-demócrata de los derechos sociales en la política de
Venezuela. El punto de partida: El Pacto de Punto Fijo.
Uno de los primeros discursos democráticos en la política latinoamericana es la
de Venezuela. El historiador mexicano Jean Meyer escribiría en 1977 las
siguientes líneas: ―todos los países de las Américas Ibéricas, todos salvo
México, Colombia, Venezuela y la pequeña Costa Rica, están gobernadas
actualmente por militares; sólo desde hace unos quince años Venezuela logró
escapar a esos generales: Colombia recuerda todavía al general Rojas Pinilla.
La única excepción finalmente, es la de México‖ (Meyer, 1977: 4). El análisis
histórico de Jean Meyer sobre Venezuela, se refiere al temprano nacimiento de
la democracia en Venezuela. Con la caída de la dictadura de Marcos Pérez
Jiménez se llegó a un acuerdo entre la élite política en 1958 a través del
memorable pacto de Punto Fijo (Rey, 1991; Kornblith, 1994).39
En 1959 el sociólogo político y cientista político Seymour Martin Lipset40
definía a la democracia como ―un sistema político en el cual existe oferta regular
de oportunidades constitucionales para cambiar a los funcionarios
gubernamentales‖ (1959: 71), por supuesto esta rotación de cargos públicos se
sustenta en el mecanismo elemental de la democracia: la celebración de 39
El registro histórico de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez se asienta el 23 de enero de 1958. Con negociaciones políticas previas el Pacto de Punto Fijo se firmó el 31 de octubre de 1958.
40 En la presente investigación doctoral nos inspiramos en la rica tradición que representa el
pensamiento de Seymour Martin Lipset en estudios sobre la democracia. Véase: Seymour Martin Lipset (1959), ―Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy‖, en The American Political Science Review, Vol. 53, No. 1, pp. 69-105;Guillermo O‘Donnell y Philippe Schmitter (1986), Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: Johns Hopkins University Press; Seymour Martin Lipset (1994), ―The Social Requisites of Democracy Revisited: Presidential Address‖, en American Sociological Review, No. 59, Febrero, pp. 1-22; Larry Diamond (1997), ―Consolidating Democracy in the Americas‖, en Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol.550, Marzo, pp.12-41; Adam Przeworski, Michael E. Alvarez. José Antonio Cheibub y Fernando Limongi (2000), Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990. Cambridge: Cambridge University Press; Ronald Inglehart y Christian Welzel (2005), Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence, Cambridge: Cambridge University Press. Es importante señalar que el trabajo de Lipset está inspirado a la vez en Aristóteles, Schumpeter y Alexis de Tocqueville, este último es importante por su análisis sobre las condiciones en que se dio la igualdad política y social en la democracia norteamericana.
91
elecciones competitivas y transparentes. Asimismo, Lipset argumentaba que
esta rotación de cambio en los cargos públicos en toda democracia se
sustentaba en tres mínimas condiciones, a saber: ―1). Una ―fórmula política‖,
entendida como un sistema de creencias, legitimidad del sistema democrático e
instituciones específicas – partidos políticos, libertad de prensa, etcétera- los
cuales son legitimados y aceptados como propiedad de todos; 2). Un conjunto
de líderes políticos en el gobierno; y 3). Uno o más conjuntos de líderes, fuera
del gobierno, que actúan como una oposición legítima que intentan ganar el
ejercicio del gobierno‖ (Lipset, 1959: 71). Siguiendo el argumento de Lipset
encontramos que en Venezuela se dio en 1958 los tres componentes mínimos
que requiere una democracia: 1).una fórmula política, 2).líderes políticos en el
ejercicio del gobierno, y 3).una oposición.
1). Una fórmula política. El pacto de Punto Fijo sentó las bases institucionales
para el ejercicio de la democracia en Venezuela. El pacto fue posible debido al
reconocimiento del juego democrático a través de elecciones entre los partidos
de Acción Democrática (AD), el partido social cristiano (COPEI, Comité de
Organización Política Electoral Independiente) y la Unión Republicana
Democrática (URD) (Ollier, 2011:15). Son estos tres partidos con los que nace
el moderno sistema de partidos de masas en Venezuela.
2). Líderes políticos y partidos políticos. El marco institucional democrático fue
legitimado por estos tres partidos, sentando el inicio del respeto por la
celebración de elecciones para el cambio legítimo en el ejercicio de gobierno.
En la evolución del sistema de partidos en Venezuela encontramos dos rasgos
distintivos. El primero consiste en que las élites políticas lograron traducir las
demandas sociopolíticas de las masas de trabajadores y campesinos de
Venezuela (Rey, 1991; Kornblith, 1994). El segundo rasgo distintivo es que el
sistema de partidos en Venezuela evolucionó hacia un bipartidismo fuertemente
92
institucionalizado, en donde las luchas por el poder por la vía electoral estaban
configuradas por los partidos de Acción Democrática (AC), cuyo ideólogo y líder
político fue Rómulo Betancourt; y el partido demócrata cristiana COPEI (Comité
de Organización Política Electoral Independiente), cuyo ideólogo y líder político
fue Rafael Caldera (Molina y Pérez, 1998). Así los discursos de los líderes
políticos eran identificados dentro de las ideologías bien definidas por las
plataformas político-electorales de cada partido político, en otros términos la
estabilidad institucional con la que nace el bipartidismo en Venezuela
garantizaba la identificación plena de las propuestas políticas de cada partido
político fortaleciendo sus alianzas con los sindicatos, la clase media y el medio
empresarial.
3). La oposición. Un antagonista históricamente presente en el sistema de
partidos de Venezuela son las corrientes marxistas y comunistas. Los partidos
de izquierda en Venezuela jugaron un papel importante como campos
discursivos contra la élite política y las tendencias ideológicas liberales. Antes
del pacto de Punto Fijo el histórico Partido Comunista de Venezuela (PCV) fue
reconocido legalmente en 1945. ―Existían, además, desde la época de Gómez,
diversas organizaciones marxistas, que ya bajo la presidencia de Medina
Angarita, fueron autorizados para actuar abiertamente, y que en 1945 se unen
para formar el nuevo Partido Comunista de Venezuela (PVC) ahora por primera
vez legalizado‖ (Rey, 1991: 537). En el pacto político de 1958 las tendencias
ideológicas de la izquierda fueron excluidas de dicho acuerdo nacional, no
obstante desde la exclusión fue construyendo un discurso antagónico al
gobierno y jugó el rol de oposición, más o menos respetada en su libertad para
expresar sus desacuerdos políticos.
Así, el bipartidismo que nace del Pacto de Punto Fijo empezará a
canalizar las demandas sociales, elaborando plataformas políticas en donde se
empiezan a reivindicar los derechos sociales de los ciudadanos venezolanos.41
41
Para algunos autores como Michael Coppedge después del Pacto de Punto Fijo en Venezuela surge una partidocracia con dos partidos fuertes como lo fueron Acción Democrática y el Partido Demócrata Cristiano COPEI. Véase: Michael Coppedge (1994), Strong Parties and
93
La reivindicación de los derechos sociales como la educación gratuita impartida
por el Estado, el acceso a los servicios de salud, el derecho a la protección
social del trabajo y los servicios públicos básicos fue constituyendo un discurso
de política social que los partidos políticos hacían parte de sus plataformas
políticas y prácticas de políticas públicas una vez ya en el ejercicio de sus
gestiones gubernamentales. A diferencia de la construcción histórica del estado
de bienestar en los estados capitalistas industrializados (Esping-Andersen,
1993), el estado de bienestar en América Latina aparece después de la
Segunda Guerra Mundial en entornos complejos de desigualdad social, crisis
políticas y económicas que han erosionado la capacidad institucional del Estado
en las prestaciones y obligaciones de garantizar los derechos sociales mínimos.
En ese sentido, podemos hablar de un estado de bienestar en países de
ingreso medio42 como son los países de América Latina, el Este Asiático y los
países de Europa del Este (Haggard y Kaufman, 2008).43
Lame Ducks: Presidential Partyarchy and Factionalism in Venezuela, Stanford California:
Stanford University Press.
42 De acuerdo con William R. Harlan, Lynne C. Harlan y Wee Ling Oii los países con status de
―menos desarrollo‖ tienen un ingreso promedio de PIB per cápita de $270 dls, en cambio los países con un status de ―ingreso medio‖ tienen un promedio de PIB per cápita de $2490 dls. Esta estimación fue realizada a precios constantes de 1984. Véase: William R. Harlan, Lynne C. Harlan y Wee (1984), ―Policy Implications of Health Changes in Rapidly Developing Countries: The case of Malasya‖, en Journal of Public Health Policy, Vol.5, No.4, Diciembre, pp. 563-572.
43 Un proyecto de investigación impulsado por Stephan Haggard y Robert R. Kaufman es el de una economía política de la política social que analice el estado de bienestar de ingreso medio en los países de América Latina, el Este Asiático y los países de Europa del Este. Como todo proyecto de investigación, el de Haggard y Kaufman parte de una tradición intelectual entre la economía política, la ciencia política y la economía del bienestar (Amartya Sen, 1982, 1999; Anand, Hunter y Smith, 2005; Nussbaum, 1992, 1993). Véase: Baum, Matthew A. y David A. Like (2003), ―The Political Economy of Growth: Democracy and Human Capital‖, en American Journal of Political Science, Vol.47, No.2, Abril, pp. 333-347; Dornbush, Rudiger y Sebastian Edwards, editores, (1991), The Macroeconomics of Populism in Latin America, The National Bureau of Economic Research (en línea); Haggard, Stephan y Robert R. Kaufman (2008), Development, democracy, and welfare states: Latin America, East Asia, and Eastern Europe, Princeton, N.J.: Princeton University Press; Hirschman, Albert O. (1987a) ―The Political Economy of Latin America Development: Seven Exercises in Retrospection”, en Latin American Research Review, Vol. 22, No.3, pp. 7-36; Hirschman, Albert O (1987b) ―The Political Economy of Import-Substituting Industrialization in Latin America”, en The Quarterly Journals of Economics, Vol. 82, No.1.
94
El discurso democrático en Venezuela aparece entonces en un entorno
de estabilidad institucional del sistema de partidos que traduce las demandas
sociales de los ciudadanos. Por otra parte, este discurso democrático estará
configurado para legitimar las políticas de los gobiernos a partir de la
reivindicación de los derechos sociales, es decir, el Pacto de Punto Fijo fue el
inicio por naturalizar un discurso democrático que tenía como significado la
institucionalización del estado de bienestar en Venezuela. La narrativa del
discurso de los derechos sociales en la vida política de Venezuela, inicia
entonces con un consenso democrático, indispensable para la estructuración de
derechos sociales (Marschall, 1981; Esping-Andersen, 1993; O‘Donnell, 1994;
y Haggard y Kaufman, 2008)
La sedimentación ideológica del Pacto de Punto Fijo cristalizó en la
Constitución de 1961, si bien es cierto que la constitución del 61 era una
constitución que continuaba el espíritu de la Carta Magna de 1947, esta última
tenía una inclinación ideológica liberal, en cambio el espíritu de la letra de la del
61 se inclinaba hacia posturas ideológicas de la tradición de la
socialdemocracia y la política social-cristiana arraigada en la igualdad de
derechos.44 Es importante recordar que Venezuela tiene una fuerte tradición del
pensamiento italiano, producto de la inmigración histórica italiana a este país.
En ese sentido las tradiciones políticas de la democracia cristiana tienen su
raigambre en las ideas políticas de aquel país europeo.45 Con la constitución de
44
Este argumento se lo debo a la Mtra. Andy Delgado, investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. La Mtra. Andy Delgado actualmente estudia el doctorado en política social en la Universidad Central de Venezuela. Véase: Andy Delgado y Luis Gómez Calcaño (2001), ―Concepciones de la ciudadanía social en las constituciones venezolanas de 1947, 1961 y 1999‖, en Cuadernos del CENDES, Año 18, Segunda Época, Caracas, enero-abril, pp. 73-100.
45 Concretamente el discurso programático del Partido demócrata cristiano COPEI, el cual tuvo
su inspiración ideológica sobre la justicia social en la distribución de la riqueza en el discurso de las encíclicas católicas y en el personalismo de Emanuel Mounier, el tomismo de Jacques Maritain y el evolucionismo de Pierre Teilhard de Chardin. Véase: Brian F. Crisp, Daniel H. Levine y José E. Molina (2003), ―The Rise and Decline of COPEI in Venezuela‖ en Christian Democracy in Latin America. Electoral Competition and Regime Conflicts, editado por Scott
Mainwaring and Timothy R. Scully, Stanford California: Stanford University Press, pp. 275-300.
95
1961 se ponen las bases de la institucionalización del estado de bienestar en
Venezuela, como escriben Andy Delgado y Luis Gómez Calcaño:
Esta Constitución [la de 1961], producto de la influencia ejercida para entonces por las corrientes socialistas y socialdemócratas basadas en la solidaridad y la justicia social (Molina, 1992:74), estableció logros evidentes en materia de educación, salud y seguridad social. Todo esto a la luz del Pacto de Punto Fijo, firmado tres años antes por Acción Democrática, URD y Copei, para acordar el rol institucional de los actores en el nuevo modelo democrático: el Estado jugaría un papel central en casi todos los ámbitos de la nación; el sector privado tendría un rol secundario en la activación de la economía y, sobre todo, los partidos vendrían a ser <<canales de agregación y articulación de intereses sociales>> (Kornblith, 1993:244-274).
Como señalan Haggard y Kaufman (2008) los países de ingreso medio
en América Latina le han dado suma importancia a las políticas sociales
orientadas al gasto social en educación y salud. Contrario, por ejemplo, a los
países del Este Asiático que han impulsado un fuerte gasto social a la
educación. En ese orden de ideas, a partir de la constitución de 1961 el rol del
Estado venezolano será la distribución de la renta petrolera, orientado
principalmente en el gasto hacia la educación y salud. El promotor de la política
social históricamente ha sido el estado rentístico venezolano (Vera, 2008). Y el
Pacto de Punto Fijo concibió la riqueza petrolera como garante económico en el
impulso e implementación de las políticas públicas, principalmente las de orden
económico y social. No obstante, se observa que la tendencia histórica del
crecimiento económico en Venezuela no va a la par con la distribución de la
renta petrolera (Sachs y Warner; 1997, 2001; Gruben y Darley, 2004; Vera,
2008; Oliveros, Quintana y Penfold, 2008) (Ver: Gráfica 3.1 y Gráfica 3.2)
96
Gráfica 3.1. Tendencia del crecimiento del PIB de Venezuela en un análisis
comparativo.
Fuente: Gruben y Darley (2004).
97
Gráfica 3.2. Ingreso Petrolero Real en Venezuela. (Millones US$ 2006)
Fuente: Asdrúbal Oliveros, Natasha Quintana y Michael Penfold, Ecoanalítica,
Agosto, 2008.
A pesar de las diferencias de intereses políticos e ideológicos entre los
tres principales partidos políticos en el contrato social del Pacto de Punto Fijo,
hubo acuerdos comunes con respecto al papel del estado de bienestar. El
acuerdo en el orden de los intereses políticos es que el estado rentístico
debería financiar los proyectos de políticas públicas; por otra parte en el orden
ideológico predominó una configuración socialdemócrata en el diseño del
estado de bienestar, los derechos sociales se concibieron como derechos
universales que el Estado venezolano debería garantizar. Cabe hacer notar que
la tradición política republicana en Venezuela, ha construido un discurso de
98
carácter fantasmático46 en donde el contrato social de la sociedad con el Estado
queda naturalizado en la Constitución.47
Yannis Stavrakakis (2010) argumenta que de las leyes y las instituciones
de una sociedad se deriva una narrativa fantasmática que delimitan un discurso
simbólico, creando identidades políticas. En ese sentido de la Constitución de
1961 emanarán narrativas de lo fantasmático, encauzadas a naturalizar el
contrato social a través de los derechos sociales. Así con la Constitución de
1961 los derechos sociales se demandan y desean con carácter de
universalidad y como derechos inalienables de los ciudadanos venezolanos,
narrativa fantasmática que supo hegemonizar la élite política. Observemos
ahora la naturaleza de estos derechos sociales en el rango constitucional:
Capítulo IV Derechos Sociales Artículo 72º El Estado protegerá las asociaciones, corporaciones, sociedades y comunidades que tengan por objeto el mejor cumplimiento de los fines de la persona humana y de la convivencia social, y fomentará la organización de cooperativas y demás instituciones destinadas a mejorar la economía familiar.[…]. Artículo 76º Todos tienen derecho a la protección de la salud. Las autoridades velarán por el mantenimiento de la salud pública y proveerán los medios de prevención y asistencia a quienes carezcan de ellos. Todos están obligados a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, dentro de los límites impuestos por el respeto a la persona humana. […] Artículo 78º
46
Sobre el carácter fantasmático de la ideología véase: Yannis Stavrakakis (2010), ―Simbolic Authority, Fantasmatic Enjoyment and the Spirits of Capitalism: Geneaologies of Mutual Engagement‖, en Lacan and Organization, Carl Cederström & Casper Hoedemaekers (editores), London: MayFlyBooks, pp. 59-100.
47 En el orden simbólico no es casual que después de la fundación de la V República
Bolivariana de Venezuela (2000), el Ejecutivo Hugo Rafael Chávez Frías tomara entre sus manos la Constitución de la V República Bolivariana de Venezuela como acto fundador del nuevo orden sociopolítico.
99
Todos tienen derecho a la educación. El Estado creará y sostendrá escuelas, instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso a la educación y a la cultura, sin más limitaciones que las derivadas de la vocación y de las aptitudes. La educación impartida por los institutos oficiales será gratuita en todos sus ciclos. Sin embargo, la ley podrá establecer excepciones respecto de la enseñanza superior y especial, cuando se trate de personas provistas de medios de fortuna. Artículo 84º Todos tienen derecho al trabajo. El Estado procurará que toda persona apta pueda obtener colocación que le proporcione una subsistencia digna y decorosa. La libertad de trabajo no estará sujeta a otras restricciones que las que establezca la ley. (Constitución de la República de Venezuela, 1961)
Con la instauración de un discurso hegemónico socialdemócrata
emanado del contrato social del Pacto de Punto Fijo, el Estado Venezolano
establece un estado de bienestar reconocido y legitimado por los ciudadanos.
La narrativa fantasmática girará a partir de ese momento fundacional hacia una
defensa de los derechos sociales, los antagonismos discursivos por derechos
sociales inclusivos será el registro ideológico de la sociedad venezolana.
Precisamente con la crisis del Pacto de Punto Fijo, reflejado en la sistemática
debilidad institucional del sistema de partidos, presionado por fuerzas
exógenas al sistema (Hernández, 2010), los discursos por los derechos
sociales se dará cada vez más en un antagonismo por establecer un discurso
hegemónico que le devolviera la legitimidad al Estado de bienestar venezolano.
Esta es la narrativa que argumentaremos a continuación.
100
3.5 El plan de ajuste estructural “El Gran Viraje” (1989) del gobierno de
Carlos Andrés Pérez (1989-1993): la irrupción del discurso político-
económico neoliberal.
En el segundo mandato presidencial de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) se
siguió al pie de la letra el decálogo de política pública diseñada por el Consenso
de Washington y estructurada en programas de ajuste económico y social por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), de esta manera
durante la segunda gestión de Carlos Andrés Pérez se inicia un ―ajuste
estructural‖48 radical en Venezuela.
La construcción del discurso ideológico de la política social del Pacto de
Punto Fijo tiene como sedimentación hegemónica un discurso de los derechos
sociales de carácter universal,49 de esta manera las prácticas de las políticas
sociales de carácter universal corrieron a la par con el período de expansión
económica financiado por el Estado Venezolano debido al alto ingreso petrolero
durante el período de 1958-1988 (Sachs y Warner, 2001; Gruben y Darley,
2004: 17-18; Alvarado, 2005:217). En esta lógica de los abundantes recursos
petroleros nace una clase media pujante en Venezuela, que acapara los
servicios estatales de educación gratuita, programas universales de servicios de
salud y a la vez se benefician con la expansión económica que inicia el sector
productivo apoyado en la renta petrolera. No es casual que la narrativa
fantasmática de esta clase media esté estructurada por un discurso que ha
naturalizado los servicios sociales que proporciona el Estado con carácter de
48
Entendemos aquí por ―ajuste estructural‖ en los términos en que lo usan Stephan Haggard y Robert Kaufman (1995) y que fortalece nuestra argumentación que sobre el neoliberalismo hemos desarrollado en este capítulo 3. Así, el ―ajuste estructural‖ son los ―paquetes de políticas ‗ortodoxas‘ que incluyen la estabilización macroeconómica, con énfasis en la política monetaria y fiscal, en la liberalización de los mercados de bienes y de capital mediante la desregulación y reducción de barreras y controles externos, y en la privatización del sector de empresas estatales. Una definición más amplia incluiría las estrategias alternativas de ajuste: formas más ‗activistas‘ de gestión macroeconómica que se apoyan en el control de precios y salarios; o políticas industriales que ponen mayor énfasis en determinadas intervenciones sectoriales y en el sector de empresas estatales‖ (Haggard y Kaufman, 1995: 355)
49 Bajo un criterio normativo la política social de carácter universal tiene una cobertura para
todos los ciudadanos sin importar el status del ingreso.
101
universalidad, es decir, el Estado tendrá la obligación de proteger y llevar a
cabo políticas inclusivas en la prestación de servicios de seguridad social. Para
algunos autores desde el punto de vista de las prácticas institucionales este
período se caracteriza por amalgamar una democracia producto del Pacto de
Punto Fijo con prácticas populistas, que para la historiografía política de
Venezuela algunos autores la denominan como populismo tradicional (Alvarado,
2005).
Una descripción exhaustiva sobre la partidocracia y el faccionalismo en el
sistema de partidos de Venezuela, la realiza Michael Coppedge en su
minucioso trabajo titulado Strong Parties and Lame Ducks. Presidential
Partyarchy and Factionalism in Venezuela (1994). El argumento central de
Coppedge es que fue la partidocracia hegemónica de Acción democrática y
COPEI quienes con sus acuerdos políticos construyeron una estabilidad
institucional para encauzar el poder político a través de reglas de carácter
electoral. El monopolio del poder político que giro en torno a Acción
Democrática y COPEI, adhirieron a sus fuerzas políticas grupos de estudiantes,
profesionales de clase media, sindicatos, grupos de campesinos y
organizaciones empresariales (Ollier, 2011:16). Una segunda lectura desde el
punto de vista del discurso podemos decir que esta partidocracia elaboró una
narrativa de un proyecto ideológico hegemónico (Howarth, 2009) que entrará en
su clímax de desinstitucionalización política con el inicio del gobierno de Carlos
Andrés Pérez en 1989, miembro ilustre de Acción Democrática a quien le tocará
vivir la inestabilidad social y del sistema de partidos venezolano.
En las elecciones de diciembre de 1988 Carlos Andrés Pérez de Acción
Democrática gana el poder de la Presidencia de Venezuela con el 52.89% del
voto popular, seguido por Eduardo Fernández de COPEI con el 40.40%,
Teodoro Petkoff de la alianza MAS-MIR con el 2.71%.50 Su discurso de
campaña promete el regreso de Venezuela a los días de la abundancia en los
50
Datos consultados en el documento ―Elecciones Presidenciales. Cuadro Comparativo 1958-2000 (Voto Grande)‖, en Consejo Nacional Electoral, http://www.cne.gov.ve
102
recursos económicos, como en la primera bonanza petrolera de 1958-1978. No
obstante, los problemas macroeconómicos de carácter financiero, fiscal, en
balanza de pagos y de deuda externa sofocaban la capacidad de maniobra del
gobierno de Carlos Andrés Pérez. Es importante hacer notar que los estados de
bienestar en los países desarrollados de Europa históricamente han obtenido
sus recursos para la distribución equitativa de la riqueza a través de un diseño
de una plataforma fiscal robusta (Skocpol y Amenta, 1986), en cambio como
bien observan Stephan Haggard y Robert R. Kaufman en su estudio
Development, Democracy, and Welfare States: Latin America, East Asia, and
Eastern Europe (2008) los países en América Latina de ingreso medio carecen
de una robusta plataforma fiscal para hacerle frente a las responsabilidades
sociales propias del estado de bienestar, y en el caso específico de Venezuela
es el estado rentístico el que da el financiamiento al sistema de seguridad social
(Vera, 2008).
En ese escenario las medidas que tomará Carlos Andrés Pérez en 1989
para reorientar las políticas macroeconómicas de su gobierno es la aplicación
de severas medidas estructurales en el marco macroeconómico del país, el cual
anuncia oficialmente el 16 de febrero de 1989 con su plan de ajuste estructural
conocido popularmente como ―El Gran Viraje‖. Este proyecto económico de
Carlos Andrés Pérez apelaba a los distintos sectores de la sociedad
venezolana, proyecto económico que se naturalizó como un proyecto político
hegemónico, pues con su anuncio polarizó a la sociedad venezolana en amigos
y enemigos de las medidas drásticas anunciadas por su administración. No hay
que olvidar que los gobiernos anteriores habían naturalizado un estado de
bienestar con acceso universal a los derechos sociales para todos los
ciudadanos venezolanos, y con el proyecto político hegemónico que empezó a
impulsar el gobierno de Pérez se contradecía el espíritu fantasmático de los
derechos sociales en Venezuela en su función principal: otorgar seguridad
social a todos los integrantes de la comunidad social venezolana. Estas
medidas de reformas económicas institucionales emprendidas por Pérez al
inicio de su gobierno, es la línea argumentativa que hemos desarrollado en
103
nuestra investigación en este capítulo 3 en donde la ideología neoliberal se ve
impulsada en el caso venezolano a partir de las recomendaciones del Fondo
Monetario Internacional que en su momento era la institución que daba voz al
proyecto económico-político diseñado en el Consenso de Washington. Una
reseña de la literatura al respecto realizada por Alejandro Maldonado Fermín
(2007),51 señala que autores tan diversos (Contreras 2004; González, 1996;
López Maya, 1999; Maza Zavala, 1996; Valecillos, 1992), concuerdan en
nuestra perspectiva de que la ideología neoliberal del Fondo Monetario
Internacional y el Consenso de Washington no eran sólo ―ideas‖ y ―discursos‖
sino proyectos económicos-políticos con grandes implicaciones para el
desarrollo de modelos asistencialistas de las políticas sociales en Venezuela.52
Como todo proyecto político-económico que pretende buscar los
consensos entre los diversos actores sociales y políticos, para instaurarse como
proyecto hegemónico, el de Carlos Andrés Pérez antes de anunciar sus
medidas de ―El Gran Viraje‖, intentó buscar aliados que se adhirieran a su
programa económico de gobierno. En ese sentido lo que se observa en la
comunicación de sus propuestas es el inicio del conflicto político, es decir, el
momento de lo político, pues como bien ha argumentado Chantal Mouffe las
51
Una investigación interesante que presenta Alejandro Maldonado Fermín en su estudio Instituciones clave, producción y circulación de ideas (neo) liberales y programas de ajuste estructural en Venezuela, 1989-1998 (2007), es la relativa al rol significativo que jugaron los Think Tanks en la difusión de la cultura económica neoliberal. Al respecto escribe Alejandro Maldonado: ―[…] el CEDICE comienza un programa de formación para comunicadores sociales, denominado Curso de Información Básica Económica, cuyo propósito principal era divulgar entre estos profesionales los legados de reconocidos pensadores liberales: Ludwig von Mises, Friederich Von Hayek, Milton Friedman, Michael Novak, Ayn Rand, James Buchanan, Alberto Benegas Lynch, Henry Hazlitt‖ (Maldonado, 2007:48). Como bien nos recuerda Maldonado el CEDICE es un Think Tank que pertenece a la red llamada Atlas Economic Research Foundation, fundación radicada en Estados Unidos.
52 Como hemos expuesto en el Capítulo 1 de esta investigación, desde una perspectiva
nominalista, las ―ideas‖ y ―discursos‖ son entidades separadas de la realidad social. Sin embargo, como lo han demostrado Ernesto Laclau y Chantal Mouffe (2004), desde una perspectiva de la teoría del discurso postestructuralista los discursos son prácticas que de forma dialéctica implican lenguaje y acciones, es decir, utilizando la metáfora de Ludwig Wittgenstein son juegos del lenguaje. Isaiah Berlin en su selección de ensayos Contra la corriente: ensayos sobre la historia de las ideas (1986), también ha demostrado cómo las ideas inciden en la historia, esta concepción de Berlin es análoga a la argumentación de Laclau y Mouffe (2004) sobre la subversión de los discursos políticos en la contingencia de la historia.
104
instituciones políticas tienen un momento anterior en donde se desarrolla a
plenitud el conflicto, es esa naturaleza maleable de lo político que antecede a la
política, reconocer esta dimensión es poner en su justa medida el origen de las
instituciones democráticas, método distinto a la que siguen los liberales que ven
sólo en el consenso el nacimiento de la política institucional, colocando el
conflicto en un segundo plano. Así con el discurso de sus primeros días el
Presidente recién electo en Venezuela Carlos Andrés Pérez estaba trazando las
fronteras políticas de amigos y enemigos. Y el primer gran enemigo que surge
frente a sus políticas económicas es el de la clase trabajadora organizada en la
Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Así el 16 de enero de
1989 se leía en el periódico español El País la siguiente crónica:
Carlos Andrés Pérez anunciará un severo paquete de medidas económicas de ajuste en cuanto asuma la presidencia de Venezuela, el 2 de febrero, que ya la oposición ha comenzado a comparar con las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata del Plan Económico Global de corto plazo, que supondrá aumentos en el precio de la gasolina y de todos los servicios públicos.
El propio presidente electo en los comicios del 4 de diciembre pasado, Carlos Andrés Pérez, ha comenzado a presentar el denominado Plan Económico Global a los dirigentes empresariales, sindicales y a su partido, Acción Democrática, de tendencia socialdemócrata. El plan contempla aumentar el precio de la gasolina y de todos los servicios públicos, devaluación progresiva del bolívar a través de la unificación cambiaria, para que el dólar vaya flotando según el parámetro de divisas. Liberación de las tasas de interés, liberación de los precios, restricción del crédito, fortalecimiento de la balanza de pagos, política monetaria moderada, reducción del gasto fiscal y aumento del salario base mensual a 4.500 bolívares e incremento salarial a los funcionarios públicos.
El equipo económico del nuevo gobierno venezolano lo ha calificado de ―programa de choque‖, con una duración de seis meses, como si fuera una terapia intensiva para provocar cambios significativos en la economía del país. Detrás de los primeros cambios está una política a largo plazo orientada hacia una economía más productiva y competitiva.
105
El futuro presidente se ha defendido cuando le han criticado la influencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su programa de ajuste. ―Siempre hemos estado en manos del FMI. Lo que debemos hacer es presentar nuestros propios planes y ejercer nuestros propios derechos sin detenernos a pensar si coinciden o no con lo que dice el Fondo Monetario Internacional o cualquier otra organización‖, afirma.
Críticas. Lo que preocupa en realidad es el disparo inflacionario que producirá el choque de las medidas. El equipo técnico de Carlos Andrés Pérez reconoce que las medidas son duras, pero que causarán apenas un 40% de inflación, mientras que los economistas de la oposición aseguran que será del 100%. Por su parte, Pérez dice que si llega al 80%, dejaría la presidencia y se asilaría en el extranjero. Lo cierto es que la clase trabajadora está más alarmada con lo que viene. La confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la central obrera mayoritaria, está haciendo sus propias evaluaciones de los efectos que tendrán las medidas de ajuste, y desde ahora está pidiendo un aumento general de salarios o compensación del 50% una revisión trimestral de los sueldos, aplicación gradual de las medidas y no de un solo golpe, y subsidios directos de alimentos a las familias más pobres.
Mientras se debate sobre el impacto que tendrá el programa de choque, el equipo asesor de Pérez viajará a México y a España para ver de cerca los resultados que ha tenido la aplicación de programas de ajuste parecidos y el desarrollo de las fórmulas de concertación entre los trabajadores, Gobierno y empresarios. (El País, 16.01.1989).
En esta ambiente de polarización de ideas e intereses entre el gobierno
de Pérez y su equipo tecnocrático de economistas con un sector tan radical y
duro en los movimientos sindicalistas como lo es La Confederación de
Trabajadores de Venezuela, empiezan a trazarse en los discursos las fronteras
políticas de amigos y enemigos. A pesar de este ambiente de polarización el
gobierno de Carlos Andrés Pérez aplica por mandato presidencial las siguientes
medidas de carácter macroeconómico, que siguiendo a Jonathan Di John
(2005) las podemos sintetizar en las siguientes líneas de acción
macroeconómica:
106
La unificación en el tipo de cambio para el comercio internacional, con la
finalidad de ser más competitivos.
La progresiva devaluación del tipo de cambio, es decir, se libera la moneda
nacional para que en el mercado de precios tome su justo valor.
La liberalización comercial, privatización y desregulación financiera, que
impactara en los intereses de sectores corporativos como la financiera,
industrial y agrícola (Corrales y Cisneros, 1999)53
Liberalización de las tasas de interés, ahora no son fijadas por el Estado,
sino por la oferta y demanda del mercado financiero.
La eliminación de casi todas las restricciones a la inversión extranjera y por
consiguiente la eliminación gradual de las tarifas arancelarias. Como señala
Corrales y Cisneros (1999) una de las tarifas más altas en América Latina
antes del programa de liberalización (1989) era la de Venezuela con el
135% la cual fue reducida al 20% para 1992.
―La introducción de reformas fiscales, incluyendo la introducción del
impuesto al valor agregado‖ (Di John, 2005:109).
Como consecuencia de las prácticas de liberalización económica
emprendidas en 1989, el gobierno de Carlos Andrés Pérez profundizó dicho
programa promoviendo y firmando acuerdos de libres comercio con otros
países, con el objetivo de introducir actores comerciales que generaran un
mercado nacional competitivo, por consiguiente crear una institucionalidad que
obedeciera a la información perfecta de las transacciones del mercado para
lograr mercados eficientes y competitivos que ahora se guiaran no por los
53
De acuerdo con Corrales y Cisneros (1999), el Presidente venezolano Carlos Andrés Pérez puso en marcha el ―ambicioso‖ programa de liberalización comercial en abril de 1989. Véase: Javier Corrales e Imelda Cisneros (1999), ―Corporatism, Trade Liberalization and Sectoral Responses: The Case of Venezuela, 1989-99‖, en World Development, Vol. 27, No.12, pp.
2099-2122.
107
intereses corporativos del Estado, sino más bien por la lógica de los equilibrios
de precios producto de los mercados. Así, las corporaciones sindicales,
industriales, agrícolas y financieras pierdan a su principal aliado: el Estado
rentístico venezolano. Como señalamos esta liberalización comercial es notoria
con la incorporación de Venezuela al Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT), para 1992 el gobierno venezolano firma los
acuerdos de libre comercio como son el Pacto Andino, El Mercado Común de
América Central, acuerdos con Argentina y Chile. Para 1993 el acuerdo
comercial del Grupo de los Tres integrado por Colombia, México y Venezuela, y
el Mercado Común del Caribe (Caricom) (Corrales y Cisneros, 1999:2103).
Con este ambicioso proyecto político-económico hegemónico del
gobierno de Carlos Andrés Pérez, se inicia a construir un discurso político de
política pública en la buscada de consensos para implementar las decisiones de
poder del gabinete económico de Pérez, cuya idea de la política es meramente
tecnocrática.54 Se instaura así en Venezuela con plenitud el discurso
propiamente neoliberal, cuyo rasgo definitorio es que las bondades de los
equilibrios de los mercados realizará de forma mecánica la distribución
equitativa de la renta nacional. Como señala David Howarth implementar un
proyecto político hegemónico en política pública implica instaurar decisiones de
poder, entendiendo el poder como ―actos radicales de institución, el cual
involucra la elaboración de fronteras políticas y dibuja las líneas de inclusión y
54
Como nos recuerda Ernesto Laclau (2009) en una entrevista concedida al programa Visión Siete Internacional ―[…] el director de la Business School en la Universidad de Chicago viajó a Chile en ese momento a dar becas a todo una generación de estudiantes chilenos, estos fueron los Chicagos Boys, y ellos trataron de aplicar ese modelo radical [modelo neoliberal] en los primeros años del gobierno de Pinochet. Y en ese momento es cuando Milton Friedman viajó a Chile y cuando se aplicó el modelo en la forma más pura, eso condujo a una catástrofe económica unos años después. Y después entonces tuvieron que empezar a rectificar el modelo de una manera más suave con una nueva generación de economistas […]. El pasaje anterior, ilustra lo que Ernesto Laclau ha identificado como el desplazamiento de la política por el discurso tecnocrático a través de la idea de progreso en Saint Simon, sobre este último autor véase: Walter M. Simon (1956), ―History for Utopia: Saint-Simon and the Idea of Progress‖ en Journal of the History of Ideas, Vol.17., No.3, Junio, pp. 311-331.
108
exclusión. En esta concepción el ejercicio del poder constituye y produce
prácticas y relaciones sociales‖ (Howarth, 309-310).55
Estas fronteras políticas de inclusión y exclusión para implementar y
naturalizar el discurso hegemónico de liberalización del Ejecutivo venezolano,
necesariamente tiende a intensificar las decisiones de poder a través de los
discursos. Poder que identifica a los enemigos de las ―bondades‖ del programa
de liberalización económica. Siguiendo la estrategia de lectura de Julio Aibar
(2007) para analizar lo político a partir de los contornos del significado que
guarda todo régimen textual, hemos analizado el régimen textual de dos
discursos claves de la élite de poder, uno de Carlos Andrés Pérez y el otro de
su Ministro de Comercio e Industria Moisés Naím, la clave de ambos discursos
es que marcan las fronteras políticas entre amigo y enemigos, polarización
política que a partir de 1989 se intensificará en la comunidad discursiva
venezolana.
El discurso presidencial de Carlos Andrés Pérez, pronunciado el 16 de
febrero de 1989 en el momento en que anuncia su programa de ajuste
estructural macroeconómico, apela al significante vacío de algunos que ―todavía
no entienden a cabalidad‖. La indeterminación de algunos es por supuesto un
juego retórico en donde se usa un adverbio indeterminado para confrontar al
55
Lo interesante del trabajo de David Howarth (2010) es que introduce las categorías de poder de Michel Foucault y hegemonía de Ernesto Laclau en sus estudios sobre la evaluación crítica de las políticas públicas como proyectos políticos hegemónicos. Por su importancia transcribo a continuación su noción de poder para evaluar críticamente los proyectos hegemónicos en política pública. ―[…] el poder consiste en actos radicales de institución, el cual involucra la elaboración de fronteras políticas y dibuja las líneas de inclusión y exclusión. En esta concepción, el ejercicio del poder constituye y produce prácticas y relaciones sociales. Pero el poder también involucra la sedimentación y reproducción de las relaciones sociales por la vía de la movilización de varias técnicas de la gestión política a través de la elaboración de ideologías y fantasías. La función de esta última es ocultar la contingencia radical de las relaciones sociales y naturalizar las relaciones de dominación. El poder entonces está íntimamente relacionado a la dominación, aunque esta última no es reductible a la primera, la conexión precisa entre poder y dominación debe ser cuidadosamente conceptualizado. Por consiguiente, haciendo hincapié en la primacía de la política, e introduciendo la categoría de fantasía, debo esforzarme para proporcionar los medios para efectuar una distinción analítica entre los ejercicios legítimos e ilegítimos de poder, a la vez ofrecer los recursos necesarios para distinguir entre relaciones de subordinación, dominación y opresión para luego presentar una forma de como relacionarlos.‖ (Howarth, 2010:309-310).
109
enemigo de sus decisiones de poder en su política de liberalización, además en
las implicaciones de su discurso presidencial como encarnación corporal del
poder56 denuncia que todos los miembros de la comunidad política venezolana
tienen ―alguna responsabilidad‖. Dicho lo anterior pasemos a la lectura del
registro de un fragmento del mencionado discurso presidencial de Pérez:
Planteo al país que nos concertemos. Es un gigantesco esfuerzo, que demanda una voluntad firme y disposición para la austeridad y el esfuerzo que algunos todavía no entienden a cabalidad. Es una transformación política y social, pero ante todo, es un cambio cultural profundo […] se trata de medidas que en algún momento debían dictarse, que debieron haberse adoptado hace mucho tiempo. Todos y cada quien tenemos alguna responsabilidad.
Las decisiones que hoy anuncio no inician una sucesión de medidas similares en el futuro, sino que son la corrección del rumbo para impulsar el proceso de modernización económica y social. Es el gran viraje con el cual la experiencia que hemos vivido, los errores, las omisiones y las improvisaciones, nos comprometen a todos los venezolanos (Maldonado, 2007:47).
En 1993 Moisés Naím, otro actor estratégico de las reformas
neoliberales, que fuera Ministro de Comercio e Industria en el gobierno de
Pérez, identificaba literal y simbólicamente al enemigo de la liberalización
económica en el sector privado; sin embargo como argumenta Naím el enemigo
se transformó inmediatamente en el amigo de la política liberalizadora. La visión
tecnocrática-liberal de Moisés Naím expuesta en distintos discursos (Naím,
2000; Naím, 2003) pasa por alto en sus análisis sobre Venezuela los momentos
de irrupción de lo político, pues para Naím la racionalidad tecnocrática -y no lo
56
La tradición latinoamericana del ―hombre fuerte‖, ya sea el militar, el caudillo o el presidente es la figura que encarna el poder en el sentido en que lo meditó Claude Lefort, pues como ha expuesto el filósofo francés antes del advenimiento de la democracia, el derecho encarnaba en un cuerpo, una sustancia que era Dios o el Monarca. Así, el ―Presidente‖ en América Latina -antes de la revolución democrática- era la encarnación del poder. Véase: Claude Lefort (1990), La invención democrática, Buenos Aires: Nueva Visión. No quiero pasar por alto que tanto Martin S. Lipset como Claude Lefort tenían como una fuente primordial de inspiración la obra de Alexis de Tocqueville La Democracia en América (2002).
110
político- es lo que debe prevalecer en la explicación sobre la polarización
política en Venezuela, polarización que precisamente se acentúo durante su
administración de las políticas neoliberales implementadas en la estructura
económica de Venezuela, aquí el relato de Naím:
Altamente protegido e influyente el sector privado se esperaba que fuera un enemigo del cambio…Sin embargo, en la práctica una vez que estos grupos privados se dio cuenta de que los cambios principales eran en gran medida irreversibles, dejaron de buscar el retorno a las viejas políticas públicas…Entonces, el desmantelamiento del régimen altamente proteccionista en la que habían prosperado las empresas privadas durante décadas no tuvo trabas. (Naím, 1993 en Corrales, 1999:2012).
El estudio de los analistas económicos nos da cuenta de la grave
situación macroeconómica por la que atravesó el gobierno de Carlos Andrés
Pérez (Mateo y Padrón, 1996; Lander y Fierro, 1996; Corrales y Cisneros,
1999). En 1989, año de la implementación del ―gran viraje‖ el Producto Interno
Bruto (PIB) cayó en -8.57%, para 1992 el crecimiento del PIB fue de 6.82%. El
superávit o déficit fiscal total como relación del porcentaje del PIB nacional para
1988 era de -15.1 hubo un repunte en 1990 con el 4.08%, para 1992 cayó
nuevamente con el -5.8%. Otro indicador macroeconómico para tener
información sobre la estabilidad económica de un país es el de la inflación, así
tenemos que para 1988 la inflación era de 29.48%, disparándose en 1989 a
84.46%, para el año de 1992 la inflación llegó a 31.43%. La estabilidad sobre la
seguridad social medida a través de la tasa de desempleo se observa que para
1988 la tasa de desempleo era de 6.9, en 1989 era de 9.6, la tasa de
desempleo en pleno inicio del ajuste estructural llegó en 1990 a 9.9, bajando a
7.1 para el año de 1992. (Ver Tabla 3.2).
111
Tabla 3.2 Principales indicadores macroeconómicos en Venezuela, 1988-1992
1988 1989 1990 1991 1992
PIB (% cambio) 5.82 -8.57 6.47 9.73 6.82
Superávit o déficit fiscal total(Bs millones)
-74,234 -20,436 19,523 12,503
Superávit o déficit fiscal total (% del PIB)
-15.1 -4.54 4.08 2.38 -5.8
Inflación (%) 29.48 84.46 40.66 34.20 31.43
Cambio en las reservas internacionales (US$ millones)
-4,895 66 2,212 3,218 -1,145
Deuda pública externa (US$ millones)
26, 586.3 27,152.3 26,811.5 25,856.3 27,105.1
Cuenta corriente (US $ millones)
-5,809 2,161 8,279 1,761 -3,362
Balanza comercial (US $ millones)
-1,998 5,632 10,637 4,837 1,689
Tasa de desempleo 6.9 9.6 9.9 8.7 7.1
Fuente: Edgardo Lander y Luis A. Fierro (1996).
En esta situación de debilidad institucional estatal y crisis económica
reflejada en las variables macroeconómicas, el discurso del ejecutivo
venezolano tenía que usar estrategias narrativas que justificaran sus políticas
económicas del ―gran viraje. La debilidad económica del estado rentístico
venezolano no podía hacer frente a las fuertes demandas de derechos sociales
que exigía la sociedad. El proyecto ideológico neoliberal de Pérez partía de la
creencia de que la sociedad venezolana iba a tolerar sus ortodoxas políticas
económicas. No obstante, el discurso del ―daño‖57 estaba ya en la sociedad
57
La ciencia política positiva argumenta que lo particular no puede explicar lo universal, es decir, la parte no puede dar cuenta del todo. Este es el viejo argumento de la falacia de composición de David Hume. No obstante, el psicoanálisis hace una interpretación en sentido contrario, pues argumenta que las pasiones y razones del individuo pueden por analogía
112
venezolana, pues el ajuste estructural abandonó de forma radical los beneficios
sociales de carácter universal, para pasar a la implementación de políticas
sociales asistencialistas y focalizadas, atendiendo a la población en pobreza
extrema. Sólo de esta manera se explica el conflicto social que irrumpió con el
Caracazo (1989). Así nuestra lectura es que con el Caracazo irrumpe en la
sociedad civil la exigencia de derechos sociales como derechos humanos, no
es casual que en la Constitución de 1999 de la V República los derechos
sociales se constituyan en derechos humanos.58
3.6 El discurso de los derechos sociales, antagonismos y el conflicto
social. El momento de lo político: El Caracazo.
Los consensos para el proyecto hegemónico neoliberal emprendido en 1989 por
Pérez no se lograron por la vía política. Por consiguiente, Pérez tuvo que
recurrir al ejercicio del poder tanto político como militar. El aislamiento político
del primer gobierno neoliberal en Venezuela se debe a que actores políticos y
sociales estratégicos, para empezar su propio partido Acción Democrática, los
sindicatos, la clase empresarial con membrecía en la organización
FEDECÁMARAS, la clase media compuesta por profesionales y la sociedad
civil le retiraron el apoyo a su gobierno tecnocrático (Ollier, 2011; Maya, 2001,
Ellner,1996). Carlos Andrés Pérez se quedó prácticamente aislado, sin el más
explicar fenómenos sociales más amplios. En esta línea argumentativa Julio Aibar escribe: ―[…] los populismos, por lo general, funcionan como catalizadores-activadores-reelaboradores de necesidades, malestares, resentimientos, humillaciones y descontentos sociales para luego ingresarlos en el campo político, lo que cumplen presentando o intentando presentar (es decir, recreando, constituyendo y poniendo en escena) un daño‖ [cursivas mías] (Aibar, 2007:26). Véase también sobre ideología y represión Michael Billig (2006), ―A psychoanalytic Discursive Psychology: from consciousness to unconsciousness‖, en Discourses Studies, London, Vol.8
(1), pp. 17-24.
58 Como escribiría posteriormente la investigadora Neritza Alvarado Chacín (2003), ―Las nuevas
orientaciones [de las políticas macroeconómicas] significaban un cambio del modelo de acumulación cuyo instrumento fundamental fue el ‗paquete económico‘, concebido como un ‗híbrido de cabeza neoliberal y cuerpo populista ‗ (Guevara, 1989,31) con el cual el gobierno de Carlos Andrés Pérez rompió objetivamente con la ideología socialdemócrata y buscó impulsar un proceso de extendida y rápida capitalización de la economía, cuya recesión era creciente‖ (Alvarado, 2003:112-113).
113
mínimo margen de acción para los consensos fundamentales para la
elaboración de un proyecto político que aspire a ser hegemónico (Howarth,
2009).
Como consecuencia de la entrada en vigencia el 27 de febrero de 1989 –
como parte de las políticas de ajuste económico- el aumento del costo de la
tarifa en el transporte público al 30% y el aumento en el costo de la gasolina
que subía al 10%, medidas económicas que afectaban el gasto del día a día de
los venezolanos, surge una respuesta a estas medidas específicas manifestada
a través de protestas que se articularon en una revuelta conocida en la historia
social de Venezuela como el Caracazo.(Hernández, 2010; López-Maya,
2001).59 El 28 de febrero de 1989 en un comunicado especial desde la Ciudad
de Caracas, el diario New York Times daría la siguiente crónica:
La violencia en Venezuela, un país productor de petróleo cuya prosperidad en la década de los setenta dio paso a una deuda externa de 33 billones de dólares, la peor deuda desde principios de la década de los sesenta. Venezuela ha elegido libremente a sus gobiernos desde 1958. Construyendo una de las más durables democracias en América Latina.
Desde que asumió su cargo el 2 de febrero, el Presidente Pérez ha tratado de persuadir al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para continuar otorgando préstamos a Venezuela. Los precios para una amplia gama de bienes de consumo y servicios han aumentado considerablemente ya que el gobierno se ha orientado a eliminar el control de precios. Como parte del programa, el incremento de las tarifas del transporte público, fue la causa inmediata de la violencia (New York Times, 28.02.1989).
59
El llamado Caracazo o Sacudón fue un evento violento que se dio entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 1989, se le llama Caracazo por ser la Ciudad de Caracas la más afectada por estas protestas, sin embargo las protestas también se dieron en otras ciudades como Barquisimeto, San Cristóbal, Maracay, Barcelona, Puerto de La Cruz, Los Teques, Puerto Ordaz, Valencia, Carora, Acarigua, Ciudad Guayana y Maracaibo (Hernández, 2010:44). Asimismo para una narrativa amena y puntillosa sobre la revuelta del Caracazo véase: Antonio José Hernández Curiel (2010), Las bases retóricas y organizativas del movimiento nacional-popular en su momento de emergencia: 1989-1998, tesis para optar el grado de Maestro en
Ciencia Política por el Centro de Estudios Internacionales, Colegio de México, pp. 44-54.
114
En este contexto sociopolítico de protestas y violencia se inicia un
discurso sobre los derechos de los ciudadanos, los estudiosos sobre la acción
colectiva de las protestas en Venezuela observan que a partir del Caracazo, se
da inicio a un conjunto de repertorio simbólico sobre las formas de protesta
contra el gobierno, identificado este último como el autor de las políticas
neoliberales y por consiguiente como el responsable del deterioro de la calidad
de vida de los venezolanos .(Hernández, 2010; López-Maya, 2003:14-30;
López-Maya, 2001).
Una aproximación acabada sobre los discursos de los derechos civiles,
políticos y sociales como componente de la democracia lo tenemos en el
memorable documento editado y coordinado por el Programa de las Naciones
Unidas Para el Desarrollo (PNUD), con el título de La democracia en América
Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos (2004). La
elaboración de dicho documento contó con la participación de líderes, políticos
y académicos de los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. El
argumento de fondo de La democracia en América Latina. Hacia una
democracia de ciudadanas y ciudadanos, es la lectura crítica sobre el estado de
los derechos civiles, políticos y sociales en América Latina. Dicha interpretación
sobre los derechos civiles, políticos y sociales se apoyan en la interpretación de
la historia de América Latina realizada por el politólogo Guillermo O‘Donnell.60
El modelo que sigue Guillermo O‘Donnell está inspirado en la obra Class,
Citizenship and Social Development (1965) del sociólogo T.H.Marshall.61 De
acuerdo con Gilles Bataillon (2004), la concepción de la historia de Guillermo
60
Véase: Guillermo O‘Donnell, Philippe C. Schmitter y Lawrence Whitehead (1994), Transiciones desde un gobierno autoritario: perspectivas comparadas, Vol. 3, Barcelona:
Paidós.
61 Me refiero a la edición con la clásica introducción de Seymour Martin Lipset.
115
O‘Donnell pasa por alto explicar la dialéctica del proceso histórico que siguieron
los derechos civiles, políticos y sociales como bien lo argumentó T. H. Marshall
(1965) en su estudio para Europa. O‘Donnell analiza de manera separada los
derechos civiles, sociales y políticos olvidando los regímenes de creencia que lo
sostienen (Bataillon, 2004:83-84). Escribe Gilles Bataillon:
[…]Retomando de manera muy explícita el esquema de T.H. Marshall, en el que dicho autor distingue tres ámbitos en la ciudadanía –el civil, el político y el social-, O‘Donnell sostiene que en los países centrales fue la fuerza de la influencia de los derechos civiles lo que permitió que en un segundo tiempo se instituyera una segunda generación de derechos, los derechos políticos y sociales. Luego constata que en América Latina estos derechos civiles, las libertades fundamentales de propiedad, de asociación, de expresión y de credo, tanto como la presunción de inocencia, no fueron sino palabras huecas a todo lo largo del siglo XIX y durante la mayor parte del siglo XX. También precisa que tal situación en cierto modo no ha cambiado. Apoyado en estas constataciones, concluye que el tipo de democracia que prevalece hoy en el subcontinente es particularmente limitado. Por último, sostiene que sin una política voluntarista que marque la voluntad de considerar a todos los ciudadanos como iguales y que garantice un mínimo de derechos sociales, estas democracias estarían condenadas a quedar ―incompletas‖ y no únicamente marcadas por un principio de no terminación, que como Claude Lefort lo ha demostrado, es uno de sus mecanismos fundamentales. Cualquiera que sea la pertinencia de estas últimas recomendaciones, que se inspiran ampliamente en las consideraciones de Charles Taylor o de Amartya Sen, también resulta conveniente señalar que la historia que vuelve a trazar el politólogo argentino del advenimiento de la democracia en Norteamérica y en Europa, tanto como la que esboza de la historia latinoamericana, son al mismo tiempo por lo menos discutibles, y desembocan en una apreciación errónea de las transformaciones que vivió el subcontinente latinoamericano en este último cuarto de siglo. Reconsideremos su esquema y su referencia a T.H. Marshall. A diferencia de este último, O‘Donnell presenta los derechos civiles, políticos y sociales como otras tantas entidades radicalmente separadas, no nos dice nada de los vínculos que existen entre ellos, y tampoco evoca el régimen de creencia en el cual se apoyan. [Cursivas mías] (Bataillon, 2004:83-84)
116
Lo relevante del argumento de Bataillon es que pone el acento en los
regímenes de creencias, es decir, en el lenguaje que se concibe como
institución de lo social, como expresaría Cornelius Castoriadis en su ensayo La
democracia como procedimiento y como régimen:
No hay ser humano extra-social; no lo hay ni como realidad, ni como ficción coherente de ―individuo‖ humano como sustancia, extra o pre-social. No podemos concebir un individuo sin lenguaje, por ejemplo, y sólo hay lenguaje como creación e institución social. Esa creación y esa institución no pueden verse, sin caer en el ridículo, como resultados de una cooperación deliberada de los ―individuos‖-ni de una suma de redes ―intersubjetivas‖: para que haya intersubjetividad, debe haber sujetos humanos y la posibilidad de que comuniquen- dicho de otro modo seres humanos ya socializados y un lenguaje que no podrían producir ellos mismos como individuos (uno o varios: ―redes intersubjetivas‖) pero que deben recibir de su socialización. La misma consideración vale para mil facetas más de lo que llamamos individuo. La ―filosofía política‖ contemporánea –como por cierto lo esencial de lo que se ve como ciencia económica- está fundada sobre esta ficción incoherente de un individuo-sustancia, bien definido en sus determinaciones esenciales fuera o antes de toda sociedad: sobre este absurdo se apoyan necesariamente tanto la idea de la democracia como simple ―procedimiento‖ como el seudo ―individualismo‖ contemporáneo [Cursivas mías] (Castoriadis, 1995b:23).62
Siguiendo entonces el razonamiento de Gilles Bataillon (2004) y
Cornelius Castoriadis (1995b), para nosotros los derechos sociales en el
62
En un intercambio de ideas con el Doctor en economía Cyril Morong de la Universidad de San Antonio College de San Antonio Texas, me ha ilustrado que en los modelos económicos la hipótesis del agente racional que maximiza sus utilidades es en el fondo un argumento ―metafórico‖. Véase: Cyril Morong (1994), ―Mithology, Ideology and Politics‖, Documento de trabajo presentado en el Annual Meetings of The Society for the Advancement of Socio-Economics en París, Francia; Cyril Morong (1997), ―The Intersection of Economic Signals and Mythic Symbols‖, Documento de Trabajo presentado en el Annual Meetings of The Society for the Advancement of Socio-Economics en Montreal.
117
contexto sociopolítico de Venezuela a partir de 1989 son ante todo discursos
que apelan a los derechos humanos y que instituyen lo social, es decir, los
derechos sociales como discurso de derechos humanos que crean regímenes
de creencias que reclaman los sujetos para construir sus fantasías sociales. En
ese orden de ideas, la democracia sobre los derechos sociales en Venezuela se
exigen como derechos humanos a partir del Caracazo, ya no como parte de una
democracia procedimental como lo fue la democracia producto del Pacto de
Punto Fijo, sino como expresión de un hecho sociopolítico en donde los sujetos
a través de protestas reclaman una democracia más amplia, una democracia
como régimen. En ese sentido, nuestra lectura sobre los derechos sociales en
Venezuela son discursos que delimitan por su concepción las divisiones
políticas. En otras palabras, los excluidos por los bajos ingresos en la
distribución de la riqueza construyen un lenguaje de reclamo y protesta para
apelar a los derechos sociales, algo que la ideología neoliberal del gobierno de
Pérez no pudo otorgar. En este registro argumentativo usando la metáfora del
sacudón, la revuelta de 1989 fue precisamente eso una ―sacudida‖ al cuerpo del
poder presidencial.63
3.6.1. El marco normativo de las políticas sociales con programas
focalizados-compensatorios en el gobierno de Carlos Andrés Pérez
El lugar de enunciación del discurso fantasmático de la economía neoclásica
provenía de la joven tecnocracia que fungía como el grupo de asesores en
materia económica del gobierno de Pérez, en la jerga política a este grupo de
63
Como hemos venido argumentando en la Constitución de 1999 producto de la Revolución Bolivariana, los derechos sociales tienen el status de derechos humanos. El discurso de los derechos sociales entonces van en sintonía con la concepción de los derechos humanos en Claude Lefort (1990) como ruptura entre el poder y el cuerpo. Sobre esta literatura véase: François-Xavier Guerra y Antonio Annino, coordinadores, (2003), Inventando la nación Iberoamérica, Siglo XXI, México: Fondo de Cultura Económica; François-Xavier Guerra (1988), México: del antiguo régimen a la revolución, Tomo I y Tomo II, México: Fondo de Cultura Económica; Antonio Annino (2004), ―El voto y el XIX desconocido‖, en Istor, CIDE, Año 5, No.17, Verano, pp.43-59; Richard Morse (1982), El Espejo de Próspero, México: Siglo XXI.
118
jóvenes economistas se les llamó los IESA boys64 . El discurso fantasmático de
la economía neoclásica supone que los mercados envían información completa
y simétrica, de ahí que la variable independiente que monitorea esta
información completa y simétrica en los mercados eficientes son los precios.
Bajo este supuesto en el escenario de los mercados eficientes los actores
racionales buscarán encontrar el óptimo a través de la oferta y la demanda, es
decir, la lógica del mercado entendido como el dictador benevolente de la mano
invisible de Adam Smith llegará al punto de equilibrio, así la asignación de los
recursos será satisfactoria tanto para los demandantes como los oferentes. En
otras palabras, los mercados libres tienden al punto de equilibrio entre oferta y
demanda. Un dictador perverso como el Estado distorsionaría entonces dichos
equilibrios, por consiguiente el Estado se debe retirar de los espacios en donde
no es competente (Mankiw, 2007; Samuelson y Nordhaus, 1996).65 Estos
fueron los criterios normativos para establecer las recomendaciones en políticas
macroeconómicas por parte del Consenso de Washington, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), asimismo siguieron este modelo
normativo por presentar un criterio ―técnico‖ parsimonioso y simple sobre el
funcionamiento de los mercados eficientes, olvidando la complejidad
sociopolítica de los países de América Latina (Hibou, 2000; Stiglitz, 1998).
Como hemos argumentado la política estructural del ―gran viraje‖ también
suponía que el crecimiento económico dependía en dejar en libertad los
mercados, así se elevaría la productividad y por consiguiente impactaría en el
empleo y en el bienestar económico de la sociedad, esto es, se daría el ―goteo
o derrame hacia abajo (trickle down)‖ (Lacruz, 2006:157).
64
Los llamados IESA boys era el grupo de jóvenes economistas venezolanos que asesoraban en política económica al Presidente Carlos Andrés Pérez. Al respecto diría Teodoro Petkoff: ―a los jóvenes que rodeaban a Pérez les faltaba burdel‖ (Krauze, 2008:56).
65 Como se expuso en el capítulo I los modelos fundamentados en la teoría de la elección
racional en el análisis de las instituciones políticas, están inspirados en los modelos clásicos del equilibrio de la economía. Véase: Adam Przeworski (2005), ―Democracy as an Equilibrium‖, en Public Choice, Vol.123, No.3-4, Junio, pp. 253-273.
119
En ese sentido, las políticas sociales aplicadas en la gestión de Carlos
Andrés Pérez, siguió los mismos criterios normativos sumamente técnicos y
parsimoniosos, el objetivo era concentrarse en dirigir las políticas sociales
compensatorias a la población más vulnerable que se encontraba en situación
de pobreza. La medida de estas políticas sociales compensatorias focalizadas
se concentró principalmente en aspectos como educación, salud y nutrición,
pues las políticas radicales del ajuste estructural impactarían directamente en la
población con rezago social y por consiguiente con menos oportunidades para
sortear los efectos de dichas políticas macroeconómicas. En el siguiente
discurso Carlos Andrés Pérez planteaba el tema de la pobreza en Venezuela
como un problema no sólo del país, sino como parte de la agenda global,
aceptando y a la vez eludiendo el tema central de la pobreza para la
elaboración de la política social, el sentido del discurso es que la pobreza crea
conflicto como sucede en los países de África, esta asociación entre conflicto y
pobreza cobra sentido en una Venezuela en donde las protestas se estaban
incrementando66, en esta estrategia de discurso Pérez argumenta:
―[…] la miseria, el hambre es la causa fundamental de todo los conflictos que vive la humanidad […] lo que está sucediendo en África, lo que está sucediendo en Ruanda, en Zaire son hechos realmente inconcebibles y todavía no se han tomado las decisiones finales con la Naciones Unidas para parar aquel genocidio donde han muerto más de cien mil personas en pocos meses. Afortunadamente en América Latina no tenemos problemas tan apremiantes, pero en América Latina también hay hambre. En Venezuela tenemos una situación difícil y en todos los países en general tenemos grandes masas desposeídas que
66
De acuerdo con datos de PROVEA el número de protestas en el período de octubre de 1989 a septiembre de 1993 fue de 3141 protestas, véase: Margarita López-Maya, (2001), ―Venezuela después del Caracazo: Formas de la protesta en un contexto desinstitucionalizado‖, Working Paper, No.287, Julio, p.6. Hay que tener en cuenta también los dos intentos de golpe de Estado uno realizado el 4 de febrero de 1992 liderado por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y otro realizado el 27 de noviembre de 1992 liderado por Grüber Odremán. Ambos golpes de Estado durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez fracasaron.
120
carecen de lo fundamental para una vida apenas satisfactoria […]‖ (Pérez, entre 1989-1993)67
El discurso presidencial como todo discurso expresado desde el lugar de
enunciación del poder, cobra sentido cuando se contrapone con otras
estrategias discursivas que asumen un discurso crítico del poder. Este lugar de
enunciación en Venezuela proviene de los elaboradores de propuestas de
políticas públicas, cuyo valor crítico reside en que sus propuestas provienen de
marcos normativos robustos para evaluar las prácticas de las políticas públicas.
Como sostiene Michael C. Munger toda evaluación de política pública tiene
como marco de referencia un modelo normativo hipotético (Munger, 2000: xii-
xiii). En ese sentido, los institutos de diseño de política pública en Venezuela, es
decir, en concreto los think tanks han jugado un papel relevante y significativo
en la construcción de estrategias de políticas sociales, que influye en un amplio
campo de agentes políticos y sociales como son los partidos políticos, la
prensa, los debates públicos, las ONG‘s, el ámbito académico y universitario, en
las sesiones parlamentarias y en las prácticas de evaluación de política social,68
esta influencia de las estrategias discursivas de los think tanks en el dominio
público, Keynes lo expresó en términos metafóricos como ―voces en el aire‖.
Como hemos señalado en nuestra línea argumentativa para Wayne
Parsons (2007) los think tanks son grandes productores y diseñadores de
política pública. En este orden de ideas, una de las obras que han
sistematizado el estudio de la posición ideológica de los think tanks en el
dominio público en los Estados Unidos es el libro de Andrew Rich, titulado Think
67
Entrevista concedida por Carlos Andrés Pérez durante su mandato presidencial (1989-1993), fuente electrónica: http://www.youtube.com/watch?v=axADlTZrW1U&feature=channel_video_title (Transcripción mía).
68 Esta observación sobre la importancia de los think tanks en Venezuela como voz crítica de
las políticas públicas en lo general y de las políticas sociales en lo particular de los gobiernos en turno, se la debo al ex-embajador de Guatemala durante el gobierno de Pérez, el escritor y académico Sadio Garavini di Turno.
121
Tanks, Public Policy, and the Politics Expertise (2006). Para Andrew Rich, las
posiciones ideológicas de los think tanks en los Estados Unidos son un
referente indispensable para conocer los marcos normativos en el que se
constituye la política pública. Para Andrew Rich (2006) el Progressive Policy
Institute y el Brookings Institution representan la Ideología política de la
izquierda Americana; el Rand Corporation y el Center for Strategic and
International Studies se les identifica con la posición centrista de la ideología
política americana; y el American Enterprise Institute, Cato Institute y Heritage
Foundation representan el ala derecha de la política americana. En ese sentido,
en nuestra investigación los think tanks en Venezuela también juegan un rol
importante en sus posiciones ideológicas con respecto a su evaluación de la
política social. Queremos advertir que el estudio de las distintas estrategias
discursivas de los think tanks en Venezuela es un campo de estudio hasta este
momento aún sin explorar, de ahí la importancia que tiene para nuestra
investigación haber conocido sus distintos marcos normativos de evaluación, y
a la vez considerar a los think tanks en Venezuela como jugadores estratégicos
en las disputas discursivas (Howarth, 2008a) en materia de política social. Para
fines de nuestro estudio nos concentramos en los siguientes think tanks de
Venezuela:
Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad
(CEDICE).
Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela
(CENDES).
CONVITE A.C.
Centro Internacional de Formación Arístides Calvani IFEDEC69
69
Inicialmente las siglas IFEDEC hacían referencia a su nombre original ―Instituto de Formación Demócrata Cristiano‖. Desde 1985 lleva por nombre ―Centro Internacional de Formación Arístides Calvani IFEDEC‖, en memoria de su ideólogo Arístides Calvani.
122
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS).
Observatorio Venezolano de la Salud (CENDES).
Nuestro propósito es entonces examinar la producción de discursos en
materia social de los think tanks más importantes de Venezuela. Un estudio en
perspectiva histórica es probable que nos llevara a observar las relaciones de
poder entre estos think tanks y el Estado. Al respecto, podemos señalar por
ejemplo que en 1989 el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales
(ildis) era afín al espíritu de las políticas modernizadoras70 del Ejecutivo Carlos
Andrés Pérez y cercano a las políticas sobre derechos humanos del Ejecutivo
norteamericano Jimmy Carter.71 Para 1989 se puede leer en un documento del
Ildis la preocupación por el incremento de la desigualdad social y por
consiguiente el de la pobreza en Venezuela observado a través de la
distribución desigual del ingreso, el documento titulado Regresión en la
distribución del ingreso. Perspectivas y opciones de política (1989) escrito por
Héctor Valecillos T., presenta el siguiente diagnóstico social:
[…] En efecto, sea que se atienda a la evolución de los coeficientes de concentración del ingreso o del índice relativo a la participación proporcional de los sueldos y salarios en el ingreso nacional (para circunscribirnos sólo a los indicadores convencionales y más conocidos de la distribución de la renta), lo cierto es que, entre 1958 y 1979 se observó en nuestro país una mejoría significativa en la situación distribucional. Mejoría ésta que resume, grosso modo, los efectos prolongados y benéficos de las orientaciones de la política gubernamental en materia de gasto, precios y de salarios y empleo de la población trabajadora.
70
Como hemos argumentado el término modernización en el discurso ideológico en Venezuela y por extensión en América Latina, funcionó como un significante flotante del discurso
ideológico del neoliberalismo (Ver Fig. 3.1 de esta investigación).
71 En la actualidad el Ildis es un crítico de las políticas sociales de Hugo Chávez Frías.
123
A partir de 1980 y hasta la actualidad, ese proceso de mejoría distributiva cesó, experimentándose, por el contrario, un cambio de signo que no dudamos de calificar de inquietante. Como consecuencia, el país ha presenciado nuevamente, y después de muchos años, una virtual polarización de la sociedad, cuyos rasgos más sobresalientes lo constituyen el rápido y masivo crecimiento numérico de los grupos empobrecidos y la también rápida concentración del ingreso y la riqueza de un sector reducido de la población. El presente ensayo, que forma parte de un trabajo más amplio dedicado al examen de la evolución de la situación distribucional y de la pobreza en la Venezuela democrática, así como al análisis de sus principales tendencias y factores determinantes, profundiza en el estudio de las causas básicas de la reciente regresión y formula algunas orientaciones de política que, de ser aplicadas, podrían –a juicio del autor- contribuir a detener dicho deterioro y a revertir esas tendencias (Valecillos, 1989:63-64).
El diagnóstico de Valecillos como la voz del expertise del tema social en
Venezuela, va en la misma dirección que la del gobierno sobre la preocupación
de las tensiones políticas que empieza a vivir Venezuela y que lo asocia con el
aumento de la desigualdad social. El Estado rentístico en Venezuela había
generado en el período posterior del Pacto de Punto Fijo una distribución más
equitativa de la riqueza, pero como se argumenta en el diagnóstico de Valecillos
la distribución de la renta para 1989 está concentrada en unas cuentas manos,
por otra parte se pone de manifiesto el incremento de los niveles de pobreza. El
análisis sobre desigualdad social, pobreza y desarrollo humano en Venezuela
se han examinado en nuestra investigación a partir de la literatura sobre
indicadores de distribución de la renta, líneas de pobreza72 y el Índice de
Desarrollo Humano en América Latina. Así, para fines de nuestro estudio y
72
La metodología que utiliza el Instituto Nacional de Estadística (INE, http://www.ine.gov.ve/) para el cálculo de la pobreza es por el método de línea de pobreza. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el INE tiene otras metodologías para medir la pobreza como son ―el Índice de Desarrollo Humano para Venezuela (basado en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD), el método de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI (impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL) y el Índice de Bienestar Social‖ (Weisbrot, Sandoval y Rosnick, 2006:4). Véase: Mark Weisbrot, Luis Sandoval y David Rosnick (2006), ―Índices de pobreza en Venezuela: En búsqueda de las cifras correctas ―, en Informe Temático Mayo,
Center for Economic and Policy Research, Washington, DC, pp. 1-11.
124
narrativa del proceso ideológico de los proyectos hegemónicos de la política
social en Venezuela, nosotros hemos tomados tres indicadores para conocer en
el largo plazo la tendencia de la desigualdad social, pobreza y desarrollo
humano en Venezuela, el primer indicador es conocer los grados de
desigualdad social a través de la distribución de la renta, el segundo indicador
es conocer el grado de pobreza por medio de la línea de pobreza propiamente
dicha, y el tercer indicador es examinar el comportamiento de la tendencia del
desarrollo humano en Venezuela a través del Índice de Desarrollo Humano. Los
tres indicadores tienen la virtud de señalar tendencias en el largo plazo, gracias
al manejo robusto de información, además de que dichos estudios son producto
de organizaciones internacionales como el Banco Interamericano del Desarrollo
(BID), la CEPAL y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) lo que permite observar el comportamiento de dichos indicadores en
Venezuela con perspectiva comparativa.
Un estudio exhaustivo sobre las fuentes de información para formular el
indicador de línea de pobreza en América Latina y el Caribe es el realizado por
José Antonio Mejía y Rob Vos (1997), el título de dicho estudio es Poverty in
Latin America and the Caribbean. An Inventory: 1980-95, lo interesante del
estudio es la información amplia con la cual fue realizada. Asimismo, el estudio
fue co-patrocinado por el Banco Interamericano del Desarrollo, el Banco
Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El
análisis para estimar la incidencia en la pobreza en América Latina y el Caribe
por línea de pobreza de paridad del poder adquisitivo constante US$ 60 (1985),
nos proporciona una radiografía sobre la situación de la pobreza en la región en
el período de la implementación de políticas sociales neoliberales realizada por
la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos (ver Anexo I)
125
Con base en el estudio de José Antonio Mejía y Rob Vos73 observamos
que la tasa de incidencia de la pobreza en el área urbana (%) en Venezuela en
el año de 1981 era de 23,0%, para el año de 1989 en el momento de la
aplicación de las reformas radicales neoliberales era de 55,0%, así para el año
de 1995 era del 50,0% (Ver gráfica 3.3).
Gráfica 3.3 Tasa de incidencia de la pobreza en el área urbana en Venezuela
(%), 1981-1995. Estimaciones no ajustadas.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de José Antonio Mejía y Rob Vos (1997).
73
Es importante señalar que sobre el tema de pobreza en Venezuela nosotros retomamos lo que a nuestro parecer es una lectura heterodoxa sobre dicho tema realizada por Mark Weisbrot Co-Director del Center for Economic and Policy Research. Véase la polémica sobre las estimaciones de la pobreza en Venezuela entre Mark Weisbrot y Francisco R. Rodríguez durante la gestión de gobierno de Hugo Chávez, lo relevante de dicha polémica es entre otras cosas la exhaustiva revisión de la literatura que sobre el tema realizan ambos autores en perspectiva histórica. La polémica se encuentra en los siguientes trabajos: Francisco Rodríguez (2008a), ―An Empty Revolution: The Unfulfilled Promises of Hugo Chávez‖, en Foreign Affairs, Marzo-Abril; Mark Weisbrot (2008a), ―An Empty Research Agenda: The Creation of Myths About Contemporary Venezuela‖, Washington, DC: Center for Economic Policy Research; Mark Weisbrot y David Rosnick (2008b), ―Illiteracy Revisited: What Ortega and Rodríguez Read in the Household Survey‖, Forthcoming. Washington, DC: Center for Economic Policy Research; Francisco Rodríguez (2008b), ―How Not to Defend the Revolution: Mark Weisbrot and the Misinterpretation of Venezuelan Evidence‖, en Wesleyan Economic Working Papers, Weyslan
University, pp.1-17.
126
Por otra parte, la tasa de incidencia de la pobreza en el área rural (%)
mostraba los siguientes datos. Para el año de de 1981 la tasa de incidencia de
la pobreza en el área rural era de 5,0%, para 1989 fue de 25,0% y para el año
de 1995 se estableció en el 26,0%. (Ver gráfica 3.4).
Gráfica 3.4 Tasa de incidencia de la pobreza en el área rural en Venezuela (%),
1981-1995. Estimaciones no ajustadas.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de José Antonio Mejía y Rob Vos
(1997)
La problemática del tema de la pobreza denota que los discursos en
política social se concentraran en el tratamiento de la cuestión social en
Venezuela, además un tema urgente en la agenda del gobierno para enfrentar
los crecientes antagonismos políticos de la sociedad. Por otra parte, la cuestión
radicaba en el cómo, pues durante el gobierno neoliberal las políticas sociales
127
respondieron a contrarrestar el impacto del gran ajuste estructural que se había
implementado, construyendo un modelo de política social asistencialista y
compensatorio enfocado sobre la población en situación de pobreza, que como
hemos evaluado se incrementó en las áreas urbana y rural durante el período
de 1981-1995. Así el retiro del Estado representó en el régimen de creencias de
la sociedad el retiro de los derechos sociales que el Estado del Pacto de Punto
Fijo había universalizado, el recorte de estos derechos sociales como el acceso
a la salud, la educación, los servicios públicos construyó la fantasía de un
enemigo que como significante vacío funcionaba ya fuera para adherirse
prudentemente a sus marcos normativos74 o bien para oponerse radicalmente a
sus principios, parafraseando a Marx era el fantasma del neoliberalismo que
recorría no sólo a Venezuela, sino también a América Latina.75 De ahí las
disputas y discursos antagónicos sobre los marcos normativos en que se
constituyen las políticas sociales en la historia de los derechos sociales en
Venezuela, los cuales se van acentuar con la Revolución Bolivariana de Hugo
Rafael Chávez Frías en 1999.
Stephan Haggard y Robert R. Kaufman (1995) han observado que los
sistemas sociales en América Latina en la década de los ochenta se
caracterizaron en el ramo de la seguridad social principalmente por enfocarse
en la atención de salud y pensiones, no obstante la distribución de estos
derechos sociales ha sido desigual. Para Haggard y Robert R. Kaufman las
reformas neoliberales tuvieron un fuerte impacto en el desempeño de las
instituciones pertenecientes al sistema social. Lo relevante de ambos autores es
74
En México durante la gestión gubernamental de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), las políticas neoliberales se constituyeron en un discurso fantasmático que el oficialismo lo llamó ―liberalismo social‖, es decir, el gobierno se adhería a las políticas neoliberales, pero no pronunciaba su ―nombre‖ en los discursos políticos. El discurso político fantasmático de Carlos Andrés Pérez estaba marcado por apelar a los principios neoliberales, pero sin pronunciar su ―nombre‖.
75 Una observación atinada sobre el carácter del liberalismo la ha realizado José Antonio Aguilar
Rivera cuando dice que el liberalismo por naturaleza es una filosofía del optimismo. En efecto, Carlos Andrés Pérez quiso encontrar consensos en su proyecto hegemónico neoliberal con gran optimismo, la tierra prometida era que los mecanismos de mercado iban a distribuir la riqueza de manera eficiente.
128
que si bien señalan como fundamentales las reformas macroeconómicas, lo
crucial es que en ciertos países estas reformas se establecieron de manera
ortodoxa como en el caso de Venezuela, pues como bien apuntan ambos
autores no sólo fue un mecanismo de cirugía de carácter técnico, sino un
proyecto que nosotros identificaríamos como hegemónico al naturalizarse como
el discurso predominante en la economía y en la política, construyendo un
campo discursivo que afectó las prácticas de las políticas sociales orientadas
hacia la equidad, así el balance de Stephan Haggard y Robert R. Kaufman será
el siguiente:
Durante los años 80‘, una aguda crisis de carácter fiscal y de balance de pagos impulsó la cuestión del ―ajuste estructural‖ a la cabeza de la agenda política de muchos países en desarrollo. La necesidad de un ajuste orientado hacia el mercado se originó en un amplio espectro de fuerzas internacionales e internas, incluyendo el FMI y el Banco Mundial, los gobiernos de países industrializados avanzados, los economistas y el sector empresarial y financiero, tanto de los países desarrollados como el propio Tercer Mundo. No todos los países respondieron a esas presiones de la misma forma, y existe un debate importante sobre los efectos de tales reformas, tanto sobre la cuestión del crecimiento como de la equidad. Sea cual fuere su impacto, hubo un cambio generalizado en la naturaleza del discurso económico y en la elaboración de las propias políticas públicas. [Cursivas mías] (Haggard y Kaufmann, 1995:355.
En efecto, las políticas públicas empezaron a articularse en un nuevo
vocabulario discursivo, siguiendo a Freeden (1998) la morfología semántica del
proyecto hegemónico neoliberal en Venezuela empezó a hablar de eficiencia,
ajuste, mercado, libertad, desarrollo, igualdad social, apertura comercial,
descentralización. En esta línea argumentativa, los programas sociales
implementados en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera
tenían en común esta morfología semántica que mencionamos líneas arriba.
Así las políticas sociales durante el período neoliberal en Venezuela carecían
129
de un discurso en donde el marco normativo de los derechos sociales iniciara
sobre un punto de partida sobre la naturaleza del hombre como ciudadano que
pertenece a un sistema social de derecho, como se propone en los programas
sociales inspirados en el marco normativo de la economía del bienestar de
Martha Nussbaum y Amartya Sen (Nussbaum y Sen, 1996)76 Al respecto
escribe Thais Gutiérrez Briceño:
Esta política de orientación neoliberal, persiguió regular los desequilibrios macroeconómicos y modernizar la economía y, se centró en la instauración de una economía de libre mercado, la reducción de la intervención del Estado en la economía y la transferencia a los ciudadanos de las responsabilidades económicas y sociales. Es importante tener presente, como se desprende de lo antes dicho, que la concepción neoliberal no se circunscribe únicamente a lo económico, contiene una propuesta de orden societal que implica el establecimiento del mercado como eje ordenador de la sociedad y, consecuentemente, la redefinición de la relación Estado-mercado-sociedad [cursivas mías] (Gutiérrez, 2002:225)
Por otra parte, el criterio del expertise del análisis económico realizado
por el Banco Central de Venezuela daría el siguiente diagnóstico:
El nuevo esquema de acción pública asume las limitaciones financieras a que se enfrenta y se diseña una política social con el objetivo explícito de atender el impacto contractivo del ajuste, es por tanto una política focalizada hacia la atención de los grupos más vulnerables (fundamentalmente por medio de subsidios directos) y con un carácter transitorio, mientras la economía sufre
76
Mi argumento es que en la Constitución de 1999 los derechos sociales se ven como derechos humanos, el centro de atención radica ahora en la naturaleza moral del hombre dentro de la comunidad política. Expresado en otros términos, los derechos sociales se convierten en un reclamo legítimo de los ciudadanos venezolanos, en donde se instituye ahora un régimen de creencias en cuyos inicios de la Revolución Bolivariana el poder se aparta del cuerpo. No es casual entonces que la crítica central al régimen chavista es que el Ejecutivo concentre el poder nuevamente, es decir, el poder intenta recuperar su cuerpo. De ahí nacen las disputas discursivas en varios dominios de la vida política y en especial sobre la situación de los derechos civiles, políticos y sociales en Venezuela.
130
las consecuencias iniciales contractivas del ajuste, con el propósito de evitar daños irreversibles en el capital humano (desnutrición, deserción escolar, mortalidad, etc.). El fundamento sobre el que se levanta una política social con tales características no es otro que la hipótesis de que el crecimiento económico sostenido impulsado por el adecuado funcionamiento del mercado incorpora paulatinamente a la economía moderna a los sectores menos privilegiados, logrando en el largo plazo una reducción significativa de la pobreza, no justificándose, más allá de un período inicial relativamente corto, el establecimiento de política social alguna. En este esquema el problema de la pobreza es resuelto endógenamente, sin embargo, el asumir la perfecta transferibilidad desde el sector no moderno al sector moderno de la economía, olvidando la brecha de capacitación entre el capital humano en ambos sectores constituye un supuesto bastante restrictivo (Silva, 1997:12-13).77
En ese sentido la irrupción del discurso neoliberal conllevó la
construcción estatal de una subjetivación del ciudadano como consumidor, el
ciudadano ya no va a la plaza del Estado, ahora va a la plaza del mercado. Un
ciudadano como consumidor que maximiza sus preferencias en el sistema de
los derechos sociales. Nuestro argumento es que la lectura central que se
obtiene de las políticas sociales del Gran Viraje es precisamente una
interpretación de la comunidad política formada por ciudadanos consumidores
en donde el estado les transfiere las responsabilidades económicas y sociales
(Gutiérrez, 2002:225).
Como narramos en este capítulo 3, el Caracazo expresó los
antagonismos sociales y a la vez fue una crítica al cuerpo del poder
democrático. En este contexto, surge el plan de la nueva política social del
período del gran viraje el Plan para el Enfrentamiento de la Pobreza (PEP). Este
programa social fue totalmente distinto a las propuestas ofrecidas en los
discursos de campaña electoral de Carlos Andrés Pérez y su partido Acción
77
Véase: José Ignacio Silva y Reinier Schliesser (1997), ―Sobre la evolución y los determinantes de la pobreza en Venezuela‖, en Serie Documentos de Trabajo Gerencia de Investigaciones Económicas, Colección Banca Central, Caracas: Banco Central de Venezuela, http://www.bcv.org.ve/
131
Democrática, como analizamos a continuación el Plan para el Enfrentamiento
de la Pobreza (PEP) se diseño fundamentalmente bajo la lógica del mercado en
donde el ciudadano es responsable de su atención en los servicios básicos de
salud y educación, creando como hemos dicho una subjetivación del ciudadano
construido como un individuo responsable de sí mismo una vez que el Estado
ha retirado los derechos sociales de carácter universal. Como apunta el
estudioso de la política social durante la irrupción del discurso neoliberal en
Venezuela, el sociólogo Tito Lacruz:
El núcleo de la oferta social de este gobierno, en respuesta a los eventos de febrero, fue un conjunto de programas sociales presentados bajo el nombre de ―Plan para el Enfrentamiento de la Pobreza‖ (PEP). Éste consistía en una serie de programas sociales destinados a suplir las necesidades básicas de los grupos vulnerables. Son programas cuya metodología general es la transferencia directa de bienes y servicios a los hogares más expuestos a la pobreza extrema. El objetivo de estos programas era tener un impacto en el nivel del ingreso familiar y satisfacer las necesidades básicas de salud, educación, nutrición y vivienda, focalizándose en los grupos más expuestos a las medidas de ajuste. (Lacruz, 2006: 149-150).
Los lineamientos generales del Plan para el Enfrentamiento de la
Pobreza se incorporó a la vez en el llamado VIII Plan de la Nación, la estrategia
discursiva de dicho plan consiste en enfatizar que para el futuro crecimiento de
Venezuela es necesaria la implementación de políticas económicas radicales,
por consiguiente los resultados deberían esperarse en ―la Venezuela del futuro‖
pues para esta Venezuela del futuro una vez que hayan dado sus primeros
frutos las políticas del ajuste estructural ―debe garantizar que sus mujeres y
hombres tengan igual acceso a las oportunidades de realización individual y
colectiva‖ (CORDIPLAN 1990:7). El proyecto hegemónico neoliberal se
construía viendo hacia el futuro, las premisas fundamentales en materia social
132
del VIII Plan de la Nación se puede resumir en las siguientes estrategias
discursivas orientadas a la legitimación de las prácticas de las políticas sociales:
El redimensionamiento del Estado busca como objetivo fundamental maximizar la capacidad del sector público para gerenciar una política social más activa y más eficiente […] Deberán […] (efectuarse) transformaciones estructurales que hagan posible que en el futuro toda la población pueda satisfacer permanentemente sus necesidades básicas (CORDIPLAN, 1990:7)
Esta estrategia social del VIII Plan actuará sobre los principales factores que condicionan el poder adquisitivo del ingreso, asegurando un constante aumento de las oportunidades de empleo y niveles adecuados de remuneración para los trabajadores (CORDIPLAN, 1990:12).
De acuerdo con los lineamientos generales del VIII Plan de la Nación las
desigualdades sociales en Venezuela son consecuencia de ―no haber
promovido con rigor una economía competitiva sobre la base de la
productividad a través del aprovechamiento del potencial creativo de las
mujeres y hombres del país‖ (CORDIPLAN, 1990:12).
En ese sentido, las estrategias generales sobre política social en el VIII
Plan de la Nación consistían en operar la política social como una política
pública compensatoria para los más vulnerables de la sociedad, de ahí que la
política social sea producto más bien del marco de referencia de la política
neoliberal, por esa razón encontramos en este discurso oficial del VIII Plan de
la Nación una apelación a la eficiencia, pero no a una concepción moral del
individuo. Este enfoque de política social es asistencialista y compensatorio,
pues sólo trata de asistir vía compensación en derechos sociales las
desigualdades en la distribución de la renta en el país, producto de las políticas
económicas ortodoxas del ajuste estructural. No es un plan de política social
con sentido moral sobre la naturaleza del hombre, sino más bien el sentido
133
último es mejorar la eficiencia en la distribución de los recursos escasos de los
bienes sociales para los que menos tienen78 (Ver Tabla 3.3)
Tabla 3.3 La Política Social del VIII Plan de la Nación. El Gran Viraje
Objetivos Acciones
Enfrentamiento de la pobreza y protección de grupos vulnerables.
Subsidios directos.
Apoyo a la economía popular.
Atención materno-infantil.
Creación de condiciones para el crecimiento del empleo y fortalecimiento del sistema de seguridad social.
Fortalecer la seguridad social y aumento de la cobertura.
Capacitación laboral.
Mejorar eficiencia y eficacia de los servicios sociales.
Cubrir los déficits.
Plan de vivienda y servicios conexos
Fortalecimiento institucional y promoción de la participación de la sociedad civil.
Ministerio de Desarrollo Social
Desarrollo de la red institucional del Estado.
Fuente: CORDIPLAN (1990).
Así las prácticas de las políticas sociales por áreas se concentrarían en
las siguientes: nutrición, salud, educación, vivienda e infraestructura, protección
social y empleo y seguridad social (Lacruz, 2006:150). Por otra parte, los
principales programas que se establecen en el diseño y la implementación de la
78
En el VIII Plan de la Nación se define en sentido estricto a los que menos tienen como ―población vulnerable‖, es decir, ―aquellos grupos poblacionales conformados por familias de menores ingresos , mujeres embarazadas y en período de lactancia y niños en edad preescolar y escolar, en los cuales las consecuencias de las crisis y del período recesivo del ajuste pueden provocar situaciones irreversibles, a menos que se tomen medidas puntuales, dado que no pueden trasladar los costos que sobre sus ingresos tienen tales políticas‖ (Gutiérrez, 2002:227).
134
política social del Plan para el Enfrentamiento de la Pobreza (PEP), son los
siguientes de acuerdo con Thais Gutiérrez (2002):
Beca Alimentaria
Beca Láctea
Beca de Cereales
Vaso de Leche Escolar
Merienda Escolar
Comedores Escolares
Lactovisoy al Escolar
Programa Alimentario Materno infantil
Programa de atención en salud
Programa de atención Comunitaria
Dotación de Uniformes y Útiles escolares
Ampliación de la Cobertura de los Pre-escolares
Compensación Socio-Pedagógica y Cultural
Capacitación y Empleo Juvenil
Subsidio al Pasaje Preferencial Estudiantil
Hogares de Cuidado Diario
Seguro de Paro Forzoso Programa de Apoyo
Programa de Apoyo a la Economía Popular
Programa Nacional de Beca Salario
Vivienda Rural
135
Proyecto de Mejoramiento Urbano en Barrios
Programa de Inversión Social Local.
En relación con el gasto social podemos trazar en perspectiva comparativa
los porcentajes de los gastos sociales totales que incluyen en un primer período
de 1991-1998 los gobiernos neoliberales de Carlos Andrés Pérez y Rafael
Caldera, comparado con un segundo período de 1996-2006 con la gestión
gubernamental de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez. Así en el área de
educación los gobiernos neoliberales de Carlos Andrés Pérez de 1991 a 1998
tuvieron un gasto social del 14.4%, mientras que en el período de 1996-2006 el
gobierno de Hugo Chávez tuvo un gasto social en esta misma área del 16%, es
decir, 1.6 puntos porcentuales más que los gobiernos anteriores. En el sector
salud en el período de 1991-1998 se hizo un gasto total del 5.7%, mientras que
el gobierno en el período de 1999-2006 le dedicó el 5.4%, este último
ligeramente más abajo que el gobierno neoliberal. En el área de desarrollo
social los gobiernos de Pérez y Caldera le destinaron un gasto total del 5.6,
mientras que la gestión de 1999-2006 de Hugo Chávez se destinó en este
mismo rubro el 3.3%, es decir, hasta el 2006 el gasto del gobierno de Hugo
Chávez en el área de desarrollo social tuviera menos 2.3 porcentuales con
respecto a los gobiernos de Pérez y Caldera. En el área de seguridad social el
gobierno neoliberal destinó un gasto social del 4.5%, en cambio el gobierno de
la Revolución Bolivariana ha realizado un gasto social hasta el 2006 en este
mismo rubro del 9.9%, representando 5.4 puntos porcentuales más que el
gobierno del ajuste estructural neoliberal (Ver Tabla 3.4)
136
Tabla 3.4 Descomposición del gasto social como un porcentaje del gasto
total, 1991-2006.
1991-1998 1999-2006
Educación 14.4% 16%
Salud 5.7% 5.4%
Hogares 5.1% 3.7%
Educación, salud y hogares 25.1% 25.1%
Desarrollo Social 5.6% 3.3%
Cultura y comunicaciones 0.8% 0.7%
Ciencia y tecnología 0.5% 0.7%
Seguridad social 4.5% 9.9%
Todas las categorías 36.5% 39.7%
Fuente: Tomado de Francisco Rodríguez (2008b).
Para 1993 con el enjuiciamiento por peculado por parte de la Corte
Suprema de Justicia a la figura presidencial de Carlos Andrés Pérez, por desvío
de recursos de la partida secreta se llegó al clímax en la política venezolana la
lógica de la diferencia entre los discursos de los distintos lugares de
enunciación. Las prácticas de las políticas sociales en un entorno de
polarización, con recursos ideológicos para justificar el retiro de los derechos
sociales, el quebranto de la institucionalidad partidaria del Pacto de Punto Fijo y
los graves problemas de pobreza y desigualdad social acrecentaron las
fronteras políticas de amigo y enemigos. Así, las elecciones de 1993 con el
triunfo del socialista-cristiano Rafael Caldera la política social atenuará de su
discurso en materia social el registro ideológico neoliberal que venía
predominando en el discurso social de Carlos Andrés Pérez. No obstante, como
137
veremos a continuación las prácticas de las políticas sociales durante la gestión
de Caldera fueron una continuación de los programas sociales instalados en la
administración de Pérez.
3.6.2 La Agenda Venezolana de Rafael Caldera, 1994-1998: la
sedimentación discursiva de la visión neoliberal en materia social.
En diciembre de 1993 Rafael Caldera79 gana las elecciones
presidenciales en Venezuela, después de realizar una campaña electoral en
donde se apartaba del discurso hegemónico del neoliberalismo de su antecesor
Carlos Andrés Pérez (Ellner 2005, 1998; López-Maya y Lander, 2001)80Así,
Rafael Caldera en las elecciones de diciembre de 1993 gana el voto popular
con el 30.46%, seguido de Claudio Fermín con el 23.60%, Oswaldo Álvarez Paz
con el 22.72% y Andrés Velásquez con el 21.95%.81 Como argumenta David
Howarth (2009) un proyecto político hegemónico requiere de los consensos
para instaurarse como rectora de una política pública, en ese sentido el
quebranto del sistema financiero en los inicios de la gestión gubernamental de
Rafael Caldera hizo que su discurso inicial buscara consensos para una política
social que combinara los criterios de eficiencia y universalización de los
derechos sociales; sin embargo este intentó no se logró ante los eventos
financieros adversos, pues como anota Ellner (1998:2) la inflación en 1996 llegó
79
Las disputas ideológicas y de poder hicieron que Rafael Caldera rompiera con su partido COPEI, participando en la contienda electoral de 1996 con el partido que había fundado CONVERGENCIA, en alianza con otros partidos políticos.
80 Es interesante la observación que realiza Steve Ellner y Miguel Tinker Salas (2005), en el
sentido de que tanto Carlos Andrés Pérez como Rafael Caldera construyeron un discurso anti-neoliberal en sus respectivas campañas electorales, y cuando asumen el gobierno ambos implementaron las medidas macroeconómicas neoliberales, particularmente del Fondo Monetario Internacional. Véase: Steve Ellner y Miguel Tinker Salas (2005), ―Introduction: The Venezuelan Exceptionalism Thesis Separatyng Myth and Reality‖, en Latin America Perspectives, Vol. 32, No.2, Venezuelan Exceptionalism Revisited: The Unraveling of
Venezuela‘s Model Democracy, pp. 5-19.
81 Datos electorales obtenidos del documento ―Elecciones Presidenciales. Cuadro Comparativo
1958-2000 (Voto Grande‖, en Consejo Nacional Electoral, http://www.cne.gov.ve
138
al 103%. En ese sentido, a pesar de haber buscado una política social más
acorde con su doctrina ideológica de tendencia demócrata-cristiano,82 tuvo que
admitir el rescate del Fondo Monetario Internacional, de donde nace la Agenda
Venezuela, que es en esencia los lineamientos generales de desarrollo del IX
Plan de la Nación. Con anterioridad Rafael Caldera había intentado conciliar
como hemos mencionado los programas sociales focalizados y compensatorios
con los programas tendientes a la universalización de los mismos, esto se ve
reflejado en el Plan de Solidaridad Social (1994) que vino a ser el sustituto de El
Plan para el Enfrentamiento de la Pobreza (PEP). Ante la experiencia del
Caracazo, como protesta por los efectos sociales producto de las políticas
neoliberales, Caldera teniendo presente este acontecimiento violento, en 1994
diseña su Plan de Recuperación y Estabilización Económica (PERE), no
obstante la situación de crisis en el sistema financiero, la presión inflacionaria y
los escenarios de polarización de la sociedad venezolana hicieron que Rafael
Caldera volviera a las políticas macroeconómicas del Fondo Monetario
Internacional (FMI) para que dicha organización facilitara préstamos directos al
gobierno de Caldera (Lacruz, 2006; Ellner 2005, 1998;Gutiérrez, 2002; López-
Maya y Lander, 2001).
A pesar de la oposición ideológica a las políticas neoliberales, el gobierno
de Rafael Caldera implementa su Agenda Venezuela (1996), dando continuidad
al proyecto hegemónico neoliberal iniciado por Pérez. Así, la Agenda Venezuela
es un discurso sedimentado de carácter neoliberal que continuará con políticas
sociales compensatorias que al igual que en la gestión de Pérez se establecen
para hacerle frente al ajuste estructural. Para algunos autores los programas
sociales establecidos en la Agenda Venezuela se distinguen del las políticas
sociales del ―Gran Viraje‖ en el sentido que son formuladas de ―manera más
elaborada y cuidada‖ (López-Maya y Lander, 2001). En esencia, la Agenda
82
Sobre el discurso ideológico demócrata-cristiano de Rafael Caldera se puede leer su libro clásico Especificidad de la democracia cristiana (2002), editado por CONVERGENCIA, Venezuela: Caracas. Es importante subrayar que este libro es producto de una serie de conferencias dictadas en el IFEDEC (Instituto de Formación Demócrata Cristiano, antiguo nombre de dicho Instituto).
139
Venezuela presenta los mismos supuestos normativos de eficiencia de los
recursos económicos destinados al sistema social, no presentando un
contenido moral del hombre como después se observará con el arribo de los
derechos sociales como derechos humanos en la Constitución de 1999.
De acuerdo con Tito Lacruz (2006) los programas sociales de la Agenda
Venezolana eran:
―El subsidio familiar, para compensar el ingreso de las familias con niños escolarizados en educación preescolar, especial y básica (hasta el sexto grado), en planteles gratuitos y localizados en barrios urbanos o en áreas rurales.
El Programa Alimentario Estratégico, el cual facilitaba la atención alimentaria para la población en situación de pobreza extrema.
El Programa Alimentario Escolar, que entregaba diariamente una comida balanceada a niños escolarizados.
El Desayuno-merienda Escolar, que suministraba diariamente una arepa o galleta enriquecida, y una bebida láctea a niños escolarizados.
Dotación de uniformes y útiles escolares.
Suministro de Medicamentos (Sumed), que subsidiaba parte del costo de las medicinas esenciales y recetadas en los ambulatorios.
Programa Alimentario Materno Infantil (PAMI).
Programa de Dotación de Material Médico-Quirúrgico.
Hogares y Multihogares de Cuidado Diario.
Subsidio y empleo joven.
Capacitación y empleo joven.
Atención integral al anciano.
El fortalecimiento social que generaba ocupaciones temporales en labores de mantenimiento, reparación de infraestructura y obras pequeñas.
El incremento de ingresos a los pensionados por vejez‖ (Lacruz, 2006:154-155).
140
Hay que advertir que a diferencia de los programas sociales surgidos del
―Gran Viraje, el de la Agenda Venezuela se implementó en un contexto de
mayor consenso nacional (Lacruz, 2006; López-Maya y Lander, 2001). En
cierta medida la política social se veía favorecida por el espíritu del consenso
debido a la política de conciliación de Rafael Caldera. Es importante señalar
que este espíritu de conciliación como estrategia política se inicio
simbólicamente en sus primeros actos de gobierno con la amnistía otorgada al
comandante Hugo Rafael Chávez Frías (Krauze, 2008:64).
Lo que llamamos aquí como sedimentación discursiva del neoliberalismo
en materia social en Venezuela, significa que los supuestos normativos de los
discursos de las prácticas de las políticas sociales justificaron ideológicamente
la implementación de estas políticas. Podemos observar que en las áreas más
sensibles de la política social durante el período neoliberal en las gestiones
gubernamentales de Pérez (1989-1993) y Caldera (1994-1998), como son la
educación, la seguridad social y la salud sufren caídas significativas en relación
con su gasto social con respecto al PIB (: Stephan Haggard y Robert R.
Kaufman, 2008). La educación tiene una caída significativa de gasto social con
respecto al PIB de aproximadamente el 4.8% en 1991, a una caída del 2.3% en
1996. La seguridad social tiende a caer del aproximadamente 2.3% en 1990 al
2% en 1994. Por otra parte, el gasto social en salud cae de aproximadamente el
1.8% en 1989 al .8% en 1994 (Ver gráfica 3.5).
141
Gráfica 3.5, Venezuela: Gasto en educación, seguridad social y salud como
porcentaje del PIB, 1980-2004.
Fuente: Stephan Haggard y Robert R. Kaufman (2008).
142
3.6.3 Política de salud, riesgo moral y neoliberalismo: las estrategias
discursivas claves
En el verano de 1989 el memorable editor del Journal of Public Health Policy
Milton Terris (1989),83publicó precisamente en el Journal of Public Health Policy
un célebre artículo, conocido entre los estudiosos de la política de salud en
Venezuela, titulado Witnesses to History: The Caracas Explosion and the
International Fund (1989)84. Terris se encontraba en Caracas para participar en
el Segundo Congreso Científico Nacional de Epidemiología a celebrarse a fines
de febrero de 1989. El testimonio que nos deja Terris en dicho documento es la
revuelta del Caracazo, esta experiencia le permite a Terris realizar una fuerte
crítica a las políticas de salud diseñadas por Banco Mundial (BM). Así en el
verano de 1989 Milton Terris escribe:
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han seguido una política pública que consiste en demandar ―medidas de austeridad‖ como condición para nuevos préstamos. En el campo de la salud, el Banco Mundial publicó en 1987 su Financing Health Services in Developing Countries: An agenda for Reform, en donde se propone ―una agenda de reforma en que prácticamente en todos los países debe ser cuidadosamente considerada‖. Esta agenda incluye cuatro políticas de salud: (1) Cobrar a los usuarios que asistan a las dependencias de salud del gobierno; (2) Proveer de un seguro o cobertura de riesgo; (3) utilizar los recursos no gubernamentales con eficacia; y (4) descentralizar los servicios de salud gubernamentales. En otras palabras, recortes en el presupuesto público y privatización de los servicios de salud. Esta es la estrategia Reagan-Thatcher, que se está aplicando mundialmente, tanto en los países industrializados como en los del Tercer Mundo [cursivas mías] (Terris, 1989:151).
83
El Doctor Milton Terris fue el fundador en 1980 del Journal of Public Health Policy. El trabajo de Milton Terris se caracterizaba por su visión histórica, humanista y científica de la política de salud. Raynald Pineault y Louise Potvin (2003) lo recuerdan como el promotor ―en la aplicación de métodos epidemiológicos, previamente reservados para el estudio de enfermedades infecciosas, para el estudio de enfermedades crónicas. Esto naturalmente lo llevó a ampliar el paradigma clásico de la epidemiología a factores no biológicos, incluyendo factores socioeconómicos‖ (Pineault y Potvin, 2003:77).
84 Testimonio para la historia: El estallido en Caracas y el Fondo Monetario Internacional.
143
El discurso crítico de Milton Terris se había enfocado hacia las políticas
de salud diseñadas por el Banco Mundial promotor principal de un discurso
fantasmático en donde se crea el mito de que el ―paciente‖ ahora considerado
como un ―consumidor soberano‖ (Mises, 2006) que va a los mercados de los
servicios de salud se comporta bajo la lógica de la ―moral hazard‖, es decir, el
riesgo moral concepto fundamental del neoliberalismo para explicar las nueva
lógica de las políticas de salud. La irrupción del discurso neoliberal en el diseño
de las políticas de salud en el contexto mundial, patrocinado por el Banco
Mundial, es el discurso que intentará naturalizarse en Venezuela para legitimar
las prácticas de las políticas de salud tanto en sus lineamientos normativos
generales como en la institucionalización de la misma. Como bien argumenta
Milton Terris el discurso del Banco Mundial expresado en el documento
Financing Health Services in Developing Countries: An agenda for Reform
(1987), son ideológicamente compatibles con las estrategias de Margaret
Thatcher y Ronald Reagan en el diseño de las políticas públicas en general y
de las políticas de salud en particular implementadas en sus respectivos
países.
En el sumario de los lineamientos normativos de las políticas de salud
del Banco Mundial expresado en el documento Financing Health Services in
Developing Countries: An agenda for Reform (1987),85 podemos leer lo
siguiente:
85
En el plano internacional las disputas discursivas por influir en la concepción de las políticas de salud, se dieron entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los nuevos actores en materia de política salud como son la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Banco Mundial (BM). Al respecto Carlos H. Alvarado, et. al.,(2008) escriben ―A mediados de los años 90s, en América Latina se establecieron algunos de los fundamentos jurídicos-legales para concretar el derecho de la salud, pero también surgieron valores que se contraponían a la práctica del mismo. Tal es el caso de las teorías utilitaristas expresadas en el movimiento del neoliberalismo y en la nueva globalización, que promueven la libertad de los capitales financieros y el predominio del mercado; en este contexto, la salud es un derecho subordinado a estos valores. En los últimos quince años del siglo XX, las reformas sectoriales de salud no estuvieron orientadas a asegurar el derecho a la salud para todos, sino a transformar el sistema de prestación de servicios de salud (Guerra de Macedo, 2003). Durante esta etapa, nuevos actores, como el BM y la Organización Mundial del Comercio, desplazaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a un segundo plano y asumieron las directrices de las políticas de salud de los países […]‖, véase: Carlos H. Alvarado, María E. Martínez, Sarai Vivas-Martínez,
144
Los países en desarrollo han logrado una notable reducción de la morbilidad y mortalidad en los pasados treinta años. Pero esta continuidad dependerá en gran medida de la capacidad de los sistemas de salud para proporcionar la clase de servicios básicos e información a los hogares dispersos y pobres. A la vez, el aumento del ingreso, el envejecimiento de las poblaciones, y la urbanización están incrementando la demanda en los servicios convencionales de hospitales y médicos. Estas necesidades en competencia han impuesto una tremenda presión sobre los sistemas de salud en un momento en que el gasto público en general, no puede fácilmente incrementarse, en efecto en muchos países dicho gasto público debe ser reducido (World Bank, 1987: 1).
El discurso ideológico del Banco Mundial está cruzado por el significante
vacío del neoliberalismo, cuyos significantes flotantes son la eficiencia (y su
opuesto la ineficiencia), la demanda, la oferta, los equilibrios de los mercados
de salud, mercados con información completa e incompleta.86 Así, el discurso
hegemónico del neoliberalismo permitía otorgarle una estabilidad discursiva a
los significantes flotantes como mercado, eficiencia, ineficiencia, oferta,
demanda, equilibrios de los mercados. Dicha estabilidad discursiva daba por
naturalizado un discurso que penetró en las prácticas de las políticas sociales
para justificar, por ejemplo en el sector salud, la introducción de los grupos de
interés de las transnacionales en la venta de seguros de riesgos y las
Nuramy J. Gutiérrez, Wolfram Metzger (2008), ―Social Change and Health Policy in Venezuela‖, en www.socialmedicine.info, Julio, Vol. 3, No.2, p. 96.
86 La información como un recurso escaso distribuido en los mercados supone que la
información completa en los modelos clásicos de la economía produce mercados eficientes, por el contrario la información incompleta tiende a producir mercados ineficientes. Es importante comentar que consideramos los conceptos económicos en dos planos: como nociones analíticas del discurso propiamente económico y como ―metáforas‖ en el plano retórico de la política y la administración pública. Agradezco la idea sobre el tratamiento de los conceptos económicos como ―metáforas‖ a mi colega el Profesor Cyril Morong de la Universidad de San Antonio College, Texas, sobre el tema véase: Cyril Morong (1994), ―Mythology, Ideology and Politics‖ paper presentado en The Annual Meeting of The Society for the Advancement of Socio-Economics en Julio de 1994 en París, Francia. Véase también Donald N. McCloskey (1983), ―The Rhetoric of Economics‖, en Journal of Economic Literature, Vol. 21, No. 2, Junio, pp. 481-
517.
145
aseguradoras privadas de la salud (Alvarado, et al., 2008:114). Nuestra
investigación entonces consiste en mostrar que las políticas de salud durante el
período del discurso neoliberal en Venezuela no se sustentaba en una noción
de los derechos a la salud como derechos humanos, sino más bien en una
noción mercantilista en la asignación de los recursos en los ―mercados de
salud‖.
En su Informe Anual de 1998 El Programa Venezolano de Educación-
Acción en Derechos Humanos (PROVEA) presentaba un discurso en donde los
derechos de la salud se articulan con los derechos humanos, presentando un
discurso antagónico al oficial en los siguientes términos:
La misión establecida para el nuevo Ministerio de la Salud apunta a una deformación de sus funciones que facilita la consolidación del proceso de desmantelamiento de la estructura de protección de salud, al identificar la garantía del derecho con la prestación de servicios: ―garantizar el derecho a la salud de los venezolanos ejerciendo su rectoría, para que la obtención de los servicios requeridos por la población sean de calidad y equitativos, haciendo efectiva la participación activa y solidaridad de la sociedad civil‖(énfasis añadido). Igualmente se establece el nuevo organigrama del ente central, del que desaparece la Dirección de Promoción Social para la salud, en momentos en que los indicadores que deben ser intervenidos desde dicha unidad muestran un descenso pronunciado. Algunas de las nuevas direcciones apuntan a consolidar la visión del Estado como un prestador de servicios en el ―mercado de la salud‖. (Oficina de Garantía de Calidad y Satisfacción de los Usuarios, Oficina de Oferta de Servicios, Promoción de Servicios). Efectivamente, el Ministerio de la Salud ―pasa a comportarse como la tecnoestructura o Alta Dirección de una gran empresa‖, destinada a prestar servicios a un hipotético usuario, en lugar de garantizar a todos los ciudadanos la vigencia del derecho a la salud. A pesar de que entre las funciones del Ministro se encuentra garantizar el acceso universal a los servicios, así como asegurar la provisión de servicios a los grupos vulnerables, el documento no desarrolla los mecanismos que lo permitan y, adicionalmente, la LOS establece mecanismos discriminatorios que afectan la universalidad de las salud. [subrayado mío] (PROVEA, 1998).
146
Leído el documento de PROVEA en la distancia histórica, en realidad la
crítica que realiza a la Ley Orgánica de Salud de 1998 diseñada por el gobierno
neoliberal de Rafael Caldera, se puede leer como el diagnóstico del estado del
derecho a la salud bajo los gobiernos neoliberales desde 1989.87 El
antagonismo discursivo de PROVEA con respecto a los lineamientos jurídicos
de la Ley Orgánica de 1998 es una certera crítica en dos planos: 1). En el plano
institucional señala la constitución del nuevo Ministerio de Salud como si fuera
un corporativo en la lógica de la empresa privada y con una organización
apropiada para su manejo de una Alta Dirección Gerencial;88 2). Por otra parte,
la nueva semántica de las dependencias gubernamentales reflejan el discurso
de la identidad de la ideología del neoliberalismo, en el sentido de la
terminología de la economía neoclásica. De esta manera, el discurso del
Ministerio de Salud manifiesta con claridad lo que Laclau entiende por discurso
como ―los juegos del lenguaje‖ de Wittgenstein, en esta caso en el sentido de
que el lenguaje neoliberal configura las acciones de las políticas de salud, Con
magistral claridad PROVEA lo revela en las palabras que enuncia sobre la
nueva nomenclatura burocrática del Ministerio de Salud:
Oficina de Garantía de Calidad y Satisfacción de los Usuarios
Oficina de Oferta de Servicios
Promoción de Servicios
87
La Ley Orgánica de Salud de 1998 es importante por la razón de que es una reforma en el sector salud que impulsa el criterio neoliberal de privatización, descentralización, control de costos, retiro del Estado en los servicios de salud pública. Por otra parte, esta reforma de 1998 es impulsada en los últimas días de gobierno de Rafael Caldera, después llegará el gobierno de Hugo Chávez para echar atrás estas reformas neoliberales aplicadas en el sector salud.
88 Como analizamos más adelante en nuestra investigación el diseño de las prácticas
institucionales en la política de salud en Venezuela, siguieron de manera radical los criterios normativos de la escuela de la Nueva Gerencia Pública (New Public Management).
147
Los gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y de Rafael Caldera
(1994-1999) implementaron un conjunto de políticas de salud bajo los estrictos
lineamientos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional articulando
una concepción de un agente racional-consumidor, así la ideología neoliberal
reelaboró el supuesto estrictamente económico del moral hazard. La
concepción del ―riesgo moral‖ (moral hazard) que da sustento al discurso
neoliberal del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en materia de
salud, concibe al hombre como agente racional que cede sus derechos del
cuidado de su salud a organizaciones privadas, pues al ceder en sus derechos
de cuidado de la salud el agente racional no tendría que hacerse cargo en el
―financiamiento‖ en el caso de una eventualidad de enfermedad. Asimismo, las
organizaciones privadas en el caso concreto de las empresas de seguros de
atención de la salud, se hacen cargo del riesgo económico que asumen al
concebir el cuidado de la salud como acciones de inversión en el ―mercado de
la salud‖.89 En esta lógica, tanto el agente racional como las aseguradoras
89
Sobre el tema del ―riesgo moral‖ (moral hazard) Véase Kenneth J. Arrow (1963), ―Uncertainty
and the Welfare Economics of Medical Care‖, en The American Economic Review, Vol. 53,
No.5, Diciembre, pp. 941-973; Mark V. Pauly (1968), ―The Economics of Moral Hazard:
Comment‖, en The American Economic Review, Vol. 58, No.3, Parte I, Junio, pp. 531-537;
Herbert G. Grubel (1971), ―Risk, Uncertainty and Moral Hazard‖ en The Journal of Risk and
Insurance, Vol.38, No.1, Marzo, pp. 99-106; John A. Nyman y Roland Maude-Griffin (2001),
―The Welfare Economics of Moral Hazard‖, en International Journal of Health Care Finance and
Economics, Vol.1, No.1, Marzo, pp. 23-42. Para una lectura crítica sobre la hegemonía del
supuesto del ―riesgo moral‖ en las políticas de salud véase: Martha T. McCluskey (2002),
―Efficiency and Social Citizenship: Challenging the Neoliberal Attack on the Welfare State‖, en
Indiana Law Journal, Vol. 78:783, pp. 783-878, en este estudio de McCluskey se realiza una
fuerte crítica al supuesto del riesgo moral predominante en las políticas públicas de corte
neoliberal desde el marco sociológico de los derechos sociales de T.H. Marschall. Anne Linda
Ruthjersen (2007), Neo-Liberalism and Health Care, Tesis de grado en Master of Arts, School of
Humanities and Human Services, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.
Sobre las políticas de salud desarrolladas por las agencias internacionales bajo el principio
neoliberal del ―riesgo moral‖ en los estados de bienestar en América Latina, véase: A. Peter
Ruderman (1990), ―Economic Adjustment and the Future of Health Services in the Third World‖,
en Journal of Public Health Policy, Vol. 11, No.4, Invierno, pp. 481-490; Francisco Armada,
Carles Muntaner y Vicente Navarro (2001), ―Health and Social Security Reforms in Latin
America: The Convergence of the World Health Organization, The World Bank, and
Transnational Corporations‖ en International Journal of Health Services, Volume 31, No. 4, pp.
729-768.
148
asumen el riesgo moral al tener ambas partes –para usar el lenguaje de la
economía- información asimétrica sobre las inversiones que de ambos lado de
la oferta y la demanda realizan, por el lado de la demanda el agente racional
invierte en un seguro de salud bajo el riesgo de que la empresa aseguradora
marche bien en el cuidado de sus ―acciones‖ y por el lado de la oferta las
aseguradoras asumen el riesgo moral de que los agentes racionales que
demandan un seguro de riesgo para su salud tendrán menos incentivos para
cuidar de ella, es decir tanto del lado del agente racional que adquiere un
seguro de salud, como el de la empresa aseguradora se incrementa la
posibilidad del riesgo moral: el agente racional tiene incentivos para no
preocuparse por su salud;: y las empresas aseguradoras incrementan la
posibilidad de riesgo moral al invertir en un mercado con información asimétrica
(Arrow, 1963; Pauly, 1968; Grubel 1971; McCluskey, 2002; Ruthjersen, 2007)
Es precisamente esta concepción económica, es decir, el discurso del riesgo
moral (moral hazard) el marco de referencia de la política de salud que subyace
en el fondo de la estrategia narrativa hegemónica neoliberal, en otras palabras
el supuesto del ―riesgo moral‖ nos habla de una concepción estrictamente
utilitarista en donde el individuo en el área de salud es concebido como un
consumidor que va al mercado de oferta de las empresas aseguradoras. Como
bien argumenta Anne Linda Ruthjersen el discurso del neoliberalismo en la
atención de la salud, es un discurso con una semántica tomada del discurso de
la economía, se abandonan en ese sentido valores como ―solidaridad‖ e
―igualdad social‖ para dar paso a la ―responsabilidad individual‖ y ―la distribución
eficiente de los mercados‖. La nueva morfología semántica que predominara en
el discurso de la atención de la salud en la ideología neoliberal será el de
privatización, liberalización y desregulación gubernamental en el sistema
público de salud, eficiencia económica, la atención de salud como empresa
privada de acciones (Ruthjersen, 2007:123). En ese sentido, como también
afirma Ruthjersen (2007) el neoliberalismo articula una visión del mercado en
los sistemas de salud, escribe Ruthjersen en su investigación Neo-liberalism
and Health Care:
149
La ideología política-económica neoliberal en su teoría y práctica ha tenido una fuerte influencia en la vida privada y pública alrededor del mundo, incluyendo en la atención de la salud. Así el neoliberalismo ha llegado a ser el paradigma económico dominante. Las prácticas del mercado, las teorías y prácticas de alta dirección de negocios y la intervención de la empresa privada han incrementado significativamente en la atención de la salud, así como el estado de bienestar y los servicios públicos de atención a la salud han sido cambiados por factores como el aumento de costos, la eficiencia económica, globalización e incremento de las demandas competitivas. La cuestión de cómo y por qué el neoliberalismo ha influido en la atención de la salud contemporánea es sin embargo digno de una atención crítica (Ruthjersen, 2007: I).
En esa línea interpretativa, la identidad ideológica del neoliberalismo en
el contexto venezolano durante los gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1989-
1993) y Rafael Caldera (1994-1998), modificaron los criterios normativos para
entender las prácticas de las políticas de salud. Una de las primeras
consecuencias en la nueva construcción discursiva de las políticas de salud de
registro ideológico neoliberal es que se apartaron de las políticas de salud
orientadas por los acuerdos internacionales en materia de salud firmados por
Venezuela en la Declaración de Alma-Ata (1978),90 sobre el compromiso de que
el estado de bienestar proporcionaría los servicios de atención primaria de
salud. Lo relevante de la Declaración de Alma-Ata en materia de salud es que
los derechos a la salud son puestos en el status de derechos humanos, he ahí
la importancia normativa de dichos acuerdos, pues los derechos a la salud no
son contemplados como una mera prestación de servicios en donde los costos
y la eficiencia en la asignación de recursos es lo más importante, como lo
considera el discurso ideológico del neoliberalismo. La Declaración de Alma-Ata
va mucho más allá pues la universalidad de los derechos a la salud es
posicionada en el espacio normativo-filosófico de los derechos humanos. En
90
Documento ―Declaración de Alma-Ata‖, Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978.
150
ese sentido, para nuestra investigación la concepción de los derechos de la
salud expresados en esta Declaración de Alma-Ata es de vital importancia,
pues apunta hacia la invención de la democracia como una universalización y
autonomía de los derechos humanos. Por ese motivo, las disputas discursivas
sobre el tratamiento de los derechos a la salud en Venezuela, retoman el
significado que tiene para la comprensión normativa de las políticas de salud en
dicha Declaración de Alma-Ata, punto de partida para una construcción
discursiva crítica para evaluar las inconsistencias en el discurso de las políticas
de salud en el contexto del neoliberalismo en Venezuela.
Así, la Declaración de Alma-Ata (1978) inicia colocando los derechos de
la salud en el orden normativo de los derechos humanos, dicha declaración
consiste en lo siguiente:
I
La conferencia reitera firmemente que la salud, estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo mundo, cuya realización exige la intervención de muchos otros actores sociales y económicos, además del de la salud (Declaración de Alma-Ata, 1978).
Asimismo, en la Declaración de Alma-Ata (1978) encontramos los
lineamientos generales que marcan la concepción y práctica de la Atención
Primaria de Salud, dichos lineamientos son expresados en los siguientes
términos:
VII La atención primaria de salud:
151
1. es a la vez un reflejo y una consecuencia de las condiciones
económicas y de las características socioculturales y políticas del país y de sus comunidades, y se basa en la aplicación de los resultados pertinentes de las investigaciones sociales, biomédicas y sobre servicios de salud y en la experiencia acumulada en materia de salud pública,
2. se orienta hacia los principales problemas de salud de la comunidad y presta los servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación necesarios para resolver esos problemas;
3. Comprende, cuando menos, las siguientes actividades: la educación sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de prevención y de lucha correspondientes; la promoción del suministro de alimentos y de una nutrición apropiada, un abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico; la asistencia materno-infantil, con inclusión de la planificación de la familia; la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; la prevención y lucha contra las enfermedades endémicas locales; el tratamiento apropiado de las enfermedades y traumatismos comunes; y el suministro de medicamentos esenciales;
4. entraña la participación, además del sector sanitario, de todos los sectores y campos de actividad conexos del desarrollo nacional y comunitario, en particular la agricultura, la zootecnia, la alimentación, la industria, la educación, la vivienda, las obras públicas, las comunicaciones y otros sectores y exige los esfuerzos coordinados de todos esos sectores;
5. exige y fomenta en grado máximo la autorresponsabilidad y la participación de la comunidad y del individuo en la planificación, la organización, el funcionamiento y el control en la atención primaria de salud, sacando el mayor partido posible de los recursos locales y nacionales y de otros recursos disponibles, y con tal fin desarrolla mediante la educación apropiada la capacidad de las comunidades para participar;
6. debe estar asistida por sistemas de envío de casos integrados, funcionales y que se apoyen mutuamente, a fin de llegar al mejoramiento progresivo de la atención sanitaria completa para todos, dando prioridad a los más necesitados;
7. se basa, tanto en el plano local como en la referencia y consulta de casos, en personal de salud, con inclusión según proceda, de médicos enfermeras, parteras, auxiliares y trabajadores de la comunidad, así como de personas que practican la medicina tradicional, en la medida que necesiten, con el adiestramiento debido en lo social y en lo técnico, para
152
trabajar como un equipo de salud y atender las necesidades de salud expresas de la comunidad.
VIII Todos los gobiernos deben formular políticas, estrategias y planes de acción nacionales, con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de salud como parte de un sistema nacional de salud completo y en coordinación con otros sectores. Para ello, será preciso ejercer la voluntad política para movilizar los recursos del país y utilizar racionalmente los recursos externos posibles. IX Todos los países deben cooperar, con espíritu de solidaridad y de servicio, a fin de garantizar la atención primaria de salud para todo el pueblo, ya que el logro de la salud por el pueblo de un país interesa y beneficia directamente a todos los demás países. En este contexto, el informe conjunto OMS/UNICEF sobre atención primaria de salud constituye una base solida para impulsar el desarrollo y la aplicación de la atención primaria de salud en todo el mundo (Declaración de Alma-Ata, 1978).
En ese sentido, uno de los rasgos distintivos de las reformas en el sector
salud en el contexto del período neoliberal en Venezuela (1989-1998) radica en
poner en marcha reformas que hagan eficiente el uso de los recursos
financieros del sistema de salud, apartándose radicalmente del estado de
bienestar sobre salud de la Declaración de Alma-Ata, 1978 (PROVEA, 1998).
Para cumplir este objetivo hay que mencionar que una de las estrategias que ha
seguido el Estado Venezolano es el impulso de reformas de descentralización
del sector público, que consiste en transferir responsabilidades en la gestión de
los servicios de salud públicos. Esta lógica de descentralización rediseñaría una
nueva gerencia pública en la administración del sistema de salud como el
Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), el Fondo de Atención Médica
(FAM) del Instituto Venezolano de Seguro Sociales (IVSS), el Instituto de
Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
(IPASME) y el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (IPSFA ).
De acuerdo con Marino J. González (2001) el Ministerio de Salud y Desarrollo
153
Social para el año 2000 recibía el 62% del presupuesto asignado al sector
salud; el Fondo de Atención Médica del Instituto Venezolano de Seguros
Sociales absorbía el 25% del presupuesto público del sector salud; ―el restante
13% de los recursos públicos corresponde al IPASME, IPSFA, las asignaciones
a los servicios de salud de algunos ministerios (Finanzas, Energía y Minas,
Relaciones Interiores y Justicia, Ambiente e Infraestructura) y los aportes
patronales (del sector público) a los programas de salud de las instituciones de
la administración central y descentralizada‖ (González, 2001: 14-15). No
obstante, el sistema de salud de Venezuela, como en cualquier país, también
cuenta con un sector privado robusto en cuanto a prestaciones de servicios de
atención a la salud. El proceso de descentralización en Venezuela es parte de
la agenda del conjunto de reformas en la forma de organizar, operar y
administrar los recursos públicos en el sistema federal, estas reformas iniciaron
con mayor consistencia en el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), sin
embargo para la gran mayoría de los analistas el proceso de descentralización
es un proyecto inacabado en Venezuela hasta nuestros días (Torres y Paredes,
2005: 237-250; González y Mascareño, 2004:187-230). En el caso concreto del
proceso de descentralización del sistema de salud en las entidades federativas,
de acuerdo con Torres y Paredes (2005) para el 2005 de 23 entidades
federativas había 17 entidades descentralizadas en el sector salud, a saber:
1) Aragua
2) Apure
3) Anzoátegui
4) Bolívar
5) Carabobo
6) Distrito Metropolitano
7) Falcón
154
8) Lara
9) Mérida
10) Miranda
11) Monagas
12) Nueva Esparta
13) Sucre
14) Táchira
15) Trujillo
16) Yaracuy
17) Zulia
Con el propósito de ilustrar la división política de la República Bolivariana de
Venezuela véase Mapa 3.1
155
Mapa 3.1 División Política de la República Bolivariana de Venezuela.
Fuente: www.mapsofworld.com
Por otra parte, desde el punto de vista de los recursos institucionales y
humanos durante el período de 1985-1996, tenemos que para el año 1985 el
sector público de servicios de salud contaba con un total de 514 hospitales
mientras que el sector privado contaba con un total de 305 hospitales, para el
año de 1996 el sector público contaba con 583 hospitales y el sector privado
con 344 hospitales. En relación con el número de médicos por cada 10,000
habitantes las cifras son las siguientes, en 1985 había 1.26 médicos por cada
10,000 habitantes, para 1996 había 1.99 médicos en la misma proporción
señalada. Siguiendo con los recursos humanos con los que contaba el sistema
de salud venezolano en este mismo período de 1985-1996 tenemos que el
número de enfermeras en 1985 era de 53,765 y para el año de 1996 era de
50,629 lo que representó un decremento de 3136 enfermeras (ver tabla 3.5).
156
Tabla 3.5 Recursos humanos e institucionales en el sector salud de Venezuela, 1985-1996
1985 1986 1987 1988 1989 1990
Población
(Habitantes)
17,137,604 17,590,455 18,061,453 18,542,449 19,025,296 19,501,849
Número. de médicos
21,666 24,626 28,400 nd 32,500 nd
Número de enfermeras
53,765 51,782 54,190 nd 55,260 nd
Hospitales públicos
514 541 541 nd 544 611
Hospitales privados
305 311 311 nd 311 345
Total de hospitales
819 852 852 nd 855 956
Número de camas
47,361 47,535 47,535 nd 47,550 52,110
Médicos /10.000 hab.
1.26 1.40 1.57 nd 1.71 nd
Enfermeras/ 10.000 hab.
3.14 2.94 3.00 nd
2.90 nd
Camas/ 10.000 hab.
2.76 2.70 2.63 nd 2.50 2.67
1991 1992 1993 1994 1995 1996
Población
(Habitantes)
19,972,039 20,441,298 20,909,727 21,377,426 21,844,496 22,311,094
Número. de médicos
36,081 32,500 40,492 42,725 44,535 44,316
Número de enfermeras
58,581 58,581 62,770 54,829 60,597 50,629
Hospitales públicos
nd 579 583 582 583 583
Hospitales privados
nd 344 344 344 344 344
Total de hospitales
nd 923 927 926 927 927
Número de camas
nd 52,456 52,394 52,394 52,394 52,394
Médicos /10.000 hab.
1.81 1.59 1.94 2.00 2.04 1.99
Enfermeras/ 10.000 hab.
2.93 2.87 3.00 2.56 2.77 2.27
Camas/ 10.000 hab.
nd 2.57 2.51 2.45 2.40 2.35
Fuente: González (2001), nd = no disponible.
157
En este contexto, las políticas de salud en Venezuela han articulado un
discurso en donde lo central es reformar aspectos de carácter financiero y de
gestión gubernamental, para hacer más eficiente el gasto social destinado a la
salud, pasando por alto la elaboración de un marco normativo en donde los
derechos a la salud se articulen en un discurso orientado a un estado de
bienestar que proteja dichos derechos en un status de derechos humanos. En
ese sentido, un indicador que nos ilustra las políticas presupuestarias
destinadas a los gastos en salud es precisamente el gasto público en salud
como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo con la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el gobierno de
Venezuela destinó en promedio en la década de 1980 el 1.3% del PIB en gasto
público destinado a la salud, en la década de 1990 destinó el 1.5%, es decir que
durante el gobierno de corte ideológico neoliberal el gasto en el sector salud
aumentó ligeramente en la década de 1990 su gasto con respecto a la década
anterior. Asimismo, el gasto de manera anual en el gobierno de Hugo Chávez
presenta un gasto en materia de salud en los años del 2000, 2001, 2002 y 2003
del 0.7% para cada año. En el año del 2006 cayó ligeramente a 0.5%, en el
2007 y 2008 el gasto en salud fue de 0.6% para cada año. (Ver: Tabla 3.6).
158
Tabla 3.6 Gasto público en salud* en la República Bolivariana de
Venezuela, 1980-2009
Año Gasto público en salud como
porcentaje del PIB
1980 1.3
1990 1.5
2000 0.7
2001 0.7
2002 0.7
2003 0.7
2004 …
2005 …
2006 0.5
2007 0.6
2008 0.6
2009 …
Fuente: Elaboración propia con base en datos de La Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).
*(porcentaje del producto interno bruto a precios corrientes de la moneda nacional)
159
En este contexto, las políticas de salud durante los gobiernos
neoliberales de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, ha consistido en
establecer reformas en el sector salud bajo los aspectos normativos del
discurso hegemónico internacional del neoliberalismo. Este discurso neoliberal
fincado en la eficiencia y la racionalización de los recursos escasos, como
hemos expuesto pasa por alto la construcción de un marco de referencia en
donde los derechos a la salud correspondan a la esfera de los derechos
humanos. En ese sentido, como expondremos más adelante la novedad en el
discurso ideológico de las políticas de salud en el gobierno de Hugo Chávez
radicará en que los derechos a la salud son concebidos como derechos
humanos, y por consiguiente como dotados de universalidad y horizontalidad tal
y como se conciben en el espacio simbólico de la invención democrática en el
sentido de Claude Lefort (1990) y cuya lectura en clave de Lefort realiza el
sociólogo francés Guilles Bataillon(2004)91 para entender el imaginario de los
derechos civiles, políticos y sociales para América Latina. Justamente en el
capítulo 4 narramos precisamente esta irrupción discursiva de los derechos
sociales, dentro de ellos los derechos a la salud, como parte de un imaginario
en donde la democracia se concibe como un régimen político fundado
simbólicamente en los derechos humanos, evaluar críticamente la política social
desde esta perspectiva de los derechos humanos es proponer una manera
distinta de entender los derechos sociales, después de casi dos décadas de
neoliberalismo en Venezuela.
91
Una lectura sobre la construcción histórica de la ciudadanía en América Latina en clave de Lefort es la del historiador francés François Xavier Guerra, véase: François Xavier Guerra (1999), ―El Soberano y su Reino. Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en América Latina‖ en Hilda Sábato (coordinadora) ―Ciudadanía política y formación de las naciones: perspectivas históricas‖, México: El Colegio de México-Fideicomiso Historia de las Américas-Fondo de Cultura Económica, pp. 33-93; en este mismo registro de lectura en clave de Lefort se puede leer también François Furet (1999), El pasado de una ilusión: ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX, México: Fondo de Cultura Económica.
160
3.6.4. Las prácticas de las políticas públicas de salud: la Nueva Gerencia
Pública (New Public Management)
Como hemos mostrado el proyecto hegemónico neoliberal implementado en el
sistema público de salud por los gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1989-1993)
y Rafael Caldera (1994-1999), se sustentaba en los ideales de la eficiencia de
los mercados de salud, ahora la función del Estado en relación con la política de
salud consistía sólo en diseñar políticas sociales focalizadas y compensatorias,
pues los mercados generarían el crecimiento económico gracias a los
mecanismos de los precios y con ello el acceso individual a los beneficios de la
distribución de la renta. En ese sentido, los servicios de salud se concebían
como una mercancía más que el mercado se encargaría de coordinar para
tener resultados medidos por la eficiencia y calidad de los servicios. El discurso
fantasmático de esta concepción de la salud radica en el mito del ―consumidor
soberano‖, puesto que el ―paciente‖ concebido como consumidor iría al
mercado de salud para ―comprar‖ la canasta de los servicios médicos
requeridos. El consumidor soberano crea entonces la demanda para construir
los equilibrios de los mercados (Mises, 2006: pp.8-9). Así, el marco de
referencia del neoliberalismo que hemos expuesto en este capítulo tiene como
marco institucional las practicas de las políticas públicas apoyadas en la Nueva
Gerencia Pública (New Public Management), que consiste en diseñar políticas
públicas apegadas a la filosofía de la gerencia de las empresas privadas, cuyo
objetivo es elevar la eficiencia y la calidad de los servicios.92
Será con la política del ajuste estructural emprendida con Carlos Andrés
Pérez (1989) que se diseña una nueva forma de concebir el manejo de las
instituciones estatales a través de las prácticas de las políticas públicas de la
92
La filosofía del New Public Management comparte los ideales de gobernabilidad de las teorías de la gobernanza con respecto a la transparencia de la información de las entidades públicas con el objetivo de elevar la calidad de los servicios públicos. Véase: Christopher Hood (1995), ―The ‗New Public Management‘ in the 1980s: Variations on a Theme‖, en Accounting Organizations and Society, Vol. 20, No. 2/3, pp. 93-109; Jo Ann G. Ewalt (2001), ―Theories of Governance and New Public Management: Links to Understanding Welfare Policy Implementation‖, Ponencia preparada para la Annual Conference of the American Society for Public Administration, Newark, NJ, Marzo 12, pp. 1-24.
161
Nueva Gerencia Pública. Justamente el discurso de la Nueva Gerencia Pública
concibe al Estado como una empresa privada que tiende a ser eficiente en sus
resultados, ahora el burócrata pasa a ser un gerente que trabaja por objetivos
reduciendo costos y aumentando los beneficios de las dependencias
gubernamentales. En otras palabras se pasa de la administración pública al
manejo gerencial de lo público (Guerrero, 2003). Esta concepción de lo público
nos recuerda el argumento de Saint-Simon sobre la desaparición de la política
en la administración pública, para dar paso a la ―administración de las cosas‖
(Simon, 1956; Laclau y Mouffe, 2004). En sintonía con el nuevo discurso de la
gerencia pública es precisamente el proceso de descentralización de las
instituciones gubernamentales, se crítica en los discursos políticos el
centralismo estatal del modelo de sustitución de importaciones y se ensalza en
los discursos la eficiencia que traería consigo la descentralización
administrativa, fiscal y de ―gestión pública‖; política institucional que entra en el
imaginario del neoliberalismo sobre los mecanismos de mercado. Los IESA
boys son los actores estratégicos que diseñan la nueva política de
descentralización del Estado Venezolano con el enfoque de la Nueva Gerencia
Pública. Con este fin se crea en 1985 la Comisión Presidencial para la Reforma
del Estado (COPRE), con el propósito de darle cumplimiento al artículo 137 de
la Constitución de 1961 (Borgucci, 2003:409) que a la letra dice:
Artículo 137 El Congreso, por el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara, podrá atribuir a los Estados o a los Municipios determinadas materias de la competencia nacional, a fin de promover la descentralización administrativa. (Constitución de 1961).
Inspirado en dicho artículo 137 de la Constitución de la República de Venezuela
de 1961, el gobierno venezolano elaborará su principal proyecto de
descentralización a través de la Ley Orgánica de Descentralización y
162
Delimitación de Transferencia del Poder Público (1989). Con esta Ley de 1989
se establece el discurso de la descentralización y por consiguiente la retórica de
la eficiencia y el trabajo por objetivos propio de la Nueva Gerencia Pública.
Dicha Ley Orgánica de Descentralización y Delimitación de Transferencia del
Poder Público (1989), establece en su primeros tres capítulos la transferencia
de funciones a los Estados y Municipios en los siguientes términos.
Artículo 1 La presente ley tiene por objeto desarrollar los principios constitucionales para promover la descentralización administrativa, delimitar competencias entre el Poder Nacional y los Estados, determinar las funciones de los Gobernadores como agentes del Ejecutivo Nacional, determinar las fuentes de ingresos de los Estados, coordinar los planes anuales de inversión de las Entidades Federales con los que realice el Ejecutivo Nacional en ellas y facilitar la transferencia de la prestación de los servicios del Poder Nacional a los Estados. Artículo 2 Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes orgánicas respectivas, esta ley se extenderá a las Gobernaciones del Distrito Federal y de los Territorios Federales en la medida que les sea aplicable. Artículo 3 Es de la competencia exclusiva de los estados, conforme a lo establecido en la Constitución: 1. La organización de los Poderes Públicos, de sus Municipios y
demás entidades locales y su división Política Territorial. 2. La administración de sus bienes y la inversión del Situado
Constitucional y demás ingresos que le correspondan, con sujeción a lo dispuesto en la Constitución y esta Ley:
3. El uso del Crédito Público, con las limitaciones y requisitos que establezcan las leyes nacionales:
4. La organización de la Policía Urbana y Rural y la determinación de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal:
5. Las materias que le sean atribuidas de acuerdo con los Artículos 137 de la Constitución y 9º de esta Ley; y,
6. Todo lo que no corresponda, de conformidad con la Constitución, a la competencia nacional o municipal. (Ley Orgánica de Descentralización y Delimitación de Transferencia del Poder Público ,1989)
163
Nuestro argumento es que la descentralización administrativa que
emprenden los gobiernos neoliberales (1989-1998) en Venezuela, corren parejo
con la concepción de lo público como algo privado propio de la filosofía de la
nueva gerencia pública. La descentralización concibe a las entidades públicas
como ―mercados‖ para elevar la eficiencia. El argumento consiste en suponer
que si las dependencias gubernamentales se estructuran en escenarios de
mercados elevan su eficiencia, pues ahora serán intermediarios en un mercado
competitivo, el burócrata obedecerá a las razones del mercado y no al de la
jerarquías administrativas propio de la visión crítica neoliberal de un Estado
centralizado e ineficiente como se vino dando en Venezuela durante el período
del modelo de sustitución de importaciones recomendado por la CEPAL. Ahora
los dictados de los organismos internacionales como el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM),93 el Banco Interamericano del
Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),94
será profundizar en la descentralización administrativa del Estado Venezolano
(Borgucci, 2003; Mascareño, 2003). Como hemos señalado la escuela de la
Nueva Gerencia Pública concibe internamente las entidades públicas como un
mercado en competencia regido por los mecanismos de los precios. Por eso en
el discurso político las entidades públicas son intermediarias como sucede en la
plaza pública de los mercados. El economista R. H. Coase en su trabajo
académico The Nature of the Firm (1937), argumentaba que la coordinación
endógena de una empresa privada no se puede concebir como regulada por los
mecanismos de los precios, pues en ella se dan relaciones de poder y jerarquía
93
Durante el gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) la reforma en el área de la salud fue financiada dentro de su Agenda Venezuela por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como señalan Muntaner, Armada, Chung, Mata, Williams-Brennan y Benach (2008), ―El gobierno venezolano obtuvo dos préstamos importantes para las reformas en salud: uno del Banco Mundial y otro del Banco Interamericano de Desarrollo, ambos para facilitar la reestructuración del financiamiento del sector salud, otorgando un rol mayor al financiamiento privado‖ (Muntaner, et.al. 2008:3008). 94
Al respecto Borgucci (2003) escribe: ―[…] actores multilaterales como el BIRF, PNUD y el BID acordaron en Venezuela promover el proyecto de Diálogo para el Desarrollo: la descentralización (PNUD, 1999). El resultado de la actividad, propició la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores de Estado, la reforma parcial de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y la Ley de Descentralización‖ (Borgucci, 2003:409).
164
administrativa que los mecanismos de los precios no pueden coordinar, será el
empresario-gerente el que actuara como el coordinador en el interior de la
empresa. Así, apoyándonos en este argumento de R.H. Coase (1937) nuestra
crítica a la escuela de la Nueva Gerencia Pública es que olvida que las
relaciones de poder y de jerarquía son propias de las estructuras burocráticas
como las concibió Max Weber (2004), he ahí parte de la explicación sobre la
resistencia en la implementación de las políticas de descentralización en la
época del neoliberalismo en América Latina y en concreto en Venezuela, pues
la nueva concepción gerencial de la administración pública entró en conflicto
con los grupos de interés que tenían relaciones de poder de carácter jerárquico.
Como hemos argumentado las fuerzas de poder que se han venido dando en
Venezuela han paralizado dichas reformas de descentralización, pues será con
la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez (1999) en donde lo político
predomina sobre la filosofía de la Nueva Gerencia Pública. Con la Revolución
Bolivariana de Hugo Chávez se desvanecerá el sueño romántico de la escuela
de la Nueva Gerencia Pública de un ―gobierno sin política‖ (Guerrero, 2003).
Como hemos expuesto en nuestro apartado sobre Política de salud,
riesgo moral y neoliberalismo: las estrategias discursivas claves, La Ley
Orgánica de Salud de 1998, consistía en su esencia en llevar a cabo el proceso
de descentralización del Sistema Nacional de Salud, a la par que realizaba la
apertura a la inversión privada, teniendo como beneficiarios a las empresas
transnacionales y a la élite empresarial venezolana (Muntaner, Guerra, Rueda y
Armada; 2006: I-21). Así, el discurso de la nueva concepción de la salud
entendida como ―no sólo la ausencia de enfermedades sino el completo estado
de bienestar físico, mental, social y ambiental‖ (Artículo 2 de La Ley Orgánica
de Salud de 1998). Pasaba de ser una concepción de la salud como presencia
de enfermedad a una concepción preventiva de la misma. En este punto la
política de salud se guía por los nuevos ordenamientos normativos de la salud
prescritos en los acuerdos internacionales de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Por otra parte, en relación con los principios de universalidad,
participación, complementariedad, coordinación y calidad, gestionada de
165
acuerdo con la eficiencia de un plan de descentralización para la política de
salud, en su artículo tercero La Ley Orgánica de Salud de 1998 establecía lo
siguiente con respecto a los principios antes mencionados:
Artículo 3º Los servicios de salud garantizarán la protección de la salud a todos los habitantes del país y funcionarán de conformidad con los siguientes principios: Principios de Universalidad: Todos tienen el derecho de acceder y recibir los servicios para la salud, sin discriminación de ninguna naturaleza. Principio de participación: Los ciudadanos individualmente o en sus organizaciones comunitarias deben preservar su salud, participar en la programación de los servicios de promoción y saneamiento ambiental y en la gestión y financiamiento de los establecimientos de salud a través de aportes voluntarios. Principio de complementariedad: los organismo públicos territoriales, nacionales, estadales y municipales, así como los distintos niveles de atención se complementarán entre sí, de acuerdo con la capacidad científica, tecnológica, financiera y administrativa de los mismos. Principio de coordinación: Las administraciones públicas y los establecimientos de atención médica cooperarán y concurrirán armónicamente entre sí, en el ejercicio de sus funciones, acciones y utilización de recursos. Principio de calidad: En los establecimientos de atención médica se desarrollarán mecanismos de control para garantizar a los usuarios la calidad en la prestación de servicios, la cual deberá observar criterios de integridad, personalización, continuidad, suficiencia, oportunidad y adecuación a las normas, procedimientos administrativos y prácticas profesionales (Ley Orgánica de Salud, 1998).
Estos principios de la reforma a la legislación de la política de salud de
1998 se articulan justamente con el discurso de la Nueva Gestión Pública, el
diseño institucional del proceso de descentralización y las nuevas prácticas de
salud pública poniendo ahora el énfasis en la educación y prevención de la
166
salud. Por otra parte, la primera evaluación sobre el impacto de la
descentralización en el sector salud fue promovida por el Programa de las
Naciones Unidas y llevado a cabo por el Think Tank venezolano el Instituto
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), dicha evaluación se llevó
a cabo entre julio de 1999 y febrero de 2000 (Mascareño, 2003:259-307).
Mencionamos lo anterior pues como bien señaló Wayne Parsons en su curso
impartido en el año 2009 en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
Sede México, en América Latina no existe todavía una institucionalización de la
evaluación de las políticas sociales, a excepción de países como México. Brasil.
Chile y Argentina, cuyos esfuerzos van en el sentido de institucionalizar la
evaluación de la política social, para conocer su impacto real sobre la población.
En ese sentido, será el sector salud una de las áreas en donde la
negociación sobre la descentralización de las funciones se dieron con mayor
intensidad, pues fueron algunos estados de la federación venezolana que
emprendieron en poco tiempo los trámites del proceso de descentralización.
Estados como Carabobo, Lara, Sucre y Zulia iniciaron desde el año de 1990 la
descentralización del sector salud, dentro del marco de referencia que hemos
señalado que corresponde a la manera de concebir las prácticas de las políticas
sociales en el neoliberalismo. Los indicadores que midieron el Programa de las
Naciones Unidas y el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales
(ILDIS) (Mascareño, 2003), fueron tasa de mortalidad infantil (tasa por 1000
nacidos vivos registrados); tasa de mortalidad neonatal (tasa por 1000 nacidos
vivos registrados); tasa de mortalidad postneonatal (tasa por 1000 nacidos vivos
registrados); tasa de mortalidad materna (tasa por 1000 nacidos vivos
registrados); tasa de natalidad (tasa por 1000 habitantes). Dicha medición se
llevó a cabo en intervalos de cuatro años 1990, 1994 y 1998. Por ejemplo, en el
estado de Carabobo hubo una reducción de la tasa de mortalidad infantil de
29.6% en 1990 al 17.8% en 1998. En el estado de Sucre la reducción de la tasa
de mortalidad infantil fue más ligera pues paso del 11.5% en 1990 al 10.43% en
1998. En donde uno encuentra incrementos significativos es en el indicador de
la tasa de mortalidad materna, pues en el estado de Zulia encontramos que en
167
1990 fue de 0.6% y para el año de 1998 se incrementó a 0.8%. Asimismo, en el
estado Lara la tasa de mortalidad materna fue de 0.2% en 1990 y de 0.4% en
1998 (Ver Tabla 3.7).
Tabla 3.7 Indicadores claves de salud medidas en el proceso de descentralización en cuatro estados: Carabobo, Lara, Sucre y Zulia. Indicadores
Carabobo Lara Sucre Zulia
1990 1994 1998 1990 1994 1998 1991 1994 1998 1990 1994 1998
Tasa de mortalidad infantil (1)
26.6 24.3 17.8 26.5 18.4 19.1 11.5 12.3 10.43 35.98 33.6 29.8
Tasa de Mortalidad
Neonatal (1)
16.2 14.1 10.7 15.3 12.6 11.7 7.25 7.16 6.75 16.93 16.32 14.29
Tasa de mortalidad
postneonatal (1)
13.4 10.3 7.1 9.3 8.3 7.0 4.3 5.2 3.68 19.05 17.28 15.52
Tasa de mortalidad materna (1)
0.6 0.6 0.5 0.2 0.1 0.4 0.4 0.5 0.3 0.6 0.7 0.8
Tasa de natalidad (2)
23.1 21.8 18.6 28.5 24.8 23.9 34.87 30.38 22.53 27.03 26.49 19.21
(1) Tasa por 1.000 nacidos vivos registrados. (2) Tasa por 1.000 habitantes Fuente: Mascareño (2003).
168
Capítulo 4 El poder popular y la ideología de
la política social de la Revolución
Bolivariana, 1999-2010.
El poder popular es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional,
y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización, que edifican el
Estado comunal
Proyecto de Ley Orgánica de Poder Popular, artículo 2, 2010
Barrio Adentro, como misión socialista, es la base, el pilar fundamental del Sistema Público Nacional de Salud. Cada día son más los médicos
venezolanos que se han unido a esta milicia de vida, y hoy son decenas de miles de estudiantes que se preparan para conformar los nuevos batallones de
amor para continuar llevando salud a todos los rincones de Venezuela y de Nuestra América.
Hugo Rafael Chávez Frías, ¡La gran fiesta patria!, 18 de abril de 2010
Introducción
En el presente Capítulo 4 trazamos los momentos políticos en cuyo marco de
referencia se inscribe lo que nosotros identificamos como el discurso ideológico
de la política social de la Revolución Bolivariana en Venezuela,95 cuyo actor
central es el Presidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías (1999- hasta
nuestros días). El ejecutivo Hugo Chávez es un lugar de enunciación clave en la
producción discursiva sobre la ideología de la política social en la Revolución
95
Como movimiento ―populista‖ Kirk Hawkins (2003) señala que al Chavismo sus seguidores le llaman ―Frente Revolucionario Bolivariano‖ o ―Movimiento Revolucionario Bolivariano‖. Nosotros en nuestro trabajo de investigación usamos la expresión ―Revolución Bolivariana‖ para denotar el marco de referencia o el lugar de enunciación de una producción discursiva radical en política social del gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías con efectos ideológicos en la institución de prácticas de políticas sociales (Laclau, 2006a).
169
Bolivariana, su discurso dislocó las estrategias discursivas del proyecto político
hegemónico del neoliberalismo, que como hemos analizado fue el discurso
naturalizado durante los gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y
Rafael Caldera (1994-1998). Así, en el presente capítulo abordaremos las
estrategias narrativas que constituyeron la disrupción discursiva que han dado
origen a una construcción fantasmática de lo social, la cual le otorga sentido a
una forma distinta de concebir los derechos sociales como derechos humanos
de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(1999). Asimismo, exploramos el sentido de los derechos sociales como un
atributo de un sujeto político central en el discurso ideológico de la política
social en la Revolución Bolivariana: el pueblo. Siguiendo esta línea
argumentativa, en este capítulo analizamos la interpelación que realiza el
Presidente Chávez al pueblo para legitimar sus políticas sociales como una
articulación de derechos sociales que deben ejercer los(as) ciudadanos(as)
como parte de su poder popular. Por supuesto, dicho discurso se compone de
antagonismos internos, pero que paradójicamente en su antagonismo interno
emergen las identidades y las fronteras políticas instituidas por los actos
radicales de poder,96 que permite distinguir los amigos y enemigos en las
disputas discursivas.
Asimismo, analizamos el campo discursivo en que se articulan las
políticas de salud bajo el nuevo proyecto político hegemónico de la Revolución
Bolivariana, interpretando el sentido, principalmente, de las políticas de salud
alternativas al sistema tradicional sanitario estatal, es decir, la política de salud
del poder popular Barrio Adentro. Los problemas de desigualdad social y
pobreza en Venezuela, como en gran parte de América Latina, hace que la
política de salud a través de la misión Barrio Adentro sea un esquema de
96
Sobre la interpretación del proceso de identificación que le otorga Stavrakakis al sujeto de la ausencia de la teoría Lacaniana aplicada a la vida social, escribe Stavrakakis: ―La ausencia estimula el deseo y por consiguiente necesita la constitución de cada identidad a través de procesos de identificación con objetos socialmente realizables, como son los roles de la familia, las ideologías políticas, modelos de consumo e ideales profesionales. Esto se articula para crear una relación verdaderamente simbiótica entre subjetividad y poder‖ (Stavrakakis, 2010: 61).
170
política pública radical, que se enfoca a la asistencia primaria de salud de la
población más desfavorable y olvidada en sus derechos sociales por las
políticas sociales asistencialistas y compensatorias del período neoliberal.
Como argumentamos en el presente capítulo la Revolución Bolivariana tiene un
discurso radical sobre los derechos sociales, entrando por momentos en
contradicción su concepción de la sociedad con el régimen de creencia de la
democracia, entendida esta última como la desincorporación del poder (Lefort,
1990), es decir, como el régimen político que cobra sentido a través de la
universalización y horizontalidad de los derechos humanos.
171
4.0. La disrupción discursiva de la Revolución Bolivariana.
En 1997 en una entrevista realizada al ex presidente de Venezuela Carlos
Andrés Pérez, el político promotor de las políticas neoliberales reflexionaba
sobre los rasgos distintivos que debería tener un líder político para el siglo XXI.
Pérez imaginaba la figura social del líder como un prototipo del mito de la
racionalidad de la política, modelo de las figuras que habían configurado su
propio gabinete tecnocrático. Pérez pintaba las cualidades del líder político del
siglo XXI, deseable para la democracia venezolana, en la siguiente imagen:
―[…] las cosas han cambiado mucho, el liderazgo ya tiene que fundamentarse no solamente en eso que se llama el carisma, en la capacidad de aceptación que tenga una persona ante una comunidad, sino que ahora tiene que cimentarse mucho más sobre la preparación, sobre la capacidad, esos líderes del pasado pegando tres gritos en una esquina o en un mitin podían ganarse una multitud eso no es posible porque además las comunicaciones modernas que es la gran revolución de nuestro tiempo han modificado totalmente la vida en el mundo. El líder está sometido a una auscultación mucho más profunda y va a ser muy difícil asumir posiciones de liderazgo en este mundo de las comunicaciones modernas […]‖ [cursivas mías] (Pérez, 1997).
La imagen de Pérez sobre el líder para el siglo XXI, retrataba con
exactitud, por vía negativa, el futuro liderazgo que emprendería Hugo Chávez
cuando sube al poder en 1999. Justamente fueron los medios de comunicación
los cuales pusieron en la escena política a Hugo Chávez en su célebre discurso
del 4 de febrero de 1992, después de que deponía las armas por el fracaso del
golpe de estado, estando en el poder Carlos Andrés Pérez. El mensaje
bolivariano que daría Hugo Chávez, no sólo a sus aliados militares, sino a una
gran audiencia a nivel nacional e internacional, de inmediato ganó la simpatía
de muchos ciudadanos venezolanos, entre ellos el del veterano político Luis
Miquilena. Así, con su discurso del 4 de febrero irrumpe en la vida política de
Venezuela una nueva forma de hacer la política, aquí la nueva retórica con la
172
que se anunciaba el futuro líder de lo que más adelante se llamará
simbólicamente la Revolución Bolivariana:
―[…] Y en este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el movimiento de paracaidistas de Aragua y en la brigada blindada de Valencia. Compañeros: lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la Ciudad Capital, es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez quien les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que lo logremos. Compañeros: oigan este mensaje solidario les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano […] [cursivas mías]‖ (Chávez, 1992)97
Para Luis Miquilena, Chávez encarnaba el talento político y el carisma
portentoso para guiarlo a la lucha política por la vía democrática de las
elecciones, a diferencia de Carlos Andrés Pérez, Miquilena veía en los atributos
retóricos de Chávez el futuro líder democrático de izquierda que requería
Venezuela (Ver fotografía 4.1).
97
He transcrito el discurso histórico de Hugo Chávez después de que deponía las armas el 4 de febrero de 1992. Para los analistas es el inicio de la carrera política de Hugo Chávez a través de su impacto en los medios de comunicación. Fuente electrónica: http://www.youtube.com/watch?v=dV1fKQscgSQ&feature=player_embedded
173
Fotografía 4.1 Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Comandante Hugo Rafael Chávez Frías.
Fuente: The Economist
Luis Miquilena líder político de tendencia socialista, persuadió a Hugo Chávez
después de que recibiera el sobreseimiento del presidente Rafael Caldera el 24
de marzo de 1994, que la lucha política no era por la vía armada, sino por la vía
electoral. Más tarde una vez asumido el poder presidencial por Hugo Chávez,
Luis Miquilena rompe relaciones con el ejecutivo por diferencias ideológicas y
estrategias políticas. Tras la obtención de la libertad de Hugo Chávez,
responsable del golpe de estado del 4 de febrero de 1992, se lee en la prensa
una simpatía seductora por la valentía y el carisma del comandante Hugo
Chávez:
―La semana pasada, la arrolladora corriente de opinión a favor de la libertad de los militares presos por las insurrecciones de febrero y noviembre del ‘92, fue acertadamente interpretada por el
174
Presidente [Rafael Caldera]. En ese gesto va el agradecimiento de muchos venezolanos, entre los cuales me cuento, por el sacrificio de esos hombres que rescataron la dignidad nacional y cambiaron el vergonzoso curso que llevaba el país en enero de 1992‖ (Jorge Olavarría, El Universal, 03.04.1994)
―Comandante Chávez: un gran país que sufre y espera está integralmente contigo‖ (El Nacional, 03.04.1994)
―La forma como se ha resuelto el problema Latino y la puesta en libertad de los militares del 4F y 27N son sin duda éxitos obtenidos por el gobierno…En cuanto a la excarcelación de los militares, sólo debe recordarse que se trata de una edición repetida de lo que el mismo Caldera hizo en su primer mandato. Si entonces la inédita operación terminó restableciendo la normalidad política, no había ni hay razones para suponer que ahora no deba ocurrir lo mismo‖ (Américo Martín, 08.04.1994).
La prensa en su conjunto veía con optimismo y simpatía la liberación de
los militares que habían participado en el golpe de Estado de 1992, y en
particular por la liberación del naciente líder carismático de la escena política
venezolana: el comandante Hugo Rafael Chávez Frías.
Como hemos mencionado en el capítulo 2 sobre las concepciones de
ideología, autores con posturas nominalistas argumentan que la ideología opera
a través de la descripción de palabras (Russell, 1919). En ese sentido, por
ejemplo los estudios de la Universidad de Salamanca dirigidos por Manuel
Alcántara han estudiado la ideología política en América Latina en esta vertiente
de investigación de carácter nominalista.98 El estudio nominalista de la ideología
pasa por alto los elementos retóricos de los discursos que configuran a la
ideología, por consiguiente ignoran el supuesto ontológico de los sistemas de
significación en que se producen dichos discursos, cuyas consecuencias
empíricas consiste en no profundizar en los contextos sociopolíticos en que se
98
Para un análisis nominalista de la ideología política a través de análisis estadístico véase: Manuel Alcántara (2008), ―La escala de la izquierda. La ubicación ideológica de presidentes y partidos de izquierda en América Latina‖, en Nueva Sociedad, No. 217, Septiembre-Octubre, pp. 72-85; Flavia Freindenberg (2006), ―Izquierda vs. Derecha / Polarización ideológica en Ecuador‖, en Política y Gobierno, Vol. XIII, No.2, pp. 237-278.
175
producen dichos discursos con efecto ideológico. Hemos indicado la relevancia
del estudio de la retórica para la interpretación de un discurso ideológico, por
supuesto no entendemos aquí a la retórica como un lenguaje externo del
discurso, sino más bien la retórica como un componente constitutivo del
discurso (Laclau, 2006b). Un discurso es contingente porque aparece en el
tiempo, en el sentido cristiano -más que griego- sobre la interpretación de la
historia.99 Por tal motivo, la retórica como constitutivo del discurso tiene la virtud
de iluminar varias categorías de análisis del discurso y por extensión de las
ideologías políticas. En ese sentido, la construcción discursiva del significante
vacío es ante todo histórica. Para conceptualizar lo anterior nos apoyamos en
Ernesto Laclau (2000b) en su siguiente argumentación:
El arsenal de retórica tiene un modo de significación que elimina la complementariedad literal/figurativa. Esto es la llamada catacresis (un término figurado al que no corresponde ninguna literal). La oblicuidad está constituida por una significación catacrésica. Por razones que no puedo elaborar en esta oportunidad, hay razones para pensar que la catacresis no es un tropo específico sino la marca de lo retórico como tal, presente en todos los tropos. Lo literal podría simplemente ser un término que concilia las huellas de su propia retoricidad, de manera que la retoricidad podría ser constitutiva del habla.
¿Por qué? Por las razones que explicité en otra parte, ningún sistema de significación puede cerrarse de otro modo que mediante desplazamientos catacrésicos. La totalidad de la argumentación está desarrollada en ese ensayo y no lo volveré a repetir aquí. Sólo enumeraré sus pasos lógicos, que son como siguen: 1). Como lengua (y por extensión todos los sistemas de significación) esencialmente diferencial, su cierre es la condición previa de significación de tener en absoluto existencia; 2). Cualquier cierre, no obstante, requiere el establecimiento de límites, y ningún límite puede ser establecido sin simultáneamente, suponer que hay más allá; 3). Pero como el sistema es el sistema de todas las diferencias, aquello que está
99
No es casual que Ernesto Laclau tome los escritos místicos de Meister Eckhart para probar la naturaleza retórica del significante vacío. Véase: Ernesto Laclau (2005b), Misticismo, retórica y política, Argentina: Fondo de Cultura Económica.
176
más allá del límite sólo puede ser de la naturaleza de una exclusión; 4) la exclusión opera, sin embargo, en un sentido contrario: ésta es por un lado, la que hace posible el sistema de diferencias son no solo diferenciales sino mutuamente equivalenciales. Esta tensión es lógicamente inevitable, la totalidad sistémica es un objeto que resulta, al mismo tiempo, imposible y necesario. Imposible: la tensión entre equivalencia y diferencia es insuperable, no hay un objeto literal que corresponda a esa totalidad. Necesario: sin ese objeto no habría significación; 5) conclusión: el objeto imposible tendría que ser representado, pero esta representación tendría que ser esencialmente distorsionada y figurativa. Este es el punto en que la catacresis entra en escena. Los posibles significados de esta comunicación distorsionada constituyen solamente las diferencias particulares. Una de ellas, sin dejar de ser particular, tiene que encarnar esa totalidad imposible. Desde cierto punto de vista, esto es la producción de un significante vacío. Significa una totalidad que es literalmente imposible. Desde otro ángulo, esto es una operación hegemónica (o la construcción de un significante maestro en el sentido lacaniano): una cierta particularidad transforma su propio cuerpo en la representación de una totalidad inconmensurable. [cursivas mías] (Laclau, 2006b: 5).
En esta articulación teórica Laclau (2006b) argumenta la centralidad que
tiene la retórica, y en particular la figura de la catacresis para conocer las vías
de la construcción discursiva de las diferencias y equivalencias en un sistema
de significación. Asimismo, la vía discursiva por la cual se constituye el
significante vacío cuya plenitud de significación es la de operar de manera
distorsionada y figurativa. Estos supuestos ontológicos del discurso son de vital
importancia para comprender como operan estas categorías en la construcción
discursiva de una ideología política. Por otra parte, la argumentación de Laclau
presentada aquí permite delimitar las fronteras ontológicas entre la concepción
nominalista de la ideología y la concepción de la ideología desde la teoría del
discurso postestructuralista. En ese sentido, para un buen número de
investigadores Hugo Chávez no tiene una ideología política, o si la tiene es
totalitaria o ambigua pues al asumir con criterio nominalista el estudio del
discurso sólo ven inconsistencias e incoherencias en el discurso ideológico de
177
Chávez.100 Por otra parte, como argumentamos en la parte teórica del capítulo 2
de la presente investigación la teoría del discurso postestructuralista pone como
tema central de investigación lo político.
En este marco de referencia Hugo Chávez irrumpe en la política con un
discurso marcado por la lógica de la diferencia y la equivalencia en su sistema
de significación sobre el pasado inmediato en lo económico y político de
Venezuela. En su discurso hace un uso de la historia política y económica
(Aibar, 2009) de Venezuela, para legitimar su proyecto político en la Agenda
Alternativa Bolivariana101, justamente su nombre es simbólico, pues apunta al
discurso antagónico representado en su momento por la Agenda Venezuela de
Rafael Caldera, que para el discurso chavista representa el discurso de la élite
política de Venezuela. En su discurso de la Agenda Alternativa Bolivariana los
orígenes de la corrupción, despilfarro económico, autoritarismo, decadencia
moral se encuentran en la fundación de la democracia popular del Pacto de
Punto Fijo, Chávez nos narra en 1996:
Hugo Chávez Frías Caracas, 22 de julio de 1996 Pacto de Punto Fijo: Fin Sin duda, estamos ante una crisis histórica, en el centro de cuya irreversible dinámica ocurren simultáneamente dos procesos
100
Por ejemplo, en el intento conceptual para ubicar ideológicamente al gobierno de Hugo Chávez, la investigadora Nelly Arenas (2008: 113-114) argumenta lo siguiente: ―Imbricada a prácticas políticas autoritarias como ésta, no es difícil distinguir una vocación totalitaria que se desliza en la actuación del régimen con muy poco recato la mayoría de las veces. Si estamos de acuerdo en que ―la ideología totalitaria es un núcleo de proyecto de transformación total de la realidad social‖, como ha indicado Fisichella (1995), la idea de crear un ―hombre nuevo‖ a partir de lo que el presidente Chávez llama socialismo del siglo XXI, apunta hacia allá‖, a nuestro entender la comparación de Arenas no es ponderada. Por otra parte, a nuestro parecer hubiera sido más sugerente comparar la noción histórica de totalitarismo de Hannah Arendt (2004) - quien precisamente reflexionó sobre el concepto de lo político- con el régimen político que
representa Hugo Chávez.
101 Libro obtenido en el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información
(MinCi), en Caracas, Venezuela en el año 2010.
178
interdependientes: uno es la muerte del viejo modelo impuesto en Venezuela hace ya casi 200 años, cuando el proyecto de la Gran Colombia se fue a la tumba con Simón Bolívar, para dar paso a la Cuarta República, de profundo corte antipopular y oligárquico. Y el otro es el parto de lo nuevo, lo que aún no tiene nombre ni forma definida y que ha sido concebido con el signo embrionario aquel de Simón Rodríguez ―La América no debe imitar modelos, sin ser original. O inventamos o erramos‖ Por supuesto que el viejo modelo ha venido cambiando de ropaje y de nombres a lo largo de todo este tiempo, pero siempre se ha basado en la imposición, en la dominación, en la explotación, en el exterminio. En este siglo, durante la última década de gobierno del General Gómez, fue incubándose un modelo político al que perfectamente pudiéramos llamar el ―modelo adeco‖, fundamentado especialmente en la explotación petrolera (en 1926 ya el petróleo había desplazado al café como primer producto de exportación), en el populismo y en el autoritarismo. El ―modelo adeco‖ irrumpió el 18 de octubre de 1945; echó sus bases en el trienio 45-48, para ser desplazado durante una década y reaparecer en 1958, en la caída del gobierno del General Marcos Pérez Jiménez. Ahora si había venido para quedarse. Desde entonces, el nefasto modelo pisó el acelerador al proceso de sustitución de importaciones, profundizando el rentismo petrolero y la dependencia, sobre un pacto político cupular-partidista al que se conoce como ―Pacto de Punto Fijo‖, reforzado desde ese momento por el calderismo copeyano, cómplice, a pesar de su papel de actor de reparto, en el festín (Chávez, 1996:7-8).
La retórica de Hugo Chávez en su Agenda Alternativa Bolivariana
delimita un exterior constitutivo (Aibar, 2009), a partir de su lectura del pasado.
La mejor manera de representar la lógica de la diferencia que precisamente
carga de significación a la nueva representación política de manera
distorsionada y figurativa es mirando hacia el futuro prometedor, hacia ―el parto
de lo nuevo, lo que aún no tiene nombre ni forma definida‖ (Chávez, 1996:7), es
decir, hacia la construcción de la comunidad política que descansará
posteriormente en el significante vacío de la Revolución Bolivariana. Entonces
¿cuál es en ese momento de lo político el exterior constitutivo de lo que aún no
179
tiene nombre ni forma definida? Es el pasado de 200 años con la caída de la
Gran Colombia y con la muerte de Simón Bolívar. Esta historia de 200 años
encarna en la Cuarta República, en el Pacto de punto Fijo, cuyo sistema de
significación se asocia de manera figurativa y distorsionada la siguiente lógica
de diferencias: ―la imposición‖, ―la dominación‖, ―la explotación‖, ―el exterminio‖,
―lo antipopular‖ y ―lo oligárquico‖. En esta lógica de la diferencia se marca las
fronteras políticas amigo-enemigo, a partir de este momento y hasta culminar
con su triunfo electoral el discurso político de Hugo Chávez será precisamente
el mejor garante de su legitimidad político-popular.
4.1. Las elecciones presidenciales de 1998: el triunfo electoral del
Movimiento Quinta República (MVR).
Podemos afirmar que el primer mentor civil de Hugo Chávez102 fue Luis
Miquilena, debido a su influencia sobre Hugo Chávez en la manera de pensar
la política en contextos democráticos, Chávez el ideólogo del Movimiento
Bolivariano Revolucionario 200 (MBR),103 pasará a institucionalizar su
movimiento político como partido y posteriormente a registrarlo en el Consejo
Nacional Electoral (CNE) para formalizarlo como el partido político Movimiento
Quinta República (MVR) en julio de 1997 (Ellner, 2001; Corrales, 2006; López-
Maya, 2008; Hernández, 2010). Así Hugo Chávez se disponía a competir en las
elecciones presidenciales de 1998. Para las competencias electorales el
carismático líder político Hugo Chávez reuniría en una alianza partidaria a un
conjunto de partidos políticos, cuya situación política en ese momento era la de
ser oposición al estar al margen de las decisiones de poder del gobierno de
Rafael Caldera aún en ejercicio de su gestión gubernamental. Es importante
102
El segundo mentor de Hugo Chávez será la figura antidemocrática de Fidel Castro.
103 El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR) fue fundado en diciembre de 1983 por
Hugo Rafael Chávez Frías y un grupo de jóvenes militares con tendencia hacia una política revolucionaria y radical, que criticaba acremente la situación de corrupción y abuso del poder en Venezuela (Hawkins, 2003:1140).
180
mencionar que actores políticos e intelectuales de distinto registro ideológico
coinciden en reconocer el talento político de Hugo Chávez (Miquilena, 2008;
Paniz, 2008; Naím en Krauze, 2008; Krauze, 2008). Siguiendo nuestra línea
argumentativa, en las elecciones presidenciales de 1998 se presentó, bajo las
condiciones mínimas de toda democracia de acuerdo con Lipset (1959), la
competencia electoral con el surgimiento de un movimiento político que no
respondía a las formaciones tradicionales de los partidos políticos surgidos del
Pacto de Punto Fijo, por supuesto nos referimos precisamente al movimiento
político-social de Hugo Chávez, el Movimiento V República (MVR). Como
hemos argumentado para analizar la institucionalidad democrática en que se
han presentado las elecciones presidenciales en Venezuela, Lipset (1959)
señala que se requieren de tres componentes mínimos para que se hable de
contexto democrático, a saber: 1). Una fórmula política, 2). Líderes políticos en
el gobierno, 3). Una oposición.104 Como hemos ya argumentado en el Capítulo
3, en la instauración de la democracia en Venezuela con el Pacto de Punto Fijo,
se habían cumplido estos tres componentes mínimos que requiere toda
democracia de acuerdo con el sociólogo Lipset (1959:71). En efecto, para las
elecciones presidenciales de 1998 tenemos en Venezuela desde el punto de
vista de la institucionalidad democrática los siguientes componentes de acuerdo
con nuestra propuesta sociológica de análisis político inspirada en Lipset.
1). Una fórmula política. Para las elecciones de 1998 a pesar de la crisis del
sistema de partidos que venía padeciendo el régimen político venezolano (Rey,
1991; Coppedge, 1994; Ellner, 1996; Ollier, 2011) existe en Venezuela un
104
Los componentes que nos proporciona Lipset (1959) tienen la ventaja de permitirnos realizar una evaluación general de carácter descriptivo sobre la situación de la democracia. No obstante, no ignoramos los estudios sobre la dimensión de sistema de partidos para la estabilización de la democracia, estudios pertinentes para comprender el contexto democrático de Venezuela. Véase: José E. Molina V. y Carmen Pérez B. (2004), ―Radical Change at the Ballot Box: Causes and Consequences of Electoral Behavior in Venezuela‘s 2000 Elections‖, en Latin American Politics and Society, Vol.46, No.1, Primavera, pp. 103-134; Scott Mainwaring (1999), Rethinking Party Systems in the Third Wave of Democratization, Stanford: Stanford University Press; Scott Mainwaring and Matthew Shugart (1997), ―Conclusion: Presidentialism and the Party System‖, en Presidentialism and Democracy in Latin America, editores Scott Mainwaring y Matthew Shugart, Cambridge: Cambridge University Press, pp.394-440.; Scott Mainwaring y Timothy Scully (1995), ―Introduction‖, en Building Democratic Institutions, editores Mainwaring and Scully, Stanford: Stanford University Press, pp. 1-34.
181
régimen de creencia (Bataillon, 2004) de que la lucha por el poder tiene que
pasar por la legitimidad de los procesos electorales. Así, lo ha entendido uno de
los actores políticos más radicales como lo es el propio Hugo Chávez. En ese
sentido, el Movimiento V República (MVR) concertó una alianza partidaria para
competir por la vía electoral en los procesos político-electorales de 1998. La
alianza fue posible debido al liderazgo carismático de Chávez e insistimos en el
régimen de creencia de los acuerdos políticos en contextos democráticos.
Además hay que agregar que la oposición tenía un enemigo bien identificado: la
élite política venezolana aún en el ejercicio del poder. Chávez logró en ese
sentido reunir los intereses partidarios de distintas fuerzas políticas en el
denominado Polo Patriótico. En la alianza Polo Patriótico destacan los
siguientes partidos políticos que conformaron esta fuerza político-partidaria,
Movimiento al Socialismo (MAS); Partido Comunista de Venezuela (PCV);
Partido Patria para Todos (PPT); y el partido líder el Movimiento V República
(MVR). Así, en las elecciones de 1998 se presentaron a competir los candidatos
de los partidos tradicionales, por Acción Democrática y el partido demócrata
cristiano COPEI participó el político Henrique Salas Romer, asimismo la
candidata independiente la Miss Universo Irene Sáez Conde participó con su
partido IRENE (Hawkins, 2003).
2). Líderes políticos en el gobierno. El Movimiento V República es justamente
una expresión clara de la desinstitucionalización de los partidos políticos
tradicionales en el juego democrático de Venezuela. Por tal motivo, los
liderazgos de Acción Democrática y COPEI habían entrado en crisis,
fundamentalmente por la pérdida de legitimidad política. A pesar de ello en el
gobierno en funciones el liderazgo moral de Rafael Caldera105 reunía en torno a
su figura un mayor consenso que en su momento no lo tuvo Carlos Andrés
Pérez, en otros términos hasta el final de la gestión gubernamental del gobierno
de Caldera, el liderazgo aunque débil funcionaba en el sistema democrático
venezolano, el hecho está que seguían legislando con consensos mayoritarios,
105
Rafael Caldera en 1993 ganó las elecciones presidenciales con el partido que había fundado Convergencia, una vez que había roto relaciones con su partido COPEI.
182
como en su momento observamos en el capítulo 3 la aprobación de la Ley
Orgánica de Salud (1998).
3). Una oposición. Uno de los requisitos esenciales y básicos para un sistema
democrático de acuerdo con Lipset (1959) es la existencia de una oposición que
ejerza la crítica y que proponga en términos del discurso político los cambios
que requiere la plaza de la política democrática. Precisamente, en las
elecciones presidenciales de 1998 el Movimiento V República representó a la
oposición, cuya crítica se articuló en un discurso que hacía un uso político del
pasado (Aibar, 2009), pues los partidos políticos tradicionales representaban los
―males‖ de las sociedad venezolana puesto que se les asociaba con la
corrupción generalizada en las instituciones gubernamentales, siendo el
ejemplo claro la ―corrupción‖ representada en el juicio de peculado del ex
presidente Carlos Andrés Pérez. Hugo Chávez como oposición se apartaba
entonces de la política partidaria, pues lo suyo era un movimiento político que
se distanciaba de la vieja política venezolana, y se apoyaba en la fuerza política
del ―pueblo‖ (Hawkins, 2003).
En ese sentido, para las elecciones presidenciales de 1998 Venezuela
cumplía con los requisitos mínimos de un entorno democrático tal y como lo
concebía el sociólogo Lipset (1959). En su discurso político de campaña Hugo
Chávez responsabilizaba a los partidos tradicionales de la quiebra económica y
moral del país. Su discurso político construyó un enemigo a la medida de las
expectativas del electorado, y de sus seguidores. Este discurso radical de
Chávez se apartaba por completo de la visión neoliberal de gobierno de los
partidos tradicionales de la última década, apelando en su discurso al pueblo.
Un discurso radical de cambio político para la sociedad venezolana explica la
gran popularidad del naciente político Hugo Chávez, que ahora saltaba a la
arena electoral con una gran aceptación del electorado, o bien en términos
gramscianos como lo observa Antonio Hernández Curiel, Hugo Chávez asumía
el liderazgo de un movimiento de masas a partir de 1998 (Hernández, 2009).
Esta popularidad entre los años de 1998 y el 2002 se vería reflejada en las
183
encuestas de percepción de los ciudadanos sobre el liderazgo de Hugo Chávez.
Así, para el cuarto trimestre de 1998 Hugo Chávez alcanzó en las encuestas un
55% de aceptación entre los ciudadanos venezolanos. En el primer trimestre de
1999 Chávez alcanzaría su máximo porcentaje de aceptación entre la
ciudadanía al llegar al 80%. No obstante, su popularidad fue descendiendo
teniendo para el primer trimestre del 2002 una aceptación ciudadana del 40%
(Ver Gráfica 4.1).
Gráfica 4.1 Porcentaje de aprobación para Hugo Chávez, 1998-2002
Fuente: Hawkins (2003).
En este contexto democrático y de popularidad para el liderazgo de Hugo
Chávez, las elecciones presidenciales de 1998 son ganadas por el partido
político Movimiento V República de Hugo Chávez en coalición con otros
partidos políticos en el denominado Polo Patriótico. De esta manera, la
distribución de los porcentajes de los votos en las elecciones presidenciales de
184
1998 quedarían de la siguiente forma: Hugo Rafael Chávez Frías del partido
Movimiento V República (MVR) en la alianza Polo Patriótico106 obtendría el
56.20% del voto popular. Henrique Salas Romer de los partidos Acción
Democrática y COPEI obtendría el 39.97% del voto electoral. La candidata
independiente del partido IRENE, Irene Sáez Conde obtuvo en esta contienda
electoral el 2.82 % del voto popular.107 Chávez habría triunfado y con ello el
Movimiento V República, cuya inspiración ideológica se encontraba en la lectura
histórica, realizada por el propio Chávez, del ideario de Simón Bolívar
4.2 La fundación de la V República: La instalación de la Asamblea
Constituyente (1999) y la aprobación de la Constitución de 1999.
1999 fue un año intenso en ejercicios electorales y de abierta polarización
política del recién gobierno de Hugo Chávez, quien asumía el gobierno el 2 de
febrero de 1999. El triunfo del Movimiento V República en las elecciones
presidenciales y parlamentarias de 1998, tuvo como consecuencia en la arena
parlamentaria que el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías llegara con un
soporte legislativo mayoritario que le permitirá un amplio margen de acción para
establecer su visión de política pública y en particular de política social, pero
fundamentalmente para tener la legitimidad política que le permitiera llevar a
cabo su promesa de campaña, establecer una Asamblea Constituyente en
donde se expresara la voz del pueblo. En la historia política de Venezuela no
era reciente la discusión en torno a una reforma sustancial de la Constitución
vigente desde 1961, puesto que dicho tema ya se había discutido durante el
gobierno de Carlos Andrés Pérez, discusión motivada a partir de los intentos de
golpe de Estado del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992. De hecho el
106
El Movimiento V República había realizado una coalición electoral con los partidos Movimiento al Socialismo (MAS), Patria para Todos (PTT) y otros partidos pequeños (Molina y Pérez, 2004: 107). 107
Porcentajes del voto electoral tomado del documento ―Elecciones Presidenciales. Cuadro Comparativo 1958-2000. (Voto grande), fuente: http://www.cne.gov.ve
185
propio Presidente Carlos Andrés Pérez había designado a un cuerpo colegiado
de ―honorables‖ para que llevaran a cabo dichas reformas constitucionales,
propuesta que nunca maduró debido a la interrupción abrupta del gobierno de
Pérez. En nuestra indagación histórica encontramos que los propios militares
que conformaban el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200),
habían elaborado un documento desde la cárcel titulado Nos alzamos por la
Constitución (Agüero, 2004; Maingon, Pérez y Sonntag, 2000: 93), en donde se
construye un discurso sobre la constitución de una Asamblea Constituyente
como regeneración de la vida política de Venezuela y que le otorgara el poder
constitucional al pueblo, en sus líneas centrales dice el texto de 1992:
[para] revocar el mandato al presidente de la República, a los parlamentarios que componen el Congreso Nacional y a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Judicatura [para] la renovación general del Poder Judicial, así como [para exigir] la renuncia del Consejo Supremo Electoral, devolviendo de esta manera la soberanía a su propio elemento: AL PUEBLO VENEZOLANO. Este referéndum nacional automáticamente debe considerar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en la cual se defina a través de una nueva Carta Magna el modelo de sociedad hacia el cual debe enrumbarse la Nación Venezolana y en el cual no puedan participar ninguno de los responsables de la destrucción de la República [cursivas mías] (Maingon, Pérez y Sonntag, 2000: 93).
Ciertos analistas políticos han pasado por alto los discursos de Hugo
Chávez debido al supuesto de que son vacíos de contenido, además de
considerarlos con sentido peyorativo como ―pura retórica‖ (Maingon, Pérez y
Sonntag, 2000; Corrales, 2006; Arenas, 2008), esto se debe por una parte por
concebir el discurso en términos nominalistas y por otra por considerar a la
democracia exclusivamente bajo supuestos normativos, olvidando la
construcción contingente e histórica de la democracia en América Latina.
Nuestra interpretación de discurso como una composición de lenguaje y acción
(Laclau, 2006a y 2006b), constituye justamente el marco de referencia de las
186
prácticas políticas. En ese sentido, nuestra interpretación de los primeros
discursos públicos de Hugo Chávez es que en primera instancia venía
prefigurando un acto fundador de la República de Venezuela, concebido como
momento fundador de las instituciones políticas, asimismo de una nueva
orientación de las políticas públicas, como se dará con la Constitución de 1999.
En el discurso de toma de posesión del 2 de febrero de 1999, Hugo
Chávez marca las fronteras políticas de amigo-enemigo, podemos decir que el
discurso de Chávez es la imagen exacta de lo político tal y como lo concebía
Carl Schmidt (1998):
Aquí hace una década ya, dentro de pocos días vamos a recordar con dolor aquella explosión de 1989, 27 de febrero, día horroroso, semana horrorosa, masacre, hambre y miseria y aún no hubo, a pesar de eso, capacidad ni voluntad para tomar las acciones mínimas necesarias y regular, como pudo haberse hecho, la crisis moral, la crisis económica, y ahora la galopante y terrible crisis social.
Y esa sumatoria de crisis generó otra que era inevitable, señores
del mundo, señores del continente, la rebelión militar de 1992 era
inevitable como lo es la erupción de los volcanes; no se decreta
una rebelión de ese tipo, y yo aprovecho este momento para darle
un recuerdo imperecedero a los jóvenes militares y civiles de las
rebeliones de 1992, 4 de febrero y 27 de noviembre de aquel año
que quedará para la historia; aquí hay algunos de ellos con
nosotros en este recinto, en este signo de la unidad, de la
reunificación: el Gobernador del Zulia, por aquí veo su cara
conocida desde hace muchos años; el Diputado Joel Acosta
Chirinos, Jesús Urdaneta Hernández, Hernán Grüber Odremán;
allá están los muchachos de la juventud militar observando: el
Teniente Andrade, el Capitán Carreño, el Teniente Isea.
Muchachos, parte de la juventud que tuvo que tomar una actitud,
a alguien le tocó, otros están sembrados. No tienen la suerte de
nosotros de estar aquí. Y otros están en las Fuerzas Armadas y
han cargado una cruz durante años. Señores del mundo, señores
del continente, los militares rebeldes venezolanos del 92 hicimos
una rebelión que fue legitimada, sin duda alguna, no hoy porque
yo soy Presidente ahora de Venezuela, sino que al día siguiente
de la rebelión, mucho más del porcentaje que me trajo aquí de
apoyo popular apoyó aquella rebelión militar. Esa es la verdad. No
queremos más rebeliones, ya se los dije a mis hermanos de
187
armas. Fui al Alma Mater y lo dije: que nunca ocurra, pero que
nunca más ocurra un 27 de febrero; que nunca más los pueblos
sean expropiados de su derecho a la vida, porque si eso sigue
ocurriendo nadie puede garantizar que otro día, mañana o
pasado, pueda ocurrir otro acontecimiento indeseado, como los
acontecimientos de 1989 y de 1992. (Hugo Chávez, discurso del 2
de febrero de 1999)
La interpretación del pasado inmediato que establece Hugo Chávez es
una reconstitución de la historia política de Venezuela para legitimar el ejercicio
del poder en contexto democrático. El sentido que se hace de la historia es un
instrumento político eficaz para construir identidades políticas sobre el pasado
(Aibar, 2009). Ahora el pasado de los acontecimientos violentos del caracazo
(1989) y los intentos de golpe de estado del 4 de febrero y del 27 de noviembre
de 1992 son legitimados desde la mirada de la historia, en circunstancias
favorables para la revolución a partir de las elecciones democráticas ganadas
por Hugo Chávez y el pueblo. A nuestro entender el discurso de Chávez está
impregnado de pasajes de la historia y en lo sucesivo observaremos que su
panteón de héroes estará conformado por constructores de utopías: Simón
Bolívar, el Che Guevara, Cristo y Fidel Castro108. Como señala en su estudio
Marco Aponte Moreno Metaphors in Hugo Chavez‘s Political Discourse:
Conceptualizing Nation, Revolution, and Opposition (2008), el discurso político
de Chávez polariza al país y presenta a sus opositores como los enemigos de la
patria simbolizada en Simón Bolívar, es decir, la metáfora del Simón Bolívar de
Hugo Chávez como fundador del país.
El 2 febrero de 1999 Hugo Chávez también da a conocer al Congreso de
Venezuela el Decreto Presidencial 3 en donde estipula el marco normativo para
convocar a un referendo dirigido al ―soberano‖ para establecer la Asamblea
Nacional Constituyente, tal como había prometido en su campaña política. Esta
situación generó una serie de disputas jurídicas sobre los mecanismos para
108
Véase, Marco Aponte Moreno (2008), ―Metaphors in Hugo Chavez‘s Political Discourse: Conceptualizing Nation, Revolution, and Opposition‖, Tesis para optar el grado de Doctor de Filosofía por The Graduate Faculty in Hispanic and Luso-Brazilian Literatures and Lenguajes.
188
llevar a cabo dicho referendo. En el discurso del Ejecutivo Nacional era el
llamado a refundar la V República a través de la instalación de un nuevo
constituyente. Después de áridas disputas entre el Congreso, la Corte Suprema
de Justicia y el propio Ejecutivo,109 la resolución que da precisamente la Corte
Suprema de Justicia es que el Consejo Nacional Electoral está facultado para
realizar dicho referendo, el cual se llevaría a cabo el 25 de abril de 1999. En un
célebre discurso Hugo Chávez dirigirá una Carta a la Corte Suprema de
Justicia, en los siguientes términos.
Celebro infinito que la Corte Suprema de Justicia se encuentre en el camino de la revolución, leyendo su legislación; celebro que haya vislumbrado su desencadenamiento a partir de la Constituyente originaría convocada por decreto del 2 de febrero de 1999 para transformar el Estado y crear el ordenamiento jurídico que requiere la democracia directa y que los valores que ésta insufle deben ser respetados; valoración que informa las pulsiones óntico-cósmica, cosmo-vital y racional-social inherentes al jusnaturalismo y su progresividad, pero también la interpretación de los deberes actuales y futuros en cuanto al mandato preludial de la actual Constitución, que exige mantener la Independencia y la integridad territorial de la nación y explica la existencia, razón de ser y encauza la misión de las Fuerzas Armadas Nacional en su artículo 132 (Ver Anexo II)
En estas circunstancias se lleva a cabo el referendo consultivo sobre el sí
o no de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, dicho ejercicio
democrático del referendo era una nueva experiencia en la historia electoral del
país. Para dicho referendo se realizaron dos preguntas, a saber:
109
Un estudio minucioso sobre las disputas de carácter jurídico y político se puede ver en Thais Maingon, Carmen Pérez Baralt y Heinz R. Sonntag (2000), ―La batalla por una nueva Constitución para Venezuela‖, en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 62, No.4, Octubre-
Diciembre, pp. 91-124.
189
1. ¿Convoca usted a una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de
transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el
funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa?
2. ¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional
para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y
modificadas por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha marzo 24,
1999, y publicadas en su texto íntegro, en la Gaceta Oficial de la República
de Venezuela núm. 36 669 de fecha marzo 25, 1999?
La primera pregunta tuvo el 87.9% a favor, contra el 7.3%, mientras que
la segunda pregunta tuvo el 81.9% a favor, contra el 12.8 en contra. Chávez
había ganado. Se consolidaba otro triunfo democrático más de la Revolución
Bolivariana (Ver Tabla 4.1).
Tabla 4.1 Resultados del referendo consultivo del 25 de abril de 1999
Pregunta Respuesta Cantidad de votos
%
¿Convoca usted a una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y Participativa?
Sí 3 516 558 87.9
No 290 524 7.3
Nulos 191 520 4.8
¿Está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha marzo 24, 1999, y publicadas en su texto íntegro, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela núm. 36 669 de fecha marzo 25, 1999?
Sí 3 275 716 81.9
No 512 967 12.8
Nulos 201 742 5.0
Fuente: Maingon, Pérez y Sonntag, 2000.
190
A pesar del triunfo del Ejecutivo Nacional venezolano en el referendo
consultivo del 25 de abril de 1999, algunos analistas políticos hacían la
observación de que era un triunfo ilegítimo debido a la alta abstención en este
referendo, pues había alcanzado un nivel de abstención del 62.2% (Maingon,
Pérez y Sonntag, 2000).
En estas circunstancias, el siguiente paso en las estrategias políticas de
Hugo Chávez, el partido Movimiento V República (MVR) y la alianza Polo
Patriótico, consistiría en organizarse para la eventual elección de los
constituyentes que conformarían la Asamblea Nacional Constituyente,
institución legislativa que elaboraría en un plazo no menor de 180 días la nueva
constitución política para la Venezuela de la Revolución Bolivariana. En ese
sentido, el Consejo Nacional Electoral fijó como fecha para celebrarse las
elecciones para elegir a los constituyentes el día 25 de julio de 1999. Previo a
dichas elecciones la popularidad de Hugo Chávez era amplia, pues de acuerdo
con los analistas políticos se le identificaba con el proyecto del cambio político,
en un ambiente en donde el electorado daba muestras de ―desencanto político‖
por el sistema político tradicional, ya en ese momento en total
desinstitucionalización (Maingon, Pérez y Sonntag, 2000; Hawkins, 2003;
Molina y Pérez, 2004).
Celebradas las elecciones para la conformación de la Asamblea Nacional
Constituyente el 25 de julio de 1999,110 los resultados fueron favorables para
Hugo Chávez. Los ciudadanos tenían en sus manos el instrumento democrático
del voto para rechazar o darle continuidad a lo que en ese momento ya se
conocía como el proyecto político radical del chavismo, así los ciudadanos
votaron por la continuidad por el proyecto político que Chávez venía
construyendo (Molina y Pérez, 2004). La alianza partidista que había 110
Sobre el ejercicio de gobernabilidad del paso de la disolución del Constituyente a la elección de diputados de la nueva Asamblea Nacional, escribe la historiadora Margarita López Maya sobre el “Congresillo” instaurado en 2000 para ejercer la gobernabilidad en Venezuela en este período: “El Congresillo fue un órgano deliberativo provisional designado por la Asamblea Nacional Constituyente, luego de la aprobación de la Constitución de 1999, para resolver problemas político-administrativos en el lapso contemplado desde la disolución de la Constituyente hasta la elección de los diputados de la nueva Asamblea Nacional” (López-Maya, 2004: 5).
191
conformado Hugo Chávez en torno al llamado Polo Patriótico había obtenido
121 puestos para ser ocupados en la Asamblea Nacional Constituyente, en
cambio los partidos opositores habían alcanzado sólo 4 puestos y los
independientes un total de 3 puestos. Con este triunfo electoral del Polo
Patriótico, el Ejecutivo Nacional lograba conformar una Asamblea Nacional
Constituyente con mayoría legislativa, lo que le aseguraba que su iniciativa
sobre la nueva constitución pasara casi por completo en su nuevo contenido
jurídico (Ver Tabla 4.2).
Tabla 4.2.Resultados de la elección de los constituyentes, 25 de julio de 1999
Total Circunscripción nacional
Circunscripciones nacionales
No. de
candidatos
No. de
puestos
% de
puestos
No. de
candidatos
No. de
puestos
No. de
candidatos
No. de
puestos
Polo Patriótico
128 121 94.6 20 20 108 101
Partidos opositores
119 4 3.1 11 2 106 3
Independientes
923 3 2.3 62 2 863 --
Totales
1 170 128 -- 93 24 1 077 104
Total votantes
5 079 445 (46.3%)
Abstención 5 890 594 (53.7%)
Fuente: Maingon, Pérez y Sonntag, 2000.
Es importante mencionar que en las elecciones para la conformación de
la Asamblea Nacional Constituyente, nuevamente la tendencia del ―desencanto
político‖ no se hizo esperar, dicho factor motivó el gran nivel de abstencionismo,
que en estas elecciones alcanzó el 53.7% (Maingon, Pérez y Sonntag, 2000;
Molina y Pérez, 2004).
192
En esta nueva articulación política instalada en una nueva institución
legislativa, la Asamblea Nacional Constituyente, que sustituiría al Congreso de
la IV República, se empezó a trabajar en la elaboración de la nueva
constitución. Hugo Chávez diría ante estos eventos que la legitimidad política
ahora radicaría en el pueblo. La Revolución Bolivariana se abría camino con
legitimidad política y en procesos democráticos, hasta sus críticos coinciden en
este punto a pesar de que evalúan dicho proceso democrático en un sentido
peyorativo al evaluar dicho proceso político como populista (Corrales, 2006;
Arenas, 2008; Naím en Krauze,2008; Krauze, 2008). En este contexto, a los
120 días se le presentó al Ejecutivo Nacional el ―Proyecto de la Constitución
Bolivariana‖, más allá de los debates jurídicos y los pormenores de técnica
jurídica, el hecho fue que se sancionó el nuevo ―Proyecto de la Constitución
Bolivariana‖ para que vía referendo fuera sometida a su aprobación el día 15 de
diciembre de 1999. Los resultados estaban a la vista, la nueva Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela había sido aprobada con el 72% de los
votos válidos a favor, contra el 28% en contra. Nuevamente el abstencionismo
se hizo presente en este referendo pues alcanzó el 56% (Maingon, Pérez y
Sonntag, 2000). Con la aprobación de la Constitución de 1999, las palabras del
discurso de Hugo Chávez del 4 de febrero de 1992 se hacía presente, ―vendrán
nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse hacia un destino mejor‖
(Chávez, 04.02.1992).
193
4.2.1. La Constitución de 1999: derechos sociales, derechos humanos y
política social.
Los objetivos centrales de la política social son la reducción de la extrema
pobreza y la exclusión social (Declaración de Viena sobre Derechos Humanos,
1993; Dean, 2007).111 Como hemos ya mencionado, T.H. Marschall desde el
enfoque sociológico identificaba los derechos civiles, políticos y sociales. De
hecho esta clase de derechos desde el discurso de los derechos humanos se
les ha clasificado como la primera generación de derechos a los cuales
corresponden los derechos civiles y políticos; la segunda generación de
derechos la conforman los derechos económicos, sociales y culturales, por otra
parte la llamada tercera generación de derechos articula el derecho a la paz, a
la autodeterminación, a la protección ambiental (Declaration on the Rigth to
Development, 1986; Dean, 2007; Giménez y Valente, 2010). Los analistas de la
política social en Venezuela han evaluado la política social en Venezuela en los
últimos años desde enfoques normativos-empíricos (Gutiérrez, 2002; Alvarado,
2003; Lacruz, 2006; Maingon y D‘Elia, 2006; Arenas, 2008a; Arenas, 2008b) o
bien desde los enfoques propiamente económicos (Rodríguez, 2008b; Vera,
2008; Weisbrot, Sandoval y Rosnick, 2006; Weisbrot y Rosnick, 2008b). Cabe
mencionar también una línea de investigación fructífera en México sobre el
estudio de Venezuela en el seminario ―Buen Gobierno, Populismo y Justicia
Social‖ desarrollada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Dentro de la producción bibliográfica del seminario ―Buen Gobierno, Populismo
y Justicia Social‖ encontramos un libro dedicado a Venezuela y Bolivia titulado
¿Autoritarismo o democracia?: Hugo Chávez y Evo Morales (2009), la factura
del libro nos ofrece una polémica sobre la naturaleza del régimen político que
preside Hugo Chávez. No obstante, la literatura mencionada líneas arriba no
111
Declaración de Viena sobre Derechos Humanos, 1993. Esta Declaración internacional de Viena fue suscrita por el gobierno de Venezuela. De acuerdo con el Informe sobre el Derecho a la Salud en Venezuela 2007, Situación del Derecho a la Atención Sanitaria, el gobierno de Venezuela habría ratificado y suscrito hasta el 2007 setenta normas internacionales sobre derechos humanos. Véase: Informe sobre el Derecho a la Salud en Venezuela 2007. Situación del Derecho a la Atención Sanitaria, Caracas: CONVITE, A.C.-Observatorio Comunitario por el Derecho a la Salud.
194
aborda la política social en Venezuela como una construcción discursiva
ideológica, que manifieste los antagonismos entre los distintos lugares de
enunciación. En ese sentido, el análisis que hemos venido desarrollando en
nuestra investigación consiste en examinar las estrategias discursivas que a
través del antagonismo reconstruya el discurso sobre política social que
estabilice el proyecto ideológico hegemónico, es decir, la constitución del marco
de referencia en que se dan las disputas discursivas sobre los derechos
sociales en Venezuela.
Es importante recordar que el gobierno de Venezuela ha suscrito a través
de su historia en el contexto internacional diversos acuerdos y declaraciones
con respecto a los derechos civiles, políticos y sociales. En ese sentido,
Venezuela tiene suscritos dos importantes declaraciones sobre los derechos
humanos, pues en ambas declaraciones encontramos precisamente las
llamadas tres generaciones de derechos humanos. Nos referimos a la
suscripción de las declaraciones de Declaration on the Rigth to Development
(1986) y Declaración de Viena sobre Derechos Humanos (1993). Asimismo en
el año del 2000 Venezuela también participa del Informe Sobre Desarrollo
Humano112 del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD),
dicho Informe del 2000 es importante para nuestra línea de argumentación
porque está dedicado al discurso normativo sobre el Desarrollo Humano y su
conexión con los Derechos Humanos, el subtítulo del Informe Sobre Desarrollo
Humano 2000 lleva el siguiente enunciado: ―Derechos Humanos y desarrollo
humano. Toda sociedad empeñada en mejorar la vida de su población debe
también empeñarse en garantizar derechos plenos y en condiciones de
igualdad para todos‖. Desde el punto de vista teórico el Informe Sobre
Desarrollo Humano del 2000 en el capítulo 1 titulado ―Los derechos humanos y
el desarrollo humano‖ presenta las reflexiones de Amartya Sen sobre el tema y
las líneas que rescatamos del economista del bienestar son las siguientes:
112
Desde el año de 1990 Venezuela ha participado en el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa para el Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (PNUD).
195
―Derechos humanos y deberes imperfectos […] Los derechos humanos de las mujeres las autorizan a reclamar el fin de la práctica del sufragio sólo para hombres y de muchas otras prácticas por medio de reformas sociales, jurídicas e institucionales. Los deberes correlativos de ese derecho no se pueden asignar fácilmente a titulares determinados, ya que la tarea de reformar esas prácticas injustas recae en el grupo como un todo. No obstante, es evidente que los individuos tienen deberes imperfectos correlativos de esos derechos, y hablar de ese derecho expresa claramente algo de gran importancia normativa‖ [cursivas mías] (Sen, 2010: 26).113
El argumento de Amartya Sen expuesto líneas arriba y que concluye
sobre la trascendencia de ―hablar de ese derecho expresa claramente algo de
gran importancia normativa‖ (Sen, 2010:26) implica que hablar en el plano
simbólico de los derechos humanos es de vital importancia pues las
instituciones y los ciudadanos tienen recursos simbólicos e institucionales para
demandar dichos derechos frente a las inercias e injusticias que se observan en
los distintos países. En el caso de Venezuela el sentido simbólico de los
derechos humanos se plasmaron en la Constitución de 1999, una constitución
legitimada en procesos democráticos simbólicos para el sentido fantasmático de
su discurso ideológico (Stavrakakis, 2010) en materia social, creando el mito de
que los ciudadanos tienen derechos plenos en sus derechos civiles, políticos y
sociales, derechos irrenunciables y exigibles, en suma derechos con el estatuto
de derechos humanos. Es justamente este sentido fantasmático del discurso
ideológico de la política social en la Revolución Bolivariana lo que le da sentido
al ejercicio de gobierno, marcando una distancia ideológica profunda con el
discurso de la eficiencia y el mercado propio del discurso de la política social de
la ideología del neoliberalismo de los años 1989-1999. De acuerdo con nuestra
argumentación seguida hasta este momento en nuestra investigación es en el
113
Sobre los deberes perfectos e imperfectos véase: Sen, Amartya Kumar (2000a), ―Consequential Evaluation and Practical Reason‖, en The Journal of Philosophy, Vol. 97, No.9, Septiembre, pp. 477-502.
196
plano de lo fantasmático de la ideología de la política social de la Revolución
Bolivariana en donde debemos encontrar las diferencias con el modelo
neoliberal, pues la ideología de la Revolución Bolivariana en sus inicios
consideró a los derechos sociales como derechos humanos. Lo anterior
también conlleva pensar en los procesos sociopolíticos en que se han llevado
dichas políticas sociales, pues durante el neoliberalismo como hemos ya
argumentado la política social fue producto de una élite política insensible a los
problemas sociales de los ciudadanos y con una visión ingenieril de la sociedad;
en cambio con la irrupción de la Revolución Bolivariana se crea un imaginario
en donde los derechos sociales son exigibles al tener el estatuto de derechos
humanos, y como hemos explicado este proceso discursivo de los derechos
humanos, que cristalizan en la Constitución de 1999, se dan en un contexto
sociopolítico de gran participación democrática.
De esta manera, leemos en el Preámbulo de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela114de 1999 la concepción de los derechos
civiles, políticos y sociales consagrados como derechos humanos:
El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia, y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía
114
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial del jueves 30 de diciembre de 1999, Nº 36.860.
197
universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad, en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente CONSTITUCIÓN… [Cursivas mías] (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela115de 1999).
La incorporación dentro de la historia constitucional de Venezuela de los
derechos humanos en esta Constitución de 1999, no es sólo una cuestión de
carácter jurídico, pues como hemos mostrado desde el punto de vista del
contexto sociopolítico de los antagonismos discursivos sobre la concepción de
los derechos sociales en Venezuela, el haber logrado la elaboración de una
Constitución que refrenda a los derechos humanos como marco de referencia
permitirá encontrar tanto en el gobierno, la sociedad civil, los Think Tanks, las
organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos y a la oposición
misma apelar a dicho marco constitucional. Pero nuestro argumento anterior,
tiene además relación con la concepción de discurso presente en la teoría del
discurso posestructuralista de Ernesto Laclau (2004; 2005a) en el sentido de
que el discurso lo entendemos como ―juegos de lenguaje‖ (Wittgenstein,
1945),116 es decir, como lenguaje y acción. Lo anterior tiene implicaciones
importantes para nuestra investigación, pues para nosotros el discurso al
concebirse como lenguaje y acción no disocia los aspectos discursivos de los
materiales, es decir, no separa el mundo del discurso como idea de la
115
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial del jueves 30 de diciembre de 1999, Nº 36.860.
116 Tomando como pretexto las reflexiones de San Agustín sobre el lenguaje, Wittgenstein
explica los juegos de lenguaje en el siguiente ejemplo: ―Imaginémonos un lenguaje para el que vale una descripción como la que ha dado Agustín: El lenguaje debe servir a la comunicación de un albañil A con su ayudante B. A construye un edificio con piedras de construcción; hay cubos, pilares, losas y vigas. B tiene que pasarle las piedras y justamente en el orden en que A las necesita. A este fin se sirven de un lenguaje que consta de las palabras: <<cubo>>, <<pilar>>, <<losa>>, <<viga>>. A las grita – B le lleva la piedra que ha aprendido a llevar a ese grito. – Concibe éste como un lenguaje primitivo completo.‖ (Wittgenstein, 1945: 5).
198
materialidad del mundo concreto.117 Puesto así el argumento consideramos
que el escepticismo de Guillermo O‘Donnell sobre el estado de derecho en
América Latina tiene que ver con su concepción del discurso histórico pues de
manera radical separa discurso como idea de la materialidad concreta, de ahí
que O‘Donnell (1986; 1994b) como hemos mostrado en el Capítulo 3 no valore
los regímenes de creencia en la historia política de América Latina como bien
ha observado el sociólogo francés Gilles Bataillon (2004). Nuestro énfasis de
investigación ha consistido en argumentar que las constituciones en Venezuela
representan el aspecto fantasmático de la ideología en la política social, pues
para nosotros el discurso constitucional en Venezuela tiene la naturaleza de
lenguaje y acción, es decir, para nosotros no existe esa disociación por eso
consideramos que los autores que afirman que la constitución no tiene sentido
―si no se aplica‖ en la realidad corre el peligro de pasar por alto lo que la
historiografía francesa de la ―larga duración‖ (Braudel, 1981 ) concibe como los
regímenes de creencia en la historia política de un país, o bien como nosotros
lo hemos articulado en nuestro discurso para estudiar la ideología de la política
social en Venezuela, el sentido fantasmático de la constitución. Sobre este
punto, agregaríamos que el padre de la ciencia política moderna Giovanni
Sartori (2003) considera que las constituciones son ―realidades reales‖ que
explican mucho la articulación política de un régimen político.
Los distintos lugares de enunciación que configuran las disputas
discursivas sobre los derechos sociales en Venezuela, delimitan un exterior
constitutivo (Aibar, 2009) en la identificación de amigo-enemigo, no obstante el
denominador común de los discursos es la Constitución de 1999 otorgándoles
sentido a sus discursos. En esta línea argumentativa, los antagonismos
117
Por ejemplo en el trabajo colectivo de Yolanda D‘Elia, Tito Lacruz y Thais Maingon titulado
Aspectos Críticos de la Política Social Actual podemos encontrar esta separación en su
concepción de discurso: ―[…] El primer punto de partida de este ensayo es entender que la
política social actual transcurre en una tensión que se da entre dos polos: el teórico-conceptual
y el socio-político. Caracterizamos esta tensión en tres tipos de aspectos críticos: a). de
consistencia, entre los supuestos normativos (discurso) y los resultados concretos (praxis real)
[…]‖ (D‘Elia, Lacruz y Maingon, 2004:3).
199
discursivos sobre los derechos sociales en Venezuela producen distintos
sentidos a partir del año axial constitucional de 1999 en Venezuela:
Venezuela, desde 1811 hasta 1999, se ha dado más de una veintena de constituciones. Y la más prolifera en materia de derechos humanos, políticos, económicos, sociales, culturales, indigenista y ambientalista, entre otros, es la actual. Y todo porque hasta antes de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (CRBV), los componentes habían estado influenciados o identificados ideológicamente por el capitalismo, es decir, fungía como representantes de los intereses de la burguesía; mientras que, los constituyentes del 99, en su mayoría abrigaban un pensamiento a favor de las clases desposeídas; sin lugar a dudas, en esta oportunidad este importante y calificado grupo de constituyentitas ideológicamente están identificados con las causas de las bases del pueblo; de ahí la razón por la cual los venezolanos poseamos por no decir lo menos una de las mejores constituciones del mundo. (Vargas, 2008 en [ http://www.aporrea.org/ddhh/a60786.html]).
Dentro de un proyecto de sociedad con este perfil se debaten hoy en día nuevos modelos de política social en América Latina cuyos elementos centrales son la ciudadanía, la equidad y la democratización. Estos tres elementos están presentes en el marco constitucional venezolano y forman parte de las demandas que muchos actores exigen para enrumbar al país hacia nuevos destinos. Introducir estos elementos en la arquitectura de un modelo de política social supone cumplir con los siguientes requisitos:
Elevar la cuestión social a derecho humano no sólo en su formulación normativa sino en su práctica real y convertirla en asunto central de los acuerdos sociales. La cuestión social tiene valor en sí misma y no es un mero instrumento para lograr cuestiones económicas. Esta debe ser autónoma y a su vez orientar la materia económica. Es indispensable trascender el esquema que divide a la política económica de la política social, como espacios separados para sujetos distintos: la primera para los sectores económicos ―modernos‖ y ―competitivos‖ y la segunda para los sectores ―atrasados‖ y ―necesitados‖. Ambas son componentes de la política pública y de ambas depende el desarrollo de una sociedad, si entendemos que el principal
200
sentido del desarrollo es generar una mayor y sostenida calidad de vida de todos […] (D‘Elia, 2005:50, Cooperación Técnica Alemana (GTZ); Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS); Fundación de Escuela de Gerencia Social).
En estos discursos antagónicos podemos encontrar un denominador
común que es el marco de referencia de los derechos humanos en la
Constitución de 1999. No obstante, la configuración de un exterior constitutivo
en ambos discursos son claramente identificados. El discurso de Vargas (2008)
fue publicado en el sitio web www.aporrea.org que da a conocer la ideología de
la Revolución Bolivariana, en dicho discurso configura el exterior constitutivo en
la burguesía y en el capitalismo, enemigos de los derechos humanos. Así la
Constitución de 1999 es un triunfo del poder popular del pueblo de Venezuela.
En cambio el discurso de Yolanda D‘Elia (2005) es un discurso conciliador, pero
su exterior constitutivo en la política social en Venezuela lo constituyen aquellos
que abonan hacia la polarización al dividir la política social entre ―modernos‖ vs
―competitivos‖ y ―atrasados‖ y ―necesitados‖. Los lugares de enunciación de
ambos discursos son distintos, uno proviene de un medio de información que
apoya las políticas sociales de la Revolución Bolivariana y el otro proviene de
un Think Tank de tendencia socialdemócrata. Sin embargo, estas disputas
discursivas sobre los derechos sociales tienen como marco de referencia la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.
201
4.2.2. La emergencia de la política social: El Plan Bolívar 2000 y los
derechos sociales.
Una de las primeras acciones de gobierno de Hugo Chávez fue realizar una
política de emergencia en materia social. Su discurso presidencial polarizador
se acentuaba conforme iban pasando los días de su gestión pública. El tono
antagónico de su discurso tenía el propósito de legitimar sus políticas públicas a
través de la identificación del enemigo construido discursivamente en los
significantes vacíos de la ―burguesía‖, ―el capitalismo salvaje‖ y el
―neoliberalismo‖.118 Debido a la fuerte oposición que encontró en los grupos de
interés en el aparato burocrático, en el mundo empresarial, en los medios de
comunicación privados, en el sector salud tradicional y en la empresa PDVSA,
por mencionar ciertos actores estratégicos (Howarth, 2009) hizo que el
Ejecutivo Hugo Chávez fuera construyendo estrategias alternativas de
organización para la realización de sus políticas sociales. Algunos críticos
consideran estas estrategias alternativas de elaboración de la política social de
Hugo Chávez como una ―improvisación‖ (Corrales, 2006; Arenas, 2008a), sin
embargo a nuestro entender fue una salida estratégica para implementar sus
políticas sociales a través de las organizaciones con las que contaba, en
primera instancia con el Ejército venezolano, y más tarde en las políticas de
salud y educación con el apoyo logístico del gobierno cubano de Fidel Castro
importando el modelo de las Misiones Sociales. En ese sentido, al encontrar
oposición en el aparato burocrático tradicional119 debido a su discurso
118
En su discurso de toma de posesión presidencial del 02 de febrero de 1999, el Ejecutivo Hugo Rafael Chávez Frías pronunciaría las siguientes palabras: ―La vivienda, hay un millón y medio casi de déficit de viviendas en toda Venezuela. Más del 50% de los niños y esto es lo más salvaje, porque no tengo otra palabra, ustedes me perdonan, ¡salvaje! Así llama el Papa Juan Pablo II Su Santidad al neoliberalismo y yo lo llamo así también, permítame Su Majestad llamarlo así, es salvaje saber que en un país como el nuestro, más de la mitad de los niños en edad preescolar no están yendo al preescolar; es salvaje saber que sólo uno de cada 5 niños que entran a la escuela preescolar, sólo uno de cada cinco termina la escuela básica, eso es salvaje porque ese es el futuro del país.‖ [cursivas mías] (Discurso de Toma de Posesión Presidencial de Hugo Rafael Chávez Frías el 02 de febrero de 1999). 119
Más tarde esta oposición al gobierno de Hugo Chávez se cristalizó con el golpe de estado fallido en abril de 2002 y con el paro petrolero realizado por la burocracia de PDVSA entre diciembre del 2002 y febrero del 2003.
202
antagónico, el Presidente Hugo Chávez buscó alternativas estratégicas para
llevar a cabo su plan de gobierno en materia de política social, en estas
circunstancias el Ejecutivo venezolano implementó su primera política social en
una situación de emergencia, el llamado Plan Bolívar 2000, diseñado en
términos logísticos e implementado por el Ejército venezolano.120
El Plan Bolívar 2000 se dio a conocer justamente en la fecha simbólica
del 27 de febrero de 1999, es decir, diez años después de los eventos violentos
del Caracazo. Ahora el Ejército de la Revolución Bolivariana saldría a la calle a
combatir a la pobreza, contrario al Ejército violento que experimentó la sociedad
venezolana en 1989. (Maingon, 2004). De acuerdo con Martha Harnecker el
Presidente Hugo Chávez expresaría al ejecutar el Plan Bolívar 2000: ―Vayan
casa por casa a peinar el terreno, el enemigo ¿cuál es?, el hambre‖ (Harnecker
en Maingon, 2004:57).En esas circunstancias el mensaje que enviaba el
Ejecutivo era que la nueva función del Ejército era el impulso de los derechos
sociales y principalmente en política social de asistencia primaria en salud,
combate al desempleo, educación básica y construcción y recuperación de
vivienda. Justamente en el documento ―Líneas Generales del Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007‖ (Septiembre, 2001) se
definen los objetivos estratégicos del Plan Bolívar 2000 en los siguientes
términos: ―es un plan cívico-militar dirigido a activar y orientar la recuperación y
fortalecimiento de Venezuela y atender las necesidades sociales del país,
proporcionando, en su primera fase, asistencia urgente a la población más
necesitada y en máxima exclusión social‖( Líneas Generales del Plan de
120
Consideramos al Plan Bolívar 2000 como una política social de emergencia en el sentido de que el gobierno de manera radical implementa una práctica de la política de los derechos sociales que se aparta de las recomendaciones que en materia social se aplicaron durante la naturalización de la ideología neoliberal. En concreto, en materia de salud el Banco Mundial en su reporte de 1993, World Development Report: Investing in Health, consideraba como objetivo ―relevante‖ para los países de ingreso medio ―la aplicación de políticas de crecimiento económico que beneficie a los pobres‖ (World Bank, 1993: 157). Como argumentan Muntaner, Armada, Chung, Mata, Williams-Brennan y Benach (2008), ―Esta publicación constituyó mucho más que un ejercicio académico debido a la enorme influencia política y financiera del Banco Mundial en la formulación de las políticas públicas en los países de la región y su rol como financiador directo de las reformas de salud‖ (Muntaner, et.al. 2008:307). Así, el Plan Bolívar 2000 se aparta de manera radical de esta concepción de mercado en materia de salud impulsada por el Banco Mundial.
203
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, p. 14). Así, el Plan
Bolívar 2000 se caracterizó por implementar las siguientes líneas generales en
política social, a saber:
Asistencia de salud pública, poniendo el énfasis en la atención primaria de
salud. Llevando a cabo atención ambulatoria de salud.
Censo de desempleo acompañado de una política de empleo rápido.
Mejoramiento, recuperación y/o construcción de viviendas
Acciones de beneficencia en los sectores de pobreza crítica y extrema
mediante el suministro gratuito de alimentos y otros productos básicos
Infraestructura educativa. (Vera, 2008:114; Maingon, 2004:57).
Por otra parte, los objetivos normativos que siguió el Plan Bolívar 2000
de acuerdo con la base de datos sobre Programas Sociales (BDPROS) del
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas fueron los siguientes:
Social: Alcanzar la justicia social/Incorporación progresiva (Inclusión)
Garantizar el disfrute de los derechos sociales de forma universal y
equitativa
Mejorar la distribución del ingreso y la riqueza.
Educación de calidad para todos
Universalizar el deporte
Atención especial para la población en pobreza extrema
204
Generar empleo productivo (Base de Datos sobre Programas Sociales del
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas,
MF,http://www.mf.gov.ve/).
La trascendencia del Plan Bolívar 2000 es que fue una política social de
emergencia orientada a la población en situación de pobreza y extrema pobreza
en Venezuela, así la política social del Plan Bolívar 2000 es la primera
estrategia significativa y organizada en materia social de Hugo Chávez que
marca la diferencia con respecto a los modelos neoliberales de política social de
los gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y de Rafael Caldera (1994-
1999). Asimismo, el Plan Bolívar 2000 no se puede explicar sólo como una
política de carácter clientelar como algunos investigadores lo han subrayado
(Krauze, 2008; Arenas, 2008a; Rodríguez, 2008a; Corrales, 2006; Hawkins,
2003; Naím, 2003), pues el tema es mucho más complejo desde una mirada
sociológica, así una dimensión que no se toma en cuenta en esta literatura
sobre el clientelismo político de Hugo Chávez es que el Plan Bolívar 2000 es
una política que pone en el centro de la concepción de la política social los
derechos sociales como derechos humanos por su carácter universal y por
consiguiente la recuperación de la dignidad de la persona, es decir, la
construcción de una nueva subjetividad de ciudadanía social, que el
neoliberalismo había pasado por alto. Por otra parte, en el plano de la salud el
Plan Bolívar 2000 será la antesala de la política de salud de atención primaria
Barrio Adentro que se implementará con más consistencia organizativa en el
2003. La implementación del Plan Bolívar 2000 fue la articulación de la
gestación de un nuevo proyecto hegemónico en las prácticas de las políticas
sociales en donde el centro de atención será el pueblo como de manera
reiterativa lo ha expresado el Ejecutivo Hugo Chávez y el marco constitucional
de referencia será el de los derechos sociales concebidos como derechos
205
humanos.121 El nuevo proyecto hegemónico de la Revolución Bolivariana nace
entonces con una política social que tiene como marco de referencia una
constitución legítima y consensuada por las nuevas formas de democracia
participativa y protagónica en Venezuela. Siguiendo a Claude Lefort (1990) la
invención democrática en Venezuela nace con un nuevo imaginario social: los
derechos sociales son universales por consiguiente se exigen al Estado, esta
aspiración la ha podido percibir de manera radical Hugo Rafael Chávez Frías.
4.3. Una alternativa en la política social en Venezuela, 2003-2010: las
misiones sociales.
Las explicaciones sobre la política social implementada por el gobierno de la
Revolución Bolivariana de Hugo Chávez tienen distintos ángulos teóricos y
motivan los debates en la opinión pública y nacional e internacional, así como
en la academia.122 En ese sentido, los debates académicos reflejan
investigaciones a partir de perspectivas normativas sobre modelos de política
social que van desde evaluaciones de democracia procedimental hasta de
desempeño de gestión social.123 Lo que queda claro es que la retórica de la
política social del gobierno de Hugo Chávez es una construcción ideológica que
corre pareja con la política social con enfoque de derechos humanos, así como
121
No pasamos por alto las contradicciones que existen entre el discurso populista del Ejecutivo Hugo Chávez (Laclau, 2005a; 2006c) y el discurso de los derechos sociales como derechos humanos de la Constitución de 1999. Sin embargo, como hemos argumentado los actores estratégicos (Howarth, 2009) que disputan el sentido del discurso sobre los derechos sociales en Venezuela apelan al marco de referencia de la Constitución de 1999, comenzando por el propio Ejecutivo Hugo Chávez. 122
Por ejemplo, la investigadora Neritza Alvarado Chacín (2004) al presentar su trabajo de investigación titulado Pobreza y exclusión en Venezuela a la luz de las Misiones Sociales (2003-2004), nos advierte: ―Se procura realizar esta comparación [entre discurso y praxis de la política social] con la mayor objetividad y ponderación posibles, evitando caer en la polarización de juicios, que actualmente en Venezuela no perdona ni a la academia y es incompatible con la investigación científica‖ (Alvarado, 2004:184)
123 Para una visión de conjunto sobre los distintos enfoques teóricos de evaluación crítica de la
política social implementada por el gobierno de Hugo Chávez Frías véase: Maingon, Thais (2006), ―Balance y perspectivas de la política social en Venezuela‖, en Balance y perspectivas de la política social en Venezuela, Caracas: Instituto Latinoamericano de Investigaciones
Sociales.
206
una práctica de la política social en un modelo sistémico de economía social.124
Es decir, la retórica sobre los derechos sociales de Hugo Chávez apela al
imaginario social del pueblo y del poder popular, dentro de un marco
institucional derivado de la constitución de 1999 en donde se fundamentan los
derechos sociales como derechos humanos. En ese sentido, las estrategias
retóricas de Hugo Chávez impulsan las prácticas de las políticas sociales como
derechos humanos en el sentido de acceso universal a la educación, salud,
vivienda, servicios básicos y alimentación. Como hemos mencionado líneas
arriba la retórica de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez entra en
contradicción con el discurso constitucional de la política social con enfoque de
derechos humanos, pero dichas contradicciones son producto del contexto
sociopolítico de polarización que padece la sociedad venezolana, y tienen como
objetivo el legitimar estrategias para la implementación de los derechos sociales
como un derecho universal, y ya no focalizado y paliativo para la población en
situación de pobreza y extrema pobreza, esto es, la política social
implementada por Hugo Chávez es un modelo alternativo a la política social de
la ideología neoliberal. En estas circunstancias en el Plan de Desarrollo Social y
Económico de largo plazo conocido como ―Líneas Generales del Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007‖, se demarcan las
fronteras políticas de la institución social implementada por el gobierno de la
Revolución Bolivariana con respecto al modelo neoliberal promovido por las
―élites políticas‖, el documento ―Líneas Generales del Plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2001-2007‖ es claro al respecto:
Un elemento fundamental durante el período 1999-2000, fue el reconocimiento explícito de la deuda social, expresión del fracaso
124
Sobre la economía social como parte de la política social del actual gobierno de Hugo Chávez véase: Carlos Eduardo López Carrasco y Haydée Ochoa Henríquez (2002), ―Políticas subnacionales de fomento a la economía social en Venezuela‖, Revista de Ciencias Sociales, Septiembre, año/vol. VIII, No. 003, pp. 417-432. En Aló Presidente el Ejecutivo Hugo Chávez se referiría a la economía social en los siguientes términos: ―La economía social es soberanía, justicia social, distribución justa y democracia real […]‖ fuente electrónica: http://www.alopresidente.gob.ve/n
207
de las elites en lograr el acceso al bienestar de la gran mayoría de la población. El proceso de deterioro social progresivo se ha logrado detener, se ha asumido el compromiso de comprender de compensar la deuda social en un lapso determinado. Se puso en marcha un nuevo paradigma para retomar la senda del desarrollo y alcanzar el equilibrio social, que considera a la lucha contra las desigualdades sociales y la pobreza un imperativo ético, que no es contradictorio con la eficiencia económica. Es un modelo de política social diametralmente opuesto al enfoque neoliberal (Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, p. 14).
La construcción hegemónica del discurso ideológico de la Revolución
Bolivariana, viene a ser un discurso que se ha naturalizado a partir de las
prácticas de las políticas sociales con un enfoque de una ciudadanía social con
derechos sociales universales en un contexto de democracia participativa y
protagónica. La naturalización del discurso de la Revolución Bolivariana se da
en un ambiente político de polarización política, pero lo anterior es comprensible
cuando trazamos los componentes sociopolíticos en que se ha gestado la
política social desde el radicalismo neoliberal hasta propiamente el nuevo
radicalismo de la Revolución Bolivariana. Dicha naturalización discursiva
instituye entonces las prácticas de las políticas sociales como un proyecto
hegemónico ideológico y de luchas de poder. De hecho el discurso de las
―Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación
2001-2007‖ tiene en su presentación la génesis ideológica de las estrategias
discursivas que fue construyendo el propio Ejecutivo Hugo Chávez en sus
luchas políticas cuando era oposición ideológica a los gobiernos de la ortodoxia
liberal. En otras palabras la ruta ideológica de las ―Líneas Generales del Plan de
Desarrollo Económica y Social de la Nación 2001-2007‖ es un discurso que se
naturalizó después de pasar por su construcción ideológica por el paso del
tiempo, así la génesis se encuentran en el documento ―Plan de Operaciones
‗Ezequiel Zamora‘‖ (1991); posteriormente en ―Cómo salir del Laberinto‖ obra de
Hugo Chávez publicada en 1992; más tarde el propio Hugo Chávez articula una
crítica a los gobiernos del Pacto de Punto Fijo en su libro ―Agenda Alternativa
208
Bolivariana‖, publicada en 1996 en donde Chávez identifica al enemigo de la
crisis política y social en Venezuela en la élite que construyó la democracia
popular, principalmente los partidos de Acción Democrática y COPEI. Será en la
―Propuesta de Hugo Chávez para transformar Venezuela‖ (1998) en donde las
ideas, las concepciones de política y de democracia para Venezuela, Hugo
Chávez las convierte en un discurso programático de partido para contender en
las elecciones presidenciales de 1998. Esta génesis ideológica de la principal
plataforma de política social que ha instaurado el gobierno, como se puede
notar es un discurso que se ha naturalizado y que son ecos de las luchas
políticas de Hugo Chávez contra la democracia popular del neoliberalismo
ortodoxo (Ver Figura 4.1)
209
Figura 4.1Génesis ideológica de la Política Social del gobierno de Hugo Chávez
Fuente: Elaboración propia.
La formulación programática de la política social en el Plan Nacional de
Desarrollo del gobierno de la Revolución Bolivariana de Chávez, tuvo
rearticulaciones en sus primeros años de gobierno, consecuencia de la
inestabilidad económica y política, pero también debido la ineficiencia de la
burocracia administrativa la cual podemos considerar como una debilidad
institucional con la que ha tenido que lidiar este gobierno. Como hemos
mencionado ya anteriormente las estrategias institucionales que ha seguido el
Ejecutivo consiste en apoyarse fundamentalmente en las Fuerzas Armadas
Nacionales (FAN), en cuyo discurso político se legitima la presencia de las
Fuerzas Armadas Nacionales a través de una retórica que insiste en la vocación
210
cívico-militar de este gobierno, además hay que agregar que el propio
presidente Chávez se siente seguro con el apoyo del ejército, en estas
circunstancias su retórica política está impregnada de metáforas militares para
transmitir la vocación cívico-militar de su gobierno (Aponte, 2008).
En este contexto desde un punto de vista del diseño programático de la
política social las ―Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico
y Social de la Nación 2001-2007‖ tiene como antecedentes inmediatos tres
programas de gestión gubernamental cuyos rasgos distintivos consisten en
darle peso a la situación económica, queda claro este diseño programático si se
observa la inestabilidad económica que atravesó Venezuela en 1999,
agudizada posteriormente con el golpe de estado de abril de 2002 y con el paro
petrolero de diciembre 2002-febrero 2003. Pues bien estos programas fueron el
―Programa Económico 2000‖ implementado en marzo del 2000, el programa
denominado ―La propuesta de Hugo Chávez para continuar la Revolución‖
implementado en mayo de 2000 y el llamado ―Programa Económico de
Transición‖ echado a andar en junio de 1999. Como todo gobierno en
momentos de emergencia económica y social, el de Chávez ha diseñado e
implementado programas económicos y sociales para dar respuesta a dichas
emergencias, como ha sucedido, por ejemplo, en los momentos actuales en la
economía internacional como son en países europeos y en el propio Estados
Unidos125 (Ver Figura 4.2)
125
Es importante mencionar aquí que en el proceso de investigación he debatido sobre la pertinencia de comparar a Venezuela con otros países en relación con el comportamiento de su gobierno en lo político y económico, este ejercicio de comparación hizo posible enriquecer analíticamente la presente investigación. Por supuesto, siempre teniendo presente las circunstancias contextuales de cada país, pero analíticamente es esclarecedor. En realidad este enfoque es el análisis político apoyado en la Economía Política Internacional. Un excelente ejemplo de lo que menciono aquí es el artículo de Mark Weisbrot titulado ―Venezuela: This was about the taking part‖ en donde compara las elecciones parlamentarias del 2010 en Venezuela con el comportamiento político del gobierno de los Estados Unidos. (Mark Weisbrot, The Guardian, 27 de septiembre de 2010, fuente electrónica: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2010/sep/27/venezuela-election-opposition-politics)
211
Figura 4.2 Antecedentes programáticos del Plan Nacional de Desarrollo (2001-
2007)
Fuente: Elaboración propia.
212
La legitimidad del gobierno de Hugo Chávez a partir de elecciones libres
y transparentes, una nueva constitución producto de una Asamblea Nacional
elegida democráticamente y políticas sociales con enfoque de derechos
humanos hacen del presente gobierno un ejercicio de poder fundamentado en
una construcción política-institucional que entronca con las aspiraciones
sociales y políticas de las mayorías. Todo lo anterior se manifiesta en una
política social que dignifica a los ciudadanos ante todo como personas que
tienen derechos inalienables y universales garantizados por el Estado. En este
sentido leemos en el segundo párrafo de las Líneas Generales del Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, una concepción de la
institución social que cobra sentido en la preeminencia de los derechos
humanos y en el ―Estado que tiene como sus fines esenciales la defensa y el
desarrollo de la persona‖.
Construyendo un modelo para Venezuela. Este proceso comienza a hacerse efectivo con el desplazamiento de las elites que dominaron el escenario político en las últimas décadas y la aprobación, mediante referéndum, de la Constitución Bolivariana, en la que se hace el diseño de la Venezuela que queremos. En ella se define al Estado Venezolano como democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna la preeminencia de los derechos humanos, mediante su ordenamiento jurídico y su acción, para lograr una vida en libertad, justicia, igualdad, solidaridad y democracia con responsabilidad social. Un Estado que tiene como sus fines esenciales, la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar tales fines. [Subrayado y cursivas mías] (Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, p. 13)
213
En las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la
Nación 2001-2007 se trazan las directrices de las estrategias del sector
productivo del país en donde el Estado declara la potestad sobre los sectores
estratégicos como lo es la industria y la agricultura, siempre y cuando estos
sectores se vean en escenarios de una competencia desleal. El modelo de
desarrollo económico va de la mano con la iniciativa privada para generar
redes de empresas productivas y eficientes tanto en el entorno nacional como
el de los mercados internacionales. Asimismo en este Plan de Desarrollo
Económico y Social se protege la economía social tal y como se dispone en el
marco institucional:
El modelo planteado está vinculado con un sistema productivo diversificado, competitivo, abierto hacia los mercados internacionales, basado en la iniciativa privada y con su presencia del Estado en industrias estratégicas, pero con apertura a la inversión privada en el desarrollo aguas abajo del tejido industrial; donde la productividad y eficiencia deben ser la base de la rentabilidad empresarial. Se reserva al Estado la potestad de proteger la industria y la agricultura nacional cuando se enfrenta a una competencia desleal.
Uno de los aspectos más novedosos de la Constitución Nacional es la disposición sobre la protección y fomento de la economía social, como una estrategia para la democratización del mercado y del capital. En tal sentido, contempla la protección y promoción de las empresas del sector de la economía social (empresas familiares, cooperativas, asociaciones comunitarias para el trabajo). Se considera que las diversas formas asociativas, constituyen una forma de ejercer los derechos de los ciudadanos. (Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, pp. 13-14)
Puede extrañar al lector que el Plan de Desarrollo Económico y Social
de la Nación subraye la concepción de garantizar la estructura privada de la
economía cuando se tiene la información sobre las expropiaciones que lleva a
cabo el gobierno de Hugo Chávez, principalmente a partir del año del 2003. No
obstante, como bien argumentó el economista Mark Weisbrot en un artículo
214
publicado el 7 de octubre de 2010 con el título de ―Venezuelan Election Not All
That Surprising nor Game-Changing‖126, fuera del petróleo el gobierno de
Chávez apenas ha alcanzado a nacionalizar aproximadamente el equivalente al
8% del Producto Interno Bruto en lo que va en los últimos cinco años, es decir,
del 2006 al 2010, como apunta Weisbrot esta cifra es menor si la comparamos
con las nacionalizaciones del gobierno Francés.
A partir del 2003 el gobierno de la Revolución Bolivariana ha
implementado un nuevo modelo de programas sociales, que responden al
contexto sociopolítico de la crisis política y la recesión económica que vivió
Venezuela a partir del golpe de estado de abril del 2002 por parte de la
oposición antidemocrática y el paro petrolero de diciembre 2002-febrero
2003.127 Estas circunstancias sociopolíticas hizo que el gobierno radicalizara
sus políticas sociales y por consiguiente su proyecto ideológico de la
Revolución Bolivariana. Además hay que agregar que los programas sociales
denominadas misiones sociales se institucionalizan en el 2003, pues el 14 de
agosto del 2004 vendría el Referéndum Revocatorio Presidencial ―para decidir
si querían o no que el Presidente fuese removido de su cargo‖ (Delfino y Salas,
2006:1)128
En este escenario de tensiones políticas el gobierno radicaliza su política
social con la implementación de las misiones sociales en el 2003. El proyecto
de las misiones sociales es la institución de la política social de la Revolución
126
Mark Weisbrot, ―Venezuelan Election Not All That Surprising nor Game-Changing‖, 7 de octubre de 2010, Huffpost, http://www.huffingtonpost.com/mark-weisbrot/venezuelan-election-not-a_b_754196.html
127 La recesión económica se da entre los años del 2002 y el 2003. Véase: Mark Weisbrot,
Rebecca Ray y Luis Sandoval (2009), ―El gobierno de Chávez después de 10 años: Evolución de la economía e indicadores sociales‖, Informe de trabajo del Center for Economic and Policy Research (cepr)
128 La pregunta que se formuló en el Referéndum Revocatorio Presidencial del 14 de agosto del
2004 fue la siguiente: ―¿Está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular, otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el actual período presidencial?‖, el 59,0958% contesto NO; y el 40,6393% contesto SI. (Fuente: Consejo Nacional Electoral, http://www.cne.gob.ve/referendum_presidencial2004/).
215
Bolivariana, en la retórica de las misiones sociales justamente su nombre tiene
un sentido simbólico que consiste en que el gobierno va en la ayuda de los más
necesitados y olvidados de la sociedad venezolana, el discurso de las misiones
sociales cobra sentido en el imaginario social como la política social prioritaria
del gobierno con la población que vive en el nivel de pobreza y extrema pobreza
(Ferrell, 2008). Dentro del discurso presidencial una misión es ―una orden que
no puede dejarse de cumplir cueste lo que cueste. Uno de los elementos
fundamentales de ese concepto es la integralidad y eso no se obtiene por una
mera proclama, eso hay que trabajarlo‖ (Hugo Chávez, 2004 en Alvarado,
2004:190).
Las misiones sociales abarcan distintas dimensiones de servicios
estatales y derechos distribuidos a la población. Podemos identificar por ser las
que mayor impacto social e innovación que en materia de política social tienen
a las misiones sociales enfocadas a la educación, trabajo, alimentación y salud.
Cabe mencionar que por su carácter holístico y multidimensional determinadas
misiones sociales se entrecruzan o traslapan, así por ejemplo las misiones
sociales destinadas a la educación como la Misión Sucre tiene el propósito de
proporcionar educación en el nivel bachillerato para que los ciudadanos que
tienen truncos sus estudios puedan concluir dicho nivel educativo con el
objetivo de que se incorporen al trabajo o bien puedan continuar sus estudios
universitarios que potencien sus habilidades para las actividades laborales en el
nivel profesional.
En educación el gobierno de Hugo Chávez ha implementado programas
educativos que abarcan desde el nivel preescolar hasta educación universitaria.
El objetivo central de estas misiones sociales orientadas a la educación es
proporcionar una educación de calidad y con carácter de un derecho universal.
En este rubro de educación podemos identificar las siguientes misiones
sociales, a saber:
I. Programa Simoncito
216
II. Misión Robinson I
III. Misión Robinson II
IV. Misión Ribas
V. Misión Sucre
De acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para la Educación ahora
la misión de dicho Ministerio consiste en:
Promover y garantizar al pueblo venezolano el desarrollo sociocultural mediante la formación integral de todos los ciudadanos y ciudadanas, como ente rector de las políticas educativas en concordancia con los lineamientos del Estado y comprometidos con la participación popular para un mayor nivel de desarrollo, materializando la universalización de la educación y fortaleciendo el acceso, permanencia y prosecución del Subsistema de Educación Básica (Ministerio del Poder popular para la Educación, http://www.me.gob.ve/)
En ese sentido, la educación se proclama como un derecho universal
para todos los ciudadanos(as). En este contexto tenemos que la misión social
conocida como Simoncito tiene como propósito ofrecer un apoyo a las familias
que trabajan y tienen a sus niños en edad preescolar. Así el programa
Simoncito ofrece el cuidado y atención de enseñanza preescolar a los niños(as)
cuyos padres trabajan, en ese sentido se crea un ambiente de igualdad de
oportunidades tanto para los padres que trabajan como a los niños (as) en esta
edad preescolar (Wilpert, 2007 en Ferrel, 2008).
En la materia de alfabetización el gobierno de la Revolución Bolivariana
implementó las misiones sociales en educación de los denominados programas
de alfabetización de los adultos Robinson I y Robinson II. Ambos programas de
alfabetización tienen una visión integral de alfabetización de los adultos a través
del método conocido como ―Yo sí puedo‖, diseñado por la pedagoga cubana
Leonela Relys, dicho método de alfabetización es reconocido por la UNESCO
217
(Alvarado, 2004). El programa de alfabetización para todos los venezolanos (as)
adultos que no sepan leer y escribir fue iniciado el 1º de julio de 2003. Dicho
programa de alfabetización cubre dos etapas. El programa Robinson I tiene
consiste en una primera etapa que consiste en enseñar a leer y a escribir a un
millón de venezolanos, que de acuerdo con la investigadora Neritza Alvarado
Chacín (2004) dicha meta se alcanzó en diciembre de 2003. Por otra parte, el
programa denominado Robinson II dio inicio en octubre de 2003 y su meta
consistía en que los ciudadanos que hayan cubierto la primera etapa de
alfabetización, es decir, saber leer y escribir pudiera concluir sus estudios
primarios hasta sexto grado de primaria.
En conjunto la misión Robinson I y Robinson II se trazo el objetivo de
alfabetizar a 1.000.000 personas, asimismo reunir a un total de 100 mil
docentes voluntarios para impartir las clases del método ―Yo sí puedo‖ y crear
50 mil ambientes de trabajo de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo con Jamie
Ferrell (2008) la Misión Robinson II, es decir la segunda etapa del programa de
alfabetización, graduó alrededor de 1.300.000 estudiantes.
En septiembre de 2003 se pone en marcha el programa educativo
denominado Misión Ribas. Una de las prioridades de las misiones sociales
consiste en reducir la exclusión social en Venezuela, problema social que viene
de gobiernos anteriores y acentuado en Venezuela a partir de la entrada al
modelo neoliberal. En ese sentido la Misión Ribas tiene como objetivo central
incorporar al sistema educativo de nivel bachillerato a los ciudadanos
venezolanos que fueron excluidos del sistema educativo en este nivel, la cifra
aproximada de exclusión es de 400 mil personas, las cuales a través de la
educación que brinda la Misión Ribas se prevé una enseñanza de dos años
para que se concluyan dichos estudios de nivel bachillerato. El gobierno
además tiene en cuenta que iniciar estudios en la edad adulta productiva es un
costo de oportunidad que consiste en el dilema de estudiar o trabajar, para tal
efecto el gobierno ha implementado becas para sostener dichos estudios de
bachillerato. Así, la Misión Ribas destina un total de 100 mil becas para aquellos
218
ciudadanos que inicien a estudiar en los programas escolares de la Misión
Ribas y que pertenezcan a la población de escasos recursos. Por otra parte, la
Misión Ribas está diseñado para que aquellos ciudadanos que concluyan sus
estudios de bachillerato se incorporen al sector energético del petróleo o minero
(Alvarado, 2004). De acuerdo con cifras de las estadísticas gubernamentales la
Misión Ribas a incorporado a un total de 600 000 estudiantes (Ferrell, 2008).
Como hemos mencionado las misiones sociales que diseñan e
implementan las políticas educativas tiene como finalidad también formar a los
ciudadanos para la vida productiva. Así, la Misión Sucre es un programa
educativo que da inicio en septiembre del 2003, el objetivo de este programa
educativo es incorporar a los estudiantes de bachillerato a la educación
superior. Es importante mencionar que la Misión Sucre es un modelo educativo
de nivel superior que se ha institucionalizado en la Universidad Bolivariana de
Venezuela (UBV, http://www.ubv.edu.ve/). En palabras del Presidente Hugo
Chávez la Universidad Bolivariana de Venezuela viene a cubrir un vacío
educativo del sistema educativo nacional en Venezuela: ―Esta es la Universidad
Bolivariana de Venezuela que se está municipalizando y llegando hasta allá
hasta los sitios más humildes; es un esfuerzo que no tiene precedentes en toda
la historia venezolana, para devolverle al pueblo lo que es del pueblo‖ (Fuente:
http://www.ubv.edu.ve/).
La Misión Sucre para el año 2003 tenía como objetivo inscribir a un total
de 100 000 estudiantes de nivel bachillerato, es decir, aquella población
estudiantil que no tuvo cupo en el Programa de Iniciación Universitaria (PIU)
(Alvarado, 2004). De acuerdo con la especialista en política social Irey Gómez
Sánchez la Misión Sucre ―se define como una iniciativa de carácter estratégico,
no permanente, orientada a facilitar la incorporación y continuidad de los
estudios en la educación superior a los estudiantes que, a pesar de sus
legítimas aspiraciones y plenos derechos, no han sido admitidos en ninguna
institución de educación superior‖ (Gómez, 2006:23). Al igual que la Misión
Ribas, la Misión Sucre también otorga becas para las personas de menores
219
recursos, un total de 200 000 becas son destinadas a este programa educativo,
cada una de ellas con un valor de 100 dólares mensuales.
En nuestra investigación nos apoyamos en los estudios realizados por el
Center for Economic and Policy Research (cepr, http://www.cepr.net/) para
conocer las tasas netas y brutas de escolarización en los niveles de educación
básica (educación primaria) y de nivel secundaria.129 De acuerdo con el informe
de Mark Weisbrot, Rebecca Ray y Luis Sandoval titulado ―El gobierno de
Chávez después de 10 años: Evolución de la economía e indicadores sociales‖
(2009), la tasa neta de escolaridad de educación primaria en términos
porcentuales era en el período de 1997-1998 de 85.0%; para el período de
2006-2007 era de 93.6%, así la diferencia entre ambos períodos será una
diferencia positiva de 8.6%. Por otra parte, la tasa bruta de escolaridad en
educación primaria en el período de 1997-1998 era de 92.0%, para el período
de 2006-2007 será de 101.2%, lo que significa que se incremento el porcentaje
de la tasa bruta de escolaridad en educación primaria entre ambos períodos en
9.2 puntos porcentuales. Lo que nos señalan los datos de las tasas netas y
brutas de escolaridad en enseñanza básica es que las misiones sociales en
este nivel educativo de enseñanza primaria han sido consistentes durante el
gobierno de Hugo Chávez.
Por otra parte, la tasa de escolaridad neta en el nivel secundaria en el
período de 1997-1998 fue de 21.2%, para el período de 2006-2007 alcanzó un
35.6% lo que nos indican las cifras es que entre ambos períodos la diferencia
de la tasa de escolaridad neta en el nivel secundaria fue positiva al cerrarse en
una diferencia de 14.4 puntos porcentuales. En la tasa de escolarización bruta
en el nivel de educación secundaria alcanzó en el período de 1997-1998 una
tasa de 26.9%, así para el período de 2006-2007 la tasa de escolarización bruta
129
―Las tasas de escolarización bruta miden el nivel de escolarización como porcentaje de la
población total en edad escolar para cada nivel educativo. Las tasa netas de escolarización
miden el nivel de escolarización para los individuos en edad escolar como porcentaje de la
población en edad escolar para cada nivel educativo‖(Mark Weisbrot, Rebecca Ray y Luis
Sandoval, 2009:15)
220
en este mismo nivel de secundaria alcanzó 43.6 puntos porcentuales,
marcándose una diferencia positiva entre ambos períodos de 16.7 puntos
porcentuales (Ver Gráfica 4.2)
Gráfica 4.2 Tasas netas y brutas de escolaridad en los niveles de educación
básica (educación primaria) y de educación secundaria.
Fuente: Mark Weisbrot, Rebecca Ray y Luis Sandoval (2009).
De acuerdo con los datos expuestos líneas arriba sobre la tasa neta y
bruta de escolaridad en los niveles de educación básica y secundaria, lo que
podemos observar es que las tasas tienden a incrementarse a partir del año de
1999, es decir, que con el gobierno de Hugo Chávez la educación en estos
niveles educativos no tienden a disminuir en el largo plazo, sino más bien
observamos un incremento en las tasas de escolaridad aquí analizadas.
221
En relación con el tema de la alimentación en Venezuela hay que tener
en cuenta que uno de los problemas endémicos en los últimos años es el
desabasto de alimentos de la canasta básica. Esta situación se agravó con la
crisis política del paro petrolero de diciembre 2002-febrero 2003. Para el año de
2004 se crea entonces la misión social MERCAL (Mercados de alimentos), que
es una respuesta de emergencia a la situación alimentaria en Venezuela. Hay
que recordar que Venezuela importa una gran parte de sus alimentos,
principalmente de Colombia.130En ese sentido para garantizar los alimentos el
gobierno de Hugo Chávez ha implementado una política alimentaria, cuyo rasgo
distintivo consiste en ofrecer a los ciudadanos venezolanos, principalmente de
bajos recursos, a precios controlados alimentos que componen la canasta
básica. Es a través de la misión MERCAL con que el gobierno ha impulsado su
política alimentaria.
De acuerdo con datos del Ministerio del Poder Popular para la
Alimentación la lista de alimentos que ofrece MERCAL son aceite, arroz,
arvejas, azúcar, caraotas negras,131carne de primera (Pollo, pulpa negra, ganso
chocozuela, Solomo de Cuerito, Muchacho Redondo y Muchacho Cuadrado),
carne de segunda (Solomo Abierto, Paleta, Papelón, Cogote, Lagarto sin hueso,
Falda y Chuleta), harina de trigo, harina precocida, lácteos casa, leche en polvo,
lentejas, margarina, mortadela, pasta larga y pollo (Ministerio del Poder Popular
para la Alimentación, http://www.minpal.gob.ve/)
Las metas programadas de MERCAL de acuerdo con datos de 2004
consisten en colocar 100 Mercal con el objetivo de poner al alcance alimentos
de canasta básica a 4 millones de ciudadanos venezolanos, es decir, alrededor
130
Las tensiones políticas entre Venezuela y Colombia durante el mandato de Álvaro Uribe llegaron a su punto climático en el año de 2010. Uno de los impactos más fuertes entre ambos países fue el congelamiento comercial de alimentos. Con la llegada al poder del Presidente Santos, lo primero que se restableció fue justamente las relaciones comerciales, principalmente de alimentos de Colombia hacia Venezuela.
131 Frijol negro.
222
del 30% de la población. Para ello se calcula la distribución de un total de 3 mil
200 toneladas diarias de alimentos (Alvarado, 2004).
223
4.3.1. La política de salud de Barrio Adentro: una alternativa a los modelos
de salud de corte neoliberal.
Sobre el tema de política sanitaria Vicente Navarro (2007) ha demostrado que
la implementación de políticas públicas en el área de salud durante el período
neoliberal, cuyo paradigma fue el criterio de la ciencia económica, ha afectado
el desarrollo humano y por consiguiente la calidad de vida. Como hemos
argumentado en nuestro capítulo 3 el criterio de la eficiencia y el mercado
predominó durante los gobiernos neoliberales de Carlos Andrés Pérez y Rafael
Caldera en el período de 1989-1999 en Venezuela.132
Con la llegada del gobierno de la Revolución Bolivariana el eje rector de
la política pública de salud cambio radicalmente el paradigma del
neoliberalismo, ahora la nueva forma de concebir el derecho social de la salud
quedó consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
la cual fue diseñada en la Asamblea Nacional. En ese sentido, en el Capítulo V
de la constitución consagrada a los Derechos Sociales y de las familias,
encontramos la nueva concepción de política pública sobre el derecho de salud,
el cual a la letra dice:
Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación fundamental del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley.
Artículo 84. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración
132
Véase: Vicente Navarro, editor, (2007), Neoliberalism, Globalization and Inequalities. Consequences for Health and Quality of Life, New York: Baywood Publishing Company, Inc.
224
social y solidaridad. El sistema público nacional de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica de las instituciones públicas de salud.
Artículo 85. El financiamiento del sistema público nacional de salud es obligación del Estado, que integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria. En coordinación con las universidades y los centros de investigación, se promoverá y se desarrollará una política nacional de formación de profesionales, técnicos y técnicas y una industria nacional de producción de insumos para la salud. El Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud. (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.453 el viernes 24 de marzo de 2010).
Lo relevante de la normativa constitucional anterior sobre las políticas de
salud consiste en observar un gran giro en la concepción de este derecho
social. En primer lugar en su discurso normativo ya no aparece la concepción
de eficiencia y utilitarismo en la forma de entender a la política de salud. Por
otra parte, el derecho social a la salud tome el estatus de un derecho universal
garantizado por el Estado, es decir, ―la salud es un derecho social fundamental,
obligación fundamental del Estado‖ (Artículo 83). Asimismo, en relación con la
concepción propiamente de la salud las políticas públicas la conciben en sus
dimensiones de ―promoción‖ y ―prevención‖, si bien es cierto que este criterio
corresponde también al modelo neoliberal, la diferencia radica ahora en que
dicha política pública será eje rector del Estado por tal motivo para garantizar
dicho derecho social ―los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del
Estado y no podrán ser privatizados‖ (Artículo 84). Finalmente, sobre esta
normativa constitucional el Estado asumirá la regulación de ―las instituciones
públicas y privadas de salud‖. (Artículo 85).
225
La exclusión social de los ciudadanos venezolanos en el derecho a la
salud se había agravado. Esta situación es la que recibió el gobierno de Hugo
Chávez Frías, además se profundizó por la inestabilidad económica y política
de los años 2001-2002. Bajo esta situación, en febrero de 2003 el gobierno de
Hugo Chávez implementó un nuevo modelo de atención de salud en el
Municipio Libertador del Distrito Metropolitano con médicos provenientes de
Cuba (Alvarado, Martínez, Vivas-Martínez, Gutiérrez y Metzger, 2008). Fue así
como nació la misión social conocida como Barrio Adentro. Los médicos
cubanos se instalaron en los barrios más pobres del Municipio Libertador, en
donde contaron con la organización de dichos barrios, dándoles a la vez
alojamiento. Uno de los resultados inmediatos es que los ciudadanos
venezolanos tuvieron un médico cerca de su barrio, lo cual fue de un gran
impacto inmediato en lo social. Debido a los buenos resultados inmediatos de
esta política de salud, principalmente por la respuesta de organización de los
barrios para llevar a buen término dicho modelo de salud el gobierno de Hugo
Chávez decreto la misión social de Barrio Adentro como un programa de salud
permanente y en todo el territorio nacional, a la letra dicho decreto dice lo
siguiente:
La Misión Barrio Adentro tendrá como objetivo la implementación y coordinación institucional del Programa Integral de prestación de Atención Primaria de Salud, estimulación e implementación de expresiones de la economía social y transformación de las condiciones sociales, económicas y ambientales de las comunidades bajo un nuevo modelo de gestión basado en principios de interdependencia, coordinación, corresponsabilidad, cooperación y de participación activa y protagónica de las comunidades organizadas (Decreto Presidencial de creación de la Misión Barrio Adentro, 2004 en Alvarado, et. al. 2008:1209).
En ese sentido para el 2008 se habrían incorporado a los servicios
médicos de Barrio Adentro un total de 14,000 médicos cubanos y 1,000
médicos venezolanos, 293 enfermeras(os) cubanos y 3,000 enfermeras(os)
226
venezolanos. Asimismo, un total de 3,000 dentistas cubanos se habrían
incorporado para este mismo año, así como 1,000 dentistas venezolanos (Ver
Gráfica 4.3)
Gráfica 4.3 Número de médicos venezolanos y cubanos incorporados a los
servicios de salud de Barrio Adentro.
Fuente: Muntaner, et. al. (2008).
227
De acuerdo con nuestra perspectiva de investigación de analizar un largo
plazo sobre política social en Venezuela de 1989 al 2010, nos ha permitido dar
sentido a las políticas sociales del gobierno de Hugo Chávez. Las políticas
sociales del gobierno de la Revolución Bolivariana le ha dado un giro a la
concepción de los derechos sociales, además la importancia de esta
concepción radica en que los ciudadanos venezolanos participan activamente
en los roles democráticos que ha impulsado el gobierno. La movilización de la
ciudadanía incentivada por las misiones sociales es lo que Laclau (2006b)
denomina como el efecto ideológico, es decir, el discurso de las misiones
sociales tienen de manera consustancial las nuevas prácticas del ejercicio de
los derechos sociales como el de educación y salud por solo mencionar
algunos.
El proyecto hegemónico de gobierno impulsado por Hugo Chávez no sólo
permea a la política social, sino a la sociedad misma. Lo anterior no es ajeno a
la política de salud, pues su andamiaje institucional se ha creado fuera del
sistema de salud tradicional. Esto se debe a que el gobierno en un ambiente de
alta polarización política ha tenido que definir estrategias de organización
institucional para llevar a cabo su política de salud, para ello ha formulado una
original política de salud basada en el modelo cubano, en ese sentido las
misiones de salud del gobierno bolivariano es algo nuevo no sólo para América
Latina, sino para el panorama mundial. Como bien señala Jamie Ferrell (2008)
las críticas a la política social de Chávez consiste principalmente en los altos
costos que significan ciertas políticas sociales, sin embargo nos argumenta
Ferrell lo que no queda duda es la importancia social y política que tiene la
política social en Venezuela, luego de pasar por un período de política
neoliberal o retiro del estado en sus tareas fundamentales como es la de
garantizar a los ciudadanos derechos sociales.
Las dimensiones de educación y salud son fundamentales para apreciar
el desarrollo humano de un país. En el caso de Venezuela se tiene distintas
formas para poder medir el desarrollo humano y la pobreza. Así, para medir la
228
pobreza el gobierno de Venezuela tiene varios indicadores en ese sentido el
Instituto Nacional de Estadística (INE, http://www.ine.gob.ve/) cuenta con los
siguientes métodos para medir la pobreza:
Método de línea de pobreza
El Índice de bienestar social
El Índice de Desarrollo Humano para Venezuela, basado en el Índice de
Desarrollo Humano del PNUD.
El método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), implementado por la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Los críticos al gobierno de Hugo Chávez por ejemplo han argumentado
que la pobreza en el 2004 se incrementó (Castañeda, 2006; Corrales, 2006), sin
embargo como bien observan Mark Weisbrot, Luis Sandoval y David Rosnick
(2006), dicha crítica se ha tomado principalmente de datos de corto plazo que
justamente provienen de la recesión económica que padeció Venezuela,
producto del golpe de estado de abril del 2002 y del paro petrolero de diciembre
2002-febrero 2003, y como bien señalan Weisbrot, Sandoval y Rosnick (2006)
los índices de pobreza son muy sensibles a estos cambios macroeconómicos,
pero lo más importante tanto Castañeda (2006) como Corrales(2006) no dan la
lectura completa sobre el comportamiento de la economía y su relación con el
índice de pobreza.
La crítica de Weisbrot, Sandoval y Rosnick apareció en un Informe del
Center Economic and Policy Research titulado ―Índices de pobreza en
Venezuela: búsqueda de las cifras correctas‖ (2006).133Así por ejemplo Jorge
Castañeda afirma ―Los índices de pobreza y desarrollo humano en Venezuela
se han deteriorado desde 1999, cuando Chávez tomó el poder‖ (Castañeda,
2006 en Weisbrot, Sandoval y Rosnick, 2006). Argumento falaz en los hechos.
133
Véase: Mark Weisbrot, Luis Sandoval y David Rosnick (2006), ―Índices de pobreza en Venezuela: búsqueda de las cifras correctas‖, Mayo, Center Economic and Policy Research.
229
Para mostrar lo anterior tomo el más reciente estudio de Mark Weisbrot,
Rebecca Ray y Luis Sandoval134, de acuerdo con estos autores el PIB real
(desestacionalizado) tiende a caer a principios del 2002, para empezar su
recuperación para tener una recuperación significativa en el segundo trimestre
del 2003, para el segundo trimestre del 2008 el PIB real alcanzó
aproximadamente los 14.5 millones de bolívares constantes al año de 1997 (Ver
Gráfica 4.4)
Gráfica 4.4 PIB real (desestacionalizado) de la economía venezolana de 1998 al
segundo trimestre de 2008.
Fuente: Mark Weisbrot, Rebecca Ray y Luis Sandoval (2009).
134
Mark Weisbrot, Rebecca Ray y Luis Sandoval (2009), ―El gobierno de Chávez después de 10
años: Evolución de la economía e indicadores sociales‖, Febrero, Center for Economic and
Policy Research.
230
De acuerdo con el criterio macroeconómico el PIB real es una variable
que impacta sobre los índices de pobreza. Por tal motivo, hemos expuesto este
panorama macroeconómico para observar como el desempeño del PIB real
impacta sobre la tasa de incidencia de pobreza. Con base en datos del Banco
Mundial construimos la siguiente tabla en donde se presenta la tasa de
incidencia de la pobreza en Venezuela sobre la base de la línea de pobreza
nacional (% de la población). Para 1997 la tasa de incidencia de la pobreza en
Venezuela era del 54,5%, para el 2009 era de 29,0%, teniendo una diferencia
entre ambos años de -25.5% (Ver Tabla 4.3).
Tabla 4.3 Tasa de incidencia de la pobreza en Venezuela, 1997-2009
Año Tasa de incidencia de la pobreza
(%)
1997 54,5
1998 50,4
1999 48,7
2000 46,3
2001 45,4
2002 55,4
2003 62,1
2004 53,9
2005 43,7
2006 36,3
2007 33,6
2008 32,6
2009 29,0
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.
231
Ahora bien para estimar el impacto de los programas de salud podemos
construir un escenario en donde se mida la calidad de vida de los ciudadanos
venezolanos bajo el criterio de ingresos no monetarios135, es decir, si
observamos los beneficios que traen los servicios de salud proporcionados por
el gobierno, se considera que dichos servicios son gastos que tendrían que
cubrir los ciudadanos, pero a través de programas como Barrio Adentro el
paciente deja de realizar dicho desembolso representando una gran ayuda vía
ingresos no monetarios. Siguiendo el argumento de Mark Weisbrot, Luis
Sandoval y David Rosnick (2006) se pueden estimar los beneficios de los
programas de salud al estimar dicho gasto en salud en 4 al 6% del ingreso. Bajo
este supuesto Weisbrot, Sandoval y Rosnick (2006) encuentran que por
ejemplo la tasa de pobreza oficial del primer semestre del 2004 se reduciría en
50.8 y 49.7 en promedio quedaría en 50.3. Para el segundo semestre de 2005
la tasa de pobreza oficial de 37.9 se reduciría a 36.2 y 35.3, su promedio sería
de 35.8. (Ver tabla 4.4)
Tabla 4.4 Impacto de los programas de salud sobre la pobreza (porcentajes)
Fuente: Weisbrot, Sandoval y Rosnick (2006)
135
Como sabemos el PIB real es una medición a partir del ingreso monetario.
232
Desarrollado nuestro argumento sobre la relación entre PIB real, tasa de
incidencia de pobreza e impacto de programas de salud, se observa que los
programas de Barrio Adentro han tenido un gran impacto sobre la calidad de
vida de los ciudadanos de los venezolanos. A pesar del escepticismo de los
críticos más audaces al chavismo consideramos que un análisis de largo plazo
sobre la política de salud en Venezuela, nos permite tener un análisis más
amplio y consistente. En ese sentido tiene razón Hugo Chávez cuando afirmó el
18 de abril de 2010 en su discurso ―¡La gran fiesta patria! con respecto al
programa de salud Barrio Adentro136:
Barrio Adentro, como misión socialista, es la base, el pilar fundamental del Sistema Público Nacional de Salud. Cada día son más los médicos venezolanos que se han unido a esta milicia de vida, y hoy son decenas de miles de estudiantes que se preparan para conformar los nuevos batallones de amor para continuar llevando salud a todos los rincones de Venezuela y de Nuestra América. (Hugo Rafael Chávez Frías, ¡La gran fiesta patria!, 18 de abril de 20109.
136
Debido al éxito de Barrio Adentro como programa de salud de atención primaria se han puesto en marcha el diseño de Barrio Adentro II y Barrio Adentro III que esperan una evaluación más puntual.
233
4.3.2 PDVSA, EL FONDEN, El Banco del Tesoro y el Banco Central de
Venezuela: los instrumentos financieros del desarrollo social.
En las elecciones del 3 de diciembre de 2006 la alianza partidaria encabezada
por el Movimiento Quinta República ganaba las elecciones presidenciales con
un alto margen de votación. Su líder y candidato a la presidencia en ese año
Hugo Rafael Chávez Frías había obtenido el 62.84% del voto ciudadano,
seguido apenas por Manuel Rosales quien obtuvo un 36.9% del voto ciudadano
(Fuente: http://www.cne.gov.ve)
Con este triunfo se fortalecía el proyecto hegemónico de la Revolución
Bolivariana. Así, a pesar de los conflictos partidarios de la alianza política
encabezada por el Movimiento Quinta República en el año del 2007 se funda el
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El PSUV reúne a los
simpatizantes de la izquierda en Venezuela, por supuesto el partido ha vivido
una lucha interna intensa, pero al final predomina la disciplina partidaria en
torno a la figura de su líder Hugo Chávez. El discurso ideológico de la
Revolución Bolivariana tomó forma institucionalizada en forma de partido con el
PSUV, de hecho a pesar de la vida reciente del partido tiene una intensa
propaganda política de las ideas socialistas. En sus documentos del discurso
ideológico del Libro Rojo (2010) se puede leer la concepción ideológica del
partido:
El derrumbe del Consenso de Washington y el fracaso del neoliberalismo ponen al descubierto y obligan a la revisión de su verdadera cara en lo político: el viejo modelo democrático liberal burgués basado en la democracia formal, representativa y fundamentalmente política y donde el derecho a elegir, ser elegido y votar, son suficientes. En nombre de esas ―libertades‖, en nombre de esa ―democracia‖ en lo formal, se facilitaba el proceso de acumulación de capital a favor de unos pocos y en medio de creciente pobreza, exclusión social y un enorme costo en cuanto a la destrucción de la naturaleza.
234
La expansión capitalista exige la imposición del libre mercado y en consecuencia el desmonte del Estado Nacional, obligando a nuestros países al pago de la llamada deuda externa, sometiendo a nuestros pueblos a la explotación, el hambre y la miseria. En la búsqueda de este objetivo se nos impuso el recetario del Fondo Monetario Internacional (FMI). Nuestros pueblos sufrirían el impacto de las privatizaciones de las empresas del Estado, la desregulación laboral, la eliminación de los subsidios, la liberalización de precios y de las tasas de interés, el incremento sustancial de las tarifas de los servicios públicos, la pérdida de las conquistas en materia de seguridad social, la reducción de la inversión social, entre otros. (Libro Rojo, 2010: 10).
En la construcción del discurso ideológico del PSUV podemos observar
las formas discursivas de lo político. El PSUV viene a ser así el órgano
institucional en donde se fijan las estrategias dicursivas más radicales y en
donde se identifican a los amigos y enemigos de la Revolución Bolivariana.
Aunado a un instituto político como lo es el PSUV, el gobierno de Hugo
Chávez a la par ha realizado cambios institucionales sustanciales y cuyas
medidas han contribuido a profundizar las reformas de desarrollo social. En este
escenario institucional el Ejecutivo ha implementado una política subsidiaria de
recursos financieros provenientes de la empresa estatal petrolera Petróleos de
Venezuela S.A.( PDVSA, http://www.pdvsa.com/). A partir del paro petrolero de
diciembre de 2002-febrero 2003, el gobierno toma las riendas de la empresa
PDVSA y da inicio a realizar cambios sustanciales para que los recursos
petroleros pasen a financiar los programas sociales. Dicho instrumento
financiero se fortalece al reformar al Banco Central de Venezuela en el 2005
(Ley del Banco Central de Venezuela, 2005) cuya operación dependerá ahora
de las decisiones de política social del ejecutivo, esta situación hace que el
Banco Central de Venezuela pierda autonomía y pase a ser un instituto que
apoye con recursos financieros las políticas sociales del gobierno chavista.
Como lo señaló en su discurso del 2005 el Presidente del Banco Central de
235
Venezuela Gastón Parra Luzardo sobre la reforma a la Ley del Banco Central
Venezuela del 2005:
En poco tiempo Venezuela ha reformado su marco constitucional, legislativo, tributario, financiero y el sistema bancario, su estrategia en relaciones internacionales, la organización de ministros, y las áreas de salud, educación y cultura. Simultáneamente, ha creado una estructura ejecutiva sin precedentes en Barrio Adentro, Ribas y Sucre y en otras misiones sociales, en consonancia en el combate de la exclusión de vastos sectores de la población y el flagelo de la pobreza.
Estos cambios en el marco constitucional y legal han tenido repercusiones sobre todas las instituciones del Estado, incluyendo el Banco Central de Venezuela, cuya esencia, visión, misión y responsabilidad cívica y pública fueron explícitamente redefinidas en la Constitución Bolivariana y en las leyes específicas que gobiernan a la institución, la cual ha sido objeto de reformas parciales, entre las cuales hay que mencionar la última, la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional en el 2005.
Todo este proceso de cambios en el contexto y en las reglas de juego afecta la manera en que las instituciones se adaptan a los nuevos tiempos y, en el caso de los bancos centrales, uno recuerda un antiguo dilema el cual fue objeto de discusión y de estudio en la mayor parte de las economías desarrolladas en la primera mitad del Siglo XX y que uno puede resumir en la siguiente cuestión: ―¿Debería ser el Banco Central de Venezuela solamente un testigo de crecimiento y responder pasivamente a las demandas por liquidez de la economía? ¿O debería, por otro lado, llegar a ser un motor de desarrollo? (Gastón Parra Luzardo, Presidente del Banco Central de Venezuela, Diciembre, 2005).
Por otra parte, el Ejecutivo Nacional en el mismo año del 2005 crea
la institución denominada Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN)
otorgándole recursos financieros por la cantidad de US$6.000 millones
provenientes de las reservas internacionales del Banco Central de
Venezuela (FONDEN, http://www.fonden.gob.ve/)
236
Por otra parte, el gobierno de la Revolución Bolivariana crea el
Banco del Tesoro, el cual asume políticas monetarias que hasta entonces
eran propias del manejo del Banco Central de Venezuela. En ese sentido,
el Banco del Tesoro maneja los libros contables de los ingresos y egresos
del FONDEN, asumiendo la función de administrador de los recursos del
FONDEN que implementa en las políticas de desarrollo social. Por otra
parte, recursos financieros de PDVSA son destinados también el
FONDEN. Creándose así el gobierno de Hugo Chávez instituciones que le
proporcionan recursos financieros para continuar con sus programas
sociales. Es importante mencionar que en la Ley del Banco Central de
Venezuela del 2005 se establece que la fijación del ―optimo‖ de las
reservas internacionales será fijada por la Asamblea Nacional.137
En este orden de ideas podemos decir que las instituciones
establecidas por el Gobierno de Hugo Chávez son una articulación
discursiva (Laclau y Mouffe, 2004) que establecen el proyecto político
hegemónico de la política social. Una articulación discursiva que fija el
marco de referencia de las estrategias de las políticas públicas del
gobierno de la Revolución Bolivariana, y principalmente en su vocación
esencial impulsar las políticas sociales en Venezuela (Figura 4.3)
137
Véase: Oxford Analytica (2005), ―Venezuela. Monetary Transparency‖, Informe Diciembre,
Oxford Analytica Ltd.
237
Fig. 4.3 Articulación discursiva de actores estratégicos en la formación
ideológica de la política social.
Discurso de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela de
1999.
+
Discurso del Ejecutivo Hugo Chávez.
+
Discurso del Fonden.
+
Discurso del Banco Central de
Venezuela.
+
Discurso del PSUV.
+
Discurso de las Misiones Sociales.
+
Discurso de la Misión Barrio Adentro.
Articulación discursiva de la
ideología de la política
social en la Revolución
Bolivariana (1999-2010)
Fuente: Elaboración propia con base en investigación documental expuesta en
este capítulo 4.
238
Como hemos recorrido a través de estos cuatro capítulos la importancia
de la ideología como marco de referencia de la política pública, y en particular
de la ideología política de la política social en Venezuela ha sido una
investigación que nos ha permitido delinear los discursos ideológicos como un
marco de referencia, es decir, en el orden fantasmático de la ideología de dos
grandes bloques históricos de la política social en Venezuela, el período
neoliberal de Carlos Andrés Pérez y el de Rafael Caldera (1989-1999) y el de la
Revolución Bolivariana de Hugo Rafael Chávez Frías (1999-2010), y que como
sabemos aún en proceso en nuestros días. La contingencia histórica de la que
habla Laclau a través de su obra no es más que la caja de pandora de la
historia de la que hablaban los antiguos griegos, ecos de lo antiguo en la teoría
del discurso postestructuralista.
239
Capítulo 5. Conclusiones
Nuestro cuestionamiento se originó a partir de una serie de preguntas claves
que marcaron el derrotero de la presente investigación doctoral. Dichas
preguntas se reformularon en repetidas ocasiones en el seminario de
investigación Discurso e Identidades en América Latina que dirige el Dr. Julio
Aibar Gaete en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede
México. Al calor de los debates de dicho seminario sobre la relevancia
académica de estudiar los procesos políticos de izquierda en América Latina
desde el enfoque del discurso, fue estimulando las indagaciones de la presente
investigación.
En este contexto, el tema que ha tocado nuestra presente investigación
doctoral versa sobre el discurso ideológico de la política social en Venezuela
analizada desde un enfoque interpretativo de la teoría del discurso
postestructuralista, dicho enfoque de estudio está inspirado principalmente en la
teoría del discurso de Ernesto Laclau y su tratamiento de la ideología, que no
está de más decir que su concepción de ideología es consistente con los
recursos teóricos de sus investigaciones en el campo del discurso. Así pues
bajo esta óptica teórica se formularon cuatro preguntas claves en la presente
investigación, a saber:
1) ¿Cuáles fueron las estrategias narrativas que se articularon en torno a la
hegemonía ideológica del neoliberalismo en la política social impulsada por
el gobierno venezolano durante gran parte de la década de los noventa?
2) ¿Cómo fue el proceso de rearticulación de las estrategias narrativas en el
discurso de la política social del paso del neoliberalismo al proyecto político
de la Revolución Bolivariana impulsada por el Presidente venezolano Hugo
Rafael Chávez Frías?
240
3) ¿Cómo se constituyeron las estrategias narrativas en el proceso ideológico
de la política social del proyecto político de la Revolución Bolivariana?
4) ¿Cuáles son las contribuciones que puede realizar un análisis del discurso
posestructuralista para la comprensión sobre este proceso discursivo-
ideológico de la política social de Venezuela?
A continuación pasaré a delinear los hallazgos que encontré para cada
una de las preguntas que me habría formulado. Cada respuesta le llamaré
argumento, al mismo tiempo que las iré enumerando.
Como he mostrado en los capítulos 1 y 2 la ideología ha recibido distintos
tratamientos en las distintas tradiciones epistemológicas que he abordado de
manera sistemática en dichos capítulos. Dicho lo anterior solicito al lector que
tenga presente que el tratamiento de la ideología sobre la política social en
Venezuela fue desde el enfoque del discurso interpretativista.
Argumento No. 1
Así, la pregunta número uno aquí expuesta me permitió mostrar que el
neoliberalismo como discurso ideológico de la política social durante los
gobiernos de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y de Rafael Caldera (1994-
1999) fue impulsada a través de reformas radicales que dislocaron a las
instituciones del estado de bienestar corporativista de Venezuela. Como hemos
mostrado en nuestra investigación el neoliberalismo en Venezuela fue un
discurso hegemónico, entendiendo a la hegemonía como un momento de
estabilidad del significado, que introdujo nuevas metáforas de la ciencia
económica para explicar los derechos sociales. El ciudadano se convirtió asi en
una subjetividad de cliente-consumidor. Este cambio radical del discurso hizo
que la tecnocracia que rodearon a los presidentes Andrés Pérez y Rafael
241
Caldera se aplicaran exclusivamente en la eficiencia de las políticas públicas,
predominando la idea utilitarista del Estado.
En estas circunstancias encontramos que las estrategias discursivas del
neoliberalismo en Venezuela fue uno de los peores experimentos que
conocemos en América Latina, pues detonó en una polarización política que
predomina hasta nuestros días. El retiro del estado, por ejemplo, en los
derechos sociales de la salud trajo consigo un malestar social entre los
ciudadanos venezolanos, pues ahora los servicios de salud pasaban de ser un
derecho universal limitado a ser derechos privados. Estudiar entonces este
proceso del neoliberalismo en Venezuela nos dio luz para comprender el
derrotero del paso del neoliberalismo al de la Revolución Bolivariana. En ese
sentido para 1999 empieza a desmoronarse el famoso Pacto de Punto Fijo,
para darle paso a las ideas de la Revolución Bolivariana de Hugo Chávez.
Argumento No. 2
La pregunta número dos intenta responder el proceso de transición del
neoliberalismo al de la Revolución Bolivariana. Nuestra interpretación es que en
las entrañas del proceso del neoliberalismo se encontraba ya un discurso
contestario y revolucionario, pues es justamente el Movimiento Bolivariano
Revolucionario 200 dirigido por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías que
se manifiesta de forma radical con el golpe de Estado de 1992. En estas
circunstancias las nuevas ideas revolucionarias eran una punta de lanza de
crítica penetrante ante las ineficiencias de los gobiernos neoliberales de Pérez y
Caldera. Lo relevante es que aquí encontramos el giro a la izquierda que dará el
gobierno a partir de 1999 con el ascenso al poder de Hugo Chávez. Cabe hacer
notar que el movimiento de la revolución bolivariana venía acompañado de un
amplio consenso social, que precisamente se da al fracasar el golpe de estado
de 1992.
242
Argumento No. 3
La pregunta número tres sobre la aparición de las estrategias discursivas en el
plano ideológico de la Revolución Bolivariana se explica en gran como una
respuesta radical al discurso del neoliberalismo. El parteaguas será el ascenso
a la presidencia de Venezuela del comandante Hugo Chávez. Lo que
encontramos es que la Revolución Bolivariana parte de una utopía de Hugo
Chávez y sus acompañantes revolucionarios, hacer de Venezuela un país
nuevo a partir de un acto fundacional. Como hemos señalado la utopía del acto
fundacional recorre el discurso ideológico de la Revolución Bolivariana y cuyo
principal creador Hugo Chávez lo fue estructurando a lo largo de su historia
personal revolucionario, desde sus críticas al neoliberalismo hasta el impulso de
sus políticas sociales. Así ese acto fundacional fue la Asamblea Nacional y la
Constitución de 1999.
Es importante subrayar que la clave discursiva del acto fundacional
atraviesa el discurso político del Ejecutivo de la Revolución Bolivariana y a la
vez la nueva concepción de la política social. El Estado deja ser un mero
instrumento tecnocrático para ponerse al servicio del pueblo sin esta estrategia
discursiva y el carácter carismático de Hugo Chávez es impensable la ideología
de la Revolución Bolivariana. También encontramos que las críticas a las
políticas sociales implementadas por el gobierno bolivariano, no se sustentan
en los hechos, pues, cuando revisamos los alcances y logros de la
implementación de los derechos sociales como universales y con sentido de
equidad encontramos en los datos una diferencia entre el momento hegemónico
del neoliberalismo y el de la Revolución Bolivariana. Cabe aclarar que nuestra
investigación no es propiamente un estudio comparativo, pero el lector se
percatara a través de la narración las diferencias en la concepción política y
económica entre ambos proyectos hegemónicos.
Hemos insistido a través de nuestra investigación sobre el giro en la
concepción de los derechos sociales en la Revolución Bolivariana, pues ahora
los derechos sociales son constituidos como derechos humanos creándose una
243
subjetividad de la dignidad humana, y esto se observa principalmente en las
políticas de salud, pues ha venido a resarcirse dicho derecho a la salud entre la
población en situación de pobreza y extrema pobreza en Venezuela. Es un acto
de ―reparación del daño‖ parafraseando el argumento de Julio Aibar (2007b)
sobre los excluidos en las sociedades liberales.
Argumento No. 4
Por qué es importante un análisis de la política social desde el enfoque del
análisis del discurso posestructuralista. Quiero en primer lugar señalar la
productividad de investigación empírica desde el enfoque posestructuralista,
para después señalar las limitaciones del presente trabajo el cual se debe más
propiamente a las limitaciones del autor.
La relevancia aplicar el enfoque del discurso posestructuralista a la
presente investigación consiste en rescatar el contexto sociopolítico de la
política social en Venezuela. Una de mis inquietudes era realizar una
investigación que fuera más allá de la evaluación normativa de la política social
en Venezuela y que por el contrario me revelara a la política social como un
producto del conflicto político. En otras palabras, una de las productividades
más estimulantes que proporciona el análisis del discurso posestructuralista es
que rescata el contexto del conflicto político y en donde los actores sociales
responden en sus discursos no sólo con racionalidad –como el rational choice
pretende- sino más bien con esa vieja racionalidad de razón y corazón que
enseñaba Blaise Pascal y que Descartes intentó encerrar en la res cogitans.
Además el análisis del discurso posestructuralista es una teoría
parsimoniosa en el sentido de que a partir de unas cuantas categorías del
discurso permite dar sentido al discurso de los actores sociales, o para seguir a
David Howarth a los actores estratégicos. Además debo agregar que es una
teoría que tiene una gran raigambre en la filosofía. Por supuesto, los hallazgos
encontrados sobre el discurso ideológico de la política social en Venezuela en
244
el período aquí estudiado quisiera que se leyeran bajo la óptica de la tradición
de la Escuela del Discurso de Essex.
Creo que la limitación que sale de inmediato a la luz para cualquier lector
es el trazo genérico que le ha dado a un largo período de tiempo sobre la
política social de Venezuela. Estoy consciente que este trazo genérico pierde
en profundidad, pero a manera de defensa diría que gana en retratar el aspecto
simbólico de la ideología de la política social en Venezuela, 1989-2000.
Finalmente, inspirado en George Steiner (1995) diría ¿Existen lecturas bien
hechas?
245
Bibliografía.
Agüero, Felipe, 2004, ―Las Fuerzas Armadas y el debilitamiento de la
democracia en Venezuela‖, en FASOC, vol. VIII, núm. 2, pp. 1-13.
Aibar Gaete, Julio y Daniel Vázquez (coords.), 2009, ¿Autoritarismo o
democracia? Hugo Chávez y Evo Morales, México, FLACSO.
Aibar Gaete, Julio (coord.), 2007a, Vox Populi. Populismo y democracia en
Latinoamérica, México, Flacso.
Aibar Gaete, Julio, 2007b, ―La miopía del procedimentalismo y la presentación
populista del daño‖, en Julio Aibar (coord.), Vox Populi. Populismo y democracia
en Latinoamérica, México, Flacso, pp. 19-53.
Alcántara, Manuel, 2008, ―La escala de la izquierda. La ubicación ideológica de
presidentes y partidos de izquierda en América Latina‖, en Nueva Sociedad,
núm. 217, pp. 72-85.
Althusser, Louis, 1996, ―Tres notas sobre la teoría de los discursos‖, en Louis
Althusser, Escritos sobre psicoanálisis freud y lacan, México, Siglo XXI Editores.
Althusser, Louis, 1971, ―Ideology and Ideological State Apparatuses. Notes
Towards An Investigation‖, en Louis Althusser Lenin and philosophy and Other
Essays, traducción de Ben Brewster, New York and London, New Left Books.
Alvarado Chacín, Neritza, 2005, ―Populismo, democracia y política social en
Venezuela‖, en FERMENTUM Revista Venezolana de Sociología y
Antropología, vol. 15, núm. 044, pp. 305-331.
Alvarado Chacín, Neritza, 2004, ―Pobreza y exclusión en Venezuela a la luz de
las Misiones Sociales (2003-2004)‖, en FERMENTUM, año 14, núm.39, pp.
181-232.
246
Alvarado Chacín, Neritza, 2003, ―La atención a la pobreza en Venezuela del
‗Gran Viraje‘ a la ‗V República‘, 1989-2001‖, en Revista venezolana de análisis
de coyuntura, año/vol. IX, núm. 002, pp. 111-150.
Alvarado, Carlos H., María E. Martínez, Sarai Vivas-Martínez, Nuramy J.
Gutiérrez, Wolfram Metzger, 2008, ―Social Change and Health Policy in
Venezuela‖, en Social Medicine, vol. 3, núm. 2, pp. 95-109.
Anand, Paul; Graham Hunter y Ron Smith, 2005, ―Capabilities and Well-Being:
Evidence Based on the Sen-Nussbaum Approach to Welfare‖, en Social
Indicators Research, vol. 74, núm.1, pp. 9-55.
Antoniades, Andreas, Alister Miskimmon y Ben O‘Loughlin (2010), ―Great Power
Politics and Strategic Narratives‖, Working Paper núm.7, The Centre for Global
Political Economy, University of Sussex.
Annino, Antonio, 2004, ―El voto y el XIX desconocido‖, en Istor, CIDE, año 5,
núm.17, pp.43-59.
Aponte Moreno, Marco, 2008, ―Metaphors in Hugo Chavez‘s Political Discourse:
Conceptualizing Nation, Revolution, and Opposition‖, Tesis para optar el grado
de Doctor en Filosofía por The Graduate Faculty in Hispanic and Luso-Brazilian
Literatures and Lenguajes.
Arenas Cruz, María Elena, 1997, Hacia una teoría general del ensayo:
Construcción del texto ensayístico, España, Ediciones de la Universidad de
Castilla.
Arenas, Nelly, 2008a, ―El gobierno de Hugo Chávez: democracia, participación y
populismo‖, en Dante Avaro y Daniel Vázquez (compiladores), Venezuela ¿más
democracia o más populismo? Los consejos comunales y las disputas sobre la
hegemonía democrática, México, FLACSO-Uruguay, pp. 15-96.
Arenas, Nelly (2008b), ―Comentarios al texto de Haydée Ochoa‖, en Dante
Avaro y Daniel Vázquez (compiladores), Venezuela ¿más democracia o más
247
populismo? Los consejos comunales y las disputas sobre la hegemonía
democrática, México, FLACSO-Uruguay, pp. 99-118.
Armada, Francisco, Carles Muntaner y Vicente Navarro, 2001, ―Health and
Social Security Reforms in Latin America: The Convergence of the World Health
Organization, The World Bank, and Transnational Corporations‖, en
International Journal of Health Services, vol. 31, núm. 4, pp. 729-768.
Arrow, Kenneth J., 1963, ―Uncertainty and the Welfare Economics of Medical
Care‖, en The American Economic Review, vol. 53, núm.5, pp. 941-973.
Balibar, Étienne, 1980, Marx y su crítica de la política, México, Nuestro Tiempo.
Barthes, Roland y June Guicharnaud, 1967, ―Writing and Revolution‖, en Yale
French Studies, núm. 39, Literature and Revolution, pp. 77-84.
Bataillon, Gilles, 2004, ―Democratizaciones o revoluciones democráticas:
América Latina. 1978-2004‖, en Istor, CIDE, año V, núm. 18, pp. 81-107.
Bates, David, 2005, ―Crisis between the Wars: Derrida and the Origins of
Undecidability‖, en Representations, núm. 90, pp. 1-27.
Baum, Matthew A. y David A. Like, 2003, ―The Political Economy of Growth:
Democracy and Human Capital‖, en American Journal of Political Science,
vol.47, núm. 2, pp. 333-347.
Béland, Daniel, 2005, ―Framing the Ownership Society: Ideas, Institutions, and
Neoliberal Social Policy‖, paper prepared for the Annual Meeting of Research
Committee 19 (Poverty, Social Welfare and Social Policy) of the International
Sociological Association, Chicago, pp. 1-46.
Berlin, Isaiah, 1986, Contra la corriente: ensayos sobre la historia de las ideas,
México, Fondo de Cultura Económica.
Bevir, Mark and R.A.W. Rhodes, 1998, ―Narratives of ‗thatcherism‘‖, en West
European Politics, vol. 21, pp. 97-119.
248
Billig, Michael, 2006, ―A psychoanalytic Discursive Psychology: from
consciousness to unconsciousness‖, en Discourses Studies, London, vol.8,
núm.1, pp. 17-24.
Blyth, Mark M., 1997, ―Any More Bright Ideas? The Ideational Turn of
Comparative Political Economy‖, en Comparative Politics, vol., 29, núm. 2, pp.
229-250.
Bohman, James F.,1990, ―Communication, Ideology, and Democratic Theory‖,
en The American Political Science Review, vol. 84, núm. 1, pp. 93-109.
Borgucci, Emmanuel, 2003, ―Representaciones y discurso en los procesos de
descentralización administrativa en Venezuela‖, en Revista de Ciencias
Sociales, año/vol. IX, núm. 003, pp. 405-430.
Bourdieu, Pierre, 1999, Meditaciones Pascalianas, Barcelona, Anagrama.
Braudel, Fernand, 1981, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época
de Felipe II, vol. I y vol. II, México, Fondo de Cultura Económica.
Calvin, Claudia y Jesús Velasco, 1997, ―Las ideas y el proceso de conformación
de las políticas públicas: una revisión de la literatura‖, vol. IV, núm.1, 169-188.
Campbell, Angus; Philip E. Converse, Warren E. Miller y Donald E. Stokes,
1960, The American Voter, Chicago and London, The University of Chicago
Press.
Campbell, John L., 1998, ―Institutional Analysis and the Role of Ideas in Political
Economy‖, en Theory and Society, vol. 27, núm.3, pp. 377-409.
Castoriadis, Cornelius, 1995a, ―La cultura en una sociedad democrática‖, en
Vuelta, núm. 218, Enero, pp. 8-12.
Castoriadis, Cornelius, 1995b, ―La democracia como procedimiento y como
régimen‖, en Vuelta, núm. 227, pp. 23-32.
249
Chandler, David, 2009, ―The Global Ideology: Rethinking the Politics of the
‗Global Turn‘ in IR‖, International Relations, vol. 23, núm. 4, pp. 530-547.
Coase, R.H., 1937, ―The Nature of the firm‖, en Económica, New Series, vol. 4,
núm.16, pp. 386-405.
Contreras, Miguel Ángel, 2004, ―Ciudadanía, Estado y democracia en la era
neoliberal: dilemas y desafíos para la sociedad venezolana‖, en Daniel Mato
(coord.), Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización,
Caracas, Universidad Central de Venezuela.
Coppedge, Michael, 1994, Strong Parties and Lame Ducks: Presidential
Partyarchy and Factionalism in Venezuela, Stanford California, Stanford
University Press.
Corrales, Javier e Imelda Cisneros, 1999, ―Corporativism, Trade Liberalization
and Sectoral Responses: The Case of Venezuela, 1989-99‖, en World
Development, vol.27, núm.12, pp. 2099-2122.
Corrales, Javier, 2006, ―Hugo Boss‖, en Foreign Policy, Enero-Febrero, pp. 32-
40.
Crisp, Brian F., Daniel H. Levine y José E. Molina, 2003, ―The Rise and Decline
of COPEI in Venezuela‖, en Scott Mainwaring y Timothy R. Scully (eds.),
Christian Democracy in Latin America. Electoral Competition and Regime
Conflicts, Stanford California, Stanford University Press, pp. 275-300.
Dean, Hartley, 2007, ―Social Policy and Human Rights: Re-thinking the
Engagement‖, en Social Policy & Society, vol. 7, núm. 1; pp.1-12.
Delfino, Gustavo y Guillermo Salas, 2006, ―Análisis del Referéndum Revocatorio
Presidencial de 2004 en Venezuela, y la relación que se dio en los centros
computarizados entre los resultados oficiales y las firmas que se solicitaron en
el referéndum‖, Documento de trabajo.
250
D‘Elia, Yolanda, 2005, Las políticas sociales desde el Enfoque de Promoción de
Calidad de Vida, Colección Política Social Local, Caracas, Cooperación Técnica
Alemana, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales y Fundación
Escuela de Gerencia Social.
D‘Elia, Yolanda, Tito Lacruz y Thais Maingon, 2004, ―Aspectos críticos de la
política social actual‖ en Informe Social 2004, Caracas, Instituto
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS).
Delgado, Andy y Luis Gómez Calcaño, 2001, ―Concepciones de la ciudadanía
social en las constituciones venezolanas de 1947, 1961 y 1999‖, en Cuadernos
del CENDES, año 18, Segunda Época, Caracas, enero-abril, pp.73-100.
Derrida, Jacques y Gayatri Chakravorty Spivak, 1974, ―Linguistics and
Grammatology,‖ en SubStance, vol. 4, núm. 10, pp. 127-181.
Diamond, Larry, 1997, ―Consolidating Democracy in the Americas‖, en Annals of
the America Academy of Political and Social Science, vol. 550, Marzo, pp.12-41.
Di John, Jonathan, 2005, ―Economic Liberalization, Political Instability, and State
Capacity in Venezuela‖, en International Political Science Review, vol. 26,
núm.1, pp. 107-124.
Downs, Anthony, 1957, An Economic Theory of Democracy, Nueva York,
Harper.
Dryzek, John, 1982, ―Policy Analysis as a Hermeneutic Activity‖, en Policy
Sciences, vol. 14, núm. 4, pp. 309-329.
Dryzek, John, 2001, ―Legitimacy and Economy in Deliberative Democracy‖, en
Political Theory, vol. 29, núm.5, pp. 651-669.
Esping-Andersen, Gosta, 1993, Los tres mundos del Estado de Bienestar,
Valencia, España, Edicions Alfons el Magnànim, Institució Valenciana d‘Estudis
i Investigació.
251
Ellner, Steve, 1996, ―Political Party Factionalism and Democracy in Venezuela‖,
en Latin America Perspectives, vol. 23, núm.3, pp. 87-109.
Ellner, Steve, 2001, ―The Radical Potential of Chavismo in Venezuela: The First
Year and Half in Power‖, en Latin America Perspectives, vol.28, núm.5, pp. 5-
32.
Ewalt, Jo Ann G., 2001, ―Theories of Governance and New Public Management:
Links to Understanding Welfare Policy Implementation‖, Ponencia preparada
para la Annual Conference of the American Society for Public Administration,
Newark, NJ, Marzo 12, pp. 1-24.
Ferrell, Jamie, 2008, ――Misiones‖: Social Programs of the Bolivarian
Revolutionary Government of Venezuela as a development model for alleviating
poverty‖, documento de trabajo.
Finlayson, Alan; Mark Bevir, R. A. W. Rhodes, Keith Dowding y Colin Hay, 2004,
―The Interpretative Approach in Political Science: a Symposium‖, en Political
Studies, vol. 6, pp. 129-164.
Flyvbjerg, Bent, 2004, ―Phronetic Planning Research Theoretical and
Methodological Reflections‖, en Planning Theory & Practice, vol. 5, núm. 3, pp.
283-306.
Foucault, Michel, 1971, ―Nietzsche, Genealogy, History‖, en Hommage à
Hyppolite, París, Presses Universitaires de France, pp. 145-172.
Foucault, Michel, 1991, La arqueología del saber, México, Siglo XXI Editores.
Freeden, Michael, 1998, Ideologies and Political Theory, Oxford, Great Britain,
Oxford University Press.
Freindenberg, Flavia, 2006, ―Izquierda vs. Derecha / Polarización ideológica en
Ecuador‖, en Política y Gobierno, vol. XIII, núm.2, pp. 237-278.
252
Fukuyama, Francis, 1993, The end of history and the last man, USA, New York,
Avon Books.
Furet, Francois, 1999, El pasado de una ilusión: ensayo sobre la idea comunista
en el siglo XX, México, Fondo de Cultura Económica.
Gamble, Andrew, 1990, ―The Great Divide‖, en Marxism Today, Octubre, pp.
34.37.
Gamble, Andrew, 1988, ―Privatization, Thatcherism, and The British State‖ en
Journal of Law and Society, vol. 16, núm. 1, Thatcher‘s Law, 1-20.
Gamble, Andrew, 1984, ―This Lady‘s Not for Turning: Thatcherism Mark III‖, en
Marxism Today, Junio, pp. 8-14.
Gamble, Andrew, 1980, ―Thatcher – make or break‖, en Marxism Today,
Noviembre, pp. 14-19.
Gerring, John, 1997a, ―Continuities of Democratic Ideology in the 1996
Campaign‖, en Polity, vol. 30, núm.1, pp. 167-186.
Gerring, John, 1997b, ―Ideology: A Definitional Analysis,‖ en Political Research
Quarterly, vol. 50, núm. 4, pp. 957-994.
Gil Villegas, Francisco, 1998, Los profetas y el Mesías. Lukács y Ortega como
precursores de Heidegger en el Zeitgeist de la modernidad (1900-1929),
México, Fondo de Cultura Económica.
Giménez Mercado, Claudia y Xavier Valente Adarme, 2010, ―El enfoque de los
derechos humanos en las políticas públicas: ideas para un debate en ciernes‖,
en Cuadernos del Cendes, año 27, núm. 74, pp. 51-79.
Glynos, Jason y Yannis Stavrakakis, 2008, ―Encuentros del tipo real. Indagando
los límites de la adopción de Lacan por parte de Laclau‖, en Simon Critchley y
Oliver Marchant (compiladores), Laclau. Aproximaciones críticas a su obra,
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, pp. 249-267.
253
González R., Marino J., 2001, ―Reformas del sistema de salud en Venezuela
(1987-1999): balance y perspectivas‖, en SERIE Financiamiento del desarrollo,
CEPAL, pp.3-46.
González, Rosa Amelia y Carlos Mascareño, 2004, ―Descentralization and The
Restructuring of Politics‖, en Joseph S. Tulchin y Andrew Selee (eds.),
Descentralization and Democratic Governance in Latin America, Washington,
D.C., Woodrow Wilson International Center for Scholars, pp. 187-230.
Gottlob, Frege, 1948, ―Sense and Reference‖, en The Philosophical Review 57
(3), pp. 209-230.
Grubel, Herbert G., 1971, ―Risk, Uncertainty and Moral Hazard‖, en The Journal
of Risk and Insurance, vol.38, núm.1, pp. 99-106.
Gruben, William C. y Sarah Darley, 2004, ―Beyond the Border. The ‗Curse‘ of
Venezuela‖, en Federal Reserve Bank of Dallas, Southwest Economy, Mayo-
Junio, pp.17-18.
Guerra, François-Xavier y Antonio Annino (coords.), 2003, Inventando la nación
Iberoamérica, Siglo XXI, México, Fondo de Cultura Económica.
Guerra, François-Xavier, 1999, ―El Soberano y su Reino. Reflexiones sobre la
génesis del ciudadano en América Latina‖, en Hilda Sábato (coord.),
―Ciudadanía política y formación de las naciones: perspectivas históricas‖,
México, El Colegio de México/Fideicomiso Historia de las Américas/Fondo de
Cultura Económica, pp. 33-93.
Guerra, François-Xavier, 1988, México: del antiguo régimen a la revolución,
Tomo I y Tomo II, México, Fondo de Cultura Económica.
Guerrero, Omar, 2003, ―Nueva Gerencia Pública: ¿Gobierno sin política?‖, en
Revista Venezolana de Gerencia, año/vol.8, núm. 023, Universidad del Zulia,
Maracaibo, Venezuela, pp. 379-395.
254
Gutiérrez Briceño, Thais, 2002, ―La política social en situaciones de crisis
generalizada e incertidumbre en Venezuela‖, en Revista Venezolana de
Gerencia, año/vol.7, núm. 018, pp. 220-230.
Habermas, Jürgen, 2002, Teoría de la Acción comunicativa, México, Taurus.
Haggard, Stephan y Robert R. Kaufman, 2008, Development, democracy, and
welfare states: Latin America, East Asia, and Eastern Europe, Princeton, N.J.,
Princeton University Press.
Haggard, Stephan y Robert R. Kaufman, 1995, ―Estado y reforma económica: la
iniciación y consolidación de las políticas de mercado‖, en Desarrollo
Económico, vol. 35, núm. 139, pp. 355-372.
Hall, Peter A., 1989, The Political Power of Economic Ideas: Keynesianism
across Nations, Princeton University Press.
Hall, Stuart y Armida Liévana, 1981, ―El gran espectáculo hacia la derecha‖ en
Revista Mexicana de Sociología, vol. 43, número extraordinario, 1723-1743.
Harlan, William R; Lynne C. Harlan y Wee, 1984, ―Policy Implications of Health
Changes in rapidly Developing Countries: The case of Malasya‖, en Journal of
Public Health Policy, vol.5, núm.4, pp. 563-572.
Hawkins, Kirk, 2003, ―Populism in Venezuela: The Rise of Chavismo‖, en Third
World Quarterly, vol. 24, núm.6, pp. 1137-1160.
Hay, Colin, 2010, ―Chronicles of a Death Foretold: the Winter of Discontent and
Construction of the Crisis of British Keynesianism‖, en Parliamentary Affairs, pp.
1-25.
Hay, Colin, 2008, ―Globalization‘s Impact on States‖, en John Ravenhill (Ed.),
Global Political Economy, United States, Oxford University Press, pp. 314-345.
255
Hay, Colin, 2004a, ―The Normalising Role of Rationalist Assumptions in the
Institutional Embedding of Neoliberalism‖, en Cultural Political Economy,
Working Paper Series, Working Paper núm.3, Institute for Advanced Studies in
Social and Management Sciences University of Lancaster, pp. 3-35.
Hay, Colin, 2004b, ―Common Trajectories, Variable Paces, Divergent
Outcomes? Models of European Capitalism under Conditions of Complex
Economic Interdependence‖, en Review of International Political Economy, (11):
2, pp. 231-262.
Hay, Colin, 2002, Political Analysis, Londres, Palgrave.
Hay, Colin y Ben Rosamond, 2001, ―Globalisation, European Integration and the
Discursive Construction of Economics Imperatives: A Question of
Convergence?‖, en Queen‘s Papers on Europeanisation, núm. 1/2001.
Hay, Colin, 2000a, ―Contemporary Capitalism, Globalization, Regionalization
and the Persistence of National Variation‖, en Review International Studies, vol.
26, núm. 4. pp. 509-531.
Hay, Colin, 2000b, ―Globalization, Social Democracy and the Persistence
Politics: A commentary on Garrett‖, en Review of International Political Economy
vol. 7, núm. 1, pp. 138-152.
Hay, Colin,1999, ―Marxism and the State‖, en Marxism and Social Science en
Andrew Gamble, David Marsh y Tony Tant (coords.), University Illinois Press,
pp. 152-174.
Hayek, Friederich A., 1945, The Road to Serfdom, The Institute of Economic
Affairs.
Hayek, Friederich A., 2009, ―The Nature and History of the Problem‖, en
Friederich A. Hayek (ed.), Collectivist Economic Planning, Auburn, Alabama,
The Ludwig Von Mises Institute, pp. 1-40.
256
Hernández Curiel, Antonio, 2010, Las bases retóricas y organizativas del
movimiento nacional-popular en su momento de emergencia. Venezuela: 1989-
1998, Tesis para optar el grado de Maestro en Ciencia Política, México, Centro
de Estudios Internacionales, Colegio de México.
Hibou, Béatrice, 2000, ―The Political Economy of the World Bank‘s Discourse:
from Economic Catechism to Missionary Deeds (and Misdeeds)‖, Working
Paper núm.39, París, Centre d‘études et de recherches internationales Sciences
Po.
Hirschman, Albert O., 1987a, ―The Political Economy of Latin America
Development: Seven Exercises in Retrospection”, en Latin American Research
Review, vol. 22, núm.3, pp. 7-36.
Hirschman, Albert O., 1987b, ―The Political Economy of Import-Substituting
Industrialization in Latin America”, en The Quarterly Journals of Economics, vol.
82, núm.1, pp.1-32.
Howarth, David, Lucy Budd, Steven Griggs y Stephen Ison, 2011, ―A Fiasco of
Volcanic Proportions? Eyjafjalljökull and the Closure of European Airspace‖, en
Mobilities, vol.6, núm.1, Febrero, pp.31-40.
Howarth, David, 2009, ―Power and Discourse, and Policy: articulating a
hegemony approach to critical policy studies‖, en Critical Policy Studies, vol.3,
núms. 3/4, pp. 309-335.
Howarth, David, 2008a, ―Hegemonía, subjetividad política y democracia radical‖,
en Simon Critchley y Oliver Marchant (compiladores), Laclau. Aproximaciones
críticas a su obra, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 317-343.
Howarth, David, 2008b, ―Pluralizing Methods: Contingency, Ethics, and Critical
Explanation‖, Working Papers, Universidad de Essex.
257
Howarth, David y Jason Glynos, 2007, Logics of critical explanation in social and
political theory, London, Routledge.
Howarth, David, 2006, ―Space, Subjectivity, and Politics‖, en Alternatives,
núm.31, pp. 105-134.
Howarth, David y Steven Griggs, 2005, ―Metaphor, Catachresis and
Equivalence: The Rhetoric of Freedom to Fly in the Struggle over Aviation Policy
in the United Kingdom‖, Trabajo presentado en ECPR Joint Session of
Workshops, Granada, del 14 al 19 de abril.
Howarth, David, Aletta J. Norval y Yannis Stavrakakis, 2000, Discourse Theory
and Political Analysis: Identities, Hegemonies and Social Change, Manchester
and New York, Manchester University Press.
Howarth, David, 1994, ―The Ideologies and Strategies of Resistance in Post-
Sharpeville South Africa: Thoughts on Anthony Marx‘s Lessons of Struggle‖, en
Africa Today, vol. 41, núm. 1, pp. 21-38.
Hood, Christopher, 1995, ―The ‗New Public Management‘ in the 1980s:
Variations on a Theme‖, en Accounting Organizations and Society, vol. 20,
núms. 2/3, pp. 93-109.
Hume, David, 2000, Tratado sobre la Naturaleza Humana, México, Porrúa.
Hunter Wade, Robert, 2002, ―US Hegemony and the World Bank: The Fight
over People and Ideas‖ en Review of International Political Economy, vol. 9,
núm. 2, pp. 201-229.
Inglehart, Ronald y Christian Welzel, 2005, Modernization, Cultural Change, and
Democracy: The Human Development Sequence, Cambridge, Cambridge
University Press.
Jackman, Simon, 1997, ―Pauline, the Mainstream and Political Elites: the place
of race in Australian political Ideology‖, Departament Political Science, Stanford
University.
258
Jackman, Simon David y Shawn Treir, 2002, ―Beyond Factor Analysis: Modern
Tools for Social Measurement‖, Paper presentado en el 2002 en el Annual
Meetings of the Western Political Science Association and the Midwest Political
Science Association.
Johnson, James, 1993, ―Is Talk Really Cheap? Prompting Conversation
Between Critical Theory and Rational Choice‖, en The American Political
Science Review, vol. 87, núm.1, pp. 74-86.
Kaletsky, Anatole, 2010, ―¿Cómo salvar al capitalismo?‖, en Este País, núm.
234, pp. 4-9.
Krauze, Enrique, 2008, El poder y el delirio, México, Tusquets.
Keynes, John Maynard, 1921, A Treatise On Probability, London, MacMillan.
Keynes, John Maynard, 1936, The General Theory of Employment, interest and
Money, Londres, Macmillan.
Kornblith, Miriam, 1994, ―La crisis del sistema político venezolano‖, en Nueva
Sociedad, núm.134, pp. 142-157.
Lacan, Jacques, 1998, The Seminar.Book xx.Encore, On Feminine Sexuality,
The Limits of Love and Knowledge, 1972-1973, Nueva York, Norton.
Laclau, Ernesto, 1978, Política e ideología en la teoría marxista: capitalismo,
fascismo, populismo, Madrid, Siglo XXI Editores.
Laclau, Ernesto, 1996, Emancipation(s), London, Verso.
Laclau, Ernesto y Roy Bhasker, 1998, ―Discourse Theory and Critical Realism‖,
en Journal of Critical Realism: Aletheia, vol. 1, núm. 2, 9-14.
Laclau, Ernesto, 1997, ―The Death and Resurrection of the Theory of Ideology‖,
en MLN, vol. 112, núm. 3, pp. 297-321.
259
Laclau, Ernesto, 2005a, ―La razón populista‖, Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica,
Laclau, Ernesto, 2005b, Misticismo, retórica y política, Buenos Aires, Fondo de
Cultura Económica.
Laclau, Ernesto, 2006a, ―Ideology and post-Marxism‖, en Journal of Political
Ideologies, vol. 11, núm. 2, pp. 103-114.
Laclau, Ernesto, 2006b, ―Ideología y posmarxismo‖, en Anales de la Educación
Común, Tercer Siglo, año 2, núm.4, pp.1-13.
Laclau, Ernesto, 2006c, ―La deriva populista y la centroizquierda
latinoamericana‖, en Nueva Sociedad, núm. 205.
Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe, 2004, Hegemonía y estrategia socialista.
Hacia una radicalización de la democracia, Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica.
Lacruz, Tito, 2006, ―Balance sociopolítico: una ciudadanía social inacabada‖, en
Thais Maingon (coord.), Balance y perspectivas de la política social en
Venezuela, Caracas, Estudio del Instituto Latinoamericano de Investigaciones
Sociales (Ildis), pp. 111-184.
Lander, Edgardo y Luis A. Fierro, 1996, ―The Impact of Neoliberal Adjustment in
Venezuela, 1989-1993‖, en Latin American Perspectives, vol.23, núm.3, pp. 50-
73.
Landwehr, Claudia, 2010, ―Discourse and Coordination: Modes of interaction
and their Roles in Political Decision Making‖, en The Journal of Political
Philosophy, vol. 18, núm. 1, pp. 101-122.
Lefort, Claude, 1990, La invención democrática, Buenos Aires, Nueva Visión.
Lindblom, Charles E., 1959, ―The Science of ‗Muddling Through‘‖, en Public
Administration Review, vol.19, núm. 2, pp. 79-88.
260
Lipset, Seymour Martin, 1994, ―The Social Requisites of Democracy Revisited:
Presidential Address‖, en American Sociological Review, núm. 59, pp. 1-22.
Lipset, Seymour Martin, 1959, ―Some Social Requisites of Democracy:
Economic Development and Political Legitimacy‖, en The American Political
Science Review, vol. 53, núm.1, pp. 69-105.
López Carrasco, Carlos Eduardo y Haydée Ochoa Henríquez, 2002, ―Políticas
subnacionales de fomento a la economía social en Venezuela‖, Revista de
Ciencias Sociales, año/vol. VIII, núm. 3, pp. 417-432.
López-Maya, Margarita, 2008, ―Venezuela: Hugo Chávez y el Bolivarianismo‖,
en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol.14, núm.3., pp.
55-82.
López-Maya, Margarita, 2004, ―Democracia participativa y políticas sociales en
el gobierno de Hugo Chávez Frías‖, en Revista Venezolana de Gerencia,
año/vol. 9, núm. 28.
López-Maya, Margarita, 2003, ―Precariedad institucional, crisis de legitimidad y
movilización‖, en Alexis Romero Salazar, Eduardo Andrés Sandoval Forero y
Robinson Salazar Pérez (coords.), Venezuela: horizonte democrático en el siglo
XXI, Libros en Red, Colección Insumisos Latinoamericanos, Sociedad Zuliana
de Sociología Insumisos Latinoamericanos, pp. 14-30.
López-Maya, Margarita, 2001, ―Venezuela después del Caracazo: Formas de la
protesta en un contexto desinstitucionalizado‖, Working Paper, núm.287, pp.1-
38.
López-Maya, Margarita y Luis E. Lander, 2001, ―Ajustes, costos sociales y la
agenda de los pobres en Venezuela: 1984-1998‖, en Emir Sader (compilador),
El ajuste estructural en América Latina. Costos Sociales y alternativas, Buenos
Aires, CLACSO, pp.231-254.
261
López-Maya, Margarita, 1999, ―La protesta popular venezolana entre 1989 y
1993 (en el umbral del neoliberalismo)‖, en Margarita López-Maya (ed.), Lucha
popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los
años de ajuste, Caracas, CENDES/Universidad Central de Venezuela/Nueva
Sociedad.
Maingon, Thais, 2006, ―Balance y perspectivas de la política social en
Venezuela‖, en Thais Maingon (coord.) Balance y perspectivas de la política
social en Venezuela, Caracas, Instituto Latinoamericano de Investigaciones
Sociales.
Maingon, Thais y Yolanda D‘Elia, 2006, ―Capítulo 2 La Seguridad Social y el
Modelo Universal Equitativo‖ en Thais Maingon (coord.), Balance y perspectivas
de la política social en Venezuela, Caracas, Estudio del Instituto
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis), pp. 39-71.
Maingon, Thais, 2004, ―Política Social en Venezuela: 1999-2003‖, en
Cuadernos del Cendes, vol. 21, núm. 55, pp. 49-75.
Maingon, Thais; Carmen Pérez Baralt y Heinz R. Sonntag, 2000, ―La batalla por
una nueva Constitución para Venezuela‖, en Revista Mexicana de Sociología,
vol. 62, núm.4, pp. 91-124.
Mainwaring, Scott, 1999, Rethinking Party Systems in the Third Wave of
Democratization, Stanford, Stanford University Press.
Mainwaring, Scott and Matthew Shugart, 1997, ―Conclusion: Presidentialism and
the Party System‖, en Scott Mainwaring y Matthew Shugart (eds.),
Presidentialism and Democracy in Latin America, Cambridge, Cambridge
University Press, pp.394-440.
Mainwaring, Scott y Timothy Scully, 1995, ―Introduction‖, en Mainwaring and
Scully (eds.), Building Democratic Institutions, Stanford, Stanford University
Press, pp. 1-34.
262
Maldonado Fermín, Alejandro, 2007, ―Instituciones clave, producción circulación
de ideas (neo) liberales: programas de ajuste estructural en Venezuela, 1989-
1998‖, en Cultura y Neoliberalismo, Buenos Aires, CLACSO, pp. 43-60.
Mankiw, N. Gregory, 2007, Principios de Economía, México, Thompson.
Marion Young, Iris, 2002, Inclusion and Democracy, Oxford University Press.
Marschall, Thomas Humphrey, 1981, Class, citizenship, and social
development: essays, Garden City, N.Y., Anchor Books Doubleday & Company,
Inc.
Marx, Carlos, 2000, La ideología alemana, México, Ediciones Quinto Sol.
Mascareño, Carlos, 2003, ―La descentralización en Venezuela‖, en estudio
promovido por el Programa de las Naciones Unidas y el Instituto
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), Caracas, pp. 259-307.
Mateo, Cristina y Carlos Padrón, 1996, ―Indicadores relevantes sobre la
situación social en Venezuela entre 1990 y 1995‖, en Revista Venezolana de
Análisis de coyuntura, vol. II, núm.2, pp. 269-284.
Maza Zavala, Domingo F., 1996, Crisis y política económica 1989-1996,
Caracas-Maracaibo, Academia Nacional de Ciencias Económicas/Universidad
Central de Venezuela/Universidad del Zulia.
McCloskey, Donald N., 1983, ―The Rhetoric of Economics‖, en Journal of
Economic Literature, vol. 21, núm. 2, pp. 481-517.
McCluskey, Martha T., 2002, ―Efficiency and Social Citizenship: Challenging the
Neoliberal Attack on the Welfare State‖, en Indiana Law Journal, vol. 78, pp.
783-878.
Mejía, José Antonio y Rob Vos, 1997, ―Poverty in Latin America and the
Caribbean. An Inventory: 1980-95‖, en Working Paper Series 1-4, Banco
263
Interamericano del Desarrollo (BID)/Banco Mundial (BM)/Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), Washington, D.C., pp. 1-81.
Meyer, Jean, 1977, ―América Latina: tecnócratas en uniforme‖, en Vuelta,
septiembre, pp.4-8.
Mises, Ludwig von, 2006, The Anti-capitalistic Mentality, Indianapolis, Liberty
Fund.
Molina, José E. V. y Carmen Pérez B., 2004, ―Radical Change at Ballot Box:
Causes and Consequences of Electoral Behavior in Venezuela‘s 2000
elections‖, en Latin American Politics and Society, vol. 46, núm.1, pp. 103-134.
Monsiváis Carrillo, Alejandro, 2006, ―Democracia Deliberativa y teoría
democrática: una revisión del valor de la deliberación pública‖, en Revista
Mexicana de Sociología 68, núm.2, pp. 291-330.
Morse, Richard, 1982, El Espejo de Próspero, México, Siglo XXI Editores.
Morong, Cyril, 1997, ―The Intersection of Economic Signals and Mythic
Symbols‖, Documento de Trabajo presentado en el Annual Meetings of The
Society for the Advancement of Socio-Economics en Montreal.
Morong, Cyril, 1994, ―Mithology, Ideology and Politics‖, Documento de trabajo
presentado en el Annual Meetings of The Society for the Advancement of Socio-
Economics en París, Francia.
Mouffe, Chantal, 2009, En torno a lo político, Buenos Aires, Fondo de Cultura
Económica.
Munger, Michael C., 2000, Analyzing Policy: Choices, Conflicts and Practices,
New York, W.W. Norton & Company, Inc.
Muntaner, Carles; René M. Guerra Salazar; Sergio Rueda y Francisco Armada,
2006, ―Challenging the Neoliberal Trend. The Venezuelan Health Care Reform
Alternative‖, en Canadian Journal of Public Health, vol. 97, núm.6, pp. I-19:I-24.
264
Muntaner, Carles; Francisco Armada; Haejoo Chung; Rosicar Mata; Leslie
Williams-Brennan y Joan Benach, 2008, ―‗Barrio Adentro‘ en Venezuela:
democracia participativa, cooperación sur-sur y salud para todos‖, en Medicina
Social, vol.3, núm.4, pp. 306-322.
Muñoz, María Antonia, 2006, ―Laclau y Rancière: algunas coordenadas para la
lectura de lo político‖, en Andamios. Revista de Investigación Social Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, vol. 2, núm.4, pp.119-144.
Nachane, D. M., 2003, ―Causal Inference and Scientific Explanation in
Economics‖, en Economic and Political Weekly, vol. 38, núm. 36, pp. 3791-
3799.
Naím, Moisés, 2003, ―Missing Links: A Venezuelan Paradox‖, en Foreign Policy,
núm.135, pp. 95-96.
Naím, Moisés, 2000, ―Fads and Fashion in economic reforms: Washington
Consensus or Washington Confusion?, en Third World Quartely, vol. 21, núm. 3,
pp. 505-528.
Navarro, Vicente (ed.), 2007, Neoliberalism, Globalization and Inequalities.
Consequences for Health and Quality of Life, New York, Baywood Publishing
Company, Inc.
Norval, Aletta, 2000, ―The Things We Do with Words – Contemporary
Approaches to the Analysis of Ideology,‖ en British Journal of Political Science,
vol.30, núm. 2, pp. 313-346.
Nyman, John A. y Roland Maude-Griffin, 2001, ―The Welfare Economics of
Moral Hazard‖, en International Journal of Health Care Finance and Economics,
vol.1, núm.1, pp. 23-42.
Nussbaum, Martha C., 1992, ―Human Functioning and Social Justice: In
Defense of Aristotelian Essentialism‖, en Political Theory, vol.20, núm. 2, pp.
202-246.
265
Nussbaum, Martha C., 1993, ―Social Justice and Universalism: In Defense of an
Aristotelian Account of Human Functioning‖, en Modern Philology, pp. S46-S73.
Nussbaum, Martha y Amartya Sen, 1996, La calidad de vida, México, Fondo de
Cultura económica.
O‘Donnell, Guillermo y Philippe Schmitter, 1986, Transitions from Authoritarian
Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, Baltimore, John
Hopkins University Press.
O‘Donnell, Guillermo, 1994a, ―Delegative Democracy‖, en Journal of
Democracy, vol.5, núm.1, 1994: 55-69.
O‘Donnell Guillermo, Philippe C. Schmitter y Lawrence Whitehead (coords.),
1994b, Transiciones desde un gobierno autoritario: perspectivas comparadas,
vol. 3, Barcelona, Paidós.
O‘Donnell, Rod, 1990, ―The Epistemology of J. M. Keynes,‖ en The British
Journal for Philosophy of Science, vol.41, núm. 3, pp. 333-350.
Olsson, Erik J., 2003, ―Belief Revision, Rational Choice and Unity of Reason‖,
en Studia Logica: An International Journal for Symbolic Logic, vol. 73, núm. 2,
pp. 219-240.
Oliveros, Asdrúbal, Natasha Quintana y Michael Penfold, 2008, ―De vuelta al
Estado centralizador: el desmantelamiento de la descentralización en
Venezuela (1998-2008)‖, en Ecoanalítica, año 4, núm.7, pp.1-15.
Ollier, Maria Matilde, 2011, ―Weak Democratic Institutionalization and Different
Types of Presidential Leaderships in Inverted Democracy‖, Paper presentado en
International Political Science Association (IPSA) European Consortium for
Political Research (ECPR), University of Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil, del 16 al
19 de Febrero.
266
Organización Panamericana de la Salud, 1982, ―Salud para todos en el año
2000 y los procesos de evaluación y monitoría‖, en Boletín Epidemiológico,
vol.3, núm.5, 1982, pp. 1-16.
Parra, Luzardo Gastón, 2005, ―Year-End Address President. The Central Bank
of Venezuela‖, Caracas, Banco Central de Venezuela, pp. 4-34.
Parsons, Wayne, 2007, Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y
práctica del análisis de políticas públicas, México, Flacso.
Pauly, Mark V., 1968, ―The Economics of Moral Hazard: Comment‖, en The
American Economic Review, vol. 58, núm.3, pp. 531-537.
Paz, Octavio, 1993, La llama doble. Amor y erotismo, México, Seix Barral.
Pineault, Raynald y Louise Potvin, 2003, ―Milton Terris‘ Career ―, en Journal of
Public Health Policy, vol. 24, núm.1, pp. 75+77-81.
Popper, Karl R., 1980, La lógica de la investigación científica, Madrid, Editorial
Tecnos.
Popper, Karl R, 1973, La miseria del historicismo, Madrid, Taurus.
Prasad, Mónica, 2005, ―Why Is France So French? Culture, Institutions, and
Neoliberalism‖, en The American Journal of Sociology, vol. 111, núm.2, pp. 357-
407.
Przeworski, Adam, 2005, ―Democracy as an Equilibrium‖, en Public Choice,
vol.123, núm.3-4, pp. 253-273.
Przeworski, Adam, Michael E. Álvarez, José Antonio Cheibub y Fernando
Limongi, 2000, Democracy and Development: Political Institutions and Well-
Being in the World, 1950-1990, Cambridge, Cambridge University Press.
Rey, Juan Carlos, 1991, ―La democracia venezolana y la crisis del sistema
populista de conciliación‖, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época),
núm. 74, pp. 533-578.
267
Rich, Andrew, 2006, Think Tanks, Public Policy, and the Politics of Expertise,
Cambridge University Press.
Riker, William H., 1986, ―The Art of Political Manipulation‖ New Haven and
London, Yale University Press.
Rodríguez, Francisco, 2008a, ―An Empty Revolution: The Unfulfilled Promises of
Hugo Chávez‖, en Foreign Affairs, Marzo-Abril.
Rodríguez, Francisco, 2008b, ―How Not to Defend the Revolution: Mark
Weisbrot and the Misinterpretation of Venezuelan Evidence‖, en Wesleyan
Economic Working Papers, Wesleyan University, pp. 1-16.
Román-Zozaya, Carolyn, 2008, ―Participant ideology: A new perspective on
politicians and ideology,‖ en Journal of Political Ideologies, vol. 13, núm. 2, pp.
111-132.
Romero Salazar, Alexis; Eduardo Andrés Sandoval Forero y Robinson Salazar
Pérez (coords.), 2003, Venezuela: horizonte democrático en el siglo XXI, Libros
en Red, Colección Insumisos Latinoamericanos, Sociedad Zuliana de
Sociología Insumisos Latinoamericanos.
Rorty, Richard M., 1967, The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical
Method, Chicago, The University Chicago Press.
Ruderman, A. Peter, 1990, ―Economic Adjustment and the Future of Health
Services in the Third World‖, en Journal of Public Health Policy, vol. 11, núm.4,
pp. 481-490.
Russell, Bertrand, 1919, ―On propositions. What They Are and How They
Mean‖, Blackwell Publishing (2), pp. 1-43.
Russell, Bertrand, 1913, ―On the Notion of Cause‖, en Proceedings of the
Aristotelian Society, vol. 13, pp. 1-26.
268
Ruthjersen, Anne Linda, 2007, Neo-Liberalism and Health Care, Tesis de grado
en Master of Arts, School of Humanities and Human Services, Queensland
University of Technology, Brisbane, Australia.
Sachs, Jeffrey D. y Andrew M. Warner, 1997, ―Natural Resource Abundance
and Economic Growth‖, Center International Development and Harvard Institute
for International Development, Cambridge MA., Harvard University
Sachs, Jeffrey D. y Andrew M. Warner, 2001, ―Natural Resources and Economic
Development. The curse of natural resources‖, en European Economic Review,
núm. 45, pp.827-838.
Samuelson, Paul A. y Nordhaus, William D., 1996, Economía, decimoquinta
edición, España, McGraw-Hill.
Sartori, Giovanni, 2003, Ingeniería constitucional comparada: una investigación
de estructuras, incentivos y resultados, México, Fondo de Cultura Económica.
Schmidt, Carl, 1998, ―El concepto de lo político‖, Madrid, Alianza.
Schmidt, Vivien A., 2008, ―Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of
Ideas and Discourse‖, en Annual Review of Political Science, núm. 11, pp. 303-
326.
Sen, Amartya Kumar, 2000a, ―Consequential Evaluation and Practical Reason‖,
en The Journal of Philosophy, vol. 97, núm.9, pp. 477-502.
Sen, Amartya Kumar, 2000b, ―Capítulo 1. Los derechos humanos y el desarrollo
humano‖, en Informe sobre el desarrollo humano 2000,
Madrid/Barcelona/México, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), pp.19-26
Sen, Amartya,1999, ―The Possibility of Social Choice‖, en The American
Economic Review, vol. 89, núm.3, pp. 349-378.
269
Sen, Amartya Kumar, 1982, Choice, welfare and measurement, Cambridge,
Massachusetts, Harvard University.
Silva, José Ignacio y Reinier Schliesser, 1997, ―Sobre la evolución y los
determinantes de la pobreza en Venezuela‖, en Serie Documentos de Trabajo
Gerencia de Investigaciones Económicas, Colección Banca Central, Caracas,
Banco Central de Venezuela, pp.1-38.
Simon, Walter M., 1956, ―History for Utopia: Saint-Simon and the Idea of
Progress‖, en Journal of the History of Ideas, vol.17, núm.3, pp. 311-331.
Smith, J.A., 1989, ―Think tanks and the politics of ideas‖, en D. Colander y A.W.
Coats (eds.), The Spread of Economics Ideas, Cambridge, Cambridge
University Press.
Stavrakakis, Yannis, 2010a, ―Simbolic Authority, Fantasmatic Enjoyment and the
Spirits of Capitalism: Genealogies of Mutual Engagement‖, en Carl Cederström
y Casper Hoedemaekers (eds.), Lacan and Organization, London,
MayFlyBooks, pp. 59-100.
Stavrakakis, Yannis, 2010b, La izquierda Lacaniana. Psicoanálisis, teoría,
política, México, Fondo de Cultura Económica.
Stavrakakis, Yannis, 1997, ―Ambiguous Ideology and the Lacanian Twist‖, en
Journal of the Centre for Freudian Analysis and Research, Núms. 8-9.
Steiner, George,1995, ―Una lectura bien hecha‖, en Vuelta, núm.229, pp. 6-12.
Stiglitz, Joseph E., 1998, ―Más instrumentos y metas más amplias para el
desarrollo. Hacia el Consenso Post-Washington‖, en Instituciones y Desarrollo,
Octubre, pp. 13-57.
Stiglitz, Joseph E. y Narcis Sierra (eds.), 2008, ―Introduction: From the
Washington Consensus Towards a New Global Governance‖, en The
Washington Consensus Reconsidered, New York, Oxford University Press, pp.
3-13.
270
Skocpol, Theda y Edwin Amenta, 1986, ―States and Social Policies‖ en Annual
Review of Sociology, vol.12, pp. 131-157.
Thomassen, Lasse, 2006, ―The Inclusion of the Other? Habermas and the
Paradox of Tolerance,‖ en Political Theory vol. 34, núm. 4, pp. 439-462.
Terris, Milton, 1989, ―Witnesses to History: The Caracas Explosion and the
International Monetary Fund‖, en Journal of Public Health Policy, vol. 10, núm.2,
pp. 149-152.
Tocqueville, Alexis, 2002, ―La Democracia en América‖, México, Fondo de
Cultura Económica.
Torres Tovar, Mauricio y Natalia Paredes Hernández, 2005, ―Venezuela: el
derecho a la salud‖, en Mauricio Torres Tovar y Natalia Paredes Hernández,
(coords.), Derecho a la Salud. Situación en países de América Latina,
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo-
Asociación Latinoamericana de Medicina Social, pp. 237-250).
Turner, Rachel S., 2007, ―The ‗rebirth of liberalism‘: The origins of neo-liberal
ideology‖, en Journal of Political Ideologies, vol.12, núm.1, pp. 67-83.
United Nations Development Programme, 2010, ―The Real Wealth of Nations:
Pathways to Human Development‖, en Human Development Report 2010, 20th
Anniversary Edition.
Valecillos T., Héctor, 1989, ―Regresión en la distribución del ingreso.
Perspectivas y opciones de política‖, en Hans-Peter y Bernard Mommer
(coords), ¿Adiós a la bonanza? Crisis de la distribución del ingreso en
Venezuela, Venezuela/ILDIS-CENDES/Editorial Nueva Sociedad, pp. 63-93.
Valecillos, Héctor, 1992, El reajuste neoliberal en Venezuela, Caracas, Monte
Ávila.
271
Vera, Leonardo V., 2008, ―Políticas Sociales y Productivas en un Estado
patrimonialista petrolero: Venezuela 1999-2007‖, en Nueva Sociedad, núm.15,
pp.111-128.
Weber, Max, 2004, Economía y Sociedad, México, Fondo de Cultura
Económica.
Weisbrot, Mark, Luis Sandoval y David Rosnick, 2006, ―Índices de pobreza en
Venezuela: En búsqueda de las cifras correctas ―, en Informe Temático Mayo,
Center for Economic and Policy Research, Washington, DC, pp. 1-11.
Weisbrot, Mark, 2008a, ―An Empty Research Agenda: The Creation of Myths
About Contemporary Venezuela‖, Washington, DC, Center for Economic Policy
Research.
Weisbrot, Mark y David Rosnick, 2008b, ―Illiteracy Revisited: What Ortega and
Rodríguez Read in the Household Survey‖, Washington, DC, Center for
Economic Policy Research.
Williamson, John, 2002, ―The evolution of Thought on Intermediate Exchange
Rate Regimes‖, en Annals of the American Academy of Political and Social
Science, vol. 579, pp. 73-86.
Williamson, John, 2003, ―The Washington Consensus and Beyond,‖ Economic
and Political Weekly, vol. 38, núm.15, pp. 1475-1481.
Williamson, John, 2004-2005, ―The Strange History of the Washington
Consensus,‖ en Journal of Post Keynesian Economics, vol. 27, núm.2, pp. 195-
206.
Yung Kim, Bo, 2008, The Role of Political Ideology in the Policy Development of
Personal Social Service from 1960s to 2000s Britain, Tesis para obtener el
grado de Doctor, Department of Social Policy and Social Work, University York.
272
Zittoun, Philippe, 2008, ―Référentiels et énoncés de politiques publiques: les
idées en action,‖ en Olivier Giraud y Philippe Warin (coords.), Politiques
publiques et démocratie, Paris, La Découverte.
Zuckert, Catherine H., 1995, ―On the ‗Rationality‘ of Rational Choice‖, en
Political Psychology, vol. 16, núm. 1, pp. 179-198.
273
Discursos presidenciales
Carta del Presidente Hugo Chávez a la Corte Suprema de Justicia (abril de
1999).
Discurso de Hugo Rafael Chávez Frías, 4 de febrero de 1992 (transcripción
propia).
Discurso de Toma de Posesión de Hugo Rafael Chávez Frías, 2 de febrero de
1999.
Discurso El Sur, Norte de Nuestros Pueblos pronunciado en el Foro Mundial
Social en Porto Alegre Brasil, el domingo 30 de enero de 2005.
Discurso ¡Viva Bolívar! ¡Bolivar Vive!, 19 de diciembre de 2010.
Discurso ¡La gran fiesta patria!, pronunciado el 18 de abril de 2010.
Discurso ¡Con Marx, con Cristo, con Bolívar, 14 de marzo de 2010.
Discurso ¡¡Viva El Che!!, 13 de octubre de 2009.
Discurso Fidel…¡Viva Fidel!
Discurso Las líneas de Chávez: ―Si quieres la paz, prepárate para la guerra‖, 15
de noviembre de 2009.
Discurso Aló, Presidente: 10 años de programa informativo, ameno, entretenido,
noticioso y cultural, 25 de mayo de 2009.
Discurso luego del Primer Boletín del CNE, Balcón del Pueblo-Palacio de
Miraflores, Domingo, 3 de diciembre de 2006.
@chavezcandanga, cuenta oficial de Twitter del Presidente Hugo Rafael
Chávez Frías.
274
Documentos oficiales
Ley Orgánica de Descentralización y Delimitación de Transferencia del Poder
Público (1989)
Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela (2010).
Ley del Banco Central de Venezuela (2010)
DECLARACIÓN DE ALMA-ATA, Conferencia Internacional sobre Atención
Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978.
―Elecciones Presidenciales. Cuadro Comparativo 1958-2000 (Voto Grande)‖, en
Consejo Nacional Electoral, http://www.cne.gov.ve.
Declaration on the Rigth to Development, 1986
Ley Orgánica de Salud (1998), publicada en la Gaceta Oficial de la República
de Venezuela, Caracas, 11 de noviembre de 1998.
LÍNEAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DE LA NACIÓN 2001-2007, República Bolivariana de Venezuela, Caracas,
septiembre 2007.
LÍNEAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DE LA NACIÓN 2007-2013, República Bolivariana de Venezuela, Caracas,
septiembre 2007.
LIBRO ROJO, 2010.
The World Health Report 2000, Health Systems: Improving Performance,
Francia, año 2000.
Declaración de Viena sobre Derechos Humanos, 1993.
275
Constituciones
Constitución Política de la República de Venezuela (1947).
Constitución Política de la República de Venezuela (1961).
Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela (1999)
Informes
Informe sobre Desarrollo Humano 2000. Derechos Humanos y desarrollo
humano. Toda sociedad empeñada en mejorar la vida de su población debe
también empeñarse en garantizar derechos plenos y condiciones de igualdad
para todos. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Informe sobre el Derecho a la Salud en Venezuela 2007. Situación del Derecho
a la Atención Sanitaria, Caracas: CONVITE, A.C.-Observatorio Comunitario por
el Derecho a la Salud.
World Bank, 1987. Financing Health Services in Developing Countries: An
agenda for Reform. Washington, D.C.: The World Bank.
World Bank, 1993. World Development Report: Investing in Health. New York:
Oxford University Press.
Programas sociales
Barrio Adentro Rumbo al Sistema Público Nacional de Salud Bolivariano en
PLAN NACIONAL DE SALUD 2009-2013/2018.
CORDIPLAN (1990) El Gran Viraje, Lineamientos generales del VIII Plan de la
Nación. Presentación al Congreso Nacional. Enero de 1990. Caracas,
CORDIPLAN, 154 págs.
276
Plan para el Enfrentamiento de la Pobreza (PEP), programa implementado
durante la gestión gubernamental de Carlos Andrés Pérez (1989-1993).
Programa de Estabilización y Recuperación de la Economía (PERE)
(septiembre de 1994).
Plan de Solidaridad Social (1994).
Agenda Alternativa Bolivariana (1996)
Agenda Venezuela, programa implementado en 1996 durante la gestión
gubernamental de Rafael Caldera (1994-1998). Este programa es la versión
definitiva del IX Plan de la Nación.
Fuentes electrónicas
Aristóteles (2010), Rhetoric and the Arts. Extraído el 27 de noviembre de 2009
desde http://plato.stanford.edu/entries/aristotle/#RheArt
Blog de Hugo Chávez (http://www.chavez.org.ve/).
Critchley, Simon (2010) Is There a Normative Deficit in the Theory of
Hegemony? Extraído el 12 de enero de 2010 desde
http://www.essex.ac.uk/centres/TheoStud/onlinepapers.asp
Dornbush, Rudiger y Sebastian Edwards, (editores), ―The Macroeconomics of
Populism in Latin America.‖ 1991. The National Bureau of Economic Research.
Consultado el 25 de Diciembre de 2010, desde la World Wide Web:
http://www.nber.org/books/dorn91-1
Gray, John N. ―F. A. Hayek and the Rebirth and Classical Liberalism.‖ 1982.
Library of Economics and Liberty. Consultado el 31 de enero, 2011desde la
World Wide Web:
http://www.econlib.org/library/Essays/LtrLbrty/gryHRCCover.html
277
Hall, Peter A. y Rosemary C.R. Taylor (1996), ―Political Science and The Three
New Institutionalism,‖ Extraído el 25 de febrero de 2009 desde
http://www.uned.es/dcpa/old_Doctorado_1999_2004/Torreblanca/Cursodoc200
3/primerasesion/HalyTaylor1996.pdf
Howarth, David (sin fecha). La teoría del discurso, 125-142. Extraído el 17 de
noviembre de 2009 desde
http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Teoria%20del%20discurso.pdf
Laclau, Ernesto (2010) Philosophical roots of discourse theory. Extraído el 12 de
enero de 2010 desde
http://www.essex.ac.uk/centres/theostud/papers/Laclau%20-
%20philosophical%20roots%20of%20discourse%20theory.pdf
Norval, Aletta (2010) Hegemony after deconstruction: the consequences of
Undecidability. Extraído el 12 de enero de 2010 desde
http://www.essex.ac.uk/centres/TheoStud/onlinepapers.asp
Ricardo, David. On the Principles of Political Economy and Taxation. 1821.
Library of Economics and Liberty. Consultado el 31 de enero, 2011desde la
World Wibe Web:
http://www.econlib.org/library/Ricardo/ricP.html
Ronald, Reagan (2010), ―The Achievements and Failures of the Reagan
Presidency‖, en The American Presidency Project. Consultado el 23 de
septiembre de 2010 desde la World Wide Web:
http://www.presidency.ucsb.edu/reagan_100.php#weakened
Thatcher, Margaret (desclasificado 2009), Summary and timetable of urgent
economic issues. Extraído el 17 de septiembre de 2010 desde
http://www.margaretthatcher.org/document/112056
278
Thatcher, Margaret (2010), ―Archive, 1979-90: Prime Minister‖, en Margaret
Thatcher Foundation. Consultado el 01 de septiembre de 2010, desde la World
Wide Web: http://www.margaretthatcher.org/archive/browse.asp?t=4
Smith, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.
Edwin Cannan, ed. 1904. Library of Economics and Liberty. Consultado el 31 de
enero, 2011 desde la World Wide Web:
http://www.econlib.org/library/Smith/smWNCover.html
Vargas, Alberto (2008), ―Vigencia de los Derechos Humanos‖, Extraído el 23 de
diciembre de 2010 desde http://www.aporrea.org/ddhh/a60786.html
Wildavsky, Aaron (1982), Progress and Public Policy. Extraído el 25 de
noviembre de 2008 desde
http://www.vpostrel.com/tfaie/bibliographyArticles/wildavsky.html
Wittgenstein, Ludwig (1945), Investigaciones Filosóficas. Extraído el 02 de
enero de 2010 desde
http://www.pensamientopenal.com.ar/21122009/filosofia04.pdf
Instituciones
Aló Presidente, (http://www.alopresidente.gob.ve/n)
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
(http://www.asambleanacional.gob.ve/).
Banco Central de Venezuela, (http://www.bcv.org.ve/).
Banco del Tesoro, (www.bt.gob.ve
Consejo Nacional Electoral, (http://www.cne.gov.ve).
Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN, http://www.fonden.gob.ve/).
279
Instituto Nacional de Estadística (INE, http://www.ine.gov.ve/).
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MinCI,
http://www.minci.gob.ve/).
Ministerio del Poder Popular para la Educación (http://www.me.gob.ve/).
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE,
http://www.mppre.gob.ve//).
Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS, http://www.mpps.gob.ve/).
Misión Barrio Adentro, (http://www.barrioadentro.gov.ve/).
Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas (MF,
http://www.mf.gov.ve/)
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación,( http://www.minpal.gob.ve/)
Gobierno en línea del Gobierno Bolivariano de Venezuela
(http://www.gobiernoenlinea.ve).
Petróleos de Venezuela, (PDVSA, http://www.pdvsa.com/).
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, www.psuv.org.ve)
Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela (SISOV,
http://www.sisov.mpd.gob.ve/home/index.php).
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, http://www.tsj.gov.ve).
280
Prensa
Weisbrot, Mark, Venezuela: This was about the taking part, 27 de septiembre de
2010, The Guardian
(http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2010/sep/27/venezuela-
election-opposition-politics)
Weisbrot, Mark, Venezuelan Election Not All That Surprising nor Game-
Changing, 7 de octubre de 2010, HUFFPOST, Politics,
(http://www.huffingtonpost.com/mark-weisbrot/venezuelan-election-not-
a_b_754196.html)
The Economist
El País
New York Times
El Universal de Venezuela
El Nacional de Venezuela
Entrevistas
Entrevista concedida por Ernesto Laclau al programa de televisión Visión Siete
Internacional de Argentina. La entrevista se llevó a cabo el día sábado 09 de
mayo de 2009. (Transcripción mía).
Entrevista concedida por Carlos Andrés Pérez durante su mandato presidencial
(1989-1993), fuente electrónica:
http://www.youtube.com/watch?v=axADlTZrW1U&feature=channel_video_title
(Transcripción mía).
281
Audiovisuales
Bikel, Ofra (2008) El Show de Hugo Chávez,
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/hugochavez/espanol/view/
Bartley, Kim y Donnacha Ó Briain (2003), La Revolución no será televisada,
http://video.google.com/videoplay?docid=2192459744675391361&hl=es#docid=
-7909142222855052928
Base de datos
Gasto Público en Salud / Public Expenditure on Health (Porcentaje del producto
interno bruto a precios corrientes / Porcentage of the gross Domestic Product at
current prices) Base de datos de La Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL).
Base de datos del Índice del Desarrollo Humano (IDH), 1980-2000. Categorías
Life Expectancy at birth (years); Mean years schooling (adults aged 25 years
and above); Expected years of schooling-primary to tertiary (Children of school
entrance age); GNI per capita (constant 2008 PPP US$)-calculated. United
Nations Development Programme (UNDP).
Base de Datos sobre Programas Sociales del Ministerio del Poder Popular de
Planificación y Finanzas.
283
Anexos
Anexo I. BID estimación de tasa de incidencia de la pobreza en América Latina y el Caribe por línea de pobreza de paridad del poder adquisitivo constante US$ 60 (1985).
Ajustado No-ajustado
Total
Urbano
Rural Total
Urbano
Rural País Año Área
Metropolitana Todo lo urbano
Área Metropolitana
Todo lo urbano
Argentina 1980 … 2 … … … 8 … …
1986 … 7 … … … 24 … …
1989 … 4 … … … 21 … …
1994 … 3 5 … … 18 24 …
1995 … 5 … … … 20 … …
Bolivia 1986 … … 35 … … … 52
1989 … … 34 … … … 45
1993 … … 30 … … … 30
1994 … … 26 … … … 30
1995 … … 32 … … … 32
Brasil 1979 28 … 14 59 34 20 61
1989 51 … 39 81 56 … 41 82
1995 31 … 23 61 45 … 37 76
Chile 1989 12 … 10 23 38 … 34 55
Colombia 1980 … 14 33
1986 … 12 27
1989 … 9 22
1992 … 12 33 23 50
1993 19 9 33 37 19 54
1994 16 4 31 30 13 54
284
Anexo I (continuación) BID estimación de tasa de incidencia de la pobreza en América Latina y el Caribe por línea de pobreza de paridad del poder adquisitivo constante US$ 60 (1985).
Ajustado No-ajustado
Total
Urbano
Rural Total
Urbano
Rural País Año Área
Metropolitana Todo lo urbano
Área Metropolitana
Todo lo urbano
Costa Rica 1981 15 … 9 21 44 … 26 59
1989 4 … 3 5 26 … 14 34
1990 10 … 5 14 24 … 14 32
1991 10 … … … 29 … … …
1992 9 … … … 25 … … …
1993 8 … … … 21 … … …
1994 8 … … … 18 … … …
1995 7 … … … 17 … … …
1996 8 … … … 20 … … …
República
Dominicana
1989 25 … … … 37 … … …
Ecuador 1987 … … 18 … … … 30 …
1988 … … 10 … … … 14 …
1993 … … 16 … … … 17 …
1994 22 … 11 36 34 … 20 53
1995 23 … 9 42 33 … 17 56
El Salvador 1989 … … 19 … … … 37 …
1990 … … 22 … … … 47 …
1992 41 … 22 58 59 … 40 76
1993 41 … 22 59 61 … 41 80
1994 40 … 22 62 54 … 35 77
1995 34 … 16 55 52 … 33 76
285
Anexo I (continuación) BID estimación de tasa de incidencia de la pobreza en América Latina y el Caribe por línea de pobreza de paridad del poder adquisitivo constante US$ 60 (1985).
Ajustado No-ajustado
Total
Urbano
Rural Total
Urbano
Rural País Año Área
Metropolitana Todo lo urbano
Área Metropolitana
Todo lo urbano
Guatemala 1986 63 … 34 72 77 … 50 85
1989 62 … 36 76 67 … 40 81
Honduras 1986 … … 29 … … … 40 …
1989 62 … 32 77 72 … 45 85
Jamaica 1989 11 … 4 16 20 … 8 30
México 1984 14 … 9 32 22 … 17 36
1989 19 … … … 22 … … …
1992 20 … 9 48 23 … 11 53
1994 21 … 11 50 25 … 14 55
Panamá 1979 28 … 22 45 28 … 22 45
1989 36 … 22 45 36 … 22 45
Paraguay 1983 … 4 … … … 13 … …
1984 … 3 … … … 14 … …
1985 … 4 … … … 10 … …
1986 … 3 … … … 13 … …
1987 … 3 … … … 11 … …
1988 … 2 … … … 8 … …
1989 … 2 … … … 4 … …
1990 … 2 … … … 6 … …
1991 … 3 … … … 6 … …
1992 … 2 … … … 4 … …
1993 … 2 … … … 4 … …
286
Anexo I (continuación) BID estimación de tasa de incidencia de la pobreza en América Latina y el Caribe por línea de pobreza de paridad del poder adquisitivo constante US$ 60 (1985).
Ajustado No-ajustado
Total
Urbano
Rural Total
Urbano
Rural País Año Área
Metropolitana Todo lo urbano
Área Metropolitana
Todo lo urbano
1994 … 5 8 … … 5 8 …
1995 … 2 6 … … 3 8 …
1996 … … … … … 2 7 …
Perú 1985-
1986
… 21 … … 23 …
1990 … 58 … … 87 … …
Uruguay 1981 … … 5 … … 9 …
1989 … … 4 … … 8 …
1995 … … 4 … … 4 …
Venezuela 1981 4 … 2 13 9 … 5 23
1989 9 … 7 27 30 … 25 55
1995 … … … … 30 … 26 50
Fuente: Tomado de José Antonio Mejía y Rob Vos (1997), ―Poverty in Latin America and The Caribbean. An Inventory: 1980-95‖, en Working Papers 1-4, co-patrocinado por IDB, World Bank y CEPAL, Washington D.C., pp. 1-81.
Notas.- Estimaciones basadas en datos de encuestas a hogares del Banco Interamericano del Desarrollo (1996). ―Ajustado‖ y ―No ajustado‖ se refiere a la estimación para la incidencia a la pobreza con o sin ajustes por supuesta subdeclaración de ingresos (o consumo) según se informa en las encuestas de hogares
287
Anexo II.- Carta del Presidente Hugo Chávez a la Corte Suprema de Justicia
(abril de 1999).
Señores Honorables.
Presidente y demás Miembros
de la Corte Suprema de Justicia
Su Despacho.
Montesquieu evidenció que las verdades no se hacen sentir sino cuando se
observa la cadena de causas que las enlaza con otras y, en términos de
introspección e inferencia de relaciones entre ideas y contenidos descubrió que
las leyes son relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las
cosas.
Auscultando en lo profundo del alma nacional podríamos percibir, de
observación en observación, una creciente y desbordante acumulación de
necesidades vitales reprimidas a punto de explosión (Ley Psicológica de la
Compensación). La evidente isostasia de las masas tiende a romper toda
resistencia, todo desequilibrio: pega en el rostro el huracán de pasiones ocultas
en los sufrimientos de quienes, traicionados y humillados, callaron sus
padecimientos porque el pudor y la dignidad les impedía revelarlos. Estadísticas
recientes hablan de millones de seres humanos despojados y excluidos de
todo: a ese ochenta por ciento de venezolanos que vive en pobreza crítica
prometí abrir caminos mediante una Asamblea Constituyente originaria que
permitiera transformar el Estado y crear el ordenamiento jurídico necesario a la
democracia social y participativa. Eso conlleva —mutatis mutandis— rescatar el
estado de derecho de manos de la criminal partidocracia para estructurarlo en
la Nación como ordenador esencial de las instituciones.
La radiografía psico-social del Estado revela una persistente y secular
internación de agravios, desesperanzas, carencias y sufrimientos que retratan
288
la injusticia a que ha sido sometido, y descubren en el inconsciente nacional
una potencialidad expectante, ávida de equilibrios. Es evidente que ese
olvidado pueblo me catapultó a la Presidencia con la poderosa humildad de su
sufragio para evitar desencadenamientos destructivos.
En respuesta a la esperada promesa electoral, la nación asumió el 6 de
diciembre de 1998 su decisión política constituyente extrapolando su voluntad
política creadora, fuente única y originaria de la Constitución Bolivariana que
habrá de promulgarse en enero del Tercer Milenio: El pueblo soberano, titular
del Poder Constituyente y único sujeto de su voluntad política, dio su veredicto.
Yo no quiero que me llamen nunca usurpador: las silentes urnas del 6 de
diciembre guardan el secreto de la potencial explosividad de la Nación; es
incuestionable que el respeto a los resultados frenó en las muchedumbres
nacionales esa creciente energía detonante que persiste en su inconsciente,
latente........ y, si a la actual legislación se le impidiere hacer justicia se
romperían las resistencias de las muchedumbres, cumpliéndose otras leyes: las
precitadas leyes psicológicas de la compensación.
La promesa electoral que espera ver cumplida el soberano hace eco en todas
partes: la nación votó por la estructura de poderes que pudiere resolver
eficazmente sus problemas y en ese campo psico-físico nació la idea de la
Asamblea Constituyente originaria que permitiera refundar la República y
restituir el estado de derecho constitucional y democrático. Ese estado de
derecho no es —como decía Gaitán— «el de la simple igualdad de los hombres
ante la Ley, como si la Ley fuera una fórmula taumatúrgica que pudiera pasar
por encima de los valores económicos, de las causas étnicas, de los hechos
funcionales, de las causas de la evolución y de la cultura que hacen la
desigualdad, que resulta un solo mito metafísico». No; no es esa la justicia; la
justicia que se propone es la zamorana, la de hacer imposible la imperceptible
violación de los derechos humanos, violación que ha sido perpetrada por los
cada vez más ricos en perjuicio de los cada vez más pobres. La prepotencia
económica impide que la justicia llegue a ellos, a los hombres y mujeres del
289
común que han sido despojados de casi todas las posibilidades de iniciativa
personal y de responsabilidad y los arrastra a vivir en condiciones de vida,
trabajo, desempleo y pobreza atroz, indignas de la persona humana. Ya lo
expresé con cristiano acento en el Acto de Instalación de la II Cumbre
Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia, cuando
ratifiqué el postulado que informa la promesa electoral que acogió la voluntad
colectiva nacional en su decisión del 6 de diciembre de 1998. Entonces dije:
«No es ágil la justicia, como acordaron los presidentes en la Cumbre de
Margarita: no llega al pobre; sólo llega al que pueda pagarla; para la oligarquía
sí es rápida. ¿Y es eso justicia? No; y en consecuencia, es obligante rehacer el
estado de derecho para que la verdadera justicia cubra con su manto a todos
los venezolanos, sin distinción de clases».
La evidencia cartesiana fuerza a transformar la República, inventando, creando
o descubriendo caminos mediante una Constituyente originaria que encauce la
necesaria revolución educativa; es imposible desarraigar los ancestrales males
de Venezuela sin la eficiente cirugía de largo aliento que está pidiendo a gritos
la primera de todas las fuerzas: la opinión pública. No hacerlo traduce colocarse
a espaldas del derecho.
Celebro infinito que la Corte Suprema de Justicia se encuentre en el camino de
la revolución, leyendo su legislación; celebro que haya vislumbrado su
desencadenamiento a partir de la Constituyente originaría convocada por
decreto del 2 de febrero de 1999 para transformar el Estado y crear el
ordenamiento jurídico que requiere la democracia directa y que los valores que
ésta insufle deben ser respetados; valoración que informa las pulsiones óntico-
cósmica, cosmo-vital y racional-social inherentes al jusnaturalismo y su
progresividad, pero también la interpretación de los deberes actuales y futuros
en cuanto al mandato preludial de la actual Constitución, que exige mantener la
Independencia y la integridad territorial de la nación y explica la existencia,
razón de ser y encauza la misión de las Fuerzas Armadas Nacional en su
artículo 132.
290
La Asamblea Nacional Constituyente debe ser originaria en cuanto personifica
la voluntad general y colectiva de las muchedumbres nacionales como
elemento esencial del Estado, superorganismo que, para sobrevivir en el
escenario planetario debe estar en condiciones de hacerlo.
Ad libitum y a los fines geopolíticos inherentes a la sobrevivencia de un Estado
cuya ubicación geográfica y especialísima potencialidad minero-petrolera le
hacen fuerte o débil, podríamos vislumbrar a Venezuela, en el escenario de las
grandes potencias según se consolide o no el Pensamiento Conductor del
Estado y vistos como han sido, primero penetrados y luego mutilados, los
países que han estado paralizados por debilidad de sus gobiernos, por
facciones intestinas y bajo amenaza permanente de penetración y/o de guerra
exterior.
Los Estados son especie de superorganismos dinámicos que abarcan
conflictos, cambios, evoluciones, revoluciones, ataques y defensas: involucran
dinámica de espacios terrestres y fuerzas políticas que luchan en ellos para
sobrevivir. Si no observamos arte y ciencia en la conducción y actuación política
del organismo estatal corremos el riesgo de propiciar su debilitamiento,
fraccionamiento y consecuencial disolución, que equivale a su muerte. En
menos de 170 años de la desaparición física de Bolívar, hemos visto reducir el
suelo patrio en más de trescientos mil kilómetros cuadrados.
El Estado investido de soberanía, en el exterior solo tiene iguales, pero la
justicia internacional no alcanza a quienes, por centrifugados, tendrían que ser
mutilados (Ratzel; McKinder). Esas son las razones por las cuales el Jefe de
Estado conduce, en soledad, la política exterior y, en soledad, es el
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales.
Inmerso en un peligroso escenario de Causas Generales que dominan el
planeta (Montesquieu; Darwin), debo confirmar ante la Honorabilísima Corte
Suprema de Justicia el Principio de la exclusividad presidencial en la
conducción del Estado.