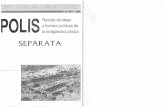EL CULTO AL EMPERADOR ROMANO y su reflejo en Hispania
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of EL CULTO AL EMPERADOR ROMANO y su reflejo en Hispania
EL CULTO AL EMPERADOR
ROMANO
y su reflejo en Hispania
Religiones del Mundo Antiguo
Santiago Montero, Departamento de Historia Antigua, UCM
Fernando Nájera Lavid
INDICE
I- Orígenes: Grecia y Oriente
Alejandro y el mundo persa
II- Desarrollo del fenómeno
Julio César y Augusto
Influencia en el calendario
Prácticas religiosas
Sacerdocio de culto imperial en provincias
III- Resistencias y crítica
Reticencias senatoriales
Oposición judía y cristiana
Enemigos de Roma
IV- Reflejo en Hispania
Tarraco
Emerita Augusta
Corduba
El caso de Segóbriga
V- Conclusiones
- Bibliografía
2
I - Orígenes: Grecia y Oriente Muchos soberanos del antiguo oriente se consideraron “hijos de dios” y, desde su origen, los
griegos creyeron que los hombres superiores al común de los mortales participaban de los
poderes de los dioses. Cuando se produjo en Grecia la expansión por el Mediterráneo, los
fundadores de las colonias fueron convertidos en héroes después de su muerte,
especialmente Alejandro Magno, y fueron objeto de un culto que comprendía sacrificios,
banquetes y, ocasionalmente, juegos. Así estos héroes fundadores alcanzaban una
dimensión divina. Pero este culto que los griegos daban a sus soberanos no era tanto a su
persona como a lo que habían hecho en favor de su ciudad, de lo que dependía su
existencia. Además, este culto se dirigía, más bien, a personajes ya muertos, que habían
entrado en el mundo de los dioses. Por otra parte, las grandes monarquías orientales –
seléucida y lágida– fomentaron el culto dinástico, en el que se encontraban asociados el
soberano y la esposa real. Genéricamente podemos decir que cuando los reyes y las
ciudades del mundo helénico perdieron su poder o lo cedieron a Roma empezaron a dar a la
diosa Roma y al emperador el culto que antes rendían a sus dioses locales. Y así,
especialmente en Asia Menor, se levantaron templos y se instituyeron cultos en honor de la
diosa Roma.
Alejandro ¿Por qué toleró Roma a un individuo que acumulaba en su persona todos los poderes,
políticos, religiosos y jurídicos?, y ¿Cómo un pueblo que había jurado no volver a ser
gobernado por un solo hombre soportó cinco siglos de monarquía? La respuesta a estas
preguntas tal vez no sea Alejandro Magno, pero sin duda él es parte de la respuesta.
Debemos entender que en los últimos tiempos de la República Roma había sufrido un
profundo proceso de helenización. En el mundo griego se valoraban públicamente la vida,
hazañas y méritos de personas singulares. Es más, se los rendía un culto con el que se
mantenía su recuerdo y el valor que se otorgaba a su memoria. También es fundamental
conocer la justificación que ofrecieron los teóricos antiguos, filósofos e historiadores, a la
sustitución progresiva del sistema democrático por el monárquico con el avance de la
hegemonía macedónica y con la aparición de una figura ejemplar como lo fue la de Alejandro
Magno. La base teórica griega que definió el ideal del “buen político” frente al “tirano” y los
3
mecanismos de legitimación de una monarquía teocrática hereditaria se mantuvieron
prácticamente inalterados en el mundo romano, cuando éste tuvo que enfrentarse a la
agonía de la República. Con el paso del tiempo, lo que en principio fue un homenaje de la
ciudad a un personaje significativo de su historia, que añadía nobleza a sus orígenes se
convierte en una imposición del fundador, como ocurre con la política expansionista de
Alejandro Magno y de los emperadores romanos, que emulaban la figura del Macedonio.En
el mundo helénico se aceptaba plenamente la exaltación de la memoria de personajes
singulares, protagonistas de grandes hazañas, siempre y cuando la conmemoración fuese
posterior a la muerte. La concesión de honras especiales en vida se había permitido en
contadas ocasiones. En todo caso, los filósofos griegos como Aristóteles, Platón,
Teophrasto… ya en ese momento discutían sobre la conveniencia o no de las monarquías.
Esta conveniencia o no del monarca y su eventual divinización además de ser motivo de
discusión filosófica en Grecia era el pan de cada día en Oriente. La eficacia de esta
asociación entre el rey y el dios que lo inspiraba había sido probada entre los persas y era
bien conocida por los griegos del siglo IV, aunque éstos tenían clara la supremacía del
monarca por sus virtudes y no por la posesión de un don divino. Jenofonte, por ejemplo,
describió en la Ciropedia todo el “montaje escénico” que usaba el rey persa cuando aparecía
ante sus súbditos, con el fin de parecer “menos humano” y de aumentar el poder persuasivo
de sus palabras. Una vestimenta que ocultara sus defectos personales, un calzado alto para
aumentar su envergadura, el uso de cosméticos para dar brillo a su rostro, todo ello
contribuía a transformar su figura mortal y a acercarla más a la imagen ideal de los dioses.
De igual modo los reyes helenísticos hacían uso del mismo sistema para ganarse el favor del
pueblo, mostrándose como encarnación de la Ley y como elegidos por la divinidad para
reinar entre los hombres . 1
Finalmente llegamos a la figura convertida en mito de Alejandro Magno, el cual inspiró en
buena medida la forma del culto imperial. Para reforzar la autoridad de su monarquía,
Alejandro siguió el camino que había trazado su padre: embellece la capital, Pella, y la
convierte en centro magnificente de la vida política y cultural del nuevo imperio; difunde
monedas acuñadas con la efigie del rey y con eslóganes propagandísticos que se difunden
Castillo Ramírez, Elena, 2009, Propaganda política y culto imperial en Hispania: reflejos urbanísticos, Tesis 1
Doctoral, Universidad Complutense de Madrid p.58
4
por todos los rincones de las tierras conquistadas. Asimismo difunde su imagen a través de
pinturas y esculturas en mármol o en bronce, que distribuye por santuarios, templos, y
espacios públicos, y crea un retrato ideal de su persona, capaz de provocar el miedo y la
admiración y de mantener subyugados a sus súbditos. Alejandro adoptaría los sistemas de
representación propios de cada pueblo, así como los símbolos, ceremoniales de corte y
rituales de lealtad de los mismos, incluso aquellos (ejemplo de la proskýnesis) que los 2
griegos consideraban inmorales por considerar que elevaban a categoría de dios a un
mortal. Esto, sin embargo no debía haber sorprendido a griegos y macedonios pues esta
costumbre era una de tantas las que tenía el mundo persa en relación a sus gobernantes.
Desde hacía siglos se había elaborado todo un protocolo de tratamiento de deferencia hacia
el rey. Además del beso de vasallaje, existía un tipo de enterramiento privilegiado,
acompañado de una serie de rituales en torno a la tumba monumental que aseguraban la
pervivencia de la fama del muerto y la legitimación del poder heredado por el rey vivo. Por
añadidura, los rituales en torno a las tumbas reales aqueménidas no distaban demasiado de
las honras fúnebres que la poesía homérica recordaba que se dedicaban a los reyes
legendarios de Grecia: juegos, libaciones, ofrendas e incluso peregrinación de los fieles hasta
el lugar donde reposaban los huesos de quien durante años había asegurado la paz y el
bienestar del pueblo . 3
La mezcla de griegos y bárbaros en su ejército de y la variedad de pueblos sometidos le
obligaron a adoptar diferentes lenguajes para consolidar un imperio que ya en vida empezó a
divinizar una figura extremadamente polifacética que buscaba asegurarse el control de todas
sus conquistas mediante el aglutinamiento de las atribuciones de jefatura de cada territorio
sometido. Utilizó los medios propagandísticos más eficaces de la Antigüedad con el fin de
consolidar su poder y de alzarse como general victorioso, rey de reyes, conquistador,
fundador y salvador de pueblos; mientras que al mismo tiempo mandó crear la imagen ideal
de sí mismo a los más apreciados artistas de su momento. Los sucesores de Alejandro, los
diádocos, utilizaron a su vez algunos episodios de la vida del conquistador, en muchos casos
engrandeciéndolos para legitimar el poder que habían heredado de él.
Beso persa de vasallaje que equivalía al gesto de postración que los griegos practicaban ante sus dioses.2
Castillo Ramírez, Elena, 2009, Propaganda política y culto imperial en Hispania: reflejos urbanísticos, Tesis 3
Doctoral, Universidad Complutense de Madrid pp.74-75
5
Con estos antecedentes no es difícil imaginarse por qué la imagen de Alejandro Magno se
convirtió durante la República y el Imperio Romano en un medio de legitimación del poder.
II - Desarrollo del fenómeno Julio César y Augusto La inestabilidad y el desánimo propios de los últimos momentos de la república romana
hicieron que algo antes impensable sucediera. En cualquier caso la divinización de Julio
César no fue espontánea, sino que él mismo había ido sentando las bases de una nueva
forma de gobernante que Senado y Augusto acabarían de dar forma. Tras su asesinato el
Senado decretó que se le reverenciara como a un dios, justificándolo en función de los
importantes éxitos militares que logró en vida. Sería pues el primer romano honrado con
honores divinos. Las prácticas asociadas al culto imperial comenzaron en roma tras la
divinización de César por Augusto, y deben incluirse en un largo y complejo proceso de
acumulación de poder en manos de los césares. Efectivamente, tras Augusto, los
emperadores iniciaron una espiral de monopolización de atribuciones, como el
nombramiento de los cargos políticos, la conformación del Senado, el poder militar y, en
general, todas las competencias que tradicionalmente se habían repartido con celo entre los
magistrados superiores de la república. Además de estas reformas que podrían denominarse
‘políticas’, se acompañaron de importantes cambios en la religión tradicional. Modificaciones
que iban encaminados a abrir paso a la figura del emperador y al nuevo sistema de gobierno
de la capital. No obstante, el proceso no fue rápido, de hecho, el mismo Augusto tuvo
mucho cuidado de rechazar toda tentativa de divinizar su persona. En todo caso, y durante
su reinado comienzan a proliferar los altares en su honor tanto en Oriente como en
Occidente.El primero de los césares fue el máximo responsable de una profunda reforma
religiosa que supuso en realidad una reestructuración profunda del régimen anterior mediante
la cual los gobernantes fueron concentrando paulatinamente los más altos cargos religiosos
que habían existido con anterioridad, en especial el puesto de Pontifex Maximus. La suma de
estas reformas convirtieron a Augusto, primero, y al resto de los césares, después, en los
garantes de la relación entre los romanos y sus dioses, los encargados de velar por la religión
romana ‘tradicional’ en la que la pietas imperial ocultaba las mutaciones del sistema.
6
De entre estas novedades en materia religiosa destaca el culto imperial. La adoración
a los emperadores, sutilmente incardinada en la tradición por su construcción con ropajes
antiguos, se erigió en una de las creaciones ideológicas más exitosas para la cohesión social
y política. El poder político emplearía los rituales imperiales como mortero con el que unir la
sociedad.
Sin embargo, hasta ahora hemos planteado desarrollos teóricos y una evolución poco
tangible del proceso, ahora, si queremos definir un momento concreto en que el culto
imperial se difunda por provincias, o más bien que de provincias alcance Roma, tenemos
que hablar del 30 aC, cuando una embajada asiática de Bitinia (actual Turquía) ofreció al
entonces Octaviano rendirle culto como el conquistador que había traído la paz y la
salvación. A esta iniciativa provincial Octaviano respondió indicando unas guías o reglas que
debían seguir si así lo deseaban, puesto que en la propia Roma todavía no se podía hacer tal
cosa. Se trataba de una maniobra delicada porque de cara a los provinciales no debía
mostrarse débil, pero demasiados honores en la capital se tornarían en inconvenientes. En 4
el caso occidental, y salvo en algunas excepciones (caso de Hispania) este fenómeno no
sería tan temprano y espontáneo pues la tradición de la divinidad del caudillo no estaba
extendida.
Influencia en el calendario La conmemoración de hazañas gloriosas en el marco de una ciudad no fue una novedad
nacida con la Monarquía, sino que había formado parte de la vida cotidiana de la Roma de la
República. Determinados hechos históricos, victorias o derrotas que habían afectado
profundamente al Estado eran recordados cada año en una fecha fija. Con el establecimiento
del sistema de gobierno monárquico, se produjo un proceso que afectaba a la organización
del tiempo y de la propia estructura social romana. El calendario festivo, que durante la
República había consagrado sus fastos a los dioses y que sólo daba cabida a la celebración
de contados acontecimientos históricos, comenzó a incluir fiestas políticas que, según
avanzaban los años, se incrementaron sobremanera. Gracias al poder que le confería el
pontificado máximo, César hizo la primera reforma del calendario, que consistió en añadir
Fishwick, Duncan, 2002, “The Imperial Cult in the Latin West”4
7
sesenta días al año e incluir de una serie de feriae publicae. Le seguiría Augusto y a partir de
ahí el calendario se vio repleto de conmemoraciones, natalicios…
En cuanto a los meses, el calendario romano iniciaba el año en el actual marzo: Martius: mes
de Marte, dios de la guerra, padre de Romulo y Remo, le seguía Aprilis: mes de apertura de
flores, Maius: mes de Maia, diosa de la abundancia, Junius: mes de Juno, diosa del hogar y
la familia, Quintilis: mes quinto, Sextilis: mes sexto, September: mes séptimo, October: mes
octavo, November: mes noveno, December: mes décimo, Januarius: mes de Jano, dios de
los portales, Februarius: mes de las hogueras purificatorias (februa), Merkedinus: mes
añadido con fines compensatorios, según conveniencia política y comercial. En el año 44 a.
C., por iniciativa de Marco Antonio, y en honor de julio César, el mes de Quintil —el cual
duraba 30 días—, fue renombrado Júlium mientras que en el año 23 a. C., por iniciativa del
Senado Romano, y en honor de Octavio Augusto, el mes de Sextil —de 30 días—, fue
renombrado Augústum. Con posterioridad a estos cambios Calígula llamó germánicus al
mes de septiembre. Nerón llamó claudius a mayo y germánicus a junio. Domiciano también
llamó germánicus a septiembre y domitianus a octubre. Sin embargo, estas modificaciones
no perduraron y se restablecieron sus nombres tradicionales. Como hemos visto la influencia
del culto imperial era evidente en muchos órdenes de la vida, y el modo en que se medía el
paso de los días en Roma no escapó a esta nueva realidad.
Y no sólo en la vida civil, en el calendario militar también tendría poderosas influencias. Éste,
establecido probablemente por Augusto, en su afán de incluir su persona en estructuras
religiosas precedentes muestra claramente la presencia continua de rituales consagrados a
los divi en el imaginario religioso de los soldados; hasta tal punto que la religión de los
militares se convirtió en una suma de fiestas y sacrificios realizados en honor de los
emperadores. Era indudablemente la formalización externa de la ansiada fidelidad de las
tropas.
Prácticas religiosas Para la mentalidad romana, inclinada a la religiosidad particular, más cercana a los dioses
tutelares de la familia que a los Olímpicos, fue complicado admitir la idea de que un mortal, el
César, fuera divinizado. Sin duda la dedicación del culto al Genios o la devoción a las virtudes
imperiales (Piedad Augusta, Fortuna Augusta) facilitó el proceso.
8
En otro orden de cosas debemos indicar que existió una gran diversidad de prácticas que
genéricamente englobamos bajo el nombre de culto imperial, su difusión por todo el Imperio
y el hecho de que fue uno de los únicos elementos de cohesión social y política compartido
por todos los habitantes hizo del culto imperial una forma de marcar la romanidad. La
heterogeneidad fue la norma en la adoración a los emperadores y se mantuvo al menos
hasta la adopción del cristianismo como fundamento ideológico y religioso del estado
romano.
La fórmula externa más característica de esta manifestación religiosa fue el acto ritual del
sacrificio al emperador y esa acción se erigió en una de las maneras más sencillas para
indicar la romanidad. Mientras los cristianos fueron elaborando fórmulas de fe de tamaño
reducido y, por tanto, fáciles de recordar, como los credos, que podían exclamarse para la
identificación entre miembros de esa determinada comunidad; las autoridades romanas
necesitaron dotarse de sencillos procedimientos de culto que marcaran claramente el apoyo
al régimen y el seguimiento de las conductas religiosas correctas. La figura del emperador,
en su papel de dios, monarca y garante de la bienestar parece que servía perfectamente a tal
propósito. Asimismo servía para el ejército romano, cuyo conjunto de prácticas religiosas
reservaba un lugar preeminente al emperador que era adorado en la capilla que presidía
todos los campamentos legionarios junto con las águilas y otros símbolos militares. Las
estatuas de los emperadores también eran un elemento básico de toda legión y eran objetos
venerados.
Sacerdocio de culto imperial en provincias El sacerdocio provincial es un cargo religioso creado para supervisar el culto imperial en su
dimensión provincial y difundir por toda la provincia la imagen del emperador divinizado y
reinante. El cargo más alto era el Flaminado provincial. El deseo de las provincias de contar
con templos consagrados al culto imperial hacía necesario contar con un sacerdocio
provincial. La titulatura original del sacerdocio provincial fue flamen Augustalis, con indicación
del nombre de la provincia a continuación. A partir del principado de los Flavios, los flámines
provinciales designados en Hispania estaban dedicados al culto a la diosa Roma, a los
Augusti (emperadores vivos) y a los Divi (emperadores divinizados). Además, En Lusitania,
estos sacerdotes también supervisaron el culto a Livia, convertida en Diva Augusta en el año
9
42 hasta la creación del sacerdocio provincial oficiado por mujeres en el año 48 d.C. El 5
flaminado provincial era un cargo anual que se podía reiterar y su titular era designado por el
concilio provincial. La flaminica provincial también era elegida por el concilium. La obligación
que tenía el flamen de organizar los rituales religiosos en la capital provincial también
contemplaban sus contrapartidas, por lo que le correspondían ciertos privilegios,de manera
que en las reuniones de los decuriones o del Senado, tenía derecho expresar su opinión,
participar en la votación y presentar propuestas, así como podía ocupar un sitio en la primera
fila durante la celebración de los juegos. Estos privilegios como vemos son similares a los
que tenía el flamen Dialis en Roma. Además,el flaminado provincial también tenía una
dimensión política importante, puesto que quien lo ocupaba actuaba de mediador entre las
ciudades cuando entre ellas surgía algún conflicto. Mientras Roma utilizaba el sacerdocio
provincial para evitar que conflictos religiosos llegaran a instancias mayores, las elites que lo
ejercían se promocionaban socialmente dentro del sistema político-religioso romano.
En un nivel inferior estaba el flaminado o sacerdocio conventual. El culto imperial precisaba
también de organización a nivel de los conventos y de ahí la necesidad de esta figura. La
existencia del sacerdocio conventual revela que las capitales conventuales actuaron en
Hispania como focos de difusión del culto al emperador a un nivel regional. La información
que tenemos hoy en día sólo nos permite confirmar la existencia de este sacerdocio en los
conventus de la Hispania citerior, que tal vez por su tamaño necesitó de una red de difusión
del culto imperial más grande. Sea como fuere, el sacerdocio conventual podía ser ejercido
tanto por hombres como por mujeres, y algunos de ellos llegaron a ocupar el flaminado
provincial tras ser elegidos por el concilio de Hispania Citerior, con sede en Tarraco. Además
de desempeñar funciones religiosas, probablemente flámines y sacerdotes conventuales
también tuvieron competencias administrativas.
Tenemos también el pontificado de culto imperial, que inicialmente, se ocupaba de organizar
y celebrar los actos sagrados relacionados con los cultos tradicionales de la religión romana,
pero debido a la integración de la divinidad imperial en la esfera de lo sagrado sus funciones
llegarían a interferir con las de los flaminados. De hecho, tenemos documentado en la
Baetica que pontífices y flámines convivieron como sacerdotes de culto imperial, al
menos,durante los siglos I y II.
González Herrero, Marta, “La organización sacerdotal del culto imperial en Hispania”, Universidad de 5
Oviedo p.442 10
En último lugar encontramos otra figura, el sacerdocio de culto imperial. Lo podían ejercer
hombres y mujeres, y al igual que sucediera con el pontificado, sus funciones pudieron verse
confundidas con las de los sacerdotes de culto público general. El cargo era elegido por el
ordo y su duración era imprecisa, probablemente superior a un año, pues en ciertas
ciudades debía ser difícil encontrar gente rica que ocupara el puesto. Es conveniente señalar
que los cargos sacerdotales no exigían vocación alguna a quienes los ocupaban,
simplemente se requería ser capaz de repetir rituales y, muy especialmente, de ejecutar
convenientemente los sacrificios. Como sucedía con las magistraturas y otros cargos civiles,
ocupar un sacerdocio constituía un honos más a acumular por los notables hispanos en su
carrera pública (cursus honorum) y, en el caso de flamencas y sacerdotisas en su trayectoria
pública, puesto que el ejercicio del poder no estaba al alcance de las mujeres.
División en conventus de Hispania ____ ____ Apariencia de Flamen Provincial
11
III - Reticencias y críticas Los estudios sobre el culto imperial se centran principalmente en cuestiones ideológicas o
aspectos organizativos del culto imperial, como pueden ser el número de divinidades, la
forma en la que se realizaban los festejos o los cargos sacerdotales. No obstante, pocos
estudios se han detenido a reflexionar sobre la aceptación social de estas prácticas.
Este epígrafe no tiene por objeto negar la difusión y el éxito general del culto imperial en
todos los territorios sometidos a Roma sino que busca enriquecer la comprensión de un
fenómeno complejo que aunque tuvo numerosos seguidores, también tuvo fervientes
detractores. Entre los opositores al culto imperial se da el caso de los senadores, variada
población instruida, los cristianos, y las poblaciones abiertamente hostiles a roma, que con la
oposición a este culto no hacían sino debilitar el poder romano. Al fin y al cabo el culto
imperial se convirtió en una forma de identificar la romanidad de los súbditos de los césares.
Esta reticencia sería muy visible también en la poesía o entre los mismos emperadores.
Escribiría el poeta marcial un epigrama que atacaba con sorna la adoración a los césares:
“Si piadoso y suplicante te adora, césar, un elefante que hace poco debía ser temido por un toro, no lo hace obligado, ni por orden de ningún domador; créeme, también él se da cuenta de que eres nuestro dios.”
Otro ejemplo de ridiculización del culto imperial se encuentran en las palabras del mismo
Vespasiano antes de morir “¡Ay!, ¡creo que me estoy convirtiendo en dios!”
Otras figuras fueron más incisivas y menos ambiguas, así, Plinio el joven, que llego a ser
sacerdote del emperador Tito, realizó en su Panegírico a Trajano una dura crítica a los
motivos que impulsaron a la divinización de buena parte de los césares. De este modo,
afirmaría que “Tiberio divinizó a Augusto pero para hacer acusaciones de lesa majestad;
Nerón a Claudio, por burla; Tito a Vespasiano, Domiciano a Tito, pero aquél para parecer el
hijo de un dios y éste el hermano”. Sin embargo, el receptor de las loas de Plinio (Trajano),
habría actuado movido por inquietudes más elevadas: “tú, en cambio, llevaste a tu padre
12
hasta las estrellas, no para aterrar a los ciudadanos, no para escarnio de las deidades, no
para tu propia honra, sino porque estimas que es un dios”.
13
Reticencias senatoriales La oposición de los senadores fue más tajantes in embargo, pues ese grupo era en buena
medida antitético al emperador. Su actitud resulta comprensible vista desde la óptica de la
política, dado que el ensalzamiento de uno de ellos, como es el emperador, iba en
detrimento del poder de los otros. En este marco deben entenderse las críticas que lanzaría
Cicerón contra marco Antonio por haber aceptado la conversión de César en un dios aún en
vida.
En otros casos, como tras la muerte de Calígula el Senado quiso organizar su primer
encuentro lejos de la Curia Julia, en el Capitolio para alejar los fantasmas del César. Esta
reticencia a los césares no era exclusiva respecto a Calígula sino que su animadversión
afectaba a todos los emperadores que le precedieron, e incluía su deseo de destruir todos
los templos que los recordaban.
De hecho, el Senado también se opuso a la divinización del Optimus Princeps, Trajano, a
pesar de la buena fama de que había disfrutado en vida entre sus súbditos. Por tanto los
senadores no hacían distinciones entre buenos y malos emperadores, por lo que éstos y su
culto eran merecedores de agravios continuos . 6
Dentro de la oligarquía romana no senatorial también existía una cierta reticencia al culto
imperial. Algunos sectores ricos e instruidos no aprobaban la adoración a los emperadores;
en ocasiones se opusieron al ensalzamiento de los hombres en general, y otras veces sólo
se manifestaron contrarios a la divinización de algún determinado individuo al que no
juzgaban digno de obtener dicho honor.
Oposición judía y cristiana En segundo lugar debemos hablar de la reticencia judeo-cristiana al culto imperial. De hecho,
buena parte de las oposiciones más fuertes a la adoración imperial aparecen entre las
poblaciones menos favorecidas del Imperio, como es el caso de los autores cristianos y
judíos. De entre estos, el caso más conocido es el de los cristianos y los testimonios
abundantes
Lozano, Fernando, 2003, “Humillados y ofendidos. Cristiano, judíos y otros constestatarios al culto 6
imperial, Universidad de Sevilla p.162
14
A título de ejemplo sirva el capítulo 13 del Apocalipsis de Juan, el cual recoge el odio de esta
secta minoritaria e incipiente por los rituales consagrados a los gobernantes. La bestia
idolatrada por todo el mundo según Juan no era otro que Nerón.
Un extracto de época más tardía es el que sigue, que corresponde a los comentarios críticos
que Tertuliano lanzó contra las fiestas imperiales: “¡en verdad es todo un honor sacar a la calle
braseros y mesas, celebrar festines en todos los barrios de la ciudad, (…) buscar el desenfreno,
las indecencias y los placeres del libertinaje! ¿Acaso la alegría pública se manifiesta a través de
la deshonra pública? ¿Acaso lo que no es decente los demás días de fiesta, es decente durante
las fiestas consagradas al emperador? Los hombres que mantienen la disciplina por respeto al
césar, ¿deben abandonarla ahora por el césar? ¿Acaso la desvergüenza será piedad y una
ocasión para el desenfreno será considerada religión?” Con lo que vemos como la moral
cristiana ve en los fastos que se celebraban en las fiestas en honor del emperador algo
totalmente fuera de lugar, falto de ética y de desvergüenza.
Otro ejemplo nos lo brinda Plinio el joven en una carta al César en la que informa de la
aparición en su provincia, Bitinia, de grupos cristianos. La manera que empleó para tratar
con ellos fue básicamente la de obligarles a abominar del nombre de Cristo y a realizar
sacrificios elevando súplicas con incienso y vino ante la imagen de Trajano. Con esto de
lograba una fórmula sencilla para separar al súbdito leal del rebelde, utilizando el sacrificio
como identificador de la práctica romana.
En otra doctrina se movían los judíos, aceptando indirectamente las exigencias romanas.
Éstos se opusieron en general a la realización del culto directo al emperador, aunque sí
realizaron frecuentes sacrificios a su dios por la salud de los césares. Esta solución de
compromiso no siempre fue aceptada por el poder romano, que en repetidas ocasiones
intentó, (ejemplo de Caligula), que el culto de este pueblo se asemejara más al practicado
por el resto de las poblaciones sometidas.
Enemigos de Roma Los enemigos declarados de Roma también se opondrían abiertamente a estas prácticas, al
considerarlas como uno de los fundamentales principios de la cultura exógena con la que
habían entrado en contacto. En la provincia de Britania, conquistada bajo el reinado de
Claudio, se fundó una colonia, Camulodunum, en la cual se erigió un templo al emperador.
15
Para mayor humillación, los derrotados costearon la obra. De aquí se comprende que la
sangrienta revuelta de Boudica tuvo como primer objetivo a Camulodunum y se cebó en el
templo levantado en honor de Claudio. Los colonos murieron defendiendo la ciudad y los
últimos combatientes perecieron calcinados dentro del propio templo. Los enemigos de
roma quebraban así, no sólo las fronteras del Imperio, sino también su representación
religiosa y la marca más patente de su subyugación.
Para terminar este capítulo parece sensato señalar que los enemigos de Roma, ya fueran
violentos, como los britanos, o aparentemente pacíficos, como la resistencia de los mártires
cristianos, vieron en uno de los elementos más ampliamente utilizados para cohesionar la
sociedad imperial, la adoración a los césares, el objetivo perfecto que atacar.
IV - Reflejo en Hispania Del culto imperial en Hispania no puede decirse que se trate de una doctrina de nueva
creación e impuesta en esta parte del imperio por el aparato administrativo romano. Las
raíces del mismo hay que buscarlas en la interacción de Roma y los territorios que conquistó.
En el caso hispano se trataría de la relación que mantendría con la propia organización
socio-política de la población indígena peninsular. Ya en las últimas décadas de la etapa
republicana, encontramos documentado un culto a los jefes, extendido especialmente por el
centro de la Península Ibérica, que se manifestaba a través de toda una serie de actos de
fidelidad incondicional a los mismos. Además conviene señalar que esta veneración al poder
político establecido, como antecedente del culto al emperador, no sería exclusiva de las
poblaciones indígenas hispanas, sino que puede observarse igualmente en otras regiones
próximas a dicho territorio, como por ejemplo en el Norte de África. En este sentido las
instituciones de origen indoeuropeo conocidas como devotio y fides ibéricas constituirían la
base material en la que se apoyaría dicho culto. Por otro lado es importante señalar que el
culto imperial en los lugares menos urbanizados, estos es, aquellos con mayor población
rural, y con una cifra de ciudadanos romanos mucho menos numerosa, estuvo mucho
menos arraigado y en ellos la adoración al panteón tradicional, y especialmente a Júpiter
16
serían las marcas de romanidad más evidentes (caso del noroeste peninsular) . En último 7
lugar habría que añadir el amplio desarrollo alcanzado por las redes clientelares,
especialmente en el transcurso de las últimas décadas de la República romana en suelo
hispano en el contexto de los enfrentamientos civiles, y que sin duda son una buena base
desde la que construir un culto al emperador.
Tarraco La importancia de esta capital provincial en el culto imperial en Hispania es indudable. De
hecho, los inicios del culto imperial en territorio peninsular ibérico se remontan a los tiempos
del primer emperador romano, Augusto, en el año 25 a.C., con motivo de su estancia en
Tarraco en el contexto de las guerras astur-cántabras. Sabemos que en la instauración del
culto imperial la iniciativa de los habitantes de las provincias precedería a la intervención
gubernamental directa. Es más, la tradición de la devotio, propia de las comunidades
ibéricas, sería invocada espontáneamente en el mismo momento en que Octaviano recibía el
título de Augusto. Su reflejo material vendría con la segunda estancia de Augusto en
Tarragona cuando los habitantes de la ciudad le dedicarían un altar, sobre el que crecería una
palmera. En el año l5 d.C., una legatio fue enviada a Roma en representación de los Hispani
de la Citerior con el objetivo de solicitar permiso para construir un templo consagrado a
Augusto, cuya existencia confirman las series de monedas acuñadas en Tarraco bajo Tiberio.
De este modo, el templo de Augusto inauguraría oficialmente el culto en la provincia. Como
objeción se debe señalar que probablemente hasta la etapa flavia no se inaugurara el
edificio . Además de estas construcciones se constata en Tarraco la existencia constante de 8
grupos estatuarios imperiales en los espacios públicos, especialmente en aquéllos
destinados a la administración de la justicia, como la basílica. Pero dichas estatuas no
estuvieron nunca aisladas, sino que se integraban en un conjunto más amplio de
representación de las élites locales. Muy destacado dentro de la arquitectura de Tarraco fue
Santos Yaguas, Narciso, 2011-2012, “El culto al Emperador en la Asturias romana”, Tiempo y sociedad, 7
Núm. 6 pp.42-78
Fishwick, Duncan, 2002, “The Imperial Cult in the Latin West”8
17
el complejo construido en lo alto de la ciudad en tiempos de Vespasiano destinado a ser
sede del concilium provinciae y que albergaba en su interior un recinto de culto imperial . 9
Emerita Augusta La fundación de esta colonia, establecida por su carácter estratégico y organizador está
directamente relacionada con la consecución de la pax romana, que en un plano simbólico
no es otra cosa que un homenaje en forma de culto a Augusto, el artífice de la paz. Poco
después de ser establecida como capital de la Lusitania se pueden observar las primeras
muestras de la ciudadanía de culto imperial. A través de un templo se rindió culto a Roma,
antecesor del emperador y se reconocieron las virtudes del gobernante; además en dicho
templo se producía el encuentro de ciudadanos y autoridades, representantes del poder
imperial. En el teatro, a la muerte de Augusto se tienen testimonios de culto a la dinastía julio-
claudia, con varias representaciones escultóricas . Se reservó una exedra al fondo del 10
pórtico post scaenam, en línea con la valva regia, para incluir un grupo escultórico de los
componentes más destacados de la domus Augusta: el princeps, vestido con el cinctus
gabinus y capite velato, que remitía tanto a su papel de fundador de colonias como a su
cargo de pontífice máximo; Druso Maior y Tiberio, los dos hijos de Livia; y otros cinco
personajes con toga no identificados.
Corduba Análogamente a otras ciudades del imperio el culto imperial proporcionaba a la población la
creencia en pertenecer a un orden político único y a la vez establecía la posición que cada
uno ocupaba dentro de éste. Por consiguiente, era también una forma de que la elite de
cada ciudad se mantuviera como tal dentro de su status privilegiado y detentara el poder
político legítimamente. En Cordoba y su campiña hay que tener en cuenta tanto las
inscripciones votivas como las honoríficas, puesto que nos aportan tanto datos directos que
testimonian el culto imperial como cargos religiosos y culto a divinidades imperiales, e
indirectos: homenajes a los emperadores. Señalar que de 13 inscripciones de los s. I y II
Garriguet Mata, José Antonio, 1997, “El culto imperial en las tres capitales provinciales hispanas: fuentes 9
para su estudio y estado actual del conocimiento, Universidad de Córdoba p.52
Nogales, Trinidad; González, Julián; 2007, Culto Imperial. Política y Poder, Actas del Congreso 10
Internacional, L'ERMA di BRETSCHNEIDER 18
estudiadas en los hallazgos arqueológicos de la región que circunda Córdoba, 7 se refieren al
culto imperial, de ahí que supongamos lo importante que debió ser en la zona. También son
muy abundantes los hallazgos de monedas, muchas de las cuales corresponden a las series
imperiales de Augusto y Tiberio, pero también de las cecas locales como Corduba o Italica,
que muestran a Augusto como Caesaris Augusti ya en el 12 aC. La importancia de la ciudad
de Cordoba y los numerosos hallazgos realizados nos hacen imposible hacer una relación de
todos aquellos que refieran culto imperial, pero cabe destacar que en los llamados Altos de
Santa Ana, así como en el foro han aparecido pedestales de estatuas de la familia imperial. El
teatro probablemente también las tuvo, pero no se han conservado y solo podemos
aventurarlo.
El caso de Segóbriga Como colofón a este mínimo recorrido de la realidad hispana queda por reseñar el caso de
Segóbriga, que nos muestra como el culto imperial no se limitó a las grandes urbes sino que
fue un fenómeno generalizado en Hispania y tuvo un importante eco en núcleos medianos y
pequeños como el que nos ocupa. En Segóbriga se aprecia un curioso caso de sincretismo
ideológico entre la tradición celta del hero ktistes o fundador de la ciudad y el culto al
emperador. En el foro de esta ciudad ha aparecido un monumento, una suerte de heroon
dedicado a Augusto como conditor o fundador de la ciudad formando parte de un hipotético
témenos. Al sur de este punto aparece un bothros rectangular orientado a los puntos
cardinales. Estos elementos son ajenos a la tradición de los foros romanos, pero podrían
explicarse por la adaptación de una tradición céltica de culto al fundador transformada ahora
en el culto a Augusto como conditor urbano. Además el tamaño del pedestal nos hace
pensar en una estatua ecuestre, siguiendo la heroización que muestra la moneda celtibérica.
En el foro de Segobriga podríamos estar ante la transposición del culto heroico al heros
ktistes documentada entre los celtíberos al de conditor urbis, personificado en Augusto. Este
proceso local podría considerarse paralela al proceso de transformación de la tradición de la
devotio o culto al jefe divinizado propia de Hispania en el culto imperial. La representación de
las élites provinciales o municipales en el teatro, junto a las estatuas de los miembros de la
familia imperial e inserto en el programa ornamental del teatro se comprueba también, como
en Mérida, en Segóbriga. Añadir que las termas tendrían una gran importancia en el culto
imperial pues en ellas tendría lugar la captación de la iuventus de la elite celtibérica,
19
formando a estas elites y potenciando el culto al emperador. De este modo los jóvenes
notables educados a la romana servían de eslabón para atraerse a sus padres hacia la
devotio al emperador. 11
V - Conclusiones
A la hora de señalar templos, altares, teatros u otras construcciones como lugares de culto
imperial se han tomado como indicadores la existencia de grupos estatuarios imperiales en
las áreas públicas y sagradas, o en la aparición de pedestales conmemorativos de
personajes de la élite provincial o municipal que contaran con el cargo de flamen, sevir,
augustal o pontifex. A estas estatuas imperiales y a los sacerdocios descritos, se suman,
como supuestas evidencias de culto imperial, las dedicaciones a divinidades abstractas,
como Victoria, Pax, Iustitia, Concordia, Providentia, Clementia, etc., utilizadas por los
emperadores con fines propagandísticos. Hemos llegado incluso a considerar como un
elemento de culto imperial cualquiera de los votos consagrados a dioses del panteón
tradicional, cuyo nombre estuviera determinado por el adjetivo augustus.
Esto último señalado pone de relieve que el culto imperial era realmente importante, pero tal
vez no tanto como nos muestran unas fuentes que muy posiblemente malinterpretamos. En
las provincias en general, y en Hispania, en el caso que nos ocupa, los espacios públicos
fueron el escaparate de la sociedad, el reflejo de la lucha por aumentar el prestigio de la
familia. La aparición de retratos imperiales en los foros, pórticos, calles, teatros, circos, etc.
no sirve como razón para justificar la adscripción de dicho espacio a un verdadero culto
imperial. Las estatuas de la familia imperial, cuyos prototipos eran fabricados en Roma y
supervisados por el emperador, se reproducían en todos los espacios emblemáticos de una
ciudad, especialmente en los relacionados con la actividad judicial, cuya garante no era otro
que el emperador; en los espacios consagrados a los dioses; en los lugares destinados a la
reunión del pueblo, como los edificios de espectáculos; o en las construcciones
Nogales, Trinidad; González, Julián; 2006; “Culto imperial: política y poder”, Actas del Congreso 11
Internacional Culto Imperial: política y poder, Mérida 20
monumentales financiadas por el estado. Las estatuas imperiales, así como las acuñaciones
de moneda eran un medio eficaz de informar al pueblo de los cambios en los programas de
gobierno, de las propuestas de sucesión… En este sentido un nuevo argumento aparece en
escena, y es que cabe remarcar el reducido número de evidencias arqueológicas
consagradas a un emperador muerto y divinizado en las ciudades que hemos analizado en
esta tesis. Prevalecen las muestras de culto imperial contemporáneas al emperador adorado.
De esta forma se demostraba la lealtad al emperador que vivía, el que realmente podía influir
en la promoción de quien pagaba la estatua, era una muestra de adhesión. Es muy
elocuente el hecho de la donación de estatuas en honor de miembros de la familia imperial
por parte de libertos ricos de la provincia. Como un liberto no podía participar en las
magistraturas municipales, el único modo que tenía de emular las costumbres de los honesti
era entrar a formar parte del colegio de los augustales . Con la augustalidad, el liberto podía 12
alardear de su fortuna y abrir camino en el terreno político a sus descendientes, nacidos
libres y aptos para competir en la carrera municipal.
Por lo tanto parece sensato pensar que los restos de culto imperial que ha constatado la
arqueología en Hispania no obedecen tanto a una verdadera realidad religiosa sino más bien
a un elemento de filiación política al gobernante dentro de las dinámicas de poder de las
elites hispanas. Esto no quiere decir que todo se resuma como mera adhesión política,
porque como ya hemos dicho las raíces del fenómeno en Hispania se hunden en un
complejo sistema de devotio socio-religiosa previa a la romanización.
No obstante, no podemos generalizar esta dinámica al resto del imperio, y aún menos a
Roma. El culto imperial fue sin duda un fenómeno religioso, también en provincias, si bien, en
éstas, y en Hispania podemos afirmarlo con mayor carga argumentativa, tendría unas
connotaciones muy particulares, con una población que quiere sentirse romana y participar
de esa sociedad, y donde rendir y/o aparentar culto al emperador será muy efectivo.
Cofradías que sufragaban los gastos ocasionados por la celebración de fastos imperiales.12
21
Bibliografía - Carrilero Millán, Manuel y López Medina, Mª Juana; 2002, “La expansión del culto imperial en la campiña
de Córdoba, Universidad de Almería
- Castillo Ramírez, Elena, 2009, Propaganda política y culto imperial en Hispania: reflejos urbanísticos, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid
- Garriguet Mata, José Antonio, 1997, “El culto imperial en las tres capitales provinciales hispanas: fuentes para su estudio y estado actual del conocimiento, Universidad de Córdoba
- Lozano, Fernando, 2003, “Humillados y ofendidos. Cristiano, judíos y otros constestatarios al culto imperial, Universidad de Sevilla
- Nogales, Trinidad; González, Julián; 2006; “Culto imperial: política y poder”, Actas del Congreso Internacional Culto Imperial: política y poder, Mérida
- Nogales, Trinidad; González, Julián; 2007, Culto Imperial. Política y Poder, Actas del Congreso Internacional, L'ERMA di BRETSCHNEIDER
- Santos Yaguas, Narciso, 2011-2012, “El culto al Emperador en la Asturias romana”, Tiempo y sociedad, Núm. 6.
- Fishwick, Duncan, 2002, “The Imperial Cult in the Latin West”, Studies in the ruler cult of the western provinces of the roman empire,BRILL
22