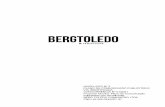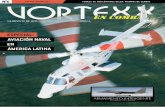Edición especial revista Economía & Región Vol. 9 No. 1
Transcript of Edición especial revista Economía & Región Vol. 9 No. 1
Economía& Región
Vol. 9 No. 1 junio de 2015 ISSN 1692-8989
Revista de la Facultadde Economía y Negocios
Universidad Tecnológica de Bolívar
Economía& Región
Decano: Daniel Toro González
COMITÉ CIENTÍFICO
Juan David Barón Jaime BonetBanco MunDial Banco De la RepúBlica
Alfredo García Morales Luis Armando GalvisuniveRsiDaD De viRginia Banco De la RepúBlica
Ana María Ibáñez Jairo Parada CorralesuniveRsiDaD De los anDes univeRsiDaD Del noRte
COMITÉ EDITORIAL
Daniel Toro González Guillermo Serrano LópezLuis Armando Galvis Aponte Julio Romero Prieto
DiRectoR: Haroldo Calvo Stevenson
eDitoRes invitaDos: Pablo Abitbol Piñeiro y Andrés Casas Casas
asistente eDitoRial: Luis Carlos Díaz Canedo
DiagRaMación electRónica: Samanda Sabogal Roa
iMpResión: Javegraf
Universidad Tecnológica de Bolívar Manga, Calle del Bouquet, Cra. 21 No. 25 - 92Fax: (5) 6604317 • Teléfonos: (5) 6606041 / 6606042 Ext: 454Cartagena (Colombia)
Revista listada en:— Dotec-Colombia: Documentos de Trabajo en Economía de Colombia— eBsco Publishing— EconLit: American Economic Association Online Bibliography of Economic Research— Gale, Cengage Learning: Base de datos «Informe Académico»— Latindex: Sistema Regional de Información en línea para Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal — puBlinDex: Índice Bibliográfico Nacional de Publicaciones de Colciencias (Categoría B)— Repec: Research Papers in Economics
Economía & Región está disponible en el siguiente link:http://investigaciones.unitecnologica.edu.co/revista-economia-region
Los conceptos y opiniones expresadas en los textos publicados en Economía & Región son responsa-bilidad de sus autores y no comprometen a la Universidad Tecnológica de Bolívar o a sus directivos.
Editada por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar
5
CONTENIDO
PRESENTACIÓN ........................................................................................... 7
C. MANTZAVINOS, DOUGLASS C. NORTH Y SYED SHARIQAprendizaje, instituciones y desempeño económico ................................................. 11
JOHANNA AMAYA PANCHE Y JOHANNES LANGER Comisiones de la verdad como instituciones de aprendizaje: El caso de Kenia ..... 35
NATHALIE MÉNDEZ MÉNDEZ Institucionalismo cognitivo, capital social y la construcción de la paz en Colombia 67
CHRISTIAN IVÁN BENITO HERRERA Y NICOLÁS SEBASTIÁN SANTAMARÍA URIBELa reforma política colombiana de 2003: Explicación e intervención ................... 91
JUAN CAMILO OLIVEROS CALDERÓNAprendizaje colectivo y evaluación descentralizada en el análisis de políticas públicas .................................................................................................... 109
KARELYS GUZMÁN FINOL La oferta de servicios de salud en Colombia, 2012-2013 ....................................... 131
6
CONTENIDO
JHORLAND AYALA GARCÍAEl acceso a la consulta médica general en Colombia, 1997-2012 ......................... 172
SERGIO PAOLO SOLANO DE LAS AGUASEl Apostadero de la Marina de Cartagena de Indias, sus trabajadores y la crisis política de la independencia ...................................................................... 209
LUIS MIGUEL BOLÍVAR CARO, NATALY CRUZ GARCÍA Y ANDREA PINTO TORRESModelo gravitacional del comercio internacional colombiano, 1991-2012 ............ 245 RESEÑAS
Gobernación de Bolívar, Estudios claves para la gobernanza del Departamento de Bolívar ....................................................................................... 271
JAVIER PÉREZ VALBUENA
La Cartagena de Mangini .................................................................................... 278 MARÍA TERESA RIPOLL
Andrés Sánchez Jabba y Andrea Otero Cortés, editores, Educación y desarrollo regional en Colombia ......................................................... 282
LUIS CARLOS DÍAZ CANEDO
INSTRUCTIVO PARA LOS AUTORES ............................................................ 287
GUIDELINES FOR AUTHORS ......................................................................... 291
7
PRESENTACIÓN
CElEbRANdo uNA dÉCAdA dE “APRENdIzAjE, INSTITuCIoNES y CAmbIo SoCIAl”
“¿Quién iba a pensar, hace quince años, que los modelos mentales y las ins-tituciones figurarían de manera tan prominente en un reporte del Banco Mun-dial?”, contestaba con sorpresa hace poco el profesor Chrysostomos Mantzavinos a un correo en que le comentábamos sobre la publicación del Informe de Desarrollo Mundial 2015: Mente, sociedad y comportamiento. El informe sintetiza un amplio espectro de teorías, basadas en el cúmulo de evidencia empírica proveniente de varios campos de las ciencias cognitivas y sociales, sobre las maneras en que los seres humanos tomamos decisiones, y explora las implicaciones que de ahí se derivan para el diseño de políticas públicas.
Esta no es una perspectiva reciente. Desde el neoinstitucionalismo, así como desde otras vertientes de las ciencias sociales, ya se perfilaba con claridad en la obra de Douglass North, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, publicada en 1990. Fue adquiriendo una creciente precisión conceptual a través de los artículos de North y colaboradores como Arthur Denzau y Jack Knight du-rante la última década del siglo xx. Y obtuvo un primer tratamiento sistemático y robusto en la obra de C. Mantzavinos, Individuos, instituciones y mercados, publicado en 2001 por Cambridge University Press.
En 2004, la revista norteamericana Perspectives on Politics publicó “Learning, Institutions, and Economic Performance”, por C. Mantzavinos, D. North y S. Shariq (Mns 2004). En ese artículo los autores proponen una nueva aproximación a la relación entre el cambio social y las instituciones, y acuñaron el término “ins-titucionalismo cognitivo”. Su enfoque desarrolla un marco de análisis dinámico que articula: (1) procesos de aprendizaje mediante los cuales los individuos se for-man modelos mentales del mundo para actuar o realizar elecciones cuyos resultados,
8
PRESENTACIÓN
a su vez, retroalimentan dichos modelos mentales; (2) procesos de aprendizaje so-cial, fruto de innumerables elecciones y acciones individuales, que con el tiempo se cristalizan en arreglos institucionales (reglas de juego formales e informales), que, a su vez, enmarcan y guían, en tanto que modelos mentales compartidos, el com-portamiento de los actores sociales; y (3) procesos de retroalimentación a partir de los cuales emergen los fenómenos de sendero-dependencia cognitiva, institucional y político-económica, que permiten explicar las diferencias en los niveles de desarro-llo de diversas sociedades.
Así, Mns 2004 inaugura un marco de análisis cuya vigencia se ratifica en que sigue ofreciendo un terreno fértil para conectar entre sí un variado conjunto de agen-das de investigación en ciencias sociales y fomentar una discusión en torno a diversas y nuevas maneras de entender las lógicas y los marcos institucionales de la acción colectiva y de la política pública, teniendo en cuenta la importancia de la hetero-geneidad de los diversos contextos históricos y territoriales. Una década después de su publicación, el institucionalismo cognitivo propuesto en Mns 2004 sigue despertando gran interés entre investigadores, estudiantes y tomadores de deci-siones, inquietos por abrir la caja negra del desarrollo humano, político y econó-mico, sus conexiones con el aprendizaje y con la cultura, los retos que enfrenta en contextos signados por difíciles legados del pasado, entornos institucionales débiles, o cooptados, o las dificultades que impone la existencia de profundas desconexiones entre las reglas formales y las instituciones informales en el nivel local y cotidiano de las comunidades y los ciudadanos.
El poderoso mensaje de Mns 2004 sigue seduciendo mentes curiosas con la idea de que el cambio social es una posibilidad siempre abierta, más allá de cual-quier pasado y en todo contexto.
Para celebrar los diez años de la publicación de Mns 2004, y en el marco de los eventos académicos de lanzamiento de la “Red de investigación aplicada sobre aprendizaje social, instituciones y paz territorial”, realizados por la Universidad eafit y la Universidad Tecnológica de Bolívar en el mes de febrero de 2015, nos complace presentar esta edición especial de Economía & Región, en la que publi-camos la traducción — por primera vez al español — del artículo “Aprendizaje, instituciones, y desempeño económico”.
Así mismo, en este número de Economía & Región se presentan cuatro trabajos originales de investigación y reflexión basados en el marco de análisis del institu-cionalismo cognitivo. Johanna Amaya y Johannes Langer proponen una aproxi-mación a los procesos de construcción de la verdad y, en particular, a las comi-
9
PRESENTACIÓN
siones de la verdad, desde el punto de vista de las instituciones como vehículos de aprendizaje social. Por su parte, Nathalie Méndez conecta el institucionalismo cognitivo con el concepto de capital social, para ofrecer pistas sobre el diseño y la medición de resultados de las acciones y políticas orientadas hacia la cons-trucción de la paz en un marco de justicia transicional. A continuación, Chris-tian Benito y Nicolás Santamaría ofrecen una reflexión sobre la multiplicidad de explicaciones que pueden guiar una misma intervención institucional, dada la complejidad esencial (no-ergodicidad) del mundo social — principal axioma ontológico y epistemológico del institucionalismo cognitivo — presentando como ilustración un análisis de la reforma política colombiana de 2003. Por último, Juan Camilo Oliveros plantea la importancia de adoptar una perspectiva descen-tralizada en la evaluación de las políticas públicas, que reconozca la implementa-ción diversa que, desde el marco de análisis de Mns 2004, debemos esperar que ocurra en contextos institucionales variados.
Nuestro sincero agradecimiento a los profesores Mantzavinos, North y Shariq, así como a Cambridge University Press, por su amable y diligente disposición para autorizar la publicación de esta traducción, que hoy presentamos al público hispanohablante; al profesor Haroldo Calvo, director de Economía & Región, por acogernos en este importante y excelente vehículo de creación y comunicación académica, así como por su meticulosa revisión y sus importantes aportes a nues-tra traducción de Mns 2004; a Luis Carlos Díaz, asistente editorial de Economía & Región, cuyo impecable trabajo y gestión son esenciales para asegurar la calidad de los textos de esta revista; a todos los evaluadores anónimos que revisaron en detalle y aportaron importantes sugerencias a cada uno de los artículos aquí publicados; a los académicos que participaron en los eventos realizados, tanto en Medellín como en Cartagena, en torno a la constitución de la “Red de inves-tigación aplicada sobre aprendizaje social, instituciones y paz territorial”; y a las universidades eafit y Tecnológica de Bolívar, por todo el apoyo institucional y el espacio intelectual que nos han otorgado en el curso de este proyecto.
Dedicamos este número especial de Economía & Región al profesor Chrysosto-mos Mantzavinos por su inmensa generosidad.
Pablo abitbol
Universidad Tecnológica de Bolívar andrés Casas
Universidad eafit
Editores Invitados
11
APRENdIzAjE, INSTITuCIoNES, y dESEmPEÑo ECoNÓmICo
C. mANTzAVINoS, douGlASS C. NoRTH
y SyEd SHARIQ*
RESUMEN
En este artículo ofrecemos una visión amplia de la interacción entre cogni-ción, sistemas de creencias e instituciones, y de la manera cómo estos afectan el desempeño económico. Argumentamos que una comprensión más profunda del surgimiento, las propiedades operativas y los efectos de las instituciones en los resultados económicos y políticos debería comenzar por el análisis de procesos cognitivos. Exploramos la naturaleza del aprendizaje individual y colectivo, ha-ciendo énfasis en que el asunto no es si los agentes son perfecta o limitadamente racionales, sino cómo los seres humanos en realidad razonan y eligen de forma individual o colectiva. Luego atamos el proceso de aprendizaje con el análisis ins-titucional, ofreciendo argumentos a favor de lo que se puede caracterizar como “institucionalismo cognitivo”. Además, mostramos que un tratamiento completo del fenómeno de sendero-dependencia debe comenzar en el nivel cognitivo, pa-sar por el nivel institucional, y culminar en el nivel económico.
Palabras clave: Instituciones, modelos mentales, aprendizaje social, desarrollo económico.
Clasificaciones jel: B52, D02, D83, E14, O17, O43
* Este artículo apareció originalmente como “Learning, Institutions, and Economic Performance” en Perspec-tives on Politics (Vol. 2, No. 1, marzo de 2004) y fue traducido al español por Nathalie Méndez, Andrés Casas y Pablo Abitbol. Se publica en Economía & Región con autorización de los autores y de Cambridge University Press. Chrysostomos Mantzavinos es Profesor de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Atenas. Douglass C. North es Spencer T. Olin Professor in Arts and Sciences de la Universidad de Washington, en Saint Louis, y Bartlett Burnap Senior Fellow de la Hoover Institution; recibió el Premio Nobel de Economía en 1993. Syed Shariq es Kozmetsky Senior Research Scholar y Director del Programa de Investigación en Conocimiento, Creen-cias e Instituciones de la Universidad de Stanford.
Economía & Región, Vol. 9, No. 1, (Cartagena, junio 2015), pp. 11-34.
12
C. MANTZAVINOS, DOUGLASS C. NORTH Y SYED SHARIQ
ABSTRACT
Learning, Institutions, and Economic Performance
In this article, we provide a broad overview of the interplay among cognition, belief systems, and institutions, and how they affect economic performance. We argue that a deeper understanding of institutions’ emergence, their working properties, and their effect on economic and political outcomes should begin from an analysis of cognitive processes. We explore the nature of individual and collective learning, stressing that the issue is not whether agents are perfectly or boundedly rational, but rather how human beings actually reason and choose, individually and in collective settings. We then tie the processes of learning to institutional analysis, providing arguments in favor of what can be characterized as “cognitive institutionalism.” Besides, we show that a full treatment of the phe-nomenon of path dependence should start at the cognitive level, proceed at the institutional level, and culminate at the economic level.
Key words: Institutions, mental models, social learning, economic develop-ment.
jel Classifications: B52, D02, D83, E14, O17, O43
El mayor reto que enfrentan las ciencias sociales es explicar el cambio — o, más específicamente, el cambio social, político, económico y organizacional1. El
1 Versiones de este artículo han sido presentadas en el Segundo Simposio de Investigación Knexus sobre la Institucionalización del Conocimiento del Instituto para Estudios Internacionales de la Universidad de Stan-ford, en agosto de 2000; en el taller sobre Cognición, Aprendizaje y Cambio Social en Arlington, Virginia, en octubre de 2000; en el taller sobre Creencias, Instituciones y Cambio Social en la Universidad de Washington en St. Louis, en diciembre de 2000; en el taller sobre Política, Mercados y Cambio Social en la Universidad de Stanford, en febrero de 2001; en la quinta conferencia anual de la Sociedad Internacional para la Nueva Econo-mía Institucional en la Universidad de California, Berkley, en septiembre de 2001; en el taller sobre Institucio-nes y Cambio Institucional del Instituto Max Planck para el Estudio de Bienes Colectivos, en octubre de 2001; y en el encuentro anual de la Asociación Americana de Ciencia Política en Boston, en septiembre de 2002. Agradecemos a todos los participantes en estos talleres y sesiones por sus útiles comentarios y sugerencias. Estamos particularmente agradecidos por los valiosos comentarios de Jim Alt, Martin Beckenkamp, Jeannette Colyvas, Bob Cooter, Leda Cosmides, Tyler Cowen, Frank Dobbin, Merlin Donald, Paul Edwards, Christoph Engel, Jean Ensminger, Henry Farrell, Alexander Field, Neil Fligstein, Mark Granovetter, Avner Greif, Peter Hall, Adrienne Heritier, David Holloway, Katharina Holzinger, Ron Jepperson, Jim Johnson, Phil Keefer, Sukkoo Kim, Jack Knight, Anjini Kochar, Timur Kuran, Dick Langlois, David Laitin, Margaret Levi, Stefan
13
APRENDIZAJE, INSTITUCIONES, Y DESEMPEÑO ECONÓMICO
punto de partida debe ser un recuento del aprendizaje humano, que es el prerre-quisito fundamental para explicar dicho cambio. La capacidad de aprender es la razón principal de la plasticidad observable en el comportamiento humano, y la interacción entre individuos que aprenden da lugar al cambio en la sociedad, la política, la economía y las organizaciones. Dado que el aprendizaje es el principal objeto de indagación de la ciencia cognitiva, solo una actitud dogmática impe-diría que los investigadores sociales interesados en los fenómenos relacionados con el cambio le presten la debida atención a sus hallazgos. La revolución de la ciencia cognitiva en las últimas décadas ha producido perspectivas valiosas sobre los procesos de aprendizaje individual en diferentes tipos de ambientes. Esta es la razón principal por la cual la importancia de la ciencia cognitiva para los científi-cos sociales no es meramente periférica, sino que debe ser el punto de partida de cualquier discusión seria sobre el cambio social.
En este artículo, exploramos la naturaleza del aprendizaje individual y luego procedemos a examinar el aprendizaje colectivo y a discutir el surgimiento de las instituciones. Luego hacemos un enlace entre aprendizaje y desempeño económi-co, y, al final, examinamos el tema de la sendero-dependencia.
I. APRENdIzAjE INdIVIduAl
Durante las últimas décadas, la investigación en ciencia cognitiva ha profun-dizado nuestra comprensión de las relaciones entre el cerebro, la mente y el com-portamiento. En particular, el trabajo en “neurociencia cognitiva” ha avanzado nuestro entendimiento sobre la manera en que las estructuras cerebrales se rela-cionan con fenómenos mentales y con conductas observables (Damasio, 1999). Dado que la arquitectura cognitiva del Homo sapiens es el producto de un largo proceso evolutivo, un asunto mayor que nos confronta es la relación que hay entre la estructura genética que ha evolucionado como respuesta al evolutivo am-biente humano y las condiciones culturales que son una consecuencia del marco institucional deliberadamente creado por los seres humanos para organizar su ambiente.
Magen, Kevin McCabe, Dan McFarland, Jim March, Bertin Martens, Jerry Moe, Joel Mokyr, Wolfgang C. Müller, John Nye, John Padgett, Perri 6, Paul Pierson, Woody Powell, Birger Priddat, Nathan Rosenberg, Nor-man Schofield, Richard Scott, Christian Schubert, Itai Sened, Paul Sniderman, Alec Stone Sweet, John Tooby, Mark Turner, Morten Vendelo, Karen Vaughn, Barry Weingast, Gavin Wright, Jennifer Hochschild, y tres evaluadores anónimos.
14
C. MANTZAVINOS, DOUGLASS C. NORTH Y SYED SHARIQ
Dado que la ciencia cognitiva es una disciplina muy reciente, no sorprende que existan una cantidad de explicaciones en competencia sobre la percepción, el aprendizaje, la memoria y la atención; y existe aún mayor controversia sobre las explicaciones generales acerca de la naturaleza de los procesos cognitivos y de la interrelación entre mente y cerebro. Con el fin de aplicar de una manera útil la ciencia cognitiva a la ciencia política, a la economía, y a otras ciencias sociales, es importante recordar el enfoque analítico de la tarea explicativa. Para nuestros propósitos — comprender el tema del cambio social — queremos usar una teoría que sea lo suficientemente analítica para incluir lo siguiente:
• Un recuento empíricamente comprobable del aprendizaje individual.• Un recuento satisfactorio de los procesos de elección.• Un fundamento para explicar los procesos de aprendizaje social, dado que
los fenómenos que nos interesan, en últimas, son el cambio político y los resultados económicos.
A la luz de estos criterios, no tenemos que abordar ciertos asuntos que se deba-ten en la ciencia cognitiva — por ejemplo, la formación de conceptos, que implica una complicada interacción entre la genética, la neuroembriología, los mecanis-mos celulares, los procesos de maduración, la formación de grupos neuronales, y la experiencia ontogenética.2 En su mayor parte, no necesitamos adoptar una posición sobre los detalles de estos procesos, ya que nos conciernen solamente las conceptualizaciones que muestran gran variedad entre diferentes grupos sociales y que pueden experimentar cambio sustancial, incluso en una sola generación. Las operaciones mentales que subyacen a este tipo de variedad son creativas y flexibles, así que restringimos nuestras aseveraciones a ellas y a las maleables re-presentaciones mentales que producen. No nos adentramos en los contenciosos debates sobre conceptos mucho más básicos y, en muchos casos, evidentemente universales en toda la especie (tales como dinámicas de fuerza, ciertos aspectos de la estructura del color, juegos de persecución, etc.).
El enfoque que sugerimos aquí concibe la mente como una estructura com-pleja que de manera activa interpreta y, al mismo tiempo, clasifica la variedad de señales recibidas por los sentidos. La mente clasifica las experiencias provenientes
2 Agradecemos a un lector anónimo por sugerir el argumento en que se basa este párrafo.
15
APRENDIZAJE, INSTITUCIONES, Y DESEMPEÑO ECONÓMICO
del entorno material, así como aquellas provenientes del entorno sociocultural y lingüístico (Gigerenzer, 2000). Una gran variedad de representaciones menta-les han sido propuestas como modelos cognitivos para describir las operaciones mentales que nos interesan aquí (Pitt, 2002). Pese a lo inconcluso del debate entre quienes actualmente proponen diferentes conceptualizaciones sobre los modelos mentales3, encontramos que la noción pragmática de modelos mentales es la más apropiada para nuestros propósitos explicativos. Los modelos mentales evolucio-nan gradualmente durante nuestro proceso cognitivo para organizar nuestras per-cepciones y para mantener el rastro de nuestras memorias. Como estructuras cog nitivas flexibles, típicamente son formados por un organismo como respuesta pragmática a una situación problemática con el fin de explicar e interpretar su entorno (Holland, et al., 1986).
Un modelo mental puede entenderse mejor como la predicción final realizada por la mente, o como la expectativa que tiene sobre el ambiente, antes de recibir re-troalimentación del mismo. Dependiendo de si la expectativa formada es validada por la retroalimentación medioambiental, el modelo mental puede ser revisado, refinado o rechazado en su conjunto. El aprendizaje es la compleja modificación de los modelos mentales de acuerdo a la retroalimentación recibida desde el am-biente. La característica distintiva del aprendizaje humano es que la modificación de los modelos mentales va de la mano de una “redescripción representacional” (Clark y Kariloff-Smith, 1993), un proceso en que el conocimiento almacenado como solución a un problema especial planteado por el entorno es luego reorde-nado para servir como solución a una amplia variedad de problemas.
Sin embargo, la formación de modelos mentales y la comprobación de solucio-nes a problemas del entorno no necesariamente conducen al éxito. El aprendizaje es un fenómeno evolutivo de ensayo y error (Popper, 1992 [1972]), y el fracaso en la resolución de un problema lleva a poner a prueba una nueva solución. Como los modelos mentales son estructuras cognitivas flexibles que ayudan a los seres humanos a resolver sus problemas, resulta interesante profundizar en la relación entre la retroalimentación medioambiental y la estabilización o modificación de modelos mentales.
Cuando la retroalimentación del entorno confirma el mismo modelo men-tal una y otra vez, este se estabiliza de cierto modo. Denominamos este tipo de
3 Ver, p.ej., Fetzer, 1999a; Fetzer, 1999b; Johnson-Laird, 1997a; Johnson-Laird, 1997b; Johnson-Laird y By-rne, 1999; Rips, 1994; Rips, 1997.
16
C. MANTZAVINOS, DOUGLASS C. NORTH Y SYED SHARIQ
modelo mental relativamente cristalizado una “creencia”; y llamamos la interco-nexión entre creencias (que pueden ser consistentes o inconsistentes entre sí) un “sistema de creencias”. Gracias a que los sistemas de creencias han permitido al individuo sobrevivir en su entorno en el pasado, se logra una interconexión entre los sistemas de creencias y el sistema motivacional. Para ponerlo de otra forma: el sistema de creencias es progresivamente moldeado al involucrar un proceso paralelo de adaptación emocional, y por lo tanto reviste el carácter de un filtro ge-neral para el procesamiento de nuevos estímulos. Lo anterior le da certidumbre a la hipótesis de que el sistema de creencias es relativamente resistente a cambios abruptos.
Cuando una solución producida a partir de un modelo mental no tiene éxito, un individuo utiliza estrategias inferenciales (en especial analogías) de una manera cuasi automática (Nisbett y Ross, 1980; Holyoak y Thagard, 1995; Gentner, et al., 2001). Si estas estrategias tampoco resuelven el problema, entonces el individuo se ve forzado a ser creativo, es decir, a formar nuevos modelos mentales y a probar nuevas soluciones. Este es el caso de la elección (choice), entendida aquí como la selección mental de alternativas encaminadas a resolver un nuevo problema.4
La retroalimentación proveniente del medioambiente juega un rol primordial para determinar el éxito o fracaso — así como la subsiguiente estabilización o mo-dificación incremental — del modelo mental subyacente. En suma, la posibilidad de que ocurran elecciones creativas o un proceso de aprendizaje depende crucial-mente de la retroalimentación que la mente individual recibe del entorno mien-tras intenta resolver sus problemas. Es obvio que nada garantiza que la recepción de la retroalimentación proveniente del entorno ocurra de forma precisa. Como
4 Ver Mantzavinos, 2001. Como lo propone el neurocientífico cognitivo Elkhonon Goldberg (en Goldberg, 2001, p. 44): “El cerebro de los animales superiores, incluyendo a los humanos, está dotado de una poderosa capacidad de aprendizaje. A diferencia del comportamiento instintivo, el aprendizaje, por definición, implica cambio. El organismo encuentra una situación frente a la que no posee una respuesta efectiva preestablecida. La exposición repetida a situaciones similares a través del tiempo genera la emergencia de respuestas apropiadas. La medida de tiempo, o el número de exposiciones requeridas para el surgimiento de soluciones efectivas, es notoriamente variable. El proceso a veces se condensa en tan solo una exposición (la denominada Reacción ¡Ajá!). Pero invariablemente, la transición se da de la ausencia de un comportamiento efectivo al surgimiento de un comportamiento efectivo. A este proceso se le denomina “aprendizaje” y el comportamiento emergente (o enseñado) recibe el nombre de “comportamiento aprendido”. En un estadio temprano de todo proceso de aprendizaje un organismo se enfrenta a la “novedad”, y el estadio de finalización puede ser concebido como “rutinización” o “familiaridad”. La transición de la novedad a la rutinización constituye el círculo universal de nuestro mundo interior. Es el ritmo de nuestros procesos mentales desplegándose a través de varias escalas de tiempo.
17
APRENDIZAJE, INSTITUCIONES, Y DESEMPEÑO ECONÓMICO
la mente interpreta de manera activa todos los insumos sensoriales, el mensaje relativo al éxito o fracaso de la solución adoptada puede ser a menudo malinter-pretado. Ciertamente, la persistencia histórica de dogmas, mitos, supersticiones e ideologías basadas en sistemas de creencias errados nos obliga a prestar tanta atención al aprendizaje que produce tales creencias como la que prestamos al aprendizaje que parece interpretar correctamente los problemas que enfrentan los seres humanos.
Por supuesto, la teoría que aquí proponemos requiere mayor elaboración. Pero pensamos que es un punto de partida útil para construir nuestro marco analítico, ya que cumple con los tres criterios propuestos previamente. Explica de manera más o menos satisfactoria los procesos de aprendizaje y elección individual, mien-tras que proporciona una base suficiente para explicar los procesos de aprendiza-je social, los cuales abordamos a continuación.
II. APRENdIzAjE ColECTIVo y CAmbIo
El aprendizaje a nivel social puede ser mejor conceptualizado como un proceso de aprendizaje compartido o colectivo. Cuando intentamos explicar el surgimien-to del conocimiento social o cultural, debemos distinguir entre dos aspectos del aprendizaje compartido: el estático y el evolutivo.
En la dimensión estática, los individuos de un entorno sociocultural dado se comunican continuamente con otros individuos mientras resuelven sus pro-blemas. El resultado directo de esta comunicación es la formación de modelos mentales compartidos (Denzau y North, 1994), que proporcionan el marco para una interpretación común de la realidad y dan origen a soluciones compartidas frente a los problemas que surgen en el entorno. La importancia de este proceso es obvia: una interpretación compartida de la realidad es el cimiento de cualquier interacción futura.
¿Y qué ocurre con la evolución de los modelos mentales compartidos en un grupo social a través del tiempo? La evolución de modelos mentales compartidos — es decir, del aprendizaje compartido o colectivo — depende del tamaño del gru- po y, por ende, difiere al interior de las organizaciones y en la sociedad en general. El aprendizaje compartido se da inicialmente al interior de las familias, los vecin-darios y los colegios (es decir, al interior de organizaciones). La teoría moderna del aprendizaje organizacional considera a las organizaciones como sistemas de
18
C. MANTZAVINOS, DOUGLASS C. NORTH Y SYED SHARIQ
conocimiento distribuido donde las capacidades son compartidas a través del intercambio de conocimientos (March, 1999). A nivel de la sociedad, el proceso de evolución cultural implica el crecimiento y la transmisión de conocimiento en el tiempo. Merlin Donald llama la atención sobre la importancia del “Almacena-miento Simbólico Externo” para la transmisión y acumulación de conocimiento a través de las generaciones. La innovación crítica en que se ha basado masiva-mente la evolución de una cultura “teórica” ha sido el simple hábito de preservar ideas — es decir, de “externalizar el proceso del comentario y el evento oral”. Este fenómeno ocurrió en China, India, Egipto y Mesopotamia al menos mil años antes de que se afianzara en la Grecia Antigua, alrededor 700 A.C. El elemento novedoso entonces consistió en que “por primera vez en la historia, ideas comple-jas fueron expuestas en la arena pública, en un medio externo, en el que podían ser refinadas en el largo plazo, es decir, más allá del tiempo de vida de personas individuales” (Donald, 1991, pp. 342 y 344). Estas redes de Almacenamiento Sim-bólico Externo han sido decisivas en el desarrollo del conocimiento teórico, es decir, del conocimiento susceptible de ser comunicado por medios simbólicos (naturales o artificiales), ya que proporcionan la posibilidad de una interacción constante entre el cuerpo de conocimiento científico-teórico y los problemas teó-ricos que enfrentan los individuos en cualquier sociedad.
Sin embargo, el acervo de conocimientos transmitido de generación en gene-ración no está limitado al conocimiento teórico. La otra categoría de conocimien-to — conocimiento práctico o “saber hacer” (Ryle, 1949) — no se puede expresar en términos lingüísticos; los mecanismos de su transmisión dependen de la imi-tación directa de las acciones de otros. El conocimiento práctico se refiere a todas las habilidades adquiridas mediante la resolución de problemas prácticos (nadar, cocinar, montar bicicleta, conducir un automóvil, mecanografiar un texto) y es igualmente importante para la vida cotidiana de los individuos en cualquier so-ciedad.5
Con el proceso de aprendizaje colectivo en la sociedad, su capacidad de reso-lución de problemas, que abarca tanto el conocimiento teórico como el conoci-miento práctico, crece y se transmite a través del tiempo. Existe, sin embargo, una
5 Esta distinción entre conocimiento teórico y práctico es paralela a la que existe en psicología cognitiva entre conocimiento declarativo y procedimental. Ver, p.ej., Anderson (1993, capítulos 2-4). Ver Cohen y Squire (1980), quienes presentan evidencia de que nuestro sistema nervioso honra la diferencia entre “saber qué” y “saber cómo”.
19
APRENDIZAJE, INSTITUCIONES, Y DESEMPEÑO ECONÓMICO
subcategoría del conocimiento práctico — el conocimiento relacionado con la solución de los problemas sociales de la interacción humana — que en muchas ocasiones no puede ser entendido como habiendo aumentado a través del tiem-po. En este punto, debemos ir más allá de lo propuesto por Friedrich A. von Hayek, quien equiparó el crecimiento de la civilización con el crecimiento del co-nocimiento, incluyendo “nuestros hábitos y habilidades, nuestras actitudes emo-cionales, nuestras herramientas y nuestras instituciones — todas adaptaciones a experiencias pasadas que han crecido por la eliminación selectiva del contacto menos adecuado” (Hayek, 1960, p. 26). Debemos desarrollar una comprensión más analítica de las instituciones sociales y examinar en cierta profundidad cómo evolucionan.
III. APRENdIzAjE ColECTIVo y El SuRGImIENTo dE INSTITuCIoNES
Las instituciones son las reglas de juego en una sociedad o, más formalmente, las restricciones ideadas por humanos que estructuran la interacción humana. Consisten en reglas formales (constituciones, estatutos y ley común, y regulacio-nes), reglas informales (convenciones, reglas morales y normas sociales), y las ca-racterísticas de cada una de ellas en cuanto a cómo la sociedad las hace cumplir. Como estas reglas establecen la estructura de incentivos de una sociedad, ellas definen la manera en que el juego se desarrolla a través del tiempo. Al teorizar so-bre las instituciones, resulta útil distinguir entre dos aspectos: externo e interno.
Desde un punto de vista externo, las instituciones son regularidades de com-portamiento compartidas o rutinas compartidas al interior de una población. Desde un punto de vista interno no son más que modelos mentales compartidos o soluciones compartidas a los problemas recurrentes de interacción social. Solo debido a que las instituciones están ancladas en la mente de las personas es que estas cobran relevancia desde el punto de vista del comportamiento. La especi-ficación del aspecto interno de las instituciones es el paso crucial para explicar adecuadamente su surgimiento, su evolución y sus efectos; esto es lo que hace cualitativamente distinta una mirada cognitiva de las instituciones frente a otros enfoques. Aunque, por ejemplo, el enfoque de elección racional ofrece algunas luces sobre los procesos cognitivos, lo hace de una manera estandarizada, viendo todos los eventos mentales como decisiones que conducen a la acción. Aunque
20
C. MANTZAVINOS, DOUGLASS C. NORTH Y SYED SHARIQ
les presta debida atención a los fenómenos relacionados con la elección, la apro-ximación cognitiva a las instituciones no insiste en su racionalidad, evaluada se-gún un estándar externo, ni tampoco descuida el espectro más amplio de los pro-cesos mentales — racionamiento analógico, formación de habilidades, etc. — que juegan un papel crucial en el surgimiento de soluciones compartidas a problemas recurrentes de interacción social (es decir, de las instituciones).
Las instituciones tienen diversos efectos. Uno es la provisión de incentivos para crear organizaciones. Aquí es útil distinguir entre instituciones y organiza-ciones. Las instituciones son las reglas del juego; las organizaciones son los juga-dores. Estas consisten de grupos de individuos unidos por algún objetivo común. Por ejemplo, las firmas son organizaciones económicas, los partidos políticos son organizaciones políticas, las universidades son organizaciones educativas. En la medida en que los modelos mentales evolucionan al interior de las organizaciones, el aprendizaje colectivo se desarrolla según sus metas (Powell y DiMaggio, 1991).
El surgimiento de instituciones informales y formales es impulsado por dis-tintos mecanismos. Las instituciones informales de una sociedad surgen y cam-bian en un proceso espontáneo de interacción y son “de hecho el resultado de la acción humana, pero no de la aplicación de un diseño humano” (Ferguson, 1966 [1767], p. 188). El surgimiento espontáneo de instituciones informales es un proceso de innovación e imitación que ocurre en un grupo social que está aprendiendo colectivamente. Un conjunto de individuos que respeta las conven-ciones, obedece las reglas morales y adopta normas sociales, genera (como resul-tado no intencional de su acción) el surgimiento del orden social. En grupos muy unidos, las instituciones informales son suficientes para estabilizar las expectati-vas y suministrar disciplina, ya que los miembros del grupo están involucrados en relaciones personales.6 En sociedades primitivas, las instituciones informales por sí mismas pueden establecer el orden social y a menudo no se necesitan ins-tituciones adicionales con un mecanismo explícito garantizado por terceros para hacerlas cumplir.
Esto nos trae a una de las cuestiones centrales en ciencia política: las razones de la existencia del Estado. Los Estados existen porque suministran a los indivi-duos soluciones para los problemas paralelos de confianza y protección contra la agresión (generada por individuos de la misma sociedad, así como de sociedades
6 Ostrom (1990) y Ostrom, et. al., (1994) presentan mucha evidencia empírica sobre este tema.
21
APRENDIZAJE, INSTITUCIONES, Y DESEMPEÑO ECONÓMICO
diferentes). Un Estado surge una vez la sociedad se hace más grande y las relacio-nes entre sus miembros se vuelven crecientemente impersonales. En el caso de los grandes grupos (sociedades), la disciplina basada en la reciprocidad y en “la sombra del futuro” pierde peso haciendo que la confianza escasee. Los individuos que son capaces de aprender son conscientes de que cuando actúan dentro de un grupo grande, la probabilidad de lidiar con un incumplidor oportunista aumen-ta. Como hemos explicado arriba, debido a que el contenido del aprendizaje de un individuo depende decisivamente de la retroalimentación de su entorno, los individuos que actúan dentro de un grupo grande (p.ej., una sociedad moderna y compleja) adquirirán lecciones diferentes a las de los miembros de un grupo pequeño (p.ej., una tribu primitiva). Este proceso de aprendizaje diferenciado es central para la posibilidad de que surja el Estado como una agencia de refuerzo.
En una sociedad de gran tamaño, por ejemplo, con su creciente despersonali-zación, es suficiente para que se inicie el proceso de surgimiento del Estado que un individuo creativo comience a incumplir las promesas hechas por el resto de los miembros del grupo, percibiendo así los beneficios potenciales de la defección. Otros lo imitarán y, después de un tiempo, surgirá un número creciente de opor-tunistas (free riders). Como consecuencia, cambiará el insumo (input) del entorno para los otros individuos (que son cumplidores o morales). Habrán aprendido colectivamente que la cooperación es beneficiosa, pero que los incumplidores existen en número creciente y que los costos de castigar a los incumplidores (de-fectors) han crecido, dado que son muchos.
Esta lección colectiva tiene una implicación importante: para poder prevenir el oportunismo, surgirá una demanda por protección. Cada individuo intentará resolver este problema práctico exigiendo violencia contra los oportunistas. La atención de esta demanda puede ocurrir de dos maneras: cada individuo consu-mirá parte de su capacidad productiva y su tiempo con el fin de formar coalicio-nes contra los oportunistas cada vez que estos incumplan, o surgirá una agencia especializada en proteger contra los oportunistas. Ante los inmensos costos de transacción que plantea el primer escenario, es plausible prever que algunos indi-viduos creativos establecerán y dirigirán un negocio de protección.
No hay razón para suponer que solo surgirá una agencia de protección. Por el contrario, muchas agencias de ese tipo existirán en una sociedad, intercambiando su protección contra los oportunistas a cambio de dinero y otros bienes. La pe-culiaridad de este bien es que la violencia ofrece, de hecho, la oportunidad para que la agencia de protección oprima a los mismos miembros del grupo a los que
22
C. MANTZAVINOS, DOUGLASS C. NORTH Y SYED SHARIQ
debería proteger. Los empresarios (entrepreneurs) que dirigen esas agencias solo están restringidos por las reglas informales relevantes para todos los miembros de la sociedad en cuestión — es decir, las convenciones, reglas morales y normas sociales que prevalecen en ese momento.
Como solo existen reglas de juego informales y los empresarios tienen acceso a un mecanismo de violencia, tres tipos de relaciones son posibles entre las agen-cias de protección: estas podrán cooperar entre ellas, competir, o permanecer indiferentes. En un proceso de ensayo y error, estas entablarán todos los tipos de relaciones posibles, desde batallas armadas hasta fusiones completas entre agen-cias de protección para lograr un mejor control sobre los clientes. El resultado de este proceso evolutivo no puede ser totalmente determinado ex-ante, ya que depende de la creatividad de los empresarios (o gobernantes), sus probabilidades estimadas de ganar las batallas, y la efectividad de su control sobre sus clientes.
Debemos abordar con cautela la pregunta de si solo una agencia de protección prevalecerá al final, reclamando para sí exitosamente el monopolio mediante el uso legítimo de la fuerza en un territorio (Weber, 1972 [1922], p. 29). La visión del Estado como monopolio es correcta solo en parte. Con seguridad es falaz si el supuesto monopolio de fuerza pretende cubrir a toda la sociedad o comuni-dad cultural — es decir, a todos los individuos que comparten modelos mentales e instituciones informales. Existen contraejemplos históricos que incluyen las ciudades-Estado griegas independientes de la Antigüedad, así como los feudos de la Edad Media.7 En un sentido más estrecho, sin embargo, el argumento rela-tivo al monopolio de la fuerza es correcto: las agencias de protección poseen un monopolio sobre el grupo de individuos que protegen.8 El proceso cooperativo
7 En la antigua Grecia, por ejemplo, tenemos un caso claro de una comunidad cultural con instituciones informales similares o incluso idénticas; es bien sabido que los griegos se identificaban como no bárbaros y que un griego se definía como cualquier persona que compartiera la cultura griega. Esto, sin embargo, ocurrió mano a mano con la existencia de una gran variedad de agencias de protección que tomaron la forma de ciu-dades-Estado y que ofrecían protección de una manera autónoma, participando periódicamente en todo tipo de relaciones entre sí. Así que este es un caso en que el monopolio de la fuerza no cubre a toda la comunidad cultural. Los feudos en la Edad Media proporcionan un caso obviamente parecido.
8 Es importante tener en cuenta que este monopolio no tiene nada que ver con el argumento económico relativo a las economías de escala o casos parecidos. No hay evidencia de que la protección es una industria que puede ser considerada como un monopolio natural. En vez, el monopolio de la fuerza debe ser explicado con referencia a la capacidad de la agencia de protección para reprimir a sus clientes y obligarlos a aceptar su protec-ción exclusiva (Green, 1990). Sobre el papel del poder relativo de negociación, los costos de transacción, y las tasas de descuento en la regulación de la relación entre gobernantes y electores (ver Levi, 1988, especialmente el capítulo 2).
23
APRENDIZAJE, INSTITUCIONES, Y DESEMPEÑO ECONÓMICO
o de competencia entre diferentes agencias de protección, donde cada una usa el monopolio de la fuerza sobre su propio grupo de clientes, puede llevar (aunque no necesariamente) a un resultado monopolístico.
Así, a través de un proceso evolutivo caracterizado por el aprendizaje colectivo, la división del trabajo y la competencia o cooperación entre empresarios, una o más agencias de protección permanecerán en la sociedad. Ya que su función primaria es ofrecer protección a cambio de bienes o dinero, estas constituyen el Estado o Estados protectores que les cobran impuestos a los ciudadanos por la provi-sión de protección. Pero, ¿no existe una diferencia entre las agencias de protección y los Estados protectores? La única diferencia analítica importante parece ser que las agencias de protección aparecen en los primeros estadios del proceso evoluti-vo, mientras que los Estados protectores son, de alguna manera, el resultado de ese proceso. Una mayor estabilidad es característica de los Estados protectores, ya que tanto los gobernantes como los ciudadanos han transitado por un proceso de aprendizaje. Los ciudadanos son conscientes de que los costos de abandonar un Estado protector son bastante altos (si la salida no está explícitamente permi-tida por los gobernantes).9 Los gobernantes, por su parte, han aprendido cómo reaccionan otros gobernantes y cuáles son las tecnologías más exitosas para ase-gurar la opresión. Por lo tanto, las diferencias son de grado más que de tipo.10
Esta perspectiva evolutiva es compatible con la gran diversidad de la historia humana. En Europa Occidental nunca existió un poder hegemónico después de la muerte de Carlomagno, pero siempre existió una pluralidad de gobernantes involucrados permanentemente en guerras. Los poderes hegemónicos regionales sí prevalecieron, sin embargo, a través de prolongados periodos históricos, como en las dinastías Ming y Manchú en China, y en el Imperio Romano.11
9 Durante la mayor parte de la historia humana, los gobernantes no han permitido a sus ciudadanos salir de sus jurisdicciones, ya que han tenido interés en gravarlos. La excepción se da cuando los gobernantes sienten que su autoridad está siendo puesta en duda. La tolerancia que la Cuba de Castro mostró de vez en cuando a los emigrantes y el ostracismo en las antiguas ciudades griegas son ejemplos de permisividad frente a la salida. Para el argumento presentado en el texto, es crucial que la salida no sea gratis, sino sólo que pueda ser permitida (o incluso ser ordenada) por el gobernante (Finer, 1974).
10 El modelo del surgimiento del Estado que esbozamos en el texto tiene fuertes afinidades con el modelo de Nozick (1974), aunque él lo ha desarrollado principalmente con el fin de extraer conclusiones normativas que no son de interés aquí.
11 Ver Jones (1981). Nuestro modelo no pretende negar que en el mundo moderno prevalecen formas más complejas de gobierno. En la mayoría de las unidades políticas nacionales modernas, muchas entidades públi-cas y privadas están autorizadas para supervisar y hacer cumplir las reglas. En un parque nacional, las reglas se
24
C. MANTZAVINOS, DOUGLASS C. NORTH Y SYED SHARIQ
Para resumir y ampliar: las instituciones informales son producidas de manera interna — es decir, son endógenas a la comunidad (Lipford y Yandle, 1997). En comparación, las instituciones formales son impuestas de manera externa sobre una comunidad como el producto exógeno de la evolución de las relaciones entre gobernantes. Carecemos de una teoría general del funcionamiento de los merca-dos políticos y de la manera cómo los Estados protectores logran asumir más y más funciones, al punto de ofrecer un abanico de bienes públicos que trascien-den la mera protección. Pese a que los recientes desarrollos en ciencia política han producido predicciones valiosas sobre resultados políticos (Katznelson y Mil-ner, 2002), estos se aplican principalmente a los Estados Unidos y a otros cuerpos políticos desarrollados, que operan dentro de una red de reglas constitucionales y políticas que se mantienen como “constantes inestables” en el corto plazo (Ri-ker, 1980). Una teoría más general de la política exploraría las características de costos de transacción de los mercados políticos, así como el papel de la ideología para moldear los resultados políticos (North, 1990b). Una teoría de la ideología con contenido empírico, que debe ser desarrollada, podría tener como punto de partida la evolución de los modelos mentales compartidos de los actores políticos que dan paso a, y legitiman, las nuevas reglas políticas, que a su vez estructuran la interacción humana.12 Por supuesto, los procesos de elección deben ser una parte constitutiva de una teoría tal, pero no necesariamente de la manera propagada por los teóricos de la elección racional en ciencia política. La cuestión no es si las decisiones individuales o colectivas pueden ser clasificadas como “racionales” de acuerdo con un estándar normativo externo, sino dar cuenta de la manera como se comparten los sistemas de creencias y como la cognición distribuida resuelve los problemas colectivos que enfrentan los grupos sociales.
La relación entre instituciones formales e informales es muy importante por razones de política pública.13 Ya que las políticas consisten en cambiar las institu-
harán cumplir por parte de un guardaparques federal; en un parque estatal, por un guardaparques estatal; en un parque del condado, por un sheriff del condado; en un parque de ciudad, por la policía de la ciudad. Todas estas unidades tienen una autonomía considerable. El camino evolutivo de algunos sistemas políticos conduce hacia unas fuertes instituciones nacionales centralizadas que dominan de manera autoritaria, mientras que el camino evolutivo de otros conduce hacia una amplia variedad de instituciones políticas anidadas en múltiples niveles. (Sobre el tema del policentrismo del orden político, véanse McGinnis, 1999a; McGinnis, 1999b; Mc-Ginnis, 2000.) Sin embargo, en el texto nos centramos principalmente en el Estado, ya que es la forma más importante de gobernanza.
12 Un primer intento serio en esta dirección se encuentra en Hall, 1993.13 Nee, 1998 y Nee e Ingram, 1998 son intentos iniciales de abordar este tema.
25
APRENDIZAJE, INSTITUCIONES, Y DESEMPEÑO ECONÓMICO
ciones formales, pero sus resultados son producto del cambio tanto de las reglas formales como de las reglas informales (así como de la manera en que se hacen cumplir), aprender más sobre la interacción entre reglas formales e informales es una condición necesaria para mejorar el desempeño económico.
IV. dESEmPEÑo ECoNÓmICo
Una vez establecidas las reglas, el siguiente paso analítico es observar la mane-ra en que los mercados económicos evolucionan dentro del marco institucional. Dependiendo del tipo de instituciones que prevalecen y de cómo se hacen cum-plir, la creación, difusión y división del conocimiento ocurrirá, ya sea con altos o bajos costos de transacción. Las instituciones adecuadas, a través de la estabiliza-ción de expectativas, conducen a una mayor seguridad en las transacciones. Este proceso va de la mano de bajos costos de transacción, una mejor captación de las ganancias del comercio y, al final, un mejor desempeño económico (North, 1990a).
Se puede ilustrar mejor este argumento general distinguiendo entre intercam-bio y competencia, así como examinando la manera en que están relacionados con la división del conocimiento, la creación de conocimiento y los costos de transacción. La teoría económica neoclásica pocas veces aborda este tema, y los economistas a menudo usan los conceptos de “mercado” y “competencia” como sinónimos. Nosotros definimos los mercados como procesos de intercambio y la competencia como la rivalidad que puede ocurrir no solo en los mercados, sino también en la política y las organizaciones — dondequiera que dos o más indivi-duos buscan alcanzar el mismo fin. Examinaremos primero la manera en que las instituciones, el intercambio en el mercado y la diseminación del conocimiento están interrelacionados, y luego cómo el marco institucional afecta la competen-cia en el mercado y conduce al crecimiento y a la acumulación de conocimiento.
De los procesos de intercambio surge la división del trabajo, que es conco-mitante con una división del conocimiento entre los participantes del mercado (Loasby, 1999). El hecho de que diferentes individuos posean diferentes pedazos de información, ya que cada uno se especializa en un intercambio o empleo espe-cífico, plantea dos problemas teóricos difíciles: la coordinación del conocimiento y su uso efectivo. Ya hemos subrayado que las instituciones están ancladas en la mente de las personas como soluciones compartidas frente a los problemas
26
C. MANTZAVINOS, DOUGLASS C. NORTH Y SYED SHARIQ
sociales. El principal efecto de la existencia de modelos mentales compartidos o del conocimiento compartido respecto al paisaje humano en el nivel cognitivo es la coordinación de las actividades individuales a nivel del comportamiento. Los miembros de una sociedad construyen las mismas estructuras cognitivas y adop-tan las respectivas regularidades de comportamiento a través de un largo proceso evolutivo de socialización. Así, cuando un individuo comienza a intercambiar en el mercado ya comparte las reglas sociales con otros participantes en ese mer-cado. Ese individuo no es un ser ahistórico, equipado solo con preferencias que maximizan su utilidad bajo las restricciones de, por ejemplo, precios dados y un ingreso disponible.
Durante el proceso de socialización, los individuos han aprendido las conven-ciones, las reglas morales y las normas sociales de su sociedad. Cuando comienzan sus negocios, los empresarios han aprendido que reglas legales deben respetar y el punto hasta donde los derechos de propiedad son protegidos o violados por el Estado; ya son las “personas legales” de la teoría del derecho. Al tener la misma historia de aprendizaje, los empresarios y otros participantes del mercado com-parten instituciones formales e informales y, por lo tanto, las reglas del juego. Esto los convierte en agentes específicos de un juego económico específico.
Por lo tanto, las instituciones son las responsables de coordinar el conocimien-to de los participantes en el mercado en un primer y muy importante nivel. Es claro que, dependiendo de las características del proceso de aprendizaje compar-tido en sociedades específicas, esta coordinación del conocimiento ocurrirá a un nivel diferente de costos de transacción (North, 1990a). El marco institucional de un mercado al aire libre en Marruecos, por ejemplo, coordina el conocimiento de los participantes del mercado a un nivel mayor de costos de transacción que el elaborado marco institucional de mercados más diferenciados — por ejemplo, en los países desarrollados de Occidente.
En un segundo nivel, la coordinación de conocimiento en un mercado tiene lugar con la ayuda de los precios. El viejo argumento de Hayek sigue siendo cierto: la existencia de precios en escenarios de mercado facilita en gran medida la poste-rior coordinación del conocimiento de los participantes del mercado en compa-ración con escenarios sin precios de mercado — como ocurre, por ejemplo, en los sistemas económicos socialistas (Hayek, 1960). En consecuencia, la coordinación del conocimiento en los mercados se debe tanto al marco institucional como a los precios que prevalecen en el juego de un mercado específico.
Al considerar el papel del mercado en la acumulación del conocimiento se debe observar lo que ocurre durante el intercambio entre oferta y demanda, bajo
27
APRENDIZAJE, INSTITUCIONES, Y DESEMPEÑO ECONÓMICO
el supuesto de que todos los participantes del mercado conocen las reglas de juego. El intercambio es un proceso de comunicación durante el cual los consu-midores y los empresarios forman modelos mentales compartidos. Así, empre-sarios y consumidores no comparten desde el inicio un “conocimiento común” (Langlois y Cosgel, 1998, p. 112). No existe tampoco un subastador ficticio a quien le importa que cada parte del mercado sea consciente de la otra. El surgimiento mismo de una estructura de comunicación común es el prerrequisito de cualquier acto de intercambio. Como los empresarios no siempre suministran hipótesis correctas sobre los problemas del consumidor, y los consumidores no pueden co-nocer todas las alternativas disponibles en los mercados, los actos de intercambio siempre son “imperfectos”.
Para prevenir posibles malentendidos aquí, queremos hacer énfasis en que los modelos mentales en el proceso de intercambio difieren de aquellos que encie-rran las formas internas de las instituciones sociales, aunque son del mismo mate-rial cognitivo. El rasgo distintivo de las reglas del juego internalizadas es que son compartidas por todos los participantes del mercado. Los modelos mentales que llegan a ser compartidos en el proceso de intercambio son, inversamente, de ca-rácter más temporal. Más importante aún es que son compartidos solo por algunos consumidores y algunos empresarios. La existencia de unos precios facilita la in-formación de este tipo de modelos mentales durante el proceso de intercambio.
Por lo general, mientras más modelos mentales se formen en el mercado con bajos costos de transacción, más efectivo será el uso del conocimiento en una economía. Este argumento requiere mayor elaboración. Bertin Martens examina el dilema que enfrentan agentes especializados con capacidades cognitivas limi-tadas al compartir la difusión de conocimiento en el mercado (Martens, 1999). Los agentes pueden dedicar más de esa escasa capacidad a adquirir conocimiento común y formar modelos mentales compartidos con otros agentes o a desarrollar su propia especialización. Los costos de transacción afectan la opción que escoge-rán los agentes. Una alta frecuencia de actos de intercambio y la profundización de la división del conocimiento llevan a una mayor realización de los beneficios del intercambio y, al final, a un mejor desempeño económico.
Habiendo examinado como se interrelacionan las instituciones, los intercam-bios de mercado y la diseminación del conocimiento, examinaremos ahora cómo el marco institucional afecta la competencia en el mercado. El tipo de competen-cia que prevalece durante el proceso de intercambio depende crucialmente de las instituciones que prevalecen en el momento. Las instituciones determinan no solo
28
C. MANTZAVINOS, DOUGLASS C. NORTH Y SYED SHARIQ
el tipo de juego competitivo, sino también su ritmo. Así, el ritmo de aprendizaje de los jugadores depende de la intensidad de la competencia, que a su vez está determinada por el marco institucional (Mantzavinos, 1994). Debido a la compe-tencia, los agentes que sufren efectos pecuniarios externos se motivan a aprender más con el fin de asegurar su supervivencia en la lucha económica.
Durante el proceso competitivo, se generan tecnologías como un producto espontáneo. ¿Por qué espontáneo? Porque las organizaciones que participan en el juego económico — es decir, las empresas — están principalmente preocupadas por incrementar sus ganancias. En el proceso de resolver este problema primario, utilizan una muy amplia variedad de parámetros competitivos. La tecnología es solo uno de ellos. El conocimiento científico es usado, y también parcialmente producido, por las empresas solo en la medida en que los empresarios esperen obtener beneficios económicos derivados de su uso. Así, la generación de las tecnologías está mediada por la prueba del mercado, es decir, por consideracio-nes de rentabilidad. Es por esta razón que no existe una conexión causal simple entre instituciones, actividades organizacionales y la generación de tecnologías (Rosenberg, 1994).
El proceso económico competitivo que genera tecnologías y, por ende, nuevo conocimiento está, por supuesto, ligado al intercambio en el mercado. Para que las tecnologías puedan ser efectivas, debe estar presente una capacidad de absorción apropiada del lado de la demanda en el mercado (Cohen y Levinthal, 1990). En otras palabras, los resultados del proceso competitivo del lado de la oferta en la forma de nuevas tecnologías puede aumentar la riqueza solo si el lado de la demanda puede usarlas. Este hecho tiene profundas implicaciones para el im-portante asunto de política pública de la transmisión de nuevas tecnologías, es-pecialmente en los lugares menos desarrollados del mundo. La transferencia de tecnologías solo se logra si los procesos de aprendizaje adecuados han tenido lugar en la parte receptora (Wright, 1997). Así, la comunicación y la formación de los respectivos modelos mentales es un prerrequisito de cualquier uso efectivo de tecnologías.14
En resumen, el desempeño económico es el resultado de un complejo proceso que implica entrar en el juego económico según las reglas formales e informales
14 Hay aquí una diferencia crucial entre nuestra teoría y la teoría del desarrollo endógeno (p.ej., Romer, 1986; Romer, 1993; Romer, 1994; Lucas, 1988; Lucas, 1993).
29
APRENDIZAJE, INSTITUCIONES, Y DESEMPEÑO ECONÓMICO
que generan estructuras de incentivos y canalizan las actividades innovadoras en una cierta dirección. No hay garantía de que los procesos de aprendizaje com-partido y las instituciones que evolucionan en una sociedad a través del tiempo producirán crecimiento económico (North, 1994). A través de la historia, los fracasos son más frecuentes que los éxitos. Y es importante entender que lo que es adecuado para una economía no es automáticamente adecuado para otra; y que aunque sea adecuado hoy, no necesariamente será adecuado mañana. Solo si entendemos los principales factores que producen sendero-dependencia podre-mos aspirar a ser capaces de alterar el desempeño económico en una dirección particular.
V. SENdERo-dEPENdENCIA: CoGNITIVA, INSTITuCIoNAl y ECoNÓmICA
El proceso de cambio social que presentamos en este artículo puede ser resu-mido de la siguiente forma:
“realidad” > creencias > instituciones > políticas específicas > resultados (y, en consecuencia, “realidad” alterada)
El mecanismo de retroalimentación que va de los resultados a la realidad co-rre a través de la mente humana. Y como la mente interpreta activamente la reali-dad, tenemos un muy limitado conocimiento de la manera en que los resultados serán percibidos o interpretados por los agentes. Esta es la principal razón por la cual los modelos económicos mecanicistas y deterministas del cambio econó-mico no pueden funcionar: las ideas son los factores autónomos de la evolución socioeconómica, y si queremos aprender más sobre este proceso, necesitamos saber más sobre la manera en que nuestras mentes construyen la realidad.
Sin embargo, podemos formular una hipótesis acerca de cómo el “andamiaje” construido por los humanos se relaciona con los resultados, mientras continua evolucionando en el tiempo. Después de un periodo t1
(esto es, después de que se ha completado el aprendizaje a través de las instituciones, los mercados y los re-sultados), la mente interpreta la realidad en el periodo t
2 (esto es, los resultados)
con base en los modelos mentales ya existentes en el periodo t1. Obviamente,
esto es cierto para cada individuo en la sociedad, de manera que el aprendizaje
30
C. MANTZAVINOS, DOUGLASS C. NORTH Y SYED SHARIQ
compartido en t2 debe estar basado en lo que ya existía en t
1. En otras palabras,
los modelos mentales compartidos en t2 se han formado con base en los modelos
mentales compartidos en t1. En los casos en que el contenido del aprendizaje co-
lectivo es el mismo o es similar a través de un número de periodos, los modelos mentales se hacen relativamente inflexibles y los sistemas compartidos de creen-cias son moldeados. Estos son a su vez la fuente de la sendero-dependencia cognitiva, ya que mientras más inflexibles sean los modelos mentales, más difíciles serán su modificación y su revisión.
Debido a esta sendero-dependencia cognitiva, el andamiaje del paisaje hu-mano (es decir, la formación de instituciones) también ocurre de manera sen-dero-dependiente. Una vez todos los jugadores han formado los mismos mode-los mentales, la mezcla institucional puede comenzar a resolver una variedad de problemas sociales de manera particular. Se puede hablar así de “rendimientos crecientes de un marco institucional” en el sentido de que, una vez las soluciones a los problemas han sido aprendidas por los agentes, se aplican inconscientemen-te cada vez que surgen problemas similares. Esta sendero-dependencia institucional puede estructurar el juego económico de una manera estandarizada a través del tiempo y puede conducir a las sociedades a jugar un juego que resulte en conse-cuencias indeseables (North, 2000; Pierson, 2000).
Mientras el marco institucional y la estructura de incentivos se mantengan constantes, la interacción en el mercado se canalizará en una cierta dirección y se fomentará la generación de ciertos tipos de tecnologías. En este sentido, la sendero-dependencia cognitiva y la institucional darán paso, en últimas, a la sen-dero-dependencia económica. La proposición intuitiva de que “la historia impor-ta” designa la importancia del fenómeno de sendero-dependencia, comenzando en el nivel cognitivo, pasando por el nivel institucional y culminando en el nivel económico (Mantzavinos, 2001).
VI. CoNCluSIÓN
El marco analítico presentado aquí es una primera aproximación al papel que tiene el aprendizaje en la formación de instituciones y de los juegos económicos que se desarrollan en ellas. Se requiere más investigación con el fin de desarrollar teorías de cómo funcionan los mercados políticos, del surgimiento y los efectos de la ideología, y de las relaciones entre instituciones formales e informales. Para
31
APRENDIZAJE, INSTITUCIONES, Y DESEMPEÑO ECONÓMICO
todas estas áreas de investigación, la cuestión del aprendizaje resulta de crucial importancia. Es por esto que debemos prestar atención a los desarrollos de la ciencia cognitiva y usar sus hallazgos para nuestros propios propósitos explica-tivos, mientras que nos movemos hacia una teoría más refinada — una teoría lo suficientemente operacional para ser usada en asuntos de política pública.
REFERENCIAS
Anderson, John R. (1993), Rules of the Mind, Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.
Clark, Andy, and Annette Karmiloff-Smith (1993), “The cognizer’s innards: A psychological and philosophical perspective on the development of thought”, Mind and Language 8:4, pp. 487-519.
Cohen, Neal J., and Larry R. Squire (1980), “Preserved learning and retention of pattern-analyzing skill in amnesia: Dissociation of knowing how and knowing that”, Science 210, pp. 207-10.
Cohen, Wesley, and Daniel Levinthal (1990), “Absorptive capacity: A new pers-pective on learning and innovation”, Administrative Science Quarterly 35:1, pp. 128-52.
Damasio, Antonio (1999), The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness, New York: Harcourt Brace.
Denzau, Arthur T. and Douglass C. North (1994), “Shared mental models: Ideo-logies and institutions”, Kyklos 47:1, pp. 3-31.
Donald, Merlin (1991), Origins of the Modern Mind: Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition, Cambridge: Harvard University Press.
Ferguson, Adam (1966 [1767]), An Essay on the History of Civil Society, Edinburgh: Edinburgh University Press.
Fetzer, James H. (1999a) “Deduction and mental models”, Minds and Machines 9:1, pp. 105-10.
Fetzer, James H. (1999b), “Mental models reasoning without rules”, Minds and Machines 9:1, pp. 119-26.
Finer, Samuel E. (1974), “State-building, state boundaries, and border control”, Social Science Information 13:4/5, pp. 79-126.
Gentner, Dedre, Keith J. Holyoak, and Boicho N. Kokinov, eds. (2001), The Ana-logical Mind: Perspectives from Cognitive Science, Cambridge: Mit Press.
32
C. MANTZAVINOS, DOUGLASS C. NORTH Y SYED SHARIQ
Gigerenzer, Gerd (2000), Adaptive Thinking: Rationality in the Real World, Oxford: Oxford University Press.
Goldberg, Elkhonon (2001), The Executive Brain: Frontal Lobes and the Civilized Mind, Oxford: Oxford University Press.
Green, Leslie (1990), The Authority of the State, Oxford: Clarendon Press.Hall, Peter (1993), “Policy paradigms, social learning, and the state: The case of
economic policy-making in Britain”, Comparative Politics 25:3, pp. 275-96.Hayek, Friedrich A. von (1960), The Constitution of Liberty, London: Routledge
and Kegan Paul.Holland, John H., Keith J. Holyoak, Richard E. Nisbett, and Paul R. Thagard
(1986), Induction: Processes of Inference, Learning, and Discovery, Cambridge: Mit Press.
Holyoak, Keith J. and Paul Thagard (1995), Mental Leaps: Analogy in Creative Thought, Cambridge: Mit Press.
Johnson-Laird, Philip N. (1997a), “Rules and illusions: A critical study of Rips’s ‘The Psychology of Proof’”, Minds and Machines 7:3, pp. 387-407.
Johnson-Laird, Philip N. (1997b), “An end to the controversy? A reply to Rips”, Minds and Machines 7:3, pp. 425-32.
Johnson-Laird, Philip N. and Ruth M. J. Byrne (1999), “Models rule, OK? A reply to Fetzer”, Minds and Machines 9:1, pp. 111-8.
Jones, Eric (1981), The European Miracle: Environments, Economies, and Geopolitics in the History of Europe and Asia, Cambridge: Cambridge University Press.
Katznelson, Ira, and Helen Milner, eds. (2002), Political Science: The State of the Discipline, New York: W. W. Norton.
Langlois, Richard and Metin Cosgel (1998), “The organisation of consumption”, in Marina Bianchi, ed.. The Active Consumer, London: Routledge, pp. 107-21.
Levi, Margaret (1988), Of Rule and Revenue, Berkeley: University of California Press.
Lipford, Jody and Bruce Yandle (1997), “Exploring the production of social or-der”, Constitutional Political Economy 8, pp. 37-55.
Loasby, Brian J. (1999), Knowledge, Institutions, and Evolution in Economics, Lon-don: Routledge.
Lucas, Robert E., Jr. (1988), “On the mechanics of economic development”, Jour-nal of Monetary Economics 22:1, pp. 3-42.
Lucas, Robert E., Jr. (1993), “Making a miracle” Econometrica, 61:2, pp. 251-72.Mantzavinos, C. (1994), Wettbewerbstheorie (Theory of Competition), Berlin: Dunc-
ker and Humblot.
33
APRENDIZAJE, INSTITUCIONES, Y DESEMPEÑO ECONÓMICO
Mantzavinos, C. (2001), Individuals, Institutions, and Markets, Cambridge: Cambri-dge University Press.
March, James G. (1999), The Pursuit of Organizational Intelligence, Oxford: Blac-kwell Publishers.
Martens, Bertin (1999), “The cognitive mechanics of economic development: Economic behavior as a response to uncertainty”, Discussion Paper 08-99, Max Planck Institute for Research into Economic Systems.
McGinnis, Michael D., ed. (1999a), Polycentric Governance and Development: Rea-dings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Ann Arbor: Uni-versity of Michigan Press.
McGinnis, Michael D., ed. (1999b), Polycentricity and Local Public Economies: Rea-dings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Ann Arbor: Uni-versity of Michigan Press.
McGinnis, Michael D., ed. (2000), Polycentric Games and Institutions: Readings from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Ann Arbor: University of Michigan Press.
Nee, Victor (1998), “Norms and networks in economic and organizational per-formance”, American Economic Review (Papers and Proceedings) 88:2, pp. 85-9.
Nee, Victor and Paul Ingram (1998), “Embeddedness and beyond: Institutions, exchange, and social structure”, in Victor Nee and Mary Brinton, eds. The New Institutionalism in Sociology, New York: Russell Sage Foundation, pp. 19-45.
Nisbett, Richard and Lee Ross (1980), Human Inference: Strategies and Shortcomings of Social Judgment, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall.
North, Douglass C. (1990a), Institutions, Institutional Change, and Economic Perfor-mance, Cambridge: Cambridge University Press.
North, Douglass C. (1990b), “A transaction cost theory of politics”, Journal of Theoretical Politics 2:4, pp. 355-67.
North, Douglass C. (1994), “Economic performance through time”, American Economic Review 84:3, pp. 359-68.
North, Douglass C. (2000), “Big-bang transformations of economic systems: An introductory note”, Journal of Institutional and Theoretical Economics 156:1, pp. 3-8.
Nozick, Robert (1974), Anarchy, State and Utopia, Oxford: Blackwell Publishers.Ostrom, Elinor (1990), Governing the Commons: The Evolution of Institutions for
Collective Action, Cambridge: Cambridge University Press.Ostrom, Elinor, Roy Gardner and James Walker (1994), Rules, Games, and Com-
mon-Pool Resources, Ann Arbor: Michigan University Press.
34
C. MANTZAVINOS, DOUGLASS C. NORTH Y SYED SHARIQ
Pierson, Paul (2000), “Increasing returns, path dependence, and the study of politics”, American Political Science Review 94:2, pp. 251-67.
Pitt, David (2002), “Mental representation”, in Edward N. Zalta, ed., The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Winter 2002 edition. Available at plato.stanford.edu/archives/win2002/entries/mental-representation, [Accessed 3 December 2003].
Popper, Karl R. (1992 [1972]), Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, se-venth impression, Oxford: Clarendon Press.
Powell, Walter W. and Paul J. DiMaggio, eds. (1991), The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago: University of Chicago Press.
Riker, William (1980), “Implications from the disequilibrium of majority rule for the study of institutions”, American Political Science Review 74:2, pp. 432-46.
Rips, Lance J. (1994), The Psychology of Proof: Deductive Reasoning in Human Thin-king, Cambridge: Mit Press.
Rips, Lance J. (1997), “Goals for a theory of deduction: Reply to Johnson-Laird”, Minds and Machines, 7:3, pp. 409-24.
Romer, Paul. (1986), “Increasing returns and long-run growth”, Journal of Political Economy 94:5, pp. 1002-37.
Romer, Paul (1993), “Idea gaps and object gaps in economic development”, Jour-nal of Monetary Economics 32:3, pp. 534-73.
Romer, Paul (1994), “The origins of endogenous growth”, Journal of Economic Perspectives 8:1, pp. 3-22.
Rosenberg, Nathan (1994), Exploring the Black Box: Technology, Economics, and His-tory, New York: Cambridge University Press.
Ryle, Gilbert (1949), The Concept of Mind, London: Penguin Books.Weber, Max (1972 [1922]), Wirtschaft und Gesellschaft, 5th ed., Tübingen: J. C. B.
Mohr (Paul Siebeck).Wright, Gavin (1997), “Towards a more historical approach to technological chan-
ge”, The Economic Journal 107:444, pp. 1560-6.
35
ComISIoNES dE lA VERdAd Como INSTITuCIoNES dE APRENdIzAjE: El CASo dE KENIA
joHANNA AmAyA PANCHEjoHANNES lANGER*
RESUMEN
El institucionalismo cognitivo brinda herramientas teóricas importantes para comprender las dinámicas del cambio social. Los modelos mentales, el aprendiza-je individual colectivo, las instituciones y organizaciones, son algunos de los temas que se abordan en este artículo para realizar una aproximación a los procesos de construcción de la verdad; en particular, la Comisión de la Justicia, Reconcilia-ción y Verdad de Kenia (tjRc), caracterizada por presentar altos niveles de corrup-ción y muchas contradicciones, debido — entre otros factores — a su mandato excesivamente amplio. Aunque la búsqueda y reconstrucción de la verdad han comenzado, todavía queda un largo camino por recorrer para lograr que los dere-chos humanos y las violaciones de éstos sean reconocidos por el Estado de Kenia. Este ensayo busca articular algunas lecciones del institucionalismo cognitivo con las complejas dinámicas de reconstrucción de la verdad en la tjRc.
* Johanna Amaya Panche es profesora asistente, Directora del grupo de investigación de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá y catedrática de la Pon-tificia Universidad Javeriana. Johannes Langer es profesor asociado e investigador de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. Correos electrónicos: [email protected] y [email protected]. Los autores agradecen en especial al profesor Chrysostomos Mantzavi-nos por sus inspiradoras ideas y explicaciones brindadas en los talleres realizados en Medellín y Cartagena, en febrero 2015, pues ellos proporcionaron las bases de este artículo. El artículo es parte del proyecto de investiga-ción “Get the truth out of truth commissions”, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, y la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Recibido: marzo 30 de 2015; aceptado: abril 30 de 2015.
Economía & Región, Vol. 9, No. 1, (Cartagena, junio 2015), pp. 35-65.
36
JOHANNA AMAYA PANCHE Y JOHANNES LANGER
Palabras clave: Comisión de la verdad, Kenia, institucionalismo cognitivo, modelos mentales, reconciliación, verdad.
Clasificaciones jel: D63, D74, D87, N47
ABSTRACT
Truth Commissions as Learning Institutions to Deal with the Past: The Case of Kenya
Cognitive institutionalism provides an important theoretical tool to under-stand the dynamics of social change. Mental models, collective individual learning, institutions and organizations are addressed in this article to show the approach to the process of truth construction, in particular the Commission for Justice, Truth and Recociliation of Kenya (tjRc), which was characterized, among other factors, by high levels of corruption and many contradictions, due to its overly broad mandate. Although the search for truth and reconstruction has started, there is still a long way to go so that human rights and their violation are rec-ognized by the State of Kenya. This essay seeks to articulate some lessons from cognitive institutionalism with the complex dynamics of reconstruction of truth in the tjRc.
Key words: Cognitive institutionalism, Kenya, mental models, reconciliation, truth commission, truth.
jel Classifications: D63, D74, D87, N47
I. INTRoduCCIÓN
Las comisiones de la verdad son un fenómeno que se presenta y se estudia de manera cada vez más frecuente en el mundo. El auge de estas es, evidentemente, un fenómeno interesante e importante por explorar. Paralelamente, el institucio-nalismo cognitivo se constituye en una apuesta teórica innovadora, que incorpo-ra aspectos relacionados con los complejos procesos de aprendizaje individual y social y, de la mano de ellos, la institucionalización de prácticas sociales en varios niveles — todo lo cual brinda respuestas interesantes al fenómeno del cambio social.
37
COMISIONES DE LA VERDAD COMO INSTITUCIONES DE APRENDIZAJE: EL CASO DE KENIA
Este ensayo tiene por objeto articular la teoría del institucionalismo cognitivo con el análisis de los procesos de construcción y reconstrucción de la verdad en las comisiones de la verdad, que son entendidas como instituciones. En particu-lar, se estudia el caso de la Comisión de la Justicia, Reconciliación y Verdad (tjRc) de Kenia, que es la organización que implementa las reglas del juego en ese país. El documento también analiza la forma en que los procesos de aprendizaje colec-tivo y la construcción de modelos mentales compartidos, en un contexto de violencia prolongada, influyen en la construcción de acuerdos de paz que llevan a la imple-mentación de mecanismos propios de la justicia transicional, concretamente, la comisión de la verdad.
El texto se divide en tres partes. En la primera se retoman algunos elementos relevantes del institucionalismo cognitivo como marco de análisis del objeto de estudio. En la segunda se exploran las posibles relaciones entre los elementos teó-ricos abordados en la primera sección y los procesos de construcción y reconstruc-ción de la verdad en las comisiones de la verdad. La tercera sección analiza el caso específico de la tjRc en Kenia, retomando elementos propios del conflicto que antecedió a la creación de esta organización, las dinámicas en las que emergió y se desarrolló, y algunos de sus efectos parciales. Finalmente, se concluye estable-ciendo conexiones explícitas entre las partes desarrolladas a lo largo del mismo.
II. El INSTITuCIoNAlISmo CoGNITIVo
El marco teórico que orienta el análisis de este trabajo es el institucionalismo cognitivo propuesto por Mantzavinos, North y Shariq (2004).1 En este apartado recogeremos algunos elementos centrales de esta perspectiva teórica, que resultan relevantes para el análisis de los procesos de construcción de la verdad y, particu-larmente, de las comisiones de la verdad y la tjRc. Abordaremos principalmente los conceptos relacionados con los procesos de aprendizaje individual y colectivo, la configuración de modelos mentales, las instituciones formales e informales, y las dinámicas de cambio en este tipo de procesos, para luego relacionarlos con el estudio del caso de Kenia.
Mns 2004 destacan el papel del aprendizaje como requisito fundamental para entender las dinámicas del cambio en las ciencias sociales, que es uno de los ob-
1 En adelante, esta referencia será citada como Mns 2004.
38
JOHANNA AMAYA PANCHE Y JOHANNES LANGER
jetos centrales del estudio en las ciencias cognitivas y en la investigación realizada por estos autores. De manera que lo que ellos buscan es comprender la forma en que se articulan los procesos de aprendizaje individual con el cambio en el nivel de la sociedad, y explorar la manera en que el aprendizaje individual y colectivo tienen lugar en la conformación de instituciones.
Para entender este planteamiento teórico, resulta pertinente aclarar que el enfoque propuesto por los autores observa la mente como una estructura compleja que activa interpretaciones, al tiempo que clasifica una variedad de señales recibi-das de los sentidos y experiencias del ambiente físico, del ambiente sociocultural y del ambiente lingüístico. Es importante reconocer que, como lo señalan los auto-res, existe una amplia variedad de representaciones mentales que se han ofrecido como modelos cognitivos para describir las operaciones mentales. Sin embargo, ellos optan por la noción pragmática de los modelos mentales, y es así como entienden que estos evolucionan gradualmente durante el desarrollo cognitivo para organizar las percepciones y actualizar las memorias. Estas últimas, en forma de estructuras de conocimiento flexibles, se crean en el organismo como una respuesta pragmática a una situación problemática, para explicar e interpretar su ambiente (Mns 2004).
Es en este punto donde se puede definir un modelo mental como la predic-ción final que la mente realiza, o como la expectativa que esta tiene respecto al ambiente, antes de obtener una retroalimentación del mismo. Dependiendo de si la expectativa formada es validada por la retroalimentación del ambiente, el modelo mental puede ser revisado, refinado o totalmente rechazado (Mns 2004).
Sin embargo, como lo sostienen los autores, la formación de modelos menta-les y la evaluación de soluciones a problemas en el ambiente no conducen necesa-riamente al éxito. El aprendizaje es un proceso evolutivo de ensayo y error, y fallar en la solución de un problema conduce a intentar una nueva solución. Por tal motivo, los modelos mentales son generalmente estructuras cognitivas flexibles que ayudan a los seres humanos a resolver problemas (Mns 2004).
Por consiguiente, cuando el ambiente confirma el mismo modelo mental mu-chas veces, el modelo comienza a estabilizarse. Los autores denominan “creencia” a esta relativa cristalización del modelo mental y “sistema de creencias” a la inter-conexión entre creencias (Mantzavinos, 2015). Al estar habilitado para sobrevivir en su ambiente — respecto al aprendizaje del pasado — el sistema de creencias empieza a conectarse con el sistema motivacional (Mns 2004).
39
COMISIONES DE LA VERDAD COMO INSTITUCIONES DE APRENDIZAJE: EL CASO DE KENIA
Cuando cierto modelo mental no produce una solución exitosa, el individuo emplea estrategias inferenciales, en especial analogías, de forma casi automática. Si estas estrategias tampoco resuelven el problema, el individuo se ve forzado a ser creativo y a producir nuevos modelos mentales y crear así nuevas soluciones (Mantzavinos, 2015).
En este proceso es crucial la retroalimentación del ambiente, que juega un pa-pel primario en la determinación del éxito o el fracaso — y la subsiguiente e incre-mental estabilización o modificación — del modelo mental subyacente. En suma, las decisiones creativas o aprendizajes tendrán o no lugar dependiendo funda-mentalmente de la retroalimentación del entorno que la mente del indivi duo recibe mientras trata de solucionar sus problemas. Sin embargo, nada garan tiza que la retroalimentación del ambiente sea percibida tal y como sucede. Debido a que la mente interpreta activamente todos los insumos sensoriales, con frecuen-cia el mensaje referido al éxito o fracaso de la solución podrá ser malinterpretado (Mns 2004).
La teoría sugerida por los autores necesita, según ellos, de una mayor elabora-ción. Pero, asimismo, suministra un punto de partida útil para construir un mar-co analítico y da cuenta de manera más o menos satisfactoria del aprendizaje individual y del proceso decisorio, además de proveer las bases suficientes para la explicación del proceso de aprendizaje social.
A. Aprendizaje colectivo y modelos mentales
Siguiendo a Mns (2004), entendemos que
“El aprendizaje en el nivel social puede ser conceptualizado como un proceso compartido o de aprendizaje colectivo; cuando se explica la emergencia de cono-cimiento cultural o social, es necesario distinguir dos aspectos del conocimiento compartido: el estático y el evolutivo. En la dimensión estática, los individuos en determinado contexto sociocultural, continuamente se comunican con otros individuos mientras intentan resolver sus problemas. El resultado directo de esta comunicación es la formación de modelos mentales compartidos, los cuales pro-veen el marco común de interpretación de la realidad y dan lugar a soluciones colectivas a problemas surgidos del entorno. La importancia de este proceso es obvia: la interpretación común de la realidad es el fundamento de cualquier inte-racción futura.” (Ibíd., p. 76).
40
JOHANNA AMAYA PANCHE Y JOHANNES LANGER
Entonces, la evolución de los modelos sociales colectivos a lo largo del tiempo, y de modelos mentales compartidos, depende del tamaño del grupo y de las or-ganizaciones. Como lo señalan los autores, este proceso tiene lugar, en principio, dentro de las familias, los vecinos, y las escuelas; es decir, dentro de organizacio-nes sociales. La teoría moderna del aprendizaje organizacional considera a las or- ganizaciones como sistemas de distribución del conocimiento, en las cuales las capacidades son compartidas con el intercambio de conocimiento.
A partir de lo anterior es posible comprender que los modelos mentales se conforman con el surgimiento de instituciones y se consolidan como prácticas que brindan soluciones exitosas ante los problemas o conflictos a que se enfren-tan los seres humanos. En ese sentido, un modelo mental se consolida cuando resulta exitoso para dar respuestas a un problema, y tiende a perpetuarse siempre que mantenga su capacidad de brindar soluciones a situaciones problemáticas. Frente al fracaso en la resolución de un problema, al aplicar un modelo mental previamente existente, surgen respuestas creativas que permiten idear nuevos mo-delos mentales en contextos diferentes y ante situaciones problemáticas diversas (Mantzavinos, 2015).
Sin embargo, el origen del conocimiento transmitido de generación en genera-ción no está limitado al conocimiento teórico. La otra categoría del conocimiento no es expresable en términos lingüísticos. Su mecanismo de transmisión es la imitación directa de la actuación de otros. Se trata del conocimiento práctico o “saber hacer” (knowing-how), que se refiere a habilidades adquiridas para resolver problemas prácticos y es igualmente importante para la vida cotidiana de todos los individuos en una sociedad (Mns 2004).
Como el conocimiento colectivo tiene lugar en el nivel social, la capacidad de solución de problemas de la sociedad abarca a ambos: conocimiento teórico-cien-tífico y conocimiento práctico, el cual crece y es transmitido en el tiempo. Existe, sin embargo, una subcategoría que resulta de primordial interés para el conoci-miento práctico: aquel relacionado con la solución de problemas de interacción humana. Hayek (1960) equipara el crecimiento de las civilizaciones con el creci-miento del conocimiento, incluyendo “hábitos, habilidades, actitudes emociona-les, herramientas e instituciones: todas las adaptaciones de experiencias pasadas que han crecido por la eliminación selectiva de contactos menos adecuados” (citado en Mns 2004, p. 77). Este tipo de conocimiento es, desde nuestra pers-pectiva, de vital importancia para el análisis de situaciones de conflicto, como la expuesta en nuestro estudio de caso.
41
COMISIONES DE LA VERDAD COMO INSTITUCIONES DE APRENDIZAJE: EL CASO DE KENIA
b. Aprendizaje colectivo y el surgimiento de instituciones
Desde el enfoque propuesto para este análisis, las instituciones son definidas como las reglas de juego en una sociedad o, más formalmente, ideaciones hu-manas que constriñen la estructura de sus propias interacciones (North, 1991 y 1994). Están conformadas por reglas formales (constituciones, estatutos, derecho común y regulaciones), reglas informales (convenciones, reglas morales y normas sociales), y las características de aplicación de cada una. Debido a que ellas con-forman la estructura de incentivos de la sociedad, definen también el camino o el sentido en que el juego es jugado a través del tiempo (Mantzavinos, 2015).
En este sentido, desde el punto de vista externo, las instituciones son compor-tamientos regulares o rutinas compartidas en una población. Desde el punto de vista interno, estas no son más que modelos mentales o soluciones compartidas a problemas recurrentes en la interacción social. Las instituciones, sólo por estar ancladas en la mente de las personas, se vuelven relevantes para la conducta. La elucidación de los aspectos internos es un paso crucial en la adecuada explicación del surgimiento, evolución y efectos de las instituciones; esto determina una di-ferencia cualitativa entre el enfoque cognitivo y otros enfoques institucionales. Respecto al fenómeno de la decisión, el enfoque cognitivo de las instituciones no insiste tanto en la racionalidad como lo hace en el juicio por algunos estándares externos, no descuida el rango más amplio de procesos mentales — racionamiento analógico, formación de habilidades, etc. — que juegan un papel crucial en el surgimiento de soluciones compartidas a problemas recurrentes de la interacción social (Mantzavinos, 2015).
Las instituciones tienen diversos efectos. Uno de ellos es la provisión de incen-tivos para crear organizaciones. Esto quiere decir que existe una gran diferencia entre estos dos términos: las instituciones son las reglas del juego, las organizacio-nes son los jugadores. Estas últimas están conformadas por individuos o grupos de individuos que se dirigen juntos hacia algún objetivo común. Dichos indivi-duos, igual que los modelos mentales, evolucionan dentro de las organizaciones, y allí tiene lugar el aprendizaje colectivo de sus objetivos (Mns 2004).
El surgimiento de instituciones formales e informales es conducido por distin-tos mecanismos. Las instituciones informales de la sociedad surgen y cambian en un proceso de interacción espontánea y son “en efecto, el resultado de acciones humanas; pero no la ejecución de algún diseño humano” (Ferguson, 1966, p. 188). El surgimiento espontáneo de instituciones informales se deriva de un pro-
42
JOHANNA AMAYA PANCHE Y JOHANNES LANGER
ceso de innovación e imitación que tiene lugar en el grupo social que está apren-diendo colectivamente. Los individuos que respetan convenciones siguen reglas morales y adoptan normas sociales que producen el surgimiento del orden social. En grupos unidos, las instituciones informales son, en gran medida, suficientes para la estabilización de expectativas y proveen disciplina, porque los miembros del grupo establecen relaciones. En sociedades primitivas, sólo las instituciones informales pueden establecer el orden social, y, frecuentemente, no son necesarias instituciones adicionales con mecanismos de aplicación explícitos por terceros (third-party) (Mantzavinos, 2015; Mns 2004).
Este asunto, como lo plantean los autores, nos lleva a uno de los principales problemas en la ciencia política: las razones de la existencia del Estado. El Estado existe porque provee a los individuos soluciones a problemas similares de con-fianza y protección de la agresión (para individuos de la misma sociedad y de diferentes sociedades). El Estado surge una vez la sociedad se hace más grande y las relaciones entre sus miembros son cada vez más impersonales. Como se ha explicado antes, el contenido del aprendizaje individual depende decisivamente de la retroalimentación del ambiente; así, los individuos actúan en grupos gran-des (como las complejas sociedades modernas) de las que adquirirán diferentes lecciones que serán asumidas por un grupo pequeño. Esta diferenciación de los procesos de aprendizaje es central si el Estado surge como una agencia que orde-na el cumplimiento de las normas (enforcement) (Mns 2004).
En suma, para Mantzavinos North y Shariq las instituciones informales se producen internamente, es decir, son endógenas a una comunidad. En compa-ración, las instituciones formales son imposiciones externas sobre la comunidad; en otras palabras, son productos exógenos de la evolución de las relaciones entre gobernantes. La teoría de la ideología con contenido empírico, que está siendo desarrollada, podría tener como punto de partida la evolución de modelos men-tales compartidos, de actores políticos que dan lugar a la legitimación de nuevas reglas políticas, que a su vez estructuran la interacción humana (Mantzavinos, 2015).
Una vez expuestos algunos de los elementos centrales — y más relevantes para nuestro estudio de caso — de la propuesta teórica de Mns 2004, se examinarán las comisiones de la verdad como instituciones en que se gestan dinámicas com-plejas de construcción de la verdad social colectiva — entendido éste como un proceso de construcción, reconstrucción, estabilización y transformación de las diversas aproximaciones y relato de la verdad sobre el pasado de violencia — y por ende de los modelos mentales que se construyeron durante este período.
43
COMISIONES DE LA VERDAD COMO INSTITUCIONES DE APRENDIZAJE: EL CASO DE KENIA
III. modEloS mENTAlES y CoNSTRuCCIÓN dE lA VERdAd: uNA IdEA EN dESARRollo
Entendemos que el marco teórico propuesto por el institucionalismo cogniti-vo nos brinda herramientas para analizar y comprender dos fenómenos en gene-ral y uno en particular. En general, nos brinda elementos para analizar los proce-sos de construcción de la verdad a través de los conceptos de modelos mentales compartidos, aprendizaje individual y aprendizaje colectivo. Entendemos que la construcción y reconstrucción de la verdad obedece a la configuración y transfor-mación de modelos mentales y, por ende, de las creencias y sistemas de creencias. En segundo lugar, también entendemos que, como consecuencia de lo anterior, las comisiones de la verdad en general, como instituciones, son dinamizadas por estos procesos de construcción y reconstrucción de la verdad y sus respectivos modelos mentales. En tercer lugar, dentro del abordaje particular propuesto, comprendemos que la Comisión de la Verdad de Kenia, como una organización específica, puede ser analizada desde la perspectiva aquí expuesta, en relación con los procesos de construcción de la verdad en general, la configuración de las comisiones de la verdad como instituciones y la aplicación de las reglas de juego definidas por ellas en el marco de las regla de la justicia transicional.
En este apartado se desarrolla una discusión preliminar sobre la construcción de las comisiones de la verdad como instituciones en el marco de la justicia tran-sicional internacional. Luego se propone una aproximación teórica que permita reconocer las posibles relaciones entre modelos mentales compartidos, creencias, aprendizaje individual y colectivo, construcción de la verdad y comisiones de la verdad.
A. El auge de las comisiones de la verdad
El nacimiento de las comisiones de la verdad se asocia generalmente con los países que tuvieron transiciones a la democracia en América Latina en la década de los ochenta (Bass, 2012; Elster, 2004). Las comisiones de la verdad se pueden definir como “cuerpos dispuestos para la investigación de la historia de violación de los derechos humanos en un país en particular, las cuales pueden incluir vio-laciones por parte de militares, fuerzas del gobierno o por parte de fuerzas arma-das de oposición” (Hayner, 1994, p. 600). Dependiendo de cómo se defina una
44
JOHANNA AMAYA PANCHE Y JOHANNES LANGER
comisión de la verdad, se pueden identificar 52 casos que se han desarrollado desde 1974 (Hirsch, 2007) o 40 casos en más de 25 países, como lo ha estudiado e identificado Hayner (2011).
Las comisiones de la verdad que se han establecido en diversos lugares alre-dedor del mundo se caracterizan por ser creadas generalmente por el Estado, así como por tener mandatos estrictamente delimitados y una duración temporal de-finida (con un plazo de uno a dos años de duración en promedio). Asimismo, suelen privilegiar un enfoque orientado hacia el pasado (Avruch, 2010), y por lo general tienen como expectativa publicar un informe final, que suele incluir re-comendaciones.
A diferencia de los tribunales o comisiones de crímenes de guerra, las comisio-nes de la verdad no tienen competencia para juzgar o hacer justicia retributiva (Mo rris, 1996). La justicia retributiva busca la venganza, el castigo, y se concentra principalmente en el perpetrador, mientras que la justicia restaurativa se basa en el perdón, pues se enfoca en y busca la reconciliación (Avruch, 2010). Es impor-tante comprender que las comisiones de la verdad se basan en el concepto de justicia restaurativa, entendida como aquella comprensión de la justicia en la que se pone la atención tanto en la víctima como en el agresor o perpetrador. Esta visión apunta hacia el futuro sin olvidar el pasado, busca promover los procesos de reconciliación y producir transformaciones colectivas en la sociedad (Lederach, 1997; Minow, 1998). La reconciliación se puede definir como la presencia de cuatro ingredientes simultáneos: verdad, perdón, justicia y paz, entendiendo que, cuando se habla de perdón, no deben existir ánimos de venganza entre las partes, de manera que la reconciliación debe incluir disculpas y arrepentimiento (Lede-rach, 1997).
El dilema que se plantea en este punto es ¿cómo construir el perdón colectivo y no sólo individual? Para que esto sea posible, las disculpas deben tener un con-tenido de transformación de los dos actores y, por consiguiente, se debe producir una transformación de identidad a nivel colectivo. Es decir, una transformación de los modelos mentales, creencias y sistemas de creencias del pasado. Es por lo anterior que uno de los retos más importantes de las comisiones de la verdad es pasar de lo individual a lo general (Avruch, 2010, p. 44), es decir, de los procesos micro a los procesos macro de perdón, o, en palabras de Mantzavinos, del apren-dizaje individual al aprendizaje colectivo (Mantzavinos, 2010).
De otra parte, resulta relevante destacar que, a menudo, las comisiones de la verdad se han desarrollado de forma paralela a los procesos judiciales, como se
45
COMISIONES DE LA VERDAD COMO INSTITUCIONES DE APRENDIZAJE: EL CASO DE KENIA
puede observar en los casos de Timor Oriental, Ruanda y Sierra Leona, con el fin de satisfacer la necesidad o demanda de justicia de las víctimas (Clark, 2010; DeShaw Rae, 2009; Schabas, 2004).
Las comisiones de la verdad son consideradas como uno de los cuatro compo-nentes principales de los mecanismos de justicia transicional. Su tarea es descu-brir la verdad del pasado que ha estado envuelto en la violencia estatal y aquella ocasionada por la opresión política o por violaciones de los derechos humanos en general (Minow, 1998; Rotberg, 2000). Han sido activamente promovidas por las Naciones Unidas, así como por organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, y otras entidades concentradas específicamente en el tema de justicia transicional, como el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ictj), establecido en 2001. Su utilidad ha sido am-pliamente reconocida, en tanto que actúan como instrumento alternativo a la justicia punitiva. Por lo general, las comisiones de la verdad son obligadas por organismos nacionales o negociadas por árbitros internacionales, como las Na-ciones Unidas.
Se espera que una comisión de la verdad pueda superar los mitos en torno a los cuales podrían haber sido creadas, relacionados con las atrocidades cometi-das en el pasado y la cuantificación de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el período investigado (Rotberg, 2000). Es así que uno de los aspectos más importantes de una comisión de la verdad es su capacidad de ayudar a construir o reconstruir la unidad social y servir como mecanismo de curación o sanación colectiva. Las comisiones de la verdad han ido incrementando su par-ticipación como herramientas para tramitar conflictos en curso dentro de una sociedad determinada y en un momento histórico específico.
Estas instituciones (las comisiones de la verdad) y sus respectivas organizacio-nes (cada una de las comisiones de la verdad que se han desarrollado concreta-mente alrededor del mundo) presentan desafíos relacionados con la protección de testigos y la disposición de las comunidades locales para realizar procesos de sanación colectiva, así como la respectiva reconfiguración o aprendizaje de los modelos mentales compartidos y creencias, construidos durante el pasado de vio-lencia. El supuesto fundamental que aquí se sigue es que, sin un proceso de sanación tal, una nueva sociedad no puede ser construida, debido a la ausencia de confianza común (Lederach 1997; Zehr 1997).
Las comisiones de la verdad por lo general buscan defender a las víctimas y permitir que sus voces sean escuchadas, porque son ellas quienes fueron olvidadas
46
JOHANNA AMAYA PANCHE Y JOHANNES LANGER
durante el conflicto violento (Villa-Vicencio, 2003). Es así como en este proceso existe la esperanza de que los perpetradores hablen sobre las injusticias que han cometido en el pasado, para ayudar a arrojar luces sobre los acontecimientos rela-cionados con los crímenes y la forma en que se organizaron, pues, de otra mane-ra, difícilmente se revelarían a través del sistema de justicia punitiva ordinaria. En particular, existe la presunción de que los perpetradores tendrán la oportunidad de reconocer sus crímenes y pedir perdón, otorgando a las víctimas y sobrevi-vientes la oportunidad de poder perdonar. Por supuesto, esto sucedería gracias al marco que, como instituciones, proporcionan las comisiones de la verdad para la construcción de un relato común sobre las causas y los hechos del pasado en-vuelto en la violencia. Diversos autores que han reflexionado y escrito sobre las comisiones de la verdad, se han centrado en el elemento de la catarsis, de manera que el perdón y el castigo fueron también destacados por ellos como elementos centrales de este tipo de abordajes. En ese sentido, las amnistías fueron observa-das como un proceso necesario, dirigido a reconstruir la sociedad.
En el caso de la comisión de la verdad de Suráfrica, por ejemplo, se esperaba que las víctimas renunciaran a la venganza y que ello permitiera la construcción de la reconciliación nacional (Mamdani, 1996). Si bien es comprensible que desde esta perspectiva, que fue orientada desde el Estado, se puso en práctica un enfo-que dirigido desde arriba hacia abajo (top down), también es cierto que, paralela-mente, muchas víctimas se sintieron presionadas a perdonar, a pesar de que no estaban preparadas para ello. Es por esto que algunas de ellas querían canalizar la venganza a través de un sistema de justicia punitiva, pero finalmente se les negó esta posibilidad (Lambourne, 2001; Wilson, 2000). Del mismo modo, las víctimas en Indonesia, Sierra Leona y Ruanda se vieron obligadas a seguir tales procedimientos, que en últimas se definieron por la realización del canje de la verdad por la amnistía, lo cual fue establecido en el sistema de justicia transicio-nal, en todos estos casos.
Por lo anterior resulta necesario que las comisiones de la verdad sean imple-mentadas junto a otros mecanismos propios de la justicia transicional, de manera que se logre cumplir con el principio de la reparación integral a las víctimas. Esta reparación se refiere, por una parte, a medidas de satisfacción relacionadas con demandas de justicia y, por otra, a la promoción de procesos colectivos de recons-trucción de la verdad que conlleven a la sanación, el perdón y la reconciliación nacional.
Es claro que, independientemente del rol que cada Estado juegue con relación a las comisiones de la verdad y el enfoque que privilegie, en la mayoría de los ca-
47
COMISIONES DE LA VERDAD COMO INSTITUCIONES DE APRENDIZAJE: EL CASO DE KENIA
sos este (el Estado) utiliza dichas instituciones (las comisiones de la verdad) como herramientas útiles para reconstruir el orden político e institucional. En ese mis-mo sentido, la verdad social, entendida como una institución informal, puede, por lo tanto, reconstruir las memorias individuales que convergen en una memo-ria colectiva, o, visto desde el institucionalismo cognitivo, en la construcción de modelos mentales compartidos sobre la memoria y la verdad (Mns 2004). En otras palabras, los relatos singulares se funden en una gran narrativa colectiva, derivada del aprendizaje y el cambio social e institucional surgido del pasado de violencia.
El desafío para estas instituciones es comprender la manera en que el pasado es impugnado. En casi todas las comisiones de la verdad se puede observar que la expectativa del público es enorme y que, como es de esperar, existe muy poca pa-ciencia por parte de las víctimas, los perpetradores y la sociedad en general para atender a sus “resultados”. Sin embargo, las comisiones de la verdad necesitan tomarse su tiempo para construir el informe final. Es por ello que se debe tener presente que estas instituciones no son la “vara mágica” para resolverlo todo; son tan solo una pieza del rompecabezas, en un panorama importante y mucho más amplio, para tratar de descifrar el pasado violento en un entorno de transición hacia la democracia.
b. Interpretando la verdad como un modelo mental: Aprendizaje individual, colectivo y cambio
Como se ha propuesto hasta ahora, los complejos procesos de construcción y reconstrucción de la verdad del pasado de violencia implican, a su vez, la cons-trucción, reconstrucción, e incluso la modificación o transformación radical de modelos mentales y creencias construidas durante el pasado de violencia. Es cla-ro que las comisiones de la verdad emergen como instituciones, producto de los estándares o reglas de juego definidas por la justicia transicional internacional que buscan dar respuesta a las demandas de las víctimas y la sociedad en general sobre la necesidad y el derecho a la verdad (González y Varney, 2013). Estas ins-tituciones en general son definidas por unas reglas de juego explicadas en el acá-pite anterior, que, al menos teóricamente, permiten la construcción de un relato común sobre los hechos violentos del pasado y sus causas, en medio de diversas complejidades relacionadas con la diversidad de actores, sus respectivos relatos, perspectivas y narrativas respecto a lo acaecido.
48
JOHANNA AMAYA PANCHE Y JOHANNES LANGER
De esta manera, las comisiones de la verdad pueden abordarse como institu-ciones formales creadas, impulsadas y establecidas por el Estado, que emiten un mandato con recomendaciones dirigidas a superar el pasado de violencia (Avruch, 2010). A su vez, estas instituciones formales interactúan con instituciones infor-males, como las normas morales y éticas, sobre el precepto o principio de la ver-dad y otras instituciones sociales informales que juegan en el contexto cultural específico, dentro del cual se desarrollan las organizaciones que ponen en marcha estas reglas de juego. De allí que la retroalimentación del entorno respecto al rol de las comisiones de la verdad sea fundamental en la efectividad de la implemen-tación de su mandato.
Siguiendo a Mantzavinos, las reglas morales, asumidas como un fenómeno em pírico, son culturalmente independientes, en tanto que aportan soluciones a problemas que son prevalentes en todas las sociedades. Como ejemplos clásicos sobre normas morales Mantzavinos destaca entre otros “decir la verdad” (Mant-zavinos, 2015), una norma moral que con frecuencia ha sido vulnerada en con-textos de violencia. Uno de los objetivos centrales de las comisiones de la verdad es restablecer esta regla moral.
En este orden de ideas, es posible entender que, en un contexto determina-do de violencia, se forman modelos mentales compartidos que se cristalizan en creencias, con el propósito de buscar la solución del problema de violencia prove-niente del entorno. En algunos casos, las respuestas al estímulo son más violentas que la situación inicial de violencia, por lo que se produce una escalada del con-flicto, en la que las partes con el tiempo quedan atrapadas. Cuando este tipo de modelos mentales operan “con éxito”, se estabilizan y perpetúan, de manera que reproducen ciclos de violencia. En otros casos se presenta una dinámica opuesta a la anterior, en la que las respuestas comunitarias a los estímulos violentos del entorno son pacíficas, como es el caso de las “comunidades de paz desde la base en Colombia” (Hernández, 2004; Lederach, 1997; Rodríguez, 2012). A través de métodos no violentos, se estabilizan y reproducen modelos mentales compartidos exitosos a través de la puesta en marcha de estrategias comunitarias pacíficas para hacer frente a la violencia.
La construcción de la verdad en el marco de conflictos violentos implica el descubrimiento y redescubrimiento de lo que realmente ocurrió durante el perío-do de la guerra civil o conflicto armado, es decir, la verdad. Esta reconstrucción necesariamente debe pasar por las diferentes perspectivas, miradas y versiones sobre la verdad, de manera que debe ser re-aprendida a través de las historias de
49
COMISIONES DE LA VERDAD COMO INSTITUCIONES DE APRENDIZAJE: EL CASO DE KENIA
las víctimas, así como las de los perpetradores responsables y la sociedad en ge-neral, y así lograr comprender el pasado de manera colectiva. Para ello se deben tener en cuenta aspectos tan importantes como las violaciones de los derechos humanos, y sus causas, características y consecuencias.
La comprensión de los modelos mentales, creencias y sistemas de creencias que se construyeron en el pasado, sean violentos o pacíficos, es un reto para una comisión de la verdad. Esta dificultad crece si se tiene en cuenta que se espera que dichas comisiones puedan proporcionar una comprensión del pasado, in-cluidas las recomendaciones que contribuyan a la superación de los modelos mentales violentos “exitosos” del pasado. También se espera que las comisiones de la verdad puedan recordar y aprender de los modelos mentales pacíficos, que a menudo han sido marginados del proceso de construcción de la verdad, lo que podría contribuir a la consolidación de la paz en situaciones posteriores a los conflictos.
En suma, bajo la presunción de que la verdad funciona como una norma moral que hace posible la regulación en las interacciones entre individuos (Mant-zavinos, 2015), entendemos que las comisiones de la verdad, en general, pueden ser interpretadas como instituciones formales, en tanto que son creadas por los Estados en un escenario de transición hacia el posconflicto, que recogen en su conformación algunas instituciones informales, tales como convenciones, reglas morales y éticas, y normas sociales, relacionadas todas ellas con el deber de “decir la verdad”.
Siguiendo a Barkan (2010), las comisiones de la verdad traen consigo narracio-nes históricas que suministran las bases para la creación de una identidad com-partida. Para ello, deben abordarse los casos de perpetradores y víctimas que po-siblemente ya no estén vivos, pero que siguen afectando la historia nacional. En la construcción de la verdad sobre el pasado de violencia es necesario entonces articular los procesos de aprendizaje individual y colectivo en la construcción de modelos mentales compartidos y creencias. Sólo de esta manera será posible des-cifrar la forma en que estos pueden y deben estabilizarse para reproducirse a favor de la construcción de la paz, o bien transformarse a favor de ella. Es claro que el aprendizaje colectivo y el cambio institucional se encuentran conectados, pues los seres humanos tienen la capacidad de aprender como un pre-requisito funda-mental para el cambio (Mns 2004).
La sanación colectiva implica que los actores involucrados en los procesos de construcción y reconstrucción de la verdad identifican las instituciones infor-
50
JOHANNA AMAYA PANCHE Y JOHANNES LANGER
males conformadas por modelos mentales compartidos y creencias construidas durante el pasado de violencia. Una vez reconocidos, se hace necesaria la recon-figuración de aquellos modelos que ofrecieron respuestas violentas, con el fin de propiciar procesos de sanación. De otra parte, es necesario generar experiencias de aprendizaje de aquellos modelos mentales compartidos que ofrecieron res-puestas pacíficas, pese a haber recibido del entorno estímulos y retroalimentacio-nes violentas. La articulación de estos dos tipos de aprendizaje puede contribuir significativamente a la construcción de la paz en el posconflicto.
IV. ESTudIo dE CASo: KENIA
Teniendo clara la relación establecida con anterioridad entre los elementos conceptuales brindados por el institucionalismo cognitivo en función de los pro-cesos de construcción y reconstrucción de la verdad en el marco de las comisio-nes de la verdad, en esta sección se examina la forma en que las reglas de juego definidas en las comisiones de la verdad, abordadas como instituciones, toman forma en un cuerpo específico: la Comisión de la Verdad de Kenia. Asimismo, se exploran las posibles relaciones entre los modelos mentales, las creencias, las normas morales y los procesos de aprendizaje individual y colectivo en relación con los procesos de cambio institucional en este caso específico. Se ha selecciona-do el caso de Kenia porque es un ejemplo reciente de una comisión de la verdad que no se ha estudiado a profundidad hasta el momento; con la excepción de algunos artículos (Brown, 2013; Hansen, 2013; Kariuki, 2014; Naughton, 2014; Ngari, 2012), no se han producido publicaciones amplias sobre el caso.
A. Contexto
Las elecciones generales de Kenia del 27 de diciembre 2007 se caracterizaron por presentar fraude por parte de todos los actores involucrados en el proceso, incluyendo tanto al electo presidente, Mwai Kibaki, candidato del Partido de Unidad Nacional (pnu), como al líder principal de la oposición, Raila Odinga, candidato del Movimiento Democrático Naranja (oDM). La Comisión Electoral de Kenia no pudo proporcionar datos adecuados sobre los resultados electorales. Sin embargo, anunció de forma sorpresiva la reelección de Kibaki, ante lo cual
51
COMISIONES DE LA VERDAD COMO INSTITUCIONES DE APRENDIZAJE: EL CASO DE KENIA
los ciudadanos adeptos a la oposición organizaron rápidamente manifestaciones, que estaban dirigidas contra los miembros de la base étnica que apoyaban al otro candidato y que pronto se tornaron violentas.
Ya antes de las elecciones se había gestado un clima de tensión política en ge-neral, incentivado por los discursos de odio en contra de los grupos étnicos a los que pertenecían los principales contendores. Este ambiente contribuyó a la pro-pagación de un ambiente de violencia después de las elecciones, que se prolongó durante dos meses y tuvo como resultado la muerte de más de 1.000 personas y el desplazamiento forzado de 300.000 (Ashforth, 2009; Branch y Cheeseman, 2009; Kagwanja y Southall, 2009; Klopp, 2009). Evidentemente, en este caso, los resultados electorales produjeron una gran inconformidad que se tradujo en res-puestas violentas de la oposición ante las realimentaciones negativas del sistema electoral. La respuesta de la oposición fue igualmente violenta, de manera que se consolidaron y desarrollaron aprendizajes negativos, que conllevaron a la repro-ducción de interacciones violentas entre las bases étnicas de los partidos políticos en contienda. Se puede pensar que esta dinámica favoreció la estabilización de modelos mentales, creencias y sistemas de creencias violentos y corruptos, pro-ducto de un sistema político de democracia restringida unipartidista (Bobbio, 1986), monopolizada por el partido mayoritario y, de hecho, la etnia mayoritaria, durante décadas.
Sólo a través del esfuerzo del Grupo de Personalidades Africanas eminentes de la Unión Africana, encabezado por el ex Secretario General de la onu, Kofi Annan, fue posible alcanzar un acuerdo de paz entre los dos principales conten-dientes, Kibaki y Odinga. Así, se suscribió un acuerdo el 28 de febrero de 2008, mediante la “Ley de Entendimiento y Reconciliación Nacionales” para la cons-trucción de la paz en Kenia. Entonces, la violencia postelectoral de 2007 y 2008, que llevó al país a una situación de orden público crítica, enfrentó a los kenianos a una dura disyuntiva: hacer una ruptura radical con el pasado que había dado lugar a la violencia por motivos étnicos, o, de lo contrario, continuar con un fuerte Estado centralista que no brindaba oportunidades de participación a sus ciudadanos. En el fondo, se jugaba en esta decisión la posibilidad de empezar a re-configurar o transformar los modelos mentales, creencias y sistemas de creen-cias violentos, establecidos en el pasado como la forma directa de resolver los con-flictos étnicos.
La violencia postelectoral de 2007 y 2008 tuvo lugar en un momento que al- gunos observadores consideran un proceso de transición a la democracia en Ke-
52
JOHANNA AMAYA PANCHE Y JOHANNES LANGER
nia.2 Después de la independencia de Gran Bretaña, en 1963, el gobierno de Kenia fue controlado durante 40 años por un solo partido, la Unión Nacional Africana de Kenia (kanu), que tendió con el tiempo a ser más autoritario y utilizó la violencia como medio de represión de la oposición, incluyendo asesinatos e intimidación para mantenerse en el poder. El partido llegó a la cima del poder en la década de 1980, cuando fue la única colectividad a la que se permitió pre-sentarse a las elecciones.
Debido a la presión de la comunidad de donantes occidentales, el presidente Daniel Arap Moi hizo posible de nuevo, en 1992, el desarrollo de elecciones mul tipartidistas formales. Sin embargo, el uso instrumental de la etnicidad en la política keniana permitió la consolidación de una oposición unificada imposible de controlar. De manera cínica, Moi anunció que “la democracia es un lujo que los africanos no se pueden permitir”, ya que traería el derramamiento de sangre étnico (Branch, 2011, pp. 196-197). En un acto de profecía autocumplida, Moi desató milicias recién formadas, que fueron la causa de la violencia étnica en la que murieron varios cientos de desplazados y cientos de miles de personas, sobre todo en el Valle del Rift, en Kenia occidental. Así, Moi ganó las elecciones pre-sidenciales en 1992 y 1997, debido a que la oposición se encontraba demasiado fragmentada, principalmente a lo largo de las líneas étnicas; adicionalmente, los votantes fueron intimidados por la violencia (hRw, 1993; 2002).
En 2002, ocurrió un cambio histórico: la victoria de la Coalición Nacional Arco Iris (naRc), una agrupación de 14 partidos políticos, aparte de kanu. El naRc propuso a Mwai Kibaki como presidente y en el país fue ampliamente percibida como positiva la transición hacia una democracia, con elecciones libres y sin vio-lencia. No obstante, la alianza naRc fracasó en 2005 y Kibaki rompió relaciones con Odinga, quien antes era su aliado. La percepción común era que el gobierno de Kibaki no era capaz de corresponder a los ciudadanos y esta decepción gene-ralizada se conectó con múltiples escándalos de corrupción, todo ello unido a la imposibilidad de adoptar una nueva constitución y una comisión de la verdad dirigida a esclarecer las últimas violaciones de los derechos humanos, durante la era de kanu.
2 Para otros autores la transición a la democracia inicia en el momento en que se da el proceso de des-colonización y se producen elecciones libres (Brown, 2011). En esta concepción predomina un concepto de democracia restringida, dado que desde la independencia se consolida un régimen de democracia restringida dominado por kanu.
53
COMISIONES DE LA VERDAD COMO INSTITUCIONES DE APRENDIZAJE: EL CASO DE KENIA
El presidente Kibaki designó una fuerza de tarea, encabezada por el profesor Makau Mutua, para establecer la necesidad de conformar una comisión de la verdad. La recomendación fue, en efecto, plasmada en el informe entregado por la fuerza de tarea en agosto de 2003. Sin embargo, como sucedió tantas veces antes en la historia de Kenia, el proyecto de una comisión de la verdad fue aban-donado por el presidente. Kibaki estuvo demasiado inmiscuido en las antiguas estructuras del kanu y contó con el apoyo político de estas redes (Bellamy, 2004; Kagwanja, 2005). La consecuencia de ello fue un pueblo en gran parte desilusiona-do, que vio la transición de Kenia como un proceso inherentemente defectuoso. No obstante, las alianzas étnicas resultaron ser más importantes en las elecciones generales de 2007, pues permitieron que se desafiara la victoria de Kibaki. Cuan-do la violencia cesó y se firmó un acuerdo para compartir el poder entre el pnu y oDM, muchos kenianos tuvieron sospechas sobre el pacto, debido a las experien-cias del pasado, cuando el gobierno no dio a conocer los informes finales a sus ciudadanos, y, en consecuencia, la verdad le fue ocultada al país (Cheeseman, 2007).
La comunidad internacional era consciente de las fallas del gobierno anterior. Por tanto, presionó la reforma institucional, así como la puesta en marcha de mecanismos propios de la justicia transicional. Las partes en conflicto acordaron entonces crear la Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación (tjRc) con el propósito de contribuir a la unidad nacional, la reconciliación y la sanación en-tre kenianos y sus más de 40 comunidades étnicas. El acuerdo de paz incluyó la puesta en marcha de varias comisiones, entre ellas la Comisión de Investigación sobre la Violencia Postelectoral (cipev), que debía indagar tanto sobre los oríge-nes de la violencia como la situación actual en las diferentes regiones del país.3 El informe, conocido como “Informe Waki”, finalmente llevó al levantamiento de cargos contra seis kenianos ante la Corte Penal Internacional (cpi) de La Haya.4 Además, las partes acordaron una nueva constitución política que debía ser la
3 Además, la Comisión de Revisión Independiente (iRec) y la Cohesión e Integración de la Comisión Na-cional (ncic) se establecieron como consecuencia del acuerdo de 2008. Se suponía que el cpiv y el iRec debían arrojar luces sobre la propia violencia postelectoral y llegar al fondo de lo que realmente ocurrió, mientras que el ncic y la tjRc debían promover la curación y la reconciliación.
4 Mueller (2014) presenta un buen panorama sobre los debates decisivos acerca de cómo tratar a los seis kenianos que recibieron acusaciones ante la cpi, entre ellos el actual presidente, Uhuru Kenyatta, y su vicepre-sidente, William Ruto, por crímenes de lesa humanidad.
54
JOHANNA AMAYA PANCHE Y JOHANNES LANGER
base para superar finalmente los altos niveles de corrupción y lograr iniciar los procesos de descentralización. Se buscaría que el Estado, hasta entonces centrali-zado en extremo, llevara más democracia a nivel local y, por lo tanto, una mayor participación de los ciudadanos.
b. la comisión de la verdad keniana
La tjRc creó un clima político significativamente decisivo. No sólo existía aún poca confianza entre los partidos políticos, sino que, además, hubo un desacuer-do importante sobre la suerte de los perpetradores. El debate sobre la amnistía o no dividió al gobierno. El pnu argumentó que las amnistías se darían contra el estado de derecho, mientras que el oDM de Odinga pidió la amnistía para los jóvenes desfavorecidos y pobres que se manifestaban.
En consecuencia, el debate sobre la justicia de transición en Kenia fue de ca-rácter político (Kariuki, 2014, p. 8). De hecho, el gobierno de coalición, cuando la remisión a la cpi fue decidida por el cpiv, expresó que el tjRc sería un instrumen-to alternativo para ir también sobre los principales autores, lo que implicaría que los responsables más importantes no serían llevados ante la justicia. A medida que el cpiv recomendaba establecer un tribunal local en Kenia o remitir los casos a la cpi, y el gobierno hacía caso omiso de estas recomendaciones, para muchos kenianos el tjRc se había convertido en un instrumento para promover la impu-nidad, para seguir protegiendo a los poderosos y servir sólo como un excusa ante la comunidad internacional (Kariuki, 2014, p. 9).
Desde el principio estaba claro que la tjRc tendría un mandato amplio: el tiempo, así como los temas que se tratarían, serían amplios, de manera que se abordarían las muchas quejas de los diversos grupos. Con el apoyo de represen-tantes de la sociedad civil de Kenia, los mediadores internacionales subrayaron la importancia de una comisión de la verdad y la reconciliación. Así fue como esta se definió como un factor significativo para la creación de un camino común, que permitiría hacer frente a las causas fundamentales de odio étnico y superar las divisiones de larga data en la sociedad keniana.
Sin embargo, desde su inicio, la tjRc se caracterizó por las controversias, escán-dalos e incluso demandas judiciales contra de su trabajo. La Comisión constante-mente recibió muestras de desconfianza del público, sobre todo porque algunos comisionados habían estado involucrados en violaciones de derechos humanos.
55
COMISIONES DE LA VERDAD COMO INSTITUCIONES DE APRENDIZAJE: EL CASO DE KENIA
Aunque tenía en total cuatro años para trabajar, lo que es mayor al promedio de uno a dos años de duración de las comisiones en general, la Comisión fue casi incapaz de entregar los resultados y las recomendaciones finales, según se estipulaba en su mandato. Según las cifras, más de 42.000 declaraciones fueron grabadas en todas las regiones de Kenia para ser escuchadas, incluyendo audien-cias especiales para las mujeres (Naughton, 2014, pp. 63-64). Finalmente, la tjRc presentó sus conclusiones y recomendaciones en cuatro grandes volúmenes, en mayo de 2013.
1. El escándalo del presidente de la tjrc
La tjRc se estableció con nueve comisionados: seis kenianos que pasaron por un proceso de investigación y tres miembros internacionales que fueron seleccio-nados por el Grupo de Personalidades Africanas Eminentes de la Unión Africa-na. El trabajo de la tjRc fue guiado por cinco principios generales basados en las mejores prácticas de otras partes del mundo: la independencia, la investigación justa y equilibrada, poderes apropiados, la plena cooperación del gobierno y otras oficinas estatales, y el apoyo financiero requerido para la reparación (Naughton, 2014, p. 70). Se estableció que los comisionados debían ser “de buen carácter e integridad” y “de ninguna manera se deben haber vinculado o asociado con vio-laciones de los derechos humanos de cualquier tipo o en cualquier asunto que fuera a investigarse en esta Ley” (Gobierno de Kenia, 2008, pp. 15-16).
No obstante, se encontró que el presidente de la tjRc, Behuel Kiplagat, era responsable de graves violaciones a los derechos humanos.5 Así, el público en ge-neral percibía en la tjRc la continuidad de las viejas prácticas que el Estado había utilizado para ocultar sus crímenes. Ya Kaari Betty Murungi había renunciado y no había sido reemplazado, y por su parte, Kiplagat, quien fue elegido a dedo por el presidente Mwai Kibaki, renunció en noviembre de 2010, después de una gran presión de la sociedad civil y de los demás comisionados. La escena más problemática ocurrió cuando Kiplagat regresó a esta oficina con el compromiso de que seguiría como presidente de la tjRc y con la condición de que no fuera involucrado en la redacción del informe final. De hecho, en el informe final de la
5 La masacre de Wagalla en 1984 fue particularmente grave, porque fue un crimen del Estado keniano contra su propia población. Los estimativos del número de víctimas difieren mucho, pues oscilan entre 300 y 5,000 muertos (Kinyanjul, 2014).
56
JOHANNA AMAYA PANCHE Y JOHANNES LANGER
tjRc, el propio presidente de la comisión fue incluido en una lista de 32 personas que deberían ser procesadas (Lanegran, 2013, pp. 42-43).
2. Problemas con la fecha límite
La ley que estableció la tjRc fue aprobada en noviembre de 2008 y la comi-sión como tal se estableció a partir de marzo de 2009. Sin embargo, solo hasta noviembre de 2009 los comisionados empezaron su trabajo. La tjRc dispuso de dos años para escribir un informe sobre todas las violaciones de los derechos hu-manos cometidas en Kenia desde la independencia, en diciembre de 1963, hasta la firma del acuerdo de paz que puso fin a la violencia postelectoral, en febrero de 2008. Seguramente, esta tarea de la tjRc era complicada e implicaba grandes retos. De hecho, los kenianos eran muy escépticos sobre la posibilidad de que la tjRc publicara algún informe, teniendo en cuenta que tantos otros informes de co-misiones en el pasado desaparecieron y nunca fueron accesibles al público. Una decisión muy polémica fue no haber publicado el informe antes de las elecciones generales de marzo de 2013, pero sí dos meses después, en mayo. Para algunos observadores era claro que esta decisión fue tomada por políticos que no querían recibir la influencia de la memoria histórica en momentos en que se decidía el liderazgo político futuro.
Por otra parte, los tres comisionados extranjeros, Gertrude Chawatama, Ron Slye y Berhanu Dinka, también se quejaron porque, según ellos, la Oficina del Presidente había manipulado el informe final. Su opinión disidente en el capítu-lo sobre la tierra fue polémico y se dejó por fuera de la publicación del informe final (Ndungu, 2014, p. 3). Cuando, finalmente, el informe fue presentado al pre-sidente de Kenia, la ley estableció que en un plazo de seis meses se debían poner en práctica las recomendaciones. Sin embargo, por distintos motivos, el parlamen-to de Kenia nunca debatió las recomendaciones. La mayoría de los kenianos no conoce el informe de 2.000 páginas, lo cual no es una sorpresa, ya que no se ha publicado oficialmente, pues se han interpuesto toda suerte de trabas jurídicas para que el informe no sea oficialmente acogido por el presidente y el parlamento (Ndungu, 2014, pp. 10-11).
3. un mandato muy amplio
La tjRc tuvo un mandato muy amplio que incluyó “definir los medios de repa-ración para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos” y “hacer
57
COMISIONES DE LA VERDAD COMO INSTITUCIONES DE APRENDIZAJE: EL CASO DE KENIA
las recomendaciones pertinentes”. La comisión también tenía por objeto reco-mendar el “enjuiciamiento de los autores de violaciones graves de los derechos humanos” (Gobierno de Kenya, 2008, pp. 9-10). El acuerdo de paz incluyó como requisito que la tjRc cubriera 45 años de trabajo, y entre los temas a tratar se defi-nieron: “crímenes contra la humanidad, genocidio, desaparición forzada, y viola-ciones graves a los derechos humanos”. Debido a la importancia de las cuestiones relacionadas con la tierra en Kenia, fue ampliamente aceptado que el mandato de la tjRc tendría que incluir las investigaciones sobre “las transacciones ilegales de tierras” (Naughton, 2014, p. 66). De hecho, la gran corrupción, las injusticias his-tóricas en la distribución de tierras y la adquisición irregular de la tierra se incluye-ron también en el trabajo de la tjRc.
La sociedad civil, el sector privado, los medios de comunicación y el mundo académico fueron fundamentales para la redacción de la Ley que estableció la tjRc. En el proceso de su elaboración, los actores de la sociedad civil local e inter-nacional estuvieron muy atentos a la calidad de la legislación, y trataron de garan-tizar su conformidad con el derecho y las normas internacionales. El debate se centró en (1) crímenes y violaciones a investigar; (2) el período histórico a cubrir; (3) poderes y privilegios; (4) recursos para llevar a cabo su mandato; (5) la equidad de género; (6) los criterios del proceso de selección y de nombramiento de comi-sionados y demás personal; y (7) disposiciones para garantizar la aplicación de las recomendaciones. También analizaron disposiciones sobre la protección de testi-gos y las probabilidades de proteger a los responsables de los posibles futuros jui-cios o demandas civiles de reparación, sobre la base de que habían comparecido ante la Comisión.
4. Temas relacionados con el enfoque de la tjrc
Con el objeto de reducir el alcance de su trabajo, la tjRc priorizó las violacio-nes a través de siete acontecimientos específicos: la Guerra Shifta (1965-1967); operaciones de seguridad en el noreste, Alta Oriental y del Norte del Rift (1963-2008); el intento de golpe de Estado (1982); la represión de los multipartidistas y activistas pro-democracia (1986-1991); los enfrentamientos étnicos y políticos (1991/1992 y 1997); las actividades de represión y de las milicias (2006/2007); y, finalmente, la violencia postelectoral (2007/2008). Las conclusiones sobre es-tos eventos de la tjRc son desiguales, con violaciones encubiertas en diferentes niveles. Como ha ocurrido con muchas comisiones de la verdad, las audiencias
58
JOHANNA AMAYA PANCHE Y JOHANNES LANGER
fueron diseñadas alrededor de casos ilustrativos. Como resultado, las violaciones cometidas en ciertas regiones del país, como el norte, se exploraron en detalle, mientras que otros episodios, violaciones o regiones recibieron menos atención (Naughton, 2014, p. 67).
C. Aprender del pasado
La expectativa de distintos grupos en Kenia sobre una comisión de la verdad era enorme. Como consecuencia, el mandato y el tiempo de investigación fueron demasiado amplios respecto a los temas allí tratados. Se debe tener en cuenta que las comisiones no son algo nuevo en Kenia. De hecho, se han creado muchas comisiones desde la independencia, pero no tuvieron muchos efectos porque sus resultados no fueron publicados. Con la tjRc, la comunidad internacional estuvo más atenta a los resultados, de manera que hubo más presión sobre el gobierno keniano. Aún hoy, el presidente y el parlamento se niegan a debatir las recomen-daciones de la tjRc. En consecuencia, esta ha sido percibida por la sociedad como una farsa. Al mismo tiempo, la población keniana participó activamente en las audiencias públicas en todas las regiones del país. No obstante, a partir de la experiencia negativa con su propio gobierno no hubo un interés significativo por modificar las estructuras, de forma que muchos kenianos que querían hablar so-bre su historia y las violaciones de las fuerzas armadas kenianas o de otros grupos no pudieron hacerlo. El trabajo de la tjRc era también un reconocimiento del su-frimiento, por lo menos de parte de la Comisión, porque el gobierno todavía no ha aceptado oficialmente su culpa en muchas violaciones de derechos humanos.
Es claro que ello también está relacionado con el rechazo del gobierno a de-batir públicamente las conclusiones y poner en práctica las recomendaciones. Es decir, la tjRc, como institución, no logró un cambio en la actitud del gobierno. Los intereses personales de algunos miembros del gobierno, inclusive el presiden-te y el vicepresidente, están muy en contra de ocuparse del pasado. La sociedad civil sabe que necesita presionar al gobierno para cambiar su rechazo a examinar el pasado y hacen presión a la comunidad internacional para ello. Sin embargo, es muy difícil que esto ocurra, pues el clima general respecto a los debates de la cpi empeoró las relaciones con el mundo occidental.
Kenia tiene ahora una nueva constitución que descentralizó el Estado al dar-les más poder a los niveles regionales y locales. Muchos kenianos han tenido la
59
COMISIONES DE LA VERDAD COMO INSTITUCIONES DE APRENDIZAJE: EL CASO DE KENIA
esperanza de que se diera un cambio radical en su país. No obstante, los procesos para encontrar la verdad han sido difíciles porque los actores de la élite impiden la discusión sobre los cambios requeridos para enjuiciar a los perpetradores, in-clusive a la cúpula del ejército y a la élite política.
V. CoNCluSIoNES
Históricamente se puede observar que, luego de la independencia de Kenia, los conflictos partidistas de ese país se caracterizan por tener su origen en las di-ferencies étnicas. Es así como se configura una democracia restringida unipartidis-ta, representada por la etnia mayoritaria y excluyente de la participación política del resto. Así, en el marco de una democracia mínima al interior del Estado, se consolidan prácticas que son vistas como instituciones sociales y políticas con-flictivas y excluyentes, que estabilizaron modelos mentales y sistemas de creencias violentos de interacción entre etnias, así como prácticas corruptas en la adminis-tración del Estado. Ello refuerza la deslegitimación del mismo ante la sociedad como institución de refuerzo de normas, y da paso al uso de la justicia por mano propia como institución social informal válida para la resolución de conflictos. El Estado pierde así su capacidad de mantener el orden social, dada la falta de confianza de los ciudadanos en sus acciones dirigidas a resolver y gestionar los conflictos interétnicos.
Ante ello, el Estado como institución de refuerzo de tercer nivel intenta pro-ducir transformaciones en estas instituciones a través de diversas reformas en las reglas de juego: leyes y reformas constitucionales dirigidas a ampliar la parti-cipación y la democracia. La primera de ellas data de 1992, pero entonces solo se produce un cambio formal que busca transitar hacia el multipartidismo, sin lograr su propósito. Más tarde, en la reforma de 2002, se da un tímido proceso de profundización democrática, cuando el partido hegemónico (kanu) pierde las elecciones ante la oposición. Sin embargo, la corrupción continúa y con ella la exacerbación de las divisiones étnicas. En 2005 se intenta realizar un referendo para modificar la constitución, pero las divisiones étnicas, y por ende partidistas, no hacen posible la reforma.
La violencia postelectoral de 2007 y 2008 desencadenó una respuesta de la comunidad internacional, y fue claro que los patrones de comportamiento, re-lacionados con los modelos mentales y sistemas de creencias configurados en el
60
JOHANNA AMAYA PANCHE Y JOHANNES LANGER
contexto de violencia, requirieron una transformación profunda para prevenir la repetición o reproducción de la violencia étnica en el futuro. Una de las respues-tas para producir esta transformación fue una herramienta propia de la justicia transicional: la comisión de la verdad. Esta debería, como institución creada por el Estado y vigilada por la comunidad internacional, mostrar a los kenianos que era posible que el Estado tuviese una función nueva a favor de sus ciudadanos: conocer la verdad sobre las causas y los hechos del pasado de violencia. En este sentido, el Estado debería ser transparente y ofrecer servicios descentralizados a su gente, así como terminar con la política de odio y explotación de estereotipos entre las etnias kenianas. La tjRc en Kenia fue establecida para revelar la verdad sobre crímenes gubernamentales contra su propia población y violaciones de de-rechos humanos.
La tjRc, como organización, tenía muchos retos, incluidos los escándalos de su propio presidente, un mandato demasiado amplio, problemas severos con las fechas límites y desafíos en los temas que fueron incluidos en la tjRc. En con-secuencia, la oportunidad de aprendizaje colectivo para producir cambios fue limitado y las normas sociales y reglas morales relacionadas con el deber de decir la verdad no fueron usadas por el Estado, porque el gobierno no aceptó los resul-tados de la tjRc.
Evidentemente, en este caso, los diferentes resultados electorales generaron un malestar general en los ciudadanos, lo que produjo reacciones violentas de la opo-sición. En otras palabras, la respuesta de la oposición ante la retroalimentación negativa del sistema electoral generó un incremento de la violencia, que reabrió ciclos de violencia pasados, acentuados por odios étnicos, que se tradujeron en odios partidistas. Nuestra hipótesis es que estas dinámicas favorecieron la estabi-lización de modelos mentales y sistemas de creencias violentos y corruptos en la gestión de los conflictos étnicos y, por ende, partidistas, arraigados en la configu-ración de la democracia desde la independencia.
Todo lo anterior demuestra que las reformas impulsadas por el Estado han fa-llado en el propósito de resolver jurídica y electoralmente los conflictos sociales, políticos y étnicos, produciendo un nivel de polarización general, lo que, suma-do al fraude electoral, desencadena la violencia masiva. Ante la incapacidad del Estado de controlar el orden, aparece en la escena un agente de “cuarto nivel”: los expertos de la comunidad internacional africana, que intervienen ante la ilegitimidad del Estado, incapaz de resolver su propio conflicto.
Este agente de “cuarto nivel”, actúa para dar paso a un proceso de justicia transicional destinado a restablecer el orden por medios pacíficos mediante un
61
COMISIONES DE LA VERDAD COMO INSTITUCIONES DE APRENDIZAJE: EL CASO DE KENIA
acuerdo de paz. Se busca, a través de éste y de la implementación de herramientas de justicia transicional como la comisión de la verdad, transformar los modelos mentales violentos compartidos, construidos en el pasado de violencia, en mode-los proclives a la construcción de la paz, el perdón y la reconciliación. Sin embar-go, pese a la vigilancia de la comunidad internacional, la comisión reprodujo las prácticas e intereses del pasado de manera que tampoco logró constituirse como una entidad legítima que pudiera abanderar las transformaciones requeridas, ex-cepto en lo referido a la reforma constitucional.
Se puede observar, sin embargo, un sentimiento de esperanza social compar-tida que aglutinó a la sociedad en general en torno a la posibilidad de conocer la verdad, hacerla pública y producir las transformaciones necesarias para la cons-trucción de la paz y la reconciliación. A pesar de que aún los gobernantes rehúsan discutir el informe final de la tjRc, la esperanza general de la sociedad keniana abre las puertas para la transformación institucional, de los modelos mentales y de los sistemas de creencias violentos que Kenia requiere. Conocer la verdad y hacerla pública sería un paso fundamental en la construcción de un proceso de transformación que conduzca a la construcción de la paz. Las transformaciones que se pretenden realizar deberían orientarse no sólo desde los agentes de tercer y cuarto nivel (Estado y comunidad internacional), sino también desde la partici-pación de la sociedad en general, permitiendo realizar cambios en las institucio-nes informales. La articulación de todos estos niveles en la construcción de los cambios que requiere Kenia daría pie a la configuración de nuevos sistemas de creencias que permitan construir la paz.
REFERENCIAS
Ashforth, Adam (2009), “Ethnic violence and the prospects for democracy in the aftermath of the 2007 Kenyan elections”, Public Culture, Vol. 21, No. 1.
Bass, Gary J. (2012), “Reparations As a Noble Lie”, en Melissa S. Williams, Ro-semary Nagy, y Jon Elster (Eds.), Transitional justice, New York: New York Uni-versity Press.
Bellamy, William M. (2004), “Democratization in Kenya: Some observations”, Whitehall Papers, Vol. 62, No. 1.
Bobbio, Norberto (1986), El futuro de la democracia, México: Fondo de Cultura Económica.
62
JOHANNA AMAYA PANCHE Y JOHANNES LANGER
Branch, Daniel (2011), Kenya: Between Hope and Despair, 1963-2011. New Haven: Yale University Press.
Branch, Daniel, and Nic Cheeseman (2009), “Democratization, sequencing, and state failure in Africa: Lesssons from Kenya”, African Affairs, Vol. 108, No. 430.
Brown, Stephen (2013), “The National Accord, impunity, and the fragile peace in Kenya”, en Chandra Lekha Sriram, Jemima García-Godos, Johanna Her-man, y Olga Martin-Ortega (Eds.), Transitional justice and peacebuilding on the ground: Victims and ex-combatants, London: Routledge.
Cheeseman, Nic (2008), “The Kenyan elections of 2007: An introduction”, Jour-nal of Eastern African Studies, Vol. 2, No. 2.
Clark, Phil (2010), The Gacaca Courts, Post-Genocide Justice and Reconciliation in Rwanda: Justice Without Lawyers, New York: Cambridge University Press.
DeShaw Rae, James (2009), Peacebuilding and Transitional Justice in East Timor, Boulder: First Forum Press.
Elster, Jon (2004), Closing the books: Transitional justice in historical perspective, Cam-bridge: Cambridge University Press.
Ferguson, Adam (1966 [1767]), An essay on the history of civil society, Edinburgh: Edinburgh University Press.
González, Eduardo y Varney, Howard (2013), En busca de la verdad. Elementos para la creación de una comisión de la verdad eficaz. Nueva York: Comisión de Amnis-tía del Ministerio de Justicia de Brasil y ictj.
Government of Kenya (2008), The Truth, Justice and Reconciliation Act, No. 6 of 2008, disponible en: http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/TruthJusticeandReconciliationCommissionAct_.pdf [Consultado: mar-zo 26 de 2015].
Hansen, Thomas O. (2013), “Kenya’s power-sharing arrangement and its impli-cations for transitional justice”, The International Journal of Human Rights, Vol. 17, No. 2.
Hayek, Friedrich A. von (1960), The Constitution of Liberty, London: Routledge.Hayner, Priscilla B. (1994), “Fifteen truth commissions — 1974 to 1994: A compa-
rative study”, Human Rights Quarterly, Vol. 16, No. 4.Hayner, Priscilla B. (2011), Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity
(2nd ed.). New York: Routledge.Hernández, Esperanza (2004), Resistencia civil artesana de paz. Experiencias indíge-
nas, afrodescendientes y campesinas. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
63
COMISIONES DE LA VERDAD COMO INSTITUCIONES DE APRENDIZAJE: EL CASO DE KENIA
Hirsch, Michal B. J. (2007), “Agents of truth and justice: Truth commissions and the transitional justice epistemic community”, en Volker Heins y David Chandler (Eds.), Rethinking ethical foreign policy: Pitfalls, possibilities and para-doxes, London: Routledge.
Human Rights Watch (hRw) (1993), Divide and Rule: State-Sponsored Ethnic Violen-ce in Kenya, New York: Human Rights Watch.
Human Rights Watch (hRw) (2002), Playing with Fire: Weapons Proliferation, Poli-tical Violence, and Human Rights in Kenya, New York: Human Rights Watch.
Kagwanja, Peter (2005), “‘Power to uhuru’: Youth identity and generational poli-tics in Kenya’s 2002 elections”, African Affairs, Vol. 105, No. 418.
Kagwanja, Peter, y Roger Southall (2009), “Introduction: Kenya — A democracy in retreat?”, Journal of Contemporary African Studies, Vol. 27, No. 3.
Kariuki, Nahashon (2014), “Transitional justice in Kenya: A historical perspec-tive and a synopsis of a troubled Truth, Justice and Reconciliation Commis-sion”, gppac Policy Note, noviembre.
Kinyanjul, Thuo (2014), “Remembering Wagalla massacre 30 years later”, Kenya National Commission on Human Rights, disponible en: http://www.knchr.org/RememberingWagallaMassacre30YearsLater.aspx [Consultado: marzo 26 de 2015].
Klopp, Jacqueline M. (2009), “Kenya’s unfinished agendas”, International Affairs, Vol. 62, No. 2.
Lambourne, Wendy (2001), “Justice and reconciliation: Postconflict peacebuil-ding in Cambodia and Rwanda”, en Mohammed Abu-Nimer (ed.), Reconcilia-tion, justice, and coexistence, Lanham: Lexington.
Lanegran, Kimberly (2013), “The Kenyan Truth, Justice and Reconciliation Com-mission: The importance of commissioners and their appointment process”, Transitional Justice Review, Vol. 1, No. 3.
Lederach, John P. (1997), Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Socie-ties, Washington: u.s. Institute of Peace Press.
Mamdani, Mahmood (1996), “Reconciliation without justice”, Southern African Review of Books, No. 46.
Mantzavinos, Chrysostomos, Douglass C. North, and Syed Shariq (2004) Lear-ning, Institutions, and Economic Performance”, Perspectives on Politics, Vol. 2, No. 1.
Mantzavinos, Chrysostomos (2001), Individuals, institutions, and markets, Cambrid-ge: Cambridge University Press.
64
JOHANNA AMAYA PANCHE Y JOHANNES LANGER
Mantzavinos, Chrysostomos (2015), “Institutions, shared mental models and so-cial learning”, presentación en el taller “Teoría y metodología del institucio-nalismo cognitivo”, Universidad eafit, Medellín.
Minow, Martha (1998), Between Vengeance and Forgiveness: Facing History After Ge-nocide and Mass Violence, Boston: Beacon.
Mueller, Susanne D. (2014), “Kenya and the International Criminal Court (icc): Politics, the election and the law”, Journal of Eastern African Studies, Vol. 8, No. 1.
Musila, Godfrey M. (2009), “Options for transitional justice in Kenya: Autonomy and the challenge of external prescriptions”, The International Journal of Tran-sitional Justice, Vol. 3, No. 3.
Naughton, Elena (2014), “Kenya: Case Study”, en ictj & Kofi Annan Foundation (eds.), Challenging the Conventional: Can Truth Commissions Strengthen Peace Pro-cesses?, New York: International Center of Transitional Justice.
Ndungu, Christopher G. (2014), “Lessons to be learned: An analysis of the fi-nal report of Kenya’s Truth, Justice and Reconciliation Commission”, ictj Briefing, disponible en: https://www.ictj.org/sites/default/files/ictj-Brie-fing-Kenya-TJRC-2014.pdf [Consultado: marzo 26 de 2015].
Ngari, Allan (2012), “Reconciling Kenya: Opportunities for constructing a pea-ceful and socially cohesive nation”, Promoting National Cohesion and Reconcilia-tion in Kenya, Policy Brief No. 1.
North, Douglass C. (1991), “Institutions”, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, No. 1.
North, Douglass C. (1994), “Economic Performance Through Time”, The Ameri-can Economic Review, Vol. 84, No. 3.
Rodríguez, Mery (2012), “Colombia: From Grassroots to Elites — How Some Lo-cal Peacebuilding Became National in Spite of Themselves”, en Christopher R. Mitchell y Landon Hancok (Eds.), Local Peacebuilding and National Peace: Interaction Between Grassroots and Elite Processes, New York: Continuum.
Rotberg, Robert I. (2000), “Truth Commissions and the Provision of Truth, Justice and Reconciliation”, en Robert I. Rotberg y Dennis Thompson (Eds.), Truth vs. justice, Princeton: Princeton University Press.
Schabas, William A. (2004), “A synergistic relationship: The Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission and the Special Court for Sierra Leone”, en William A. Schabas y Shane Darcy (Eds.), Truth commissions and courts, Dortre-cht: Kluwer Academic Publishers.
65
COMISIONES DE LA VERDAD COMO INSTITUCIONES DE APRENDIZAJE: EL CASO DE KENIA
Villa-Vicencio, Charles (2003), “Restorative Justice in Social Context: The South African Truth and Reconciliation Commission”, en Nigel Biggar (Ed.), Burying the Past: Making Peace and Doing Justice After Civil Conflict, Washington: Geor-getown University Press.
Wilson, Richard A. (2000), “Reconciliation and revenge in post-Apartheid South Africa: Rethinking legal pluralism and human rights”, Current Anthropology, Vol. 41, No. 1.
Zehr, Howard (1997), “Restorative justice: When justice and healing go together”, Track Two, Vol. 6, No. 3-4.
67
* Coordinadora de la Estrategia Nación — Territorio del Centro Nacional de Memoria Histórica (cnMh). Correo electrónico: [email protected]. Las opiniones aquí presentadas son posturas académicas de la autora y no representan la posición del cnMh ni de otra entidad del Gobierno Nacional. Recibido: marzo 15 de 2015; aceptado: mayo 10 de 2015.
Economía & Región, Vol. 9, No. 1, (Cartagena, junio 2015), pp. 67-90.
INSTITuCIoNAlISmo CoGNITIVo, CAPITAl SoCIAl y lA CoNSTRuCCIÓN dE lA PAz EN ColombIA
NATHAlIE mÉNdEz mÉNdEz*
RESUMEN
En este trabajo se examinan los aportes del institucionalismo cognitivo y par-ticularmente del trabajo de Mantzavinos, North y Shariq (2004) al campo de la construcción de paz en un marco de justicia transicional. Específicamente se par-te del desafío del capital social en el posconflicto a partir de dos aportes concre-tos de ese planteamiento teórico: la definición de pistas analíticas para entender los mecanismos de intervención y sostenibilidad de los mismos, y la ampliación de los supuestos para la medición innovadora de cambios en el capital social. Para este propósito se empleó el marco analítico de Casas y Méndez (2015) y se usó evidencia relacionada con las víctimas en Colombia (Méndez, 2014) para concluir que la posibilidad de comprender, medir y diseñar estrategias para lo que algunos denominan “paz territorial”, pasa por apropiar una noción de cam-bio social fundada en las bases cognitivas de la reconstrucción del tejido social.
Palabras clave: Colombia, institucionalismo cognitivo, justicia transicional, construcción de paz, capital social, conflicto armado, víctimas.
Clasificaciones jel: D74, H70, I2, Y3
68
NATHALIE MÉNDEZ MÉNDEZ
ABSTRACT
Cognitive Institutionalism, Social Capital and the Construction of Peace in Colombia
The purpose of this paper is to examine the contributions of cognitive institu-tionalism and particularly the work of Mantzavinos, North and Shariq (2004) to the field of peacebuilding within a framework of transitional justice. Specifically, the challenge to social capital using two specific contributions of the theoretical proposal of Mantzavinos, et al.: the definition of analytical clues to understan-ding the mechanisms of intervention and sustainability, and the expansion of the assumptions for innovative measurement of changes in social capital. The article uses the analytical framework of Casas and Mendez (2015) and evidence related with victims in Colombia (Mendez, 2014) in order to conclude that the ability to understand, measure and design strategies for territorial peace involves a notion of social change based on cognitive foundations of social reconstruction.
Key words: Colombia, cognitive institutionalism, transitional justice, peace building, social capital, armed conflict victims.
jel Classifications: D74, H70, I2, Y3
I. INTRoduCCIÓN
En épocas de negociación de paz, renovación de promesas políticas y cada vez más espacios de reflexión sobre las implicaciones de una eventual firma de un acuerdo de paz en Colombia, surgen nuevas y viejas preocupaciones sobre los alcances de un pacto para la terminación del conflicto que durante décadas ha afectado a un número significativo de colombianos y gran parte del territorio nacional.1 Uno de los puntos centrales discutidos en este proceso es la protección de los derechos de las víctimas y el reconocimiento de los efectos que el grave lega-do de atrocidades que se han cometido en Colombia tienen en el bienestar físico, mental, emocional y económico de las víctimas. Esta reflexión no solo se circuns-
1 Según la Red Nacional de Información (Rni) de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas (2015), en Colombia se han registrado 7.337.667 víctimas del conflicto (corte de 30 de abril de 2015). Esta cifra representa alrededor del 15% de la población actual del país, de acuerdo a proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) a partir del Censo 2005.
69
InstItucIonalIsmo cognItIvo, caPItal socIal Y la constRuccIÓn DE la PaZ…
cribe a una noción individual de la víctima sino también genera inquietudes sobre cómo se afrontará (si es que es factible) la destrucción material y simbólica de los nexos comunitarios de las poblaciones vulneradas y, en un sentido más amplio, de la sociedad en su conjunto.
Eso que algunos llaman “recuperación del tejido social” aparece como un elemento central de la Ley 1448 de 2011 (mejor conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), en la cual, en el Artículo 187 se afirma que el Estado en su conjunto debe garantizar “un proceso de construcción de convivencia y de restauración de las relaciones de confianza entre los diferentes segmentos de la sociedad”.
Este reto no es solo imperativo en lo jurídico sino que adquiere un particular tinte en la práctica al cuestionar a la sociedad sobre ¿cómo restablecer las relacio-nes interpersonales y transformar el capital social que durante décadas ha sido afectado por la violencia? Sugiere, incluso, un cuestionamiento más profundo: ¿es posible que el Estado genere acciones que tengan impacto directo en la con-fianza de los ciudadanos, o simplemente la mayor confianza en organizaciones estatales será un subproducto de que el Estado sea efectivo en sus intervenciones?
Con base en lo anterior, este ensayo tiene como propósito analizar los desa-fíos para la reconstrucción del capital social en un escenario de posconflicto a la luz de la teoría del institucionalismo cognitivo y particularmente del trabajo de Mantzavinos, North y Shariq (2004)2. El texto está organizado en tres secciones: en la primera se definen los aportes que, según el criterio de la autora, pueden de-rivarse del artículo en mención y del marco analítico de Casas y Méndez (2015), que integra los supuestos de una mirada microsocial. En una segunda sección se estudian los efectos de la guerra sobre el capital social desde un punto de vista cog-nitivo haciendo uso de evidencia relacionada con víctimas (Méndez, 2014). En la sección final se concluye alrededor de los retos que tiene la reconstrucción del ca-pital social con base en una propuesta de mecanismos territoriales de aprendizaje.
II. APoRTES dEl INSTITuCIoNAlISmo CoGNITIVo Al ESTudIo dE lA VIolENCIA y lA CoNSTRuCCIÓN dE PAz
Los caminos que los investigadores y los tomadores de decisiones recorren para aproximarse a los fenómenos sociales que estudian e intervienen son diver-
2 En adelante, esta referencia será citada como Mns 2004.
70
NATHALIE MÉNDEZ MÉNDEZ
sos y complejos. Durante décadas, y aún en la actualidad, se han producido ince-santes debates epistemológicos sobre cómo y bajo qué supuestos debe ser llevado a cabo el estudio del mundo social y, adicionalmente, cuál es la unidad de análisis para las distintas aproximaciones.
Una de esas corrientes epistemológicas postula que conocer la razón de ser del mundo se logra a través de una “comprensión profunda de los fenómenos y el significado de las acciones de quien las lleva a cabo, dando cuenta además del contexto en el que se enmarcan y cómo este condiciona las acciones”. Esta co-rriente hermenéutica se contrapone (al menos en sus versiones más clásicas) a explicaciones de corte empírico-analítico en cuanto estas últimas buscan la com-probación empírica para confrontar las hipótesis con los hechos (Losada y Casas, 2009, pp. 53 y 58).
Aunque son muchas las diferencias entre estas dos posturas, es de particular importancia para los propósitos de este artículo estudiar el papel que se le asigna al individuo y la interacción con su entorno. Una forma de representación de esta relación es el debate clásico sobre estructura y actuación de Hay (1997), que pone en perspectiva cómo existe una tensión entre aproximaciones epistemológi-cas que ubican al ser humano como agente de sus propias decisiones y actuacio-nes. Por su parte, otros autores (ante todo de la tradición hermenéutica, crítica y posmoderna) sostienen que la estructura condiciona en gran medida las posibili-dades de acción de los individuos e incluso puede inhibir cualquier posibilidad misma de actuación.
Tal vez esta aparente contraposición ha incidido en que el neoinstituciona-lismo se haya constituido en uno de los enfoques de análisis más pertinentes y usa dos para el estudio de los fenómenos sociales, políticos y económicos en las últimas décadas en la ciencia política, puesto que es una mirada que articula la acción individual y las restricciones del contexto. En este enfoque, desarrollado, entre otros, por Denzau y North (1994); Mantzavinos (2001); Mns 2004, y North (2005), se busca dar explicaciones sobre la construcción de instituciones a partir de la comprensión del comportamiento humano y su influencia sobre ese pro-ceso, para lo cual se recurre a disciplinas como la sociología, la psicología y la biología, entre otras.
Basta leer algunos de las obras capitales del enfoque, como las de March y Olsen (1984), Elster (2007), North (1990 y 2005), Putnam (1993) y Ostrom (1990 y 2007), para notar la interesante aplicación práctica de los supuestos económi-cos a problemas macro y micro del desarrollo social y económico a través de un
71
InstItucIonalIsmo cognItIvo, caPItal socIal Y la constRuccIÓn DE la PaZ…
enriquecedor diálogo interdisciplinar. Uno de los grandes aportes del neoinstitu-cionalismo ha sido concebir al individuo desde una visión que valora su propia capacidad de actuación, pero a la vez reconoce las restricciones impuestas por el contexto y trata de develar cómo estas limitaciones (expresadas en instituciones) moldean el comportamiento humano.
En particular, el institucionalismo cognitivo ha sido una de las vertientes que ha cobrado fuerza en los últimos años al preguntarse por los mecanismos básicos que subyacen dicho moldeamiento para generar una aproximación compleja de la estructura de las decisiones individuales y sus consecuentes efectos para el desarrollo de las sociedades.
Precisamente, el trabajo de Mns 2004 se constituye en la piedra angular de esta vertiente. Se trata una propuesta teórica que ayuda a entender mejor cómo los individuos toman decisiones, cómo las instituciones emergen y cómo a través del fenómeno de “sendero-dependencia” se puede explicar el cambio social desde un nivel cognitivo, pasando a un nivel institucional y terminando en un nivel económico.
En concreto, para los propósitos de este artículo, la teoría de Mantzavinos, North y Shariq brinda cuatro pistas analíticas para entender la relación entre el institucionalismo cognitivo y la construcción de paz. En primer lugar es funda-mental entender que el aprendizaje colectivo es la clave del cambio social. Para explicar esto, los autores postulan que la habilidad para aprender es la base de las ciencias cognitivas y es esta la que posibilita la transformación del comportamien-to humano a partir de la retroalimentación de los cursos de acción para resolver problemas. Si se reconoce, entonces, que el aprendizaje individual existe, la in-teracción entre individuos que aprenden también puede derivar en cambios en la sociedad, el sistema de gobierno, la economía y las organizaciones (Mns 2004).
Así mismo, el artículo permite entender cómo el aprendizaje individual y so-cial busca ante todo servir como un método para la resolución de problemas. En este proceso se reconoce, además, que la creatividad y la generación de nuevas opciones faculta a los individuos (y por consiguiente a las sociedades) a optar por nuevas soluciones a viejos problemas.
Sin duda el concepto de modelo mental es central para identificar cómo se genera dicho proceso, en tanto da cuenta del dinamismo del aprendizaje huma-no, de la posibilidad de organizar las percepciones y estructurar creencias, y, en general, de comprender cómo las personas tienen estructuras cognitivas flexibles que pueden cambiar en el tiempo dependiendo del contexto y de si una cierta
72
NATHALIE MÉNDEZ MÉNDEZ
forma de resolver problemas es exitosa o no. Así las cosas, el ensayo y error hacen parte constitutiva de la misma formación de modelos mentales (Mns 2004). Es novedoso el aporte de los autores en términos de que es posible el aprendizaje colectivo y este puede repercutir en el cambio institucional al ser las institucio-nes, desde .un punto de vista interno, modelos mentales compartidos, como se explicará a continuación.
La segunda clave del texto se relaciona con que las instituciones formales e in-formales no son suficientes por sí mismas ni actúan de manera separada. Frente a esto cabe mencionar que la tradición institucionalista de tipo jurídico (conocida como viejo institucionalismo), volcada hacia la centralidad de la normatividad, postulaba que “las reglas, procedimientos y organizaciones formales determinan el comportamiento político” (Losada y Casas, 2009, p. 165). Ante esto, la obra de Mantzavinos, North y Shariq (antecedida por trabajos tan importantes como el de North, 2005) resalta una visión más amplia de instituciones como reglas de juego en una sociedad y, más específicamente, como “restricciones humana-mente ideadas que estructuran la interacción humana” y desde un punto de vista interno, como se dijo, “modelos mentales compartidos o soluciones compartidas a los problemas recurrentes de interacción social” (Mns 2004). Esto implica que las instituciones no solo son de tipo formal como las leyes, constituciones y esta-tutos, sino también son informales al estilo de reglas morales, normas sociales y convenciones. Para efectos de claridad, si las instituciones son las reglas del juego, las organizaciones son los jugadores (North, 1994, p. 4).
Ahora bien, la manera en que surgen estas dos clases de instituciones es dis-tinta, pues, por un lado, las instituciones formales son impuestas y diseñadas de forma externa, mientras las informales son endógenas a la comunidad y “surgen y cambian en un proceso espontáneo de interacción y son en efecto el resultado de la acción humana, pero no de la aplicación de un diseño humano” (North, 1994, p. 6). Frente a esto es relevante identificar que las instituciones formales, y en general las disposiciones jurídicas de la tradición legalista, no son las únicas reglas que existen en la sociedad y no pueden desconocer la importancia de otros mecanismos de regulación social.
En este sentido, las instituciones informales han jugado un importante papel para el establecimiento del orden social en cierto tipo de comunidades en donde existen mecanismos endógenos de autorregulación y no necesariamente requie-ren de instituciones externas (Ostrom, 1990; Putnam, 2000). No obstante, la cre-ciente complejidad de las sociedades modernas (en términos de tamaño y tipo de
73
InstItucIonalIsmo cognItIvo, caPItal socIal Y la constRuccIÓn DE la PaZ…
problemas a resolver) hace que las instituciones informales necesiten también de las formales (así sea a través de sencillos códigos) para regularizar las expectativas de los individuos, lograr su protección y tender hacia la consecución del bien público. Adicionalmente, es observable en distintos contextos que una norma “informal” puede llegar a formalizarse y una norma “formal” puede no aceptarse jamás en una sociedad, por lo que se puede afirmar que existe un divorcio entre la ley e instituciones informales como la moral y la cultura (Mockus, 2002).
Sin duda, este vínculo entre instituciones formales e informales es una valiosa lección para los esfuerzos que se emprenden para intervenir las sociedades, y rei-teran la relación muy significativa (y prácticamente indisoluble) entre individuos e instituciones, y más profunda aún entre instituciones y cambio social.
La tercera clave analítica consiste ya no solo en preguntarse cuáles son los tipos de instituciones que existen sino, más allá de esto, ¿quién debería hacerlas acatar y cumplir? Aunque en ciertas comunidades las relaciones de confianza y reciprocidad que sustentan las instituciones informales son suficientes para resol-ver los problemas de interacción, la existencia del Estado en la sociedad moderna supone la provisión externa de “soluciones para los problemas gemelos de con-fianza y protección de la agresión (…) cuando una sociedad crece en tamaño y las relaciones entre sus miembros se vuelven crecientemente impersonales” (North, 1994, p. 6). Esto quiere decir que la regulación y el cumplimiento de las normas dependen de la naturaleza de las reglas, así como del tipo de agentes, bien sean estatales o incluso sociales y comunitarios.
Finalmente, aunque no es explícito en el texto, las reflexiones que suscita invi-tan a medir los posibles cambios de modelos mentales y transformaciones sociales con base en la movilización cognitiva. Si bien la idea del aprendizaje compartido como base del cambio social es a todas luces innovadora y llamativa, la verifica-ción de que esos cambios se producen debe pasar por ejercicios de medición a través de diferentes tipos de evidencia.
Esto ayudaría a comprender si los cambios de comportamiento que se dan en las sociedades son resultado de un cambio de “modelos mentales” o de osci-laciones ocasionales en las formas de actuación de los individuos. Sin duda, un cuestionamiento aún mayor surge al pensar cómo medir la cristalización de estas transformaciones a nivel cognitivo y cuáles son las herramientas metodológicas para hacerlo.
Con base en estos aprendizajes, Casas y Méndez han venido construyendo un marco analítico desde 2008 para abordar diferentes fenómenos sociales, como la
74
NATHALIE MÉNDEZ MÉNDEZ
educación para la paz (Casas, 2008), la cultura política en jóvenes (Casas y Mén-dez, 2011) y más recientemente el capital social, la lealtad y la eficacia colectiva, y la seguridad y convivencia en el departamento de Antioquia (Casas y Méndez, 2015). En el Cuadro 1 se brindan pistas para interpretar multidimensionalmente la realidad social en diferentes niveles de análisis.
CUADRO 1 La mirada multidimensional de la seguridad y la convivencia
Niveles Dimensiones
Macro Policy Game
Es un aspecto dinámico que incluye los mecanismos estratégicos del inter-juego de diversos actores, en especial relacionados con los juegos distributivos, la formación de coaliciones y la definición de políticas públicas
Meso Institucional
Incluye aspectos mesosociales del nivel de los grupos y las organizaciones (relativos a los modelos mentales); y las reglas informales en interacción con las reglas formales y los procesos que estructuran las relaciones sociales en el nivel macrosocial
Micro
Interpersonal
Evidencia el inter-juego entre aspectos relativos a la confianza, la acción colectiva, la reciprocidad, la tolerancia, las nociones de justicias, y el rol de las convenciones, las reglas morales y las normas sociales
Intrapersonal
Relativa a las motivaciones, actitudes y valores de las personas. En este nivel se expresa la arquitectura cognitiva humana, evidenciando el rol de las emociones, los deseos, las creencias y la información disponible para interpretar situaciones
Fuente: Casas y Méndez (2015).
En este sentido existen cuatro dimensiones para el análisis de fenómenos so-ciales: Una dimensión intrapersonal, una interpersonal, una institucional y, fi-nalmente, una dimensión de policy game o juego político.
75
InstItucIonalIsmo cognItIvo, caPItal socIal Y la constRuccIÓn DE la PaZ…
En la dimensión intrapersonal se retoman muchos de los supuestos del ins-titucionalismo cognitivo y del artículo de Mns 2004, puesto que en este nivel se moldean las preferencias y creencias individuales y se produce el interjuego de estas con emociones, motivaciones y el contexto en el cual se encuentra el indivi-duo. Este nivel de análisis también contribuye a entender cómo se dan diferentes grados de afectaciones sobre los individuos en contextos de violencia. Para el caso colombiano, son muchos los daños de tipo social, político, económico y simbólico (Ibáñez, et al., 2014; Méndez, 2014; cnMh, 2013; Ibáñez y Velásquez, 2008; Ibáñez y Moya, 2006; Bello, et al., 2000) que han acarreado difíciles condi-ciones de vida para las familias víctimas de la violencia y que se traducen en bajos niveles de ingresos que repercuten en ciclos de pobreza y exclusión, así como en impactos psicológicos y emocionales profundos.
Es en las dimensiones interpersonal e institucional donde se empieza a gestar el aprendizaje colectivo y se configuran modelos mentales compartidos que se tra-ducen en formas compartidas de resolución de problemas. Es claro que todo esce-nario de interacción es susceptible de presentar situaciones de rivalidad, conflicto y también de cooperación y solidaridad, frente a las cuales emergen instituciones informales que median en estos escenarios. No obstante, estas instituciones no surgen en abstracto, pues en las comunidades ya existe cierto tipo de recursos inmateriales que podrían potenciar u obstaculizar el éxito de estas soluciones compartidas, como por ejemplo la confianza, la disposición a contribuir a la consecución de bienes públicos, la lealtad, entre otros. Para el caso de sociedades con contextos de violencia, existen referentes en la literatura que revelan que esos recursos se destruyen a causa de estos hechos (Moser, 1998; Moser y Holland, 1997; Grootaert y van Bastelaer, 2001; Collier, et al., 2003) y otras que sostienen que, por el contrario, las relaciones comunitarias se ven fortalecidas como sím-bolo mismo de resistencia frente a las atrocidades y manejo del duelo y traumas (Blattman, 2009; Bellows y Miguel, 2009; Voors, et al., 2010; Shewfelt, 2009; Bhavnani y Backer, 2007).
La dimensión institucional conlleva también la presencia de instituciones for-males expresadas en reglas de juego que, en procesos de transición de la guerra a la paz, se materializan en un amplio repertorio de mecanismos políticos, admi-nistrativos y judiciales.
En este interjuego de instituciones formales e informales y su mutua retroa-limentación se evidencia que los recursos inmateriales de los que se habló ante-riormente, no solo se hacen visibles en interacciones interpersonales sino en los
76
NATHALIE MÉNDEZ MÉNDEZ
vínculos que tienen los ciudadanos con el Estado y que, como se ha identificado en otros países, puede manifestarse en un profundo sentimiento de desconfianza hacia las organizaciones del Estado (Brehm y Rahn, 1997).
Finalmente, la dimensión de juego político da cuenta de las relaciones entre actores, sus niveles de influencia y la posibilidad de que sus estrategias afecten el reparto de valores, recursos y otros asuntos en disputa en contextos de violencia. En estos escenarios, ciertos grupos son más vulnerables y otros más influyentes y, dada la eventualidad de nuevos acuerdos nacionales, surgen conflictos e intereses particulares para poder incidir en la agenda que genera la reconstrucción de los aparatos estatales de las sociedades en transición.
Teniendo en cuenta este marco, los aportes del institucionalismo cognitivo pueden apoyar la indagación de las causas y efectos de los hechos violentos y supo-nen un esfuerzo monumental por conjugar postulados teóricos con pautas para el análisis de problemas prácticos.
Es por esta razón que resulta tan pertinente recurrir al texto para abordar un tema como el de la justicia transicional, un fenómeno multidimensional, com-plejo y absolutamente dinámico por su misma naturaleza de excepcionalidad que provoca un repertorio de mecanismos administrativos y judiciales en cierta me-dida atípicos para las sociedades, pero necesarios para contextos de tránsito de la guerra a la paz.
Este trabajo en particular hará énfasis en la dimensión interpersonal e institu-cional para entender, desde los aportes de Mns 2004, como la reconstrucción del tejido social es un asunto crucial porque actúa como bisagra entre las diferentes dimensiones analíticas de la justicia transicional y compromete la sostenibilidad de las intervenciones.
III. El INSTITuCIoNAlISmo CoGNITIVo y loS EFECToS dE lA GuERRA SobRE El CAPITAl SoCIAl
Como se mencionó anteriormente, aquí se hará énfasis en entender los apor-tes de Mns 2004 para la construcción de paz, concretamente en lo relacionado con el tejido social. Para esto es necesario indicar que las afectaciones al tejido social y, en general, las afectaciones de tipo colectivo son uno de los efectos del conflicto armado en Colombia, que varían según el territorio y demostrando que las modalidades de la guerra han venido fluctuando y adaptándose a la realidad geográfica, política, económica y cultural de un país heterogéneo.
77
InstItucIonalIsmo cognItIvo, caPItal socIal Y la constRuccIÓn DE la PaZ…
Estas afectaciones hacen parte de un repertorio de daños más amplio que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, se dividen en daños morales, daños políticos, daños socioculturales y daños emocionales y psicológicos. Los da- ños morales hacen referencia al “resultado del menoscabo de valores significati-vos para las personas y las comunidades, pues muchos de los actos violentos bus-can, en efecto, degradar la dignidad de las personas y sus comunidades, devaluar ideales y creencias y violentar los valores más íntimos que sustentan la identidad colectiva” (cnMh, 2013, p. 270). Los daños políticos son causados por actores armados en complicidad de élites regionales para “impedir, silenciar o extermi-nar prácticas, mecanismos, organizaciones, movimientos, partidos, liderazgos e idearios políticos calificados como opuestos y percibidos como peligrosos” (Ibíd., p. 281); y los daños socioculturales se relacionan con “las lesiones y alteraciones producidas en los vínculos y relaciones sociales (…) la vulneración de creencias, prácticas sociales y modos de vivir de las comunidades” (Ibíd., p. 272).
Se puede afirmar desde una perspectiva cognitiva que los daños emocionales y psicológicos en lo individual pueden repercutir en otras interacciones en el me-diano y largo plazo. Por ejemplo, la presencia de sentimientos de miedo y ansiedad provocados en las víctimas tras los hechos violentos pueden generar mecanismos distintos de resolución de problemas y, como se ha indicado, pueden inhibir las acciones de denuncia, búsqueda de justicia, organización social y participación política (cnMh, 2013, p. 263).
Un efecto puntual que se ha medido recientemente, y que puede interpretar-se como un ejemplo de la transformación de un modelo mental, es el impacto del desplazamiento sobre la salud mental de las víctimas y sobre su comportamiento económico. A través del análisis de datos de encuestas, Andrés Moya comprue-ba que los daños psicológicos del desplazamiento pueden modificar la aversión al riesgo de los individuos, lo que significa que no están dispuestos a sacrificar consumo presente para invertir en acciones con cierto riesgo, pero que podrían incrementar sus ingresos futuros. Esto impacta en un limitado crecimiento de los ingresos y en situaciones de trampa de la pobreza, que minimizan el efecto posi-tivo de programas de indemnización en donde las víctimas puedan estar usando los recursos para asegurar un ingreso mínimo en el presente y no una inversión en otro tipo de activos para el futuro (Ibáñez, et al., 2014).
Si bien se han generado aproximaciones como las anteriores a la medición de los daños individuales y sus posibles mecanismos de intervención como progra-mas de atención psicosocial y rehabilitación, sigue siendo un reto la medición de los daños sociales que por décadas han devastado a las víctimas, sus familias
78
NATHALIE MÉNDEZ MÉNDEZ
y comunidades, así como a las organizaciones, instituciones y el conjunto de la sociedad en general. Aunque se sabe que estos son complejos y de diferente mag-nitud (cnMh, 2013, p. 259) la evidencia es variada. Una muestra cualitativa de ella se circunscribe a las narraciones documentales y orales que fundamentan ejercicios de reconstrucción individuales y colectivos de la memoria histórica de lo sucedido.
Otro ejercicio puntual de medición cuantitativa es el trabajo de Ibáñez y Moya (2006), que encuentra que el desplazamiento forzado provoca una ruptura de los vínculos sociales que tenían las personas al interior de la comunidad, “destruyen-do las redes sociales y la eliminación de los mecanismos informales de manejo de riesgo” (Ibáñez y Moya, 2006, p. 21). Esto se acentúa con el hecho de que el desplazado migra con su familia en un 91% de los casos y tan solo en un 6,3% “lo hace acompañado de otros parientes o vecinos del mismo barrio o vereda” (Ibíd., p. 21).
Ahora bien, la importancia de comprender la reconstrucción del tejido social se propone a la luz del análisis de una categoría como la de capital social, que bajo el concepto de Putnam se puede entender como todas “las redes, normas de reciprocidad y confianza para el beneficio colectivo” (Stolle, 2007). Las implica-ciones empíricas de que exista debilidad del capital social se refleja en una menor probabilidad para generar ingresos y mejorar las condiciones materiales de vida de las víctimas (Ibáñez y Moya, 2006) así como en una frágil cohesión social y disposición por el bien colectivo (Sampson, et al., 1997).
Así mismo, el capital social puede ser relevante pues la percepción de segu-ridad que generan las redes sociales, la participación en organizaciones y la propie-dad colectiva de la tierra puede incentivar el retorno de las poblaciones desplaza-das (Ibáñez y Querubín, 2004).
Una aproximación reciente a una medición de capital social para las víctimas fue realizada mediante un diseño metodológico mixto en 2014, que contempló instrumentos cuantitativos (encuestas y juegos experimentales) y cualitativos (his-torias de vida y grupos focales). Para esto se diseñaron indicadores específicos para la medición de capital social en la población víctima, y la construcción de un índice agregado y desagregado en dimensiones micro, meso y macro para dos tipos de variables que constituyen el capital social: confianza y acción colectiva. El pilotaje de la metodología se realizó en dos escenarios: la comunidad de víctimas que vive en el corregimiento de El Salado (Bolívar, Colombia) y que han sido intervenidas, y víctimas que habitan la vereda La Emperatriz, cercana a este corre-gimiento pero que no han sido objeto de intervención (Méndez, 2014).
79
InstItucIonalIsmo cognItIvo, caPItal socIal Y la constRuccIÓn DE la PaZ…
Los resultados señalan que el nivel de confianza micro es mayor que el de con-fianza meso y macro, lo cual supone que las víctimas confían más en la familia, los vecinos y la comunidad que en individuos desconocidos, organizaciones e ins-tituciones del Estado (Cuadro 2).
CUADRO 2Resultados de indicadores de confianza
Mínimo Máximo Media El saladoLa
emperatriz
Micro 1 42,92
(64%)3,05
(68%)2,79
(60%)
Meso 1 41,96
(32%)2,03
(34%)1,88
(29%)
Macro 1 42,5
(50%)2,63
(54%)2,38
(46%)
Total 1 42,48
(49%)2,6
(53%)2,36
(45%)
Nota: Número de observaciones: 40. Cronbach Alpha: 0,8459.
Fuente: Méndez (2014).
En términos de disposiciones hacia la acción colectiva el indicador del nivel meso (participación en organizaciones) es mayor que el de los otros niveles. En todas las dimensiones, los niveles de acción colectiva son mayores en los partici-pantes de El Salado que los de la vereda, especialmente en las dimensiones micro y meso.
Como lo muestra el Cuadro 3 y también los hallazgos cualitativos, las puntua-ciones son mayores en los indicadores desagregados y en el total de la variable de acción colectiva que en la de confianza, lo cual revela que los avances en materia de participación y acción colectiva en El Salado no necesariamente se trasladan en más niveles de confianza entre la población victimizada (Méndez, 2014). Esto significa que se deben “entender los micro fundamentos detrás de la recomposi-ción directa o indirecta del tejido social, lo cual se traduce en que, además de for-talecer la acción colectiva, debe buscarse una mayor reflexión y comprensión del sustrato básico de las relaciones humanas: la confianza” (Méndez, 2014, p. 46).
80
NATHALIE MÉNDEZ MÉNDEZ
CUADRO 3Resultados de indicadores de acción colectiva
Mínimo Máximo Media El saladoLa
emperatriz
Micro 0 10,59
(59%)0,83
(83%)0,35
(35%)
Meso 0 10,75
(75%)0,95
(95%)0,55
(55%)
Macro 0 10,69
(69%)0,70
(70%)0,68
(68%)
Total 0 10,66
(66%)0,80
(80%)0,52
(52%)
Notas: Número de observaciones: 40. Cronbach Alpha: 0,4946.
Fuente: Méndez (2014).
Desde un punto de vista cognitivo, aunque a nivel interpersonal existen me-canismos (al menos formales) para emprender proyectos colectivos (por ejem-plo, asociaciones y organizaciones), en lo intrapersonal se siguen evidenciando emociones como la rabia y frustración, y patrones de desconfianza individuales que pueden obstaculizar la sostenibilidad de acciones de propósito colectivo que involucren a los habitantes de la comunidad.
Aunque lo que se hizo en ese trabajo fue un piloto, ha servido de base para otros trabajos que involucran juegos experimentales en Antioquia y Medellín (Giraldo, et al., 2013) que señalan también el desafío en materia de capital social en otros lugares del país. Esta dimensión territorial también implica comprender patrones de afectación variados y condicionantes culturales y sociales muy distin-tos según el sitio que se analice.
De Greiff (2008) sostiene que la justicia transicional es un motor de creación de “confianza cívica”, que se materializa en el establecimiento de nuevos acuerdos y parámetros normativos de una sociedad en transición. A partir de los aprendiza-jes del institucionalismo cognitivo esta confianza debe irse recomponiendo desde el nivel intrapersonal. Posteriormente debe expresarse en las interacciones socia-les en un grado interpersonal, buscando también el fortalecimiento de organiza-ciones de la sociedad civil que velen por los derechos de las víctimas y refuercen el
81
InstItucIonalIsmo cognItIvo, caPItal socIal Y la constRuccIÓn DE la PaZ…
carácter democrático de los mecanismos de transición. Y, al final, deberían tener impactos sobre políticas que transversalicen la legitimidad y la confianza mutua entre Estado y ciudadanía.
El estudio de caso en El Salado mostró que es importante que las víctimas se involucren en estos procesos pero que también es necesario tener en cuenta que la reconstrucción de la confianza cívica es un asunto de todos los ciudadanos. En particular, el problema radica en que el nivel de confianza en organizaciones estatales siempre ha sido muy bajo (sobre todo en el Congreso y los partidos po-líticos) y al Estado se le han comprobado múltiples nexos y complicidades con la ocurrencia de los hechos violentos. En general, el desafío primario y subyacente es que los colombianos tienen muy poca confianza entre sí, como lo señala la Encuesta Mundial de Valores en 2012, donde solo el 4% reporta que se puede confiar en la mayoría de las personas.
Estos datos son solo indicativos de un panorama en que las afectaciones so-ciales y las rupturas de los vínculos comunitarios son temas que requieren de análisis e intervención en un marco de construcción de paz.
IV. dESAFÍoS PARA lA RECoNSTRuCCIÓN dEl CAPITAl SoCIAl EN uN ESCENARIo PoSCoNFlICTo
En las secciones anteriores se explicaron los elementos teóricos del trabajo de Mns 2004 que podrían ser útiles para analizar escenarios de construcción de paz. Además, se mostraron algunos datos para ilustrar el panorama que enfrenta la justicia transicional en Colombia frente a la reconstrucción del capital social.
En este apartado final se articularán los aportes del institucionalismo cog-nitivo con los desafíos para las intervenciones de política que se generen sobre capital social, a partir de dos grandes aportes de Mns 2004 y que agregan a los elementos analíticos presentadas en la primera sección: la definición de pautas para entender los mecanismos de intervención y sostenibilidad de dichos cam-bios y la ampliación de los supuestos para la medición innovadora de cambios en el capital social.
Los interrogantes que surgen para el diseño de intervenciones y su sostenibi-lidad son los siguientes:
82
NATHALIE MÉNDEZ MÉNDEZ
• ¿Cuáles son los mecanismos de intervención que darían cuenta de la nece-sidad de una transformación en el capital social en un escenario poscon-flicto?,
• ¿Cuáles son las instituciones y organizaciones existentes (y cuáles deberían existir) para lograr desarrollar estas propuestas?,
• ¿Cuáles deberían ser los mecanismos para obligar a su cumplimiento?, y • ¿Cómo se podrían medir cambios en el capital social del país y, en general,
que las intervenciones han sido exitosas?
A continuación se examinan estos interrogantes con base en los aprendizajes de la propuesta teórica revisada a través de la explicación de los desafíos que su-pone para el capital social.
Para la intervención: Entender que el aprendizaje colectivo es la clave del cambio social y que se deberán diseñar estrategias de intervención con base en la educación y la movilización cognitiva
El escenario de transición de la guerra a la paz que vive Colombia, complicado por la persistencia de las acciones bélicas, impone la necesidad de proponer solu-ciones creativas a los diseños institucionales que se irán generando y las estrategias programáticas que los gobiernos del orden nacional y local tendrán que ofrecer.
Un primer paso derivado del institucionalismo cognitivo es entender que las sociedades son organismos vivos que evolucionan y se transforman permanente-mente. Por lo tanto, reflexionar sobre cómo se produce el cambio social implica rastrear los mecanismos de aprendizaje subyacentes a esta modificación y adapta-ción de reglas a contextos particulares (Mantzavinos, 2001, p. 28). Esta perspecti-va evolucionista de las sociedades implica también reconocer que los cambios sí existen y, aunque se den en el largo plazo, requieren de diseños institucionales no-vedosos e intervenciones inteligentes sobre la transformación individual y social.
La propuesta que desde aquí se hace, a partir del enfoque neoinstitucionalista y de distintos trabajos en este campo, es diseñar intervenciones educativas que acompañen la oferta social del Estado y estén orientadas a constituirse en meca-nismos territoriales de aprendizaje.
Para esto, se debe comprender, en primer lugar, que la educación será la piedra angular de las futuras intervenciones en política pública. Siguiendo a Mns 2004 (p. 77) esta debe ser vista como una estrategia de generación de procesos de aprendizaje que no se limitan a transmitir información, sino que debe generar
83
InstItucIonalIsmo cognItIvo, caPItal socIal Y la constRuccIÓn DE la PaZ…
una transición de ausencia de comportamiento efectivo a una situación en la que emerjan conductas eficientes para la resolución de problemas en los individuos.
Si bien el país ha avanzado en reconocer la monumental tarea de fortalecer atributos de cobertura y calidad del sistema educativo, persisten problemas como el respeto por el otro, la desconfianza, la intolerancia y la falta de solidaridad que no solo se expresan en un inadecuado clima escolar o en “matoneo escolar”, sino que irradian la vida cotidiana de los ciudadanos.
Frente a esto existen algunas intervenciones incipientes, como el programa “Aulas en Paz”, que han buscado movilizar cognitivamente a los niños para resol-ver de manera distinta los problemas, usando distintas técnicas reducción de la agresividad y aumento de comportamientos prosociales (Chaux, 2007; Casas y Méndez, 2009) así como otras estrategias basadas en la educación para la paz (Ca-sas, Salamanca y Otoya, 2009). Además de una oferta educativa de alta calidad que requiere el país, ejercicios como los señalados pueden constituir programas piloto para el cambio de “modelos mentales”, en donde a través del respeto, la autorregulación y la tolerancia se pueda modificar la forma en que se resuelven problemas cotidianos.
Estos ejercicios no solo deberían pensarse como esfuerzos adicionales, sino propiciando a la vez la transversalización de un enfoque de construcción de paz y convivencia en toda la oferta educativa y en la política social del Estado.3 Esto podría capitalizarse no solo en indicadores de una educación de calidad, sino en aportes para la reconstrucción del capital social, pues esfuerzos educativos y pedagógicos para la primera infancia y para los adultos basados en el respeto y reconocimiento de la diferencia, el respeto y cumplimiento de los acuerdos socia-les, el trámite de las emociones y la resolución pacífica de conflictos, son el pri-mer paso para la restauración de los lazos sociales rotos por el conflicto armado, y también para la recomposición de las relaciones de confianza entre la ciudadanía y el Estado.
3 Se entiende por convivencia “acatar reglas comunes, contar con mecanismos culturalmente arraigados de autorregulación social, respetar las diferencias y acatar reglas para procesarlas; también es aprender a celebrar, a cumplir y reparar acuerdos” (Mockus, 2002, p. 21).
84
NATHALIE MÉNDEZ MÉNDEZ
Para la sostenibilidad: Diseñar instituciones formales pertinentes, comprender cómo operan las instituciones informales y construir un esquema robusto de medición del cambio en el capital social con enfoque territorial
Uno de los elementos analíticos mencionado en secciones anteriores es que las instituciones formales e informales no actúan de manera separada. Aquí es clave tener en cuenta que, si bien es necesario contar con diseños institucionales pertinentes desde lo formal, no se puede desconocer la existencia de las institu-ciones informales y su importancia para moldear comportamientos.
Desde las instituciones formales, la pertinencia estaría dada en que las dis-posiciones administrativas y jurídicas sean acordes a la variedad de realidades, necesidades y expectativas del país, lo cual se traduce en que tengan un enfoque territorial. No solo bastará la generación de políticas de carácter nacional sino una aproximación que trastoque problemas subyacentes al modelo de descentra-lización y la transferencia real de capacidades a los territorios no solo en materia de políticas típicas del posconflicto, como la atención, asistencia y reparación a víctimas y el desarme, desmovilización y reinserción de excombatientes, sino también en política social y desarrollo económico.
Un abordaje más sensible a las variaciones territoriales e intervenciones con-texto-dependientes pueden ser pautas importantes para la materialización de lo que se ha venido denominando “paz territorial”.4 Dar un lugar a las regiones im-plica tener presente también que el conflicto se ha gestado como causa y conse-cuencia de una institucionalidad débil, una precaria infraestructura y muy lentos procesos de desarrollo económico y social, así como altos niveles de pobreza y desigualdad.
En este sentido, esos diseños institucionales creados de manera intencionada por el Estado deben estar en diálogo con esas formas cotidianas de resolución de problemas que también varían de territorio a territorio y que en últimas reflejan una diversa configuración cultural. Por esto resulta útil prestar atención también a los procesos de aprendizaje, educación y transmisión de capacidades para pre-pararse para la paz en el nivel local.
4 Este concepto ha venido siendo presentado por el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, hacien-do referencia a la conjunción entre un enfoque de derechos con un enfoque territorial que es necesaria para el logro de la paz, la no repetición y el desarrollo institucional.
85
InstItucIonalIsmo cognItIvo, caPItal socIal Y la constRuccIÓn DE la PaZ…
En este sentido, surge también la necesidad de fortalecer la sociedad civil en sus asociaciones horizontales, redes de cooperación y consensos con un enfoque diferencial y territorial, lo cual podría a su vez cimentar bases para la confianza entre los ciudadanos y hacia el Estado. El cambio social, entonces, no se agota en reformas institucionales, sino en procesos de cambio en los imaginarios colecti-vos de víctimas y ciudadanos, y de nuevas formas de relacionamiento en perspec-tiva de construcción de paz y convivencia.
Estos cambios, que, en últimas tendrán que ser propiciados al interior de las familias, los barrios, los colegios, las juntas de acción comunal, las organizacio-nes públicas y privadas, los partidos, las universidades y demás manifestaciones de la vida social de un territorio, tendrán que contar también con el diseño e implementación de políticas públicas en lo macro. Allí se deberá resaltar la im-portancia de los procesos de retroalimentación entre cada dimensión del marco multidimensional de Casas y Méndez (2015), pero también de la interacción en-tre instituciones formales e informales como base de intervenciones sostenibles que no se deterioren con el paso del tiempo.
En últimas, si las instituciones surgen de los modelos mentales compartidos, es decir, a través del aprendizaje colectivo, es fundamental contar con interven-ciones que partan del saber construido y reconstruido en comunidad, fomentan-do una verdadera pluralidad y democracia en el ejercicio del aprendizaje social que nos espera en las próximas décadas.
Tal vez en este escenario las transformaciones positivas del capital social serán un subproducto de estas intervenciones en donde se valore lo construido en lo local y se comprenda que el hacer cumplir esos mecanismos también pasa por los ciudadanos y por el reafianzamiento de una noción de lo público que involucre a todos. Estas estrategias que valoren la recuperación de la confianza y la configura-ción de redes de apoyo y contribución al bien público, de manera directa e indi-recta, pueden repercutir a su vez en la sostenibilidad social de las acciones (acom-pañada, por supuesto, de una sostenibilidad económica), una ciudadanía mucho más activa y en un ejercicio democrático mucho más real y menos abstracto.
Finalmente, la invitación que hace el texto de Mns 2004, es a buscar ampliar los supuestos para la medición innovadora de cambios en el capital social. El di-seño metodológico aplicado para el capital social de las víctimas aquí presentado es una pauta para entender que las mediciones pueden variar en herramientas y supuestos. Si bien hay comportamientos observables que potencialmente pue-den ser verificados vía observación, hay otros factores subjetivos que complemen-
86
NATHALIE MÉNDEZ MÉNDEZ
tan el análisis del mundo social y que requieren de otras técnicas para hacerse visibles.
Aunque sigue perfeccionándose la construcción de instrumentos que midan la cristalización y el tránsito en el sistema de creencias y en general la transforma-ción de modelos mentales, el tener líneas de base y mediciones periódicas sobre la modificación de conductas efectivas y percepciones a nivel intrapersonal e interpersonal, y la posible afectación de un nivel institucional, pueden conducir a esquemas de intervención más responsables, eficientes, efectivos y equitativos.
En este trabajo se han examinado algunos aprendizajes del institucionalismo cognitivo y de la obra de Mns 2004 en relación con ciertos desafíos para la recons-trucción del capital social en un escenario de posconflicto en Colombia. Aunque se delinearon algunas pautas para los análisis a futuro, cabe decir que, dada la particularidad de los procesos de justicia transicional en Colombia, resulta útil e indispensable pensar en estrategias que se desmarquen de los modelos tradicio-nales de intervención social que durante mucho tiempo no han dado tampoco resultados significativos en materia de reducción de la inequidad y movilización social.
Esta oportunidad que se abre para Colombia, de transitar a un escenario de construcción de paz, debe generar mecanismos de aprendizaje para la no repe-tición en lo local que, a través de la movilización cognitiva y el largo tránsito de sistemas de creencias de la guerra a la paz, repercutan en una sociedad más justa, tolerante y humana.
REFERENCIAS
Bello, Martha, Elena Martín, y Fernando Arias (2000), “Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento”, Revista de Trabajo Social, N° 2.
Bellows, Jhon, and Edward Miguel (2009), “War and Local Collective Action in Sierra Leone”, Journal of Public Economics, Vol. 93, N° 11-12.
Bhavnani, Rabi, and David Backer (2007), “Social Capital and Political Violence in Sub-Saharan Africa”, Afrobarometer Working Paper, N° 90.
Blattman, Christopher (2009), “From Violence to Voting: War and Political Par-ticipation in Uganda”, American Political Science Review, Vol. 103, N° 2.
Brehm, John, and Wendy Rahn (1997), “Individual-Level Evidence for the Cau-ses and Consequences of Social Capital”, American Journal of Political Science, Vol. 41, N° 3.
87
InstItucIonalIsmo cognItIvo, caPItal socIal Y la constRuccIÓn DE la PaZ…
Cárdenas, Juan, Andrés Casas and Nathalie Méndez (2014), “The Hidden Face of Justice: Fairness, Discrimination and Distribution in Transitional Justice Processes”, Peace Economics, Peace Science and Public Policy, Vol. 20, N° 1.
Casas, Andrés (2008), “¿Cambiando mentes? La educación para la paz en pers-pectiva analítica”. En Salamanca, Manuel, Las prácticas de resolución de conflic-tos en América Latina. Bilbao: Universidad de Deusto.
Casas, Andrés, y Nathalie Méndez (2009), “Educación para la paz, cultura políti-ca y cambio social: Un análisis empírico del programa Aulas en Paz desde el Institucionalismo Cognitivo”, Desafíos, N° 21.
Casas, Andrés, y Nathalie Méndez (2011), “Cultura Política de los Jóvenes en Colombia 2004-2008: Una interpretación a partir de los datos del Latin Ame-rican Opinion Project (lapop)”, Ciclo de conferencias “Jóvenes con dis…cursos”, Observatorio Javeriano de Juventud, Pontificia Universidad Javeriana.
Casas, Andrés, y Nathalie Méndez (2015), “Capital social, lealtad y eficacia co-lectiva: Una aproximación microsocial a la seguridad y la convivencia en las comunas de Medellín”, en proceso de publicación.
Casas, Andrés, Manuel Salamanca y Adriana Otoya (2009), Experiencias y metodo-logías en educación para la Paz en colegios del Distrito Capital en Bogotá. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
Centro de Análisis Político (cap) — Universidad eafit (2014), Acompañamiento a la formulación de la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la ciudad de Medellín. Medellín: Universidad eafit, Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín.
Centro Nacional de Memoria Histórica (cnMh) (2013), Informe General ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y dignidad, Bogotá.
Chaux, Enrique (2007), “Aulas en Paz: A Multi-Component Program for the Promotion of Peaceful Relationships and Citizenship Competences”, Conflict Resolution Quarterly, Vol. 25, N° 1.
Collier, Paul, V. L. Elliot, Havard Hegre, Anke Hoeffler, Marta Reynal-Querol, and Nicolas Sambanis (2003), Breaking the Conflict Trap. Civil War and Develo-pment Policy, Washington: The World Bank.
Congreso de Colombia (2011), Ley 1448, de 10 de junio, Por la cual se dictan me-didas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
De Greiff, Pablo (2008), “The Role of Apologies in National Reconciliation Pro-cesses: On Making Trustworthy Institutions Trusted”. In Gibney, Mark, Rho-
88
NATHALIE MÉNDEZ MÉNDEZ
da Howard-Hassmann, Jean Marc Coicaud, and Niklaus Steiner (eds.), The Age of Apology: Facing Up to the Past. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Denzau, Arthur, and Douglas C. North (1994), “Shared Mental Models: Ideolo-gies and Institutions”, Kyklos, Vol. 47, N° 1.
Elster, Jon (2007), Explaining Social Behavior: More Nuts and Bolts for the Social Sciences. New York: Cambridge University Press.
Encuesta Mundial de Valores Colombia (eMv) (2015), Encuesta Mundial de Valo res Colombia 1997-2012: Una mirada evolutiva de los resultados, Bogotá: Departa-mento Nacional de Planeación y World Values Survey Association, en proce-so de publicación.
Giraldo, Jorge, Andrés Casas, Nathalie Méndez, y Adolfo Eslava (2013), Antio-quia Imaginada. Valores, representaciones y capital social en Antioquia. Medellín: Universidad eafit, Gobernación de Antioquia y Suramericana s.a.
Grootaert, Christiaan and Thierry van Bastelaer (2001), “Understanding and Measuring Social Capital: A Synthesis of Findings and Recommendations from the Social Capital Iniciative”, Working Paper, N° 24, World Bank.
Hay, Colin (1997), “Estructura y actuación (agency)”. En Marsh, David y Ferry Stoker (eds.), Teoría y métodos de la ciencia política. Madrid: Alianza Universi-dad Textos.
Ibáñez, Ana María, y Pablo Querubín (2004), “Acceso a tierras y desplazamiento forzado en Colombia”, Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Eco-nomía, Documentos ceDe, 23, mayo.
Ibáñez, Ana María, y Andrés Moya (2006), “¿Cómo el desplazamiento forzado de-teriora el bienestar de los hogares desplazados?: Análisis y determinantes del bienestar en los municipios de recepción”, Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Economía, Documentos ceDe, 26.
Ibáñez, Ana María, y Andrea Velásquez (2008), “El impacto del desplazamiento forzoso en Colombia: condiciones socioeconómicas de la población desplaza-da, vinculación a los mercados laborales y políticas públicas”, Políticas Sociales, N° 145, Series cepal, División de Desarrollo Social.
Ibáñez, Ana María, María Alejandra Arias, Adriana Camacho, Daniel Mejía, y Catherine Rodríguez (2014), Costos económicos y sociales del conflicto en Colom-bia ¿Cómo construir un posconflicto sostenible? Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Economía.
Losada, Rodrigo, y Andrés Casas (2008), Manual de enfoques para el análisis políti-co, Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana, Editorial Javeriana.
89
InstItucIonalIsmo cognItIvo, caPItal socIal Y la constRuccIÓn DE la PaZ…
Mantzavinos, Chrysostomos (2001), Individuals, Institutions, and Markets. Cambrid-ge: Cambridge University Press.
Mantzavinos, Chrysostomos, Douglass C. North and Syed Shariq (2004), “Lear-ning, Institutions and Economic Performance”, Perspectives on Politics, Vol. 2, N° 1.
March, James, and Johan Olsen (1984), “The New Institutionalism: Organiza-tional Factors in Political Life”, The American Political Science Review, Vol. 78, N° 3.
Méndez, Nathalie (2014), “Una propuesta metodológica para la medición de ca-pital social en víctimas del conflicto armado”, Documentos egob, N° 10, Uni-versidad de los Andes, Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo.
Mockus, Antanas (2002), “Convivencia como armonización de ley, moral y cul-tura”, Revista Perspectivas, Vol. 33, N° 1.
Moser, Caroline (1998), “The Asset Vulnerability Framework: Reassessing Urban Poverty Reduction Strategies”, World Development, Vol. 26, N° 1.
Moser, Caroline, and Jeremy Holland (1997), Urban Poverty and Violence in Jamai-ca. Washington: The World Bank.
North, Douglass (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance. New York: Cambridge University Press.
North, Douglass (1994), “El desempeño económico a lo largo del tiempo”, Trimes-tre Económico, Vol. 61, N° 1 (244).
North, Douglass (2005), Understanding the Process of Economic Change. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Ostrom, Elinor (1990), Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.
Ostrom, Elinor (2007), “Collective Action Theory”. In Boix, Carles, and Susan Stokes (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Politics. New York: Oxford University Press.
Putnam, Robert (1993), Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Putnam, Robert (2000), Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Com-munity. New York: Simon & Schuster.
Sampson, Robert, Stephen Raudenbush and Felton Earls (1997), “Neighbor-hoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy”, Science, Vol. 277, N° 5328.
90
NATHALIE MÉNDEZ MÉNDEZ
Shewfelt, Steven (2009), Legacies of War: Social and Political Life after Wartime Trau-ma, Tesis doctoral sin publicar. New Haven: Yale University, Department of Political Science.
Stolle, Dietlind (2007), “Social Capital”. In Rusell Dalton, and Hans-Dieter Klin-gemann (eds.), Oxford Handbook of Political Behavior. New York: Oxford Uni-versity Press.
Voors, Maarten, Eleonora Nillesen, Philip Verwimp, Erwin Bulte, Robert Len-sink, and Daan van Soest (2010), “Does Conflict affect Preferences? Results from Field Experiments in Burundi”, Research Working Paper, N° 21, MicRocon.
91
* Christian Benito es profesor del Programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Univer-sidad Tecnológica de Bolívar. Nicolás Santamaría es profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás, en Bogotá. Correos electrónicos: [email protected] y [email protected]. Recibido: septiembre 1° de 2014; aceptado: abril 28 de 2015.
Economía & Región, Vol. 9, No. 1, (Cartagena, junio 2015), pp. 91-107.
lA REFoRmA PolÍTICA ColombIANA dE 2003: EXPlICACIÓN E INTERVENCIÓN
CHRISTIAN IVÁN bENITo HERRERANIColÁS SEbASTIÁN SANTAmARÍA uRIbE
RESUMEN
Este trabajo estudia la reforma política colombiana de 2003 a la luz de un conjunto de categorías analíticas relacionadas con las ideas de explicación e inter-vención. Se trata de conceptos que han sido desarrollados por algunos trabajos recientes sobre la filosofía analítica de las ciencias sociales. Para ese ejercicio se emplea evidencia que muestra las posiciones de tres actores: los congresistas, los académicos y el poder ejecutivo.
Palabras clave: Reforma política, explicación, intervención
Clasificaciones jel: Z13, Y80
ABSTRACT
The 2003 Colombian Political Reform: Explanation and Intervention
This paper studies the Colombian political reform of 2003 using a set of analytical categories related to the ideas of explanation and intervention. These
92
CHRISTIAN IVÁN BENITO HERRERA Y NICOLÁS SEBASTIÁN SANTAMARÍA URIBE
concepts have been introduced by some recent writings in the analytic philoso-phy of the social sciences. To carry out this exercise we use evidence showing the position of three groups: congressmen, academics and the executive branch of government.
Key words: Political reform, explanation, intervention
jel Classifications: Z13, Y80
I. INTRoduCCIÓN
Uno de los temas recurrentes de la literatura en ciencia política es el efecto de las reformas institucionales en el sistema político. En el caso colombiano, en particular, un conjunto importante de trabajos se ha centrado en analizar el impacto de la reforma política de 2003 sobre la forma de hacer política en el país (Botero, 2006; Rodríguez y Botero, 2006; García, 2006; Pachón y Shugart, 2010). La mayoría de estas investigaciones parten del análisis de datos electorales de contiendas locales y legislativas, comparando los resultados en las urnas antes y después de la reforma. Su propósito es hallar evidencia de cambios o continui-dades en la relación entre el comportamiento de los actores políticos y el diseño institucional.
Estos trabajos han hecho aportes significativos para entender la dinámica de la política nacional contemporánea. No obstante, debido a la naturaleza de estas investigaciones, ninguna de ellas ofrece un análisis de la reforma en términos de: (1) la noción de explicación que justifica el diseño e implementación de la misma, (2) la lógica en que se basan los argumentos presentados por los actores más relevantes en el proceso, y (3) la relación entre la explicación que sustenta el cambio institucional y la noción de intervención.
En este orden de ideas, este trabajo explora la reforma política colombiana de 2003 a la luz de un conjunto de categorías analíticas relacionadas con la idea de explicación, desarrollada por algunos de los trabajos más recientes en la filoso-fía analítica de las ciencias sociales. Para lograr este objetivo, el texto se divide en cinco secciones, incluyendo esta Introducción. En la segunda se exponen algunas generalidades del contexto que motiva la aparición de la reforma y su implemen-tación. En la tercera se presenta una reflexión sobre los rasgos generales en que se
93
LA REFORMA POLÍTICA COLOMBIANA DE 2003: EXPLICACIÓN E INTERVENCIÓN
basaron las explicaciones que validaron la implantación de la reforma. En la cuar-ta sección se presenta una discusión en dos sentidos: por un lado, se considera el vínculo entre explicación e intervención en este caso específico y, por otro, se examina la idea de intervención en políticas relacionadas con asuntos electorales. En la última sección se presentan unas conclusiones.
II. lA REFoRmA PolÍTICA ColombIANA dE 2003
Tras la crisis política de los años ochenta, provocada entre muchos otros fac-tores por la terminación del Frente Nacional, el gobierno convocó a una Asam-blea Constituyente para que redactara una nueva Constitución Política, que fue promulgada en 1991. Uno de los objetivos fundamentales de la nueva Carta fue la apertura del sistema a nuevas fuerzas políticas y sociales. El cumplimiento de dicho objetivo se evidenció en dos hechos: (1) la disminución del número de curules de los partidos Liberal y Conservador en el Congreso, y (2) el aumento de listas inscritas para elecciones del Congreso (Cuadro 1).
CUADRO 1Colombia: Curules obtenidas por los partidos tradicionales
en el Senado de la República, 1978-2002
(porcentajes)
PartidoAños
1978 1982 1986 1990 1991 1994 1998 2002
Conservador 43,75 42,98 37,72 33,33 8,82 19,61 13,73 12,75
Liberal 55,36 48,25 50,88 57,89 54,9 54,9 48,04 28,43
Total 99,11 91,23 88,6 91,22 63,72 74,51 61,77 41,18
Fuente: Wills (2009).
No obstante, como señalan Hoskin y García (2006, p. 4), “una mayor apertu- ra del sistema político no significó una mayor organización del sistema de parti-dos y una mejor representación política”. Por el contrario, el sistema de partidos colombiano empezó a caracterizarse, fundamentalmente, por dos rasgos: “el frac-
94
CHRISTIAN IVÁN BENITO HERRERA Y NICOLÁS SEBASTIÁN SANTAMARÍA URIBE
cionamiento de los partidos políticos y la dispersión y atomización de listas elec-torales” (Holguín, 2006, p. 36) y por brindar “incentivos fuertes para que los po-líticos cultivaran sus reputaciones personales en detrimento de las reputaciones de sus partidos” (Botero, 2006, p. 142). En este sentido, la apertura del sistema político colombiano a nuevas fuerzas políticas, derivada del nuevo pacto consti-tucional, significó un importante aumento del número de partidos, un debilita-miento de los mismos y un aumento del personalismo.
En estas circunstancias, el Congreso aprobó en 2003 una reforma al sistema electoral. Esta reforma buscaba crear nuevas reglas de juego que inducían a los partidos políticos pequeños a agregarse en unidades más grandes y que dificul-taban la creación de nuevos partidos políticos. También se prohibió la doble militancia (pertenencia a más de un partido) y se exigió a los partidos presentar una sola lista de candidatos para cada cargo (Losada, 2007). La fórmula electoral también cambió. Se adoptó la fórmula D´Hondt, en reemplazo de la fórmula Hare, lo que en términos electorales privilegió a quienes hacían parte de partidos grandes y medianos e hizo que los pequeños se incorporaran a otros de mayor tamaño (Losada, 2007)1. Es decir, gracias a la reforma de 2003, hoy en Colombia, hay menos partidos y estos son más grandes (Gráfico 1).
Sin embargo, la reconfiguración del sistema de partidos no puede ser vista como un generador suficiente de organización y cohesión partidista. Tal como lo señalan Botero y Rodríguez (2008), “grande no es sinónimo de fuerte”. En ese sentido, si bien la reforma de 2003 logró cambios importantes, al parecer aún existen tres elementos que hacen dudar de su eficacia para fortalecer a los parti-dos. Primero, la permanencia de rastros de personalismo, cuya existencia gene-ralmente se asocia a la adopción de listas con voto preferente (Rodríguez, 2006). Segundo, la falta de una verdadera aplicación de la Ley de Bancadas (Wills, et al., 2010)2. Y tercero, el limitado alcance de las reformas, en tanto que sus efectos estarán determinados también por la organización interna de los partidos (Wills, 2009).
1 Las fórmulas D’Hondt y Hare son formas de cálculo electoral. La fórmula de D’Hondt permite ganar escaños en proporción a los votos obtenidos. La fórmula de Hare permite ganar escaños considerando los votos válidos sobre el total de escaños en competencia.
2 La Ley de Bancadas, una norma aprobada por el Congreso colombiano en 2005, estableció que en toda corporación pública los partidos políticos deben actuar en bloque (o “en bancada”).
95
LA REFORMA POLÍTICA COLOMBIANA DE 2003: EXPLICACIÓN E INTERVENCIÓN
III. REFlEXIoNES SobRE lA IdEA dE EXPlICACIÓN dETRÁS dE lA REFoRmA
Teniendo en cuenta el vacío en la literatura sobre la reforma de 2003 en re-lación a los elementos que se encuentran en la base de la(s) explicación(es) que subyace(n) la implementación de este cambio en las reglas electorales, a continua-ción se presenta un conjunto de hipótesis no excluyentes, que pretenden explo-rar este fenómeno a la luz de una serie de categorías y planteamientos utilizados en la filosofía analítica.
Para ello, es preciso desarrollar conceptualmente la noción de explicación, con- siderada desde la obra de Mantzavinos (2015) a partir de tres enfoques distintos: unificacionista, mecanicista y manipulacionista.
En el caso de la aproximación unificacionista, se considera que la compren-sión científica de los fenómenos tiende a incrementarse en tanto disminuye la cantidad de supuestos de carácter independiente que son requeridos para dar
2,01
2,21
2,96
9,22
6,90
0
2
4
6
8
10
1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006
GRÁFICO 1Colombia: Número efectivo de partidos (nep)
Nota: Según Rodríguez y Botero (2006), el nep se calcula como NEP = 1
∑ρi2 (ρ
i es el porcentaje de
votos o escaños del i-ésimo partido). El resultado representa el número de partidos ponderado por su peso, bien sea en términos de votos o de escaños.
Fuente: Wills (2009).
96
CHRISTIAN IVÁN BENITO HERRERA Y NICOLÁS SEBASTIÁN SANTAMARÍA URIBE
cuenta de lo que ocurre en el mundo. En otras palabras, una explicación se con-vierte en un principio de alta generalidad que abarca hechos particulares.
Por su parte, e inspirada en la fisica, la aproximación mecanicista se refiere al principio de causalidad como el motor de las explicaciones. Esto es, indagar por los mecanismos que revelan el funcionamiento de los acontecimientos a partir de la identificación de sus causas. Adicionalmente al considerar la explicación como un mecanismo que porporciona razones, se asumem como premisas centrales de esta aproximación la continuidad en términos de las partes que se explican y el carácter inteligible de la realidad que se deriva de la construcción de los mecanis-mos causales.
Finalmente, el enfoque manipulacionista surge como una alternativa a la idea de considerar la explicación desde la lógica de leyes generales. La premisa funda-mental gira en torno al supuesto, según el cual, para dar cuenta de los distintos hechos de la realidad, es posible considerar generalidades que no necesariamente son ajenas a excepciones. Lo anterior significa que la explicación se caracteriza por tener una vigencia espacio-temporal definida, de forma tal que permite apreciar las diferencias de los eventos a explicar considerando los posibles cambios en las variables independientes.
Las siguientes son las hipótesis propuestas en que se basa este ensayo.
HiPótesis 1: no Hay un sólo tiPo de exPliCaCión de la imPlementaCión de la reforma PolítiCa de 2003
Existen al menos dos argumentos a partir de los cuales es posible justificar esta hipótesis. El primero es el carácter contingente de la realidad social (Little, 2009). Con esta idea, Little propone que cualquier intento de explicación está mediado por un conjunto de eventualidades que hacen que las interpretaciones estén vinculadas a características que no son permanentes en el tiempo. En este orden de ideas, suponer que la realidad social es explicada desde un único punto de vista resulta insuficiente para entender cualquier fenómeno social; más aún en un contexto como el actual, donde existe una multiplicidad de interpretacio-nes sobre un mismo fenómeno.
Una muestra de esta particularidad se refleja en el tipo de solución que se le dio al problema de la representación política en Colombia, tanto en 1991 como en 2003. En ambos casos, esta dificultad fue afrontada mediante ingeniería ins-titucional diferenciada debido a que la contingencia en uno y otro momento era diferente. Por ejemplo, el ambiente previo a la Reforma Constitucional de 1991 estaba marcado por pretensiones de apertura de un sistema bipartidista y exclu-
97
LA REFORMA POLÍTICA COLOMBIANA DE 2003: EXPLICACIÓN E INTERVENCIÓN
yente que limitaba la participación, así como por un propósito de pacificación del país. En 2003, las pretensiones pasaban por la idea de fortalecer a los partidos políticos a través de la reducción de su número. Paradójicamente, la solución propuesta en la reforma de 1991 terminó por convertirse en el problema a resol-ver en 2003, lo que revela el carácter no ergódico de la realidad (North, 1998; Mantzavinos, 2001) y por lo tanto de la variación misma a la que están expuestas las explicaciones con el paso del tiempo.
El segundo argumento tiene que ver con el hecho de que, a diferencia de otros tipos de fenómenos (por ejemplo, los eventos puramente físicos, químicos o bio-lógicos), los sistemas sociales no pueden ser explicados a partir de la utilización de leyes universales que operan bajo la lógica de generalizaciones a manera de axiomas (Mitchell, 2009). En este sentido, un análisis de la implementación de una política cuyo propósito es modificar las condiciones de la competencia electoral puede variar teniendo en cuenta el amplio número de factores asocia-dos al fenómeno y la existencia de relaciones causales dinámicas (Sterman, 2000).
Es importante tener en cuenta la discusión sobre la variedad de factores que se asocian a la explicación de los efectos de la implementación del voto preferente so-bre las dinámicas políticas. Por ejemplo, mientras que, para algunos, la existencia de este mecanismo incide en la disciplina de los partidos (Rodríguez, 2006), para otros, el voto preferente no resulta significativo para explicar este fenómeno (Pa-chón y Shugart, 2010). Cabe señalar que este ejemplo resalta la complejidad que revisten las explicaciones en las ciencias sociales, ya que ambos argumentos se sus-tentan en evidencia empírica a pesar de dar cuenta de relatos causales disímiles.
HiPótesis 2: el tiPo de exPliCaCión de la reforma de 2003 está determinado Por la motivaCión de los aCtores.
Al examinar los motivos usados para justificar la reforma política de 2003, se observa que los diferentes actores involucrados apelaron a múltiples argumentos. Por tanto, es posible plantear que la diferencia en las formas de comprensión del mismo fenómeno está asociada a la intención de los agentes. Para ilustrar este postulado, a continuación se mencionan algunos de los actores involucrados, los motivos a los que apelaron para justificar la reforma y el tipo de explicación en que basan su argumentación.3
3 No es el propósito de esta sección hacer un inventario exhaustivo de los actores sino simplemente resaltar los más relevantes en el proceso
98
CHRISTIAN IVÁN BENITO HERRERA Y NICOLÁS SEBASTIÁN SANTAMARÍA URIBE
Actor 1: CongresistasEn la exposición de motivos del proyecto del Acto Legislativo que dio origen
a la reforma política de 2003, se evidencia que, para sustentar su relevancia, los autores de la iniciativa apelaron a un conjunto de argumentos entendidos desde una explicación fundamental, pero no exclusivamente moralista. Es decir, la ma-yoría de justificaciones se basan en argumentos más de orden normativo que de carácter técnico o científico.
Para los congresistas autores de este proyecto, el principal objetivo de la ini-ciativa era “recuperar la legitimidad, la credibilidad, la fe de los colombianos en la política y en las instituciones (…)” (Congreso de la República, 2002). Es decir, para los legisladores el principal problema que debía ser resuelto no era la sobre-representación o el caos del sistema de partidos. En su lugar, las justificaciones estaban alineadas con principios axiológicos reforzados por estrategias discursivas y retóricas (nótese el uso de la palabra “fe” en la cita anterior).
Otro ejemplo del carácter moralista de las justificaciones se pone de mani-fiesto cuando los autores del Acto Legislativo señalan que la reforma es necesaria pues garantiza una relación fraterna entre los actores de la política colombiana. En palabras de los propios legisladores, lo esencial era argumentar que:
“Un gran acuerdo no implica ser eclécticos, sino reconocer que la política se ocu-pa de lo colectivo y que las reglas de juego deben expresar un marco armonioso para el ejercicio político normando la manera como se accede y ejerce el poder en nuestra democracia y se relacionan los partidos” (Congreso de la República, 2002).
Los fragmentos citados, extraídos de la exposición de motivos, son un ejem-plo del tipo de explicación utilizada con mayor frecuencia. Es decir, explicaciones en las que se alude a escenarios o condiciones éticamente deseables en la política. En suma, a pesar de que en ocasiones se empleen nociones técnicas (relación en-tre características del sistema electoral y funcionamiento del sistema de partidos), estas no son comunes en su discurso.
Resulta sugestivo contrastar este tipo de explicación con aquellas generalmen-te utilizadas por la ciencia política, donde se supone que los cambios institucio-nales obedecen a la intención de los actores individuales de construir escenarios artificiales que les permitan maximizar su utilidad esperada (Downs, 1957; Bon-chek y Shepsle, 1997). Con relación a este último punto, el trabajo de Bratman (2009) resulta ilustrativo para entender la reforma en términos de una actividad colectiva intencional, que es producto de intenciones individuales.
99
LA REFORMA POLÍTICA COLOMBIANA DE 2003: EXPLICACIÓN E INTERVENCIÓN
Actor 2: AcadémicosEn contraste con el tipo de explicación ofrecida por los congresistas, los aca-
démicos soportaron su argumentación utilizando primordialmente dos tipos de explicaciones no excluyentes entre sí. La primera se basa en lo que Woodward (2000) entiende como “generalizaciones con altos niveles de robustez y estabili-dad a lo largo del tiempo”. Una muestra clara de este tipo de explicaciones se encuentra en el conjunto de trabajos que en Colombia analizaron los efectos de los elementos constitutivos de la reforma, tales como el umbral, la lista única por partido, la cifra repartidora y la opción de los partidos por optar por una lista cerrada o abierta.
Por ejemplo, Hoskin y García (2006) parten de la premisa, ampliamente va-lidada en la literatura, que sostiene que el éxito de la reforma política de 2003 radicó en el hecho de que construyó un sistema de partidos coherente y racional gracias a la disminución del número de organizaciones partidistas, el fortaleci-miento de los partidos tradicionales y la inclusión de grupos de izquierda. Como se puede observar, para estos autores existe una relación causal entre la imple-mentación de un umbral y la adopción de un tipo diferente de fórmula electoral con la reducción del número de partidos políticos.4
Así mismo, Rodríguez (2006) parte de un supuesto: la utilización de listas cerradas incide directamente en la disciplina de los partidos políticos, haciendo de estas unas organizaciones más fuertes. En este caso, al igual que en el anterior, la explicación sobre la importancia de la reforma parte de una generalización con respaldo empírico de estudios realizados en otros países que han implementado este tipo de medidas y que han arrojado resultados consistentes en estos sistemas políticos a lo largo del tiempo (Cox, 1997).
La segunda explicación utilizada por los académicos es lo que Woodward (2003) denomina “relevancia estadística”. Esta explicación se caracteriza, según el autor, por dos criterios: “(1) las explicaciones deben citar una relación causal y (2) una relación causal está capturada por una relación con significancia esta-dística”. Esto significa que la validez de una hipótesis radica en la demostración estadística de la existencia de una relación entre las variables asociadas a un fenó-meno determinado.
4 El umbral se refiere a una cifra mínima de votos que deben obtener los partidos políticos para mantener su personería jurídica. En Colombia, el umbral en las elecciones legislativas es de 2% de los votos válidos.
100
CHRISTIAN IVÁN BENITO HERRERA Y NICOLÁS SEBASTIÁN SANTAMARÍA URIBE
Un ejemplo de esta propensión es el trabajo de Pachón y Shugart (2010), quienes usan modelos de regresión para determinar la significancia de un con-junto de variables asociadas a los elementos constitutivos de la reforma sobre el funcionamiento del sistema político colombiano. Cabe señalar la forma en que, en este trabajo, las herramientas estadísticas no se utilizan sólo para validar cier-tas hipótesis, sino también para decantar aquellos factores más próximos a una explicación sistemática de la reforma.
Actor 3: El EjecutivoAntes de la reforma de 2003 el Gobierno Nacional hizo explícito su interés en
llevar a cabo un cambio en las reglas del juego electoral. Dicha intención se puso de manifiesto en la contratación de una consultoría internacional (Valenzuela, et al., 1999), con el propósito de evaluar el caso colombiano y plantear un conjunto de recomendaciones para la implementación de un nuevo diseño institucional. Este ejercicio fue llevado a cabo por un grupo de especialistas, quienes se basaron en las explicaciones de los académicos.
No obstante, las intenciones del Ejecutivo estaban mediadas por su interés en disminuir el número de actores en el sistema, para reducir los costos de transac-ción y de negociación con el Legislativo. Esta situación es un claro ejemplo de la forma en que, en el proceso de discusión de la reforma, el Ejecutivo hizo uso de una explicación técnica para justificar modificaciones en las instituciones y alcan-zar así sus objetivos políticos — en particular, minimizar los esfuerzos requeridos para lograr la aprobación de legislación favorable a sus intereses.
IV. EXPlICACIÓN E INTERVENCIÓN EN lA REFoRmA PolÍTICA dE 2003
A continuación se exponen algunos planteamientos sobre el vínculo entre intervención y explicación en el fenómeno analizado:
A. diferentes explicaciones llevaron a la misma intervención
Un aspecto que llama la atención respecto a la relación entre explicación e intervención en este caso específico es el hecho de que, a pesar de la multiplicidad
101
LA REFORMA POLÍTICA COLOMBIANA DE 2003: EXPLICACIÓN E INTERVENCIÓN
de explicaciones sobre una misma cuestión, parece haber un acuerdo, en térmi-nos muy generales, sobre la necesidad de cierto tipo de intervención. Esta par-ticularidad permite plantear, al menos en esta materia, que la necesidad de una intervención inminente puede llevar (a pesar de las diferencias entre los actores, sus motivos y el tipo de explicación) a que estos tiendan a plantear un tipo de intervención semejante.
Este hecho puede llevar a examinar planteamientos más amplios relaciona-dos con el vínculo no lineal entre explicación e intervención. En otras palabras, puede conducir a señalar, en general, que las intervenciones y explicaciones no se pueden separar en términos de variables dependientes e independientes, sino que, al parecer, existen relaciones causales dinámicas entre las mismas (Sterman, 2000). Es decir, se afectan mutuamente y a lo largo del tiempo, lo cual se relacio-na con el siguiente punto a desarrollar
CUADRO 2Actores, motivaciones y explicaciones de la Reforma Política
de 2003
Actor Motivación Tipo de explicación
Congresistas
Desde un punto de vis-ta normativo, armoni-zar el sistema político
Moralista
Desde el punto de vista de economía política, maximizar su utilidad esperada
Explicación desde la ética de la virtud
AcadémicosDar cuenta de los efectos de la reforma
Explicación basada en generalizaciones con altos grados de robustez y estabilidad
Explicación soportada en relaciones con significancia estadística
Ejecutivo Reducir costos de transacción
Explicación basada en generalizaciones con altos grados de robustez y estabilidad
Fuente: Elaboración propia.
102
CHRISTIAN IVÁN BENITO HERRERA Y NICOLÁS SEBASTIÁN SANTAMARÍA URIBE
b. No es posible identificar el tránsito entre explicación e intervención de manera automática
Cuando se trata de intervención en asuntos políticos y especialmente en temas electorales, la relación entre explicación e intervención resulta confusa, pues no es posible identificar con claridad un proceso automático entre ambos elementos. Por ejemplo, las Gacetas del Congreso (donde hay registro de la discu-sión de este proyecto y de los diferentes textos aprobados durante su proceso de trámite en el Legislativo) permiten constatar que hay diferentes intereses políticos que median en el proceso de toma de decisiones con respecto a una intervención.
Un ejemplo de esta peculiaridad se hizo evidente en la posición discordante que el Partido Conservador sostuvo con relación a la adopción del sistema de listas cerradas como única forma de elaborar listas. Fue este el principal motivo de la adopción de un sistema con dos tipos de listas, revelando así la forma en que los intereses políticos de un grupo en particular pueden afectar en la relación o el tránsito entre explicación e intervención.
C. El modelo de Woodward en el caso de las políticas electorales
La relación entre explicación e intervención resulta compleja si se considera bajo otros puntos de vista. Una aproximación presentada por Woodward (2000), en la que es posible concebir la intervención ex ante a la relación causal entre variables, sugiere que no necesariamente una manipulación intencional sobre la realidad ocurre después de la justificación de los argumentos que componen una explicación.
Por ejemplo, en el caso de las políticas públicas de corte social y económico, una intervención ex ante es posible si antes de la implementación de la política se consideran sus impactos sobre un grupo de control. Esto permitirá poner a prueba algunas de las intuiciones centrales a partir de las que se construirán las explicaciones que justificarán un proceso de intervención de mayor envergadura en ese momento del tiempo y en futuras ocasiones (Gráfico 2).
Sin embargo, a la luz de este modelo, en la reforma de 2003 las políticas públi-cas electorales no evidenciaban con claridad la idea de una intervención ex ante a la explicación, pues la naturaleza del grupo de control sería completamente diferente. Para la intervención en asuntos que definen las reglas de la competen-
103
LA REFORMA POLÍTICA COLOMBIANA DE 2003: EXPLICACIÓN E INTERVENCIÓN
cia electoral en sistemas democráticos, son los políticos quienes podrían definir un grupo de control, pues son ellos quienes se ven afectados por cambios en las reglas del juego. No obstante, este grupo sólo puede ser definido en un ejercicio electoral genuino en el que se experimenten directamente y en tiempo real los cambios introducidos por las reformas. Dicho de otro modo, constituir un grupo de control compuesto por políticos genuinos (personas elegidas por votación po-pular) sólo es posible ex post a la intervención en la cual se implementa un nuevo diseño institucional.
En ese sentido, las reformas electorales, como la implementada en 2003 en Colombia, representan grandes desafíos analíticos, puesto que sus impactos sobre la población objetivo únicamente pueden ser medidos después de la implementa-ción de la política. Como consecuencia, las explicaciones estarán constantemente limitadas a las experiencias previas del país en este tipo de situaciones o a los para-lelos con otros países que han vivido experiencias similares. Además, cabe señalar que los argumentos expresados en las explicaciones tenderán a estar construidos para sugerir de manera enfática la importancia y la pertinencia de la reforma para resolver los problemas de representación generados por el diseño institucional vigente.
d. Explicaciones públicas y privadas
Según Scott (2000), la relación entre explicación e intervención también pue-de ser entendida dada la distancia entre las motivaciones genuinas de los actores y el tipo de explicación al que apelen para justificar determinada intervención.
GRÁFICO 2Interpretación de la relación entre explicación e intervención
desde la aproximación de Woodward (2000)
Fuente: Elaboración propia con base en Woodward (2000).
Intervención Explicación "X entonces Y" Intervención
104
CHRISTIAN IVÁN BENITO HERRERA Y NICOLÁS SEBASTIÁN SANTAMARÍA URIBE
Los discursos, por lo tanto, no siempre tienen un carácter público. Es decir, por lo general los actores sociales no revelan sus intenciones reales en el escenario público a través de sus explicaciones.
A la luz de este argumento, es posible reconsiderar el carácter genuino de las explicaciones ofrecidas por, los congresistas y el Ejecutivo, actores de la reforma política de 2003. La justificación pública ofrecida por ellos para demostrar la preponderancia de su implementación podría ser diferente a los argumentos que en el ámbito privado contemplan y presentan. Con esto se plantea la idea fun-damental sobre el carácter contextual e instrumental de las explicaciones, pues, como se evidencia con el caso expuesto en este trabajo, existen argumentos que, aun proviniendo de fuentes eminentemente técnicas, se ajustan a las circunstan-cias propias del escenario y a las características del público.
Una reflexión que surge a raíz de los dos puntos desarrollados con anteriori-dad tiene que ver con la imposibilidad de conocer con antelación las intenciones y motivaciones genuinas que constituyen el pilar de las explicaciones empleadas por los actores involucrados en todo el proceso de discusión de la reforma políti-ca de 2003. Pese a ello, dicha imposibilidad no es inamovible, pues esas intencio-nes pueden identificarse a través de las acciones desarrolladas por los actores a lo largo del proceso de intervención que dio paso a un nuevo marco institucional de los procesos electorales en Colombia.
Más específicamente, la reflexión sugiere que es posible pensar la interven-ción como la manera más apropiada de aproximarse a las intenciones genuinas de los actores y la explicación como una herramienta que puede adaptarse a la contingencia de la realidad social. Así mismo, es importante considerar que en vista de la excepción que constituyen las políticas electorales dentro del modelo de Woodward (2000), será poco probable que se puedan conocer las intenciones de los agentes en las etapas previas a la intervención
V. CoNCluSIoNES
El desarrollo de este ejercicio muestra que, en primer lugar, es posible iden-tificar diversos tipos de explicación sobre un mismo fenómeno dependiendo de los intereses de los actores involucrados en el proceso de toma de decisiones. Segundo, no se puede entender el tránsito de la explicación a la intervención sin tener en cuenta que hay un conjunto de variables intervinientes que median
105
LA REFORMA POLÍTICA COLOMBIANA DE 2003: EXPLICACIÓN E INTERVENCIÓN
este vínculo. Tercero, las políticas que afectan asuntos electorales en contextos democráticos parecen presentar un conjunto de características que no permiten elaborar intervenciones ex ante a las explicaciones. Cuarto, debido al carácter político de la intervención analizada en este texto, se puede plantear que, a pesar de que una explicación cuente con respaldo empírico, esta no necesariamente será la que justificará cierto tipo de intervenciones. En ese sentido, dadas las ca-racterísticas de este caso específico, es probable plantear que toda justificación de una intervención tiene un contenido político. Quinto, cabe señalar, finalmente, que las conclusiones de este documento no son definitivas; por el contrario, se convierten en una agenda tentativa de investigación a partir de la cual se puede profundizar el análisis exploratorio anteriormente expuesto.
REFERENCIAS
Bonchek, M., and K. Shepsle (1997), Analyzing politics. Rationality, behavior and institutions. New York: W.W. Norton.
Botero, F. (2006), “Reforma Política, personalismo y sistema de partidos: ¿par-tidos fuertes o coaliciones electorales?”, G. Hoskin, y M. García, La reforma política de 2003 ¿La salvación de los partidos políticos colombianos?, Bogotá: Uni-versidad de los Andes.
Botero, F., y J. Rodríguez (2008), Grande no es sinónimo de fuerte: Los partidos y la reforma política, Bogotá: iDea.
Bratman, M. (2009), “Shared Agency”, in C. Mantzavinos, Philosophy of the So-cial Sciences. Philosophical Theory and Scientific Practice, Cambridge: Cambridge University Press.
Congreso de la República (2002), Gaceta del Congreso 344 de 2002, Bogotá: Im-prenta Nacional. [Disponible en: http://servoaspr.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.portals]
Cox, G. (1997), Making Votes Count. Strategic Coordination in the World’s Electoral System, Cambridge: Cambridge University Press.
Downs, A. (1957), An Economic Theory of Democracy, New York: Harper and Row. García, M. (2006), “La reforma electoral y su impacto en las elecciones locales
de 2003. Un análisis de las elecciones al Concejo de Bogotá”, en G. Hoskin, y M. García (editores), La reforma política de 2003: ¿La salvación de los partidos políticos colombianos?, Bogotá: Universidad de los Andes.
106
CHRISTIAN IVÁN BENITO HERRERA Y NICOLÁS SEBASTIÁN SANTAMARÍA URIBE
Holguín, J. (2006), “La reforma de 2003: La tensión entre abrir y cerrar el siste- ma político colombiano”, en G. Hoskin y M. García (editores), La reforma polí- ti ca de 2003 ¿La salvación de los Partidos Políticos Colombianos?, Bogotá: Univer-sidad de los Andes.
Hoskin, G., y M. García (editores) (2006), La reforma política de 2003: ¿La sal-vación de los partidos políticos Colombianos?, Bogotá: Universidad de los Andes.
Little, D. (2009), “The Heterogeneous Social: New Thinking About the Foun-dations of the Social Sciences”, en C. Mantzavinos, Philosophy of the Social Sciences. Philosophical Theory and Scientific Practice, Cambridge: Cambridge University Press.
Losada, R. (2007), “Incidencia de la reforma política de 2003 en la vida de los partidos colombianos las elecciones de congreso de 2006”, en R. Losada, y P. Muñoz, Las elecciones de 2006 en Colombia Una mirada desde la reforma política de 2003, Bogotá: Fundación Cultural Javeriana de Artes Gráficas, Javegraf.
Mantzavinos, C. (2001), Individuals, Institutions and Markets, New York: Cambrid-ge University Press.
Mantzavinos, C. (2015), “Scientific Explanation”, en International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences, Second Edition.
Mitchell, S. (2009), “Complexity and Explanation in the Social Sciences”, en C. Mantzavinos, Philosophy of the Social Sciences. Philosophical Theory and Scientific Practice, Cambridge: Cambridge University Press.
North, D. C. (1998), Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge : University Press.
Pachón, M., and M. Shugart (2010), “Electoral Reform and the Mirror Image of Inter-Party and Intra-Party Competition: The Adoption of Party Lists in Colombia”, Electoral Studies, Vol. 29, N° 4.
Rodríguez, J. C. (2006), “Voto preferente y cohesión partidista. Entre el voto personal y el voto de partido”, en G. Hoskin, y M. García, La Reforma Política de 2003: ¿La salvación de los partidos políticos colombiano?, Bogotá: Universidad de los Andes.
Rodríguez, Juan Carlos, y Felipe Botero (2006), “Ordenando el caos. Elecciones legislativas y reforma electoral en Colombia”, Revista de Ciencia Política, Vol. 26, N° 1.
Scott, J. (2000), Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos, México: Ediciones Era.
107
LA REFORMA POLÍTICA COLOMBIANA DE 2003: EXPLICACIÓN E INTERVENCIÓN
Sterman, J. (2000), Business Dynamics Systems Thinking and Modeling for a Complex World, Boston: Irwin McGraw-Hill.
Valenzuela, A., Josep Colomer, Arend Lijphart, y Matthew Shugart (1999), “So-bre la reforma política en Colombia. Informe de la consultoría internacio-nal”, en República de Colombia, Ministerio del Interior, Reforma política: Un propósito de nación. Memorias, N° 17, Bogotá: Ministerio del Interior.
Wills, L. (2009), “El sistema político colombiano. Las reformas de 1991 y 2003 y la capacidad de adaptación de los partidos”, en F. Botero, ¿Juntos pero no revueltos? Partidos, candidatos y campañas en las elecciones legislativas de 2006 en Colombia, Bogotá: Universidad de los Andes.
Wills, L. (2010), “El sistema de partidos colombiano después de la reforma de 2003: Análisis de los resultados electorales legislativos de 2010”, egob Revista de Asuntos Públicos, N° 4.
Woodward, J. (2000), “Explanation and Invariance in the Special Sciences”, Bri-tish Journal for the Philosophy of Science, N° 51.
Woodward, J. (2003), “Scientific Explanation”, Stanford Encyclopedia of Phi-losophy [Disponible en: http://plato.stanford.edu/entries/scientific-explana-tion/]
109
* Profesor y director del Programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Correo electrónico: [email protected]. Este artículo desarrolla algunos elementos que el autor trabajó en su tesis de maestría, “Adaptación diversa y aprendizaje social en la planeación del desarrollo local” y en ponencias realizadas en el Séptimo Congreso Latinoamericano de Ciencia Política de alacip, celebrado en septiembre de 2013 en la Universidad de los Andes, en Bogotá, y en el Tercer Con-greso Nacional de Ciencia Política de accpol celebrado en septiembre de 2014 en la Universidad del Cauca, la Universidad icesi y la Pontificia Universidad Javeriana. El autor agradece a Pablo Abitbol y a Chrysostomos Mantzavinos por sus comentarios durante el seminario “Instituciones, aprendizaje y cambio social” y en el taller “Teoría y metodología del institucionalismo cognitivo”; ambos realizados en febrero de 2015 en la Universidad eafit, en Medellín. Recibido: abril 13 de 2015; aceptado: mayo 20 de 2015.
Economía & Región, Vol. 9, No. 1, (Cartagena, junio 2015), pp. 109-130.
APRENdIzAjE ColECTIVo y EVAluACIÓN dESCENTRAlIzAdA EN El ANÁlISIS dE PolÍTICAS PÚblICAS
juAN CAmIlo olIVERoS CAldERÓN*
RESUMEN
Este artículo presenta una aproximación al análisis de las políticas públicas desde el encuadre teórico que ofrecen Mantzavinos, North y Shariq (2004). En efecto, se introduce el marco teórico que proporciona el institucionalismo cogni-tivo y se acopla con los conceptos fundamentales en política pública. Se abordara el concepto de aprendizaje colectivo en la formulación y en la implementación de políticas públicas; sucesivamente se evidencia la necesidad de la definición de los propósitos de la evaluación desde una aproximación descentralizada para con-cluir que el uso de éste marco brinda un tratamiento operativo de la cultura que facilita la comprensión y la relevancia del aprendizaje colectivo y de la adaptación diversa en las distintas etapas del ciclo de las políticas públicas.
Palabras clave: Institucionalismo cognitivo, formulación e implementación de políticas públicas, aprendizaje colectivo, evaluación descentralizada.
Clasificaciones jel: D78, O38, O43, R50, Z10
110
JUAN CAMILO OLIVEROS CALDERÓN
ABSTRACT
Collective Learning and Decentralized Evaluation in Public Policy Analysis
This paper presents an approach to public policy analysis using the theoretical framework offered by Mantzavinos, North and Shariq (2004). Indeed, the theory of cognitive institutionalism will be connected with the fundamental concepts in public policy. The concept of collective learning it’s addressed in the formula-tion and implementation stages of public policy; successively I will claim on the need to define the purpose of the evaluation from a decentralized approach to conclude that by using this framework it´s provided an operational treatment of culture, which assists the understanding and relevance of collective learning and dissimilar adaptation at the different stages of the public policy cycle.
Key words: Cognitive institutionalism, analysis of policy formulation and im-plementation, collective learning, decentralized evaluation.
jel Classifications: D78, O38, O43, R50, Z10
I. INTRoduCCIÓN
En “Aprendizaje, instituciones y desempeño económico” (“Learning, Institu-tions and Economic Performance”), Mantzavinos, North y Shariq (2004) abor-dan uno de los temas más recurrentes en las ciencias sociales: la naturaleza del comportamiento individual y grupal del ser humano, sus decisiones y la forma en que estos identifican y responden a los problemas que surgen de la interac-ción humana.1 La contribución de este trabajo es significativa, pues sus autores dejaron a un lado el supuesto, ya tradicional en el nuevo institucionalismo, de una absoluta o limitada racionalidad en las decisiones humanas al incorporar como concepto central el “modelo mental”, apoyados en hallazgos que se venían produciendo desde la ciencia cognitiva.
1 En adelante la referencia de Mantzavinos, North y Shariq (2004) será citada como Mns 2004.
111
APRENDIZAJE COLECTIVO Y EVALUACIÓN DESCENTRALIZADA…
En efecto, esta innovación, construida a partir del marco explicativo del nue-vo institucionalismo y apoyada en los trabajos de North (1990) y Mantzavinos (2001), fue la base de lo que los autores denominaron “institucionalismo cog-nitivo”, que ofrece los primeros pasos hacia un amplio marco teórico que busca explicar el papel del aprendizaje en la formación de las instituciones y en el des-empeño económico.
Sin duda el nuevo institucionalismo ha sido muy influyente en el campo de estudio de las políticas públicas. No obstante, poco lo ha sido el institucionalis-mo cognitivo. El presente trabajo, por lo tanto, ofrece una aproximación al aná-lisis de las políticas públicas (app) desde el marco teórico que ofrecen Mns 2004. Como se verá, el institucionalismo cognitivo brinda elementos para construir explicaciones sobre procesos de formulación e implementación de políticas pú-blicas, lo que podría mejorar nuestra comprensión de la adaptación diversa cuan-do una misma política pública debe ser implementada en múltiples contextos particulares. También puede servir para identificar oportunidades de aprendizaje colectivo y diseñar procesos de toma de decisiones que procuren incorporar di-chos aprendizajes, ayudar en la definición de los propósitos de la evaluación, y asistir la implementación de políticas exógenas en un contexto particular y de aquellas políticas concebidas para una aplicación global.
El documento está compuesto por seis secciones. En la segunda se introduce el marco teórico que proporciona el institucionalismo cognitivo y se acopla con los conceptos fundamentales de las políticas públicas. En la tercera sección se aborda el aprendizaje colectivo en la formulación y, en la cuarta, en la implementación de políticas públicas. En la quinta sección se examina la necesidad de la defini-ción de los propósitos de la evaluación desde una aproximación descentralizada. Por último se presentan las conclusiones.
II. INSTITuCIoNAlISmo CoGNITIVo y PolÍTICAS PÚblICAS
En las ciencias sociales, en particular, la ciencia política y la economía, era muy común el uso de aproximaciones conductistas y de la elección racional, en que las teorías se construían a partir del individuo y sus decisiones, para explicar el comportamiento humano. Luego surgieron algunos interrogantes relacionados con las instituciones, que de manera externa al individuo (y vistas principalmente
112
JUAN CAMILO OLIVEROS CALDERÓN
como variables independientes) se entienden como pautas que deben seguir (o siguen) las personas, limitando así sus alternativas de decisión. En efecto, al res-tringir las alternativas de decisión de los individuos, las instituciones tienen un poder explicativo frente a una importante variedad de fenómenos y resultados sociales.
Al respecto, Peters (1996) planteó algunos interrogantes con relación al surgi-miento de esta nueva aproximación. El autor se preocupó por lo que llamó “pro-blemas teóricos del nuevo institucionalismo”, relacionados en esencia con: (1) Si el poder explicativo de las instituciones tiene que ver con la imposición de restric-ciones, la decisión individual de aceptar la restricción sobre su comportamiento adquiere también una importancia en la explicación; por lo tanto, ¿qué ocurre cuando el individuo no sigue la pauta?, y, de no ser obedecida, ¿dejaría de ser una institución? (2) ¿Cómo ligar el comportamiento de los individuos al de las organi-zaciones? Pues un asunto es afirmar que las instituciones limitan la posibilidad de decisión de las personas y otro es asegurar que también lo hacen con las organiza-ciones. (3) ¿Cómo se pueden identificar las instituciones? Y si se logra evidenciar la existencia de una en particular, ¿cómo se transmite, aprende y refuerza esa pauta?
Peters también examinaba la forma en que algunos investigadores se encuen-tran menos interesados en la capacidad predictiva per sé que tendrían las institu-ciones que en la capacidad que su entendimiento tiene para diseñar nuevas reglas con mayores probabilidades de generar los resultados socialmente deseables.
Estos interrogantes fueron trazados por Peters con el propósito de allanar ca-minos para superar las debilidades que, en su momento, él observaba en el nuevo institucionalismo. Sin embargo, a pesar de dejar algunos asuntos pendientes, el institucionalismo cognitivo ofrece respuestas a dichas preguntas por la incor-poración en su encuadre teórico de los modelos mentales compartidos, lo cual se aprecia con mayor claridad cuando es aplicado al app.
A. la disposición institucional
El punto de partida para el análisis que aquí se presenta es comprender qué es la disposición institucional. Para ello, primero debe distinguirse entre institucio-nes y organizaciones. Así, según Mantzavinos (2001), en la interacción humana se generan problemas de cooperación y problemas de coordinación. Los problemas
113
APRENDIZAJE COLECTIVO Y EVALUACIÓN DESCENTRALIZADA…
de cooperación surgen cuando los intereses de las personas entran en conflicto y adoptan una solución de tipo contractual que requiere, por lo general, de un tercero para su implementación. Por su parte, los problemas de coordinación surgen cuando los intereses de las personas confluyen y tienen una solución de tipo convencional que se implementa sin que sea necesaria la mediación de un tercero, por ejemplo, el Estado. En otras palabras, las instituciones son solucio-nes a problemas de cooperación y a problemas de coordinación que delimitan el contexto en que juegan los jugadores. Para Mantzavinos, las instituciones forma-les son aquellas reglas sociales normativas que se refuerzan por el poder coercitivo del Estado, y las instituciones informales son aquellas reglas que poseen otras agencias de refuerzo que hacen parte de la interacción humana.
Entretanto, las organizaciones son los jugadores establecidos de tal forma que los individuos que las conforman dejan de responder, para ciertos efectos, a su propia racionalidad, dado que la organización adquiere valores e intereses propios (e. g., una empresa, una universidad, una entidad pública, un gremio económico, una fundación, una firma de consultoría, entre otras). De allí que las institucio-nes se presentan como pautas que restringen las alternativas de decisión tanto de los individuos como de las organizaciones, por lo cual, pueden ser útiles para explicar resultados sociales, políticos y económicos.
Con base en lo anterior, es importante preguntarse por el origen de las institu-ciones. Mantzavinos (2001, p. 402) considera que estas emergen mediante un proceso deliberativo o, de manera espontánea, por un proceso evolutivo, es decir, “como producto de la acción colectiva o como producto de la interacción social”. Así, las instituciones formales, como la constitución, la ley u otro tipo de norma promulgada, que por lo generar resuelven problemas de cooperación, son dise-ñadas deliberadamente. Por su parte, las instituciones informales no son promul-gadas, sino que surgen de un proceso no intencionado. En otras palabras, las instituciones formales son objeto de diseño en el marco de un proceso político, principalmente, pero no es posible diseñar instituciones informales deliberada-mente.
En consecuencia, se presenta una mayor claridad respecto de las instituciones formales, dada la posibilidad de crearlas, modificarlas o terminarlas desde la deli-beración entre actores (que resulta en decisiones públicas), y por los amplios abor-dajes académicos que se han surtido desde distintas disciplinas (principalmente desde el derecho y la ciencia política). Desde luego, retomando lo expuesto por Pe-ters (1996) sobre la decisión individual de cumplir o no la regla, el cumplimiento
114
JUAN CAMILO OLIVEROS CALDERÓN
subsiguiente de dichas decisiones depende del ejercicio de su refuerzo. Aquí es útil introducir el concepto de “centralización política” usado por Acemoglu y Ro-binson (2012) para explicar por qué las instituciones formales no se implantan en todo el territorio de un país. Según ellos (pp. 288-289), las instituciones “exigen cierto grado de centralización política para que el Estado pueda imponer la ley y el orden, defender los derechos de propiedad y fomentar la actividad económica invirtiendo en servicios públicos cuando sea necesario”.
En contraposición, las instituciones informales han sido menos exploradas en la literatura académica. Mantzavinos (2001) clasifica las instituciones informales en convenciones, reglas morales y normas sociales. Según su planteamiento, (1) las convenciones solucionan problemas de coordinación y tienen un refuerzo automático, dado que ningún individuo tiene incentivos para incumplir una re-gla que todos siguen. Ejemplos clásicos de convenciones son conducir por la izquierda o por la derecha, el lenguaje y el dinero, entre otros. (2) Las reglas mo-rales solucionan problemas de coordinación que se presentan en toda sociedad y tienen un refuerzo al interior del individuo. Las reglas morales importan en la medida en que sean observadas por un buen número de personas de un determi-nado grupo social y se infieren al observar sus comportamientos. La gente actúa moralmente, pensando más que así se cumple con un deber que comprendiendo que se encuentra resolviendo un problema social. Ejemplos de reglas morales son decir la verdad, respetar a las personas o cumplir las promesas. Y, (3) las normas sociales solucionan problemas de coordinación propios del contexto y son reforzadas por otros individuos del grupo. Incluso, los individuos cumplen las normas sociales para evitar la sanción por parte de otras personas o para que ellas le reconozcan su cumplimiento.2
El reconocimiento de instituciones formales e informales fortalece la relevan-cia del análisis neoinstitucional, pues permite dar cuenta de resultados sociales, políticos y económicos. Por ejemplo, en economía política, una de las principales aplicaciones de este enfoque, las instituciones ayudarían a entender las diferen-cias en el desempeño económico de los países.
2 Según Bicchieri (2005), una norma social es un patrón de comportamiento que los individuos prefieren acatar y observar si creen que una cantidad suficiente de personas en su grupo de referencia de hecho se com-porta de esa manera (expectativas empíricas). Además, el individuo cree que un número suficiente de personas en su grupo de referencia espera que él se comporte de esa misma manera (expectativas normativas).
115
APRENDIZAJE COLECTIVO Y EVALUACIÓN DESCENTRALIZADA…
Así, Acemoglu y Robinson (2012) consideran que el éxito o fracaso de una nación tiene que ver con el casamiento entre sus instituciones políticas y econó-micas. Es decir, aquellos lugares donde priman las instituciones extractivas (que sirven para la acumulación de riqueza y poder político a un grupo específico de la población) no tendrían un desempeño económico de prolongado aliento. Por el contrario, aquellos países donde priman las instituciones inclusivas (las que no pretenden instaurar privilegios a ciertos individuos sobre otros) tendrían un mejor desempeño económico en el largo plazo.
Según Smith [2001 (1776)] lo que origina la riqueza de las naciones es la capa-cidad de una determinada sociedad para captar las ganancias del intercambio, de manera que a mayor intercambio existe mayor posibilidad de captar ganancias. Precisamente North (1990) sostiene que son las instituciones las que facilitan o dificultan el intercambio. Por lo tanto, dependiendo de las reglas de juego que se establezcan en una sociedad se determinará su capacidad de captar dichas ganan-cias, teniendo entonces un mayor o menor desempeño económico. En efecto, una sociedad que requiere invertir demasiados recursos para obtener informa-ción y proteger los derechos de propiedad, tendrá elevados costos de transacción, lo que disminuye su capacidad de obtener amplias ganancias del intercambio.
En suma, la disposición institucional de un contexto determinado se compone de un entramado de instituciones formales e informales establecidas, de cómo es el casamiento de unas con otras, de cómo se siguen las pautas, de cómo se practi-can los refuerzos, y de cómo estos dispositivos han restringido las alternativas de los individuos y de las organizaciones en el pasado (path dependence o dependen-cia de la trayectoria). En este sentido, una determinada disposición institucional puede disminuir la incertidumbre sobre el comportamiento de las personas y, por ende, reducir los costos de transacción. Por supuesto, una disposición distin-ta podría generar los efectos contrarios.
Lo expuesto hasta el momento no resuelve una parte de las preocupaciones expuestas por Peters (1996). El análisis institucional queda incompleto si única-mente se observa la existencia de las pautas como un asunto externo que restringe el comportamiento individual. Es necesario, entonces, tener un marco que per-mita explicar el proceso de decisión individual y extrapolarlo a las organizaciones. Precisamente, éste asunto está relacionado con el mayor aporte del institucio-nalismo cognitivo al entendimiento de las instituciones: los modelos mentales compartidos.
116
JUAN CAMILO OLIVEROS CALDERÓN
b. modelos mentales
Mns 2004 definen un modelo mental (MM) como “la predicción final que la mente hace o su expectativa al enfrentarse con el entorno antes de recibir una retroalimentación, dependiendo de si la expectativa es validada por esa retroali-mentación, el modelo mental puede ser revisado, refinado, o rechazado por com-pleto” (p. 76). Lo anterior teniendo en cuenta que Mantzavinos (2001, p. 401) considera que la mente humana está lejos de poder realizar todos los cómputos necesarios para resolver los problemas que surgen de la interacción diaria con otras mentes humanas, pues tiene una capacidad cognitiva limitada, por lo cual, “todo individuo moviliza su energía solo cuando aparece un nuevo problema, y sigue una rutina cuando clasifica una situación problemática como familiar”. Así los seres humanos evitan realizar cálculos innecesarios y se concentran en resolver adecuadamente nuevos problemas que emergen del contexto tanto natural como sociocultural. Desde este punto de vista, las instituciones le facilitan las decisiones al individuo, pues estos adoptan pautas para solucionar problemas futuros.
Para Mns 2004 el cambio en los MM es un proceso de ensayo y error, don-de un fracaso conduce al intento de una nueva solución. De esta forma, si la retroalimentación confirma sistemáticamente el mismo modelo mental este se estabiliza cristalizando una “creencia” que se suma a otras creencias previamente cristalizadas, configurando así un “sistema de creencias”. Luego, el individuo va conectando su sistema de creencias a un sistema motivador. Los autores tam-bién consideran que el sistema de creencias es relativamente resistente a cambios bruscos dado que en el individuo se configura un sistema de motivaciones que adquiere el carácter de un filtro general para el procesamiento de toda informa-ción nueva. En otras palabras, el individuo interpreta la retroalimentación del entorno desde cierto punto de vista (un filtro) configurado por sus creencias y motivaciones. Ahora bien, si una solución no tiene éxito, el individuo emplea estrategias inferenciales, haciendo analogías entre soluciones ya probadas aplica-das a problemas parecidos, y si esas estrategias tampoco resuelven el problema, el individuo se ve obligado a ser creativo, a ensayar nuevas soluciones y a generar un nuevo modelo mental (Mns 2004, p. 76). El Gráfico 1 muestra la relación entre la retroalimentación (feedback), el modelo mental, el sistema de creencias y el sistema de motivaciones.
Mns 2004 entienden el aprendizaje como una compleja modificación de los MM que surge a partir de la información que recibe el individuo desde el entorno. La modificación de los MM va de la mano con un proceso en que el conocimiento
117
APRENDIZAJE COLECTIVO Y EVALUACIÓN DESCENTRALIZADA…
que se almacena como solución a un problema específico es ordenado posterior-mente para servir como solución a una amplia variedad de problemas, y que esta es una característica única del aprendizaje humano. Sin embargo, los autores precisan que nada garantiza que la recepción de la retroalimentación se produzca de manera precisa, pues la mente interpreta activamente toda la información sensorial, con lo cual, a menudo, el mensaje sobre el éxito o el fracaso del intento de una solución es malinterpretado. Incluso, la persistencia a lo largo de tiempo de dogmas, mitos, supersticiones e ideologías basadas en tales sistemas llama a prestar atención a los procesos de aprendizaje.
En adelante, el asunto tiene que ver con la posibilidad de extrapolar el marco analítico que ofrecen los MM para ayudar a explicar los procesos de toma de deci-siones individual hasta los procesos de toma de decisiones de las organizaciones. Se usará el concepto de modelos mentales compartidos (MMc) para deducir que el proceso anteriormente descrito, y expuesto en el Gráfico 1, también sucede dentro de grupos humanos que presentan una constante y activa interacción.
C. la política pública
La discusión sobre cuál es la forma más apropiada de definir “política pública” es amplia, y desde luego, existe un sinnúmero de definiciones del término.3 No
3 En español la palabra “política” tiene diversos significados. Sin embargo, en inglés existen tres términos distintos que denotan “política”: politics, polity y policy. Cada una de estas palabras tiene en un significado pro-
GRÁFICO 1Modelo mental, sistema de creencias y sistema de motivaciones
Feedback Creencia
Filtro
CristalizaConfirma
Sistema de motivaciones
Sistema de creencias
Adaptación emocional
Interconexión
Modelo mental (MM)
Fuentes: Elaboración propia con base en Mns 2004.
118
JUAN CAMILO OLIVEROS CALDERÓN
obstante, la mayoría de ellas gira alrededor de dos ideas fundamentales: (1) que la política pública revela una intención de dar respuesta a una situación considerada como problemática, y (2) que dicha respuesta es mediada por una organización pública. Este debate tiene sus inicios en los trabajos de Lasswell (1950 y 1971). Para Lasswell (1950) era imperativo que la investigación científica, dentro y fuera de las ciencias sociales, se preocupara por las decisiones públicas. Es decir, por una parte, los problemas no podían ser correctamente caracterizados desde una única disciplina y los tomadores de decisiones requerían mayor y mejor informa-ción para definir, a partir de una situación problemática, cuál era el problema a tratar y cuál sería la alternativa para solucionarlo. De otro lado, debido al aumen-to del tamaño y gasto del sector público luego de las dos guerras mundiales y del surgimiento del estado de bienestar, también era preciso estudiar los procesos, las actividades y los recursos que se ponían en marcha tras la decisión pública en función de conseguir los objetivos propuestos.
Lindblom (1959) sostiene que un tomador de decisiones públicas no siempre encuentra útil el trabajo de un asesor (orientaba su trabajo según los postulados de Lasswell, 1950), dado que, al momento de estudiar las alternativas y de usar criterios objetivos para compararlas, no podía apartarse de los valores que en ese momento eran ampliamente aceptados por la sociedad y otros actores políticos. Posteriormente, Wildavsky (1979) reabre el debate weberiano sobre la relación entre el científico y el político; así, critica la mirada técnica de Lasswell, coincide con Lindblom, y postula que es imperativo incorporar una mirada pluralista al app, añadiendo a su estudio el debate democrático.
En este punto es necesario proponer una definición de política pública en-marcada, como ya se ha mencionado, en el institucionalismo cognitivo. Para ello, serán consideradas las dos ideas fundamentales que nutren las definiciones de política pública. Además, se tendrá en cuenta la permanente tensión generada por la dicotomía en la toma de decisiones que, por un lado, manifiesta la exclu-sividad de los valores y las creencias de quienes tienen los recursos de poder para incidir en el contenido de las políticas y, por otro, declara el uso exclusivo del conocimiento científico en dichas decisiones.
pio y requiere una definición específica que es imposible en español usando una sola palabra. Estas diferencias son importantes, dado que los desarrollos académicos y prácticos en la materia están escritos principalmente en inglés. Así, politics, se refiere a la búsqueda y mantenimiento del poder, mientras que, polity, se refiere a la organización y arquitectura política de un territorio, y policy, se refiere a las decisiones para alcanzar objetivos acordados, es decir, la política pública.
119
APRENDIZAJE COLECTIVO Y EVALUACIÓN DESCENTRALIZADA…
Considérese que (1) para Mns 2004, desde un punto de vista externo, las ins-tituciones son regularidades de comportamiento o rutinas compartidas dentro de una población, y, desde un punto de vista interno, son los MMc o soluciones compartidas a problemas recurrentes en la interacción social;4 (2) que, como ya se mencionó, las instituciones formales pueden ser creadas, modificadas o ter-minadas desde un proceso de deliberación que termina en una decisión pública (diseño institucional);5 y (3) que no es posible tener ese mismo proceso de delibe-ración con las instituciones informales. Por consiguiente, la política pública sería un conjunto de instituciones formales que pretende modificar una situación que es considerada socialmente problemática. Esta definición implica que (1) la polí-tica pública responde a una problemática; (2) es deseable social y políticamente dar respuesta a dicha problemática; (3) la decisión de política es el resultado de un proceso de diseño institucional; (4) el diseño institucional supone que se crean, modifican o eliminan instituciones formales (la pauta y su respectivo re-fuerzo), y (5) dicha respuesta es mediada por al menos una organización pública en la medida en que su diseño ocurre en una arena política y su refuerzo recae también en una autoridad pública. Ante esta última consideración, con frecuen-cia otros actores no públicos buscan que cierto problema sea tratado, de manera que la iniciativa no atañe de manera exclusiva a las organizaciones públicas.
Ahora bien, ¿cómo explicar el aprendizaje colectivo, visto como cambio en los MMc, en el análisis de las políticas públicas? Para responder ese interrogante, en adelante se trabajará de acuerdo con el modelo secuencial inspirado en el trabajo de Jones (1984), quien propuso una serie de etapas para facilitar el estudio de las políticas.6 Con esa intención, se expondrá la formulación en la sección iii, la im-plementación en la sección iv, y la evaluación en la sección v.
4 Para Mns 2004, como las instituciones están ancladas en la mente de las personas se tornan relevantes para el comportamiento, aspecto que es crucial para explicar adecuadamente el surgimiento, la evolución y los efectos de las instituciones: por ello existe una diferencia significativa entre la aproximación cognitiva a las instituciones frente a otros enfoques.
5 Abitbol (2005) entiende diseño institucional como la creación o la transformación intencional de reglas de comportamiento individual en situaciones de interacción estratégica.
6 El modelo secuencial facilita las explicaciones en torno a las políticas públicas. No obstante, en casos concretos no resulta sencillo delimitar y separar una etapa de otra.
120
JUAN CAMILO OLIVEROS CALDERÓN
III. FoRmulACIÓN EN El APP
El estudio de la formulación en el app se ha centrado fundamentalmente en los modelos de toma de decisiones, con el objeto establecer un referente que per-mita evaluar dichos procesos (modelos con utilidad prescriptiva) o para entender por qué se toman ciertas decisiones (modelos con utilidad descriptiva). Ahora, ¿es posible la construcción de un modelo útil para explicar el aprendizaje colec-tivo? La respuesta es que un modelo de decisión basado en el institucionalismo cognitivo (Mcog) podría serlo. Sin embargo, tendría mayor utilidad descriptiva que prescriptiva. En efecto, a continuación se presentan los principales modelos de toma de decisiones del app y se ilustran las líneas gruesas que describirían el Mcog.
El modelo racional (Taylor, 1911), propone un estudio profundo del proble-ma y sus causas, la identificación de valores y objetivos, el análisis de todas las alternativas posibles y la aplicación de criterios objetivos para compararlas, y lue-go, la selección de la alternativa óptima (la mejor decisión posible). Entre tanto, el modelo de la racionalidad limitada, introducido por Simon (1965), parte de reconocer que la información es incompleta y costosa, y que tampoco es posible usar criterios objetivos para seleccionar y comparar las alternativas por las prefe-rencias dadas de los decisores. Por lo tanto, la racionalidad limitada postula que, solo a partir de las preferencias y del contexto en que participan esos tomadores de decisiones se pueden identificar los valores y objetivos, buscar algunas alterna-tivas que concuerden con ellos, usar un criterio de comparación menos estricto que en el modelo racional, y seleccionar la alternativa más satisfactoria (que no corresponde con la más óptima). Ambos modelos, el racional y el racional limi-tado, tienen una utilidad prescriptiva, dado que permiten evaluar la toma de decisiones de acuerdo con un ideal o deber ser.
Lindblom (1959) propone el modelo incrementalista, en que el conocimiento disponible sobre la realidad es limitado y el juego político debe ser incorporado en el análisis para entender los resultados de las decisiones, que son entendidas por el modelo como pequeños ajustes de decisiones anteriores. Si bien este mo-delo indica que, por lo general, las nuevas decisiones no representan un impor-tante giro frente a las anteriores (no debe ser interpretado como una apología del mantenimiento el statu quo), nueva información o un cambio en las relaciones de poder sí permiten producir notables oscilaciones en la política pública.
El modelo caneca de basura (Cohen, et al., 1972), por su parte, postula que, comúnmente, (1) los objetivos de las políticas son ambiguos; (2) existe incerti-
121
APRENDIZAJE COLECTIVO Y EVALUACIÓN DESCENTRALIZADA…
dumbre técnica sobre las alternativas;7 y (3) la participación es fluida.8 El modelo de caneca de basura propone entonces la existencia de tres corrientes autónomas entre sí: la actividad política, la dinámica de los problemas y el desarrollo técnico de las soluciones. Teóricamente, las corrientes se encuentran en un determinado momento y allí se abre una ventana de oportunidades que admite una nueva decisión de política pública.
En otras palabras, los modelos propuestos por Lindblom (1959) y Cohen, et al., (1972), tienen una utilidad descriptiva, dado que ayudan a explicar por qué y cómo se toman algunas decisiones.
El modelo de decisión que aquí se propone (el Mcog) toma elementos tanto del modelo incrementalista como del modelo de caneca de basura, y parte de la idea de que las instituciones son MMc que ofrecen soluciones compartidas a pro-blemas recurrentes en la interacción social, y de la definición aquí propuesta de política pública (conjunto de instituciones formales que pretende modificar una situación que es considerada socialmente como problemática).
Ciertamente el primer asunto por resolver desde el Mcog es definir qué puede ser considerado una situación problemática y cómo se valoran las alternativas para su tratamiento. Al respecto, Mns 2004 proponen que, como resultado de la comunicación permanente entre los individuos en un contexto particular se esta-blecen MMc que “proporcionan el marco para una interpretación común de la rea-lidad y dan lugar a soluciones colectivas para afrontar los problemas que surgen en el entorno […] La importancia de este proceso es evidente: una interpretación común de la realidad es el fundamento de toda interacción social” (p. 76). Por lo tanto, la manera en que una sociedad percibe una situación como problemá-tica también se encuentra estrechamente relacionada con sus instituciones y los MMc allí establecidos. Por esto, la manera como se entiende un problema puede cambiar de un contexto a otro. Así, la información que obtienen los actores para establecer los objetivos y las alternativas de política que se plantean como trata-miento son filtradas por el sistema motivacional y de creencias allí cristalizados.
Por lo anterior, la comprensión de la disposición institucional, y, en particu-lar, de los MMc es ineludible para el app. Precisamente, las políticas se formulan
7 La incertidumbre técnica se refiere a la dificultad que se tiene cuando no hay absoluta certeza de que una determinada alternativa efectivamente conduce al cumplimiento de los objetivos propuestos. En otras palabras, cuando existe alta probabilidad de error en la hipótesis de intervención o en el tratamiento seleccionado.
8 La participación fluida se refiere a que los actores no participan ni continuamente ni con la misma inten-sidad a lo largo del proceso de toma de la decisión.
122
JUAN CAMILO OLIVEROS CALDERÓN
(y también se implementan) bajo disposiciones institucionales que pueden forta-lecer o debilitar la misma política. Asimismo, la armonía entre las instituciones formales y las informales importa, por lo que si las instituciones informales no corresponden con las formales, la política tendrá serias dificultades y no sería implementada congruentemente con su diseño. Por consiguiente, al estudiar la formulación, es necesario determinar la forma en que los actores siguen las pau-tas, cómo se practican los refuerzos y cómo las instituciones han limitado las alternativas de los individuos y de las organizaciones en el pasado (dependencia institucional), y por supuesto, cómo ellos interpretan la información (feedback), cómo aprenden y qué MMc se resisten a cambiar (dependencia cognitiva).9
El segundo asunto por resolver desde el Mcog es la motivación para priorizar una determinada situación problemática en lugar de otras. Sobre este asunto se proponen tres elementos explicativos. El primero es la ocurrencia de un aprendi-zaje colectivo. Este aprendizaje puede ser generado por un nuevo conocimiento sobre una posible alterativa que trataría efectivamente una situación problemá-tica, por un cambio en las instituciones informales en un determinado contexto producto de la adaptación diversa de una política pública (que se tratará en la Sección iv), o, también, por un cambio en las instituciones informales generado por un cambio en los MMc.
El segundo elemento es la ocurrencia de una coyuntura crítica que altera el equilibrio existente (desestabiliza el statu quo) en las relaciones de poder político o económico y obliga a los actores a interactuar para establecer un nuevo diseño institucional amplio o para la formulación de una determinada política.10
El tercer asunto que debe ser considerado por el Mcog es la interacción entre los actores involucrados en el proceso de decisión. Para Dente y Subirats (2014) existen los actores políticos, los burocráticos, los de intereses específicos, los de intereses generales y los expertos. Según ellos, cada actor tiene objetivos de con-tenido en la política o de proceso en su diseño y, para conseguirlo, emplean recursos políticos, legales, económicos y cognitivos. Desde el Mcog, el diseño
9 Mantzavinos (2001) ofrece una reflexión sobre la existencia de tres tipos de conocimiento: el conocimien-to genético (genetic knowledge), que se refiere a la información que va de la mano de la evolución biológica del ser humano; el conocimiento disperso (atomistic knowledge) se refiere al aprendizaje individual, y el conocimiento cultural (cultural knowledge), el que aquí más importa, que se refiere al aprendizaje que produce un cambio en el modelo mental compartido.
10 Según Acemoglu y Robinson (2012) una coyuntura crítica es un gran acontecimiento o una confluencia de factores que perturba el equilibrio existente de poder político o económico en una nación. Precisan que la idea de una coyuntura crítica fue desarrollada por primera vez por Lipset y Rokkan (1992).
123
APRENDIZAJE COLECTIVO Y EVALUACIÓN DESCENTRALIZADA…
institucional implica la deliberación en una arena política previa a la selección de un tratamiento determinado, en la cual entran en juego los MMc de los actores en cuestión sobre el problema, las alternativas, los objetivos que ellos persiguen, y los MMc que ellos suponen dados en la población por tratar.
IV. ImPlEmENTACIÓN EN El APP
Los estudios sobre la implementación en el app tomaron impulso desde el tra-bajo de Pressman y Wildavsky (1973), que se analizó el proceso de políticas fede-rales de Estados Unidos que debían ser implementadas en varias localidades del país, estudiando el caso específico de Oakland, California. Para los autores, la actividad política (llevada a cabo en la formulación) no termina con la decisión; esta continúa dada, principalmente, por actores que se involucran en esta nueva etapa y que toman decisiones determinantes para la implementación de las polí-ticas públicas.
Sin duda, las afirmaciones de Pressman y Wildavsky (1973) se entrelazan en buena medida con la aproximación que se propone desde el institucionalismo cognitivo, donde se entiende que la política pública es formulada bajo una dis-posición institucional dada y pretende generar un impacto en función de los objetivos que se consideraron como deseables por los actores involucrados al mo-mento de su diseño (Mcog). Sin embargo, dicha política debe ser implementada en una disposición institucional particular (contexto) que restringe las decisiones subsiguientes tomadas por actores, que por lo general, son distintos a aquellos que participaron en su diseño.
Como se muestra en el Gráfico 2, durante el proceso descrito ocurre una adap-tación de dicho contexto frente a la política determinada. Así las cosas, esa adapta- ción produce cambios en la política y en la disposición institucional particular. Por lo tanto la política implementada no coincide con la política formulada (de-cisión inicial) generando así una brecha de implementación. A su vez, la disposi-ción institucional particular cambia tras la adaptación de nuevas políticas, por lo que es posible explicar el cambio en instituciones informales por la introducción de nuevas instituciones formales.11 La ocurrencia de adaptaciones de una misma política pública en distintos contextos se denomina aquí “adaptación diversa”.
11 Un ejemplo es el cambio en los patrones de consumo de agua en Bogotá luego de la introducción de multas por desperdicio del líquido. En este caso, aún luego de disminuir la aplicación de controles a la violación de la norma, el consumo permaneció en un nivel inferior al inicial (Murrain, 2009).
124
JUAN CAMILO OLIVEROS CALDERÓN
Reconocer la ocurrencia de la adaptación diversa durante la formulación de las políticas públicas es perentorio. Entonces, la cuestión es qué tan rígida debe ser la política pública que se diseña, dados sus objetivos. Majone y Wildavsky sostie-nen al respecto:
“Cuanto más general y más adaptable sea una idea a una variedad de circunstan-cias, más probabilidad habrá de que se realice en cierta forma, pero menos proba-ble será que en la práctica surja como se había pensado. Cuanto más se limite y más se restrinja la idea, más probable será que surja como se había pronosticado, pero menos probabilidad habrá de que produzca un impacto considerable” (Ma-jone y Wildavsky, 1979, p. 280).
Dado que es la política adaptada la que tiene posibilidades efectivas de pro-ducir un impacto considerable en la situación problemática, el punto de mayor atención desde el institucionalismo cognitivo al app es el aprendizaje colectivo que acontece en los contextos particulares y, por ende, también la producción y apropiación de conocimientos locales.
GRÁFICO 2Esquema analítico de una disposición institucional
Fuente: Elaboración propia.
Pretende
Resultado
Adaptación diversa
Política implementada
Impacto
Decisión de política pública
Disposición institucional dada
Política pública (instituciones formales)
Contexto particular
125
APRENDIZAJE COLECTIVO Y EVALUACIÓN DESCENTRALIZADA…
V. EVAluACIÓN EN El APP
Desde el modelo secuencial del app, la evaluación es la etapa definitiva que permite, en teoría, tomar la decisión de terminar o continuar una política públi-ca a partir de la información que produce. El auge de su estudio, según Browne y Wildavsky (1983), comenzó en la década de 1960 por la disposición de fondos públicos para ello, particularmente en Estados Unidos. Para Browne y Wildavsy, existen cinco preguntas básicas sobre la evaluación: ¿cuándo evaluar?, ¿dónde evaluar?, ¿para quién evaluar?, ¿qué evaluar? y ¿por qué evaluar?
En cuanto a la primera pregunta, Roth (2002, pp. 142-143) distingue tres po-sibles oportunidades: “La evaluación que se realiza antes de una acción es la evaluación ex ante, la que acompaña la puesta en marcha de la acción públi-ca (que se conoce como evaluación concomitante o continua), y la que se realiza posteriormente a la ejecución de la acción (conocida como evaluación ex post)”. Para responder la segunda pregunta, la evaluación es comúnmente efectuada o encargada, según el respectivo país, desde organizaciones nacionales o federales, y muy pocas veces en ámbitos locales. Browne y Wildavsky (1983) proponen una solución a la tercera pregunta y afirman que los evaluadores se ven naturalmente constreñidos por su fuente de financiamiento. Además,
“Si el objetivo de la evaluación es informar a los propios actores de un programa para que éstos puedan modificar sus acciones para mejorar y transformar dicho programa, entonces se habla de una evaluación endoformativa. Si la finalidad de la evaluación es informar al público en general o a actores externos sobre un progra-ma en particular para que se formen una opinión sobre su valor intrínseco, enton-ces se habla, en este caso, de una evaluación recapitulativa” (Roth, 2002, p. 152).
La cuarta pregunta (¿qué evaluar?) es desarrollada por Roth (2002) explicando la existencia de cinco niveles de evaluación: (1) la evaluación de medios que revisa el uso de los recursos dispuestos para llevar a cabo la política; (2) la evaluación de resultados que se pregunta por la culminación de actividades y productos; (3) la evaluación de impacto que pretende determinar la incidencia de tratamiento se-leccionado sobre la situación problemática aislando los efectos de otras variables que también puedan incidir en la dinámica de dicha situación; (4) la evaluación a nivel de eficiencia que busca examinar los efectos producidos por la política con los recursos empleados; y, (5) la evaluación a nivel de satisfacción que tiene como objetivo “responder a la pregunta: ¿los efectos del programa han satisfecho las necesidades fundamentales?” (Roth, 2002, p. 158).
126
JUAN CAMILO OLIVEROS CALDERÓN
Como se aprecia, los niveles de evaluación señalados bajo el qué evaluar no consideran necesariamente la ocurrencia de la adaptación diversa. En general, las evaluaciones se concentran en establecer una relación entre el tratamiento incorporado en la política pública (decisión primaria) y el impacto pretendido en la situación percibida como problemática, los recursos que para ello se emplean, sus resultados y productos, la eficiencia y la satisfacción de las necesidades fun-damentales de la población tratada (Gráfico 3). La evaluación aquí descrita se denominará en adelante “evaluación centralizada”.
Ahora bien, la respuesta de “¿por qué evaluar?” despierta múltiples discusiones en la literatura del app. Para los propósitos de este trabajo, la pregunta tiene que ver con el apremio por tratar de manera efectiva las distintas situaciones proble-máticas que se presentan en los contextos particulares y que intentan ser tratados por políticas formuladas en otros contextos. Tal como se dijo en la cuarta sec-ción, es la política adaptada, luego de las decisiones subsecuentes bajo la disposi-ción institucional particular, la que tiene la posibilidad de producir un impacto considerable en la situación problemática, no así la política formulada per sé. Es decir, la evaluación debe ser descentralizada (Gráfico 4). De esta manera, el ejer-
GRÁFICO 3Evaluación centralizada
Fuente: Elaboración propia.
Pretende
Resultado
Adaptación diversa
Evaluación centralizada
Disposición institucional dada
Decisión de política pública
Política pública (instituciones formales)
Impacto
Contexto particular Política implementada
127
APRENDIZAJE COLECTIVO Y EVALUACIÓN DESCENTRALIZADA…
cicio de evaluar pretende comprender cómo acontece el aprendizaje colectivo en un contexto particular, y también, cómo, en dicho contexto, se produce y apropia nuevo conocimiento.
VI. CoNCluSIoNES
El presente trabajo ofrece una aproximación al app desde el institucionalismo cognitivo desarrollado por Mns 2004. En consecuencia con dicha intención, se expuso la forma en que el institucionalismo cognitivo ofrece un marco teórico que permite construir explicaciones sobre la formulación, implementación y eva-luación de políticas públicas.
El uso de este marco facilita la comprensión de la ocurrencia de la adaptación diversa cuando una misma política pública debe ser implementada en múltiples contextos particulares, sirve para identificar oportunidades de aprendizaje colec-tivo y diseñar procesos de decisión que procuren incorporar dichos aprendizajes,
GRÁFICO 4Evaluación descentralizada
Fuente: Elaboración propia.
Pretende
Resultado
Evaluación descentralizada
Contexto particularPolítica
implementada
Adaptación diversa
Disposición institucional dada
Decisión de política pública
Política pública (instituciones formales)
Impacto
128
JUAN CAMILO OLIVEROS CALDERÓN
ayuda en la definición del por qué evaluar al incorporar la idea de la evaluación descentralizada, y podría circunscribir la implementación de políticas exógenas en un contexto particular y de aquellas concebidas para una aplicación global.
El institucionalismo cognitivo ofrece una incorporación operativa de la cultu-ra en el app, elemento definitivo a tener en cuenta en cualquier tipo de política pública (transversalidad de la cultura). En efecto, el desafío que queda pendiente es, además de fortalecer varios de los elementos acá presentados, proveer esque-mas metodológicos para el análisis de políticas concretas. Para ello, se propone emprender un programa de investigación para robustecer el marco teórico, reali-zar los desarrollos metodológicos y obtener hallazgos empíricos.
REFERENCIAS
Abitbol, Pablo (2005), El concepto de diseño institucional, Tesis de Maestría no pu-blicada, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Acemoglu, Daron, y James A. Robinson (2012), Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, Barcelona: Deusto.
Aguilar, Luis F. (2006), Gobernanza y gestión pública, México: Fondo de Cultura Económica.
Arrow, Kenneth J. (1950), “Una dificultad en el concepto de bienestar social”, en Kenneth J. Arrow y Tibor Scitovsky (eds.), La economía del bienestar, México: Fondo de Cultura Económica.
Axelrod, Robert (1984), La evolución de la cooperación: El dilema del prisionero y la teoría de juegos, Madrid: Alianza Editorial.
Bicchieri, Cristina (2005), The Grammar of Society: The Nature and Dynamics of Social Norms, Cambridge: Cambridge University Press.
Browne, Ángela y Aaron Wildavsky (1983a), “La implementación como adapta-ción mutua”, en Jeffrey Pressman y Aaron Wildavsky, Implementación. Cómo grandes expectativas concebidas en Washington se frustran en Oakland, México: Fon- do de Cultura Económica.
Browne, Ángela y Aaron Wildavsky (1983b), “La implementación como explora-ción”, en Jeffrey Pressman y Aaron Wildavsky, Implementación. Cómo grandes expectativas concebidas en Washington se frustran en Oakland, México: Fondo de Cultura Económica.
Browne, Ángela y Aaron Wildavsky (1983c), “¿Qué debe significar la evaluación para la implementación?”, en Jeffrey Pressman y Aaron Wildavsky, Implementa-
129
APRENDIZAJE COLECTIVO Y EVALUACIÓN DESCENTRALIZADA…
ción. Cómo grandes expectativas concebidas en Washington se frustran en Oakland, México: Fondo de Cultura Económica.
Cohen, Michael D., James G. March, and Johan P. Olsen (1972), “A Garbage Can Model of Organizational Choice”, Administrative Science Quarterly, Vol. 17, No 1.
Dawkins, Richard (1985), El gen egoísta: Las bases biológicas de nuestra conducta, Barcelona: salvat Editores.
De Millard, Jacques (2006), “Aprendizaje”, en Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot y Pauline Rabien, Diccionario de políticas públicas, Bogotá: Universidad Exter-nado de Colombia.
Dente, Bruno, y Joan Subirats (2014), Decisiones públicas. Análisis y estudio de los procesos de decisión en políticas públicas, Barcelona: Ariel.
Geertz, Clifford (1992), La interpretación de las culturas, Barcelona: Gedisa.Goodin, Robert E. (2003). Teoría del diseño institucional, Barcelona: Gedisa.Hinich, Melvin J., y Michael C. Munger (2003), Teoría analítica de la política,
Barcelona: Gedisa.Jones, Charles O. (1984), An Introduction to the Study of Public Policy (3rd ed.),
Monterey: Brooks/Cole Publishing Company.Lasswell, Harold D. (1951), “The Policy Orientation”, in Daniel Lerner and Ha-
rold Lasswell, The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Methods, Stanford: Stanford University Press.
Lasswell, Harold D. (1971), A Pre-View of Policy Sciences, New York: American Elsevier Publishing
Lindblom, Charles (1959), “The Science of ‘Muddling Through’”, Public Adminis-tration Review, Vol. 19, No 2.
Lipset, Seymour M., y Stein Rokkan (1992), “Estructuras de división, sistemas de partidos y alineamientos electorales”, en Albert Batlle (ed.), Diez textos básicos de Ciencia Política, Barcelona: Ariel.
Majone, Giandomenico, y Aaron Wildavsky (1979), “La implementación como evolución”, en Pressman, Jeffrey, y Aaron Wildavsky, Implementación. Cómo grandes expectativas concebidas en Washington se frustran en Oakland. México: Fon-do de Cultura Económica.
Mantzavinos, Chrysostomos (2001), Individuals, Institutions, and Markets. Cambri-dge University Press.
Mantzavinos, Chrysostomos, Douglass C. North, and Syed Shariq (2004), “Lear-ning, Institutions, and Economic Performance”, Perspectives on Politics, Vol. 2, No 1.
130
JUAN CAMILO OLIVEROS CALDERÓN
Mantzavinos, Chrysostomos, Douglass C. North y Syed Shariq (2015), “Aprendi-zaje, instituciones y desempeño económico”, Economía & Región, este número.
Murrain, Henry (2009), “Cultura ciudadana como política pública: Entre indica-dores y arte”, en Efraín Sánchez y Carolina Castro (eds.), Cultura ciudadana en Bogotá: Nuevas perspectivas, Bogotá: Secretaría de Cultura, Recreación y Depor-te, Cámara de Comercio de Bogotá, Fundación Terpel y Coorpovisionarios.
North, Douglass C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Perfor-mance, New York: Cambridge University Press.
Peters, Guy (2001 [1996]) “Las instituciones políticas: Lo viejo y lo nuevo”, en Robert Goodin, y Hans-Dieter Klingemann (eds.), Nuevo manual de ciencia política, Madrid: Ediciones Istmo.
Pressman, Jeffrey, and Aaron Wildavsky (1973), Implementation: How Great Expec-tations in Washington Are Dashed in Oakland, Berkeley: University of California Press.
Roth, André-Noël (2002), Políticas públicas: formulación, implementación y evaluación, Bogotá: Ediciones Aurora.
Roth, André-Noël (2010), “Las políticas públicas y sus principales enfoques ana-líticos”, en Amdré-Noël Roth, (ed.), Enfoques para el análisis de las políticas públicas, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Schelling, Thomas (1959), Negociación, comunicación y guerra limitada. En la estrate-gia del conflicto, Madrid: Tecnos.
Sen, Amartya (1999a), “The Possibility of Social Choice”, Nobel Prize Lecture, The American Economic Preview, Vol. 89, No. 3.
Sen, Amartya (1999b), Desarrollo y libertad (9a. ed.), Bogotá: Planeta.Simon, Herbert (1965), Administrative Behavior, Vol. 4, New York: Free Press.Smith, Adam (2001 [1776]), La riqueza de las naciones, Madrid: Alianza Editorial.Subirats, Joan (2010), “Si la respuesta es gobernanza, ¿cuál es la pregunta?: Facto-
res de cambio en la política y en las políticas”, Ekonomiaz, No 74.Subirats, Joan (2012), “Nuevos tiempos. ¿Nuevas políticas públicas? Explorando
caminos de respuesta”, artículo presentado en el xvii Congreso Internacional del claD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Carta-gena, Colombia.
Taylor, Frederick (1911), Principios de administración científica, Barcelona: Edicio-nes Orbis.
Wildavsky, Aaron (1979), Speaking Truth to Power: The Art and Craft of Policy Analy-sis, New Brunswick: Transaction Publishers.
131
* La autora es economista del Centro de Estudios Económicos Regionales (ceeR), Banco de la República, Cartagena. Correo electrónico: [email protected]. Agradece los comentarios y apoyo en la organización de los datos de Harrison Sandoval y Joaquín Urrego, y las observaciones de Jaime Bonet, Yuri Reina, Javier Pérez y Jairo Humberto Restrepo. Gracias también a Nancy Londoño y Diana Romero, funcionarias del Mi-nisterio de Salud y Protección Social por su asesoría, y a la Superintendencia de Salud por el suministro de información. Todos enriquecieron el trabajo con sus aportes. Una versión preliminar de este trabajo apareció con el título de “Radiografía de la oferta de servicios de salud en Colombia”, Documento de Trabajo sobre Economía Regional, No. 202, ceeR, Banco de la República, mayo de 2014. Recibido: marzo 16 de 2015; acep-tado: mayo 11 de 2015.
Economía & Región, Vol. 9, No. 1, (Cartagena, junio 2015), pp. 131-174.
lA oFERTA dE SERVICIoS dE SAlud EN ColombIA, 2012-2013
KARElyS GuzmÁN FINol*
RESUMEN
Esta investigación tiene por objeto determinar la situación actual de la oferta de servicios de salud en Colombia, identificando diferencias entre regiones, regí-menes y naturaleza jurídica de los prestadores. De los 1.124 municipios del país, 45% solo cuenta con ips públicas de baja y mediana complejidad y ofrece, en promedio, 18 de los 234 distintos servicios de salud disponibles. De hecho, 76% de los departamentos colombianos ofrece apenas entre 11 y 40 servicios. Varia-bles como los costos de viaje, la frecuencia con que se requieren los servicios y la capacidad de los prestadores de atender las urgencias deben considerarse cuando se evalúa la relación entre la distribución de los servicios a lo largo del territorio nacional y la calidad de la atención en salud.
Palabras Clave: Colombia, servicios de salud, calidad, capacidad instalada, eps, ips.
Clasificación jel: I10, I11, I19, I30
132
KARELYS GUZMÁN FINOL
ABSTRACT
The Supply of Health Services in Colombia, 2012-2013
The purpose of this paper is to determine the current status of the supply of health services in Colombia, by examining differences among regions, regimes and the legal status of providers. Of the 1,124 municipalities in Colombia, 45% only have public ips of low and medium complexity and only provide, on average, 18 of the 234 available health services. In fact, 76% of Colombian departments offered only between 11 and 40 services. Variables such as travel costs, the fre-quency with which services are required and the ability of providers to meet emergencies, need to be considered when evaluating the relationship between the distribution of services across the country and the quality of health care.
Key words: Colombia, health services, quality, facilities, insurers, providers.
jel Classifications: I10, I11, I19, I30
I. INTRoduCCIÓN
“No me digan que las pinzas se perdieron, que el estetoscopio está de fiesta, que los rayos X se fundieron
y que el suero ya se usó para endulzar el café”.Juan Luis Guerra, “El Niágara en bicicleta”
En Colombia, desde hace años, se documenta una crisis en el sector de la salud: se habla del “paseo de la muerte” (las ocasiones en que una persona visita varios servicios de urgencia y muere antes de ser atendido); de esperas exageradas por el mismo servicio, y de la escasez de camas hospitalarias (El Espectador, 2014; Malaver, 2013). Por otro lado, el déficit operacional de los hospitales públicos alcanzó en 2012 $160.591 millones de pesos [Superintendencia Nacional de Salud (sns), 2013a, p. 20]. Esto es consecuencia de la cartera de las Instituciones Pres-tadoras de Servicios de Salud (ips), que ascendió a $14.4 billones en 2013 (sns, 2013b, p. 1). Otro reflejo de la crisis es el aumento sostenido en las tutelas en sa-lud, que pasaron de 21.301 en 1999 a 142.957 en 2008 (Rodríguez, 2012, p. 513).
133
LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA, 2012-2013
Incluso hoy muchos afectados acuden a redes sociales (Twitter, por ejemplo) para comunicarse con el Ministro de Salud y así buscar la atención oportuna propia o de familiares (Mosquera, 2014).
Ante el hecho de que los servicios no son suministrados oportunamente, sur-gen varias preguntas sobre la oferta de servicios de salud: ¿Se trata de un proble-ma de escasez? ¿No hay suficientes hospitales? ¿Están mal distribuidos a lo largo del territorio nacional? Un elemento que puede ayudar a entender la situación es un inventario de los prestadores del servicio de salud que permita conocer con precisión su localización y la calidad que ofrecen.
El propósito de esta investigación es revisar la situación actual de la oferta de servicios de salud en Colombia, identificando diferencias entre regiones, regíme-nes y naturaleza jurídica de los prestadores. A continuación se describe cómo se distribuye la población entre las Empresas Promotoras de Salud (eps) del país, se examina el grado de concentración de los mercados de los regímenes contribu-tivo y subsidiado, y se examina su capacidad instalada. Además, se analiza la loca-lización de los servicios de salud, se indaga si la calidad de los servicios ofrecidos por las eps e ips es distinta de acuerdo al régimen en que se encuentran activas, en el caso de las primeras, o a la naturaleza jurídica, en el caso de las segundas.
En este estudio se emplean varias bases de datos: el Registro Especial de Pres-tadores (Reps), el Sistema de Información Hospitalaria (siho), la Base de Datos Única de Afiliados (BDua), indicadores de calidad reportados por las eps e ips al Ministerio de Salud e información laboral del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), lo que permite contar con información sobre la capacidad instalada, la naturaleza jurídica, localización y tipo de servicios presta-dos en diferentes sedes de un mismo prestador.
Desde hace más de 10 años no se realiza en Colombia un estudio que identifi-que disparidades regionales en términos de la capacidad de recursos físicos de los prestadores. De otra parte, este trabajo es el primero que analiza la distribución de los servicios de salud, lo que puede servir para identificar zonas que carecen de determinados servicios. Por otro lado, se busca aprovechar la consolidación de algunos indicadores de calidad de las eps e ips para identificar diferencias en la calidad de los servicios.
El trabajo se divide en cinco secciones. En la siguiente sección se resumen algunos conceptos que sirven para delimitar el alcance de la investigación. En la tercera se resumen las conclusiones de otros trabajos sobre la oferta de servicios de salud en el país. En la cuarta sección se describen, por un lado, el papel que
134
KARELYS GUZMÁN FINOL
juegan las eps y, por otro, cómo están organizados los prestadores, su localización, capacidad instalada y la variedad de servicios disponibles a nivel municipal. En la quinta sección se presentan algunas conclusiones.
II. ¿QuÉ SE ENTIENdE PoR oFERTA dE SERVICIoS dE SAlud?
Un sistema de salud está conformado por varios agentes: aportantes, asegu-radores, prestadores, consumidores o pacientes, proveedores de medicamentos y agencias estatales [Ministerio de Protección Social (Mps), s.f., p. 464]. La oferta de medios asistenciales puede entenderse como el conjunto de activos de diferente naturaleza que posibilitan la prestación de la atención sanitaria. Dichos activos pueden ser clasificados en recursos tangibles o recursos intangibles. Los recursos tangibles se dividen a su vez en recursos físicos (edificios, equipamientos, terre-nos, etc.) y recursos financieros. Los recursos intangibles se caracterizan por estar basados en el conocimiento y pueden ser divididos en recursos tecnológicos, reputación y recursos humanos (Ventura, 2008, p. 11). Para Solan y Hsieh (2012, p. 24), los principales oferentes de los servicios de salud son médicos, enfermeras, hospitales y productores de medicamentos.
Existen varias fallas de mercado del lado de la oferta de atención en salud. Por un lado, se observan externalidades positivas, como la vacunación contra una enfermedad trasmisible, y negativas como la contaminación del medio ambiente. Por otro lado, a veces las condiciones geográficas o el tamaño del mercado dan lugar a monopolios naturales, oligopolios y alianzas entre agentes para la presta-ción de los servicios. También hay fallas en el aseguramiento, como la selección adversa, el riesgo moral y la discriminación de riesgos.
Según Castaño (2014, p. 48), la selección adversa se refiere a una mayor con-centración de personas de alto riesgo en un subconjunto dado de población (re-gión de un país, tipo de ocupación o asegurador), bien sea que las personas se hayan autoseleccionado hacia ese subgrupo o que hayan sido asignadas delibera-damente por una autoridad sanitaria o un pagador. La discriminación de riesgos, “descreme” o cream skimming, ocurre cuando los aseguradores tienen incentivos para seleccionar las personas de más bajo riesgo y rechazar las de más alto riesgo. Por su parte, el riesgo moral hace referencia al cambio en el comportamiento del individuo cuando se encuentra asegurado. Concretamente, el riesgo moral ex-post
135
LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA, 2012-2013
se refiere a la decisión de consumir procedimientos cubiertos por el seguro que no se consumirían si el individuo tuviera que pagar completamente por ellos (Santa María, et al., 2009, pp. 28-29).1
Para contrarrestar las tres anteriores fallas interviene el Estado, diseñando un sistema de salud que coordine las relaciones entre la oferta y la demanda de ser-vicios. Este diseño condiciona la equidad en la distribución de los recursos y debería establecer sus objetivos, elemento clave para evaluar su calidad.
Los aseguradores son intermediarios entre la oferta y la demanda, aglomeran la demanda y conforman redes de servicios para garantizar la oferta. Los prestado-res, entonces, compiten con la calidad y cantidad de sus servicios e instalaciones por ser incluidos en las redes. Las aseguradoras están interesadas en controlar cos-tos a través de juntas médicas, el mecanismo de pago a los médicos u hospitales y/o la integración vertical (Mps, s.f., pp. 468-469).
Al interior de una red de servicios se presentan diversas relaciones contrac-tuales entre médicos y prestadores (prestador-médico, prestador-prestador). Uno de los aspectos a considerar, especialmente cuando el asegurador o el prestador pretenden controlar los costos, es que, como son los médicos quienes recetan los medicamentos y ordenan los exámenes diagnósticos, estos pueden usar su conoci-miento para influenciar la demanda en beneficio propio, especialmente cuando al prestador (hospital o médico) se le paga por servicio. En la literatura esto se conoce como demanda inducida por la oferta.
Este documento se enfoca en los recursos tangibles físicos que posibilitan la oferta asistencial: los prestadores, su capacidad instalada y los servicios que efec-tivamente ofrecen. Por el contrario, no se abordan aspectos como el recurso hu-mano, los recursos financieros y la eficiencia hospitalaria.
III. ¿QuÉ SE CoNoCE SobRE lA oFERTA dE SERVICIoS dE SAlud EN ColombIA?
En Colombia, la literatura sobre la oferta de los servicios de salud es relativa-mente reciente, en parte por la carencia de bases de datos confiables. Las prime-
1 El riesgo moral ex –ante no es significativo en los mercados de salud. Este se refiere a la decisión que toma el individuo de cuidarse menos una vez está asegurado (Santa María, et al., 2009, p. 29).
136
KARELYS GUZMÁN FINOL
ras investigaciones apuntaban a realizar censos de las aseguradoras y prestadoras del país, llegando en algunos casos a calcular indicadores de capacidad y a realizar balances de la información financiera de los hospitales públicos.2 Desde 2007 la sns, el Mps y entidades gremiales, como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (2013), han hecho evaluaciones de la calidad de la oferta de los servicios.
Sarmiento, et al. (2005) calcularon indicadores de recursos físicos, de aprove-chamiento de dichos recursos, de funcionamiento de algunos servicios de salud y de calidad en la prestación del servicio asistencial, con información de 2003. Con este propósito levantaron una muestra de 834 ips públicas que reportaron información al siho. Los autores encontraron que la tasa nacional de camas hos-pitalarias públicas era de 0,74 por mil habitantes, muy por debajo del promedio de países del Cono Sur (3,4 por mil habitantes) y de la Región Andina (1,4 por mil habitantes). También concluyeron que el equipamiento para urgencias era deficitario y las salas de cirugías públicas casi inexistentes. Debido a que en los municipios de mejor situación económica existen prestadores privados y mixtos, Sarmiento et. al. suponían que la oferta sanitaria era mayor en estas localidades. Consideraron que existía un buen aprovechamiento de los insumos y que el he-cho de que los hospitales de segundo nivel los emplearan más que los del tercero, podría explicarse porque estos últimos se ubicaban en grandes y medianas ciuda-des, donde los hospitales privados descongestionarían a los públicos.
Por otro lado, Sarmiento, et al. (2005, pp. 20-37) también encontraron que hace 10 años el promedio nacional de consultas especializadas por cada 1.000 ha-bitantes era cuatro veces inferior a la media de América Latina. Además, solo un cuarto de la población de madres gestantes menores de 15 años accedía a control prenatal y únicamente se tomaron citologías al 11% de la población femenina en edad fértil. En cuanto a la calidad en la prestación del servicio asistencial, se pre-sentaba una baja tasa de letalidad intrahospitalaria, altos niveles de egresos vivos y una alta proporción de muertes en las primeras 48 horas, especialmente en los hospitales de primer nivel de los municipios de bajo nivel económico, relacio-nado por los autores con la escasez de recursos físicos en ese tipo de hospitales.
2 El Departamento Nacional de Planeación (Dnp) (2002) y el Mps (2005) revisan la situación financiera de los hospitales públicos. En ambos se destaca que su déficit empezó a crecer en 1997. En el documento conpes 3447 (Dnp, 2006) se buscan estrategias para aliviar la cartera de estas entidades, identificando los principales deudores en cada régimen. El informe de la sns (2010) presenta la relación entre los ingresos reconocidos y los recaudados para una muestra de 997 ips públicas, de las cuales 883 tendrían déficit presupuestal en 2009.
137
LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA, 2012-2013
El Mps (2005, pp. 55 y 62), con base en información recopilada a través del Reps para 2004, encontró que el 70% de las ips públicas y el 42% de las privadas prestaban sus servicios en áreas diferentes a Bogotá, Antioquia, Atlántico, San-tander y Valle del Cauca, con lo que señalaba que las ips privadas se concentraban en las principales ciudades del país, a diferencia de las públicas. Con respecto a la capacidad instalada de las ips, describió cómo estaban distribuidos por niveles de complejidad en el país los consultorios, las mesas de parto y las salas de cirugía, encontrando que las ips de menor nivel de complejidad concentraban la mayor parte de las facilidades físicas destinadas a la prestación de servicios, seguidas por las instituciones de segundo nivel.
Un año más tarde, Orozco (2006, p. 144) realizó una caracterización del mer-cado de aseguramiento del régimen contributivo en Colombia. Allí estableció, a partir del Censo de 2005, que en algunos departamentos las coberturas supera-ban el 100%. Esto indicaría la existencia de duplicidades entre el régimen contri-butivo y el subsidiado o al interior de estos. En 2006 existían 21 eps en el régimen contributivo, de las cuales Saludcoop, el Instituto de Seguros Sociales y Coomeva participaban con el 50% de los usuarios.
Un primer esfuerzo por conocer las percepciones de los afiliados sobre la calidad de los servicios fue realizado por Peñaloza (2005) y por el Centro de Inves-tigaciones para el Desarrollo (ciD) de la Universidad Nacional de Colombia, en conjunto con el Mps (2007). A partir de la Ley 1438 de 2011, el Mps debe estable-cer indicadores administrativos que den cuenta del desempeño de las direcciones territoriales de salud, eps, Administradoras de Riesgos Profesionales (aRp) e ips. Como resultado de la aplicación de estos indicadores, el Mps ha desarrollado un sistema de evaluación y calificación de estas entidades, con el fin de reducir las asimetrías de información a las que estarían sujetos los ciudadanos. En este marco ha publicado una serie de ordenamientos de las eps según la calidad de sus servicios [Mps y sns (2011), Msps y sns (2013), Msps y sns (2012) y Msps (2012)].
En síntesis, las investigaciones mencionadas encontraron una capacidad ins-talada y una producción hospitalaria pública deficientes, y baja calidad en los ser-vicios ofrecidos, principalmente por los hospitales públicos de menor compleji-dad. Por otro lado, los usuarios calificaban mejor los servicios de salud brindados en el régimen contributivo que en el subsidiado, percibiéndose diferencias entre los resultados de calidad reportados por las eps y la percepción de los afiliados.
138
KARELYS GUZMÁN FINOL
IV. dEl ASEGuRAmIENTo A lA PRESTACIÓN dEl SERVICIo
El análisis de los factores que determinan el acceso de los ciudadanos a los ser-vicios de salud por el lado de la oferta comprende varios aspectos. En esta sección se describen varios de ellos: el aseguramiento, la distribución de los prestadores de servicios en el territorio nacional y las redes que conforman, la capacidad ins-talada y la variedad de servicios disponibles a nivel municipal.
A. El aseguramiento
El aseguramiento o afiliación de los ciudadanos al Sistema General de Segu-ridad Social en Salud (sgsss) es el primer paso para que puedan recibir los servi-cios que requieran para conservar la salud o prevenir enfermedades. En 2013, al menos el 70% de la población de cada departamento estaba afiliada al sgsss. Las entidades territoriales con una mayor población (en su orden, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico) tienen, en promedio, el 92% de sus habitantes afilia-dos.3 Una excepción es Cundinamarca, que a pesar de ser el cuarto departamento con mayor población del país, tiene la menor proporción de población afiliada (74% en promedio), al par con Caquetá, Guaviare, Vaupés, y San Andrés y Pro-videncia.
En 2013, el 46% de los afiliados al sgsss del país se encuentran en el régimen contributivo, el 53% en el régimen subsidiado y el 1% en el régimen especial. Los afiliados al régimen contributivo están distribuidos principalmente en 18 eps (Gráfico 1). El número de eps en el régimen contributivo viene cayendo desde 2004. Comparando cifras presentadas por el Grupo de Economía de la Salud (ges) (2011, p. 15) y las obtenidas a partir de Reps, resulta que en 1998 había nueve eps más de las que existían en 2013. Aunque el número de eps disminuyó entre 1998 y 2013, la cobertura del régimen contributivo ha experimentado un crecimiento sostenido desde 2003, paralelo al crecimiento de la economía y la ge- neración del empleo (ges, 2012, p. 8). De hecho, desde 2007 se observa la coinci-dencia entre el crecimiento de la población ocupada y el de los cotizantes.
3 Bogotá será considerado en este documento como otro departamento por el tamaño de su población.
139
LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA, 2012-2013
De las 18 eps activas en el régimen contributivo, Saludcoop, Coomeva s.a, Nueva eps s.a, Salud Total s.a, Suramericana s.a y Famisanar ltDa concentran el 73% de los afiliados. En cada departamento hay entre dos y 15 eps. A mayor población, mayor diversidad de eps (Cuadro 1).
Al contrario de lo que sucedía en el régimen contributivo, a nivel nacional las seis entidades con más afiliados en el régimen subsidiado concentran un poco más de la mitad de estos, lo que indica una mayor concentración de afiliados en el primer régimen (Gráfico 2). Desde 1999 el número de eps en el subsidiado viene disminuyendo (Garavito y Soto, 2009, p. 87). En ese año había 245 eps mientras que en 2013 operaban 35, de las cuales: 15 son Cajas de Compensación
GRÁFICO 1Colombia: Número de afiliados al régimen contributivo
según eps, 2013
Notas: El grupo “Otros” lo conforman: Humana Vivir, Salud Colpatria, Multimédicas Salud con Calidad s.a y Saludcolombia s.a. fpsfn: Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales. Información de noviembre de 2013.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Superintendencia Nacional de Salud (sns).
3.979.646
2.785.933
2.610.205
1.904.162
1.674.658
1.486.820
1.092.474
932.085
831.390
716.787
553.568
342.406
316.162
305.538
78.673
62.152
47.178
11.793
404
Saludcoop
Coomeva S.A.
Nueva EPS S.A.
Salud Total S.A.
Suramericana S.A.
Famisanar LTDA
Sanitas S.A.
Compensar
Servicio Occidental de Salud S.A.
Cafesalud S.A.
Cruz Blanca S.A.
Comfenalco Antioquia
Aliansalud S.A.
Comfenalco Valle
Saludvida S.A.
Golden Group S.A.
FPSFN
Empresas Públicas de Medellín
Otros
140
KARELYS GUZMÁN FINOL
Familiar (ccf), 13 son eps, seis de ellas de carácter indígena (epsi) y siete Empresas Solidarias de Salud (ess). 4
La disminución del número de entidades participantes en el régimen subsidia-do se ha dado como resultado de un interés en aumentar la cobertura del programa con entidades que tuvieran una mayor capacidad de administración del riesgo. La expedición del Decreto 1804 de 2000, que fijó el tamaño mínimo de afiliados requeridos por una entidad para permanecer operando en el sistema, fue una de las medidas adoptadas con ese propósito (Garavito y Soto, 2009, pp. 86-87).
Podría pensarse que en los departamentos con más pobreza y desempleo ha-brá una mayor proporción de la población en el régimen subsidiado. Si se toma como indicador de pobreza el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (nBi), efectivamente se verifica la primera correlación. Pero hay algunas excepciones: aunque en Arauca, La Guajira y Putumayo el indicador nBi es menor que en San
4 Sin tener en cuenta cinco eps, tres de ellas con un solo afiliado cada una y las otras dos con cinco cada una.
CUADRO 1Colombia: Número de eps del régimen contributivo
por departamento, 2013
Número de ePs
Número de departamentos
Departamentos
Hasta 5 eps 11Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Chocó, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada
Entre 6 y 10 10Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Sucre
Entre 11 y 15 12Antioquia, Atlántico, Bogotá D.c, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Magdalena, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca
Notas: No se incluyó en el cálculo departamental de las eps aquellas con un número de afiliados de dos o un dígito. Información de noviembre de 2013.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Superintendencia Nacional de Salud (sns).
141
LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA, 2012-2013
Andrés, más del 80% de su población está en el régimen subsidiado; en las islas este porcentaje es de 36% (Gráfico 3).
Por otro lado, no existe una relación consistente entre la tasa de desempleo y el porcentaje de población afiliada al régimen subsidiado. Atlántico, Bolívar, Boyacá y Magdalena tienen las más bajas tasas de desempleo, pero la mayor parte de su población pertenece a este régimen. Por el contrario, aunque Valle del
GRÁFICO 2Colombia: Número de afiliados al régimen subsidiado
según eps, 2013
Notas: El grupo “Otros” lo conforman: Selvasalud s.a, Humana Vivir s.a, Cóndor s.a, Calisalud, el inpec y las ccf de Caquetá y Barrancabermeja. Información de noviembre de 2013.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Superintendencia Nacional de Salud (sns).
59 59.161 80.419 84.010 88.587 92.940 100.459 108.613 117.159 117.629 127.620 147.316 170.526 190.061 227.135 237.362 243.135 274.761 310.783 361.779 418.454 470.406 503.872 533.499 562.899
832.142 1.011.547 1.034.162
1.114.541 1.244.534
1.593.548 1.601.072 1.652.974 1.681.314 1.696.554
3.495.019
Otras CCF Norte de Santander
Pijaos Salud EPSI
CCF del Chocó Colsubsidio
CCF Cundinamarca CCF Sucre
CCF Boyacá CCF del Oriente Colombiano
Anaswayuu CCF La Guajira
Capresoca CCF Nariño
Cafam Manexka EPSI
CCF Cartagena Asociación Indígena del Cesar y La Guajira Dusakawi
Mallamas Entidad Cooperativa Sol Salud del norte de Soacha Ecoopsos
Convida Asociación Indígena del Cauca
Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud E.S.S. CCF Atlántico
CCF Huila CCF Córdoba
Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó E.S.S.
Cafesalud S.A. Capital Salud
Asociación Mutual Ser E.S.S. Saludvida S.A.
Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral de Cartagena LTDA
Cooperativa de Salud Comunitaria Comparta Asociación Mutual La Esperanza Asmet Salud Asociación Mutual de Nariño Emssanar E.S.S.
CCF Antioquia Confama Caprecom
142
KARELYS GUZMÁN FINOL
GRÁFICO 3Colombia: Relación entre la proporción de la población afiliada
al régimen subsidiado y el porcentaje de nbi, 2013
(porcentajes)
Nota: La información de la población afiliada al régimen subsidiado es de noviembre de 2013.
Fuentes: Elaboración propia con base en datos de Superintendencia Nacional de Salud (sns) y Departamento Nacional de Estadísticas (Dane).
Ama
Ant
Ara
Atl
Bog
Bol Boy
Cal
Caq
Cas
Cau Cesr
Cho
Cór
Cun
Guai Guaj
Hui
Guav
Mag
Met
Nar
Norts
Put
Quin
Ris
S&P
Sant
Sucr
Tol
Vall
Vau Vich
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 20 40 60 80
Afi
liado
s al
rég
imen
sub
sidi
ado
NBI
Coeficiente de correlación: 0,8457
Cauca y Risaralda tienen altas tasas de desempleo, un poco más de la mitad de sus afiliados está afiliada al régimen contributivo (Gráfico 4).
Lo que sí parece existir es una relación positiva entre la proporción de la población en el régimen subsidiado y el porcentaje de la informalidad departa-mental: a mayor informalidad laboral es mayor la población afiliada al régimen subsidiado. Hay algunos casos especiales, como los de Villavicencio y Cúcuta (Gráfico 5).5 Cúcuta tiene un mayor porcentaje de informalidad que Cartagena,
5 La proporción de afiliados al régimen subsidiado incluida es la del departamento, mientras que la informalidad corresponde a su capital. Esta fue calculada como el cociente entre informales y ocupados.
143
LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA, 2012-2013
pero una menor proporción de sus afiliados al régimen subsidiado. Así mismo, Villavicencio tiene un mayor porcentaje de informalidad que Manizales, pero una menor proporción de sus afiliados al régimen subsidiado.
Una forma de aproximarse a la organización industrial de la oferta del seguro de salud es identificar el grado de concentración del mercado. Teniendo en cuen-ta que las eps de cada régimen ofrecen sus servicios a personas con diferente perfil socioeconómico, se calculó el Índice Herfindahl- Hirschman (ihh) en cada depar-tamento para el régimen contributivo y el subsidiado. Este índice puede alcanzar los valores máximos y mínimos de 10.000 para mercados monopólicos y 0 para competitivos. Si el ihh toma un valor inferior a 1.500, el mercado se considera no concentrado; si es superior a 1.500 e inferior a 2.500, se estima que es moderada-
GRÁFICO 4Colombia: Relación entre la proporción de la población afiliada
al régimen subsidiado y la tasa de desempleo, 2013
(porcentajes)
Notas: La información de la población afiliada al régimen subsidiado es de noviembre de 2013. El desempleo es un promedio de la tasa observada entre enero y diciembre de 2013.
Fuentes: Elaboración propia con base en datos de Superintendencia Nacional de Salud (sns) y Departamento Nacional de Estadísticas (Dane).
Ant
Atl
Bog
Bol
Boy Cal
Caq Cau Cesr
Cho Cór
Guai
Hui
Gua
Mag
Met
Nar
Norts
Quin Ris Sant
Sucr
Tol
Vall
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Afi
liado
s al
rég
imen
sub
sidi
ado
Desempleo
Coeficiente de correlación: -0,1878
144
KARELYS GUZMÁN FINOL
mente concentrado, mientras que valores por encima de 2.500 corresponden a mercados altamente concentrados (ges, 2011, p. 15).
Los resultados para el régimen contributivo indican que en 19 departamentos una o dos eps agrupan entre el 70% y el 100% de los afiliados, es decir, estos son altamente concentrados. En los 13 departamentos que se consideran moderada-mente concentrados, las tres eps principales reúnen entre el 54% y el 74% de los afiliados. Solo el mercado de Bogotá se consideraría no concentrado, pues para te-ner el 66% de los afiliados se requiere reunir los usuarios de cinco eps (Cuadro 2).
En cuanto al régimen subsidiado, en 19 departamentos una o dos eps agrupan entre el 65% y el 100% de los afiliados. En los seis departamentos moderadamen-te concentrados, dos eps reúnen entre el 49% y el 60% de los asegurados, o hasta el 76% si se tiene en cuenta una tercera eps. Por otro lado, hay un grupo de siete
GRÁFICO 5Colombia: Relación entre la proporción de la población afiliada
al régimen subsidiado y la informalidad, 2013
(porcentajes)
Notas: La información la población afiliada al régimen subsidiado es de noviembre de 2013. La informalidad es un promedio de la tasa observada entre septiembre y noviembre de 2013.
Fuentes: Elaboración propia con base en datos de Superintendencia Nacional de Salud (sns) y Departamento Nacional de Estadísticas (Dane).
Bogotá
Medellín AM Cali
Barranquilla
Bucaramanga
Manizales
Pasto
Pereira
Cúcuta
Ibagué
Montería
Cartagena
Villavicencio
10
20
30
40
50
60
70
80
90
40 45 50 55 60 65 70 75
Afi
liado
s al
rég
imen
sub
sidi
ado
Informalidad
Coeficiente de correlación: 0,696
145
LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA, 2012-2013
CUADRO 2Colombia: Grado de concentración de los mercados
contributivo y subsidiado según el Índice Herfindahl-Hirschman, 2013
Contributivo Subsidiado
DepartamentosPromedio del iHH
ConcentraciónPromedio
del iHHConcentración
4.914 Alta 4.327 Alta
Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Chocó, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Vaupés, Vichada
1.818 Moderada 1.941 ModeradaBolívar, Caldas, Cundinamarca, Santander, Tolima
3.980 Alta 1.810 Moderada Boyacá
2.916 Alta 1.323No concentración
Córdoba, La Guajira, Norte de Santander y Sucre
5.402 Alta 10.000 Monopolio San Andrés y Providencia
1.794 Moderada 3.611 AltaAntioquia, Cauca, Quindío, Risaralda y Valle
2.083 Moderada 1.352No concentración
Atlántico, Cesar y Magdalena
1.159No concentración
5.410 Alta Bogotá D.c
Notas: Si el ihh toma un valor inferior a 1.500, el mercado se considera no concentrado; si es supe-rior a 1.500 e inferior a 2.500, se estima que es moderadamente concentrado, mientras que valores por encima de 2.500 corresponden a mercados altamente concentrados (ges, 2011). Información de noviembre de 2013.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Superintendencia Nacional de Salud (sns).
departamentos, seis de los cuales son de la Costa Caribe, que no se considerarían un mercado concentrado, ya que las principales cuatro eps tienen entre 54% y 66% de los usuarios. Finalmente, en San Andrés y Providencia existe monopolio, pues solo Caprecom maneja el aseguramiento en este régimen.
146
KARELYS GUZMÁN FINOL
Un ejercicio similar fue realizado por el ges (2011, pp. 15-18), calculando el ihh y la participación relativa de las cuatro empresas de mayor volumen para las diez cabeceras municipales más y menos pobladas del país en 2011. En primer lugar se encontró que en las ciudades más pobladas el régimen subsidiado estaba más concentrado que el contributivo. En segundo lugar, los altos niveles de con-centración fueron más frecuentes en los municipios con un número reducido de habitantes. En tercer lugar, entre el grupo de municipios con menor población, la oferta de eps es superior en el régimen contributivo que en el subsidiado.
La concentración en las eps del régimen subsidiado aumentó en Bogotá entre 2011 y 2013: la capital pasó de tener 15 eps a tres, donde una de ellas agrupa el 69% de los afiliados. Se han mencionado varias causas de la disminución en el número de eps en Bogotá. Algunos de sus representantes afirman que salieron del mercado debido a que la nivelación del Plan Obligatorio de Salud (pos) en-tre los dos regímenes no estuvo acompañada, al menos en un principio, por la correspondiente igualación de la Unidad de Pago por Capitación (upc) que estas reciben como compensación por la prestación de los servicios (El Nuevo Siglo, 2012; rcn La Radio, 2012). En otros casos, la sns al parecer consideró que la eps liquidada ponía en riesgo la vida de sus pacientes por sus graves problemas finan-cieros y las recurrentes fallas en la atención. Otra causa de liquidación podría ser que las eps no tuviesen los márgenes de solvencia ni el capital mínimo requerido (Semana, 2011).
b. los prestadores del servicio de salud
En esta sección se describen las características de los prestadores de los servi-cios de salud con base en el Registro Especial de Prestadores (Reps), que contiene información sobre aquellos habilitados para ofrecer servicios de salud en el país.6 Existen cuatro tipos de prestadores de servicios de salud en Colombia: las Institu-ciones Prestadores de Servicios de Salud (ips), los profesionales independientes, las entidades con objeto social diferente y las entidades que realizan el transporte especial de pacientes (Gráfico 6).
6 Los requisitos que debe cumplir cada prestador para obtener la habilitación están consignados en la Resolución 1441 de 2013 y dependen del tipo de servicio que pretenda ser ofrecido.
GR
ÁFI
CO
6C
olom
bia:
Pre
stad
ores
del
sgss
s, 20
13
Not
a: E
n es
te c
onte
o se
incl
uyen
las
sede
s pr
inci
pale
s y
alte
rnas
.
Fuen
te: E
labo
raci
ón p
ropi
a co
n ba
se e
n R
egis
tro
Esp
ecia
l de
Pres
tado
res
( Re
ps).
Priv
ada
(417
)
Tran
spor
te E
spec
ial d
e Pa
cien
tes
(424
)Pr
ofes
iona
l In
depe
ndie
nte
(35.
290)
PRE
STA
DO
RE
S
Públ
ica
(3.8
88)
IPS
(18.
959)
Mix
ta (1
2)Pr
ivad
a (1
.258
)Pú
blic
a (2
31)Obj
eto
Soci
al D
ifere
nte
(1.5
01)
Mix
ta (7
5)Pr
ivad
a (1
4.99
6)Pú
blic
a (7
)
Com
plej
idad
ba
ja (3
.260
)C
ompl
ejid
ad
med
ia (5
34)
Com
plej
idad
al
ta (4
1)N
D (5
3)
148
KARELYS GUZMÁN FINOL
Las ips son aquellas entidades cuyo objeto social es la prestación de servicios de salud y se encuentran habilitadas por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. Los profesionales independientes son aquellos que actúan de manera autónoma en la prestación del servicio de salud. El transporte espe- cial de pacientes puede ser ofrecido por ips o profesionales independientes. De las 424 entidades que prestan este servicio, 417 son privadas. Las otras siete, que son públicas, corresponden a los cuerpos de bomberos y seccionales de la Defen-sa Civil de los municipios donde se encuentran ubicados (por ejemplo, Medellín, Valledupar, Neiva y Villavicencio).
Por su parte, las entidades con objeto social diferente son aquellas cuya acti-vidad principal no es la prestación de servicios de salud pero brindan servicios de baja complejidad y/o consulta especializada, sin incluir servicios de hospita-lización o quirúrgicos. El 84% de las existentes en el país son privadas, el 15% públicas y el 1% de naturaleza mixta. Existen desde centros de atención al adulto mayor, colegios, instituciones educativas y universidades, hasta seccionales de la Defensa Civil y el Servicio Nacional de Aprendizaje (sena).
Al examinar la localización de los prestadores de salud a lo largo del territorio nacional se encuentra lo siguiente:
1. Mientras en términos absolutos los departamentos más poblados tienen un mayor número de ips, en términos per cápita no son estos territorios los que encabezan el ordenamiento (Gráficos 7 y 8). El único que mantiene su posición en los primeros puestos del ordenamiento es Santander; de he-cho, Antioquia, pasa a ser uno de los últimos en la lista, siendo superado por departamentos pobres como Chocó, Boyacá y Nariño. Por otro lado, los departamentos menos poblados sí aparecen en las últimas posiciones de ambos ordenamientos, excepto Casanare.
2. Existen diez municipios que no tienen ningún tipo de prestador: cinco en Guainía, tres en Vaupés, uno en Huila y otro en Santander. Para saber si esto constituye efectivamente una barrera de acceso a los servicios se debe-ría analizar cuál es la distancia que deben recorrer los usuarios para llegar a la ips más cercana o que hace parte de la red de la eps donde están asegu-rados, los tiempos y costos del viaje y si hay servicios que no se ofrezcan en los municipios más cercanos, lo que implicaría desplazamientos más largos y costosos a los usuarios.
Pacoa (Vaupés) es uno de los municipios donde no hay ningún presta-dor. De hecho, en Vaupés solo se presta el 18% de los servicios médicos
149
LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA, 2012-2013
GRÁFICO 7Colombia: Número de ips por departamento, 2013
Nota: Datos con corte a diciembre de 2013.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Registro Especial de Prestadores (Reps).
4 8 17 25 27 33
108 133 191 210 231 253 316 347 369 408 419 430 470 501 508 517 528 550 600 622
725 861
1.028 1.155
1.945 2.136
3.284
Vaupés Guainía
San Andrés y Providencia Amazonas Guaviare Vichada Caquetá
Arauca Putumayo Casanare
Chocó Quindío
La Guajira Risaralda
Huila Meta
Caldas Cauca
Tolima Sucre
Boyacá Norte de Santander
Cesar Córdoba
Magdalena Nariño
Cundinamarca Bolívar
Atlántico Santander Antioquia
Valle del Cauca Bogotá D.C.
150
KARELYS GUZMÁN FINOL
GRÁFICO 8Colombia: Número de ips departamental por cada cien mil habitantes, 2013
Nota: Datos con corte a diciembre de 2013.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Registro Especial de Prestadores (Reps).
9 20
23 23
25 28
31 32 33 33 34 34
35 37 37
39 40
42 43 43 43
44 45
47 47 48 49
52 53
57 57
60 61
Vaupés Guainía
San Andrés y Providencia Caquetá Guaviare
Cundinamarca Antioquia
Cauca Huila
Córdoba Amazonas
Tolima La Guajira
Nariño Risaralda
Norte de Santander Boyacá Bolívar Caldas
Atlántico Bogotá D.C.
Meta Quindío
Chocó Valle del Cauca
Vichada Magdalena
Arauca Cesar
Santander Putumayo
Sucre Casanare
disponibles en el país, específicamente en tres municipios (Mitú, Carurú y Taraira). Por lo tanto, es muy probable que sus habitantes con frecuencia deban viajar a otro departamento para ser atendidos. Si un residente de Pacoa necesita consultar un gastroenterólogo, debe desplazarse a Floren-
151
LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA, 2012-2013
cia o Curillo (Caquetá), o a Leticia (Amazonas) o a San José del Guavia-re (Guaviare), que son los municipios de departamentos limítrofes que prestan dicho servicio. Se supondría que la eps donde está asegurado el paciente tiene contrato con algún prestador de esta zona. Los interesados deben primero desplazarse por vía terrestre hasta Carurú (Vaupés), un via-je que, en promedio, dura 40 minutos. En Carurú hay un vuelo comercial a Villavicencio, desde donde el paciente tomaría un vuelo a cualquiera de las anteriores ciudades o simplemente buscaría ser atendido allí, ya que la capital del Meta también cuenta con este tipo de especialistas.
Si el gastroenterólogo le ordena al paciente una endoscopia digestiva tendría que desplazarse a Florencia, Granada (Meta), Leticia o Villavicen-cio, o ir a uno de los dos últimos si el paciente debe ser sometido a una cirugía gastrointestinal. Nuevamente, la posibilidad de elección está sujeta a la red de la eps del asegurado.
Por lo tanto, los gastos del desplazamiento, cubiertos por el paciente, incluirían los pasajes de ida y vuelta desde Pacoa hasta Carurú, el trayecto Carurú-Villavicencio-Carurú, y, eventualmente, el vuelo desde Villavicen-cio a alguna otra ciudad. Si el paciente debe someterse a diálisis renales varias veces a la semana tendría que fijar su residencia en Florencia o Vi-llavicencio, considerando los costos de viaje y su estado de salud.
3. En 504 municipios (el 45% del total del país) las ips disponibles son pú-blicas. Entre estos, el 73% solo tiene una ips y el 14% solo cuenta con dos. Tres municipios en Nariño (Barbacoas, Maguí y Potosí) alcanzan a tener hasta 12, 17 y 18 ips, respectivamente. Es importante aclarar que a menos que se especifique lo contrario, en esta sección el número de ips incluye tanto la sede principal del prestador como sus sedes alternas. Por ejemplo, en Barbacoas existen 12 ips, diez de ellas puestos de salud en la zona rural del municipio y son sedes del Hospital San Antonio de Barbacoas, que está en la cabecera municipal. Igual ocurre en Potosí y Maguí.
Esto implica que la atención oportuna y, hasta cierto punto, el acceso a los servicios de 4.609.417 personas (10% de la población del país) depende del adecuado funcionamiento de entidades del Estado. Ello debe ser una razón para que estas sean pioneras y ejemplo de la calidad en la prestación de los servicios de salud. Por otro lado, garantizar el acceso a los servicios no solo está relacionado con el número de ips, sino también con que estas ofrezcan servicios de todos los niveles de complejidad.
152
KARELYS GUZMÁN FINOL
Los prestadores se pueden clasificar según el nivel de complejidad de los procedimientos médicos que ofrecen para resolver las necesidades de sus afiliados para curar o prevenir dolencias. Los grados de complejidad se clasifican en bajo, medio y alto.7 Como las ips privadas no están obliga-das a auto reportar el grado de complejidad de los servicios que brindan, solo se podrá analizar la oferta de servicios de salud, bajo este concepto, para las ips públicas (alrededor del 20% de las ips).8
De los 1.124 municipios del país, 1.091 tienen ips públicas y, como se mencionó, 504 solo cuentan con ips de esta naturaleza jurídica.9 De estas 504 entidades territoriales, 57 tienen ips de mediana complejidad y hacen parte en su mayoría de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander, y en una menor proporción de Amazonas, Antioquia, Bolívar, Caquetá, Guainía, y Vaupés. Estos municipios son precisamente los que no tienen ips de baja complejidad. En general, cuando se observa el Mapa 1 se observa que entre las ips de baja y media complejidad existe esta dinámica: en los municipios donde no hay ips de baja complejidad, existe al menos una de mediano nivel.
Las 41 ips de alta complejidad existentes están localizadas en 20 munici-pios, 17 de ellas en Bogotá y 4 en Santander. Uno de ellos, Hato (Santan-der), hace parte de los municipios que solo tienen ips públicas y, siguiendo la tendencia antes mencionada, tampoco cuenta con algún prestador de nivel bajo y medio. Finalmente, en 445 entidades territoriales solo hay ips de baja complejidad.
4. En cuanto al número de ips por cada 100.000 habitantes, las principales ciudades del país no lideran el ordenamiento (Cuadro 3). En los muni-cipios que encabezan el listado, la oferta de prestadores está constituida principalmente por centros y puestos de salud, laboratorios, centros de rehabilitación, entidades de ortodoncia y ópticas. De hecho, en estas en-tidades territoriales no hay ninguna ips pública de alta complejidad. Por
7 En el Anexo Técnico No 1 de la Resolución 1043 de 2006 se determinan cuáles son las condiciones que debe cumplir un prestador de acuerdo al servicio y el nivel de complejidad en que lo ofrece. Los requisitos cubren aspectos como recurso humano, instalaciones físicas, dotación y mantenimiento, la gestión de medica-mentos y los dispositivos médicos.
8 Para el 1% de las ips públicas (53 ips) tampoco está definido el grado de complejidad.9 También hay 19 municipios que solo cuentan con ips privadas; 12 de ellos se encuentran en Chocó.
153
LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA, 2012-2013
MA
PA 1
C
olom
bia:
Loc
aliz
ació
n de
las i
ps p
úblic
as se
gún
su n
ivel
de
com
plej
idad
, 201
3
Fuen
te: E
labo
raci
ón p
ropi
a co
n ba
se e
n da
tos
de R
egis
tro
Esp
ecia
l de
Pres
tado
res
(Re
ps).
CU
AD
RO
3C
olom
bia:
Ord
enam
ient
o de
mun
icip
ios d
e ac
uerd
o al
núm
ero
de ip
s por
cad
a 10
0.00
0 ha
bita
ntes
, 201
3
Los
últi
mos
die
zLa
s pr
inci
pale
s ca
bece
ras
Los
prim
eros
die
z
Mun
icip
io
ips
por
cada
10
0.00
0 ha
bita
ntes
Mun
icip
io
ips
por
cada
10
0.00
0 ha
bita
ntes
Mun
icip
io
ips
por
cada
10
0.00
0 ha
bita
ntes
Ace
vedo
(Hui
la)
3,2
Bog
otá
D.c
42,8
Sant
a R
osal
ía (V
icha
da)
103,
2
Zara
goza
(Ant
ioqu
ia)
3,3
Med
ellín
(Ant
ioqu
ia)
44,3
Yoto
co (V
alle
del
Cau
ca)
105,
5
Isno
s (H
uila
)3,
8C
ali (
Val
le d
el C
auca
)50
,0B
ugal
agra
nde
(Val
le d
el C
auca
)10
8,2
Palm
ar d
e V
arel
a (A
tlánt
ico)
4,0
Car
tage
na (B
olív
ar)
54,3
San
Juan
del
Ces
ar (L
a G
uajir
a)10
9,9
Alg
ecir
as (H
uila
)4,
1B
arra
nqui
lla (A
tlánt
ico)
62,8
La U
vita
(Boy
acá)
110,
3
Dab
eiba
(Ant
ioqu
ia)
4,2
Past
o (N
ariñ
o)46
,4Q
uibd
ó (C
hocó
)11
1,0
Yolo
mbó
(Ant
ioqu
ia)
4,3
Mon
terí
a (C
órdo
ba)
63,7
Rol
dani
llo (V
alle
del
Cau
ca)
114,
6
Sola
no (C
aque
tá)
4,4
Tolim
a (T
olim
a)57
,1R
emol
ino
(Mag
dale
na)
121,
0
Los
Cór
doba
s (C
órdo
ba)
4,5
Popa
yán
(Cau
ca)
75,5
Poto
sí (N
ariñ
o)13
7,9
Sant
a B
árba
ra (A
ntio
quia
)4,
5C
úcut
a (N
orte
de
Sant
ande
r)52
,9M
ocoa
(Put
umay
o)15
2,8
Fuen
tes:
Ela
bora
ción
pro
pia
con
base
en
dato
s de
Reg
istr
o E
spec
ial d
e Pr
esta
dore
s ( R
eps
) y D
epar
tam
ento
Nac
iona
l de
Est
adís
ticas
(Da
ne).
155
LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA, 2012-2013
ejemplo, en La Uvita (Boyacá), ubicada en el sexto puesto entre 1.123 mu-nicipios, solo hay tres ips y todas son puestos de salud.
Si bien el número de ips en cada municipio es un primer indicador de la posibilidad que tienen sus ciudadanos de acceder a la atención médica, la composición de la oferta en los municipios que encabezan el listado con-firma que hace falta considerar otros elementos para entender qué tan equipados se encuentran estos para resolver a tiempo los problemas de salud de sus habitantes.
C. Redes de servicios de salud
Los diferentes prestadores que una eps contrata para atender a sus afiliados en determinado espacio geográfico conforman una red. La Ley 100 de 1993 es-tableció que las eps son las encargadas de estructurar la red de servicios para sus afiliados.10 Por otro lado, las ips públicas localizadas en un mismo departamento conforman la red hospitalaria pública departamental. Históricamente, esta red ha atendido principalmente a afiliados del régimen subsidiado y a personas no aseguradas (o vinculadas). Las eps del régimen subsidiado deben contratar al me-nos el 60% del gasto en salud con ips de esta naturaleza jurídica (Congreso de la República, 2007) y también son contratadas por las entidades territoriales para realizar actividades de salud pública.
Dado que se hicieron evidentes una falta de desarrollo y organización de la red y desequilibrios entre la oferta y la demanda de servicios de salud en distintas re-giones, (Arroyave, 2009, p. 335), desde 1999 el Gobierno ha venido desarrollando el proyecto de mejoramiento, fortalecimiento y ajuste de la gestión de las institu-ciones que conforman la red pública hospitalaria, con el propósito de mejorar la estructura de sus costos y su productividad.
En 2004 se inició el Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las redes de prestación de servicios de salud, financiado con créditos otorga-dos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BiD), y recursos de las entidades
10 Según la Organización Panamericana de la Salud (2011, p. 231), algunas eps habrían sacado ventaja de esta posición construyendo sus propias redes de centros médicos, apoyo diagnóstico, o redes que incluían todos los niveles de atención.
156
KARELYS GUZMÁN FINOL
territoriales y de la Nación. Como parte del programa, entre 2002 y 2010, 268 ips de 28 departamentos suscribieron voluntariamente convenios de desempeño asociados a créditos condonables, para adecuar la estructura de sus recursos hu-manos y hacer posible su autofinanciamiento (Arroyave, 2009; Glasssman, et al., 2010; Dnp, s.f.).
Según el Dnp (s.f., p. 3), 31 entidades territoriales, entre departamentos y distri-tos, contaban (aproximadamente en 2010) con un diseño de red de prestación de servicios de salud aprobado por el Ministerio de la Protección Social. Dichos dise-ños se derivaron de estudios de la organización de la red del departamento desde el punto de vista de la demanda de servicios, incluyendo perfil epidemiológico, nivel de aseguramiento y frecuencia de uso de servicios, contrastado con la capa-cidad instalada, el recurso humano y las condiciones financieras de cada entidad territorial. Solo en La Guajira y Guainía no se habían iniciado estos estudios.
La Ley 1438 de 2011 introdujo el concepto de Redes Integradas de Servicios de Salud (Riss), definiéndolas como “el conjunto de organizaciones o redes que prestan servicios o hacen acuerdos para prestar servicios de salud individuales y/o colectivos, más eficientes, equitativos, integrales, continuos a una población definida, dispuesta conforme a la demanda” (Congreso de la República, 2011). A partir de esta Ley, la red al interior de un espacio poblacional determinado debe ser organizada por las eps y las entidades territoriales, no solo por las eps, como antes. 11 Además, dentro de la red deberían incluirse prestadores públicos, priva-dos y mixtos. Para la Organización Panamericana de la Salud (ops) (2011) las redes propuestas bajo ese marco legal no cumplen los atributos esenciales de las Riss, existe una reglamentación contradictoria en el país y subsisten ineficiencias, por lo cual el sistema de salud tendría que enfrentar varios retos.
Identificar diferencias entre redes de distintas regiones presenta algunas difi-cultades. Si el análisis se limita a la red pública, se debe notar que para identificar la red de un departamento no basta con conocer cuáles son los hospitales públi-cos con que cuenta, sino también es necesario conocer el proceso de referencia y contra referencia de los pacientes, que no necesariamente implica que estos van a ser transferidos a prestadores ubicados al interior de la misma entidad territorial. Es decir, puede suceder que una eps autorice la realización de un tratamiento o consulta en un municipio distinto a aquel donde residen sus afiliados, aunque en
11 La entidad territorial sería ser el departamento, distrito o municipio, dependiendo de si este último está certificado.
157
LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA, 2012-2013
el lugar de residencia sí se ofrezca el servicio requerido. Además, al interior de un municipio cada eps tiene su propia red y esta es dinámica: una eps puede cambiar de ips, de laboratorio o simplemente suspender los contratos de un perio do a otro. La red que cubre dos habitantes de un mismo municipio puede ser diferen-te si uno pertenece al régimen subsidiado y el otro al contributivo.
Por estas razones los análisis en el presente trabajo no se realizarán a nivel de redes sino a nivel de prestadores. Como ya se mencionó, un gran número de municipios depende exclusivamente de una o dos ips, en la mayoría de los casos pública. Conviene saber, entonces, si existen diferencias entre regiones en la ca-pacidad instalada y en los servicios efectivamente ofrecidos.
d. Capacidad instalada
La información sobre capacidad instalada en el país proviene principalmente de dos fuentes. Una es el Registro Especial de Prestadores (Reps), que permite conocer la disponibilidad de recursos, tales como camas, salas de quirófano y de parto, y ambulancias. De los prestadores existentes, el 17% de las ips, el 87% de las entidades con transporte especial de pacientes y el 8% de las empresas con objeto social diferente, cuentan con alguna de estas facilidades. Es decir, 3.666 de 56.174 prestadores ofrecen servicios hospitalarios, quirúrgicos y/o de transporte especial de pacientes. En el país como un todo, 57% de las camas, 76% de las salas de quirófanos y 51% de las ambulancias son de naturaleza privada (Cuadro 4). Sin embargo, en 10 departamentos 61% de las camas provienen de prestadores privados.12
Según el Reps, en 2013 existían 15 camas por cada 10.000 habitantes. Por otro lado, según las estadísticas sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (oMs, 2012), el promedio entre 2005 y 2012 de este indicador en el grupo de paí-ses con un nivel ingresos medio alto, en el que se incluye a Colombia, fue de 27 camas por cada 10.000 habitantes y en los de ingresos altos fue de 37.13 En Amé-
12 Antioquia, Atlántico, Bogotá, Caldas, La Guajira, Magdalena, Nariño, Risaralda, Santander y Sucre.13 La oMs clasifica a sus países miembros según el ingreso en las categorías bajo, medio bajo, medio alto
y alto. También los clasifica por su ubicación geográfica en cinco regiones: África, Américas, Asia Suroriental, Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. No incluyen información sobre la región de África. Para conocer en detalle los parámetros de las clasificaciones, consultar oMs (2012, pp. 130-131).
158
KARELYS GUZMÁN FINOL
rica Latina, el promedio fue de 24, superando solo a Asia Sudoriental y el Me-diterráneo Oriental. En Europa el promedio es de 60 camas por cada 10.000 habitantes.14 La diferencia entre las cifras presentadas por Reps y la oMs puede deberse a sus fuentes de información, además del periodo que consideran. De hecho, el documento de la oMs no especifica sus fuentes.
Las diferencias regionales en la capacidad instalada pueden observarse en el Gráfico 9. Si bien Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander tienen el mayor número de facilidades, no sucede lo mismo al controlar por la población. Incluso varios de estos departamentos finalizan el ordenamiento en cuanto al número de salas de parto por cada 100.000 habitantes. Tampoco so-bresalen si se trata del número de ambulancias o camas. Por su parte, regiones de frontera como Vaupés, Amazonas, Chocó y Guainía figuran como las de menos ambulancias por cada 100.000 habitantes, estando en desventaja en cuanto al número de ips, como se mostró en el Gráfico 8.
La segunda fuente de datos sobre la capacidad instalada es el Sistema de In-formación Hospitalaria (siho), que reúne información financiera, técnica y ad-ministrativa de las ips públicas (sedes principales y alternas). Para 2012 existe información de 998 ips distribuidas en 856 municipios (93% de las registradas en el Reps en 2013). Entre 2002 y 2012 no hubo grandes cambios en la capaci-dad hospitalaria pública: por un lado, se dieron ligeros aumentos en el número
14 El informe advierte que, como la metodología de conteo en cada país puede ser distinta, es probable que las cifras no sean comprables. Sin embargo, la comparación brinda un panorama general de la situación de Colombia frente a otros países.
CUADRO 4Colombia: Capacidad instalada por naturaleza jurídica, 2013
Facilidad Pública Privada Mixta Total
Ambulancias 1.988 2.048 15 4.051
Camas 29.460 40.679 1.395 71.534
Salas de quirófanos 681 2.299 40 3.020
Salas de parto 1.160 438 16 1.614
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Registro Especial de Prestadores (Reps).
159
GRÁFICO 9Colombia: Capacidad instalada por departamento, 2013
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Registro Especial de Prestadores (Reps).
10
17 21
Norte de Santander
1,9 2,3 2,6 2,7 3,0 3,1 3,5 4,1 4,1 4,2 4,2 4,5 4,6 5,0 5,1 5,1 5,2 5,5 6,0 6,3 6,4 6,5
7,3 7,3 7,3 7,5 7,8 7,8 7,9
9,3 10,5 10,6
14,8
Guaviare Vaupés
Casanare Chocó
Caquetá Cundinamarca
Cauca Tolima
Boyacá Putumayo
Córdoba La Guajira
Nariño Guainía Arauca
Huila Norte de Santander
Antioquia Sucre
Bolívar Quindío
Meta Vichada
Caldas Risaralda
Cesar Magdalena Santander
Bogotá D.C. Valle del Cauca
Atlántico San Andrés Amazonas
(b) Salas quirófano por cada 100.000 habitantes
75 94 96
108 109 115 121 124 128 128 131 133 133 134 136 142 145 147 149
157 160 164 166 166 168 169
183 185 187 191 192 199
234
Vaupés Cauca
Cundinamarca Boyacá Arauca
Casanare Guaviare
La Guajira Caquetá
Putumayo Norte de Santander
Chocó Córdoba
Huila Antioquia
Bolívar Nariño Guinía Tolima
Vichada Risaralda
Valle del Cauca Meta
San Andrés Bogotá D.C. Amazonas Santander
Cesar Atlántico Quindío
Magdalena Caldas Sucre
(c) Camas por cada 100.000 habitantes
1,3 2,3 2,3 2,6 2,8 2,9 2,9 3,1 3,3 3,3 3,3 3,5 3,9 4,0 4,3 4,3 4,4 4,4 4,7 4,7 5,1 5,1 5,6 5,9 6,1 6,1 6,4 6,7 6,9 7,0 7,4 7,5
13,1
Bogotá D.C. Valle del Cauca
Arauca Cundinamarca
Antioquia Quindío Córdoba
La Guajira Risaralda
Boyacá Atlántico
Bolívar Putumayo
San Andrés Caldas
Meta Cauca
Tolima Nariño
Huila Cesar
Norte de Santander Guaviare
Santander Casanare
Sucre Caquetá
Amazonas Chocó
Vaupés Magdalena
Guinía Vichada
(d) Salas de parto por cada 100.000 habitantes
2 3 3
5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10
10 11 11 12 12
17
23 28
Vaupés Amazonas
Chocó Bolívar Guainía
San Andrés Antioquia Atlántico Córdoba
La Guajira Risaralda
Valle del Cauca Bogotá D.C.
Magdalena Cundinamarca
Nariño Quindío Arauca
Caquetá Caldas Cauca Cesar
Vichada Santander
Sucre Huila
Tolima Guaviare
Boyacá Putumayo
Meta Casanare
(a) Ambulancias por cada 100.000 habitantes
160
KARELYS GUZMÁN FINOL
de consultorios y unidades de odontología; por otro, hubo disminuciones de la cantidad de camas, salas de quirófanos y mesas de parto (Cuadro 5). Esto podría indicar que las atenciones de mayor complejidad están pasando a ser resueltas por las ips privadas.
CUADRO 5Colombia: Número de facilidades por cada cien mil habitantes
en las ips públicas, 2002, 2008 y 2012
FacilidadAño
2002 2008 2012
Camas 73 71 72
Consultorios de consulta externa 15 36 20
Consultorios en el servicio de urgencias 4 6 7
Salas de quirófanos 2 1 1
Mesas de partos 4 3 3
Número de unidades de odontología 7 14 9
Fuente: Elaboración propia con base en Sistema de Información Hospitalaria (siho).
Cuando se compara la capacidad instalada de los municipios que solo cuen-tan con ips públicas con la del resto de municipios donde existen también ips privadas y mixtas, quizás no sorprende que los últimos estén mejor equipados que los primeros. Sin embargo, cuando se controla por el número de habitantes sucede lo contrario, al menos en términos del número de ambulancias y salas de parto (Cuadro 6). Esto suscita el interrogante de si la capacidad instalada de aque-llos municipios, con tener un mayor número de ips que concentran una mayor población y que muy seguramente ofrecen un mayor número de servicios, es en realidad suficiente para brindar una atención oportuna a los afiliados. Haría fal-ta ahondar en este tema y definir umbrales que permitan definir situaciones de alerta a nivel municipal o regional. Además, es necesario conocer el inventario completo de consultorios y unidades de odontología en los municipios que cuen-tan con ips de diversas naturalezas jurídicas para poder realizar comparaciones.
Entre los municipios con solo ips públicas, 93% no poseen salas de quirófano, 31% no poseen salas de partos y 29% no tienen camas. Para el resto de municipios de la muestra, 60% no cuenta con salas de quirófanos, 11% no tienen salas de
161
LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA, 2012-2013
parto y 6% no ofrecen camas.15 De nuevo, las diferencias saltan a la vista y no favorecen a aquellos municipios que solo cuentan con ips públicas.
Si este modelo de operación del sistema de salud, en el cual las ips públicas se ubican principalmente donde también están las privadas y mixtas, es coherente con el propósito de lograr acceso a la salud para todos, se debe constatar que la distancia a otros prestadores de mayor nivel de complejidad, o que ofrecen deter-minados servicios, no es un obstáculo para que las personas que habitan en estos municipios obtengan de manera oportuna la atención médica que requieren.
15 Cálculos realizados a partir del Reps, 2013.
CUADRO 6Colombia: Capacidad instalada, 2012-2013
(municipios con solo ips públicas y resto de municipios)
Facilidad
Capacidad instalada total (Por cada cien mil habitantes)
Municipios con solo iPs
públicas
Resto de municipios
rePs 2013 siHo 2012
Municipios con solo ips
públicas
Resto de municipios
Municipios con solo ips
públicas
Resto de municipios
Camas 3.603 67.931 78 161 80 77
Ambulancias 669 3.382 14 8 nD nD
Salas de partos 377 1.237 8 3 nD nD
Salas de quirófanos 53 2.967 1 7 0 2
Consultorios para consulta externa*
1.306 8.215 nD nD 34 21
Consultorios para urgencias*
1.787 1.536 nD nD 47 4
Unidades de odontología*
816 3.213 nD nD 21 8
Observaciones 486 598 366 490
Notas: nD: Datos no disponibles. *Información obtenida de siho (2012).
Fuentes: Elaboración propia con base en el Registro Especial de Prestadores (Reps) y el Sistema de Información Hospitalaria (siho).
162
KARELYS GUZMÁN FINOL
Al revisar en detalle el caso de cada facilidad se encuentran algunos aspectos que llaman la atención. Primero, las principales ciudades del país no se encuen-tran entre los diez municipios con mayor número de facilidades públicas por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, algunas de ellas sí están en la lista de los diez municipios con menos facilidades. Es el caso de Barranquilla, que se en-cuentra en la lista de los “10 menos” en todas las facilidades, excepto en camas y quirófanos, debido a que la oferta de ips allí es 93% privada. Lo mismo sucede en Cali, Medellín y Bogotá, que se encuentran en la lista de los 10 municipios con menos mesas de parto públicas por cada 100.000 habitantes; y en Barranquilla, Medellín y Cartagena con las salas de quirófano. Esto implica que en estas ciuda-des los partos y cirugías se atienden principalmente en ips privadas.
Por otro lado, cuando se controla por el número de habitantes, las menores diferencias se dan en el número de quirófanos públicos. El municipio de Soatá (Boyacá) encabeza la lista con 26 quirófanos por cada 100.000 habitantes y Dos-quebradas (Risaralda) es la última con un quirófano. Por el contrario, entre el pri-mero y el último municipio de otras listas, la diferencia es de 22.782 consultorios para urgencias, 2.610 camas y 793 consultorios para consulta externa por cada 100.000 habitantes.
Varios municipios de Boyacá, como Soatá, Guateque, Paya y Pisba, se encuen-tran en la lista de municipios con mayor número de facilidades por habitante. Sin embargo, en el número de camas, de los 59 municipios que no poseen nin-guna, 52 son de ese departamento. De nuevo, la distancia y la disponibilidad de medios de transporte para llegar a los centros de atención que sí cuentan con esta facilidad, propia de los servicios que no son ambulatorios, juegan un papel fundamental para garantizar el acceso a los servicios.
Como lo habían advertido Sarmiento, et al. (2005, p. 20), no existe informa-ción sobre la cantidad de otro tipo de salas y equipos, por ejemplo incubadoras, consultorios no médicos (enfermería, curación, nutrición etc.), salas de rehabili-tación, salas de radiología, salas de ecografía y laboratorios de patología. Sin em-bargo, a partir del Reps es posible conocer los servicios habilitados por prestador en cada municipio, con lo que se da por sentado la existencia de las condiciones tecnológicas y científicas indispensables para su prestación, si bien al menos esta base de datos no identifica la cantidad existente de cada insumo o equipo. Por ejemplo, se puede saber en qué municipios se realizan diálisis renales, mas no con cuantas sillas hay para la realización de este procedimiento. Por lo tanto, quedan por fuera consideraciones como el grado de utilización o aprovechamiento de las facilidades y si hay sobre oferta o escasez de las mismas.
163
LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA, 2012-2013
E. Servicios de salud16
Existen 234 servicios de salud susceptibles de ser habilitados por los presta-dores ante la respectiva entidad departamental o distrital de salud, los cuales son ofrecidos en las modalidades de intramural, extramural y telemedicina. Para el caso del transporte especial de pacientes, las modalidades son terrestre, aérea y marítima o fluvial.
La modalidad intramural es la atención ambulatoria y hospitalaria que se realiza en una misma estructura de salud. La modalidad extramural son aquellos servicios que se ofrecen a la población en espacios no destinados a salud o espa-cios de salud de áreas de difícil acceso que no cuentan con servicios quirúrgicos habilitados. Por su parte, telemedicina consiste de la prestación de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tra-tamiento y rehabilitación, por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación. Estas les permiten intercambiar datos para facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación de servicios de salud a la po-blación que presenta en su lugar de residencia limitaciones de oferta, de acceso a los servicios o de ambos (Msps, 2013).
El 64% de los departamentos cuentan con más del 70% de los servicios, mien-tras que los menos poblados (Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada, y San Andrés y Providencia) ofrecen menos del 50% de los mismos, teniendo sus principales carencias en diversos tipos de consulta externa, los servicios quirúrgi-cos y los de diagnóstico y complementación terapéutica.
Los departamentos con el mayor número de ips (Gráfico 7) también son los que ofrecen más servicios, al igual que las capitales departamentales. De un total de 1.124 municipios en Colombia, 76% ofrece entre 11 y 40 servicios; 10% ofrece entre 40 y 100 servicios; 4% ofrece entre 100 y 200; 0,4%, que corresponden a las cinco ciudades principales, ofrecen más de 200 servicios, y 1% (diez municipios) no ofrece ningún servicio, pues no cuenta con ningún tipo de prestador (Mapa 2). Por otro lado, entre los diez municipios con mayor número de ips por cada 100.000 habitantes (ver Cuadro 3), seis ofrecen menos de 50 servicios y los res-tantes no brindan ni la mitad de los servicios disponibles.
16 Esta sección se basa en reps del Ministerio de la Protección Social, que publica datos sobre los servicios prestados por el 98% de las ips (sedes principal y alternas) en Colombia.
164
KARELYS GUZMÁN FINOL
MAPA 2Colombia: Cantidad de servicios de salud prestados por municipios, 2013
Fuente: Elaboración propia con base en Registro Especial de Prestadores (Reps).
165
LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA, 2012-2013
El número de servicios ofrecidos en los municipios donde coexisten ips de distinta naturaleza puede llegar a ser más de cuatro veces los ofrecidos en los que solo hay ips públicas. En promedio los primeros ofrecen más del doble que los segundos (Cuadro 7).
Las diferencias entre los municipios son más notorias cuando se tiene en cuenta la clasificación de los servicios según la etapa de atención al paciente. Por lo común, el paciente primero asiste a consulta externa con el médico general o especialista, que luego le ordena algunos exámenes de diagnóstico. Finalmente, se encuentran los procedimientos quirúrgicos, que podrían ser de mayor comple-jidad que los servicios anteriores. En el Mapa 3 se identifican zonas que prestan un menor número de servicios en la medida en que su complejidad aumenta.
Es cierto que no necesariamente el modelo de prestación de servicios de salud más eficiente en Colombia es aquel en que cada municipio cuenta con todos los servicios. Sin embargo, podría ser el caso que el escenario más eficiente no sea compatible con aquel que garantiza oportuno acceso. En este debate deben con-siderarse algunos elementos adicionales:
1. Los costos de viaje: En caso de que un paciente requiera trasladarse a otro municipio para acceder a un servicio cubierto por el pos que no está dispo-nible en su lugar de residencia, el paciente debe cubrir los costos de trans-porte [Comisión de Regulación en Salud (cRes), 2011]. En 2013, 10% de la población en Colombia no estaba afiliada al sgsss — un grupo para el cual presumiblemente era más difícil acceder al servicio pues, además de pagar la consulta, debían asumir los costos del desplazamiento.
CUADRO 7Colombia: Cantidad de servicios de salud ofrecidos, 2013
Tipo de municipios Mínimo Máximo Promedio
Municipios con solo ips públicas
4 52 18
Municipios con ips de distintas naturalezas
4 227 46
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Registro Especial de Prestadores (Reps).
166
KARELYS GUZMÁN FINOL
MA
PA 3
Col
ombi
a: O
fert
a de
serv
icio
s mun
icip
al se
gún
el ti
po d
e se
rvic
io, 2
013
Fuen
te: E
labo
raci
ón p
ropi
a co
n ba
se e
n da
tos
de R
egis
tro
Esp
ecia
l de
Pres
tado
res
(Re
ps).
167
LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA, 2012-2013
2. La frecuencia con que se requiere el servicio: Según la incidencia de las enfermedades por municipio o región, puede variar el porcentaje de utili-zación de ciertas especialidades (en el caso de la consulta externa) o tipos de procedimientos quirúrgicos, lo que determina si su oferta es suficiente. Por lo tanto, puede ser natural, en razón de las economías de escala, que ese tipo de atenciones se ofrezcan solo en algunos municipios.
Lo anterior implica que cuando un municipio como Bogotá, por ejem-plo, tiene 227 servicios habilitados, mientras que los municipios que lo rodean ofrecen en promedio 38 servicios, es muy probable que las eps re-mitan a sus pacientes a la capital para recibir ciertas atenciones.17 Tenien-do en cuenta que, en lo que concierne específicamente a estos servicios, la demanda por atender en Bogotá excede la población que reside allí, las eps deberían asegurarse de que la capacidad instalada y/o número de pro-fesionales de las ips que contraten permita la prestación oportuna de los servicios. Al menos en cuanto al número de ambulancias y salas de parto, la capital no está en los primeros lugares en el listado departamental, y ocupa los puestos noveno y quinto en las listas de quirófanos y camas, a pesar de ser la entidad territorial con mayor población.
3. Las consultas externas con especialistas y las cirugías se programan con determinado tiempo de anticipación. En el evento de que este servicio no se ofrezca en el lugar de residencia del paciente, independientemente de los costos de transporte, este cuenta con tiempo para planificar su des-plazamiento. Sin embargo, un accidente o el diagnóstico realizado en el servicio de urgencias pueden implicar la necesidad de un procedimiento quirúrgico para lo cual la red hospitalaria de ciertos municipios no esté preparada. En estos casos, la disponibilidad de ambulancias, la distancia a la ips que cuente con el servicio requerido y la duración del recorrido ha-rían la diferencia entre la vida y la muerte. Al respecto, es curioso que los departamentos que menos servicios quirúrgicos prestan (Gráfico 9) sean los que cuentan con el menor número de ambulancias. Este es el caso de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.
En conclusión existen en Colombia amplias diferencias entre los municipios en el número de servicios de salud ofrecidos. De 234 disponibles en el país, el
17 Alrededor de Bogotá hay 14 municipios de Cundinamarca y tres del Meta.
168
KARELYS GUZMÁN FINOL
74% de las entidades territoriales brindan menos de 40. Estas disparidades se acentúan cuando se trata de servicios que requieren mayor complejidad, como cirugías, ciertas especialidades y servicios de diagnóstico. ¿Funciona bien así el sistema? Los costos de viaje, la frecuencia de utilización o necesidad de ciertos servicios y la capacidad de la red hospitalaria para resolver las urgencias merecen un análisis detallado.
V. CoNCluSIoNES y REComENdACIoNES
Con base en este examen de diferentes aspectos relacionados con la oferta de servicios de salud, se pueden extraer varias conclusiones.
En primer lugar, en 45% de los municipios colombianos solo existen ips pú-blicas; 73% de estos solo tiene una ips. Este grupo de entidades territoriales está en desventaja con respecto al resto de municipios en cuanto a la capacidad ins-talada, especialmente la necesaria para la prestación de servicios de alta comple-jidad. También lo está con respecto al número de servicios ofrecidos, pues, en promedio, cuentan con menos de la mitad de los servicios disponibles en el país.
Hay un segundo hecho digno de resaltarse: de un total de 1.124 municipios en Colombia, y teniendo en cuenta que hay 234 tipos de servicios que pueden ofre-cerse, 76% ofrecen apenas entre 11 y 40 servicios; 0,4% de ellos, correspondiente a las cinco ciudades principales, ofrece más de 200 servicios. Si se discriminan los servicios según su nivel de complejidad, es evidente que los municipios van ofreciendo cada vez menos servicios en cuanto se avanza de una consulta externa a un examen diagnóstico. Cuando se trata de procedimientos quirúrgicos, una gran parte del territorio nacional, especialmente el suroriente del país, no ofrece ningún tipo de atención.
En tercer lugar, es cierto que no necesariamente el modelo de prestación de servicios de salud más eficiente en Colombia es aquel en el cual cada municipio cuenta con todos los servicios. Sin embargo, podría ser el caso que el escenario más eficiente no sea compatible con aquel que garantiza acceso oportuno. En el contexto colombiano, donde la oferta de servicios y, por ende, la capacidad instalada se ha concentrado en ciertos municipios en donde reside gran parte de la población nacional, deben considerarse elementos adicionales. Un ejemplo son los costos de viaje que deben ser cubiertos por los pacientes en cuánto deban desplazarse a otro municipio para acceder a un servicio no disponible en su lugar de residencia, lo cual es una barrera de acceso a la atención.
169
LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA, 2012-2013
En cuarto lugar, si se supone que los costos de viaje son cero y se tiene en cuen-ta que ciertas consultas externas y procedimientos quirúrgicos se planifican con antelación, entonces el hecho de que las especialidades médicas y otros de mayor complejidad se ofrecen en los centros urbanos más poblados, podría ser compa-tible con el acceso garantizado de la población a los servicios, siempre y cuando el recurso humano y capacidad instalada disponibles en aquellas ciudades sean suficientes no solo para atender a sus residentes, sino también a los usuarios visitantes. Entre los departamentos con mayor número de ips por cada 100.000 habitantes no se encuentran los de mayor población, lo que podría ser una señal de alerta. Así como lo es también el hecho de que, entre 2008 y 2012, en las cinco principales capitales (Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla), se redujo el porcentaje de personas que se sienten satisfechas con los servicios, mientras que aumentó la proporción de las que se sientes insatisfechas (Reina, 2014, p. 18).
De lo anterior se desprenden algunas recomendaciones. La primera es que se deben identificar los servicios más demandados y evaluar si se están suministran-do oportunamente, teniendo en cuenta su distribución geográfica y la de las ips contratadas por cada eps. Para ello sería útil hacer seguimiento a los patrones de morbilidad y mortalidad en el país.
En segundo lugar, se debe ampliar la cobertura del reporte de los indicadores de calidad suministrado por las ips para que, teniendo una muestra significativa del número de prestadores del país, se puedan hacer evaluaciones más comple-tas. Una estrategia para lograr esto sería enfocarse primero en los prestadores que atienden el mayor número de pacientes en el país y asegurar que envíen correcta-mente la información de sus indicadores de calidad. Posteriormente se concen-trarían los esfuerzos en el resto de prestadores. También podrían crearse nuevos indicadores que den cuenta de servicios que no están siendo evaluados en la actualidad. Por ejemplo, el tiempo de respuesta del servicio del transporte espe-cial de pacientes que prestan las ambulancias. Adicionalmente, encuestas usadas regularmente en la literatura, como la Nacional de Calidad de Vida y las de Per-cepción Ciudadana Cómo Vamos, deberían usarse para identificar las brechas entre necesidad y acceso a servicios médicos específicos, tales como las consultas con especialistas y los exámenes diagnósticos. Estas medidas podrían servir para complementar y contrarrestar los indicadores de calidad reportados por las ips.
Tercero, los departamentos del suroriente (Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada), que son los que ofrecen un menor número de servicios, son,
170
KARELYS GUZMÁN FINOL
al mismo tiempo, los que cuentan con el menor número de ambulancias. Por lo tanto, debería fortalecerse este servicio, teniendo en cuenta las características geográficas de la zona, y/o impulsar la creación de prestadores con la capacidad instalada suficiente para brindar los servicios de salud que se requieran con más urgencia, especialmente cuando se trate de contingencias como un accidente. Se precisan estudios que determinen los factores del lado de la oferta que afecten el acceso a los servicios, especialmente en estas zonas apartadas (Tovar-Cuevas y Arrivillaga-Quintero, 2014, p. 23).
En cuarto lugar, teniendo en cuenta que pocos municipios cuentan con hos-pitales públicos de nivel ii, se debe aumentar su capacidad instalada, ya que gene-ralmente funcionan como hospitales de carácter regional y atienden pacientes no sólo de las ciudades donde se encuentran ubicados sino de municipios aledaños.
Por último, cabe señalar que hay varios temas por estudiar, aparte de los men-cionados con anterioridad. Uno de ellos es la oferta y demanda de recurso huma-no. Otros son la relación entre la eficiencia hospitalaria, la situación financiera de las ips y la calidad de los servicios. Además, se debe profundizar el análisis de otros determinantes del acceso por el lado de la oferta: la organización de las redes de servicios de las eps, la cantidad de trámites que debe realizar un usuario para ser atendido, la negación de la atención, el mal servicio, la efectividad de los tratamientos y las distancias a los centros de atención. Sin embargo, esto implica que se mejore la cobertura y validez de los sistemas de información disponibles.
REFERENCIAS
Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (2013), Cifras e indica-dores del Sistema de Salud, Bogotá: aceMi.
Arroyave, Iván (2009), La organización de la Salud en Colombia, Medellín: Hospital Universitario San Vcente de Paúl y periódico El Pulso.
Castaño, Ramón. (2014), Mecanismos de pago en salud: anatomía, fisiología y fisiopa-tología (1ª Ed.), Bogotá: Ecoe Ediciones.
Comisión de Regulación en Salud (cRes) (2011), Acuerdo N° 029 de 28 de diciem-bre, “Por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y ac-tualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud”.
Congreso de la República (2007), Ley 1122 de 9 de enero, “En lo relativo a las multas por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.
171
LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA, 2012-2013
Congreso de la República (2011), Ley 1438 de 19 de enero, “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.
Departamento Nacional de Planeación (Dnp) (s.f), “Mejoramiento, fortalecimien to y ajuste en la gestión de las instituciones de la red pública hospitalaria del país”, Banco de programas y proyectos de inversión nacional, [Disponible en: https:// spi.dnp.gov.co/anexos/201006/201006-1016001650000-09-08-2010_11.10. 47_a.m.-Resumen%20Ejecutivo%20-%201016001650000%20-%20red%20publica%20hospitalaria.pdf]
Departamento Nacional de Planeación (Dnp) (2002), “Política de prestación de servicios para el sistema de seguridad social en salud y asignación de recursos del presupuesto general de la Nación para la modernización de los hospitales públicos”, Documento conpes, N° 3204, Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Departamento Nacional de Planeación (Dnp) (2006), “Estrategia para el mejo-ramiento de la gestión financiera de la red hospitalaria pública: enfoque de cartera”, Documento conpes, N° 3447, Ministerio de Salud, Ministerio de Ha-cienda y Crédito Público y Alta Consejería Presidencial
El Espectador (2014), “Pacientes en Bogotá esperan en urgencias hasta 8 días en condiciones indignas”, marzo [Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/pacientes-bogota-esperan-urgencias-hasta-8-dias-condici-ar-ticulo-480904]
El Nuevo Siglo (2012), “Crisis de salud: dos Eps cerrarán en Bogotá”, julio, [Disponi- ble en: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/7-2012-crisis-de-salud-dos- eps-cerrar%c3%a1n-en-bogot%c3%a1.html]
Garavito, Liz, y Jose Soto (2009), Evaluación y propuesta de ajuste a la operación del Régimen Subsidiado colombiano, Bogotá: Ministerio de la Protección Social.
Glassman, Amanda, María-Luisa Escobar, Antonio Giuffrida, y Úrsula Giedion (editores) (2010), Salud al alcance de todos. Una década de expansión del seguro médico en Colombia, Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.
Grupo de Economía de la Salud (ges) (2012), “Implicaciones económicas y fisca-les de la cobertura universal en Salud”, Observatorio de la Seguridad Social, Año 12, N° 25.
Grupo de Economía de la Salud (ges) (2011), “Evolución de la Seguridad Social en Salud en Colombia: Avances, limitaciones y retos”, Observatorio de la Segu-ridad Social, Año 10, N° 23.
172
KARELYS GUZMÁN FINOL
Malaver, Cárol (2013), “La falta de camas hace colapsar salas de urgencia en red hospitalaria”, El Tiempo, mayo 24.
Ministerio de la Protección Social (s.f), Proyecto Evaluación y reestructuración de los procesos, estrategias y organismos públicos y privados encargados de adelantar las funciones de vigilancia y control del sistema de salud.
Ministerio de Salud y Protección Social y Superintendencia Nacional de Salud (2013), Ordenamiento de eps-2013. Siguiendo la orden 20 de la Sentencia T760 de 2008 y el Auto 260 de 16 de noviembre de 2012 [Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RiDe/De/ca/Ordena-miento-de-eps-Abril-29-2013.pdf]
Ministerio de Salud y Protección Social (Msps) y Superintendencia Nacional de Salud (sns) (2012), Ordenamiento de eps: Siguiendo la orden 20 de la Sentencia T760 de 2008 y el Auto 260 de 16 de noviembre de 2012 [Disponible en: http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Ordenamien-to-eps-20%20diciembre.pdf]
Ministerio de Salud y Protección Social (Msps) (2013), Resolución N° 1441, de 6 de mayo, Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones.
Ministerio de Protección Social y Superintendencia Nacional de Salud (2011), “Situación actual de las eps de los regímenes contributivo y subsidiado en Co-lombia”, Primer Informe, presentación [Disponible en: http://www.minsalud. gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/situaci%c3%B3n%20actual %20de%20las%20eps%20de%20los%20reg%c3%aDmenes%20contributi-vo%20y%20subsidiado%20en%20Colombia.pdf]
Ministerio de Salud y Protección Social (2012), “Encuesta de evaluación de los servicios de las eps” [Disponible en: http://www.supersalud.gov.co/supersalud/ LinkClick.aspx?fileticket=vqfzr%2BtgucM%3D&tabid=58&mid=1290]
Ministerio de la Protección Social (2007), ¿Ha mejorado el acceso en salud? Eva-luación de los procesos del régimen subsidiado, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Ministerio de la Protección Social (2005), Política nacional de prestación de servicios de salud, Bogotá: Ministerio de la Protección Social.
Mosquera, Juan (2014), “Para morir solo hace falta estar vivo”, Las 2 Orillas, di-ciembre 28.
Navarrete, Patricia, y Rocío Del Pilar Acosta (2009), “Análisis de la importancia de la sentencia T-760 de 2008 sobre el derecho a la salud”, Monografía para
173
LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN COLOMBIA, 2012-2013
optar al título de Especialista en seguros y seguridad social, Universidad de la Sa-bana [Disponible en: http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/hand-le/10818/2573/121945.pdf?sequence=1&isAllowed=y]
Orozco, Julio Mario (2006), Caracterización del mercado del aseguramiento en salud para el régimen contributivo en Colombia, España: euMeD [Disponible en: http://www.eumed.net/libros-gratis/2008b/386/]
Organización Mundial de la Salud (oMs) (2012), Estadísticas Sanitarias Mundiales, Ginebra, Suiza: oMs
Organización Panamericana de la Salud (ops) (2011), Redes integradas de servicios de salud: el desafío de los hospitales, Santiago de Chile: ops y Organización Mundial de la Salud.
Peñaloza, María (2005) “Evaluación del desempeño de las instituciones asegu-radoras (eps y aRs) en términos de su contribución al logro de uno de los fundamentos de la Ley 100 de 1993: la equidad en la prestación de servicios de salud del sgsss”, Archivos de Economía, N° 284, Departamento Nacional de Planeación.
rcn La Radio (2012), “Secretario de Salud revela más eps que serían liquidadas y retiradas del régimen subsidiado”, julio [Disponible en: http://www.rcnradio.com/noticias/secretario-de-salud-revela-mas-eps-que-serian-liquidadas-y-retira-das-del-regimen-subsidiado#ixzz3dgdtqpMD]
Reina, Yuri. (2014), “Acceso a los servicios de salud en las principales ciudades colombianas (2008-2012)”, Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, N° 200, Centro de Estudios Económicos Regionales (ceeR), Banco de la Re-pública.
Rodríguez, C. (2012), “La judicialización de la salud: Síntomas, diagnóstico y prescripciones”, en O. Bernal y C. Gutiérrez, La salud en Colombia. Logros, retos y recomendaciones, Bogotá: Universidad de los Andes.
Santa María, Mauricio, Fabián García, y Tatiana Vásquez (2009), “El sector sa-lud en Colombia: riesgo moral y selección adversa en el Sistema General de Seguridad Social en Salud”, Coyuntura Económica, Vol. 39, N° 1, Fedesarrollo.
Sarmiento, Alfredo, Wilma Castellanos, Angélica Nieto, Carlos Alonso, y Carlos Pérez (2005), “Análisis de eficiencia técnica de la red pública de prestadores de servicios dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, Archi-vos de Economía, N° 298, Departamento Nacional de Planeación.
Semana (2011), “Hay 18 eps al borde de la liquidación”, agosto, disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/hay-18-eps-borde-liquidacion/ 245519-3.
174
KARELYS GUZMÁN FINOL
Sloan, Frank, and Chee-Ruey Hsieh (2012), Health Economics, Cambridge: The Mit Press.
Superintendencia Nacional de Salud (sns) (2013a), Situación financiera de las ips públicas 2002-2012.
Superintendencia Nacional de Salud (sns) (2013b), Informe cartera por venta de servicios de salud [Disponible en: http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Default.aspx?tabid=803]
Superintendencia Nacional de Salud sns (2010), “Estudio ips públicas corte a 31 de diciembre de 2009”, Estudio presupuestos ips de carácter público.
Tovar-Cuevas, Luis Miguel, y Marcela Arrivillaga-Quintero (2014), “Estado del arte de la investigación en acceso a los servicios de salud en Colombia, 2000-2013: Revisión sistemática crítica”, Revista Gerencia y Políticas de Salud, Vol. 13, N° 27.
Ventura, Juan (2008), “Marco conceptual para el análisis de la oferta sanitaria”, Pecvnia [Disponible en: http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/Pecvnia/article/view/786/699]
175
El ACCESo A lA CoNSulTA mÉdICA GENERAl EN ColombIA, 1997-2012
jHoRlANd AyAlA GARCÍA*
RESUMEN
A partir de los datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2012, este trabajo evalúa los determinantes del acceso a los servicios médicos en Colombia, considerando en conjunto características de la oferta y la demanda de servicios de salud. Se encontró que el acceso a los servicios médicos se redujo entre 1997 y 2012. Este comportamiento fue desigual al interior de las regiones: Antio- quia y la región Oriental experimentaron un aumento en el indicador, mientras que las regiones Caribe, Centro, Bogotá, San Andrés, Providencia y Santa Ca-talina, Orinoquía y Amazonía registraron disminuciones. Los resultados de los modelos Probit muestran que las características de la demanda explican en mayor medida la probabilidad de acceso que las características de la oferta. Por último, se encontraron diferencias regionales significativas en el acceso para 2012.
Palabras clave: Colombia, acceso a servicios médicos, modelos Probit, dife-rencias regionales.
Clasificaciones jel: I11, I13, I14.
* El autor es economista del Centro de Estudios Económicos Regionales (ceeR), Banco de la República, Cartagena. Correo electrónico: [email protected]. Agradece de manera especial los comentarios de Jaime Bonet, Karina Acosta y Antonio Orozco, y también la valiosa colaboración de Harrison Sandoval como asistente de investigación. Una versión preliminar de este trabajo apareció con el título de “La salud en Colombia: más cobertura pero menos acceso”, Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, No. 204, ceeR, Banco de la República, julio de 2014. Recibido: febrero 11 de 2015; aceptado: marzo 22 de 2015.
Economía & Región, Vol. 9, No. 1, (Cartagena, junio 2015), pp. 175-207.
176
JHORLAND AYALA GARCÍA
ABSTRACT
General Access to Medical Consultation in Colombia, 1997-2012
This paper studies the determinants of access to health care services in Co-lombia with data from the 2012 National Quality of Life Survey, jointly conside-ring characteristics of supply and demand. I find that access to medical services decreased in Colombia between 1997 and 2012. This performance was uneven within regions: Antioquia and the Oriental region show an increase in the indi-cator, while the Caribbean, Central, Bogotá, San Andrés, Providencia and Santa Catalina, Orinoco and Amazon regions reported decreases. Probit models show that demand characteristics explain more the probability of access than characte-ristics of supply. Finally, significant regional differences in access were observed in 2012.
Keywords: Colombia, access to health care services, Probit models, regional differences.
jel Classifications: I11, I13, I14.
I. INTRoduCCIÓN
Uno de los principales desafíos que afronta el actual Sistema General de Segu-ridad Social en Salud (sgsss) en Colombia es el acceso a los servicios médicos (Vargas, et al., 2010). Ello se debe a que, a pesar del aumento en la cobertura del aseguramiento, de 56,9% a 90,8% entre 1997 y 2012, el acceso a los servicios de salud en Colombia, entendido como el porcentaje de personas que utilizó los servicios médicos al momento de necesitarlos, disminuyó en el mismo período, de 79,1% a 75,5%, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (encv) (Céspe-des, et al., 2000; Restrepo, et al., 2007).
Para interpretar esto es necesario tener en cuenta la diferencia entre los con-ceptos de cobertura y acceso. Si bien el aumento de la cobertura fue el mecanis-mo a través del cual la Ley 100 de 1993 pretendía facilitar el acceso a la salud en Colombia (ges, 2011), este no es el único factor que determina la utilización de los servicios. Aunque una persona esté asegurada por el sgsss, persisten ciertas barreras que pueden evitar que reciba atención médica en caso de necesitarla. Algunas de estas barreras se relacionan con la oferta, como la falta de centros de atención o una mala calidad del servicio; otras se relacionan con la demanda,
177
EL ACCESO A LA CONSULTA MÉDICA GENERAL EN COLOMBIA, 1997-2012
como la falta de dinero o la necesidad de atención médica percibida por las personas.
En vista de lo anterior, una forma de mejorar el funcionamiento del sistema de salud colombiano es aumentar el acceso a los servicios médicos. Para ello es necesario conocer cuáles son sus principales determinantes y qué herramientas de política se pueden utilizar para llegar a niveles de acceso cercanos al 100%. Asimismo, si existen diferencias regionales en el acceso al sistema, se debe evaluar si las políticas deben estar focalizadas en mayor medida en algunas regiones.
Esta investigación parte de un modelo que diferencia entre el acceso potencial, determinado por las características del sistema de salud, como la distancia que separa a los hogares del centro de salud más cercano, y el acceso realizado, que depende de indicadores de uso de los servicios médicos y la satisfacción asociada (Andersen, et al., 1983). Según este modelo, el acceso puede medirse con indica-dores de utilización de los servicios, como visitas al médico u odontólogo, admi-sión al centro médico y exámenes preventivos, entre otros, y con indicadores de satisfacción, como los tiempos de desplazamiento o espera, los costos de las citas médicas y la calidad percibida del servicio.
Diversos estudios empíricos han utilizado medidas de acceso potencial, como la distancia o el tiempo de viaje al centro de atención más cercano (Christie y Fone, 2002; Pérez, 2013). Pero estas medidas son deficientes pues suponen que estar cerca del centro de atención equivale a tener acceso, e ignoran la existencia de barreras relacionadas con la demanda de salud, como la falta de dinero, que impiden que las personas usen los servicios médicos. Así, una buena medida de acceso debe considerar la utilización de los servicios cuando las personas los necesitan, razón por la cual en este estudio se emplea el acceso realizado y no el potencial.
En Colombia se ha estudiado ampliamente el acceso a los servicios médicos y su relación con características de los usuarios y del sistema de salud. Diversos estudios empíricos han encontrado una fuerte relación entre el acceso realizado y variables socioeconómicas y del sistema de salud, como la edad, el sexo, la raza, el estado civil, el nivel de escolaridad, el ingreso, el tamaño del hogar, la ubicación geográfica, la cobertura de aseguramiento y el régimen de afiliación (Guarnizo y Agudelo, 2008; Restrepo, et al., 2007; Zambrano, et al., 2008; Mejía, et al., 2007; Vargas y Molina, 2009).
Sin embargo, son escasos los trabajos que evalúan conjuntamente el uso de los servicios médicos, controlando por la necesidad de los mismos y las caracterís-ticas de la oferta (Vargas, et al., 2010). Aquellos que lo hacen se han enfocado en
178
JHORLAND AYALA GARCÍA
tipos particulares de atención, como las consultas por maternidad (Aguado, et al., 2007) y la vacunación (Acosta, et al., 2005), encontrando que las características del sistema de salud son determinantes importantes del acceso. Sin embargo, en la revisión bibliográfica para el presente trabajo no se encontró ningún estudio que use los datos de la encv de 2012 o que analice el acceso a la consulta general. Por lo anterior, el principal aporte de este artículo es el análisis del acceso a la con-sulta médica general y sus determinantes, considerando de manera conjunta as-pectos de oferta y de demanda por atención médica con información para 2012.
El estudio tiene tres objetivos: (1) analizar el acceso a los servicios médicos en 1997 y 2012; (2) evaluar si el acceso difiere entre las regiones colombianas para identificar cuáles son las más rezagadas en materia de acceso, y (3) a través de modelos Probit, evaluar los determinantes del acceso a la atención médica con los nuevos datos disponibles de la encv de 2012, controlando de manera conjunta por características personales o individuales y por aquellas del sistema de salud colombiano. De esta forma se evitan sesgos por variables omitidas relevantes.
El trabajo se divide en cinco secciones. La segunda parte describe en términos generales la necesidad, demanda y oferta de prestadores de servicios de salud en Colombia y su distribución regional. La tercera presenta los resultados del cálcu-lo del acceso a los servicios de salud y las principales estadísticas descriptivas que motivan la investigación, comparando 2012 con 1997. La cuarta sección describe la metodología de estimación y los resultados de los cálculos econométricos. La quinta sección contiene algunas conclusiones y recomendaciones de política.
II. NECESIdAd, dEmANdA y oFERTA dE SERVICIoS dE lA SAlud EN ColombIA
Antes de entrar a evaluar el acceso al sistema de salud en Colombia y sus po-sibles determinantes, es importante considerar aspectos previos al mismo, tales como la necesidad, la demanda y la oferta de prestadores de servicios de salud. La necesidad de atención médica se presenta cuando una persona tiene un proble-ma de salud. Si esta persona que tiene la necesidad se dirige a un centro de aten-ción, se crea una demanda por el servicio. Sin embargo, hasta aquí no ha habido acceso a la atención médica. Solo hay acceso en el momento en que la persona que presentó la necesidad de atención la recibe después de demandar el servicio. La persona solo podrá dirigirse a un centro de atención si existe la oferta de servicios médicos; de lo contrario no habrá acceso (Aday y Andersen, 1974; Reina, 2014).
179
EL ACCESO A LA CONSULTA MÉDICA GENERAL EN COLOMBIA, 1997-2012
En otras palabras, existe una diferencia entre la necesidad de atención médica y la demanda por servicios de salud. La primera se presenta en el momento en que las personas tienen un problema de salud, independientemente de si consi-deran que dicho problema de salud requiere o no atención médica. La segunda depende de factores como el ingreso, los costos de atención y el estado de salud percibido por las personas o la gravedad percibida del problema de salud (Mus-grove, 1985; Gallego, 2008).
Con los datos de las encv de los años 1997 y 2012 es posible identificar a las personas que presentaron un problema de salud que no requirió hospitalización o, dicho de otra manera, quienes necesitaron atención médica. Además, es posible identificar cuáles de esas personas que necesitaron atención demandaron servi-cios médicos para tratar su dolencia, pues algunos de estos consideraron que su caso era leve o no tenían recursos suficientes para desplazarse al centro médico y no demandaron el servicio. Por último, entre quienes demandaron el servicio hubo algunos que recibieron atención médica y otros que no la recibieron. El acceso se estimó como el porcentaje de personas que recibió atención médica del total que presentó un problema de salud.
Partiendo de la diferencia entre la necesidad de salud y la demanda por servi-cios médicos, se estimó la necesidad como el porcentaje de colombianos que ma-nifestó haber presentado un problema de salud que no requirió hospitalización durante los 30 días previos a la realización de la encuesta. Por su parte, la deman-da se calculó como el porcentaje de personas que acudió a un centro médico para atender su dolencia del total de individuos que lo necesitaron. A modo de ilus-tración, si cinco de diez personas presentaron un problema de salud, entonces se considera que 50% tuvo necesidad de atención médica; si tres de estas personas acudieron a un centro médico para atender su necesidad, se considera que la demanda de salud es de 60%.
Según los datos de la encv de 2012, 10,3% de las personas presentaron un problema de salud que no requería hospitalización en los 30 días anteriores a la realización de la encuesta ese año. Además, se encontró que existen diferencias regionales significativas con relación a las necesidades de utilización de los servi-cios de salud. Las regiones Central y Pacífica (sin el departamento del Valle del Cauca) ocuparon el primer lugar, con 12,3% y 12,2%, respectivamente, 3,5 veces lo observado en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (sapsc). Este, a su vez, ocupa el último lugar, con apenas el 3,5% de necesidades de servicio de salud (Cuadro 1).
180
JHORLAND AYALA GARCÍA
CUADRO 1Colombia: Necesidades de servicios de salud diferentes
a hospitalizaciones, 2012
RegionesPorcentaje de
necesidadRelativo a
saPsC
Central 12,3 3,5
Pacífica (sin Valle del Cauca) 12,2 3,4
Valle del Cauca 11,4 3,2
Caribe 11,2 3,2
Bogotá 10,3 2,9
Orinoquía y Amazonía 10,0 2,8
Oriental 8,3 2,4
Antioquia 7,8 2,2
San Andrés, Providencia y Santa Catalina (sapsc)
3,5 1,0
Colombia 10,3 2,9
Nota: Región Central: Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima. Región Pacífica: Cau-ca, Nariño y Chocó. Región Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Región Orinoquía y Amazonía: Arauca, Casanare, Putumayo, Amazonas. Región Oriental: Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander.
Fuentes: Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 2012, y cálculos del autor.
El paso siguiente consiste en evaluar la demanda de salud. Según la encv de 2012, cerca del 77% de los colombianos que necesitaron atención médica acudie-ron a una institución prestadora de servicios de la salud o a un médico general o especialista independiente (Cuadro 2). Es decir, el 77% del 10,3% que presentó un problema de salud en Colombia demandó el servicio en 2012.
Pero esta demanda no es homogénea a lo largo del territorio nacional. Como se observa en el Cuadro 2, la mayor demanda por servicios de salud se presentó en el departamento del Valle del Cauca (85,4%), mientras que la menor se en-contró en la región de la Orinoquía (70,7%). Al interior del país las diferencias son notables entre Bogotá (83,3%) y Central (70,9%).
181
EL ACCESO A LA CONSULTA MÉDICA GENERAL EN COLOMBIA, 1997-2012
CUADRO 2Colombia: Demanda por servicios de salud diferentes
a hospitalizaciones, 2012
RegionesPorcentaje de
demanda
Valle del Cauca 85,4
Antioquia 83,9
Bogotá 83,3
San Andrés, Providencia y Santa Catalina
76,2
Pacífica (sin Valle del Cauca) 75,5
Oriental 74,5
Caribe 71,5
Central 70,9
Orinoquía 70,7
Colombia 76,9
Nota: Región Pacífica: Cauca, Nariño y Chocó. Región Oriental: Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander. Región Orinoquía: Arauca, Casanare, Putumayo, Amazonas. Re-gión Central: Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima. Región Caribe: Atlántico, Bolí-var, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
Fuentes: Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 2012, y cálculos del autor.
¿Qué hicieron quienes no demandaron servicios médicos? El Cuadro 3 mues-tra que la mayoría de las personas que no asistieron a un centro de atención mé-dica ni consultaron a un médico independiente utilizaron remedios caseros o se auto recetaron (64,3%), mientras que el 22% acudió a un boticario, farmaceuta o droguista, y el 11% no hizo nada ante el problema de salud. Ello apunta a la ne-cesidad de considerar la existencia de barreras culturales al acceso y conocimiento del sistema para formular políticas que busquen mejorar en este aspecto (Gold, 1998).
182
JHORLAND AYALA GARCÍA
CUADRO 3Colombia: Alternativas a la demanda por servicios médicos,
2012
Alternativa a la demanda Porcentaje de personas
Uso remedios caseros 34,9
Se auto recetó 29,3
Acudió a un boticario, farmaceuta, droguista 21,8
Nada 10,7
Consultó a un tegua, empírico, curandero, yerbatero, comadrona
2,4
Asistió a terapias alternativas (acupuntura, esencias florales, musicoterapias, homeópatía, etc.)
0,9
Total 100,0
Fuentes: Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 2012, y cálculos del autor.
De otra parte, los datos de la encv de 2012 permiten estimar el porcentaje de colombianos que manifestaron consultar servicios médicos por prevención. Según estos, solo el 63% de los colombianos manifestó consultar por preven- ción al médico o al odontólogo al menos una vez al año. Como se puede apreciar en el Cuadro 4, esta demanda difiere entre las regiones del país. Bogotá presentó la demanda más alta por este tipo de servicios (80,5%) y Antioquia, la menor (53,1%).
También se dispone de datos sobre la demanda por servicios de hospitaliza-ción. El 7,8% de los colombianos manifestó haber necesitado este servicio duran-te los doce meses anteriores a la encuesta. Las regiones Central y Orinoquía-Ama-zonía presentaron la mayor demanda (8,8%); Valle del Cauca y sapsc, la menor (6,6%).
Por último, existe información sobre la demanda por medicamentos, esti-mada como el porcentaje de personas a quienes se les recetaron medicamentos del total que presentaron enfermedad y recibieron atención. Aproximadamente el 87% de los colombianos que presentaron un problema de salud requirieron medicamentos para ser tratados, con mayor nivel en la Costa Caribe (94,6%) y menor en Bogotá (81,7%).
183
EL ACCESO A LA CONSULTA MÉDICA GENERAL EN COLOMBIA, 1997-2012
CUADRO 4Colombia: Demanda por servicios de salud: prevención,
hospitalización y medicamentos, 2012
(porcentajes)
Región Prevención Hospitalización Medicamentos
Bogotá 80,5 8,2 81,7
Orinoquía-Amazonía 76,6 8,8 84,6
Central 66,7 8,8 87,4
sapsc 65,9 6,6 83,9
Oriental 65,6 6,9 84,8
Valle del Cauca 63,7 6,6 84,0
Caribe 61,8 8,3 94,6
Pacífica (sin Valle del Cauca) 57,8 8,6 87,8
Antioquia 53,1 6,7 88,0
Total 76,6 7,8 87,3
Nota: Región Pacífica: Cauca, Nariño y Chocó. Región Oriental: Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander. Región Orinoquía: Arauca, Casanare, Putumayo, Amazonas. Re-gión Central: Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima. Región Caribe: Atlántico, Bolí-var, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
Fuentes: Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 2012, y cálculos del autor.
Con base en lo anterior se puede afirmar que no existe diferencia sustancial entre la demanda por servicios curativos y aquella por servicios preventivos en Colombia. El 76,9% mencionó acudir al médico u odontólogo por consulta ante un problema de salud, mientras que la consulta por prevención alcanzó el 76,6%, de los cuales 5,5% visitaron solo al odontólogo. Un dato a destacar es que las consultas más frecuentes son por hipertensión, diarrea y gastroenteritis de po-sible origen infeccioso y parasitosis intestinal (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013).
Dado lo anterior, importa evaluar si también existen diferencias en materia de oferta de prestadores de servicios de salud, con el fin de determinar si se pre-sentan inequidades regionales en el mercado de la salud para responder a las ne-
184
JHORLAND AYALA GARCÍA
cesidades de servicios médicos. Con este fin se estimó el número de prestadores de servicios de salud habilitados en Colombia (ips, profesionales independientes, transporte especial y de objeto social diferente, tanto públicos como privados) por cada 100.000 habitantes para 2012, contenidos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps).
En el Cuadro 5 se observa que las regiones de Bogotá y sapsc presentan la mayor cantidad de prestadores por habitante. Ello refleja la inequitativa distri-bución de la oferta de prestadores de servicios de salud en Colombia, pues San Andrés fue el departamento que menos necesidades de salud presentó, según la información del Cuadro 1.
CUADRO 5Colombia: Oferta de prestadores de servicios de salud
2012
RegionesPrestadores por cada 100.000 habitantes
Relativo a saPsC
Bogotá 155 1,24
San Andrés, Providencia y Santa Catalina (sapsc)
125 1,00
Valle del Cauca 98 0,79
Antioquia 88 0,70
Central 81 0,65
Oriental 72 0,58
Orinoquía 71 0,57
Pacífica (sin Valle del Cauca) 71 0,57
Caribe 38 0,30
Nacional 81 0,65
Nota: Región Pacífica: Cauca, Nariño y Chocó. Región Oriental: Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander. Región Orinoquía: Arauca, Casanare, Putumayo, Amazonas. Re-gión Central: Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima. Región Caribe: Atlántico, Bolí-var, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
Fuentes: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps), 2012, y cálculos del autor.
185
EL ACCESO A LA CONSULTA MÉDICA GENERAL EN COLOMBIA, 1997-2012
Cabe resaltar que mientras en la Región Caribe se presentó una necesidad por servicios de salud más de tres veces mayor que la del departamento de sapsc, la disponibilidad de prestadores de servicio no fue ni la tercera parte relativo a sapsc, y la Región Pacífica, también con más de tres veces la necesidad que sapsc, contó con el 57% de los prestadores por cada 100.000 habitantes. De esta forma, queda en evidencia que algunas de las regiones con mayores necesidades de ser-vicios médicos contaban con menos prestadores por habitante.
Sumado a lo anterior, algunos trabajos señalan un déficit importante de ofer-ta de prestadores de servicios de salud en Colombia para todos los niveles de prestación. También se han detectado carencias de dotación humana, principal-mente para las actividades de promoción y prevención de enfermedades, y en la disponibilidad de recursos diagnósticos para la red pública junto con la atención de urgencias en el país, que se ha mantenido desde la década anterior (Sarmien-to, et al., 2005; Guzmán, 2014). Todos estos factores imponen barreras de acceso a los servicios de salud y dificultan que se cumpla el acceso universal plasmado en la Ley 100 de 1993.
III. El ACCESo A loS SERVICIoS dE lA SAlud EN ColombIA
A. definición de acceso y evidencia existente
El acceso a los servicios médicos se define como la disponibilidad de recursos médicos donde y cuando las personas los necesitan (Aday y Andersen, 1974). Se puede dividir en acceso efectivo o realizado, que depende de indicadores del uso de los servicios médicos y la satisfacción asociada, y acceso potencial, deter-minado por las características del sistema de salud y de las personas en el área geográfica definida (Andersen, et al., 1983).
Para otros países se han hecho estudios que miden el acceso a través de los tiempos de viaje entre la vivienda de las personas y los centros de atención (Chris-tie y Fone, 2002). También se han evaluado las características de la oferta, tales como la disponibilidad de salas y equipos médicos (u.s. Department of Health and Human Services y u.s. Department of Justice, 2010) e indicadores de utiliza-ción de los servicios (Cohen y Bloom, 2010; Driscoll y Bernstein, 2012; Brabyn y Skelly, 2002). Según estos estudios, la mayor cobertura del aseguramiento y la
186
JHORLAND AYALA GARCÍA
reducción de los tiempos de desplazamiento son herramientas de política útiles para aumentar el acceso a los servicios de salud. No se encontraron estudios con indicadores de acceso comparables a los utilizados en el presente trabajo.
De otra parte, en Colombia algunos han utilizado medidas de cobertura de aseguramiento como indicadores de acceso a los servicios médicos (Céspedes, et al., 2000). De hecho, con la implementación de la Ley 100 de 1993 en el país se impulsó la cobertura de aseguramiento como el principal mecanismo para resol-ver el problema del acceso a la salud (ges, 2011) y, en efecto, se logró aumentar la cobertura (Ramirez, et al., 2005; Restrepo, 2002). Sin embargo, según datos de las encv de 1997 y 2012, se presentó una reducción en el acceso a los servicios médicos.1
Esto no significa que la mayor cobertura no ha tenido efecto alguno sobre el acceso, pues quienes están asegurados por el sgsss tienen mayor probabilidad de utilizar los servicios médicos que quienes no, según datos de las encv de 1997 y 2003 (Restrepo, et al., 2007; Mejía, et al., 2007). También existe evidencia de que las mujeres tienen mayor probabilidad de acceso a los servicios médicos, así como quienes viven en zonas urbanas tienen mayores ingresos, están afiliados al régimen contributivo y viven en una zona con mayor disponibilidad del servicio (Guarnizo y Agudelo, 2008; Vargas, et al., 2010).
Otras medidas de acceso utilizadas en Colombia parten de la utilización de servicios médicos, dada la necesidad y la posterior demanda. Rodríguez y Roldán (2010) evalúan los determinantes del acceso y la utilización de servicios médicos preventivos, curativos y de hospitalización para la población asegurada en los regímenes contributivo y subsidiado de la región Caribe colombiana. Las autoras miden el acceso desde el enfoque de la utilización del servicio, pero considerando únicamente la población que demanda por el mismo, y no al total de la pobla-ción que necesita el servicio. ges (2014) propone diferentes indicadores para mo-nitorear el acceso a los servicios médicos en Colombia, sin proponer una medida de acceso para los diferentes tipos de atención en particular. Estos indicadores parten desde la necesidad de atención médica hasta medidas de satisfacción aso-ciadas al servicio recibido, analizados de forma independiente.
1 Para complementar el análisis se estimó el acceso también para los años 2002 y 2008 a partir de las encv de cada año, encontrando valores de 69,2% y 78,6%, respectivamente. Esto significa que el acceso en la década pasada fue inferior al observado en 1997, tal vez por el efecto que tuvo la severa recesión de 1999 en Colombia, que pudo contribuir a que el acceso pasara de 79,1% en 1997 a 69,2% en 2002.
187
EL ACCESO A LA CONSULTA MÉDICA GENERAL EN COLOMBIA, 1997-2012
Por otro lado, la mayor parte de la evidencia existente se basa en modelos que no consideran todos los factores de manera conjunta y que, en su mayoría, ignoran la importancia de las características de la oferta que pueden marcar la diferencia entre los niveles de acceso (Gold, 1998; Pérez, 2013). Además, aún no existen estudios que evalúen los determinantes del acceso con la información de la encv de 2012. Por esa razón este trabajo estima los determinantes del acceso a los servicios de salud en Colombia considerando características del sistema, como la disponibilidad de prestadores, y la cobertura de aseguramiento, y carac-terísticas de los individuos, como sus condiciones socioeconómicas y su conoci-miento acerca del sgsss.
Para ello, se considera una medida de acceso construida con base en las defini-ciones de Aday y Andersen (1974), según las cuales el acceso se presenta cuando hay disponibilidad de recursos médicos donde y cuando las personas los necesi-tan. Si una persona necesita atención médica y no la recibe, habiendo demanda-do o no, entonces no es posible hablar de acceso al servicio médico.
b. Estadísticas descriptivas
Según los datos de la encv de 2012, las regiones con mayor necesidad de ser-vicios médicos diferentes a hospitalizaciones, como la Pacífica, Central y Caribe, tuvieron un menor acceso relativo a los servicios de salud. En contraste, Antio-quia tuvo el mayor acceso, aunque fue una de las regiones con menor necesidad relativa de servicios médicos, superada únicamente por sapsc.
El Mapa 1 muestra, por regiones en 2012, la distribución de la necesidad de atención médica en el panel (a), la oferta de prestadores habilitados en el (b) y el acceso a los servicios médicos en el (c). Se observa que, mientras la región Pacífica (sin Valle del Cauca) presentó la mayor necesidad de servicios de salud, fue una de las que tenía menos prestadores por habitante. Una situación similar se registró en la Costa Caribe, mientras que sapsc fue uno de los territorios con mayor cantidad de prestadores por habitante, aunque fue el que presentó menor necesidad de servicios médicos. Cabe resaltar que la región Caribe no solo es la que menos prestadores por habitante tenía en 2012, sino que, con las regiones Central y Amazonía-Orinoquía, fue la que menor acceso a la atención médica presentó.
Lo anterior refleja las diferencias regionales en toda la cadena del acceso en Colombia, desde las necesidades de atención médica hasta el acceso realizado. Asi-
188
MA
PA 1
Col
ombi
a: N
eces
idad
, disp
onib
ilida
d y
acce
so a
los s
ervi
cios
méd
icos
, 201
2
Not
a: (a
) nec
esid
ad d
e se
rvic
ios
méd
icos
, (b)
pre
stad
ores
hab
ilita
dos
por
cada
100
.000
hab
itan
tes,
y (c
) acc
eso
a lo
s se
rvic
ios
de s
alud
.
Fuen
tes:
Enc
uest
a N
acio
nal d
e C
alid
ad d
e V
ida,
201
2 y
Reg
istr
o E
spec
ial d
e Pr
esta
dore
s de
Ser
vici
os d
e Sa
lud
( Re
ps),
2012
, y c
álcu
los
del a
utor
.
189
EL ACCESO A LA CONSULTA MÉDICA GENERAL EN COLOMBIA, 1997-2012
mismo, la distribución de los prestadores de servicios de salud no responde a las necesidades de servicios médicos en las regiones (Guzmán, 2014). No sorprende, por lo tanto, que existan diferencias de acceso realizado, que precisamente re-quiere que haya disponibilidad de recursos médicos cuando y donde las personas los necesiten.
Es importante evaluar si estas diferencias regionales se han mantenido con el paso del tiempo o si, por el contrario, han aumentado o disminuido. Para ello, se comparan los datos de 1997, que son los primeros resultados capturados por la encv después de la reforma a la seguridad social en 1993, con los datos de 2012. Así, se tienen dos conjuntos de información comparables en un intervalo de 15 años que contienen siete regiones en común y preguntas completamente homo-logables relacionadas con las necesidades, la demanda y el acceso a los servicios médicos en sus respectivos años.
Se encontró que el acceso a los servicios médicos disminuyó en Colombia en cerca de 3,6 puntos porcentuales entre 1997 y 2012. Esto significa que, al contro-lar por el tamaño de la población, el número de personas que requirió servicios médicos y no los recibió al momento de necesitarlos aumentó en poco más de 173.000 entre esos dos años. Este comportamiento se observó en la mayoría de las regiones, con excepción de Antioquia y la región Oriental, que presentaron un aumento importante en este indicador. Este resultado es quizás debido a que estas fueron las regiones donde el porcentaje de personas pertenecientes al ré-gimen contributivo se redujo en menor medida: 22 y 15 puntos porcentuales, respectivamente, comparados con 42 puntos porcentuales de la región Caribe.
En el mismo sentido, nótese que, según los datos del Cuadro 6, existen diferen-cias regionales en el acceso registrado en 2012. El departamento de Valle del Cauca se encuentra como el mejor posicionado, con 83,7%, y la región Orino-quía-Amazonía ocupa el último lugar con 69%, 14,7 puntos porcentuales menos que Valle del Cauca, y muy cerca de las regiones Caribe y Central. Se redujo el acceso para aquellas personas que viven en cabeceras urbanas, centros poblados e inspecciones de policía, mientras que quienes viven en zona rural experimen-taron un aumento en el indicador, que refleja una pequeña reducción de las desigualdades entre la zona rural y urbana. Es importante destacar que en sapsc se presentó una reducción en el acceso de 18 puntos porcentuales entre 1997 y 2012, lo que la ubica como la región que más retrocedió en esta materia.
190
JHORLAND AYALA GARCÍA
CUADRO 6Colombia: Personas con acceso médico por ubicación geográfica, 1997 y 2012
(porcentajes)
Variable 1997 2012 Variación (pp)
Reg
ione
s
Valle del Cauca — 83,7 —
Antioquia 81,7 82,9 1,2
Bogotá 87,7 81,1 -6,7
San Andrés, Providencia y Santa Catalina
94,2 76,2 -18,0
Pacífica(sin Valle del Cauca para 2012)
82,2 74,4 —
Oriental 67,8 72,8 5,0
Caribe 80,2 70,6 -9,6
Central 78,8 69,4 -9,4
Orinoquía-Amazonía 82,7 69,0 -13,7
Zonas 83,0 77,5 -5,4
Cab
ecer
a Centros poblados, inspección de policía
75,5 67,9 -7,6
Área rural dispersa 62,5 68,9 6,4
Colombia 79,1 75,5 -3,6
Nota: Región Pacífica: Cauca, Nariño y Chocó. Región Oriental: Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander. Región Orinoquía: Arauca, Casanare, Putumayo, Amazonas. Re-gión Central: Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima. Región Caribe: Atlántico, Bolí-var, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
Fuentes: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 1997 y 2012, y cálculos del autor.
Lo anterior estuvo acompañado de una reducción en las desigualdades regio-nales, pues mientras en 1997 la región de mayor acceso superaba en 26,4 puntos porcentuales a la región de menos acceso y la desviación estándar de los datos de acceso fue de 7,5%, en 2012 fueron de 14,7 puntos porcentuales y 5,8%, respec-tivamente. Sin embargo, aún falta por eliminar las brechas regionales, pues los 14,7 puntos porcentuales de diferencia entre la región con más acceso (Valle del
191
EL ACCESO A LA CONSULTA MÉDICA GENERAL EN COLOMBIA, 1997-2012
Cauca) y la región con menos acceso (Orinoquía-Amazonía) siguen siendo altos. Estas disparidades pueden estar asociadas a la desigual distribución de la oferta hospitalaria, pues Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá y sapsc son también las cuatro regiones con mayor cantidad de prestadores de servicios de salud por cada 100.000 habitantes.
Por otra parte, según las características del sgsss, el acceso se redujo tanto para quienes estaban cubiertos por el sistema como para quienes no. El Cuadro 7 muestra que entre los cubiertos disminuyó el acceso para los pertenecientes al régimen contributivo, mientras que para los del régimen subsidiado aumentó en 2,3 puntos porcentuales. El mayor acceso para las personas del régimen sub-sidiado está relacionado con su incremento en la zona rural, pues es allí donde hay mayor cubrimiento del sistema (ges, 2011). Asimismo, la composición de la cobertura del aseguramiento cambió: el régimen subsidiado pasó de tener 31% de la población cubierta en 1997 a 52% en 2012, mientras que en el contributivo se pasó de 69% a 40%, respectivamente, lo cual podría contribuir a los resultados observados en el acceso.
CUADRO 7Colombia: Acceso a la salud por características del sistema,
1997 y 2012
(porcentajes)
VariableAcceso Variación
(pp)1997 2012
Cobertura No 70,2 50,4 -19,8
Si 84,0 77,5 -6,5
RégimenContributivo 89,4 82,5 -6,9
Especial (Fuerzas Armadas, Ecopetrol, u otros)
— 84,4
Subsidiado 70,8 73,1 2,3
No sabe, no informa — 50,4
Fuentes: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 1997 y 2012, y cálculos del autor.
192
JHORLAND AYALA GARCÍA
En cuanto a las características individuales, en el Cuadro 8 se observa que el acceso disminuyó tanto para las mujeres como para los hombres, aunque en menor medida para las primeras, así como también en todos los grupos de edad. Por estrato, la situación no fue diferente, dado que se redujo en el bajo y el me-dio, pero para quienes se ubican en el estrato alto el acceso promedio aumentó 2 puntos porcentuales. Por último, también se redujo el acceso para quienes consultan o no por prevención, aunque se mantiene la diferencia entre el acceso para estos dos grupos.
CUADRO 8Colombia: Acceso a la salud por características socioeconómicas,
1997 y 2012
(porcentajes)
Características 1997 2012 Variación (pp)
SexoHombre 76,4 73,0 -3,4Mujer 81,1 77,3 -3,7
Rangos de edadMenores de 1 año 80,5 79,8 -0,7Entre uno y 5 años 78,6 78,2 -0,4Entre 5 y 25 años 73,8 70,5 -3,2Entre 25 y 50 años 80,5 75,7 -4,9Entre 50 y 75 años 84,2 78,8 -5,4Mayores de 75 años 85,3 84,1 -1,2
EstratoBajo 75,5 74,7 -0,8Medio 85,8 81,0 -4,8Alto 92,2 94,1 2,0
EtniaNo pertenece 76,6 —Sí pertenece 70,6 —
Prevención
Sólo al médico 80,5 —Sólo al odontólogo 71,1 —Al médico y al odontólogo 89,0 81,8 —A ninguno 67,9 62,9 -4,9
Fuentes: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 1997 y 2012, y cálculos del autor.
193
EL ACCESO A LA CONSULTA MÉDICA GENERAL EN COLOMBIA, 1997-2012
¿A qué se debe este comportamiento del acceso? Para responder este inte-rrogante deben evaluarse las razones por las cuales las personas encuestadas no solicitaron o no recibieron atención médica al momento de presentar una enfer-medad. A este efecto, se encuentra que la percepción de que “el caso era leve” aparece como la principal barrera al acceso para el año 2012, seguida de la falta de recursos económicos y la percepción de un mal servicio del sistema (Cua- dro 9).
CUADRO 9 Colombia: Razones por las cuales no se tuvo
acceso al sistema de salud, 1997 y 2012
(porcentajes)
Razones 1997 2012
El caso era leve 31,0 54,9
Falta de dinero 42,3 11,5
Mal servicio o cita distanciada en el tiempo 1,4 8,3
El centro de atención queda lejos 4,2 5,8
Muchos trámites para la cita 3,4 5,8
No tuvo tiempo 7,3 5,4
No confía en los médicos 4,8 4,7
Consultó antes y no le resolvieron el problema 4,3 1,8
No lo atendieron 1,4 1,7
Total 100 100
Fuentes: Encuesta Nacional de Calidad de Vida 1997 y 2012, y cálculos del autor.
Pero lo anterior no es similar a lo que se presentó en 1997, cuando la falta de dinero era la principal razón por la cual los colombianos no recibían atención médica. Así, el resultado para 2012 representa un avance en materia de equidad en el acceso, pues el porcentaje de personas que no recibió atención por falta de recursos pasó del 42,2% a 11,5%. A modo de comparación, en 2008, en los Estados Unidos, la falta de dinero impidió que el 10% de los adultos entre los 20
194
JHORLAND AYALA GARCÍA
y los 29 años recibieran atención médica al necesitarla (Cohen y Bloom, 2010). En Colombia este porcentaje solo llega al 2,8%, lo que constituye el principal be-neficio del aumento de la cobertura del aseguramiento. No obstante, un aspecto que no muestra mejora es la calidad percibida, ya que quienes no recibieron aten-ción por percibir un mal servicio o una cita distanciada en el tiempo pasaron de representar 1,4% a 8,3%. Se mejoró en cobertura, pero empeoró la percepción de la calidad del servicio.
En general, existen barreras de oferta y de demanda (Velandia, et al., 2001; López, 2011). Las barreras de oferta consisten de aspectos organizacionales o ins-titucionales, como “muchos trámites para la cita” y el “no lo atendieron”. Otras barreras de oferta son la calidad del servicio, como es el caso de “mal servicio o cita distanciada en el tiempo” y “consultó antes y no le resolvieron el problema”. Por último, hay barreras de oferta relacionadas con la disponibilidad de recursos médicos, como cuando “el centro de atención queda lejos”.
De la misma manera, hay tres tipos de barreras de demanda. El primero con-siste de los costos asociados a la demanda del servicio, como la “falta de dinero” o “no tuvo tiempo”. El segundo se refiere a la percepción que se tiene sobre la gravedad del problema de salud, por ejemplo, “el caso era leve”. Por último, hay barreras de demanda relacionadas con la cultura y el conocimiento del sistema de salud; tal es el caso de “no confía en los médicos”.
Las barreras de la demanda representaron el 76,5% de las causas de no acceso en 2012, comparado con 85,4% en 1997, lo que muestra que después de 15 años estas restricciones han perdido importancia. Por su parte, las barreras de la oferta aumentaron en 9% su participación como causas de no acceso, especialmente la relacionada con la calidad del servicio, que pasó de 1,4% a 8,3% en el período analizado. En síntesis, hubo una reducción en el acceso a los servicios de salud en el país. Si bien las barreras de demanda siguen siendo las de mayor relevancia para el acceso, ha aumentado la importancia de las barreras de oferta.
Cabe resaltar que la reducción en el acceso se debe principalmente a la mayor participación de la necesidad percibida, pues la mayoría de las personas que no tuvieron acceso lo registraron porque consideraban que el caso era leve. Bajo este escenario, si se excluye “el caso era leve” como barrera al acceso, no se observa una reducción. Por el contrario, hubo un aumento en el acceso, al pasar de 84,6% en 1997 a 86,4% en 2012. Sin embargo, no existe información suficiente para ex-cluir esta barrera al acceso, pues se desconoce la verdadera necesidad de atención.
195
EL ACCESO A LA CONSULTA MÉDICA GENERAL EN COLOMBIA, 1997-2012
IV. dETERmINANTES dEl ACCESo A loS SERVICIoS dE SAlud EN ColombIA
A. metodología
1. definición de las principales variables
A partir de los datos de la encv de 2012 se estimó una medida de acceso que toma dos valores: igual a uno si la persona encuestada presentó un problema de salud que no requería hospitalización y recibió atención médica para ello, y cero en caso contrario.
Esta medida del acceso es la variable de interés en este caso y estará en función de características socioeconómicas de los encuestados, tales como estrato, edad, sexo, etnia y ubicación geográfica. También se consideran variables que funcionan como medidas aproximadas del conocimiento que las personas tienen sobre el sgsss, como es el caso de si la persona encuestada consulta por prevención o no, pues es de esperarse que quienes consultan al médico por prevención tengan mayor conocimiento de los trámites y requisitos generales para acceder a los ser-vicios médicos del sistema al momento de necesitarlos.
Otras variables relevantes para explicar la diferencia en el acceso de los co-lombianos son la cobertura de aseguramiento, el régimen de afiliación y la oferta de prestadores de servicios de salud. En el primer caso, se espera que quienes están cubiertos por el sgsss tengan una mayor probabilidad de acceder a los servi-cios médicos que quienes no. Entre los asegurados, los pertenecientes al régimen contributivo pueden tener más probabilidad de acceso que los del subsidiado, debido a que el costo de oportunidad de no utilizar los servicios médicos para los primeros es más alto. Por último, la oferta de prestadores por departamento se mide como el logaritmo natural del número de prestadores habilitados por cada 100.000 habitantes, según datos del Reps a 2012.
Cabe aclarar que en la literatura existen otros indicadores de oferta, como la distancia al centro de salud más cercano (Christie y Fone, 2002; Pérez, 2013), pero en la encv de 2012 no existe la información pertinente. La mejor variable proxy para estas distancias es la disponibilidad de prestadores, porque entre más prestadores haya en una región, se supone que menor será la distancia que de-ben recorrer los usuarios para recibir atención médica. Por otra parte, existen indicadores de capacidad instalada, como camas por cada 100.000 habitantes.
196
JHORLAND AYALA GARCÍA
El problema con esta variable es que este estudio analiza el acceso a los servicios médicos que no requieren hospitalización; además, el uso de una variable tal dejaría por fuera a muchos prestadores de servicios que brindan atención médica general pero no disponen de camas para su funcionamiento.
2. El modelo
Para la estimación de los factores que afectan la probabilidad de que un co-lombiano acceda a los servicios médicos al momento de necesitarlos se estimó un modelo Probit. Defínase Y
i como una variable dicótoma que toma el valor de
1 si el individuo presentó un problema de salud que no requiera hospitalización y recibió atención médica para dicho problema en 2012, y toma el valor de 0 si el individuo que presentó el problema de salud no recibió atención. Formalmente,
Yi = β + Xi
λ + Z
d φ
+ u
i (1)
Donde,
Xi representa el vector de características observables del individuo ,
Zd es el conjunto de variables que representan las características del
sgsss colombiano,β, λ y φ son vectores de coeficientes, yu
i es el término de error estocástico con ~N (0, σ2).
Con estos parámetros, el paso a seguir consiste en encontrar la probabilidad de tener acceso al servicio médico, Pr (Y
i = 1 | X
i, Z
d), dadas unas características
observables del individuo i, Xi, y unas características del sistema de salud colom-
biano, Zd.
Podría pensarse que existe simultaneidad entre la oferta de servicios médicos contenida en Z
d y la variable dependiente porque en ambos casos el precio de los
servicios médicos es un determinante teórico. Pero esta sospecha se elimina al considerar que el sgsss en Colombia está diseñado de tal manera que el precio del servicio no es una variable determinante de la demanda o de la oferta de ser-vicios médicos, dado que las aseguradoras compiten por la calidad ofrecida y no por precios. En este sentido, es de esperarse que sea un error estocástico.
Como variables independientes del modelo se consideran todas aquellas que la literatura ha identificado como determinantes del acceso. En primer lugar, las características socioeconómicas de las personas encuestadas, tales como edad,
197
EL ACCESO A LA CONSULTA MÉDICA GENERAL EN COLOMBIA, 1997-2012
sexo, etnia, estrato y ubicación geográfica, así como también el conocimiento del funcionamiento del sistema de salud colombiano y las variables que representan las características estructurales del sgsss, como la oferta de prestadores y la cober-tura del aseguramiento.
Por otra parte, como el acceso depende tanto de características de oferta como de demanda, hay autores que argumentan que, para corregir un supuesto sesgo de selección, es necesario estimar primero la probabilidad de que una persona pre-sente un problema de salud para luego estimar la probabilidad de que acceda al servicio médico. Se ha encontrado que este sesgo no existe porque no hay argumentos suficientes para pensar que hay selección en la medida en que tener un problema de salud no es una decisión de una persona, sino una circunstancia determinada por factores exógenos (Rodríguez, 2010).
b. Estimaciones y resultados
Los resultados indican que, entre las variables que explican la diferencia en el acceso a la salud, se encuentran el estrato, la edad, el sexo, la etnia, el conoci-miento sobre el sistema, la ubicación geográfica, la disponibilidad de recursos y la cobertura de aseguramiento. Todas las variables resultaron con el signo esperado. Se encontró, además, que las diferencias regionales son considerables y signifi-cativas.2
El modelo Probit estimado muestra que, manteniendo todas las demás varia-bles en el promedio, los individuos que pertenecen al estrato alto tienen 12,9 puntos porcentuales más de probabilidad de recibir atención médica en caso de necesitarla que aquellos del estrato bajo y 0,7 puntos porcentuales más que los del estrato medio. La edad resultó ser estadísticamente significativa pero con un efecto marginal cercano a cero. Las mujeres tienen 2,2 puntos porcentuales más probabilidad de acceder a los servicios médicos diferentes a hospitalizaciones en comparación con los hombres, posiblemente por el mayor porcentaje de mujeres que consultan por prevención (71% de las mujeres contra 60% de los hombres) y que, por ende, tienen mayor conocimiento del funcionamiento del sistema que los hombres.
2 La estimación de las diferencias regionales se hizo de forma independiente. No se incluyeron en el modelo como variables de control porque que la correlación entre la oferta de prestadores y la variable de regiones resultó ser de 56,3%.
198
JHORLAND AYALA GARCÍA
Pertenecer a un grupo étnico se traduce en 3 puntos porcentuales menos pro-babilidad de tener acceso a los servicios médicos, quizás porque aquellos recurren más a métodos tradicionales de cuidados de salud y desconfían más de la ciencia médica. Quienes consultan al médico por prevención tienen 13,2 puntos por-centuales más probabilidad de acceso que quienes no lo hacen, mientras que los que consultan solo al odontólogo regularmente tienen 3,7 puntos porcentuales más probabilidad de acceder al servicio. Las personas que habitan en área rural dispersa tienen 3,8 puntos porcentuales menos probabilidad de recibir atención en caso de necesitarla que aquellos que viven en cabecera municipal o en ins-pecciones de policía, posiblemente por la menor cobertura del servicio que se presenta en dicha zona (Cuadro 10).
La consulta por prevención es una variable correlacionada con diferentes ca-racterísticas no observables de las personas, como el conocimiento del funciona-miento del sgsss, que está directamente asociado a la utilización de los servicios (Pérez, 2013) y a la confianza en el personal médico, pues se supone que una per-sona que asiste al médico por prevención está más enterada de los requisitos y pa-sos a seguir para acceder al servicio en caso de presentar una enfermedad que una persona que no asista por prevención. Asimismo, es de esperarse que quienes consultan por prevención confíen más en los médicos que quienes no lo hacen.
En cuanto a las características del sgsss en Colombia, la oferta de prestadores de servicios de salud resultó significativa y con el signo esperado, aunque con un efecto marginal pequeño. Manteniendo todas las demás variables en el prome-dio, un aumento en una unidad (por encima del promedio) del logaritmo del nú-mero de prestadores por cada 100.000 habitantes incrementa la probabilidad de tener acceso a servicios médicos en 1,7%.3 En otras palabras, un departamento con un prestador más por cada 100.000 habitantes tiene 1,7% más probabilidad de acceso que un departamento que se encuentre en el promedio nacional. Esto implica que, para aumentar el acceso en 1,7%, la oferta de prestadores debería aumentar de 69 a 198 prestadores por cada 100.000 habitantes — un esfuerzo fiscal considerable.
3 También se realizó la estimación considerando únicamente el número de ips por cada 100.000 habitantes. Los resultados se mantienen, pero se seleccionó el total de prestadores para incluir a los profesionales inde-pendientes.
199
EL ACCESO A LA CONSULTA MÉDICA GENERAL EN COLOMBIA, 1997-2012
CUADRO 10 Colombia: Acceso a los servicios de salud y sus determinantes, 20124
Variable dependiente: Acceso a servicios médicos
Efectos marginales
Error Estándar
[95% C.I.]
Soci
oeco
nóm
icas
y
cono
cim
ient
o de
l sis
tem
a
Estrato alto 0,129 0,004 0,121 0,138Estrato medio 0,007 0,001 0,006 0,008Edad 0,001 0,000 0,001 0,001Mujeres 0,022 0,000 0,021 0,023Etnia -0,030 0,000 -0,031 -0,029Prevención (médico) 0,132 0,000 0,131 0,133Prevención (odontólogo) 0,037 0,001 0,035 0,038Rural -0,038 0,001 -0,039 -0,037
Del
sg
sss Prestadores 0,017 0,000 0,016 0,017
ContributivoEspecial
0,0590,097
0,0000,001
0,0580,095
0,0590,100
No afiliado -0,161 0,001 -0,162 -0,159
Dife
renc
ias
regi
onal
es Caribe -0,136 0,001 -0,135 0,24Oriental -0,116 0,001 -0,118 -0,114Central -0,152 0,001 -0,154 -0,150Pacífica (sin Valle del Cauca) -0,099 0,001 -0,101 -0,097Bogotá -0,022 0,001 -0,024 -0,021Valle del Caucasapsc
0,010-0,080
0,0010,012
0,008-0,103
0,012-0,057
Orinoquía-Amazonía -0,161 0,002 -0,165 -0,157
Observaciones 4642921
Wald chi2(12)
Prob > chi2
2983700,000
Pseudo R2 0,062Predicción 0,771
Notas: (1) Las diferencias regionales que allí se muestran se estimaron de forma independiente, no como controles al modelo, por la alta y significativa correlación que existe entre la oferta de prestadores y las regiones. (2) Todos los coeficientes son significativos al 1%.
Fuentes: Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 2012; Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps), 2012; Departamento Administrativo Nacional de Estadística — Dane, Cuentas Departamentales, y estimaciones del autor.
4 Los modelos con los coeficientes de estimación se presentan en el Anexo 2.
200
JHORLAND AYALA GARCÍA
Por otro lado, existen diferencias importantes entre quienes están cubiertos por el sistema y quienes no. Estos últimos tienen 16,1 puntos porcentuales me-nos probabilidad de acceder a los servicios médicos que los afiliados al régimen subsidiado, después de controlar por las demás características, y 22 puntos por-centuales menos probabilidad de acceso que los afiliados al contributivo. Asimis-mo, tanto los afiliados al régimen contributivo como los del régimen especial tienen mayor probabilidad de acceso que los del régimen subsidiado en 5,9 y 9,7 puntos porcentuales, respectivamente.
Existen diferencias regionales altas y significativas en materia de acceso a los servicios médicos. En comparación con el departamento de Antioquia, se encon-tró que, a excepción del Valle del Cauca, todas las regiones tienen menor proba-bilidad de acceder a los servicios médicos: Caribe en 13,6 puntos porcentuales, Oriental en 11,6 puntos porcentuales, Central en 15,2 puntos porcentuales, Pací-fica (sin Valle del Cauca) en 9,9 puntos porcentuales, Bogotá en 2,2 puntos por-centuales, sapsc en 8 puntos porcentuales y Orinoquía-Amazonía en 16,1 puntos porcentuales menos probabilidad (Cuadro 10).
Lo anterior se debe principalmente a las brechas regionales en la oferta de prestadores de salud, pues aquellas con mayor oferta presentan el mayor acceso. Existe evidencia que permite inferir que las diferencias en el acceso no son solo a nivel interregional, sino que también se dan a nivel intrarregional. Las prin-cipales ciudades capitales presentaron en 2012 valores de acceso superiores al 90%, mientras que el promedio de las regiones estuvo por debajo de dicho valor (Reina, 2014).
Con base en pruebas estadísticas sustentables se encontró que, en general, las variables de demanda (características personales y el conocimiento sobre el funcio-namiento del sgsss) son más importantes para explicar la probabilidad de acceso que las características de oferta, tal como lo señalan las barreras al acceso que se examinaron en la sección iii de este estudio.
V. CoNCluSIoNES y REComENdACIoNES
El acceso a los servicios de salud diferentes a hospitalizaciones se redujo en Colombia entre 1997 y 2012, a pesar de los esfuerzos realizados para aumentar la cobertura del sgsss. En este contexto, este trabajo examinó los determinantes del acceso a los servicios médicos según la información más reciente de la encv,
201
EL ACCESO A LA CONSULTA MÉDICA GENERAL EN COLOMBIA, 1997-2012
partiendo de que el acceso realizado resulta de la integración de factores de oferta y demanda.
En Colombia no existe complementariedad entre estos dos grupos de varia-bles, pues aquellas regiones con mayor necesidad de servicios de salud tuvieron la menor disponibilidad de prestadores de servicios y, además, un menor acceso realizado. Lo anterior indica que existe una inequitativa distribución de la oferta de prestadores de servicios de salud en Colombia que impide un acceso equitati-vo a la atención médica.
Además, al comparar 1997 y 2012, se observa que, a pesar de que el acceso realizado se redujo en el país, el comportamiento regional fue desigual, pues An-tioquia y Orinoquía tuvieron un aumento en este indicador durante ese lapso. También hay una persistencia de las barreras de oferta, como muchos trámites para una cita, la percepción de mal servicio y la distancia al centro de atención, y de barreras de demanda como la gravedad percibida de la enfermedad, la falta de dinero y la desconfianza hacia los médicos. Los resultados muestran que, en 2012, la región Orinoquía-Amazonía fue la más rezagada en materia de acceso y Valle del Cauca, la mejor posicionada.
Pero para implantar políticas que reduzcan estas desigualdades y aumentar el acceso en todo el territorio nacional es necesario evaluar sus causas y, en par-ticular, en qué medida las afectan las características socioeconómicas de los in-dividuos y aquellas relacionadas con el sgsss. Se observó que quienes consultan al médico u odontólogo por prevención tienen mayor probabilidad de acceder a los servicios médicos. Esto refleja que los que tienen un mayor conocimiento del funcionamiento del sgsss, en cuanto a los trámites, servicios y horarios, así como quienes se preocupan más por su estado de salud en general, tienen mayor acceso a los servicios médicos.
Por otro lado, las personas que viven en zonas rurales tienen menor probabili-dad de acceder a la atención médica que quienes habitan en zonas urbanas o en inspecciones de policía. Ello indica que aún hace falta reducir las desigualdades a pesar de que entre 1997 y 2012 aumentó el acceso para los habitantes del campo, mientras que se redujo para los de zonas urbanas. También tienen menor pro-babilidad de acceso quienes no están cubiertos por el sistema, lo cual muestra la importancia de la expansión de la cobertura lograda por la Ley 100 de 1993, y apunta a que, con mayor cobertura, habrá más acceso, sobre todo si se amplía la población cubierta por el régimen contributivo.
La oferta de prestadores también resultó significativa aunque con un efecto marginal pequeño, lo que indica que para el caso de los prestadores de servicios
202
JHORLAND AYALA GARCÍA
de salud se requerirían esfuerzos fiscales considerables para reducir las desigual-dades y aumentar el acceso a los servicios médicos. Por último, se encuentra que existen altas desigualdades regionales. A excepción del Valle del Cauca, todas las regiones presentaron un menor acceso que Antioquia. La diferencia marginal en el acceso realizado en las regiones oscila entre 2,2 y 16,1 puntos porcentuales.
Estos resultados apuntan a dos opciones de política que, por un lado, podrían reducir las brechas en la disponibilidad de prestadores y, por el otro, aumentar el acceso. La primera estrategia es una mayor inversión en el sector para aumentar el número de prestadores de servicios médicos en las zonas donde hay más necesi-dades de atención. La segunda consiste en promover campañas de prevención de salud y de información útil que acerquen a las personas al sistema y les permitan estar mejor informados sobre su funcionamiento, los requisitos y pasos para acce-der a los servicios, así como aumentar la confianza en el personal médico y pasar de una cultura de demanda por servicios curativos a una de servicios preventivos, que a largo plazo también reduciría los costos agregados del sistema.
REFERENCIAS
Acosta, N., L. Durán, J. Eslava and J. Campuzano (2005), “Determinants of Vacci-nation after the Colombian Health System Reform”, Revista de Saúde Pública, 3(39).
Aday, L. A., and R. Andersen (1974), “A Framework for the Study of Access to Medical Care”, Health Services Research, 9(3).
Aguado, L., L. Girón, A. Osorio, L. Tovar y J. Ahumada (2007), “Determinantes del uso de los servicios de salud materna en el Litoral Pacífico colombiano”, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 1(5).
Andersen, R., L. Aday, A. McCutcheon, G. Chiu, G. and R. Bell (1983), “Explo-ring Dimensions of Access to Medical Care”, Health Services Research, 18(1).
Brabyn, L., and C. Skelly (2002), “Modeling population access to New Zealand public hospitals”. International Journal of Health Geographics, 1(3).
Céspedes, J., I. Jaramillo, R. Martínez, S. Olaya, J. Reynales, C. Uribe y otros. (2000), “Efectos de la reforma de la seguridad social en salud en Colombia sobre la equidad en el acceso y la utilización de servicios de salud”, Revista de Salud Pública”, 2(2).
Christie, S., and D. Fone (2003), “Equity of access to tertiary hospitals in Wales: A travel time analysis”, J Public Health Med. 25(4).
203
EL ACCESO A LA CONSULTA MÉDICA GENERAL EN COLOMBIA, 1997-2012
Cohen, R., and B. Bloom (2010), “Access to and Utilization of Medical Care for Young Adults Aged 20-29 Years: United States 2008”. nchs Data Brief, 29, http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db29.pDf [consultado el 20 de mayo de 2014].
Driscoll, A., and A. Bernstein (2012), “Health and Access to Care Among Em-ployed and Unemployed Adults: United States, 2009-2010”. nchs Data Brief, 83, http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db83.pdf [consultado el 20 de mayo de 2014].
Gallego, J. (2008), “Demanda por seguro de salud y uso de servicios médicos en Colombia: diferencias entre trabajadores dependientes e independientes”, Lecturas de Economía, No. 68.
ges (2011), “Evolución de la Seguridad Social en Salud en Colombia: Avances, limitaciones y retos”, Grupo de Economía de la Salud, Observatorio de la Se-guridad Social, 10(23), Universidad de Antioquia, http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/FacultadCienciasEconomicas/ElementosDiseno/Documentos/GrupoEco-nomiaSalud/Observatorios/Observatorio_23.pdf [consultado el 23 de abril de 2014].
ges (2014), “Acceso a servicios de salud: Panorama colombiano, medición y pers-pectiva de actores en Medellín”. Grupo de Economía de la Salud, Observa-torio de la Seguridad Social, No. 28, Universidad de Antioquia, http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidades-Academicas/FacultadCienciasEconomicas/ElementosDiseno/Documentos/GrupoEconomiaSalud/Observatorios/Observatorio%20de%20la%20Segu-ridad%20Social%20No%2028.pdf [consultado el 2 de mayo de 2015].
Gold, M. (1998), “Beyond Coverage and Supply: Measuring Access to Healthcare in Today’s Market”, Health Services Research, 33(3 Pt 2).
Guarnizo, C., y C. Agudelo (2008), “Equidad de Género en el Acceso a los Ser-vicios de Salud en Colombia”, Revista de Salud Pública, 10(1).
Guzmán, K. (2014), “Radiografía de la oferta de servicios de salud en Colombia”, Documentos de Trabajo sobre Economía Regional No. 202, mayo, www.ban-rep.gov.co/es/dtser-202 [consultado el 24 de mayo de 2014]
López, M. (2011), “Reforma a la salud y reconfiguración de la trayectoria de ac-ceso a los servicios de salud desde la experiencia de los usuarios en Medellín, Colombia”, Revista Gerencia y Políticas de la Salud, 10(20).
204
JHORLAND AYALA GARCÍA
Mejía, A., A. Sánchez y J. Tamayo (2007), “Equidad en el Acceso a Servicios de Salud en Antioquia, Colombia”, Revista de Salud Pública, 9(1).
Ministerio de Salud y Protección Social (2013), “Análisis de situación de salud según regiones de Colombia”, http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20 y%20Publicaciones/An%C3%A1lisis%20de%20situaci%c3%B3n%20de%20salud%20por%20regiones.pdf [consultado el 20 de abril de 2014].
Musgrove, P. (1985), “Reflexiones sobre la demanda por salud en América Lati-na”, Cuadernos de Economía, 66(22).
Pérez, G. (2013), “Accesibilidad geográfica y equidad en la prestación del servi-cio de salud: Un estudio de caso para Barranquilla”, Borradores de Economía, No. 770, Banco de la República, http://www.banrep.gov.co/en/node/32173 [consultado el 24 de abril de 2014].
Ramirez, M., A. Zambrano, F. Yepes, J. Guerra y D. Rivera (2005), “Una aproxi-mación a la salud en Colombia a partir de las Encuestas de Calidad de Vida”, Borradores de Investigación, No. 72, Universidad del Rosario, http://www.uro-sario.edu.co/economia/documentos/pdf/bi72.pdf [consultado el 22 de abril de 2014].
Reina, Y. (2014), “Acceso a los servicios de salud en las principales ciudades co-lombianas (2008-2012)”, Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional, No. 200. http://www.banrep.gov.co/es/dtser-200 [consultado el 20 de abril de 2014].
Restrepo, J. (2002), “El seguro de salud en Colombia: ¿Cobertura universal?”, Revista Gerencia y Políticas de Salud 1(2).
Restrepo, J., A. Zambrano, M. Vélez y M. Ramírez (2007), “Health insurance as a strategy for access: Streamlined facts of the Colombian Health Care Reform”, Documentos de Trabajo, No. 17, Universidad del Rosario. http://www.uro-sario.edu.co/urosario_files/65/658c9fae-52c7-4b5d-a191-88a4b62d2baf.pdf [consultado el 20 de abril de 2014].
Rodríguez, S. (2010), “Barreras y determinantes del acceso a los servicios de sa-lud en Colombia”, Universitat Autònoma de Barcelona. http://dep-econo-mia-aplicada.uab.cat/secretaria/trebrecerca/Srodriguez.pdf [consultado el 18 de abril de 2014].
Rodríguez, S. y P. Roldán (2010), “Estimación de los determinantes del acceso a los servicios de salud en la región Caribe”, Revista Economía del Caribe, No. 2.
Sarmiento, A., W. Castellanos, A. Nieto, C. Alonso y C. Pérez (2005), “Análisis de eficiencia técnica de la red pública de prestadores de servicios dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud- sgsss”, Archivos de Economía,
205
EL ACCESO A LA CONSULTA MÉDICA GENERAL EN COLOMBIA, 1997-2012
No. 298, Departamento Nacional de Planeación, https://colaboracion.dnp.gov.co/cDt/Estudios%20Econmicos/298.pdf [consultado el 15 de abril de 2014].
Tovar, L. (2005), “Determinantes del estado de salud de la población colombia-na”, Economía, Gestión y Desarrollo No. 3.
u.s. Department of Health and Human Services and u.s. Department of Justice. (2010), “Access to Medical Care for Individuals with Mobility Disabilities”, Americans with Disabilities Act, http://www.hhs.gov/ocr/civilrights/unders-tanding/disability/adamobilityimpairmentsgudiance.pdf [consultado el 15 de abril de 2014].
Vargas, I., M. L. Vázquez y A. Mogollón (2010), “Acceso a la atención en salud en Colombia”, Revista de Salud Pública, 12(5).
Vargas, J., y Molina, G. (2009), “Acceso a los servicios de salud en seis ciudades de Colombia: Limitaciones y consecuencias”, Revista Facultad Nacional de Sa-lud Pública, 27(2).
Velandia, F., N. Ardón, J. Cárdenas, M. Jara y N. Pérez (2001), “Oportunidad, satisfacción y razones de no uso de los servicios de salud en Colombia, según la encuesta de calidad de vida del Dane, Colombia”, Médica, 32(1).
Zambrano, A., M. Ramírez, F. Yepes, J. Guerra y D. Rivera (2008), “¿Qué mues-tran las Encuestas de Calidad de Vida sobre el sistema de salud en Colom-bia?”, Cadernos de Saúde Pública, 24(1).
206
JHORLAND AYALA GARCÍA
ANEXoS
ANEXo 1
Descripción de las variables del modelo econométrico
Variables Descripción
Estrato alto = 1 si la persona encuestada pertenece al estrato 5 o 6, y cero en caso contrario
Estrato medio = 1 si la persona encuestada pertenece al estrato medio bajo, medio o medio alto, y cero en caso contrario
Edad Edad de la persona encuestada en años
Edad al cuadrado Edad de la persona encuestadas en años elevada a la potencia de 2
Mujeres = 1 si la persona encuestada es mujer, y cero en caso contrario
Etnia = 1 si la persona encuestada pertenece a un grupo étnico, y cero en caso contrario
Prevención (médico) = 1 si la persona encuestada visita al médico sin estar enfermo, y cero en caso contrario
Prevención (odontólogo) = 1 si la persona encuestada visita al odontólogo sin estar enfermo, y cero en caso contrario
Rural = 1 si la persona encuestada vive en zona rural disper-sa, y cero en caso contrario
Prestadores Número de prestadores habilitados por cada 100.000 habitantes
Contributivo = 1 si la persona encuestada está afiliada al régimen contributivo, y cero en caso contrario
Especial = 1 si la persona encuestada está afiliada al régimen especial, y cero en caso contrario
No afiliado = 1 si la persona encuestada no está afiliada al sgsss, y cero en caso contrario
207
EL ACCESO A LA CONSULTA MÉDICA GENERAL EN COLOMBIA, 1997-2012
ANEXo 2
Coeficientes de estimación del modelo Probit: Determinantes del acceso a los servicios médicos en Colombia, 2012
Variable dependiente: Acceso a servicios médicos
CoeficientesErrores
Estándar z P>z [95% I.C.]
Soci
oeco
nóm
icas
y
cono
cim
ient
o de
l sis
tem
a Estrato alto 0,442 0,014 30,50 0,000 0,414 0,471Estrato medio 0,023 0,002 12,71 0,000 0,020 0,027Edad 0,000 0,000 -2,97 0,003 0,000 0,000Edad al cuadrado 0,000 0,000 40,32 0,000 0,000 0,000Mujeres 0,075 0,001 56,37 0,000 0,072 0,077Etnia -0,103 0,002 -61,97 0,000 -0,106 -0,100Prevención (médico) 0,452 0,001 311,53 0,000 0,449 0,455Prevención (odontólogo) 0,126 0,003 42,44 0,000 0,120 0,131Rural -0,129 0,002 -68,13 0,000 -0,133 -0,125
Del
sg
sss
Prestadores 0,057 0,001 60,83 0,000 0,056 0,059Contributivo 0,200 0,002 129,91 0,000 0,197 0,204Especial 0,332 0,004 75,55 0,000 0,323 0,341No afiliado -0,549 0,002 -237,14 0,000 -0,554 -0,545Constante -0,018 0,005 -3,79 0,000 -0,027 -0,009
Dife
renc
ias
regi
onal
es
Caribe -0,410 0,002 -165,77 0,000 -0,414 -0,405Oriental -0,345 0,003 -128,58 0,000 -0,350 -0,340Central -0,443 0,003 -166,19 0,000 -0,449 -0,438Pacífica (sin Valle del Cauca) -0,294 0,003 -98,98 0,000 -0,300 -0,288Bogotá -0,070 0,003 -26,07 0,000 -0,075 -0,065
Valle del Cauca 0,032 0,003 10,76 0,000 0,026 0,038sapsc -0,237 0,033 -7,26 0,000 -0,301 -0,173Orinoquía-Amazonía -0,455 0,005 -84,88 0,000 -0,465 -0,444
Observaciones 298370Wald chi2(12) 333125Prob > chi2 0,000Pseudo R2 0,062
Predicción 0,771
Nota: Todos los coeficientes son significativos al 1%.
Fuentes: Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 2012; Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps), 2012; Departamento Administrativo Nacional de Estadística — Dane, Cuentas Departamentales; y estimaciones del autor.
209
El APoSTAdERo dE lA mARINA dE CARTAGENA dE INdIAS, SuS TRAbAjAdoRES y lA CRISIS PolÍTICA dE lA INdEPENdENCIA
SERGIo PAolo SolANo dE lAS AGuAS*
RESUMEN
Este artículo estudia el Apostadero de la Marina de Cartagena de Indias du-rante el tránsito entre los siglos xviii y xix y, en particular, las características de los trabajos que en él se realizaban. Muestra que las labores de los sistemas defensi-vos demandaban grandes concentraciones de trabajadores, y que estas formas de trabajo estaban más allá del pequeño taller artesanal encabezado por un maestro y con la participación de la unidad familiar o de un escaso número de oficiales y aprendices. Sugiere que existió una relación entre la crisis del Imperio a partir de 1808, la crisis presupuestal del Apostadero y la crisis política de Cartagena, con el respaldo que los trabajadores brindaron al proyecto de independencia absoluta de España.
Palabras clave: Virreinato de la Nueva Granada, Cartagena de Indias, armada colonial, trabajo y relaciones laborales
Clasificaciones jel: N76, N96
* El autor es Profesor Titular del Programa de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de Cartagena y Director-Editor de la revista El Taller de la Historia. Correo electrónico: [email protected]. Este trabajo es un resultado del proyecto de investigación “Trabajo, movilidad social e independencia en el Caribe neogranadino de finales del siglo xviii: Pedro Romero, entre el artesano y el pequeño empresario”, registrado en la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Cartagena, 2015. Recibido: abril 18 de 2015; aceptado: mayo 19 de 2015.
Economía & Región, Vol. 9, No. 1, (Cartagena, junio 2015), pp. 209-243.
210
SERGIO PAOLO SOLANO DE LAS AGUAS
ABSTRACT
The Colonial Navy Docks and Shipyard in Cartagena de Indias, Its Workers and the Political Crisis of Independence
This article studies the Colonial Navy Docks and Shipyard of Cartagena de Indias in the late xviiith and early xixth centuries and, in particular, the charac-teristics of the activities undertaken there. We show that the defensive systems demanded large concentrations of workers, and that these went beyond the small artisan workshop led by a master craftsman, with the participation of the family unit or of a small number of journeymen and apprentices. We suggest that a re-lationship exists between the crisis of the Empire, beginning in 1808, the budget crisis of the Shipyard and the political crisis in Cartagena, with the support given by workers to the movement for absolute independence from Spain.
Key words: Viceroyalty of New Granada, Cartagena de Indias, colonial navy, labor and labor relations
jel Classifications: N76, N96
I. INTRoduCCIÓN
El mundo laboral de Cartagena de Indias de finales del siglo xviii tuvo unas particularidades cuando se le compara con otras poblaciones del Nuevo Reino de Granada, pues al lado de los pequeños talleres artesanales (Ruiz Rivera, 2007, p.137-153; Solano, 2013, pp.92-139), también existieron los espacios laborales del Apostadero de la Marina, de las Reales Obras de fortificación, la maestranza de la artillería, y los talleres de armería de los ejércitos reales. Para la segunda mi-tad de esa centuria estos talleres concentraron significativas cantidades de maes-tros artesanos, oficiales y jornaleros en las diversas actividades que demandaban los trabajos. Y en las fortificaciones también laboraba un pequeño número de esclavos del Rey y una importante cantidad de presidiarios.
En el Apostadero se concentraba el mayor número de trabajadores, ya que al ocupar Cartagena una posición de primer orden en el sistema de comercio y de defensa del Imperio Español, fue corriente la reparación y construcción de embar-caciones con propósitos militares y comerciales. Allí algunos maestros artesanos lograron ciertos privilegios, tales como una demanda hasta cierto punto conti-
211
EL APOSTADERO DE LA MARINA DE CARTAGENA DE INDIAS…
nua de trabajo, contratos de asentistas, mejores ingresos salariales y el orgullo y la pres tancia que les daba el saber que, en buena medida, las defensas militares de Cartagena dependían de sus labores y destrezas.
El propósito de este artículo es examinar las relaciones entre las formas de trabajo que demandaba el Apostadero, la crisis que este vivió durante el primer decenio del siglo xix y en qué medida esto influyó para que entre sus trabajadores surgiera la dirección popular de la independencia de Cartagena de 1811. Propo-nemos algunas hipótesis que añaden nuevos elementos a los estudios sobre las razones que llevaron a los sectores populares de Cartagena a abrazar la causa independentista.
Para desarrollar este estudio han sido útiles los informes de los comandan-tes del Apostadero de la Marina (presupuestos anuales y mensuales; informes al Tribunal de Cuentas de Santa Fe de Bogotá y a los virreyes, y los listados de tra-bajadores y sus respectivos jornales) que se hallan en el Fondo Guerra y Marina de la Sección Archivos Anexos y en el Fondo de Milicias y Marina de la Sección Colonia del Archivo General de la Nación de Colombia. También hemos em-pleado algunos documentos del Fondo de Secretaría de Despacho de Guerra del Archivo General de Simancas (España), y de algunos fondos del Archivo General de Indias, en Sevilla (España).
El artículo está organizado en cinco secciones, además de esta Introducción. En la primera se describen los rasgos generales del Apostadero, creado en 1750. En la segunda se examinan los inicios de la crisis presupuestal del Aposta-dero durante el primer decenio del siglo xix. En la tercera se estudian las carac-terísticas de sus trabajadores. En la cuarta se da cuenta de las posibilidades que ofrecieron las guerras a los trabajadores de Cartagena. Y en la quinta se presentan las respuestas de los trabajadores a la crisis de esa institución y de la ciudad, y cómo el conjunto de circunstancias llevaron a que ese descontento se expresara a través de canales políticos.
II. El APoSTAdERo dEl ARSENAl dE lA mARINA y Su PRESuPuESTo
Con la importancia adquirida por la guerra naval en los mares que bañaban las colonias hispanoamericanas y con el incremento del contrabando, los apos-taderos de la marina alcanzaron un lugar de importancia en el sistema defensivo del imperio español. Los apostaderos se crearon donde había poblaciones de im-
212
SERGIO PAOLO SOLANO DE LAS AGUAS
portancia geo-militar que, a su vez, tuvieran condiciones litorales favorables para el atraque, construcción y reparación de embarcaciones. Sobresalieron los apos-taderos de La Habana, San Blas de California, Guayaquil, El Callao, Veracruz, Valparaiso, Montevideo-Buenos Aires, Puerto Cabello y Cartagena de Indias. Te-nían bajo sus jurisdicciones extensas áreas costeras con el fin de prevenir y perse-guir el contrabando, rechazar la presencia de extranjeros y resguardar el traslado de riquezas, por ejemplo, los situados fiscales, entre distintas ciudades portuarias. Para cumplir su misión los apostaderos estaban dotados de escuadras de naves. También debían servir para la construcción y reparación de embarcaciones, y como arsenales, es decir, como sitios de almacenamiento de todos los pertrechos necesarios para el avío de los barcos y el reclutamiento de marineros. Estaban bajo la dirección de un comandante con atribuciones en todos los asuntos civiles y militares del personal bajo su mando y tenían secciones de tesorería, matrícula de la mar para alistar hombres con condiciones para la marinería, maestranzas de distintos oficios (carena, calafatería, carpintería de la mar, carpintería blanca, he-rrería, armería, velas y jarcias) y montepío producto del recaudo de las contribu-ciones deducidas de los sueldos para socorrerlos en caso de desgracias. Contaba con una junta de marina formada por quienes estaban al frente de esas secciones, disfrutando de autonomía administrativa y financiera con relación a las autorida-des ordinarias de las ciudades en las que estaban radicados (Arias, 1983, pp.963-986; Bernal, 2011, p.32).
En el caso de Cartagena de Indias, fue en 1750, después del ataque de la es-cuadra naval inglesa bajo el mando del almirante Edward Vernon (1741), que la Corona creó el Apostadero, situado sobre la corta playa del barrio de Getsemaní que en la actualidad ocupa el parqueadero del Centro de Convenciones, en la Avenida del Arsenal (ver Mapa 1). El propósito era contar con un sitio oficial para atender los barcos de guerra del Imperio, en especial los servían de guarda-costas para combatir el contrabando. Sin embargo, solo hasta 1786 se empezó a habilitar el lugar con almacenes, tinglados, muelle y un carenero (sitio de repara-ciones navales), que recibió el nombre del Boquete debido a que en unos de los costados del baluarte de Santa Isabel se abrió una puerta para facilitar la movili-zación del personal y de los pertrechos (Archivo General de la Nación, Sección Colonia (agn, sc), Fondo Milicias y Marina (MM), leg.15, f.346r). Se construyó en ese lugar porque de mucho tiempo atrás esas playas eran usadas como sitio para la construcción y reparación de embarcaciones menores (Archivo General de Indias (agi), Cuba, leg.709)
213
EL APOSTADERO DE LA MARINA DE CARTAGENA DE INDIAS…
MAPA 1Cartagena: Área portuaria en el siglo xviii
Nota: (1) Muelle de Cabotaje; (2) Apostadero de la Marina; (3) Muelle de la Machina; y (4) Almacenes de Manga.
Fuente: Detalle del “Plano de la plaza de Cartagena de Indias […]”, elaborado por el ingeniero Manuel de Anguiano. Depósito de la Guerra, Archivo de Planos, Estante J, Tabla 5, Cartera 2ª, Sección a, n.°7.
214
SERGIO PAOLO SOLANO DE LAS AGUAS
El Apostadero fue pieza clave en el área portuaria de Cartagena. De esta tam-bién formaban parte el carenero de La Machina, situado en una punta de la franja de tierra del islote de Bocagrande (a la entrada de la actual Base Naval),1 los almacenes y el muelle de la isla de Manga, y el muelle para embarcaciones menores situado en la parte exterior de la muralla, frente a las puertas que daban acceso a la Plaza de la Aduana (Mapa 1).
El Apostadero de Cartagena de Indias no llegó a ser de grandes proporciones, como si lo fueron los de Guayaquil (Juan y Ulloa, 1826, pp.57-66; agn, sc, MM, leg.74, ff.345r.-351v; Laviana, 1987, pp.227-301), La Habana (Serrano, 2008) y Veracruz (Martínez y Alfonso, 1999, pp.279-304; Cádiz y Duque, 1985, pp.105-115). Contaba con “[…] almacenes para arboladuras, jarcias y demás pertrechos […] tinglados para la pipería, norias para las aguadas, contaba con dispositivos para carenar, calafatear y refaccionar embarcaciones” (agn sc, MM, leg.15, f.346r). También disponía de algunos dispositivos técnicos que sobresalían en un mundo en que buena parte del trabajo se ejecutaba con base en la fuerza animal y huma-na (agi, Estado, leg.54, exp.4, ff.1r.-4v).
En 1787 se construyó un nuevo tinglado en el carenero del Boquete del Ar-senal para poner en seco las embarcaciones y repararlas (agn, Sección Archivos Anexos I-16, Fondo Guerra y Marina (saa, gM), leg.43-1, f.389r). En 1801 el infor-me de la Expedición de Costas dirigida por Joaquín Francisco Fidalgo describió algunas de estas instalaciones de la siguiente manera:
“En la misma Isla [Manga] se hallan los Almacenes o Tinglados del Rey destinados a conservación de lanchas cañoneras y maderas de construcción para uso de la Marina Real […]. Se dijo podía fondearse en cualquier lugar del puerto, pero el que sirve de fondeadero por más próximo a la ciudad es el que nombran Bahía en la inmediación del Fuerte San Sebastián de Pastelillo, donde hay 9 o 10 brazas
1 Desde mediados del decenio de 1750 se empezó a construir un muelle en la parte interna de la bahía, en uno de los islotes situados frente de la isla de Manga. A este muelle se le conocía con el nombre de La Machina. En el siguiente decenio se le hicieron algunas modificaciones, sobre los cuales el ingeniero Antonio de Arévalo informaba en 1769 que “[...] en esta plaza se hallan abiertos varios trabajos de consideración, como son los de la construcción del carenero para las embarcaciones de s. M. en esta bahía, en 4 brazas de fondo […]” (agn, sc, MM, leg.12, f.571r). Con tres filas de cubos de mampostería de cuatro metros cuadrados, con sus talleres y astilleros reales, era dirigido por un capitán, quien estaba al frente de maestros mayores en carpintería, calafatería, herrería, y oficiales y aprendices en cada oficio. No se conoce el uso que tuvo este muelle, pues en 1805 el ingeniero Ma-nuel de Anguiano solicitaba que el carenero del Apostadero situado en la parte de Getsemaní que daba hacía la bahía interior “[…] debe colocarse en la costa del frente de la bahía en el paraje nombrado la Machina en donde se construyó el año de 1768 un muelle al propósito con cajones de mampostería en fondo de 4 brazas […]” (Anguiano, 1805, f.vi).
215
EL APOSTADERO DE LA MARINA DE CARTAGENA DE INDIAS…
de agua sobre lama arenosa. Los navíos y fragatas, para quedar francos deben fondear al sur de Pastelillo y e.s.e del muelle de la Machina, y todos los buques han de amarrarse del n.e al s.o. El muelle de la Machina carece de esta máquina pero es muy conocido por su situación y ser de piedra único de esta materia en toda la bahía […] En sus proximidades carenan o pueden carenar buques de todos portes […]. En la lengua de arena estrecha del pie de la muralla occidental del ba-rrio Getsemaní, entre los baluartes de Barahona y San Lázaro y unido al de Santa Isabel, se halla el Carenero de la Marina Real, reducido a un muelle de madera para tumbar o dar de quilla a los bajeles guarda Costas, un tinglado u obrador de maestranza más bajo que la muralla, y un pescante que sirve de Machina para para arbolar y desarbolar los Guarda-costas u otros buques menores, como tam-bién para embarco y desembarco de artillería u otros grandes pesos. Se comunica el carenero con el barrio de Getsemaní por el portillo del Boquete que se halla entre los baluartes de Santa Isabel y San Lázaro más próximo al primero” (Fidalgo, 2012, pp.128-129).
Las necesidades del Apostadero, de la escuadra de guardacostas y de otras embarcaciones originó una economía que hasta el momento no ha sido analiza-da por quienes han estudiado el comercio por el puerto de Cartagena de Indias: proveedores de pertrechos, traídos de España o comprados a países neutrales; abastecedores de madera, jarcias, clavazón, alimentos, medicinas, materiales de construcción (ladrillos, tejas, arena, caracolejo), de velas y botijuelas de aceite para el alumbrado, de sebo, breas, alquitrán, platos y tazas de barro cocido; asentistas de pan y bizcochos; carnes; arroz; estopa; repuestos de bronce, cobre y hierro; motones; esteras; cordeles y muchos otros productos y objetos. Hasta donde la documentación consultada permite afirmar, muchas de estas actividades estaban en manos de pequeños y ocasionales comerciantes, y artesanos que sacaban pro-vecho de las oportunidades que ofrecían las demandas del Apostadero.2
III. VICISITudES PRESuPuESTAlES dEl APoSTAdERo
La vida del Apostadero dependió de un conjunto de circunstancias entre las que sobresalía la disponibilidad presupuestal, que se financiaba con las transfe-
2 agn, saa-i, 116, leg.79, f.180r.-183v; leg.43-1, ff.341r.-351v., 1116r.-1122v.; agn, sc, Fondo Historia Civil, leg.1, ff.443r.-458v; agn, sc, Fondo Virreyes, leg.16, ff.333-340 v; agn, sc, MM, leg.6, ff.1r.-222v; leg.42, ff.880r.-912v.; leg.57, ff.924r.-925v; leg.59, ff.1012r.-1013v.; leg.62, ff.530r.-532v., 537r.
216
SERGIO PAOLO SOLANO DE LAS AGUAS
rencias del situado, un subsidio proveniente de otras plazas.. El situado, sin em-bargo, estuvo sometido a los ciclos de la economía del imperio, a las frecuentes guerras en el Caribe y a los conflictos entre las distintas jurisdicciones políticas y militares que hacían presencia en Cartagena, que se disputaban la distribución del situado y de algunos recursos de las Cajas Reales de la ciudad. Por ejemplo, el incremento del tráfico de barcos que había recibido un impulso del Regla-mento de Libre Comercio de 1778, que debió redundar en la intensificación de los trabajos de reparaciones, ocurrió cuando el Apostadero atravesaba por serias dificultades económicas, obligando a sus administradores a solicitar empréstitos (agn, sc, Virreyes, leg.16, ff.333-340 v). Por disposición oficial, al Apostadero se le asignó un presupuesto de $150.000,oo anuales, suma que se conservó sin modificaciones hasta comienzos del decenio de 1790. Es posible que esta asigna-ción presupuestal haya servido durante los años de paz. Pero durante los años de guerra debió quedarse corta debido a que se incrementaban las reparaciones de embarcaciones, aumentaba la movilización de marineros, y se requerían más pro-visiones (armas y alimentos). Por eso, a partir de 1796 el dinero faltante para suplir esas necesidades empezó a ser proporcionado por las Cajas Reales de Cartagena (Cuadro 1). Esa especie de bonanza comenzó a revertirse a partir de 1808, con la crisis suscitada por la invasión francesa a España, pues hubo que trasladar grue-sas sumas de dinero a Madrid para poder sostener la guerra contra los invasores. Esto afectó al situado que la ciudad recibía para su defensa militar (Meisel, 2012, pp.204-208).
El Cuadro 1 contiene los presupuestos aprobados por la Junta de la Marina para distintos años del período 1791-1809. Aunque no se halló información sobre los presupuestos de 1799 a 1806, por otros documentos se sabe que la tendencia fue ascendente hasta el año de la crisis política de 1808, cuando por las razones de los acontecimientos en todo el Imperio las asignaciones presupuestales empe-zaron a decrecer.
En efecto, entre 1805 y 1810 el Apostadero vivió años difíciles debido a la crisis de las finanzas de Cartagena, agravada por la crisis externa y por los enfrentamien-tos entre distintas instancias del poder que controlaban las finanzas públicas. Su presupuesto había crecido, pero también habían aumentado sus deudas y buena parte de lo que ingresaba se gastaba pagando compromisos monetarios de años anteriores. Todos atentarían contra esta institución: el gobernador de la plaza, los ministros de las Reales Cajas de Cartagena, el Tribunal de Cuentas de Santa Fe de Bogotá y hasta los patricios de Cartagena. Todas las quejas giraban en torno a
217
EL APOSTADERO DE LA MARINA DE CARTAGENA DE INDIAS…
la autonomía que tenía el Apostadero de Cartagena para manejar la inversión de los dineros que estaban obligadas a entregarle las Cajas Reales, fuese del situado fiscal o de la recolección de los distintos gravámenes establecidos por disposicio-nes reales. Pese a que se trataba de asuntos reglados por reales cédulas, todos acu-saban a la marina de representar gastos exorbitantes y en muchas ocasiones one-rosos (“Representación de la Junta Provincial de Cartagena”, 2008 [1810], p.37). Entre agosto de 1808 y noviembre 1809 el Tribunal de Cuentas de Santa Fe de Bogotá objetó los informes de inversiones que presentó el tesorero del Apostadero de Cartagena (agn, sc, Virreyes, leg.12, ff.445r.-466v). A finales de 1809 el coman-dante del Apostadero se quejó al virrey porque Francisco Montes, gobernador de la provincia y plaza fuerte de Cartagena, ponía obstáculos para financiar las ne-cesidades más elementales de la escuadra marítima (agn, sc, MM, leg.31, ff.880r.-887v). A esto se sumó la demanda de la metrópoli de dinero de sus colonias para sostener la guerra con los franceses en el territorio de la península, bloqueando toda posibilidad de que llegaran los situados fiscales a Cartagena. Ello redundó en la parálisis de los trabajos en las fortificaciones y en el Apostadero.
CUADRO 1 Apostadero de la Marina de Cartagena:
Presupuesto para diversos años, 1791-1809
Año Presupuesto
1791 $150.000,oo
1792 $150.000,oo
1794 $124.954,oo
1796 $338.458,oo
1797 $218.224,oo
1798 $626.129,oo
1799 $214.976,oo
1806 $529.350,oo
1808 $536.503,oo
1809 $459.510,oo
Fuentes: agn, saa I-16, gM, leg.62-1, ff.402r., 465r.; leg.73-6, ff.983r., 985r.; leg.74-8, f.760v.; leg.78-11, f.778r.; leg.78-12, f.778r.; leg.78-13, ff.783r.-825r.; leg.93-12, ff.190r.-244v.; leg.102-11, f.224r.; agn, sc, Virreyes, leg.6, f.1232r.; agn, sc, MM, leg.47, f.447r.; agn, sc, Miscelánea, leg.100, f.631r.
SERGIO PAOLO SOLANO DE LAS AGUAS
CUADRO 2 Apostadero de la Marina de Cartagena: Comparación entre presupuestos
nominales y ejecutados, varios años, 1791-1809
Años 1791 1794 1797i-1806
iv-18071808 1809
Pres
upue
stos Nominal $150.000 $115.131 $218.224 $334.707 $536.503 $232.057
Ejecutado $147.489 $124.954 $170.913 $529.350 $232.057
Por concepto de
Sueldos y gratificaciones a plana mayor
31.503 47.536 11.277 11.808
Sueldos empleados del Ministerio
9.074 11.126
Sueldos, gratificaciones, raciones de mesa, estancia hospital, alquiler de casas, almacenes, gastos extraordi-narios, otros
74.764
Sueldos y gratificaciones oficiales de lanchas y barcos de guerra
45.904 30.623
Sueldos y gratificaciones de tripulantes y brigadas de lanchas y barcos de guerra
25.196
Sueldos de los capitanes empleados en el Apostadero
2.115
Sueldos oficiales y tripulan-tes de guarda costas
50.502 15.833 36.854
Sueldos y gratificaciones empleados arsenal
7.105 6.992
Sueldos de escribientes 1.560
Sueldos individuos de la mar del depósito
8.514 6.373
Sueldos de oficiales de matrículas
2.281 3.978 9.645 4.873 6.157
Sueldos de cirujanos 2.121 1.540 2.907
Sueldos de pilotos 6.682 3.568 4.640
Sueldos de cabos y rondines 2.519 1.720 1.896
Sueldos de criados y capella-nes de los guarda costas
1.765 1.939
EL APOSTADERO DE LA MARINA DE CARTAGENA DE INDIAS…
Sueldos de maestros mayores y trabajadores de las maes-tranzas
17.954 13.804 16.195 24.310 17.557 16.600
Asentista de víveres 13.035 47.922 110.162
Asentistas de alimentos y medicinas
4.170 1.300 140.286
Asentista pintor 361 102 200 750
Asentista herrero 1.500 1.027 15.951 8.140 8.000
Asentista motonero 472 2.371
Asentistas artesanos 587 21.073
Pensiones y montepío 222 1.307 765 1.237
Estancia hospital 2.512 375 1.023 418 1.027
Raciones a plata 2.336 3.057 3.434 4.800 5.374
Compra de pertrechos 85.450 49.912 57.372
Compra de géneros para los ingenieros
1.953 18.775
Compra de géneros y pertrechos para carenas y recorridos de embarcaciones
24.003 58.881 12.013
Compra de vestuarios para sentenciados
26 1.052
Alquileres de casas y alma-cenes
618 720 744 337 627
Gastos menores 1.680 1.161 2.784 1.228 2.200
Inversión en barcos surtos en el puerto
35.436 51.527
Inversión en lanchas de defensa de la ciudad
24.379
Inversión el goleta de correo La Piedad
3.202
Inversión en barcos de correo
1.057
Inversión tinglado de Man-ga para lanchas cañoneras
2.658
Carenas de botes de obras de fortificaciones
903
Pago deudas atrasadas del Darién
200
Otros 43.074
Fuentes: sc, agn, sc, Virreyes, leg.6, f.1227r.; agn, saa I-16, GM, leg.56-2, ff.1r.-160r.; leg.78-11, f.778r.; leg.78-12, ff.780r.; leg.78-13, ff.-818r.; leg.93-12, ff.190r.-244v.; leg.93-15, ff.506r.614v.; leg.102-11, ff.227r., 232r., 235v., 238v., 241v., 243r., 248v., 251v., 253r., 255v., 259r., 261r.-v., 263v., 266v., 269r., 270v., 272r., 274r., 277r.; agn, sc, MM, leg.47, ff.477r.-526v.
220
SERGIO PAOLO SOLANO DE LAS AGUAS
La eventual guerra con Francia llevó a que el virrey Antonio Amar y Borbón convocara de urgencia a la Junta de Guerra y de Real Hacienda de Cartagena de Indias. Esta se reunió el 14 de junio de 1809 para diagnosticar el estado de las defensas militares de la plaza fuerte y establecer las prioridades de los recursos que se debían solicitar a la Corona. En la reunión, Miguel Antonio de Yrigoyen, capitán de navío de la Real Armada y comandante del Apostadero, presentó un sombrío informe sobre el estado de la defensa naval de la ciudad. Como demostración de las restricciones económicas en el informe señalaba que varias embarcaciones para la defensa
“[…] se hallan varadas y desarmadas con el objeto de ahorros de gastos y almacena-dos sus útiles y pertrechos, aunque no todos y en disposición de armarse en poco tiempo bien que con algún costo. Dichas 6 cañoneras de la plaza solo tienen un tercio de sus tripulaciones con el fin de ahorrar […]”. (agn, sc, MM, leg.8, f.256r)
En 1810 Andrés de Oribe, nuevo comandante del Apostadero, comunicaba al virrey que se había visto precisado a tomar dineros de la vigencia presupuestal de ese año para pagar deudas del año inmediatamente anterior (agn, sc, MM, leg.55, ff.754r.-759v). En otra misiva le recordaba las reiteradas cartas que había enviado al gobernador de Cartagena para que autorizara a los funcionarios de las Cajas Reales de la ciudad a girar el presupuesto (agn, sc, Virreyes, leg.2, ff.991r.-993v), y en otra acusó directamente al gobernador de ser un obstáculo para que la marina funcionara con regularidad (agn, sc, MM, leg.54, ff.938r.-954v).
Por otra parte, la situación del Imperio también incidía de forma negativa debido a que la invasión francesa de España empezó a reflejarse en una escasez de recursos para el mantenimiento de las obras de defensa de Cartagena (agn, sc, MM, leg.13, ff.265r. y v., 268r). Adolfo Meisel ha mostrado en mucho detalle que el situado que recibió Cartagena en 1810, 212.500 pesos de plata, fue el más bajo desde 1798 y solo un 44,2% del que se obtuvo en 1809 (Meisel, 2011, pp.371-403). “Como resultado de esa reducción, durante la llamada primera república (1811-1815), Cartagena se enfrentó con una aguda crisis fiscal. Durante el bienio 1810-1811 la ciudad sólo recibió 200.000 pesos de situado, mientras que sus gas-tos anuales ascendían a 700.000 pesos” (Restrepo, 1969, p.64).
La Junta de Gobierno de 1810 afectó aún más la suerte del Apostadero. A partir de ese año los criollos elevaron reiteradas quejas contra el dominio de los militares sobre el gobierno local y provincial, aduciendo que era solo apto para
221
EL APOSTADERO DE LA MARINA DE CARTAGENA DE INDIAS…
sociedades no civilizadas, que muchas veces tomaban decisiones arbitrarias, y que generaban gastos muy onerosos para el situado fiscal y para las cajas reales de la ciudad. En agosto de ese año la Junta de Gobierno de Cartagena explicaba al Rey las razones que tuvo para deponer al gobernador Francisco Montes. La extensa comunicación decía que, en los primeros meses de gobierno de Montes, el Ayun-tamiento se sintió contento “[…] por el celo y actividad que manifestaba en los objetos del servicio, y más particularmente en el ahorro de las sumas inmensas que el Cuerpo de Marina se había acostumbrado a malgastar en este puerto […]” (“Representación de la Junta Provincial de Cartagena de Indias”, 2008, p.36).
En septiembre de 1810 la Junta de Gobierno procedió a reformar la marina, disminuyendo el número de barcos y de los oficiales asignados al Apostadero, extinguiendo la matrícula de marinero por considerarla muy onerosa para las actividades productivas de la provincia. En especial, se abolieron los privilegios que solo permitían que los matriculados pescaran en el mar y en los ríos, y que reservaba a las autoridades de la marina grandes extensiones de los bosques de maderas aptas para la construcción y reparación de embarcaciones (El Argos Ame-ricano, septiembre 17 de 1810). Pero las principales medidas estuvieron dirigidas a reducir el tren administrativo de la marina y a suprimir su autonomía financiera. También demandaron del Tesorero de la Marina un informe detallado de los gas-tos, el pago de los sueldos de los oficiales, una reducción drástica de la nómina, y la entrega de fondos y documentación a los funcionarios de las Cajas Reales de la ciudad (“Representación de Antonio Palacios”, 2008, p.73).
En septiembre de 1810 el comandante del Apostadero y varios oficiales de la marina adscrito a aquel renunciaron a sus cargos y regresaron a España, lo que fue bien visto por la Junta de Gobierno debido
“[…] a las angustiadas circunstancias de estas cajas, las urgentes necesidades que hay que atender, el crecido empeño que tienen contraído como los cortos medios que ofrece la provincia para sostener unos gastos como los de este ramo que ab-sorbe el producto de las Aduanas del Reino […]” (El Argos Americano, septiembre 17 de 1810).
Lo cierto es que la Junta de Gobierno dio el golpe final a las condiciones que habían permitido trabajo y ciertas prerrogativas a los artesanos, cuando en ese mismo año le quitó el carácter de Apostadero al puerto (El Argos Americano, septiembre 17 de 1810), es decir la condición de sitio de permanencia de la flota
222
SERGIO PAOLO SOLANO DE LAS AGUAS
de guardacostas, de reclutamiento de marinería (matrícula de la mar) y para la refacción de embarcaciones por cuenta del gobierno, y por tanto acabó con los asentistas. Ahora era un puerto libre y las embarcaciones contratarían los servicios de las maestranzas. Se creyó que la supresión del situado, que había estimulado las obras de defensa y por tanto el empleo de artesanos y jornaleros, era una crisis momentánea que se solucionaría rápidamente con el arribo de embarcaciones que estimularían el comercio y la producción (El Argos Americano, febrero 25 de 1814).
No se dispone de datos completos sobre el movimiento de entradas y salidas de embarcaciones al puerto de Cartagena para los años de la primera república (1811-1815). Sabemos que entre septiembre y noviembre de 1810 entraron al puer-to 20 embarcaciones y salieron 32 (El Argos Americano, septiembre 17; octubre 8, 15, 22, 29; noviembre 5 de 1810). En 1813 entraron 112 barcos extranjeros y 69 nacionales, para un total de 181 embarcaciones (El Mensagero de Cartagena de In-dias, febrero 25 de 1814). Esta cifra es significativa si se tiene en cuenta, como ya se anotó, que, según René de la Pedraja, en los 20 años transcurridos entre 1783 y 1804 (faltando datos para los años de 1791 y de 1794 a 1796) arribaron a Carta-gena 270 barcos procedentes de España, y en los 16 años de 1788 a 1804 (faltando cifras para los años de 1797 a 1801) salieron de Cartagena 276 con destino a esa metrópoli. Entre 1783 y 1798 llegaron al puerto 156 barcos procedentes de puertos extranjeros (De la Pedraja, 1979, pp.214-215).
En 1816, luego de la toma de la ciudad por las tropas de la reconquista españo-la al mando de Pablo Morillo, el Apostadero estaba desorganizado y sin operarios que realizaran los trabajos (agn, saa I-16, gM, leg.143-18, f.719r). Las levas que se realizaron a finales de diciembre de ese año para alistar marineros matriculados, tampoco produjeron los resultados esperados y escaseaban las tripulaciones de los barcos (agn, saa i-16, gM, leg.143-18, f.731r). Pascual Enrile, comandante de la flota marina de la reconquista, reorganizó el sistema de los maestros que sobre-vivieron, colocando un maestro mayor de maestranzas con el fin de controlarlos y determinar la política de contrataciones de los trabajadores. No tuvo asentista de herrería, cerrajería y armería y contrató con los talleres de la artillería los arreglos de los armamentos de los barcos (agn, saa i-16, gM, leg.140-17, f.344r). La experiencia había enseñado que las autonomía disfrutadas por los maestros mayores que trabajaban para el Apostadero, unida al descontento por situaciones de atrasos en los pagos, recortes presupuestales, el alto costo de vida y la crisis política abierta desde 1808, habían creado una situación propicia para que los
223
EL APOSTADERO DE LA MARINA DE CARTAGENA DE INDIAS…
trabajadores concentrados se movilizaran rápidamente el 14 de junio de 1810, cuando se derrocó al gobernador Francisco Montes, y luego el 11 de noviembre de 1811, cuando se declaró la independencia absoluta (agn, saa i-16, gM, leg.140-17, f.344r). Además, Enrile consideraba que buena parte de las reparaciones de-bían hacerse en el puerto de Santa Marta, dado que estaba más próximo al de La Habana, epicentro de la construcción naval española en América (agn, saa I-16, gM, leg.143-18, f.733r).
Y no se equivocaba en su prevención contra los trabajadores del Apostadero, pues de allí había salido la dirección popular del proceso independentista. Las formas organizativas de las maestranzas de carpinteros de ribera y de calafates prestaron importantes servicios a la causa republicana durante la guerra de 1812 contra la realista provincia de Santa Marta, cuando se requirió de muchos bon-gos, champanes y lanchas para movilizar tropas y para los combates fluviales en el rio Magdalena. Asimismo, cuando las tropas republicanas sitiaron a Cartagena en 1820, nuevamente se mostró la importancia de esas maestranzas. Así lo relató Pedro de Villa, un carpintero de ribera que en ese año se presentó en Turbaco, población donde los republicanos estaban acuartelados. La orden que recibió fue: “[…] habiéndosele comunicado una orden por conducto del maestro Diego Murillo para que todos los artesanos se presentasen a la Maestranza lo verificó como uno de tanto, marchando al tercer día […] para la villa de Barranquilla para los trabajos de las fuerzas sutiles […] en donde permaneció hasta la conclusión del trabajo […]” (agn, Sección República, Peticiones y Solicitudes, Solicitudes Magdalena-Noviembre, leg.2, f.376r).
IV. loS TRAbAjAdoRES dEl APoSTAdERo
El funcionamiento del Apostadero de Cartagena de Indias se regía por una real ordenanza de 1776 (Ordenanza de s.m., 1776, pp.314-342) que reglamentaba todo lo relacionado con administración de los Reales Arsenales de Marina del imperio español. Los Cuadros 3 y 4 muestran como estaba organizada la adminis-tración del Apostadero de Cartagena. Esas normas también regían para la contra-tación y administración de los trabajos y de los trabajadores. Había un grupo de trabajadores estables (maestros mayores, asentistas, rondines, mandos medios de las embarcaciones) y el resto que se empleaba en los barcos como marineros. En las reparaciones de aquellos fluctuaba según las necesidades. Los requerimien-
224
SERGIO PAOLO SOLANO DE LAS AGUAS
tos de mano de obra se ampliaban o contraían según las urgencias, las necesi-dades y la disponibilidad de presupuesto. En las contrataciones de trabajadores también influía la periodicidad con que se reparaban las embarcaciones, lo que a su vez estaba sometido a ciertas contingencias, como las variaciones del clima en el área sobre la que tenía jurisdicción el apostadero de Cartagena. Las épocas de lluvia y de fuertes vientos determinaban reparaciones más continuas que durante los periodos secos. Las zonas donde se prestaba el servicio también influían. Por ejemplo, las inmediaciones de Portobelo, en el istmo de Panamá, eran tenidas como una especie de infierno cuyas condiciones climáticas deterioraban rápida-mente las embarcaciones que fondearan por largos periodos.
Sus trabajadores estaban distribuidos por jerarquías y oficios en diferentes espacios. Los Cuadros 3, 4, 5 y 6 muestran el personal vinculado al Apostadero en distintos años de finales del siglo xviii. En los Cuadros 3 y 4, correspondientes a 1798 y 1809, respectivamente, se incluye el personal administrativo, maestros mayores, artesanos asentistas, guardias del Arsenal y la marinería, mas no a las distintas maestranzas de trabajadores organizadas por los oficios de calafatería, carpintería de ribera, velas y pintura.
Según los Cuadros 3 y 4 el peso de la marinería en el total de empleados y trabajadores era de alrededor del 80%. Sin embargo, esos cuadros nos presentan unas imágenes detenidas en el tiempo, dado que en la realidad la marinería en el puerto fluctuaba de acuerdo al arribo de embarcaciones, al movimiento de carga y si era tiempo de paz o de guerra, como también si eran del servicio de guarda-costas o del comercio. Por ejemplo, según otra información de archivo de 1786, siete barcos (una balandra, dos goletas, dos galeotas y dos lanchas cañoneras) ocupaban 30 oficiales y 244 marineros (agi, Estado, leg.54, exp.4). En informe rendido en 1789, el arzobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora dice que 28 embarcaciones del servicio de guardacostas tenían una tripulación total de 1.012 marinos distribuidos entre la oficialidad mayor, oficialidad de mar, artilleros de preferencia, artilleros ordinarios, marineros, grumetes, pajes, tropas de infantería y criados. El mayor contingente era el formado por los marineros y grumetes, con algo más del 50% de aquella cifra (agi, Estado, leg.54, exp.4). Sin embargo, se trata de un informe rendido en el momento más florecientes de la escuadra de Cartagena. Ocho años después, en 1798, siete embarcaciones ocupaban 584 tri-pulantes (Cuadro 3), y para 1809 ocho guardacostas ocupaban a 468 tripulantes (Cuadro 4).
225
EL APOSTADERO DE LA MARINA DE CARTAGENA DE INDIAS…
CUADRO 3 Apostadero de la Marina de Cartagena:
Personal administrativo y trabajadores, 1798
Secciones laborales Personal Total
Personal administrativo del Arsenal:
— Comandante del Arsenal; — Ayudante del comandante;— primer ayudante del
Arsenal; — Ministro principal;
— Interventor de la Real Hacienda;
— guarda almacén general;— Encargado de compras Menores.
7
Personal de la Mar que labora en el Arsenal:
— 3 primeros guardianes; — 2 segundos guardianes; — 1 patrón de bote; — 2 patrones de lanchas;
— 15 artilleros de la mar; — 25 marineros;— 40 grumetes. — 1 tonelero.
89
Juzgados de Matrículas:
En Cartagena: — 1 asesor de matrículas;— 2 escribanos;
— 1 cabo de alguacil de matrículas.
4
Maestros artesanos mayores:
— de carpinteros de ribera; — de calafates;
— de velas. 3
Cabo y rondines del Arsenal:
— Cabo de rondines; — 12 rondines 13
Asentistas artesanos:
— tornería y motonería; — herrería, cerrajería, armador y fundición.
2
Tripulaciones en 7 embarcaciones:
— 30 oficiales mayores;— 24 artilleros de preferencia;— 26 artilleros ordinarios;— 4 guardianes primeros;— 6 guardianes segundos;— 19 artilleros ordinarios;— 4 carpinteros segundos;— 4 calafates segundos;— 4 prácticos de costas;
— 4 cocineros;— 5 patrones de lanchas;— 4 sangradores;— 7 despenseros;— 100 marineros;— 161 grumetes; — 28 infantes de marina;— 8 pajes; — 20 criados de los oficiales.
466
Total 584
Fuentes: agn, sc, Virreyes, leg.6, ff.1229r.-1231r., 1233r.
Los marineros eran reclutados por el Juzgado de Matrícula, dependencia ad-ministrativa del Apostadero que a su vez tenía a los cabos de matrículas, personas encargadas en las distintas poblaciones relacionadas con el mundo fluvial y marí-
226
SERGIO PAOLO SOLANO DE LAS AGUAS
CUADRO 4Apostadero de la Marina de Cartagena:
Personal adminstrativo y trabajadores, 1809
Secciones laborales Personal Total
Personal administrativo del Arsenal:
— Comandante del Arsenal; — primer ayudante del Arsenal; — primer contador del Astillero; — guarda almacén general; — interventor de la Real Hacienda;
— guarda almacén del depósito de maderas;
— primer piloto vigía en el Cerro de la Popa.
7
Personal de la Mar que labora en el Arsenal:
— 1 primer contramaestre; — 1 segundo contramaestre; — 3 primeros guardianes; — 3 segundos guardianes; — 4 patrones de embarcaciones; — 1 maestre de víveres; — 1 tonelero;
— 6 prácticos del puerto; — 1 condestable primero
de artillería marina; — 20 artilleros ordinarios; — 20 marineros; — 20 grumetes.
81
Juzgados de Matrículas:
En Cartagena: — 1 comandante; — 1 contador; — 1 auditor;
— escribano; — 1 alguacil de matrículas; — 5 cabos primeros; — 2 cabos segundos.
12
Maestros mayores: — de Carpinteros de ribera; — de calafates;
— de velas. 4
Cabo y rondines del Arsenal:
— Cabo de rondines; — 12 rondines 13
Asentistas de: — pintura; — tornería y motonería;
— herrería, cerrajería, armador y fundición.
3
Tripulaciones en 8 embarcaciones:
— 33 oficiales mayores; — 54 oficiales de la mar; — 26 oficiales de artillería de preferencia; — 83 oficiales de artillería
ordinarios;
— 118 marineros; — 118 grumetes; — 61 infantes de marina; — 23 varios.
515
Total personal 1809 635
Fuentes: agn, sc, MM, leg.47, ff.481r.-483r., 485r., 489r., 481r. y v.
227
EL APOSTADERO DE LA MARINA DE CARTAGENA DE INDIAS…
timo, para construir listados de hombres aptos para ser incluidos en los listados de matriculados, y de enviarlos al puerto de Cartagena para que prestaran ese servicio (agn, sc, Cabildos, leg.4, ff.34r.-41v; agn, sc, MM, leg.33, ff.315r.-446v; leg.53, ff.958r.-998v).
Al lado de la marinería también eran significativas las maestranzas de los ca-lafates, carpinteros, herreros, cerrajeros, carpinteros de ribera, torneros, armeros, obrajeros (capataces), cabos de rondines, rondines (vigilantes) motoneros (para manejar los cabos), pintores, cabos de matrículas (Cuadros 5 y 6). Además, había asentistas que contrataban mano de obra, a la que retribuían de acuerdo con los oficios, predominando, en los casos de trabajo especializado, el salario por producción y, para los jornaleros, el salario diario establecido de acuerdo a una combinación entre la costumbre y los precios del mercado (agn, sc, MM, leg.47, ff.477r.-526v).
Los trabajadores agrupados en maestranzas realizaban las labores propias de sus oficios. Los carpinteros de ribera y calafates se encargaban del reconocimien-to (“recorrido”) y la señalización (“baliza”) de las áreas del barco en las cuales había que hacer reparaciones. Algo parecido hacían los especialistas en construir y reparar las velas y jarcias, los pintores, herreros, montoneros, cordeleros, farole-ros. Una vez las embarcaciones eran puestas en seco, grupos de los más avezados carpinteros de ribera y calafates recorrían los barcos, tanto en sus partes internas como externas, examinaban los cascos, determinaban y señalaban (baliza) las par-tes que requerían de trabajos detallados. El número de trabajadores empleados en estas operaciones dependía de las dimensiones de los barcos y de los daños y trabajos a realizar. En 1787, en el recorrido y baliza de dos balandras se emplearon dieciocho carpinteros y calafates durante ocho días (agn, saa i-16, gM, leg.43-1, ff.142r-144r). Pero en las mismas operaciones en una fragata (que era mucho más grande) se utilizaron 16 calafates durante 12 días (agn, saa i-16, gM, leg.43-1, ff.150r. y v).
Luego, las cuadrillas de carpinteros de ribera procedían a cambiar las tablas deterioradas, los clavos y pernos, y a limpiar la madera del caracolejo y de las rémo-ras que la debilitaban. Una vez hecha esta parte del trabajo, entraban en actividad los calafates que tenían que llenar con estopa alquitranada las junturas de las tablas y recubrir el casco con brea para impermeabilizarlo. La quilla del barco necesitaba un trabajo especial con fuego para hacerla más resistente. Luego se seguía con el trabajo en la parte interna de la embarcación y se reparaban y/o cambiaban las maderas de la ligazón y los cuadernales que estuviesen vencidos. Se hacían ajustes y se determinaban las piezas metálicas que debían cambiarse.
228
SERGIO PAOLO SOLANO DE LAS AGUAS
Al frente de estos grupos estaban los maestros mayores de cada oficio, que po-dían tener una vinculación directa con la Marina, ser contratados eventualmen-te, o ser asentistas. Todo dependía de la importancia y urgencia de los trabajos, y de la oferta de mano de obra capacitada. Por ejemplo, en 1796 había maestros mayores vinculados de forma directa a los trabajos del Apostadero, que estaban al frente de las respectivas maestranzas de carpinteros, calafates, veleros, careneros y pintores. Los listados de jornales muestran que, además del maestro mayor que encabezaba cada maestranza, incluían a otros maestros y también oficiales, apren-dices y jornaleros (peones) (Cuadro 5) (agn, saa i-16, gM, leg.42-9, ff.468r.-493v).
CUADRO 5 Apostadero de la Marina de Cartagena:
Maestranzas de trabajadores y jornales en refacción de embarcaciones, 1786
Maestranzas (trabajadores)
Jornales (reales de plata)
Maestranzas (trabajadores)
Jornales (reales de plata)
Maestranzas (trabajadores)
Jornales (reales de plata)
Carpinteros 4 10 Aserradores
1 13 3 9 12(medio real la
vara)
18 12 4 8 Veleros
2 11 2 7 1 15
7 10 7 6 10 6
6 9 4 5 2 3
31 8 5 4 Toneleros
9 7 12 3 1 12
11 6 Peones de calafatería 1 6
8 5 9 4 Faroleros
5 4 Albañiles 1 6
10 3 3 8 Sastres
4 2 Peones de Albañiles 1 4
Calafates 6 4 1 3
1 13 Rondín Tripulantes de falúa
27 12 1 2 17 4
3 11 250 255 reales
Fuentes: agn, saa i-16, gM, leg.42-9, ff.468r.-493v.
229
EL APOSTADERO DE LA MARINA DE CARTAGENA DE INDIAS…
Todo el personal dedicado al trabajo manual fluctuaba de acuerdo a diversos factores que podían ampliar o restringir la demanda de trabajo. La carena y el calafateo de las embarcaciones eran las actividades que más trabajadores movi-lizaban pues implicaban sacarlas en seco, armar tinglados en torno a los cascos para facilitar los trabajos, movilizar maderas, breas, betunes, estopas, vigilantes (rondines), maestros mayores y grupos de operarios que realizaban las labores. El total de estos dependía del estado en que se encontraran, de la disponibilidad de recursos económicos en el Apostadero, y de las dimensiones de los barcos.
Los informes de los administradores del Apostadero correspondientes a los años de 1786-1787, cuando hubo un significativa demanda de trabajo para ca-renar y calafatear 15 embarcaciones, detallan las labores de 112 carpinteros de ribera; 72 calafates y 9 peones de calafates; 13 veleros; 12 aserradores; 9 albañiles; 2 toneleros; 2 sastres y un farolero. Fueron en total 232 trabajadores ocupados diariamente, de domingo a domingo. Durante varios meses se estabilizó el em-pleo en 232 trabajadores, en promedio (agn, saa i-16, gM, leg-42-9, ff.628r.-629r).
CUADRO 6 Apostadero de la Marina de Cartagena: Empleo mensual de trabajadores,
por oficios, enero-septiembre de, 1792
Meses Carpinteros de ribera
Cala- fates
Vele- ros
Tonele- ros
Alba- ñiles
Aserra- dores
Sastres Faro- leros
Enero 126 52 7 2 13 13
Febrero 146 72 5 5 3 16 5 1
Marzo 139 74 4 1 6 13 1
Abril 63 38 1 4 16 1 1
Mayo 58 36 1 3 18 1
Junio 85 23 1 3 14 1
Julio 86 24 6 1 3 34 1
Agosto 33 5 3 1 2 4
Septiembre 24 5 1 2 1
Fuentes: agn saa i-16, gM, leg.56-2, ff.676r.-776r.
En el Cuadro 6 se muestra el empleo en los oficios más importantes de las maestranzas del Apostadero durante nueve meses de 1792. Los tres primeros me-
230
SERGIO PAOLO SOLANO DE LAS AGUAS
ses muestran unas cifras significativas de contrataciones, mientras que de abril en adelante las cifras bajaron. Durante enero, febrero y marzo las maestranzas se ocu-paron de hacer los recorridos, balizas y refacciones de una fragata, una balandra, un balajú, una galeota y una lancha cañonera. También hicieron los velámenes para la fragata, la balandra, y la lancha cañonera, y los toldos para botes, arre-glo de toneles y pipas, aserrar maderas para las reparaciones y para el almacén, hacer bateas y parihuelas, los tinglados de la Aguada (agn, saa I-16, gM, leg.56-2, ff.676r.-711v). De abril a septiembre de ese año los trabajos disminuyeron, concentrándose en desforrar y echar cubierta a una balandra, dos balajús, a las lanchas de una balandra Se recorrieron, además, las obras muertas de una goleta y de un balajú. Se hizo el recorrido y los velámenes de una lancha cañonera. Se carenó una goleta. Se llevaron a cabo trabajos de recorrido y arreglo de velámenes de una galeota y de una lancha cañonera. Se reconstruyeron los tinglados del Arsenal. Los carpinteros confeccionaron remos, y otros trabajadores arreglaron barriles, banderas y gallardetes para embarcaciones. Se arreglaron los tejados de la Aguada, los caños del Boquete, y se hicieron repuestos para almacenes (agn, saa i-16, gM, leg.56-2, ff.733r.-766v).
Con las necesidades que trajeron las labores en el Apostadero, al igual que las realizadas en la Maestranza de la Artillería y en las Reales Obras de Fortificación, creció el número de ejercitantes de los oficios que trabajaban los metales resis-tentes (herreros, cerrajeros y armeros). Según los censos de artesanos de 1780 en la ciudad había 20 herreros, 6 armeros y 1 fundidor (agn, sc, Miscelánea, leg.31, ff.148r.-154v., 1014r.-1015v.; agn, sc, fondo Censos Redimibles-Censos Varios De-partamentos (cR-cvD), leg.6, ff.259r.-260v., y 615r.-619v.; agn, sc, cR-cvD, leg.8, ff.75r.-134v). Sin embargo esa cifra no refleja la realidad, pues cuando se estudian los informes de quienes estaban al frente de las Reales Obras de Fortificación, del Apostadero y de la Real Maestranza de la Artillería, se observa que aparecen nombres de herreros y armeros no registrados en el mencionado censo.
V. GuERRAS y oPoRTuNIdAdES lAboRAlES
Desde que se empezaron a construir los sistemas de fortificaciones y de defen sa de las ciudades coloniales españolas era tradición que la mayoría de las maestrías mayores en las maestranzas en las obras de fortificaciones, armería, carpintería de ribera y calafatería fueran desempeñadas por menestrales de origen español.
231
EL APOSTADERO DE LA MARINA DE CARTAGENA DE INDIAS…
Este también era el caso en otras maestrías mayores que ejercían peritazgos sobre asuntos públicos y judiciales, como era el caso de los alarifes (agn, sc, Miscelá-nea, leg.22, ff.486r.-498v). Estos artesanos se contrataban en ciudades españolas, conviniendose por escrito el monto de los salarios, las prerrogativas de que dis-frutarían, el tiempo de permanencia en las colonias y los compromisos que ad- quirían.3 Dependiendo del oficio, de las necesidades de las colonias y de los en-cargos que se les hicieran, estos maestros podían importar sus equipos de trabajo formados por oficiales y aprendices (agi, Contratación, leg.5520, exp.2, ff.1r.-14v; leg.5495, exp.2. ff.1r.-8v; agn, sc, cR-cvD, leg.6, f.618r.)
Aunque una de las razones esto, que aún aducían algunos ingenieros a finales del siglo xviii, era la escasa capacitación de la mano de obra local (agn, sc, MM, leg.35, ff.465r.-467v), los informes de ingenieros al frente de las Reales Obras de Fortificaciones, del taller de la Artillería y del Apostadero de la Marina muestran que para el tránsito del siglo xviii al xix los maestros artesanos nativos ya estaban desplazando a los españoles. Esto ocurría gracias a que se combinaron unas cir-cunstancias propicias para que se le empezara a dar importancia a la mano de obra nativa, por encima de las objeciones raciales que hasta entonces habían primado para objetar el acceso de los maestros de color a las maestrías mayores de los oficios (Solano, 2013, pp.92-139). Los factores de contexto internacional tuvieron un peso determinante. En épocas de paz muchos de los pertrechos y repuestos necesarios para equipar y reparar las embarcaciones eran traídos de España, como lo muestra el informe que rindió en 1777 el comandante de Guar-dacostas al virrey Manuel Antonio Flórez sobre productos venidos del arsenal de El Ferrol (España) (agn, saa i-16, gM, leg.56-2, ff.733r.-766v). En 1786 se le infor-maba al virrey Antonio Caballero y Góngora que el Apostadero de Cartagena se había aprovisionado del Arsenal de La Coruña (agi, Estado, leg.54, exp.4, ff.1r.-6v). Un año después compraba casi todo lo necesario para las 16 embarcaciones que estaban adscritas al servicio de la defensa de Cartagena (agn, saa i-16, gM, leg.43-1, f.473r.; leg.79-1, ff.628r.-730v). Pero en años de guerra podían agotarse las existencias de repuestos y otros materiales en el almacén debido al creciente número de reparaciones de los barcos (agn, saa i-16, gM, leg.79-1, ff.180r.-183v).
3 Archivo General de Simancas, Secretaría Despacho de Guerra (ags, sDg), leg.7073, exp.17, ff.93r.-103v; leg.7237, exp.55, ff.9r.-9v; leg.7238, exp.18, ff.123r.-128v; leg.7241, exp.31, f.29r; agn, sc, MM, leg.1, ff.480r., 489r; leg.22, ff.54r.-55v; leg.60, ff.162r.-164v; agn, sc, Miscelánea, leg.120, ff.21r.-30v; agn, sc, Policía, leg.8, f.684r; agn, saa, i-16, gM, leg.16, ff.534r.-541v.
232
SERGIO PAOLO SOLANO DE LAS AGUAS
Esa relación entre paz e importación de pertrechos y herramientas de los arse-nales de España y de guerras navales y producción de algunos elementos en el me-dio también se evidencia en los informes de los ingenieros al frente de los talleres de la Artillería, donde se discriminaba entre lo que venía de España y lo que se podía producir por parte de los artesanos raizales. En 1790 el ingeniero Antonio de Arévalo, encargado de las obras de las fortificaciones, solicitaba traer de Espa-ña herramientas y otros productos de hierro y acero necesarios para adelantar los trabajos (ags, sDg, leg.7241, exp.31, ff.131r.-143v.; leg.7241, exp.31, ff.12r.-17v).
Pero todo cambiaba en medio de las continuas guerras inter-imperiales que tuvieron como escenario el Gran Caribe. Desde la guerra de 1739-1741 contra los ingleses se fue haciendo evidente que, en momentos de apremio, la mano de obra nativa podía asumir las labores de construcción y reparación de los distintos siste-mas de defensa de la ciudad. En ese año los trabajos de herrería para las cureñas de cañones, reparaciones de fusiles, albañilería en baluartes y murallas, cantería, carpintería de ribera y calafatería fueron asumidos en su mayoría por artesanos y trabajadores oriundos de Cartagena.
Las posteriores guerras con Inglaterra (1779-1783, 1796-1802 y 1805-1806), y con Francia (1793-1795), le habían otorgado una función de primer orden a los oficios que trabajaban con metales empleados en armas y embarcaciones. Esas oportunidades no se presentaban en otras ocupaciones como la sastrería, pues los uniformes de los dos batallones que formaban el Regimiento Fijo eran elaborados en España, restringiendo la posibilidad de que los sastres locales se hicieran a una demanda de significativas proporciones (ags, sDg, leg.7059, exp.14, f.8v.). Igual sucedía con el correaje de cuero que utilizaban los soldados. Solo les quedaban las reparaciones de uniformes, botas y correajes. Los reglamentos contemplaban que los uniformes debían renovarse cada año y el armamento debía cambiarse cada 10 años, aunque no siempre sucedía así.
Durante las guerras las condiciones eran más favorables para los trabajadores del metal debido a las dificultades para el aprovisionamiento. Por ejemplo, en la guerra de 1779-1783 con Inglaterra, una relación de los suministros de Cartagena para defenderse y resistir un posible sitio muestra lo que había en los almacenes, como también los artículos de metal adquiridos y lo que se fabricó en la ciudad (agn, sc, Historia Civil, leg.18, ff.190r.-204v). De nuevo, en 1780, las autoridades del Apostadero se quejaban porque en los Almacenes de la Escuadra de Guarda-costas de Cartagena no había materias primas para equipar barcos, en especial todo lo relacionado con velámenes y jarcias. Achacaban la escasez a que nada
233
EL APOSTADERO DE LA MARINA DE CARTAGENA DE INDIAS…
llegaba de España y se habían agotado las existencias, lo que obligó a realizar importaciones de Curazao (agn, sc, MM, leg.62, ff.481r.-499v). En informe sobre el estado de la marina que rindió en 1789 el virrey Antonio Caballero y Góngora como anexo a su Relación de Mando, señalaba que “[…] en tiempo de la pasada guerra, mi antecesor el Señor Don Manuel Antonio Flórez no pudo conseguir saliese del puerto un solo buque de los pocos que había, por faltar en estos al-macenes los utensilios necesarios de su habilitación […]” (ags, sDg, leg.54, exp.4, ff.1r.-6v).
En 1793, ante la inminencia de la guerra con Francia el gobernador militar de Cartagena relacionó los pertrechos, herramientas y materias primas que debían venir de España y cuales existían y/o podían producirse en la ciudad. Excluía los clavos porque consideraba que su almacenamiento y por razón del clima, se dete-rioraban rápidamente. Sugería que era mejor comprárselos a los herreros locales que los producían en sus talleres (ags, sDg, leg.7241, exp.31, ff.17r., 33r). Y en 1799 el comandante, ante la imposibilidad de La Habana de proveer lo necesario a la escuadra de guardacostas de Cartagena, pedía permiso para negociar con embarcaciones neutrales en el conflicto naval que se vivía con Inglaterra (1796-1802) para que trajeran cordeles, aparejos, cabos, jarcias, velas (agn, sc, Historia Civil, leg.1, ff.443r.-447v).
Esa escasez durante las guerras también incluía objetos de metal traídos de España y necesarios para otros trabajos productivos. Por ejemplo, en 1800 una mujer de Mompox que se hallaba al frente de los negocios de su esposo se que-jaba porque la guerra con Inglaterra imposibilitaba traer efectos de Castilla, en especial herramientas, las que se habían encarecido de manera exorbitante, de tal manera “[…] que los hacendados, los que tienen tejares, los mineros, los oficiales, todos sufren un conocido menoscabo y perjuicio, por cuya razón es forzoso se atrase la agricultura, las artes, los oficios, las minas, el aumento de los edificios, y lo demás que hace florecer los lugares” (agn, saa i-16, gM, leg.19-23, ff.350r.-356r).
En consecuencia, el cierre de los circuitos de tráfico mercantil para traer herra-mientas y repuestos de España, y las necesidades de la guerra naval y de artillería creaban condiciones favorables aprovechadas por los herreros, armeros, cerraje-ros y fundidores para producir armas blancas. Y piezas de primera necesidad para barcos. Pero, a su vez, sobresalir también dependía de la dedicación, responsabi-lidad, destreza e inventiva en sus respectivos oficios. Es el caso de Pedro Romero, quien se favoreció por sus conocimientos y destrezas técnicas, su responsabilidad, la buena fama ganada en el ejercicio de los oficios y la consolidación de su taller
234
SERGIO PAOLO SOLANO DE LAS AGUAS
(Pombo, 2010 [1810], p.272; Blaa, Década Miscelánea de Cartagena, Cartagena, no-viembre 9 de 1814). Todo esto debió lograrlo gracias a un estilo de vida en que la valoración del trabajo y del estudio de sus artes, la vida austera y la honorabilidad familiar eran piedras angulares (Solano, 2015).
VI. dESCoNTENTo y ACTITudES PolÍTICAS dE loS TRAbAjAdoRES
Todo esto empezó a perderse para finales del primer decenio del siglo xix, cuando a los problemas presupuestales del Apostadero se agregó el alto costo de vida y la crisis de la monarquía y del imperio a partir de 1808. En conjunto estas situaciones crearon un clima propicio para el descontento, como se desprende de la lectura de los informes y del cruce de correspondencia entre varios oficiales de Cartagena con el virrey, que revela que la principal inconformidad provenía de la marina porque era la más afectada por las políticas del gobernador de Cartagena. En 1810 Andrés de Oribe escribía al virrey: “[…] llegando por último este señor Gobernador al extremo de sitiarnos por hambre, para ver cómo cuanto antes aca-ba con este infeliz resto de Apostadero […]” (agn, sc, MM, leg.31, f.880r). Se redujo la demanda de mano de obra y algunos trabajos se paralizaron, lo que tuvo un fuerte impacto en la economía de muchos hogares que dependían de los trabajos en el Apostadero, y de manera indirecta se vieron afectados otros sectores que también dependían de manera indirecta del circuito económico que se había creado gracias a los ingresos de los trabajadores.
Durante los primeros años del siglo xix los habitantes de Cartagena de Indias y de su provincia empezaron a sentir los rigores de la escasez de alimentos, las especulaciones de los acaparadores y el alto costo de vida. La lecturas de las com-pras de víveres del Apostadero para proveer a las tripulaciones, así como también las del Hospital Militar de San Carlos, revelan una estabilidad de precios, que da paso a un paulatino proceso alcista que se acelera a partir de 1804 en adelante.4 Cartagena no era una plaza fuerte autosuficiente en lo relativo a alimentos, y
4 agn, sc, fondo Abastos, leg.2, ff.1r.-30v, 55r.-59v; leg.9, ff.570r.-635v, 819r.-902v, 877r.-894v; agn, sc, Cabildos, leg.2, ff.647r.-675v; gn, sc, Miscelánea, leg.7, ff.626r.-635v; leg.61, ff.882r.-890v; agn, sc, Virreyes, leg.16, ff.767r.-777v, ff.767r.-777v.; 798r.-800r.; 814r.-820v.; 850r.-854r.; 864r.-870v.; 872r.-877r; agn, sc, MM, leg.31, ff.880r.-887v; agn, saa i-16, gM, leg.16-23, f.213r; leg.18-2, f.946r., 973rv; leg.24-8, f.153v; leg.89-4, ff.221r, 233r-236r; leg.89-5, f.1274r-1293r., 1350r., 1359r.
235
EL APOSTADERO DE LA MARINA DE CARTAGENA DE INDIAS…
en sus inmediatos alrededores escasamente se producían artículos de primera necesidad (Marco Dorta, 1962, 335-352; Anguiano, 1805, ff.iii-iv). Diferentes factores podían obstaculizar el abastecimiento de la ciudad, lo que incidía en la subida de los precios de los artículos de primera necesidad. Entre 1761 y 1808 en Cartagena aumentó el costo de la carne de res y la de cerdo en más de un 100% (agn, sc, MM, leg.66, ff.174r.-178v; agn, sc, Miscelánea, leg.7, ff.633r.-635v.; agn, sc, Virreyes, leg.16, ff.768r.-769r). Y entre 1794 y 1804, en Mompox, área que abastecía de carnes a Cartagena, el precio de las carnes de res y de cerdo (tanto fresca como salada) y el del arroz aumentó en 200%, al igual que el pescado, maíz, arroz y frijol (agn, sc, Fondo Policía, leg.3, ff.978v.-979r).
El encarecimiento de los principales productos de consumo diario era genera-lizado en toda la provincia, y las autoridades (incluyendo al virrey que comisionó de forma reservada a personajes de la ciudad para que le informaran de las razo-nes de lo que sucedía) atribuían la situación a las intensas lluvias que habían afec-tado el ciclo de la quema que hacían los labradores por el mes de marzo para que luego las lluvias de abril y mayo fertilizaran los suelos con las cenizas. También argüían que se debía a las especulaciones de los acaparadores de los productos provenientes del río Sinú, y de las reses provenientes de la provincia de Santa Marta y del área de Mompox, como también de los cerdos que venían de la zona de los Montes de María. A esto agregaban el escaso control de las autoridades.
Pero fueron unos vecinos pobres de Mompox que firmaron una representa-ción en 1804 quienes dieron mayores detalles sobre por qué había especulación de precios. Adujeron que razones como la “pacificación” de los indios Chimilas habían creado condiciones más favorables para el transporte de los hatos de gana-do de las zonas centrales de la provincia de Santa Marta con destino al consumo de Mompox y Cartagena. Consideraban que esto debía incidir en la baja de los precios pues ya era posible la libre utilización de los playones del río por parte de los ganaderos y, por tanto, el engorde de las reses en épocas de verano. De igual forma aducían que existía un abaratamiento en los costos de la mano de obra de-dicada a la vaquería, la mejoría en los caminos para el transporte de los productos agrícolas o el costo del transporte de estos por los caños y ciénagas de esa zona. No se explicaban como podían haber aumentado los precios del pescado cuando este era abundante en los ríos Magdalena y Cauca y en los caños y ciénagas. Asi-mismo decían que en el área de La Mojana se seguía cultivando arroz en grandes cantidades y que su transporte hacía Mompox continuaba haciéndose por vía fluvial. Concluían que la especulación y la falta de control de las autoridades era
236
SERGIO PAOLO SOLANO DE LAS AGUAS
lo que explicaba el aumento desorbitante de los productos de consumo básicos, y mostraban que esto estaba generando una situación social de miseria entre al-gunos sectores de la población momposina (agn, sc, Policía, leg.3, ff.978v.-981v).
Ese aumento del costo de vida no fue compensado con una subida de los jor-nales, que se mantuvieron estables durante más de medio siglo.5 Al contrario, la situación se vio agravada por el cese laboral de muchos hombres como resultado de la parálisis de las obras en los sistemas defensivos de la ciudad, que empezó a sentirse desde mediados de 1809.
El desempleo, el alto costo de vida y el estancamiento de los salarios debió generar situaciones de inconformidad entre los trabajadores del Apostadero. Algunos informes oficiales dejan ver entre líneas que existía inquietud entre el vecindario por lo que estaba sucediendo. Pues bien, en el marco de las difíciles situaciones de 1808 a 1810, el descontento de los trabajadores que laboraban en las distintas obras de la ciudad se expresó a través de un canal novedoso en la historia de la ciudad: la política. En efecto, la crítica situación económica, el cierre de los frentes de trabajo y los enfrentamientos entre sectores de las esferas del poder, colocaron en el foco del descontento al gobernador Francisco Montes, quien a los ojos de los habitantes aparecía como el responsable de los recortes presupuestales y de la parálisis de las obras en los sistemas defensivos. Por eso a los patricios cartageneros, que estaban a favor de seguir los pasos de otras ciuda-des coloniales y crear una junta de gobierno en la que tuviera participación el Cabildo, les era fácil convenir el apoyo de los artesanos prestantes que estaban al frente de las distintas maestranzas.
Durante los primeros meses de 1810 José María García de Toledo debió bus-car a los maestros artesanos más sobresalientes de Cartagena para plantearles un posible compromiso con la creación de una junta de gobierno para la ciudad y su provincia homónima. El propósito era comprometer la ascendencia que estos tenían sobre gruesos sectores de la población para que, en caso de que las tro-pas del Regimiento Fijo apoyaran incondicionalmente al gobernador Francisco
5 Información sobre jornales 1741: agn, saa i-16, leg.2, ff.698r.-849v; 1751: agn, saa i-16, gM, leg.6-2, ff.14v., 17r., 43r., 44r., 45r., 46r; 1770: agn, sc, Miscelánea, leg.120, ff.21r.-30v; 1775: agn, sc, MM, leg.31, ff.970r.-971v; leg.62, ff.151r-154v; 1777: agn, sc, MM, leg.62, ff.151r-154v; 1786: agn, saa i-16, leg.42-9, ff.468r.-493v; 1796: agn, sc, MM, leg.8, ff.606r.-610v.; 1797: agn, sc, MM, leg.3, ff.822r.-860v; 1801: agn, saa i-16, leg.85-1, ff.15r.-663v; 1802: agn, sc, MM, leg.5, ff.129r-133v; agn, sc, Miscelánea, leg.132, f.100r; 1809: agn, sc, MM, leg.47, ff.481r.-483r., 485r., 489r., 481r. y v; Martínez, 2015.
237
EL APOSTADERO DE LA MARINA DE CARTAGENA DE INDIAS…
Montes, los maestros artesanos, muchos de ellos con grados de oficiales en las milicias blancas y pardas, y con ascendencia sobre los trabajadores de las distintas maestranzas de los sistemas defensivos, los movilizaran para neutralizar al Fijo. Un escrito de la época anotó: “Se buscaron varias personas que se acercasen a la multitud y la fueran disponiendo paras las ulteriores medidas que era necesario adoptar […] Romero era un apoyo de importancia en la ciudad […] del mismo modo fueron designadas otras personas para el mismo objeto en los barrios de la Catedral y de Santo Toribio” (Anónimo, 2011, p.198). Al lado de Pedro Romero estuvieron Pedro Medrano, Nicolás Delfín y Martín Villa, trabajadores del Apos-tadero; Ramón Viaña, escribiente de las Reales Obras de Fortificaciones (Blaa, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, noviembre 8 de 1846); Cecilio Rojas, platero y pulpero; y Silvestre Paredes, el único que había sido toda su vida miliciano y quien, en 1810, se desempeñaba como comandante del batallón de milicias pardas.6
La mejor forma de neutralizar a los milicianos era movilizando a los sectores bajos y medios de la población, entre quienes se contaban familiares de aquellos. Y para alcanzar este propósito era necesario entablar alianzas con los maestros ar-tesanos que tenían ascendencia sobre la población y sobre los milicianos pardos, dado que la mayoría de estos también eran artesanos y su subsistencia en buena medida dependía de las contrataciones que realizaban los primeros. Los sucesos del 14 de junio de 1810 demostraron que los patricios abrigaban suficientes ra-zones para dudar de los militares del Fijo. Ese día, cuando el cabildo procedió a destituir al gobernador, reemplazándolo por el teniente coronel Blas de Soria y a crear la junta de gobierno nombrando dos coadministradores, algunos oficiales intentaron movilizar al Regimiento Fijo con la pretensión de apresar a los cabil-dantes y a los miembros de la junta (Urueta y Gutiérrez de Piñeres, vol.2, 2011,
6 Sobre estos artesanos existe información dispersa. Pedro Romero: (Múnera, 2005, pp.152-167; Helg, 2013, pp.181-196; Solano, 2015; agn, Sección República, Fondo Peticiones y Solicitudes, Magdalena-Mayo, leg.2, ff.247r.-248v); Pedro Medrano: agn, Sección República, Peticiones y Solicitudes, Solicitudes del Mag-dalena-Junio, leg.3, f.373v; agn, sc, cR-cvD, leg.6,); Silvestre Paredes: (agn, sc, MM, leg.48, f.728r; leg.13, f.251; ags, sDg, leg.7081, exp.21, ff.5r.-9v; agn, sc, Virreyes, leg.18, f.231r; Urueta y Gutiérrez de Piñeres, vol.2, 2011, p.771; agn, saa i-16, gM, leg.85-1, f.296r); Cecilio Rojas: (agn, sc, cvD, leg.6, f.260r; Corrales, vol.2, 2011, p.825; Vanegas, 2010, p.320; Blaa, Década Miscelánea de Cartagena, Cartagena, octubre 19 de 1814, p.19); Ramón Viaña: (agn, sc, cR-cvD, leg.6, f.64r.; agn, saa i-16, gM, leg.85-1, f.15r; agn, sc, Fondo Curas y Obispos, leg.8-bis, f.179r; agn, sc, cR-cvD, leg.6); Nicolás Delfín: (agn, saa i-16, gM, leg.42-9, f.481r; agn, sc, cR-cvD, leg.6, f.65r.; Jiménez, 1948, p.60; agn, saa i-16, gM, leg.139-2, f.21r; agn, sc, cR-cvD, leg.6); Martín Villa: (agn, saa i-16, gM, leg.43-1, f.481r).
238
SERGIO PAOLO SOLANO DE LAS AGUAS
pp.725-734; Múnera, 1998, pp.152-167; Sourdis, 1988; Helg, 2011; Lasso, 2013). En esta primera fase el recurso fue la movilización de la población.
Sobre la negociación entre los maestros artesanos y José María García de Toledo es difícil tener una idea completa pues el principal recuento sobre las peticiones que hicieron los comisionados de los habitantes de Getsemaní lo pro-porcionó José Manuel Restrepo en 1827 (Independencia absoluta de España, extinción de la Inquisición, oficialidad del Regimiento Fijo para los americanos, división tripartita del poder, amnistía para los implicados en el levantamiento de Mompox contra Cartagena y devolución de los fusiles confiscados a comisionado de Cundinamarca). “Vióse obligada la Junta a conceder estas y otras peticiones menos importantes” (Restrepo, 1858, p.127). A esas solicitudes más de medio siglo después José P. Urueta agregó “que en los cuerpos de pardos los oficiales fuesen pardos” (Urueta y Piñeres, 2011, pp.756, 765). En carta de Agustín Gutié-rrez Moreno a su hermano José Gregorio, fechada el 25 de noviembre de 1811 y dirigida desde el sitio de Soledad (actual departamento del Atlántico), se señala que “El pueblo ha hecho once peticiones […]” (Vanegas, 2010, p.283). Desafortu-nadamente no se tiene conocimiento detallado de todas. Pese a esto, la lectura de los contextos y de la dinámica que tomaron los acontecimientos permite inferir algunos puntos cardinales de la negociación. Un aspecto tenía que ver con la cuestión racial pero planteada en una primera fase desde el servicio miliciano reformado desde 1773, para luego, cuando las Cortes de Cádiz negaron la ciu-dadanía a los hombres libres de color, extenderse a todos los sectores libres de la sociedad. Es importante establecer estas graduaciones porque permiten conocer en más detalle los sucesos y establecer periodizaciones en los mismos.
VII. CoNCluSIoNES
En este trabajo se ha analizado el funcionamiento del Apostadero de la Mari-na de Cartagena en dos dimensiones: por una parte, sus funciones en el sistema defensivo de la ciudad y su organización laboral; por otra, las vicisitudes que afrontó en un contexto de crisis presupuestal y las implicaciones que esto tuvo en el comportamiento político de sus trabajadores al conjugarse con la crisis del imperio español a partir de 1808. Desde el punto de vista laboral el Apostadero de la Marina puede considerarse como una de las instalaciones que albergaba el mayor número de trabajadores en el Nuevo Reino de Granada, cuyas economías
239
EL APOSTADERO DE LA MARINA DE CARTAGENA DE INDIAS…
urbanas usualmente se caracterizaban solo por la presencia de los pequeños talle-res artesanales (Escobar, 1990, pp.25-62; Fajardo, 2008; Mayor, 1997, pp.17-98). Además, se trataba de trabajo asalariado realizado por maestros artesanos, oficia-les, aprendices y una gran cantidad de jornaleros.
Contrario a quienes creen que el mundo laboral de las sociedades del Anti-guo Régimen se caracterizaba por la informalidad y por la inconstancia de los trabajadores (Quiroz, 2009, pp.211-264), el análisis de los informes de los técni-cos e ingenieros militares aquí citados muestran que un grueso contingente de trabajadores formado por maestros, oficiales y jornaleros, se estabilizó en sus la-bores diarias hasta por 20 años. Además, hubo artesanos asentistas (maestros de armería y herrería, pintura y velas) que también lograron mantener sus contratos hasta por más de 20 años. Para finales del siglo xviii la manos de obra calificada estuvo formada por maestros artesanos de color oriundos de Cartagena, quienes en algunas ocasiones alcanzaron las maestrías mayores. Así se revertió la tenden-cia de emplear a artesanos españoles en los cargos que de alguna forma tuvieran participación en la dirección de la construcción de los sistemas defensivos de la ciudad.
Organizados en maestranzas el mundo laboral de Apostadero continuó repro-duciendo la jerarquía del mundo de los talleres artesanales, al tener al frente maes-tros mayores, quienes en una coordinación que al mismo tiempo estaba subor-dinada con relación a los administradores de las instalaciones, orientaban los trabajos de construcción y reparación de las embarcaciones. Eran los maestros artesanos quienes escogían los trabajadores a contratar, hecho significativo por de alguna u otra forma les permitía construir redes clientelares. En determinadas circunstancias esas formas de organización del trabajo tuvieron un papel protagó-nico en la movilización política de estos trabajadores.
En estos sistemas de trabajo se devengaban los mejores jornales, convirtiéndo-se estos trabajadores en un factor que dinamizaba el comercio al detal, que forma-ba buena parte de la vida económica de la ciudad (Meisel, 2011, pp.371-403). Por eso, cuando se interrumpían los trabajos en las obras de defensa ese comercio se resentía debido a que la demanda local se contraía.
La conjunción entre las restricciones presupuestales y la crisis del Imperio en 1808 radicalizó a estos trabajadores. Como se ha mostrado, los maestros artesa-nos más sobresalientes negociaron alianzas con los sectores notables de la ciudad, y en un movimiento que debió tener propósitos heterogéneos, al igual que la composición socio-racial de sus dirigentes, participaron en el proceso indepen-
240
SERGIO PAOLO SOLANO DE LAS AGUAS
dentista de la ciudad. Los trabajos en el Apostadero, al igual que en las reales obras de fortificación y en la artillería, les habían proporcionado ciertas formas de cohesión. A escasos treinta años de los sucesos del 11 de noviembre de 1811, la Cámara de la Provincia de Cartagena promulgó una ordenanza celebrando el protagonismo que habían tenido los trabajadores de las obras de defensa: “[...] en las clases de los cuerpos de marina, artillería e ingenieros [...] por los obreros Pedro Romero, Pedro de Medrano, Ramón Viaña, Nicolás Delfín, Martín Villa y varios otros en sus respectivas Maestranzas” (Blaa, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, noviembre 8 de 1846).
REFERENCIAS
Fuentes primariasAnguiano, Manuel de (1805), “Plano de la plaza de Cartagena de Indias […]”,
en Depósito de la Guerra, Archivo de Planos, Estante J, Tabla 5, Cartera 2ª, Sección a, no. 7.
Anónimo (2011 [1811]), “Apuntamientos para escribir una ojeada sobre la histo-ria de la transformación política de la Provincia de Cartagena”, en Manuel Ezequiel Corrales, (comp.), Documentos para la historia de la provincia de Car-tagena, Vol.1., Cartagena: Alcaldía de Cartagena/Universidad de Cartagena.
Archivo General de la Nación, Sección Colonia (agn, sc), Fondos: Abastos; Ca-bildos; Censos Redimibles-Censos Varios Departamentos (cR-cvD); Compe-tencias-Bolívar; Curas y Obispos; Historia Civil; Milicias y Marina (MM); Miscelánea; Policía; Virreyes.— Sección Archivos, Anexos I-16, fondo Guerra y Marina (saa i-16, gM).— Sección República, fondo Peticiones y Solicitudes, Solicitudes del Mag-
dalena.Archivo General de Indias (agi), Cuba; Estado; Lima; Mapas y Planos.Biblioteca Luís Ángel Arango, Colección de Prensa Microfilmada: Década miscelánea de Cartagena, Cartagena, 1814.El Argos Americano, Cartagena, 1810, 1814.El Mensagero de Cartagena de Indias, Cartagena, 1814.Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, 1846.Ordenanza de S. M. para el gobierno militar y económico de sus Reales Arsenales de Ma-
rina, Madrid: Imp. de Pedro Marín, 1776.
241
EL APOSTADERO DE LA MARINA DE CARTAGENA DE INDIAS…
“Representación de Antonio Palacios, quien fue ministro y tesorero de la marina del Apostadero Naval de Cartagena de Indias, sobre el arreglo de sus cuentas antes de regresar a la Península. Cartagena, 13 de octubre de 1810”, (2008 [1810]), en Jairo Gutiérrez y Armando Martínez (eds.), La visión del Nuevo Rei-no de Granada en las Cortes de Cádiz (1810-1813), Bogotá: Academia de Historia Colombiana/Universidad Industrial de Santander.
“Representación de la Junta Provincial de Cartagena de Indias sobre los sucesos políticos acaecidos en el Nuevo Reino de Granada, 31 de agosto de 1810”, (2008 [1810]), en Jairo Gutiérrez y Armando Martínez (eds.), La visión del Nue-vo Reino de Granada en las Cortes de Cádiz (1810-1813), Bogotá: Academia de Historia Colombiana/Universidad Industrial de Santander.
Fuentes secundariasArias de Greiff, Jorge (1983), “Apuntamientos para la historia del Apostadero
de Marina de Cartagena de Indias”, Boletín de Historia y Antigüedades, Vol.70, No. 743.
Bernal, Jesús (2011), “La marina española en América”, xliii Jornada de Historia Marítima. Cuaderno Monográfico N° 64.
Cádiz, Juan y Duque, Fernando (1985), “La construcción naval: las instalaciones en tierra”, en Puertos y fortificaciones en América y Filipinas. Actas del Seminario, Madrid: Ministerio de Fomento/Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
De la Pedraja Toman, René (1979), “El comienzo de la crisis en el comercio colo-nial: La Nueva Granada,1796-1801”, Desarrollo y Sociedad, No. 2.
De Pombo, José Ignacio (2010 [1810]), “Informe del Real Consulado de Cartage-na de Indias a la Suprema Junta Provincial de la misma”, en Escritos económi-cos. Antonio de Narváez y José Ignacio de Pombo, Bogotá: Banco de la República.
Escobar, Carmen (1990), La revolución liberal y la protesta del artesanado, Bogotá: fuac/Eds. Suramérica.
Fajardo, Marta (2008), Oribes y plateros en la Nueva Granada, León: Universidad de León.
Fidalgo, Joaquín Francisco (2012), Derrotero y cartografía de la Expedición Fidalgo por el Caribe neogranadino (1792-1810), Bogotá: El Áncora Editores.
García, César (2000), “El arsenal de La Habana durante el siglo xviii”, en Agus-tín Guimerá y Fernando Monge (coords.), La Habana, puerto colonial: siglos xviii-xix, Madrid: Fundación Portuaria.
242
SERGIO PAOLO SOLANO DE LAS AGUAS
Gutiérrez, Jairo y Armando Martínez (eds.) (2008), La visión del Nuevo Reino de Granada en las Cortes de Cádiz (1810-1813), Bogotá: Academia Colombiana de Historia/Universidad Industrial de Santander.
Helg, Aline (2011), Libertad e igualdad en el Caribe colombiano 1770-1835, Medellín: Eafit/Banco de la República.
Helg, Aline (2013), “De castas a pardos. Pureté de sang et egalité contitutionnelle dans le processus independantiste de la Colombie Caraibe”, en Véronique Hébrard y Geneviève Verdo (eds.), Las independencias hispanoamericanas: Un objeto de historia, Madrid: Casa de Velásquez.
Jiménez, Gabriel (1948), Los mártires de Cartagena de 1816: ante el Consejo de Guerra y ante la Historia, Vol. 1, Cartagena: Imprenta Departamental.
Juan, Jorge, y Antonio de Ulloa, (1826), Noticias secretas de América, Londres: Imprenta de R. L. Taylor.
Lasso, Marixa (2013), Mitos de armonía racial. Raza y republicanismo durante la era de la revolución, Colombia, 1795-1831, Bogotá: Universidad de los Andes.
Laviana, María (1987), Guayaquil en el siglo xviii. Recursos naturales y desarrollo eco-nómico, Sevilla: eeha/csic.
Marco Dorta, Enrique (1962), “Cartagena de Indias: Riquezas ganaderas y pro-blemas”, en Tercer Congreso Hispanoamericano de Historia. Segundo de Cartagena de Indias, Cartagena, Academia de Historia de Cartagena.
Martínez, Carlos, y Marina Alfonso (1999), “Los astilleros de la América colo-nial”, en Alfredo Castillero y Allan Kuethe (coords.), Historia general de Améri-ca Latina, Vol.3, T.1, Consolidación del orden colonial. Madrid: Trotta/Unesco.
Martínez, Lilia Paola (2015), Formas de trabajo “a jornal” en el puerto militar de Car-tagena de Indias a finales del siglo xviii, Trabajo de Grado presentado para optar al título de Historiadora, Cartagena: Universidad de Cartagena.
Mayor Mora, Alberto (1997), Cabezas duras y dedos inteligentes, Bogotá: Colcultura.Meisel, Adolfo (2011), “La crisis fiscal de Cartagena en la era de la independen-
cia, 1808-1821”, en Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo Meisel Roca (eds.), Cartagena de Indias en la independencia, Cartagena: Banco de la República.
Meisel, Adolfo (2012), “El situado de Cartagena de Indias a fines del Siglo de las Luces”, en Carlos Marichal y Johanna von Grafenstein (coords.), El secreto del Imperio Español: Los situados coloniales en el siglo xviii, México: El Colegio de México/Instituto Luis Mora.
Múnera, Alfonso (1998), El fracaso de la nación, Bogotá: Banco de la República/El Áncora Eds.
243
EL APOSTADERO DE LA MARINA DE CARTAGENA DE INDIAS…
Múnera, Alfonso (2005), Fronteras imaginadas, Bogotá: Planeta.Quiroz, Enriqueta (2009), “Salarios y condiciones de vida en Santiago de Chile,
1785-1805: a través del caso de la construcción de la Casa de la Moneda”, en Enriqueta Quiroz y Diana Bonnett (coords.), Condiciones de vida y de trabajo en la América colonial: Legislación, prácticas laborales y sistemas salariales, Bogotá: Universidad de los Andes.
Restrepo, José Manuel (1858), Historia de la Revolución en la República de Colombia en la América meridional, Tomo 1, Besanzon: Imprenta de José Jacquin.
Restrepo, José Manuel (1969), Documentos importantes de Nueva Granada, Venezue-la y Colombia, t.v, Bogotá: Imprenta Nacional.
Ruiz Rivera, Julián (2007), “Medio ambiente urbano en Cartagena de Indias: Un juez y dos herreros”, en Fernando Navarro (coord.), Orbis Incognitvs: Avisos y legajos del Nuevo Mundo: Homenaje al profesor Luis Navarro García, Vol.1, Huel-va: Universidad de Huelva.
Sandrín, María (2014), “Los carpinteros, calafates, herreros, faroleros y demás trabajadores de las fragatas correo en Montevideo y su posible participación en el proceso emancipador”, Naveg@mérica, N°12.
Serrano, José M. (2008), El astillero de La Habana y la construcción naval militar, 1700-1750, Madrid: Ministerio de Defensa.
Solbes, Sergio (2013), “Campillo y Ensenada: el suministro de vestuarios para el ejército durante las campañas de Italia (1741-1748)”, Studia Histórica: Historia Moderna N.°35.
Solano, Sergio Paolo (2013), “Sistema de defensa, artesanado y sociedad en el Nuevo Reino de Granada. El caso de Cartagena de Indias, 1750-1810”, Memo-rias, Vol.10, No. 19.
Solano, Sergio Paolo (2015), Pedro Romero: defensa militar, privilegios laborales y di-ferenciación social en Cartagena de Indias a finales del dominio colonial, próximo a publicarse.
Sourdis, Adelaida (1988), Cartagena de Indias durante la primera República 1810-1815, Bogotá: Banco de la República.
Urueta, José P. y Eduardo Gutiérrez de Piñeres (2011 [1912]), Cartagena y sus cerca-nías. Guía descriptiva de la capital del Departamento de Bolívar, Vol.ii, Cartagena: Alcaldía de Cartagena/Universidad de Cartagena.
Vanegas, Isidro (comp.) (2010), Dos vidas una revolución. Epistolario de José Gregorio y Agustín Gutiérrez Moreno (1808-1816), Bogotá: Universidad del Rosario.
245
* Luis M. Bolívar es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Nataly Cruz y Andrea Pinto son estudiantes de los programas de Economía y Finanzas y Negocios Internacionales de la misma Facultad. Correos electrónicos: [email protected], [email protected] y [email protected]. Este trabajo fue realizado como parte del Taller de Formación para la Investigación en Ciencias Sociales que, bajo la dirección de los profesores Luis Armando Galvis y Gerson Javier Pérez, llevó a cabo, entre junio y septiembre de 2014, el Instituto de Estudios para el Desarrollo (iDe), con el apoyo de la Decanatura de la Facultad de Economía y Negocios. Los autores agradecen en especial la asesoría del profesor Galvis en el desarrollo metodológico de este trabajo. Recibido: abril 6 de 2015; aceptado: mayo 15 de 2015.
Economía & Región, Vol. 9, No. 1, (Cartagena, junio 2015), pp. 245-270.
modElo GRAVITACIoNAl dEl ComERCIo INTERNACIoNAl ColombIANo, 1991-2012
luIS mIGuEl bolÍVAR CARo NATAly CRuz GARCÍA
ANdREA PINTo ToRRES*
RESUMEN
El comercio exterior de Colombia está moldeado por las posibilidades de acceso a los diferentes mercados. Dicho acceso depende de la distancia, medida no solo desde el punto de vista geográfico, sino también desde las perspectivas político-administrativa, cultural y económica. Estas dimensiones del concepto de “distancia” se analizan aquí mediante el modelo gravitacional de comercio exterior. En este trabajo se usan datos de flujos de comercio entre Colombia y 173 países y territorios. Se encuentra que, en la selección de sus socios comercia-les, Colombia es muy sensible a la distancia geográfica y más sensible aún a que los países socios sean hispanohablantes. Además, variables geográficas, como el acceso al mar, y variables administrativas, como tener acuerdos regionales y per-tenecer a la Organización Mundial de Comercio, resultan críticas para entablar relaciones comerciales con el resto del mundo.
246
LUIS MIGUEL BOLÍVAR CARO, NATALY CRUZ GARCÍA Y ANDREA PINTO TORRES
Palabras clave: Colombia, comercio exterior, modelo gravitacional, dinámica comercial, economía internacional.
Clasificaciones jel: F15, F17, F55.
ABSTRACT
A Gravity Model of Colombian Foreign Trade, 1991-2012
Colombian foreign trade is determined by the possibilities of access to exter-nal markets. Such access depends on the distance between the country and its trading partners — not only geographic distance, but also distance from the po-litical and administrative, cultural and economic perspectives. These dimensions of “distance” are analyzed here using a gravity model of foreign trade. For this purpose, we use trade flow data between Colombia and 173 countries. We find that Colombia is very sensitive to geographical distances in selecting trade part-ners, and even more sensitive to sharing a common language with its partners. In addition, geographic variables, such as access to the sea, and administrative variables, such as having regional agreements or belonging to the World Trade Organization, become critical for establishing commercial relations with the rest of the world.
Key words: Colombia, foreign trade, gravity model, commercial dynamics, international economy
jel Clasifications: F15, F17, F55.
I. INTRoduCCIÓN
Este trabajo aborda el problema de la modelación de los flujos comerciales de Colombia, considerando las barreras que impone la distancia entre el país y el resto de las economías del mundo. Este ejercicio permite estimar indicadores que pueden ser la base de futuras investigaciones para determinar el potencial de mercado de productos locales, predecir volúmenes de comercio y conocer el impacto de ciertas fuerzas específicas del entorno.
247
MODELO GRAVITACIONAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL COLOMBIANO, 1991-2012
Esta labor resulta particularmente importante en el ambiente económico ac-tual, donde la competencia es la premisa dominante, bien se trate de empresas, países o regiones geográficas enteras. Más allá de esto, la viabilidad de los sistemas político-económicos de los países se sustenta en gran medida en la capacidad que tengan sus economías de producir eficientemente bienes y servicios y colocarlos en mercados internos y extranjeros. Así, la tarea de modelar los flujos de comer-cio colombianos adquiere gran relevancia para orientar sus relaciones comer-ciales, pues se inicia un proceso de reconocimiento de la distancia real con sus socios, sea esta tangible o intangible.
El comercio exterior colombiano ha sido ampliamente estudiado, pero espe-cialmente desde la estadística descriptiva y desde métodos econométricos que usan variables agregadas de importaciones y exportaciones. Normalmente las in-vestigaciones sobre el tema utilizan como variables explicativas de carácter inter-no, como la dotación de factores, la inversión, la política económica y otros rela-cionados con la capacidad del país o, en otras palabras, la oferta. Sin embargo, el estudio del comercio exterior, visto desde la perspectiva de una explicación exter-na —como la del modelo gravitacional— presenta mucho menos antecedentes en el caso colombiano. La teoría del comercio internacional plantea que la demanda resulta un factor determinante y que, además, el potencial de demanda debe ser ajustado por las distancias entre las economías que participan del intercambio.
El presente trabajo estudia el comercio exterior colombiano desde esta segun-da perspectiva. Su propósito es analizar los coeficientes de variación en el comer-cio ante distintos valores de variables geográficas, económicas, administrativas y culturales entre los diferentes mercados. A su vez, estos coeficientes permiten explicar la trayectoria histórica del comercio exterior del país.
Este trabajo utiliza el modelo gravitacional para sus estimaciones, de manera que contiene un esbozo de los referentes teóricos que pretenden justificar el uso de dicho modelo. Seguidamente se presenta la síntesis de los datos recopilados para la investigación y los resultados del ejercicio econométrico. Como resultado de esto, se presenta una interpretación del impacto de las distancias que tiene Co-lombia con el resto de países del mundo sobre el comportamiento del comercio.
II. mETodoloGÍA
A partir de los resultados obtenidos, se evalúa el impacto de la distancia en el comercio de varios de los bienes que produce el país, con base en el modelo
248
LUIS MIGUEL BOLÍVAR CARO, NATALY CRUZ GARCÍA Y ANDREA PINTO TORRES
de distancias cage, que identifica cuatro dimensiones de distancia: cultural, ad-ministrativa, geográfica y económica (Ghemawat, 2001). Dichas dimensiones se deben considerar al elaborar estrategias internacionales, evaluar oportunidades de mercado, determinar políticas monetarias o evaluar acuerdos comerciales.
El desarrollo de estos análisis obedece a la necesidad de detectar las sensibi-lidades que presenta el país en sus condiciones de comercializar productos con el resto del mundo. Se trata de llevar al plano de lo cuantificable el concepto de potencial comercial del país. Además, se busca entender aquellos aspectos del entorno económico, cultural, administrativo y geográfico que generaron mayores efectos en los resultados del comercio exterior colombiano, para encontrar los determinantes futuros del mismo.
Con esto es posible generar una idea de cómo algunos factores como el idio-ma moldearon la oferta exportable del país y si este ha venido o no siendo un de-terminante para la búsqueda de nuevos mercados. Asimismo, es posible detectar si la herencia colonial tiene algún efecto en la configuración de los destinos de exportación, como tal vez puedan tenerlo el pertenecer a la Organización Mun-dial de Comercio (oMc), los vínculos geográficos de las fronteras o la cercanía geográfica.
Así se obtiene una serie de coeficientes con los que se categorizan y miden los efectos de las distancias en el comercio, de manera que será posible ajustar las expectativas de potencial que representa un mercado. A manera de ilustración, se puede pensar en una economía como la de Finlandia, en la que un alto nivel de ingresos, una economía estable y una alta propensión a consumir bienes im-portados podrían representar un alto potencial como mercado para productos específicos. Sin embargo, existen otros factores que no han permitido el aprove-chamiento de ese mercado; por ejemplo, altos costos de transporte (larga distan-cia) y diferencias idiomáticas, que dificultan las negociaciones y las transacciones comerciales.
De manera que dichos coeficientes o indicadores tendrían la capacidad de aportar nuevas variables de análisis distintas a las tradicionales, de tal suerte que el ajuste por distancia ayude a explicar mejor el potencial que tienen las relaciones comerciales entre los países para desarrollar determinados flujos de comercio.
¿En qué medida han afectado estos aspectos al comercio colombiano? ¿Cómo se han configurado los destinos de exportación y los orígenes de las importacio-nes? El desarrollo de estrategias de política económica en las regiones y el desarro-llo de políticas empresariales en las firmas justifican gran parte de la realización
249
MODELO GRAVITACIONAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL COLOMBIANO, 1991-2012
de este trabajo. Es necesario conocer el potencial de los diferentes mercados in-ternacionales bajo una visión ajustada a la realidad del entorno y poniendo en contraste las variables que los afectan y que determinan su viabilidad comercial.
Se espera, además, que el análisis del comercio colombiano con otros países permita establecer las bases para mostrar qué tan apropiado es el modelo gravi-tacional para el caso de Colombia y cuál es la dimensión de las distancias entre el país y sus socios comerciales. El cálculo de estas distancias permitiría ajustar el tamaño de los mercados y establecer unas categorizaciones sobre la favorabilidad de los países como mercados objetivo para Colombia. Esta tarea, sin embargo, supera el alcance de este trabajo.
III. REFERENTES TEÓRICoS
Desde que el economista holandés Jan Tinbergen (1962) propuso el modelo gravitacional de comercio, este ha sido ampliamente usado para predecir diversos aspectos del comercio internacional. Se ha usado, por ejemplo, para predecir los flujos de comercio bilateral con base en los tamaños económicos y en la distancia entre los países, para evaluar el impacto de los tratados y alianzas comerciales o para evaluar la eficacia de los acuerdos de comercio y de organizaciones como la oMc y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (nafta, por sus siglas en inglés).
El modelo gravitacional consiste en la adaptación del concepto de gravedad introducido en el campo de la física por Isaac Newton, a los métodos economé-tricos modernos. El modelo partió inicialmente de la ecuación de gravedad, en la cual la atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional a la masa de los mismos e inversamente proporcional a la distancia que los separa, en la presencia de una constante gravitacional. Este concepto resulta ser una analogía, en la cual los cuerpos corresponden a los países; la masa de los mismos equivale al tamaño de la economía o su nivel de producción; y la distancia que los separa es medida tanto desde lo geográfico como de otras variables. Así, en la práctica, el modelo se construye con el uso de las principales variables de comercio, producción nacio-nal, población y características culturales, geográficas y político-administrativas.
Aunque el modelo predice con bastante precisión los flujos de muchos bienes y servicios entre países, durante mucho tiempo algunos estudiosos creyeron que no había ninguna justificación teórica de la ecuación de gravedad. Sin embargo,
250
LUIS MIGUEL BOLÍVAR CARO, NATALY CRUZ GARCÍA Y ANDREA PINTO TORRES
se demostró que una relación gravitacional puede surgir en casi cualquier mode-lo de comercio que incluya costos comerciales que aumentan con la distancia. Con base en esto, el modelo gravitacional busca estimar la estructura del comer-cio internacional, incorporando factores que tienen que ver con la geografía y la dimensión espacial (Cárdenas y García, 2004).
El modelo Heckscher-Ohlin, predice que los patrones de comercio están basa-dos en la dotación relativa de los factores de producción. De manera que se espera que aquellos países con abundancia relativa de un factor en particular produzcan bienes que requieren relativamente grandes cantidades de ese factor para su pro-ducción. Ahora bien, este postulado fue generalmente aceptado como teoría del comercio. No obstante, investigaciones empíricas subsecuentes sobre los flujos del comercio mundial, específicamente las desarrolladas por Wassilly Leontief, obtuvieron resultados divergentes con las expectativas de la teoría clásica. Leon-tief encontró que el país con mayor dotación de capital en el mundo, los Estados Unidos, de hecho exportaba bienes intensivos en mano de obra. A este proble- ma se le ha denominado la paradoja de Leontief, que el propio Leontief explicó que se trataba de exportaciones intensivas en capital humano, no simplemente mano de obra poco entrenada. Con el tiempo, otras teorías han venido incor-porándose al estudio de la relación entre comercio y dotación de factores, a la vez que tratan de explicar la relación entre los resultados empíricos y la teoría económica (Czinkota, et al., 2007).
Una teoría alternativa es la expuesta por Staffan Linder, que postula que los patrones de comercio estarán determinados por las preferencias agregadas de bie-nes entre países. Se espera que aquellos países con similares preferencias, desa-rrollen industrias semejantes. Con una demanda continua y similar, estos países continuarían comercializando entre ellos en bienes diferenciados, peros simila-res, dado que producen y demandan productos similares. A diferencia de las teo-rías anteriores, el modelo de Linder se fundamenta en la demanda, en vez de la oferta determinada por la dotación de factores. Si bien Linder nunca desarrolló un modelo formal, diferentes estudios han probado su hipótesis, y aunque aún existen quienes no apoyan la teoría, se han obtenido resultados que empíricamen-te implican un significativo efecto Linder (Salvatore, 1995).
Krugman y Helpman (1985) hicieron contribuciones a la teoría del comercio internacional y al uso del modelo gravitacional para predecir los flujos de comer-cio. Sostenían que la teoría que sustenta la ventaja comparativa no es útil para predecir las relaciones en el modelo gravitacional. Bajo este, hay evidencia de que
251
MODELO GRAVITACIONAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL COLOMBIANO, 1991-2012
los países con niveles similares de ingresos comercian más entre ellos, argumento complementario al postulado de Linder (Krugman y Obstfeld, 1995).
Además, varios autores han revisado la literatura existente y han hallado ma-yor sustento teórico para la ecuación gravitacional del comercio exterior. Por ejemplo, Deardorff (1998) plantea que, aunque no es del todo evidente, el mode-lo gravitacional básico se puede derivar de lo propuesto por Heckscher y Ohlin (1933), así como de las hipótesis de Linder (1961) y Krugman y Helpman (1985). El autor llega a la conclusión de que, aunque muchos modelos pueden estar vin-culados a la ecuación del modelo gravitacional, este modelo por sí solo aun no resulta ser definitivo para evaluar la validez empírica de las teorías.
Anderson y van Wincoop (2001), por su parte, desarrollaron modelos eco-nométricos basados en las teorías de bienes diferenciados, que miden los benefi-cios de la liberalización del comercio y la magnitud de las barreras fronterizas al intercambio.
De manera que, bajo esta serie de enfoques, el modelo gravitacional se ha convertido en una herramienta empírica que se ajusta a diferentes postulados teóricos. Las diferentes formas y variaciones del modelo econométrico pueden ser utilizadas para lograr diferentes objetivos de investigación económica, en pro de obtener efectos predictivos y explicativos en aspectos como el comercio, el crecimiento económico y la evaluación de política monetaria, entre otros.
Ejemplos de esto son los diferentes estudios de Jeffrey Frankel y Andrew Rose, realizados desde la década de 1990, que han venido generando una mayor acepta-ción del modelo gravitacional por su capacidad de medir los efectos de diferentes variables en el crecimiento y en el comercio. Frankel y Rose (2002) trabajan con diferentes conjuntos de controles o variables dicótomas para determinar sus efec-tos en el crecimiento de la economía y el comercio, específicamente enfocados en el impacto de las uniones monetarias como objeto de estudio.
Frankel y Rose (2002) usan algunas variables adicionales, como la distancia geográfica, el piB, el piB per cápita, el idioma, las fronteras, la relación colonia-colo-nizador, el área y las monedas nacionales. Los autores estiman un modelo desde un conjunto de datos y emparejan 180 países o territorios, y con un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (Mco) evalúan los efectos (positivos o negativos) de adoptar una política de dolarización o “eurización”.
Baier y Bergstrand (2005) intentan determinar los efectos de los tratados de libre comercio sobre el comercio internacional entre los socios de dichos acuer-dos. Su objetivo principal es evaluar los acuerdos comerciales desde la perspectiva
252
LUIS MIGUEL BOLÍVAR CARO, NATALY CRUZ GARCÍA Y ANDREA PINTO TORRES
de la política exterior de los países. Este es un trabajo de referencia que muestra el uso de Mco y arroja resultados concluyentes en la relación positiva de acuerdos comerciales y comercio. Más adelante, Dueñas y Fagiolo (2013) modelan las re-des internacionales de comercio mediante el uso de variantes de la ecuación de gravedad.
En Colombia, hay varios trabajos sobre el comercio exterior, en su mayoría descriptivos o basados en variables de análisis interno. Villar y Esguerra (2005) ex-ploran la historia estadística del comercio exterior colombiano y su interrelación con la política económica a lo largo del siglo xx. García (2008) también estudia el régimen del comercio exterior, su relación con las políticas macroeconómicas y sus implicaciones para la Costa Caribe colombiana; además estudia la demanda por importaciones del país, hace distintos ejercicios sobre la elasticidad precio e ingreso de aquellas, y hace algunas recomendaciones sobre política cambiaria y fiscal.
Otros trabajos analizan el comercio internacional desde la perspectiva de los efectos de los precios de los bienes primarios (commodities), la tasa de cambio y su impacto sobre la balanza comercial. Otros estudian detalladamente los casos del comercio con Estados Unidos y Venezuela (Cao y Ronderos, 2011); aun otros analizan la manera en que las estrategias de relaciones exteriores se forman sobre la plataforma del comercio internacional (Vargas, et al., 2012).
El modelo gravitacional en Colombia solo ha sido estudiado por Cárdenas y García (2004), quienes usan la ecuación gravitacional para tratar de explicar el im- pacto de la firma de un acuerdo de libre comercio entre Colombia y Estados Uni-dos. Es decir, emplean un modelo depurado en línea con la ecuación de Frankel y Rose (2002), y llegan a conclusiones similares.
Paralelamente, Ghemawat (2001) buscó darle un uso adicional y poco explora-do a los resultados de la aplicación del modelo gravitacional. En su trabajo sobre la globalización y las distancias que separan a los países, presenta un ejemplo sobre cómo tomar los coeficientes arrojados por el ejercicio econométrico, para ajustar el valor estimado de potencial de mercado de un país para un producto específico. Ghemawat considera que el tamaño de un mercado, expresado en consumo total y consumo per cápita, puede reducirse o aumentarse dependien-do de las distancias que separan a productores y consumidores. Dichas distancias no son más que los coeficientes resultantes de la interpretación del modelo eco-nométrico.
Bien sea que se trate de evaluar el potencial de mercado de un país extranjero o de poner a prueba postulados teóricos, encontramos en el modelo gravitacional
253
MODELO GRAVITACIONAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL COLOMBIANO, 1991-2012
una propuesta valiosa para explicar el comercio entre países y detectar los factores que más inciden en el desempeño comercial de Colombia.
IV. mETodoloGÍA
A. El modelo gravitacional
El modelo gravitacional es una de las herramientas más utilizadas para mo-delar los flujos comerciales entre los países. Se trata de una analogía a la Ley de Gravedad de Newton, que también considera la distancia y el tamaño físico entre dos objetos. Al igual que ocurre con la ley newtoniana, el modelo predice que existe una relación directa entre el comercio y las “masas” de los países, ya que existirá mayor atracción entre ellos, e inversa con relación a la distancia, debido a los mayores costos de transporte. En versiones ampliadas del modelo, se incluyen otros factores que afectan el comercio, tales como las características instituciona-les, culturales, económicas e históricas de cada pareja de países.
La ecuación general del modelo, expresado en logaritmos, puede especificarse de la siguiente manera:
lnXijt = lnβ
0 + β1lnY
it + β2lnY
jt + β3lnD
ij + β4Γ
ijt + ε
ijt (1)
Donde,
Xijt es el comercio entre los países i y j en el año t,
Yit es el producto del país i en el año t,
Yjt es el producto del país j en el año t,
Dij es la distancia entre el país i y el país j, es un vector de variables explicati-
vas adicionales, yε
ijt es el error, normalmente distribuido y con media cero.
Frankel y Rose (2002) han usado el modelo en diversos trabajos para evaluar el impacto de las uniones monetarias sobre el comercio y, más recientemente, los efectos de la adhesión a la oMc. Su metodología es muy útil para los propósitos del presente trabajo. En particular, el modelo gravitacional básico estimado por Frankel y Rose (2002) está dado por:
254
LUIS MIGUEL BOLÍVAR CARO, NATALY CRUZ GARCÍA Y ANDREA PINTO TORRES
ln (Xijt ) =
β0 + β1ln(Dit ) + β2ln(YiYj )t + β3ln(YiYj / PobiPobj )t +
β4ln(AreaiAreaj )t + β5Leng ij + β6Contij + β7Mediterij + β8Islaij +
β9ColComijt + β10ColActijt + β11Coloniaij + β12NacComij + β13UMijt +
β14TLCijt + Σϕ tTt + γ 1Ambosijt + γ 2Unoijt + γ 3SGPijt + ε ijt
(2)
Donde,
los subíndices corresponden a los países i y j en el año tX es el comercio entre los países de estudio, medido como el promedio
de importaciones y exportaciones para cada año D es la distancia circular entre los centroides de la pareja de países, que
sirve como proxy para los costos de transporte. Este concepto de dis-tancia geográfica corresponde a la ortodrómica, es decir, la distancia entre dos puntos de la esfera terrestre midiendo el arco formado en su superficie. En este caso, los puntos escogidos son los centroides de cada país, calculados a partir de sus coordenadas geográficas.
Y es el Producto Interno Bruto (piB) de cada país, medido en dólares corrientes para cada año. Esta variable representa el tamaño de la eco-nomía y da una idea de la capacidad de absorción de la oferta de bienes y servicios.
Pob es la población y Área es el área del país en kilómetros cuadrados.
Las siguientes son variables dicótomas adicionales:
Leng es igual a 1 cuando la pareja de países comparte el idioma oficial principal y 0 cuando no
Cont si los países comparten una frontera Mediter si el país socio tiene acceso al océano Isla si el país socio es un país-isla, si la pareja de países comparte historia
de un colonizador en comúnColAct si uno de los países es colonia actual del otro Colonia si uno de los países fue alguna vez colonia del otroNacCom si los países constituyen una misma naciónum si la pareja de países comparte la moneda oficial tlc si ambos países hacen parte de un acuerdo regional de libre comercio
255
MODELO GRAVITACIONAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL COLOMBIANO, 1991-2012
Ambos si ambos países hacen parte de la oMc Uno si solo uno de los dos países hace parte de la oMc, y sgp si uno de los países confiere preferencias al otro.
Además, se agregó la variable “precio internacional del petróleo” para cada año como proxy para los costos de transporte. Se usó la referencia wti (West Texas Intermediate), que sirve para fijar el precio en dólares por barril de petróleo.
De otra parte, se acudió a las siguientes fuentes de información para captar los datos de cada variable:
CUADRO 1Fuentes de información
Dimensión de distancia Variable Fuente
Económica
Comercio Banco Mundial
piB Banco Mundial
piB per cápita Banco Mundial
Precio del petróleo Investing
Geográfica
Distancia circular Matlab
Área Naciones Unidas
Frontera común Sinomaps Press & Pulishing House
Acceso al océano Sinomaps Press & Pulishing House
Isla Sinomaps Press & Pulishing House
Cultural Idioma común Naciones Unidas
Administrativa
Colonizador común Naciones Unidas
Colonia actual Naciones Unidas
Colonia anterior Naciones Unidas
Misma nación Naciones Unidas
Moneda común Naciones Unidas
tlcMinisterio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia
Ambos oMc Organización Mundial del Comercio
Uno oMc Organización Mundial del Comercio
Preferencias Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia
Fuente: Elaboración propia.
256
LUIS MIGUEL BOLÍVAR CARO, NATALY CRUZ GARCÍA Y ANDREA PINTO TORRES
b. los datos
En este trabajo se usaron datos del comercio entre Colombia y otros 215 países entre 1991 y 2012. Esta base fue depurada, pues solo fueron conservados aquellos países que existen en 2015. También se omitieron aquellos territorios que tienen comercio muy esporádico o no tienen comercio bilateral y aque- llos que presentaban dificultad en el emparejamiento de los datos. Los valores de Bélgica — Luxemburgo fueron descompuestos para cada país, dada la dispo-nibilidad de estadísticas recientes. Como resultado, se obtuvo una base neta de 173 países. Frankel y Rose (2002) y Cárdenas y García (2004) utilizan un número mayor de países, pues en esos trabajos se hace un emparejamiento de “todos con-tra todos”. En el caso de Colombia, es posible afirmar que no existe un comercio significativo y sostenido con la totalidad de países y territorios del mundo.
En cuanto a los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, se tuvieron en cuenta aquellos en un nivel mínimo de integración, como los tratados de li-bre comercio vigentes. Estos tratados incluyen a Estados Unidos, México, Chile, Comunidad Andina de Naciones (can), Unión Europea, la Asociacion Europea de Libre Comercio (efta, por sus siglas en inglés), Corea del Sur, Triángulo del Norte y Canadá.
V. ANÁlISIS ECoNomÉTRICo dE lA ECuACIÓN GRAVITACIoNAl
El modelo gravitacional tradicionalmente utilizado por Frankel y Rose (2002) y otros son estimados por Mco. Sin embargo, la prueba del Multiplicador de La-grange para efectos aleatorios indica la utilización de un Panel (Cuadro 2).
Con base en esta prueba, se rechaza la Hipótesis nula (Ho) de que la variabi-lidad de los efectos específicos sea cero. Entonces, sí hay efectos específicos, por lo que se debería aplicar modelo de panel. No obstante, el grueso de las investi-gaciones desarrolladas sobre el modelo gravitacional utiliza Mco. De manera que, para efectos de este trabajo, se presentará un ejercicio usando ambos modelos para determinar los matices de los resultados.
Los datos recogidos en el presente trabajo constituyen un panel balanceado. Sin embargo, es preciso aclarar que estos corresponden al comercio de la pareja de países, que tiene por un lado a Colombia y por el otro lado otros 173 países del mundo, lo cual se diferencia del trabajo de Frankel y Rose (2002) y de Cár-
257
MODELO GRAVITACIONAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL COLOMBIANO, 1991-2012
denas y García (2004), dado que en su caso se estima un modelo inicial en que se apareja cada país contra el resto de los demás países. De ésta manera su mo-delo puede constituirse en una generalización, a nivel “global”, mientras que el modelo aplicado en este trabajo es una particularización al caso colombiano del comercio exterior.
Al estimar el modelo inicial por Mco se encontró que la variable frontera no es significativa; por lo tanto, se eliminó del modelo. Esta variable solo toma el va-lor de 1 para los cinco países fronterizos de Colombia; era de esperarse, entonces, que, al no tener mucha variabilidad, tampoco tendría impacto significativo sobre los cambios en el comercio colombiano. Además de esto, la Comisión Económi-ca para America Latina y el Caribe (cepal) (2012) ha detectado una serie de limi-tantes en los corredores terrestres de comercio exterior colombiano que incluyen calzadas sencillas, especificaciones geométricas y capacidad de transporte, entre otras, que necesariamente restringen el volumen de comercio potencial con los países fronterizos, tal como se evidencia en las estimaciones. El resto de variables, por el contrario, tienen una alta significancia.
Como se puede observar, se excluyeron las variables que miden el piB per cápi-ta y si uno de los países no hace parte de la oMc debido a que tienen correlación con “piB” y “ambos países hacen parte de la oMc”, respectivamente. También se excluyeron las variables “uno de los países es colonia actual del otro”, “constitu-yen una misma nación”, “tienen moneada común” y “uno de los países confiere preferencias al otro”, ya que no tienen variación para los distintos países en los diferentes años.
CUADRO 2Prueba del multiplicador de Lagrange para efectos aleatorios
Var sd = sqrt(Var)
Promcom 19,45588 4,410882
e 2,822338 1,679981
u 1,71185 1,308377
Test Var(u) = 0
chibar2(01) 4973,60
Prob > chibar2 0,0000
Fuente: Elaboración propia con base en resultados del software Stata.
258
LUIS MIGUEL BOLÍVAR CARO, NATALY CRUZ GARCÍA Y ANDREA PINTO TORRES
CUADRO 3Modelo gravitacional del comercio exterior de Colombia:
Resultados de estimación con el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios
Variable Coef.Error
EstándarT P > |t|
[Intervalo de confianza 95%]
LnYY 1,336 0,021 63,2 0,000 1,296 1,378
LnDistancia -1,879 0,063 -29,68 0,000 -2,004 -1,755
LnProdArea -0,116 0,021 -5,58 0,000 -0,158 -0,076
Idioma2 1,517 0,211 7,17 0,000 1,103 1,933
Costas 0,961 0,094 10,19 0,000 0,777 1,147
Isla 0,364 0,104 3,5 0,000 0,160 0,568
Colonizador -0,641 0,204 -3,14 0,002 -1,042 -0,241
Ambos oMc 0,462 0,103 4,46 0,000 0,259 0,666
tic 0,848 0,099 8,56 0,000 0,654 1,043
LnPrecioPetr -0,770 0,061 -12,56 0,000 -0,890 -0,650
Cons -38,014 0,864 -43,95 0,000 -39,711 -36,319
Observaciones 3788
F (10,3777) 1254,76
Prob > F 0,000
R-squared 0,769
Adj R-squared 0,768
Root Mse 2,130
Fuente: Elaboración propia con base en resultados del software Stata.
Los coeficientes de las variables incluidas en el modelo final aparecen con los signos esperados y concuerdan con los resultados obtenidos en modelos an-teriores, a excepción de la variable “colonizador común”, que aparece con signo negativo a pesar de que se espere que tener un colonizador en común afecte positivamente las relaciones comerciales. Sin embargo, para el caso de Colombia este resultado se puede explicar por la influencia de distintos países africanos con los que se comparte colonizador y cuyo comercio con el país es casi inexistente.
259
MODELO GRAVITACIONAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL COLOMBIANO, 1991-2012
Respecto a las variables esenciales del modelo, tal como este lo predice, se evidencia una relación directa entre el comercio del país y el tamaño de las econo-mías del resto de países del mundo y una relación inversa con la distancia debido a los mayores costos de transporte implicados. La variable que mide los precios del petróleo también aparece con signo negativo, lo que confirma el impacto negativo de los costos de transporte en el comercio.
Por su parte, el R cuadrado es alto, de manera que las variables independientes incluidas están explicando en un alto porcentaje el comercio del país.
CUADRO 4Modelo gravitacional del comercio exterior de Colombia:
Resultados de estimación con el método de panel con efectos aleatorios
Variables Coef.Error
Estandarz P > |z|
[Intervalo de confianza 95%]
LnYY 1,053 0,041 25,86 0,000 0,973 1,132
LnDistancia -1,771 0,189 -9,36 0,000 -2,142 -1,400
LnProdArea 0,045 0,056 0,79 0,427 -0,066 0,155
Idioma2 1,857 0,624 2,98 0,003 0,634 3,079
Costas 1,301 0,277 4,69 0,000 0,758 1,844
Isla 0,469 0,311 1,51 0,132 -0,141 1,079
Colonizador -0,974 0,606 -1,61 0,108 -2,161 0,212
Ambos omc 0,640 0,308 2,07 0,038 0,035 1,244
tic 1,473 0,278 5,31 0,000 0,929 2,017
LnPrecioPetr -0,361 0,073 -4,96 0,000 -0,504 -0,219
Cons -31,220 2,262 -13,8 0,000 -35,654 -26,785
Observaciones 3788
R-sq
N° de grupos 173 Within 0,227
Wald chi2(10) 2346,36 Between 0,877
Prob > chi2 0,000 Overall 0,760
sigma_u 1,310 Obs. Por grupo
sigma_e 1,680 Min 18
rho 0,378 Prom 21.9
(fraction cf variance due to u_i) Max 22
Fuente: Elaboración propia con base en resultados del software Stata.
260
LUIS MIGUEL BOLÍVAR CARO, NATALY CRUZ GARCÍA Y ANDREA PINTO TORRES
Cuando se estima el modelo con el método de panel con efectos aleatorios, las variables del producto de las áreas y las dummy para isla y colonizador resultan no significativas.
El resto de variables son significativas y aparecen con los mismos signos obte-nidos por Mco. Además, los valores de los coeficientes son similares a los obteni-dos con anterioridad. Las variables fundamentales del modelo, nuevamente son altamente significativas y coherentes con lo que se espera.
VI. FACToRES QuE INCIdEN EN lA dINAmICA dEl ComERCIo dE ColombIA
En el Cuadro 5 se muestran los resultados de las diferentes variables de acuer-do con los diferentes modelos de estimación.
CUADRO 5Comparación de resultados de las estimaciones
VariableModelo Global (Frankel y Rose,
2002)
Coeficientes mCo caso
Colombiano
Coeficientes ea caso
Colombiano
Nivel de ingresos — piB pc 0,7
Tamaño de la economía — piB 0,8 1,3369 1,0526
Distancia geográfica -1,1 -1,8795 -1,7708
Tamaño - Área* -0,2 -0,1166
Acceso al océano 50 161,58 267,27
Frontera común 80
Idioma común 200 356,19 540,15
Acuerdo regional — tlc 330 133,59 336,24
Relación colonia — colonizador 900
Colonizador común 190 -47,33
Precio Petróleo -0,7700 -0,3611
Pertenecer a la oMc 58,81 89,61
Moneda común 340
Fuentes: Frankel y Rose (2002) y elaboración propia con base en resultados del software Stata.
261
MODELO GRAVITACIONAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL COLOMBIANO, 1991-2012
Cabe anotar que los resultados aquí presentados equivalen a la forma de in-terpretación de datos luego de estimar los modelos econométricos, en donde los impactos de los coeficientes de las variables dicotómicas sobre la variable depen-diente resultan de aplicar la siguiente fórmula:
(eγ - 1) × 100 (3)
Donde γ es el coeficiente obtenido en la estimación para la variable corres-pondiente.
De esta información, es posible proponer las siguientes interpretaciones de las variables que determinan los flujos del comercio exterior colombiano.
A. Efectos del pib en el comercio
El modelo predice que mayores ‘masas’ (medidas por el piB y el piB per cápita) inducen mayor atracción entre los países y, por lo tanto, mayor comercio. Los re-sultados muestran que existe una relación positiva entre el comercio colombiano y el tamaño de las economías del resto de países del mundo y es un poco supe-rior a la obtenida con el modelo estimado a nivel global. Específicamente, un aumento del 1% en el piB de los países con que se comercia Colombia genera un aumento de 1,33% en el volumen de comercio. Aunque esta relación es po-sitiva, es muy inferior a los resultados obtenidos con otras de las variables inclui-das. Esto se puede explicar por las diferencias existentes en las economías de los principales socios comerciales del país, que no permite que el piB genere cambios más significativos en el comercio con Colombia. Países como Estados Unidos tienen piB y piB per cápita por encima del promedio mundial, mientras que para países como Venezuela, ocurre lo contrario.
b. Impacto de la distancia geográfica en el comercio
Tal como se espera, una mayor distancia entre los países genera un menor volumen de comercio. El modelo de Frankel y Rose (2002) revela una sensibili-dad de 1 a -1,1. Esto quiere decir que por cada cambio de un 1% positivo en la distancia circular entre un país del mundo y otro, el comercio entre ellos se redu-
262
LUIS MIGUEL BOLÍVAR CARO, NATALY CRUZ GARCÍA Y ANDREA PINTO TORRES
cirá en 1,1%. Sin embargo, para el caso de Colombia un incremento de 1% de la distancia circular representa una reducción de 1,87%, es decir, una cantidad superior a la que se reduce para el común de los países. Esto indica que Colombia es un país con mayor sensibilidad a las distancias geográficas que el promedio de los otros países.
Cuando se estima el modelo por efectos aleatorios, la reducción del comercio es de 1,77%, que sigue siendo superior a la obtenida en el modelo global.
El resultado es acorde con lo que se espera dado que las distancias aumentan los costos de transporte. Para ello se incluyó una proxy que intenta capturar la influencia de dichos costos: el precio del petróleo. En efecto, un aumento del 1% en el precio del petróleo genera una reducción en el comercio de 0,77%. En otras palabras, para Colombia los costos de transporte son muy determinantes, de hecho, en una mayor proporción que para el resto del mundo.
Ahora bien, un vistazo a los socios comerciales de Colombia a través del tiem-po revela que por muchos años Colombia tuvo como principales socios a Estados Unidos y Venezuela. Es decir, el resto de países, geográficamente más lejanos, fue-ron menos determinantes en el comercio colombiano. En otras palabras, tradi-cionalmente Colombia ha tenido una concentración del comercio en mercados relativamente cercanos.
En los Gráficos 1 y 2 se muestran los principales socios comerciales de Colom-bia. Estados Unidos, como principal destino de exportaciones, es el destino de más del 40% del valor exportado en promedio en el período 1991-2012. Los paí-ses de origen de las importaciones, por su parte, presentan una mayor diversidad.
En los Gráficos 3 y 4 se muestra la relación entre comercio y distancia. Se puede observar en ellos una aparente disparidad en los valores, es decir, entre los 20 países más cercanos (de acuerdo a la medida de la distancia circular entre los centroides) hay ocho con los que el comercio total es cero o cercano a cero (Gráfico 3). Mientras que al comparar países con un valor de comercio total muy parejo se encuentra que la distancia con ellos es muy variable (Gráfico 4).
C. Implicaciones del tamaño geográfico de los socios comerciales
Tanto para Colombia como para el resto del mundo, el tamaño geográfico de los socios comerciales resulta significativa para explicar el volumen de comercio. La estimación arrojó que existe una relación inversa entre el tamaño (en kms2) de
263
GRÁFICO 1Colombia: Destino de las exportaciones, 1991-2012
(miles de millones de dólares)
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.
0
5
10
15
20
25
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Estados Unidos China España Panama Venezuela Holanda Resto del mundo
GRÁFICO 2Colombia: Países de origen de las importaciones, 1991-2012
(miles de millones de dólares)
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1991
19
92 19
93 19
94 19
95 19
96 19
97 19
98 19
99 20
00 20
01 20
02 20
03
2004
20
05 20
06 20
07 20
08 20
09 20
10 20
11 20
12
United States China México
Brasil Argentina Alemania
Resto del mundo
264
GRÁFICO 3Colombia: Comercio total con los 20 países más cercanos, 2012
(kms y miles de millones de dólares)
Nota: Comercio Total = Importaciones + Exportaciones.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.
Ven
ezue
la
Ecu
ador
Pana
ma
Cos
ta R
ica
Peru
Trin
idad
y T
obag
o
Gra
nada
Guy
ana
Nic
arag
ua
Jam
aica
Hai
ti
Rep
. Dom
inic
ana
Bar
bado
s
Dom
inic
a
Suri
nam
e
Hon
dura
s
Ant
igua
y B
arbu
da
El S
alva
dor
Cub
a
Bel
ize
Comercio total 2012 Distancia
0
500
1000
1500
2000
2500
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
Km $
GRÁFICO 4Colombia: 20 principales socios comerciales y su distancia, 2012
(kms. y miles de millones de dólares)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Estado
s Unido
s
China
Mex
ico
Brazil
Españ
a
Chile
Venezu
ela
Panam
a
Ecuad
or
Aleman
ia
Argentin
a
Holanda
Pe
ru
India
Japón
Reino U
nido
Corea
Canad
a
Fran
cia
Italia
Km $
Comercio total 2012 Distancia
Nota: Comercio Total = Importaciones + Exportaciones.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.
265
MODELO GRAVITACIONAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL COLOMBIANO, 1991-2012
un país y su comercio con Colombia. Esto indica que Colombia es menos pro-pensa a comerciar con otros países en la medida en que estos aumentan de tama-ño. La razón es que los países pequeños, al tener limitaciones para la generación de mayores economías de escala, son más propensos a beneficiarse del comercio internacional y a adoptar políticas comerciales más liberales para ampliar el tama-ño de sus mercados. Para el caso del resto del mundo la relación de variaciones es de 1% a -0,2% y para Colombia implica casi el mismo efecto: un aumento de 1% en el área del socio comercial reduce el comercio con ese país en un 0,11%.
d. Acceso al mar
Al comerciar con otros países es más favorable, tanto para Colombia como para el resto del mundo, tener acceso al mar. En el caso de Colombia se incremen-ta el comercio en un 161%; esto significa que el uso de las costas en el comercio es más importante para Colombia que para el resto del mundo, donde el incre-mento es de 50% cuando uno de los dos tiene acceso al océano.
De estos resultados se puede concluir que Colombia es muy sensible a que sus socios tengan acceso al mar. Esta situación puede tener su origen en que su ubi-cación le permite una conexión directa a América del Sur y su localización entre dos océanos, disponer de puertos hacia el resto de América, Europa y los países de la Cuenca del Pacífico. Es decir, su posición geográfica le otorga a Colombia gran importancia estratégica para las comunicaciones y el comercio.
No se debe dejar de lado, sin embargo, que el tipo de transporte más usado es a través de los puertos marítimos, dada una escasa conexión por carreteras y la inexistencia de una vía férrea para transportar las mercancías a nivel internacional.
E. Incidencia del idioma en los negocios
La lógica de las tendencias globalizantes indica que para evitar que el idio-ma se convierta en un impedimento para el comercio internacional es menester manejar el idioma de la contraparte para entablar negocios. Sin embargo, Co-lombia aún es muy sensible al idioma para hacer negocios. Según los resultados arrojados por el modelo, compartir el idioma principal aumenta en un 356% el comercio de Colombia con los demás países del mundo cuando se estima el modelo por Mco, y en 540% cuando se hace por efectos aleatorios. En ambos
266
LUIS MIGUEL BOLÍVAR CARO, NATALY CRUZ GARCÍA Y ANDREA PINTO TORRES
casos es superior que la misma medida para el resto del mundo, cuya influencia del idioma oficial es del 200%. Es decir, Colombia es más sensible a la influen- cia del idioma de sus socios comerciales. Más allá de tener economías similares o de estar relativamente cerca, el idioma es la variable que mayor influencia gene-ra, de tal forma que para aumentar el comercio del país es muy importante tener una lingua franca, que permite una mejor comunicación entre personas que ma-nejan diferentes idiomas (Sanchez, 2013).
El inglés, que se ha convertido en el idioma común en las negociaciones inter-nacionales en el mundo empresarial, es la respuesta a esta barrera idiomática para el comercio. En la medida en que la población colombiana tenga un mayor domi-nio de este idioma, será posible reducir la evidente dependencia de hacer nego-cios esencialmente con países de habla hispana. Hay mucho trabajo por hacer en este campo. Según las cifras del Educational Testing Service (ets), el nivel de inglés en Colombia se ubica en la cola de la distribución de los países de América Lati-na, si se mide el puntaje obtenido por quienes toman el examen Test of English as a Foreign Language (toefl). En este examen Colombia se ubicó en el cuarto peor puesto en 2012, pues solo superó a Haití, Ecuador y Cuba (Sánchez, 2013).
F. Implicaciones de los acuerdos comerciales
Como es de esperar, tener un acuerdo de libre comercio aumenta los volú-menes de comercio del país. Para el caso colombiano, este aumento es de 133% cuando se estima el modelo por Mco y de 336% cuando se estima por efectos aleatorios. Los países con que más se tuvo intercambio comercial durante los años estudiados fueron aquellos con los que se tiene un acuerdo comercial. Es decir, poseer o no un acuerdo regional con los distintos países con quienes se comercia es un factor fundamental en el comercio de Colombia con el resto del mundo. Con el idioma y el acceso al mar, esta es una de las variables que más efectos pro-duce sobre el comercio, lo que resalta la importancia que tienen los tratados de libre comercio y la formalización de relaciones comerciales con los demás países.
G. Incidencia de pertenecer a la organización mundial de Comercio
Pertenecer a la oMc tiene un efecto positivo para el comercio del país, lo cual es de esperarse debido a que la principal función de esta organización es facilitar
267
MODELO GRAVITACIONAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL COLOMBIANO, 1991-2012
el intercambio comercial de sus países miembros. Sin embargo, estos efectos son inferiores a los generados por otras variables. Al realizar la estimación por Mco se encuentra que Colombia aumentará el comercio en 58% con aquellos países que también pertenecen a la oMc, y en 89% si se estima por efectos aleatorios.
VII. CoNCluSIoNES
Examinados los efectos de las variables contempladas en la ecuación de gra-vedad sobre el comercio colombiano, cabe preguntarse sobre su utilidad en la generación de decisiones de política económica. Hace cerca de 25 años el país hizo un gran cambio en su política comercial: realizó una apertura económica y esfuerzos de integración regional con los vecinos próximos y que luego se ha ex-tendido a más de 40 países y bloques de comercio. La evidencia indica que tener un acuerdo regional incrementa el comercio en 133% con el país socio. Así, los acuerdos comerciales vienen siendo promocionados como la principal vía, des-de la política comercial, para abrir las oportunidades de mercado a los sectores empresariales locales. Aun así, al contrastar estos resultados con los del resto del mundo, vemos que, para el común de países, los acuerdos regionales implican un aumento del comercio en 300%. En general, por lo tanto, los acuerdos de integración económica de Colombia no se han explotado en la forma en que lo ha hecho el resto de países del mundo.
Otro aspecto se refiere a las implicaciones para la política educativa. A nivel internacional existe 200% más comercio entre países que comparten un mismo idioma. Sin embargo, para Colombia este valor llega a 356%. Esto indica que el país tiene una barrera idiomática superior al resto del mundo y que debe desa-rrollar incentivos para el aprendizaje de idiomas extranjeros. Comparativamente el país tiene menor acceso a mercados por la dificultad que representa vencer la barrera idiomática. Las entidades encargadas de la política educativa deberían identificar los mercados de mayor crecimiento para determinar los idiomas cuyo aprendizaje se debe promover en el país, con el objetivo de acercarlo culturalmen-te al resto del mundo e impulsar las relaciones comerciales.
El aumento del precio del petróleo genera una reducción del comercio colom-biano, a pesar de que Colombia sea un país cuyo principal producto de exporta-ción es el petróleo y sus derivados. En este aspecto se presenta una paradoja, pues los ingresos del Estado pueden verse afectados por una reducción de los precios
268
LUIS MIGUEL BOLÍVAR CARO, NATALY CRUZ GARCÍA Y ANDREA PINTO TORRES
del petróleo; a su vez, esta disminución podría ser ventajosa, por su relación con los costos de transporte.
Los anteriores son los principales determinantes de los flujos del comercio colombiano. No debe olvidarse que el país tiene relativamente pocas conexiones terrestres o férreas con los países vecinos, que no hay un debido aprovechamiento de las vías fluviales y que, aunque por su topografía, Colombia tiene unos eleva-dos costos de transporte interno, las ciudades portuarias no son los principales centros de producción manufacturera. Con la aplicación del modelo gravitacio-nal se da soporte entonces a esta serie de consideraciones económicas, culturales, político-administrativas y geográficas que se deben tener en cuenta para formular las políticas comerciales, educativas y de infraestructura a futuro.
En resumen, este trabajo identifica nuevas direcciones de investigación orien-tadas a predecir el comportamiento del comercio y a encontrar nuevos usos a la ecuación gravitacional. En particular, se podría pensar en responder a preguntas como ¿qué incidencia presentan las variables de distancia en el potencial de mer-cado de productos colombianos? y ¿cómo se pueden descubrir nuevas oportuni-dades para el comercio del país mediante el modelo gravitacional?. Con esto se lograría profundizar en la construcción de líneas de investigación en negocios y economía internacional, de manera que se pueda fortalecer la toma de decisio-nes tanto en el campo empresarial como en procesos de formulación de política pública.
REFERENCIAS
Anderson, James E., and Eric van Wincoop (2001), “Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle”, nber Working Paper Series, N° 8079, National Bureau of Economic Research.
Baier, Scott L., Jeffrey H. Bergstrand, Peter Egger, and Patrick A. McLaughlin (2008), “Do Economic Agreements Actually Work?”, The World Economy, Vol. 39, N° 4.
Baier, Scott L., and Jeffrey H. Bergstrand (2005), “Do Free Trade Agreements Actually Increase Members’ International Trade?”, Working Paper Series, Fede-ral Reserve Bank of Atlanta.
Bergstrand, Jeffrey, James Anderson, and Joseph Francois (2008), A Methodology for Studying the Effects of Nontariff Barriers on International Trade and Investment Flows, Brussels: European Commission.
269
MODELO GRAVITACIONAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL COLOMBIANO, 1991-2012
Cao, Jose, and Carlos Ronderos (2011), “Commodity and Non-Commodity Tra-de Dynamics in Colombia”, Journal of Globalization, Competitiveness and Gover-nability, Vol. 5, Nº 2.
Cardenas, Mauricio, y Camilo García (2004), “El modelo gravitacional y el tlc entre Colombia y Estados Unidos”, Documentos de Trabajo, N° 27, Fedesarrollo.
Cavusgil, S. Tamer (1997), “Measuring the Potential of Emerging Markets: An Indexing Approach”, Business Horizons, Vol. 40, N° 1.
Comisión Económica Para América Latina (cepal) (2012), “Perfiles de infraes-tructura y transporte en América Latina: Caso Colombia”, Unidad de Servi-cios de Infraestructura.
Chaney, Thomas (2011), “The Gravity Equation in International Trade. An Ex-planation”, Working Paper 19285, National Bureau of Economic Research.
Czinkota, Michael, Ilkkia Ronkainen, Michael Moffett (2007), Negocios Internacio-nales. México: Cengage Learning.
Deardorff, Alan (1998), “Determinants of Bilateral Trade: Does Gravity Work in a Neoclassical World”, en Jeffrey A. Frankel, The Regionalization of the World Economy, Chicago: University of Chicago Press.
Diaz-Alejandro, Carlos (1976), Regímenes de comercio exterior y desarrollo económico, Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Dueñas, Marco, and Giorgio Fagiolo (2013), “Modeling the International-Trade Network: A Gravity Approach”, Journal of Economic Interaction and Coordina-tion, Vol. 8, N° 1.
Frankel, Jeffrey and Andrew Rose (2002) “An Estimate of the Effect of Common Currencies on Trade and Income”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 117, No. 2.
García García, Jorge (2008), Ensayos sobre comercio y desarrollo económico, Bogotá: Banco de la República.
Ghemawat, Pankaj (2001), “Distance Still Matters. The Hard Reality of Global Expansion”, Harvard Business Review.
Heckscher, Eli, and Bertil Ohlin (1991), Heckscher-Ohlin Trade Theory, Cambridge: The Mit Press.
International Trade Center (2014), “Methodologies for Export Potential Analy-sis”, [Disponible en http://goo.gl/pl5n8V.
Krugman, Paul, and Elhanan Helpman (1985), Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect Competition, and the International Economy, Cam-bridge: The Mit Press.
270
LUIS MIGUEL BOLÍVAR CARO, NATALY CRUZ GARCÍA Y ANDREA PINTO TORRES
Krugman, Paul, y Maurice Obstfeld (1995), Economía Internacional: Teoría y Política. México: McGraw Hill.
Leontief, Wassily (1953), The Structure of the American Economy, Oxford: Oxford University Press.
Linder, Staffan (1961), An Essay on Trade and Transformation, Uppsala: Almqvist & Wiksells Boktryckeri Ab.
Ricardo, David (1817), On the Principles of Political Economy and Taxation, London: John Murray, Library of Economics and Liberty.
Salvacruz, Joseph C., Michael R. Reed, and David Mather (1992), “Market As-sessment Models for u.s. Agricultural Exports”, Journal of Food Distribution Research, Vol. 23, N° 1.
Salvatore, Dominick (1995), Economía Internacional. Bogotá: McGraw-HillSánchez, Andrés (2013), “Bilingüismo en Colombia”, Economía & Región, Vol. 7,
No. 2.Smith, Adam (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,
Edwin Cannan (Ed.), London: Methuen & Co., Library of Economics and Liberty.
Taylor, Justin R., and James A. Stern (2005), A Practical Guide on Conducting Mar-ket Assessment: A Review of the Literature, Providence, Rhode Island: American Agricultural Economics Association Annual Meetings.
Tinbergen, Jan (1962), Shaping the World Economy, New York: Twentieth Century Fund.
Vargas, Luis Fernando, Santiago Sosa, y Juan David Rodriguez (2012), “El comer-cio como plataforma de la política exterior colombiana en la administración de Juan Manuel Santos”, Colombia Internacional, Nº 76.
Villar, Leonardo, y Pilar Esguerra (2005), “El comercio exterior colombiano en el siglo xx”, Borradores de Economía, N° 358, Banco de la República.
271
RESEÑAS
dESAFÍoS y oPoRTuNIdAdES PARA El dEPARTAmENTo dE bolÍVAR
Estudios claves para la gobernanza del departamento de BolívarGobernación de Bolívar – Centro de Pensamiento y Gobernanza
Cartagena, 2014, 253p.
El departamento de Bolívar ha ocupado históricamente un lugar privilegia-do en la realidad social, política y económica del país, en particular Cartagena, su capital, que tuvo una importancia tal que durante mucho tiempo, en la era colonial, fue objetivo militar de franceses e ingleses. La organización geopolítica del departamento de Bolívar ha sufrido grandes transformaciones. Desde 1857, cuando recibió definitivamente su nombre, hicieron parte de él los actuales de-partamentos de Atlántico, Sucre y Córdoba, los cuales le fueron segregados poste-riormente hasta que finalmente se definieron sus límites actuales. Esta dinámica ha marcado definitivamente el presente y futuro del territorio y su población.
El departamento como un todo y su capital han sido objeto de múltiples estu-dios, desde una perspectiva individual o regional (Acosta, 2013; Espinosa, 2012; pnuD, 2012; Pérez, 2007; Ministerio de Educación, 2004; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2004; Dnp, 2002; Banco de la Republica, 2001), e incluso histórica (Corrales, 1999; Gutiérrez de Piñeres, 1924). Todo esto aparte de los múl-tiples documentos analíticos producidos por la propia Gobernación, así como de
RESEÑAS
272
los elementos de diagnóstico incluidos en cada uno de los planes de desarrollo del departamento. Cada uno ha contribuido de una u otra forma al entendimien-to de la realidad bolivarense como medio para identificar las acciones estratégicas que se requieren para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
La mayor parte de la literatura existente hasta el momento se caracteriza por enfocar el análisis en algunos de sus principales indicadores socioeconómicos. Es aquí donde Estudios clave para la gobernanza del departamento de Bolívar hace su prin-cipal contribución. Este primer texto del Centro de Pensamiento y Gobernanza (cpg) de la Gobernación de Bolívar hace un importante aporte en temas puntua-les de la realidad actual del departamento y las que enfrentará en el mediano y largo plazo, en particular cuando el país ha tenido niveles relativamente altos de crecimiento económico en un ámbito globalizado, y ad portas de un eventual pro-ceso de paz con las guerrillas. Todo esto impactará en forma definitiva la realidad social, económica, cultural y política del departamento y del país. Por esa razón este libro resulta estratégico en el desarrollo de cada uno de los sectores claves identificados por el cpg.
En cada uno de los capítulos se realiza un análisis exhaustivo de los aspectos que para el departamento son estratégicos en el proceso de crecimiento y desarro-llo. Se abordan temas diversos, desde perspectivas ampliamente distintas, pero con el propósito común de generar conocimiento en cuestiones claves para el adecuado desarrollo de la gobernanza de Bolívar y la correspondiente apropia-ción por parte de la comunidad. Si se quisiera destacar una particularidad que diferencia a este trabajo de otros sería sin lugar a dudas la multidisciplinariedad y la alta calidad de cada una de las investigaciones.
En cuanto al primer aspecto, en el libro se abordan problemáticas sociales como la reparación de víctimas del conflicto armado; culturales, a través de las cuales se consideran estudios de caso de municipios con una significativa diversi-dad autóctona (Turbaco, María La Baja, San Jacinto, Achí y Santa Rosa del Sur); de competitividad, como las estrategias productivas locales y la participación en la economía nacional e internacional; y, finalmente, aspectos políticos como el buen gobierno. Esta estrategia de aproximación a cada uno de los contenidos es desarrollada por autores de la mayor rigurosidad académica y científica que son destacados conocedores del departamento.
El texto acierta significativamente en el estudio de una de las mayores proble-máticas sociales que el país deberá enfrentar durante las próximas décadas. Los diferentes actores armados y las distintas mutaciones que han tenido a lo largo de
RESEÑAS
273
las más de cinco décadas de conflicto interno, hacen de esta una tarea prioritaria pero compleja en la ejecución de estrategias para la reparación integral de las víctimas. Para responder a esta preocupación, Wilson Castañeda y Claudia Ayola analizan el caso del corregimiento de Las Palmas, en el municipio de San Jacinto. Se destacan al menos dos razones que hacen de esta población un estudio de caso ideal que podría servir de piloto para la adaptación en otras poblaciones de la región y del país. El primero es el hecho de tener una larga historia, de casi cinco lustros, de desplazamiento a causa de la presencia guerrillera y paramilitar. La segunda es que, a pesar de enfrentar tanto sufrimiento, continúa siendo una comunidad organizada y participativa con intenciones verdaderas de retorno a sus tierras.
Al abordar este tema tan complejo, sobresale el trabajo de campo llevado a cabo por los autores, mediante el cual es posible entender la problemática y el largo proceso que ha venido enfrentando la comunidad con el fin de ver resarci-dos sus derechos como víctimas. Una de las maneras en que este tipo de investi-gaciones, basadas en entrevistas a la población y la recolección observacional de datos, podría llevarse a una segunda etapa es la cuantificación de la información cualitativa recolectada. La presentación organizada y sistemática de los resultados en tablas y gráficos le permitirían, no solo al lector sino a los mismos autores, proponer hipótesis y argumentos mejor sustentados que podrían ser utilizados en comparaciones con poblaciones de similares características y ayudarían a una mejor comprensión del problema y posibles alternativas de política pública.
Este último aspecto es complementado en el libro a través de la discusión de la gobernanza y las practicas de buen gobierno que se adelantan en Bolívar. En múltiples ocasiones se han relacionado estas tesis con la economía institucional, donde el trabajo más destacado es tal vez el de Acemoglu y Robinson (2012). A este respecto es indudable que, aunque Colombia está muy lejos de contar con un sistema institucional ideal, lo cierto es que el país ha dado pasos importantes en el fortalecimiento de sus instituciones públicas, que a la vez se han traduci- do en reglas de juego claras para los agentes privados y para la comunidad en gene-ral. Este se podría describir como un círculo virtuoso que genera efectos multipli-cadores hacia un mayor desarrollo y una mayor calidad de vida para la población.
La comunidad bolivarense no es ajena a este proceso, especialmente durante los últimos años. Así lo menciona con claridad Pablo Abitbol, quien en su tra-bajo destaca la estructura de toma de decisiones adoptada por la Gobernación como una gobernanza policéntrica, a través de la cual se utiliza el potencial ins-
RESEÑAS
274
titucional, económico y cultural para ejecutar políticas públicas. Lo anterior ha generado efectos en el fortalecimiento fiscal, financiero y de gestión pública. Sin embargo, a pesar de los importantes avances en el departamento, el autor destaca dos aspectos en los cuales no se han conseguido grandes logros: la violencia y la concentración de la tierra.
Para el avance en el primero, se han argumentado ampliamente las virtudes del efecto multiplicador generacional de una educación de calidad. Aunque ya hay un plan nacional para elevar sustancialmente la escolaridad durante la próxi-ma década, esta tarea no debe dejarse exclusivamente al gobierno central. Es nece-sario avanzar desde ahora en el establecimiento de estrategias sostenibles y verifi-cables de calidad de la educación. En cuanto al segundo, la restitución de tierras, se trata tal vez, bajo las actuales circunstancias, de la herramienta más apropiada para fomentar un cambio estructural en la concentración de la propiedad.
En este capítulo el autor destaca el uso de información cuantitativa relaciona-da con información georeferenciada, por ejemplo aquella sobre la ubicación de municipios con víctimas del conflicto y las poblaciones de mayor riesgo electoral debido a la corrupción. Durante la última década los estudios en las áreas de cien-cias políticas y gobierno han venido evolucionando hacia la utilización de herra-mientas de análisis cuantitativo que, con el avance en los sistemas de información geográfico (sig) y la disponibilidad de información espacial, permite una amplia gama de posibilidades de análisis que sin duda enriquecerían estudios como este, ofreciendo la oportunidad de postular argumentos y recomendaciones respalda-das con hipótesis cuantificables.
Dos capítulos adicionales del texto hacen referencia a temas estructurales y es-trechamente relacionados, pero abordados desde dos perspectivas diferentes: las apuestas del sector rural del departamento y sus estrategias de participación en el ámbito nacional e internacional. Durante los dos últimos años para los cuales se tiene información del piB departamental, Bolívar se ha destacado por pertenecer al grupo de departamentos que lograron altas tasas de crecimiento. Mientras que el crecimiento económico del país como un todo fue de 4,7% entre 2012 y 2013, el departamento creció a una tasa de 5,3%. Si a esto se agrega el hecho de que ocu-pa el séptimo lugar en el ranking de participación porcentual en el piB nacional, se puede afirmar que esta es sin duda una oportunidad única para el desarrollo de estrategias que le den a Bolívar, en especial a su población rural, la posibili- dad de encaminarse hacia un desarrollo sostenible de largo plazo.
Entre las estrategias mencionadas por los autores de estos dos capítulos, Carlos Eduardo Vargas e Ignacio Vélez, que son sustentadas con información cuantita-
RESEÑAS
275
tiva, se destaca el fortalecimiento de la productividad agropecuaria. Se propone que esto se lleve a cabo a través de la adecuación de tierras, la asistencia técnica y, un asunto clave, el apoyo a la producción agroindustrial. Al respecto vale la pena destacar la importancia de esta estrategia de fomento productivo, ya que las actividades relacionadas con el sector agrícola son intensivas en mano de obra, de manera que cualquier esfuerzo para mejorar la competitividad del sector rural se traducirá en reducciones de la tasa de desempleo y, por tanto, mayor bienestar para la población. Según los últimos reportes del mercado laboral por departa-mentos, Bolívar se destaca por tener una de las menores tasas de desempleo en el país (6,4% en 2014), así como por haber logrado una de las mayores reducciones de este indicador entre 2013 y 2014 (-12,6%).
Estas buenas noticias en materia de empleo se convierten en una gran oportu-nidad de seguir avanzando en la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de la población bolivarense. Para ello es importante que el gobier-no departamental desarrolle de manera integral, sostenible y a largo plazo tres propuestas adicionales mencionadas por Ignacio Vélez: el turismo, los servicios logísticos y de transporte, y el estímulo a las actividades productivas con potencial exportador. Todo esto continuando con el fortalecimiento de las actividades pe-troquímicas y de desarrollo naval. Es destacable cómo los autores enumeran, para cada una de las estrategias de fomento productivo desarrolladas, un conjunto de sugerencias y recomendaciones.
Sin embargo, sería interesante profundizar en algunos aspectos operativos y financieros para su efectiva puesta en marcha. Por ejemplo, la oportunidad que tienen en la actualidad los gobiernos departamentales para ejecutar proyectos de inversión haciendo uso de los recursos de las regalías. Todo esto teniendo en cuenta que deben planearse con cuidado los fondos para el mantenimiento de la operación de las inversiones realizadas. Otra propuesta concreta se refiere al forta-lecimiento fiscal de Bolívar. Al respecto Bonet et al. (2014) mencionan las razones por las cuales es indispensable, para la próxima reforma al Sistema General de Participaciones, el fortalecimiento fiscal de los departamentos.
Finalmente, un capítulo adicional, y no menos importante, se refiere a la ca-racterización cultural de las comunidades bolivarenses. Aquí, Kandya Obezo Cá-ceres describe en detalle los elementos materiales e inmateriales que hacen únicas a las comunidades de los municipios de Turbaco, María La Baja, San Jacinto, Achí y Santa Rosa del Sur. El principal aporte de esta sección del libro es mostrar cómo las prácticas culturales trascienden el desarrollo socioeconómico de cada
RESEÑAS
276
uno de sus gobiernos locales y del departamento como un todo. De igual forma se destaca el conjunto de recomendaciones planteadas, dentro de las que sobre-sale la creación de un corredor cultural a lo largo de las diferentes ferias, fiestas y festivales del departamento. Como prerrequisito es indispensable, tal como lo menciona la autora, el desarrollo de un sistema de información de la diversidad étnica y cultural de las diferentes comunidades y sitios de interés, ya que sin su adecuada identificación no será posible la ejecución de un programa cultural integral. De igual forma, hay al menos otras tres condiciones previas para que un proyecto turístico de esta envergadura tenga éxito: garantizar la seguridad en toda la región, tener una oferta hotelera y disponer de una infraestructura vial adecua-da. Si al menos una de estas no se cumple, el proyecto estará destinado al fracaso.
Entre los aspectos que podrían ser abordados para complementar el estudio del ámbito cultural de las comunidades bolivarenses, y que servirían de insumo para el propuesto Sistema de Información Cultural y Étnico para Bolívar, se in-cluye la contabilización de los espacios físicos con que cuentan las comunidades para desarrollar sus capacidades culturales y visibilizar sus expresiones culturales y recreativas. Algunos de estos son las casas de la cultura, los teatros, los museos, las bibliotecas y las plazas y plazoletas.
Esta primera experiencia del Centro de Pensamiento y Gobernanza de Bolívar es ya una obra de referencia, no solo para los académicos e investigadores por la rigurosidad con que se abordan los diferentes temas, sino para los formuladores de políticas públicas locales, quienes encontrarán en cada capítulo una serie de recomendaciones que, de ser adoptadas, contribuirán a mejorar el bienestar de sus habitantes. De igual forma, la comunidad en general valorará este libro por estar escrito en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión, que aporta una pers-pectiva clara de las oportunidades y retos del departamento en el futuro cercano.
Gerson Javier Pérez-ValbuenaCentro de Estudios Económicos Regionales
Banco de la Republica
REFERENCIAS
Acemoglu, Daron, y James Robinson (2012), Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, New York: Crown Publishers.
RESEÑAS
277
Acosta, Karina (2013), “Cartagena: Entre el progreso industrial y el rezago so-cial”. Economía & Región, Vol. 7, No. 1, junio.
Aguilera, María (2004), “La Mojana: Riqueza natural y potencial económico”, Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, No. 48, Centro de Estudios Eco-nómicos Regionales, Banco de la República, Cartagena, octubre.
Badel, Dimas (1999), Diccionario histórico-geográfico de Bolívar, Bogotá, Carlos Va-lencia Editores.
Banco de la Republica (2001), La economía de Bolívar en cifras, Cartagena: Banco de la República.
Bonet, Jaime, Gerson Javier Pérez y Jhorland Ayala (2014), “Contexto histórico y evolución del sgp en Colombia”, Documentos de Trabajo sobre Economía Regio-nal, No. 205, Centro de Estudios Económicos Regionales, Banco de la Repu-blica, Cartagena, julio.
Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2004), Estructura pro-ductiva de comercio exterior del Departamento de Bolívar, Bogotá: Ministe-rio de Turismo, Industria y Comercio, junio.
Colombia, Ministerio de Educación Nacional (2004), Perfil del sector educativo, Departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena y municipio certificado de Magangué, Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
Corrales, Manuel Ezequiel (1999), Efemérides y anales del Estado de Bolívar, Bogotá: Carlos Valencia Editores.
Departamento Nacional de Planeación (2002), “Bolívar”, en Información básica departamental, Bogotá: Dnp.
Espinosa, Aarón (2012), “Los objetivos de desarrollo del milenio en Bolívar: Avances y retos hacia 2015”, Economía & Región, Vol. 8, No. 2, diciembre.
Gutiérrez de Piñeres, Eduardo (1924), Documentos para la historia del departamento de Bolívar, Cartagena: Imprenta Departamental.
Pérez, Gerson Javier (2006), “Bolívar: Industrial, agropecuario y turístico”, Eco-nomía & Región, No. 4, 2006. También en Adolfo Meisel Roca (editor), Las economías departamentales del Caribe continental colombiano, Cartagena: Banco de la Republica, 2007.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pnuD (2012), “Bolívar y Car-tagena 2012. Estado de avance de los objetivos de desarrollo del milenio”, Bo gotá: pnuD.
278
lA CARTAGENA dE mANGINI, A lAS PuERTAS dEl GRAN CAmbIo, 1945-1969
La Cartagena de ManginiCartagena, Dematinada, 2015, 240 pgs.
Una fotografía es una imagen congelada en el tiempo con la cual nos apropia-mos de una porción del pasado o del presente. Su competencia para reproducir un espacio, un objeto, un acontecimiento, una o varias personas, y hasta una comuni-dad, le confiere un poder especial como testimonio documental que difícilmente se puede igualar con la palabra escrita. El registro fotográfico es uno de los pa-trimonios documentales más elocuentes del pasado y del presente, y si, además, ese registro está hecho bajo la mirada tutelar de un artista, entonces la imagen se convierte en una obra de arte. Constituye por eso todo un acontecimiento el resca-te de una parte del archivo fotográfico de Giovanni (Juan) Mangini, el correspon-diente a los negativos y diapositivas de los años comprendidos entre 1945 y 1969, que han sido publicados en un libro bellamente editado y puesto en circulación hace poco en Cartagena.
La publicación fue posible gracias al rescate que hiciera la nieta de Mangini, María Isabel Lara de Benedetti, de esos negativos y diapositivas encontrados por azar en el altillo de la casa de su madre, en Bogotá. Consciente del tesoro que te-nía en sus manos, lo guardó celosamente durante muchos años hasta encontrar a la persona adecuada para la reproducción y conservación de este material, que re-quería del manejo de un profesional. Y fue un acierto la escogencia del fotógrafo Alexandre Magre Devesa para esta tarea. Magre ha hecho un trabajo impecable. Sobre su experiencia escribe estas palabras en la última página del libro:
La limpieza, restauración y tratamiento digital se efectuaron respetando la total integridad de la imagen y procurando reproducirlas acercándonos al máximo a los tonos originales de cada fotografía, resultado de las técnicas utilizadas en esas décadas, como son, entre otros, virajes a sepia y cianotipos, en el caso del blanco y negro. El color y la textura de una fotografía son parte de la lectura histórica que nos entrega un soporte fotográfico.
RESEÑAS
279
El libro contiene aproximadamente 260 fotografías, agrupadas bajo nueve te-mas. En su mayor parte son imágenes de las plazas y calles de Cartagena, seguidas de las fotografías aéreas y de “la obra de piedra”. Las imágenes vienen precedidas de un prólogo de Juan Gossaín, titulado “El encuentro del Renacimiento con el trópico”, en que el periodista destaca el manejo de luces y sombras en estas imá-genes. Una breve biografía de María Isabel Lara da cuenta de algunos datos per-sonales de la vida de su abuelo, Giovani (Juan) Mangini Corsanego, (Génova, 1895-Cartagena, 1970), y de la historia del rescate del tesoro fotográfico. Alberto Samudio Trallero a continuación hace un breve relato de los recuerdos persona-les del fotógrafo y de la ciudad que evocó ante la vista de esta colección, seguido de un corto escrito de Alexandre Magre, autor también del diseño y diagrama-ción del libro, donde rinde un tributo de admiración a Mangini por su obra. Además de estos escritos sobre la vida y obra de Mangini, el libro nos regala en su solapa un texto del maestro Felipe Santiago Colorado, titulado “Cartagena la deseada”, que es un poético canto de amor a la ciudad.
Las bellas fotografías de este libro corresponden, como ya se dijo, a imágenes de Cartagena en los años comprendidos entre 1945 y 1969, y esta cronología le añade un nuevo interés a esta colección puesto que en esos años se comienzan a gestar las condiciones para que se diera el gran cambio que se va a operar en la ciudad en la segunda mitad del siglo xx, comenzando por el crecimiento sin prece-dentes de su población, que se multiplica por siete, al pasar de 128.877 habitantes en 1951 a 892.545 en el censo de 2005.
La Cartagena que retrata Mangini en el tercer cuarto del siglo xx es una ciu-dad que está a las puertas de un cambio que, en las siguientes décadas, tendrá re-percusiones en su base económica y en su crecimiento demográfico y urbanístico. Como bien lo han hecho notar investigadores de este período, entre 1946 y 1961 se crearon los principales emblemas que harán parte de la identidad turística de Cartagena, como fueron la inauguración del Hotel Caribe y del Areopuerto de Crespo, en 1946; el Concurso Nacional de Belleza, en 1947; el primer casi- no de juegos de azar, en 1957; el Festival Internacional de Cine, en 1960; y la con-versión del Concurso Nacional de Belleza en un evento anual, en 1961 (Báez y Calvo, 2000, p. 71-72). En 1955 se inaugura la carretera Troncal de Occidente, con lo cual se comunicó por primera vez por carretera a Cartagena con el interior del país, y el aislamiento en que vivía la Costa Caribe comienza a superarse (Agui-lera y Meisel, 2009, p. 113). Otro hecho de gran relevancia para el futuro inmedia-to de la ciudad fue la puesta en marcha, en 1957, de la refinería de Intercol (lue-
RESEÑAS
280
go de Ecopetrol), la segunda refinería en construirse en el país, con lo cual se ini-cia el desarrollo de un polo industrial en la zona de Mamonal, en una ciudad que había carecido de un sector industrial significativo. Es también el inicio de una gran expansión urbana, tanto en la zona norte como en la zona sur; esta última se extenderá a lado y lado de la recién inaugurada Avenida Pedro de Heredia, que se trazó siguiendo la ruta de la banca del ferrocarril Cartagena Calamar, como se puede constatar en una de las fotografías del libro.
Es en los años cincuenta también que se inicia un incremento en la construc-ción que ya no se detendrá en las décadas siguientes. Entre 1950 y 1969, la activi-dad edificadora será más del doble que la de las dos décadas que la precedieron, pues se da inicio a la construcción de la infraestructura hotelera de Bocagrande, al desarrollo urbanístico de la Matuna (que vemos aun ausente en una de las fotografías), y a la expansión del complejo industrial de Mamonal (Báez y Calvo, 2000, p. 82). Las imágenes de Mangini son también testimonio de la pobreza que padecía una parte de la población. Las fotografías de Chambacú, ese barrio de in-vasión que se había formado desde las primeras décadas del siglo, sería erradicado en 1970, y sus habitantes dispersados en otros barrios de la ciudad. Las fotogra-fías de Chambacú de Mangini son de los pocos testimonios que se conservan de la pobreza endémica que aun agobia a una parte significativa de la población cartagenera, hoy concentrada principalmente en los alrededores de la Ciénaga de la Vírgen. (Aguilera y Meisel, 2009, p. 136)
Mangini vino a Colombia por primera vez en 1936 y a Cartagena, en 1939. Como fotógrafo tuvo un relativo éxito profesional. Hizo en el Vaticano exposicio-nes de imágenes relativas a San Pedro Claver; en el pabellón de Colombia de la Feria de Milán; en Toronto, a pedido de la Compañía Gran Colombiana, y en Chicago por pedido de la Pan American Airways. Las fotos reproducidas en este libro tienen todas una resolución excelente que permite visualizar hasta el más mínimo detalle. Las fotografías aéreas son especialmente intrigantes, por haber sido tomadas la mayoría de ellas en el decenio de 1960 y no conocer mayores de-talles sobre el tema. Es posible que fueran el resultado de nuevos contratos foto-gráficos con compañías de inversionistas extranjeros, como sucedió en el pasado, cuando Mangini fue contratado por la South American Gulf Oil Co., en 1938, o las que hizo en 1948 en compañía del fotógrafo aéreo W.A. Ironside.
La Cartagena de Mangini es uno de esos libros atemporales que hay que tener porque siempre que los miramos nos descubren cosas nuevas sobre esta ciudad llena de misterios que es Cartagena. María Isabel Lara puede estar segura de que
RESEÑAS
281
el trabajo de su abuelo, realizado con tanto amor y tanta pasión, quedará para siempre en la memoria viva de la ciudad gracias a esta joya editorial.
María Teresa RipollFototeca Histórica de Cartagena
Universidad Tecnológica de Bolívar
REFERENCIAS
Aguilera Díaz, María M., y Adolfo Meisel Roca, Tres siglos de historia demográfica de Cartagena de Indias, Cartagena: Banco de la República, 2009.
Báez Ramírez, Javier, y Haroldo Calvo Stevenson, “La economía de Cartagena en la segunda mitad del siglo xx: Diversificación y rezago”, en Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo Meisel Roca, editores, Cartagena de Indias en el siglo xx, Bogotá: Banco de la República y Universidad Jorge Tadeo Lozano, Seccional del Caribe, 2000.
282
lA EduCACIÓN EN ColombIA, ¿moToR dE CRECImIENTo o dE ESTANCAmIENTo?
Educación y desarrollo regional en ColombiaAndrés Sánchez Jabba y Andrea Otero Cortés, editores
Banco de la República, Colección de Economía Regional, 2014, 278 p.
Desde 2001 el Banco de la República ha publicado 18 libros en su Colección de Economía Regional, una serie cuyo propósito es divulgar los trabajos mono-gráficos de los investigadores de su Centro de Estudios Económicos Regionales (ceeR), en Cartagena. Las obras contienen los más diversos trabajos, muchos de ellos estudios pioneros centrados en la Costa Caribe, sobre temas como las desi-gualdades regionales, la estructura económica, el comercio exterior, la geografía económica y el capital humano, entre otros.
Educación y desarrollo regional en Colombia, editado por Andrés Sánchez y An-drea Otero, investigadores del ceeR, es uno de los últimos tomos de la serie y ofrece una amplia perspectiva de la educación colombiana en todos sus niveles. En años recientes, los problemas del sistema educativo colombiano han captado, quizás como nunca antes, la atención de la opinión pública, al conocerse los de-ficientes resultados de los estudiantes colombianos en pruebas internacionales. Por ejemplo, en 2012, de 65 países evaluados en las pruebas pisa, un sistema para medir las competencias prácticas en lectura, matemáticas y ciencias, Colombia se ubicó en los puestos 55 en lectura, 58 en ciencias y 62 en matemáticas. El asunto produjo un vivaz debate en el país, hasta el punto que la revista Semana, en un artículo que llevaba por título “Vergüenza: Colombia entre los peores en educa-ción”, anotaba que “estamos hablando de toda una generación rajada y mal edu-cada” (Semana, 2013). Por otro lado, en 2015, los educadores del país se fueron al paro para exigirle al Ministerio de Educación Nacional aumentos salariales, alegando que son muy mal pagados – un capítulo más en la puja de años entre el sindicato de maestros, fecoDe, y el Gobierno.
Aunque no delimitados en forma explícita, los trabajos incluidos en este libro se dividen en tres ejes temáticos. Al primero pertenecen cuatro capítulos dedica-dos al análisis de las características de los estudiantes. Los del segundo, que son tres, examinan la oferta educativa. Y el tercer eje lo constituye un único trabajo
RESEÑAS
283
que propone soluciones a distintos problemas de política educativa. No obstante, los argumentos planteados en cada uno de los capítulos concuerdan entre sí, lo que la convierte en una obra escrita a varias manos con notables coincidencias de apreciación y diagnóstico. Un común denominador son los temas atinentes a la calidad de la educación: el rendimiento de los estudiantes, las deficiencias de los profesores y las desigualdades entre instituciones educativas. Poco tratan los tra-bajos sobre el tema de cobertura educativa, tal vez porque desde 1993 Colombia ha avanzado notablemente en esto y las principales preocupaciones se centran en los problemas de calidad (Ayala, 2015).
Una de las conclusiones que extrae el lector de este oportuno texto es que hay un trasfondo institucional en los problemas de la educación en Colombia. Las desigualdades sociales, económicas y de otros tipos que son características del país juegan un papel importante al determinar la calidad de la educación en las distintas regiones.
El primer trabajo, “Doble jornada escolar y calidad de la educación en Co-lombia”, escrito por Leonardo Bonilla, estudia los efectos de la jornada completa sobre los resultados de los estudiantes en las pruebas del icfes de 2009. Bonilla encuentra que los estudiantes matriculados en jornada completa tienen, en pro-medio, mejor rendimiento que aquellos de media jornada. Esto plantea un reto importante en materia educativa: solo el 18% asiste a clase en jornada completa y los costos de aumentar ese porcentaje son altos (si bien, como afirma Bonilla, no imposibles de financiar). Un dato interesante se refiere a los 24.098 estudian-tes matriculados en jornada nocturna o sabatina-dominical que presentaron las pruebas de estado en 2009 (41,1% del total). De esa cifra, casi 61% no trabaja, lo que apuntaría a un problema social que merece mayor investigación.
En este trabajo y en el siguiente, “Etnia y rendimiento económico en Colom-bia”, escrito por Andrés Sánchez, también es posible identificar las desventajas que tienen aquellos estudiantes que hacen parte de una etnia o provienen de familias pobres y poco educadas. El tercer trabajo, “Bilingüismo en Colombia”, también de Andrés Sánchez, es el más descriptivo de todos y examina el nivel de inglés de estudiantes y docentes del país. Los resultados indican que en Colom-bia se advierten serias deficiencias en el manejo de inglés como lengua extranjera, lo que eventualmente podría traer efectos negativos en las relaciones con otros países no hispanoparlantes, sobre todo en temas de comercio. A propósito de este tema, Bolívar et. al., en este número de Economía & Región, encuentran que
RESEÑAS
284
el comercio colombiano con otros países aumenta entre 356 y 540% cuando comparte el mismo idioma de su contraparte. Sánchez señala que “los retos en el tema de bilingüismo en Colombia son enormes” (p. 124). Hay que añadir que los beneficios sociales de elevarlo también lo son, de manera que difundir el bilingüismo debe ser política de Estado.
Juan David Barón, Leonardo Bonilla y Luis Armando Galvis examinan la oferta educativa en Colombia. Específicamente, Barón y Bonilla, en “Desempe-ño relativo de los graduados en el área de educación en el examen de estado del icfes”, encuentran que en el país existe una relación inversa entre la probabilidad de obtener un título en educación y el resultado de los estudiantes en las pruebas del icfes. En otras palabras, los estudiantes están siendo educados por aquellos profesores que en su etapa escolar recibieron educación de baja calidad. Estos re-sultados, si se analizan en forma paralela con los hallazgos de Bonilla y Galvis en su trabajo “Profesionalización docente y calidad de la educación en Colombia”, plantean un desafío importante, pues estos últimos concluyen que la formación académica de los docentes tiene un impacto significativo en el rendimiento de los estudiantes en las pruebas estandarizadas. Además, en su trabajo “Desigualdades en la distribución del nivel educativo de los docentes en Colombia”, Galvis y Bonilla muestran que aquellos docentes con mayor nivel educativo (que pueden brindar educación de mayor calidad) no están distribuidos uniformemente en el territorio colombiano.
En otras palabras, es evidente la desigualdad en la calidad de la educación que reciben los estudiantes colombianos: ¿Qué oportunidad de recibir educación de calidad tiene un estudiante que proviene de una familia pobre, pertenece a una etnia, que muy probablemente estudia en un colegio público, muy probable-mente estudia en media jornada, muy probablemente tiene un profesor con una educación de baja calidad y un bajo nivel de formación y cuya madre alcanzó a estudiar solo hasta la primaria? Casi ninguna.
En Colombia este estado de cosas pareciera tener continuidad en el tiempo, tal como se desprende del trabajo de Laura Cepeda, “¿Fuga interregional de cere-bros? El caso colombiano”. Cepeda encuentra que los estudiantes que han cursa-do postgrados en el exterior, al regresar al país se ubican en las grandes ciudades, en particular Bogotá. Por sus pocas economías de aglomeración y bajas oportu-nidades de hallar ocupaciones bien remuneradas, los municipios más pequeños tienen grandes dificultades para retener o atraer capital humano, una vía directa de perpetuar la desigualdad.
RESEÑAS
285
Además de examinar los problemas de la educación en el país, Educación y desarrollo regional en Colombia plantea posibles estrategias de política pública enca-minadas a reducir las desigualdades en Colombia. Para ello, en el último capítu-lo, Adolfo Meisel propone que, para lograr ese objetivo, es fundamental invertir en el capital humano de las regiones periféricas, la reducción del analfabetismo, la construcción de infraestructura educativa para establecer la jornada escolar única, la disminución de las brechas en la capacitación de docentes y en la eli-minación de las brechas de rendimiento académico entre los estudiantes de las minorías y el resto.
El libro está dirigido a un público especializado. Esto significa que se podrá aprovechar mejor su lectura si se tiene algún conocimiento de la teoría económi-ca y de la econometría. Más aún, algunos apartes donde se explican las metodolo-gías y modelos usados pueden ser un poco densos. Además, salvo algunos errores editoriales menores, la edición del libro es impecable.
Educación y desarrollo regional en Colombia hace importantes aportes al estudio de la educación. Si la educación es uno de los principales motores del desarrollo, como lo demuestran muchos estudios internacionales, el sistema educativo co-lombiano, caracterizado por altos niveles de desigualdad y baja calidad, está lejos de serlo. En ello tiene una responsabilidad histórica nuestra dirigencia política. Afortunadamente, ya en Colombia la opinión pública, como lo demuestra el escándalo nacional que suscitó el bajo rendimiento del país en las pruebas pisa, no es indiferente a un problema de tanta envergadura. Nunca es tarde para en-mendar los errores.
Luis Carlos Díaz CanedoUniversidad Tecnológica de Bolívar
REFERENCIAS
Ayala, Jhorland (2015), “Evaluación externa y calidad de la educación en Colom-bia”, Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, N° 217, Centro de Estudios Económicos Regionales, Banco de la República.
Bolívar, Luis Miguel, Nataly Cruz, y Andrea Pinto, “Modelo gravitacional del comercio internacional colombiano, 1991-2012”, Economía & Región, Vol. 9, No. 1.
RESEÑAS
286
El Espectador (2013), “Colombia vuelve a rajarse en las pruebas de educación Pisa”, diciembre 3, [Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/educa-cion/colombia-vuelve-rajarse-pruebas-de-educacion-pisa-articulo-461894]
Semana (2013), “Vergüenza: Colombia entre los peores en educación”, marzo 12, [Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-en-tre-ultimos-puestos-prueba-pisa/366961-3]
287
INSTRuCTIVo PARA loS AuToRES
Introducción
1. Economía & Región es una publicación semestral de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar que tiene como propósito divulgar, entre académicos, estudiantes y profesionales, trabajos académicos en economía y, en general, en las ciencias sociales, con especial énfasis en temas relacionados con la Región Caribe colombiana. La revis-ta considerará para su publicación trabajos originales e inéditos de investi-gación, de reflexión y de revisión de la literatura, aunque podrá reproducir escritos o documentos ya publicados que, por su calidad y/o pertinencia, lo ameriten. Los trabajos serán escogidos por un Comité Editorial, previa evaluación por dos pares académicos anónimos
Presentación del texto
2. El texto debe ser enviado por medio electrónico. El archivo debe contener el escrito completo y, al final, la lista de las referencias utilizadas y los anexos, si los hay. Los cuadros, tablas, gráficos y mapas, si los hay, deberán presen-tarse tal como se indica más adelante.
3. El texto debe ser presentado atendiendo las siguientes pautas:
INSTRUCTIVO PARA LOS AUTORES
288
a. El escrito debe tener una extensión no superior a 40 páginas ni inferior a 20, incluyendo cuadros, tablas, gráficos, listado de referencias y anexos. El formato debe ser Microsoft Word tamaño carta (22 x 28 cms.), con márgenes de 2,5 cms., interlineado a espacio y medio, y fuente Times New Roman 12. Las páginas deben estar numeradas en la parte superior derecha; no se debe numerar la primera página.
b. En la primera página debe aparecer el título, que debe ser conciso y concreto, seguido de nombre del autor (o autores). Al pie de la primera página, con un remitido desde un asterisco (*) después del nombre del autor, deben aparecer su afiliación institucional y correo electrónico, se-guido, si a ello hay lugar, de los agradecimientos a pares y a entidades que hayan dado apoyo financiero.
c. En la segunda página deberán aparecer resúmenes del trabajo en español y en inglés de no más de 150 palabras cada uno. En estos resúmenes se indicarán en forma concisa los objetivos del trabajo, la metodología empleada y las principales conclusiones. Enseguida se indicarán las pal-abras claves del escrito y por lo menos dos números de la clasificación del Journal of Economic Literature (jel).
d. Los títulos de las secciones deben aparecer en fuente Times New Roman 12, en negri llas y a la izquierda del texto. Se numerarán en forma con-secutiva con números romanos (i, ii, iii, iv, etc.). Si el escrito tiene más divisiones se debe emplear primero A, B, C, etc. y después 1, 2, 3, etc. En lo posible, deben limitarse a tres tipos (A, 1, a) las sub divisiones del texto.
e. Las ecuaciones, funciones y fórmulas matemáticas deben ir en líneas separadas del texto y listadas con números arábigos consecutivos.
f. Las notas de pie de página deben usarse con poca frecuencia y solo para aclarar o expandir alguna idea o concepto que no quepa en el texto. Los remitidos a los títulos listados en las referencias deben insertarse siempre en el texto y citarse con el apellido del autor o autores, seguido del año de publicación y de la página. Ejemplos: (López, 1990, p. 37); (Pérez y González, 1979, pp. 234-35); (Acemoglu et. al., 2004, p. 89).
g. Al final del texto deben incluirse las referencias, que es el listado de los libros y artículos consultados y/o citados para la elaboración del escrito. El listado debe hacerse en orden alfabético por apellidos de los autores (salvo en artículos periodísticos que no aparecen con autor, en cuyo caso
INSTRUCTIVO PARA LOS AUTORES
289
se incluirá según la primera letra del título). Los títulos de libros, revistas y periódicos deben aparecer en cursivas y sin negrillas o comillas. Los títulos de artículos deben escribirse en letra ordinaria, entre comillas y sin negrillas. Las referencias del Internet deben informar la fecha en que fueron consultadas. Ejemplos:
Para referenciar un libro: Diamond, Jared (1998) Guns, Germs, and Steel. New York: Norton
Para referenciar un artículo en revista: Fuchs, Victor (2001) «El futuro de la economía de la salud», Lecturas de
economía, No. 55, julio-diciembre, pp. 9-30
Para referenciar un artículo periodístico: Hommes, Rudolf (2009) «La crisis de la diplomacia en la región andi-
na», El Tiempo, agosto 14, p. 1-15
Para referenciar un escrito bajado del internet: Romero, Julio (2008) «Transmisión regional de la política monetaria
en Colombia», Banco de la República, Documentos de Trabajo sobre Economía Regional No. 107, octubre, www.banrep.gov.co [consultado agosto 12 de 2009]
h. Los cuadros, tablas, gráficos y mapas, si los hay, deberán presentarse en páginas independientes y en blanco y negro al final del texto, indicán-dose en el cuerpo de este los sitios apropiados para su inserción. En todos los casos, se deberá emplear numeración consecutiva indepen-diente (Cuadro 1, Cuadro 2, etc.; Gráfico 1, Gráfico 2, etc.) e indicar al pie la fuente de información. Los gráficos y mapas se presentarán confeccionados para su reproducción directa; se deberán enviar copias de los archivos de imágenes y tablas en sus formatos originales, para poder ser reeditados en caso necesario.
INSTRUCTIVO PARA LOS AUTORES
290
Remisión y evaluación
4. Los trabajos para consideración del Comité Editorial deben ser remitidos aHaroldo Calvo Stevenson
Director, Economía & RegiónFacultad de Economía y Negocios
Universidad Tecnológica de BolívarManga, Calle del Bouquet, Cra. 21 No. 25-92
Cartagena, ColombiaCorreo electrónico: [email protected]
5. La presentación de un escrito implica que el autor, a. Declara que este no ha sido publicado previamente (salvo en formato
de documento de trabajo o similares) y que no ha sido sometido si-multáneamente a otra revista para su publicación.
b. Acepta que, en caso de ser publicado su trabajo en Economía & Región, transferirá los derechos patrimoniales de autor a la revista.
c. Conviene en que Economía & Región editará el texto para que su pre-sentación y redacción se ciñan al presente Instructivo.
d. Entiende que el envío y aceptación de un trabajo para ser evaluado no implica un compromiso de la revista de publicarlo y que las decisiones del Comité Editorial son inapelables.
6. Una vez recibido el escrito, el Director acusará recibo por correo electróni-co e indicará el tiempo aproximado del proceso de evaluación, que no debe exceder de tres meses.
7. El Comité Editorial decidirá sobre su publicación con base en los concep-tos de dos pares académicos anónimos. Estos árbitros serán profesionales familiarizados con el campo del escrito, quienes lo juzgarán atendiendo los siguientes criterios:a. Estructura b. Calidad expositiva y de argumentaciónc. Contribución al conocimiento
291
GuIdElINES FoR AuTHoRS
Introduction
1. Economia y Región is a biannual publication of the School of Economics and Business, Universidad Tecnológica de Bolivar, Cartagena, Colombia. Its purpose is to publish academic writing and research in Economics and, more generally, in the social sciences, with special emphasis on topics re-lated to the Colombian Caribbean region. The journal will consider for publication unedited articles containing original research, opinion essays, or surveys of the literature in particular fields. It also reprint previously pub-lished articles deemed worthy because of their quality and/or pertinence. Submitted articles are chosen by an Editorial Committee, based on the eval-uations of at least two anonymous peers.
Submission of articles
2. Articles should be submitted by electronic mail to the address shown below. The manuscript should include the full text, followed by a list of references used and appendices, if any. Tables, figures and maps, if any, should be pre-sented as indicated below.
3. The manuscript should follow these specifications:
INSTRUCTIVO PARA LOS AUTORES
292
a. The text should have an extension between 20 and 40 pages, including tables, figures, maps, the reference list, and appendices. The format is Microsoft Word, pages in letter size (8 x 11 in.), with two inch margins on all sides, and 12 point Times New Roman font. All pages, except the first, should be numbered at the upper right corner.
b. The title should appear in the upper first page of the paper. It should be brief and specific. Below the title, the name of the author(s) should be included together with a footnote (*), indicating the author(s) institu-tional affiliation, e-mail, and acknowledgements (external funding, peer contributions), if any.
c. Below the authors’ names, an abstract of no more than 150 words should be included. The abstract will briefly inform the purpose of the research, the method used, and the main findings. Following the abstract, at least three key words and two Journal of Economic Literature (jel) codes should be added.
d. Section titles should be written on the left margin in boldface, 12 point Times New Roman font. Sections should be numbered successively in upper case Roman numerals (i, ii, iii, iv, etc). If there are any further subsections of the manuscript, they should be numbered A, B, C, etc, and then 1, 2, 3, etc. If possible, however, the manuscript should have no more than three subdivisions (i, A, 1).
e. Equations, functions and mathematical formulas should appear in sep-arate lines from the preceding paragraph and should be identified with successive Arabic numerals.
f. Footnotes must be used sparsely. Their purpose should be to clarify or expand some idea or concept that does not fit well in the text. References to works from the reference list must always be inserted in the text and should be cited by author (date, p. xx). For example: (Lopez, 1990, p. 37); (Perez and Gonzalez, 1979, pp. 234-35); (Acemoglu et al., 2004, pp. 89)
g. A list of references should be included at the end of the manuscript. It should be in alphabetical order by author (except for newspaper ar-ticles with no author, which are ordered by the first letter of the title). Books, journals, and newspaper titles should be italicized, though not in boldface or with quotation marks. Article titles should be in regular font, with quotation marks and not in boldface. Internet sources must be cited including the date of their retrieval. Examples:
INSTRUCTIVO PARA LOS AUTORES
293
Book: Diamond, Jared (1998) Guns, Germs, and Steel. New York: Norton
Journal article: Fuchs, Victor (2001) «El futuro de la economía de la salud», Lecturas de
economía, No. 55, july-december
Newspaper article: Bradsher, Keith (2012), «China’s Banking Leaders Seek to Calm Con-
cerns Over Loan Quality», The New York Times, p. 3A, November 12
Document from internet sources: Romero, Julio (2008) «Transmisión regional de la política monetaria
en Colombia», Banco de la República, Documentos de Trabajo sobre Economía Regional No. 107, octubre, www.banrep.gov.co [retrieved Au-gust 12, 2009]
h Figures, tables or maps, if any, should be submitted in separate pages at the end of the manuscript, in black (no colors), and indicating where they should be inserted in the text. All tables, figures and maps should be enumerated successively in Arabic numerals (Table 1, Table 2, etc; Figure 1, Figure 2, etc). The source should be cited as a footnote to the table, figure or map. Figures and maps should be print ready. Authors should provide the source files of figures and tables, in case they need to be edited again.
INSTRUCTIVO PARA LOS AUTORES
294
Submission and review policy
4. Articles submitted for the review to the Editorial Committee should be addressed to
Haroldo Calvo StevensonDirector, Economía & Región
Facultad de Economía y NegociosUniversidad Tecnológica de Bolívar
Manga, Calle del Bouquet, Cra. 21 No. 25-92Cartagena, Colombia
E-mail: [email protected]
5. By submitting an article for publication in Economía & Región, the author:a. Declares that it has not been published before (other than in a working
paper series or similar format), and that it is not under review for pub-lication elsewhere.
b. Accepts to transfer the copyright of his article to Economia & Region, if and when it is accepted for publication.
c. Agrees that Economia & Region will edit the manuscript to comply with these guidelines.
d. Understands that the submission and acceptance-for-review status of a manuscript does not constitute an obligation of the journal to publish it, and that the decisions of the Editorial Committee are final.
6. Upon receiving a submission, the Director will acknowledge receipt of the text and will provide estimated time for reviewing the paper, which should not take more than three months.
7. The Editorial Committee will decide whether a manuscript is accepted for publication or not, based on the opinions of at least two anonymous refer-ees. These referees will be specialists in the subject matter of the article and will evaluate it on the basis of the following criteria:a. Structure b. Quality of exposition and argumentationc. Contribution to the field of knowledge
Economía & RegiónRevista de la Facultad de Economía y Negocios
Universidad Tecnológica de Bolívar
INFORMACIÓN DE SUSCRIPCIÓN
1 año $30.000Valor de suscripción:
2 años $50.000
Incluye costos de envío
Si está interesado en suscribirse a Economía & Región, por favor diligencie el formulario en línea que aparece en la siguiente dirección:http://publicaciones.unitecnologica.edu.co/index.php/revista-economia-region
Una vez diligenciado el formulario, recibirá por correo electrónico la información para efectuar el pago correspondiente.
publicaciones.unitecnologica.edu.co
Aprendizaje, instituciones y desempeño económicoC. MANTZAVINOS, DOUGLASS C. NORTH Y SYED SHARIQ
Comisiones de la verdad como instituciones de aprendizaje: El caso de Kenia JOHANNA AMAYA PANCHE Y JOHANNES LANGER
Institucionalismo cognitivo, capital social y la construcción de la paz en Colombia NATHALIE MÉNDEZ MÉNDEZ
La reforma política colombiana de 2003: Explicación e intervenciónCHRISTIAN IVÁN BENITO HERRERA Y NICOLÁS SEBASTIÁN SANTAMARÍA URIBE
Aprendizaje colectivo y evaluación descentralizada en el análisis de políticas públicasJUAN CAMILO OLIVEROS CALDERÓN
La oferta de servicios de salud en Colombia, 2012-2013KARELYS GUZMÁN FINOL
El acceso a la consulta médica general en Colombia, 1997-2012 JHORLAND AYALA GARCÍA
El Apostadero de la Marina de Cartagena de Indias, sus trabajadores y la crisis política de la independencia
SERGIO PAOLO SOLANO DE LAS AGUASModelo gravitacional del comercio internacional colombiano, 1991-2012
LUIS MIGUEL BOLÍVAR CARO, NATALY CRUZ GARCÍA Y ANDREA PINTO TORRES











































































































































































































































































































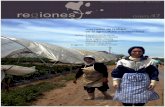



![PMBOK - 4ta Edición [ES]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6325b326584e51a9ab0bb56e/pmbok-4ta-edicion-es.jpg)