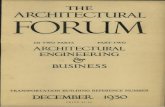«De sociolingüística leonesa: conciencia lingüística y actitudes sociolingüísticas»
Descargo de conciencia (1930-1960) - Biblioteca Virtual ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Descargo de conciencia (1930-1960) - Biblioteca Virtual ...
PEDRO LAIN ENTRALGO
DESCARGO DE CONCIENCIA
(1930-1960)
BREVE BIBLIOTECA DE RESPUESTA
BARRAL EDITORES BARCELONA
Primera edición: Abril 1976
© Edición propiedad de:
BARRAL EDITORES, S. A., Barcelona, 1976
ISBN: 84-211-0338-5
Depósito Legal: B. 18069 - 1976 Printed in Spain
INDICE
PROLOGO 9
INTRODUCCIÓN 13 Epicrisis inicial 72
CAPÍTULO I
MADRID CAMBIANTE . 77 Epicrisis 104
CAPÍTULO II
NO SOLO PSIQUIATRA 109 Epicrisis 147
CAPÍTULO III
GUERRA CIVIL : DE SANTANDER A PAMPLONA 151 Epicrisis 173
CAPÍTULO IV
GUERRA CIVIL: NAVARRA Y OTRAS TIERRAS 177 Epicrisis 223
CAPÍTULO V
GUERRA CIVIL: DE BURGOS A MADRID . . 229 Epicrisis 261
CAPÍTULO VI
OTRO MADRID, OTROS CAMINOS . . . . 267 Epicrisis 376
CAPÍTULO VII
RECTOR, MA NON TROPPO 383 Epicrisis 442
EPILOGO 447 Epicrisis final 510
PROLOGO
Este libro quiere ser dos cosas tan distintas entre sí como entre sí conexas: una exploración memorativa de mi propia realidad y un testimonio crítico de lo que durante los treinta años más centrales de mi vida han sido ante mí y dentro de mí la historia y la sociedad de España; años en los cuales, ahora lo veo, en el constante empeño de buscarme a mí mismo tuvo mi existencia una de sus claves más secretas. En 1930, la terminal posesión de un título universitario me obligaba con relativa urgencia a la tarea de hacer sin andaderas mi camino en el mundo. En 1960, resueltos y archirresueltos los problemas de conciencia y de conducta que en mí suscitó el paso por el Rectorado de la Universidad de Madrid, mi idea de lo que real y efectivamente yo he querido ser y soy sobre la tierra era ya más o menos definitiva; aun cuando, a tal respecto, nunca hayan dejado de imponerme zozobras y de plantearme cuestiones mi condición de persona viva, la índole de mi carácter y las vicisitudes de la vida en torno. ¿Quién que es, lo diré a la manera de Rubén, puede seriamente afirmar que ante el tema de sí mismo ya está al cabo de la calle?
Exploración intelectiva de mi propia realidad, reflexivo testimonio acerca-de mi propia vida. ¿Afuste de cuentas conmigo mismo? Tal vez. Vero si no se tratase más que de esto, yo no me hubiera tomado la molestia de escribir un libro, me habría limitado a practicar para mi capote eso que la ascética tradicional viene llamando «examen de conciencia». No. Ade-
9
más de ajusfarme a mí mismo las cuentas, evitando por igual la falsedad, la autocomplacencia y el masoquismo, veremos cómo puedo hacerlo, otros fines me propongo. El primero, mostrar por mi parte —alguno lo hizo antes '— que en nuestro país, tan socialmente dominado por el hábito de confundir la dignidad con el monoütismo, aquélla, sin la menor mengua de su fortaleza, es perfectamente compatible con un leal ejercicio de la palinodia. El segundo, contar a los jóvenes españoles, sea la edad cronológica o la curiosidad vital el nervio de esa juventud suya, la experiencia que de sí mismo y de su circunstancia española ha hecho un hombre por naturaleza y por oficio inclinado a ver con claridad y a entender con precisión lo que en sí mismo y alrededor de él acontece. Cuanto voy a decirles, ¿les podrá servir en la intransferible faena de ir haciendo su persona? El tercero, lograr, si á tanto llego, un modo de la narración autobiográfica —hace casi diez años la inicié en el ensayuelo «Mi Soria pura»— capaz de integrar armoniosamente entre sí el relato o el apunte fotográfico y la reflexión antropológica; lo más particular, las ocasionales- anécdotas de una vida, la mía, y lo más genérico, la posible significación de esas anécdotas dentro de una teoría general de la realidad del hombre.
¿Ambición excesiva? Puede ser. Para curarme del peligro de incurrir en ella y del riesgo de fracasar en ese triple empeño, haré de nuevo mío el certero poemilla aforístico de Antonio Machado:
Doy consejo a fuer de viejo: nunca sigas mi consejo. Pero tampoco es razón desdeñar consejo que es confesión.
1. ¿Necesitaré decir que muy en primer término me estoy refiriendo a Dionisio Ridruejo? [Nota escrita pocas semanas antes de la muerte de mi amigo; cuando la definitiva redacción de sus propias memorias era una de las máximas ilusiones de su ya tan herido corazón.]
10
El logro simultáneo de una confesión-consejo y de un consejo-confesión. Para "esto, principalmente para esto he querido hacerme cuestión de mí mismo. Que según ese doble designio sea juzgado mi libro por quienes con buena voluntad lleguen a leerlo.
PEDRO LAÍN ENTRALGO
Madrid, junio de 1975.
NOTA ADICIONAL. -— He dicho más arriba lo que este libro quiere ser y acaso sea; debo decir ahora lo que no quiere ser y no es. No es y no quiere ser un libro de historia; quede bien claro. En consecuencia, las noticias relativas a los sucesos que solemos llamar «históricos» no tienen aquí otra procedencia que mi recuerdo de ellos. Nunca he querido consultar fuentes documentales, ni siquiera en relación con mi propia obra, salvo en los casos en que haya tenido muy a mano el texto original. Quienes deseen mayores precisiones cronológicas, descriptivas y literales acerca de cuanto en estas páginas se describe o se apunta, deberán apelar a los datos que las bibliotecas y las hemerotecas les brinden. Acaso ellos rectifiquen o maticen algunos de los que yo, sólo confiado en mi falible memoria, ocasionalmente he consignado.
11
INTRODUCCIÓN
Octubre de 1930. Un mozo provinciano cuyo nombre era el mío desciende en la estación de Atocha de un vagón de tercera, desentumece su cuerpo, toma por sí mismo su maleta, porque el brazo es entonces más fuerte que el bolsillo, y se dispone a penetrar en un Madrid incitante y apenas conocido. El Madrid incitante: allí está mucho de lo que en la provincia más íntima y vivamente le venía atrayendo, Marañón, Jiménez Díaz y ciertas vagas posibilidades para la incipiente formación psiquiátrica, por el costado médico de su carrera universitaria, Ortega y Zubirí como incentivos máximos de la vocación teorética, filosófica, que desde la adolescencia ocultamente bulle dentro de él; allí viven, por añadidura, los grandes astros españoles de su primera afición a la lectura literaria, Valle-Inclán, Baroja, Azorín y Pérez de Ayala. El apenas conocido Madrid: antes de ese octubre, sólo unos días de la primavera de 1929 como huésped de la que por entonces todavía llamaban «villa y corte» los cronistas baratos. Tres o cuatro imborrables recuerdos de aquella primera visita: la densa, bulliciosa y bien entonada placidez de las aceras de la calle de Alcalá; el formidable colpo d'arte del Museo del Prado; el activo laboratorio de Fisiología de la Residencia de Estudiantes, en los ojos la maravilla de ver completos el Archiv de Pflüger y el de Naunyn y Schmiedeberg —ávido estudiante provinciano era yo, señor—, y en la mente la secreta admira-
13
ción de oír al malogrado fisiólogo Hernández Guerra el relato de lo que allí se hacía; cierta sesión pública de la Academia de Medicina, donde uno de los discípulos del cirujano San Martín supo mostrar a quienes le escuchábamos la delicada humanidad médica de su maestro.1 Con aquellas incitaciones hacia el futuro próximo y con estos recuerdos de un pasado reciente atravesaba yo el abarcable y rico Madrid de 1930. desde la variopinta estación Atocha hasta un modestísimo pisito de la calle de Meléndez Valdés, muy próximo a la hoy desaparecida plaza de la Moncloa.
Quedaban atrás y seguían a la vez dentro de mí, porque yo no llegaba a Madrid rompiendo con nada, veintidós años de mi vida. Infancia en el pequeño pueblo del Bajo Aragón, Urrea de Gaén, donde mi padre era médico rural; bachillerato itinerante, Soria, Teruel, Zaragoza, Pamplona, arrimado a quienes durante el curso académico me daban techo y vida familiar, unos tíos míos, ella hermana de mi padre, médico y profesor de Educación Física él, siempre azacanados de un Instituto a otro por la irresistible inquietud geográfica de su carácter; dos carreras universitarias, Ciencias químicas y Medicina, iniciada la primera en Zaragoza y terminadas las dos en Valencia; servicio militar como soldado de cuota, irritante resto del más intolerable clasismo, con el que sordamente había de chocar lo mejor de mi alma. Pero vayamos por partes.
Mi infancia rural y la continuación de ella durante las vacaciones navideñas y estivales, precisamente hasta el verano de aquel año. Hijo de médico y descendiente por ambas ramas de familias mesocráticas de la provincia española —mi abuelo paterno, médico en Huesca; mi abuelo materno, militar retirado en una villa de la Rioja alavesa, tras varios años de guarni-
1. Pasaba San Martín su visita por la lóbrega y pobre sala de mujeres de su servicio de San Carlos, y vio sobre una cama a una joven, casi una niña, que en soledad lloraba amargamente. Y el gran cirujano, poniéndole la mano sobre el hombro, inició su relación médica con ella diciéndole: «¿Por qué lloras? ¿Es que no tienes a nadie que llore por ti?»
14
ción en Cuba; mi madre, huérfana desde muy joven, institutriz en la casa de don Ricardo Royo Villanova, el famoso internista zaragozano—, en esa infancia campesina se reunieron más o menos armoniosamente el niño medioburgués y el chico de pueblo: una delicada criatura humana a la que había que educar pulcramente apartada de tres fundamentales realidades de nuestra existencia, el sexo, la muerte y la maldad, y un precoz hombrecito a quien la vida en torno, los perros que en un rincón se aparean, el gallo que frenéticamente cubre a la gallina, el sugestivo espectáculo de los entierros en el cementerio, precedido por un fúnebre tañido de campanas que según los casos «tocaban a pobre» o «tocaban a rico», y el contacto directo con las trapacerías tantas veces malignas de la vida social pueblerina, le iban llenando el alma de una cruda, extraña y al parecer obvia experiencia. Aquella capilla ardiente del tío Pellón, el hombre más obeso del pueblo, sobre cuyo vientre se había colocado un espadín, tal era el rumor entre los chicos, para evitar que reventase antes de la inhumación. Aquellos enterramientos «de pobre», con el cadáver dentro de un tosco y mostrenco féretro parroquial —«el escaño», le llamaban— del cual se le sacaba junto a la misma fosa, para arrojarle al fondo de ésta y echar sobre él paletadas de tierra. (Cuando años más tarde leí «En el entierro de un amigo», el tan conocido y patético poema de Antonio Machado, dentro de nr se fundía la memoria de dos golpes funerarios bien distintos entre sí, el sonoro del ataúd de los ricos y el sordo de los cuerpos inhumados sin madera en torno). Aquellos atroces y para mí, niño medioburgués, incomprensibles odios entre parientes. Recordaré siempre a mi padre, tan valeroso, tan abnegado, salir de nuestra casa por delante de un amigo que nos visitaba, porque a través de la incipiente oscuridad nocturna mi madre había visto en un balconcillo frontero, con su escopeta en la mano, esperando que nuestro visitante saliera para disparar sobre él, a un hermano que violenta y abiertamente le detestaba.
No, no todo fue así en el entorno de mi vida infantil; pero
15
sin estos trazos no me es posible recordarla ahora. Acaso por ser ellos el agrio contrapunto de una existencia familiar y social más bien tranquila y suave.
Desde niño pude aprender como «lección de cosas», según una fórmula verbal de la pedagogía de la época, que es posible convivir dentro de un grupo humano interiormente escindido por las más graves discrepancias creenciales e ideológicas y cordialmente unido, sin embargo, por v'nculos de mutuo amor y respeto mutuo. Mi padre, vehemente y generoso, era un liberal republicano, con toques de socialista a lo Pablo Iglesias; y aunque no iba a misa —«los que van a misa» y «los que no van a misa», dos ineludibles categorías sociológicas en la España de entonces— siempre mantuvo la mejor relación con los curas del pueblo; uno de ellos, Lain como nosotros, mas no pariente nuestro, me dio en su despacho lecciones de gramática latina cuando empecé el bachillerato. Mi madre, mujer muy dulce y bondadosa, fue católica sincera y como tal pudo conducirse en la vida local hasta el día mismo de su muerte. Mis dos hermanos y yo, educados según las normas habituales en el lugar. íbamos a misa y en la iglesia aprendimos el catecismo; luego, naturalmente, cada cual siguió su propio camino. Pues bien: ni entonces, ni más tarde, cuando la vida española se partió en fracciones crudamente hostiles entre sí, nuestra relación intrafamiliar —padre, madre, hijos, una hermana de mi padre que hasta su muerte vivió con nosotros, consagrándonos devoción y esfuerzo constantes—, nunca perdió en su seno el mutuo amor y el respeto mutuo. Entre todo lo que en mi biografía hoy debo y quiero someter a revisión, acaso a palinodia, déjeseme exhibir como blasón la parte que en esta realidad convivencial, a la vez ideológica y afectiva, personalmente pueda haberme tocado.
En torno a mi familia, la plácida existencia cotidiana que entre los años poco anteriores a la Primera Guerra Mundial y los meses más próximos a nuestra Segunda República podía ofrecer un pequeño pueblo aragonés. Tres etapas hubo en mi vida de entonces, curiosamente separadas entre sí por dos fe-
16
chas muy decisivas en la historia reciente de España: 1917 y 1923.
Hasta el otoño de 1917, año en que salí de mi aldea natal para comenzar el bachillerato, asistencia diaria a la escuela pública, caleidoscópicamente atendida por maestros deseosos de puestos más apetecibles; lento crecimiento de un niño dócil y estudioso, yo mismo, a lo largo de años cuyo curso iban jalonando, como en un dorado mundo primitivo, el ritmo de las estacióneselos cultivos del campo —la labranza y la siega, el trigo y el olivo, los frutos del estío, los frutos del otoño— y el ciclo indefectible y vario de las fiestas religiosas; lecturas orientadas por las preferencias de un padre liberal, casi de memoria conocía yo hacia mis nueve años la traducción castellana del Cuore, de Amicis, o elegidas entre los libros de casa por una almita calladamente ávida de aventuras soñadas, tales como la fulgurante primera campaña italiana del
joven Bonaparte —Montenotte, Millesimo, Dego, Mondo-vi.. •—, bebida con los ojos en las páginas de una casi lujosa edición decimonónica de la Historia del Consulado y el Imperio, de Thiers, o como las fascinantes peripecias de Sando-kán y los suyos, devoradas a destajo en un tomo de Salgari que, no sé por qué, había en la escuela del pueblo. Y la siempre nueva ilusión anual con que recibíamos del «recadero» —el hombre que periódicamente traía al pueblo mercancías de Zaragoza-— los modestos turrones de la Navidad. Y la turbadora extrañeza con que un día vi el rostro de mi padre cuando éste, sin habérnoslo avisado antes, decidió pasar bruscamente del siglo xix al siglo xx —¿hacia 1914?-—• quitándose la barba. Y aunque sólo infantilmente entrevista, la solícita dulzura envolvente con que de cuando en cuando mi madre sabía poner en orden anímico y social ciertos arrebatos temperamentales de mi padre. Y el espanto que la audición de algunos nombres geográficos —Africa, Melilla, Larache-*~ producía entre las mujeres del pueblo, y la encandilada atención con que a veces oía yo, de labios de algunos de los mozos que de allí volvían, su vida de soldados en tierra de moros... Tales
17
2. —DESCARGO DE CONCIENCIA
fueron el marco primero y los primeros sucesos principales de mi biografía: la biografía, antes lo dije, de un infante híbrido de niño burgués y chico de pueblo.
El año 1917 fue por igual importante en la historia general del planeta, en la particular historia de nuestro país y en la minúscula y particularísima vida del niño de nueve febreros que a la sazón yo era. Comenzaron los Estados Unidos a decidir la que hasta ese año sólo había sido «Guerra Europea», y se inició en Rusia, con el paulatino dominio de los bolcheviques sobre los mencheviques, el evento que desde entonces tan removedor había de ser para la humanidad entera. En los destinos de España, tres sucesos decisivos: el nacimiento de las Juntas de Defensa, la celebración de la Asamblea de Parlamentarios y la primera huelga general revolucionaria de nuestra historia; aún estoy viendo en las páginas de Mundo Gráfico las fotografías de Besteiro, Saborit, Largo Caballero y Anguiano, con su redondo gorrito de presidiarios. Y en mi humildísima e incipiente biografía, mi salida hacia la lejana Soria, donde como huésped de mis tíos Ricardo y Adela había de comenzar la gran aventura del bachillerato.
Enorme viaje. Dos horas de diligencia —«el coche», la llamábamos— desde mi pueblo natal hasta la estación más próxima, Puebla de Híjar. Descubrimiento del tren, con su estruendosa realidad mecánica, y brusca penetración primera en el ámbito a la vez incitante y desabrido de «lo no familiar»; las dos filas de rostros extraños que en la dura estrechez del vagón de cuando en cuando me miraban. Violento transbordo nocturno en Ariza y subsiguiente recorrido de la zona más áspera y menesterosa de la Celtiberia: Monteagudo, Chércoles, Alentisque... Nuevo transbordo, más nocturno aún y no menos violento, entre los oscuros fríos de Coscurita. Amanecer lechoso y pronto brillante sobre los desnudos relieves del alto espinazo ibérico. Primer contacto visual y auditivo con la más ge-nuina toponimia castellana: Tardelcuende, Quintanarredonda, Navalcaballo. Y al fin, desconocida y lejana tierra de promisión, Soria, la «Soria pura» de la heráldica y de mis recuerdos,
18
la Soria posmachadiana y pregerárdica, así la he llamado más de una vez, que yo conocí en mi infancia.
Tierra de promisión, en efecto, fue para mí aquella escondida ciudad de siete u ocho mil habitantes; la menor de todas nuestras capitales de provincia. ¿Qué me prometía y qué me dio ese delicado grumíto urbano durante los dos cursos académicos que yo había de pasar en él?
Por lo pronto, mi primer contacto vivo con la historia y la cultura. Historia había sido, et pour cause, la realidad que expresaban aquellos alfileres clavados sobre un gran mapa mural, no de Paluzíe, como los escolares, sino francés y de Taríde, con los que mi padre, aliadófilo entusiasta, iba siguiendo el múltiple curso militar de la Guerra Europea; pero historia sólo vista y oída por mí en forma de puro relato, transmutada, por tanto, en palabras y signos, no hecha sustancia de mi vida propia, que así era la que me trajo mi rápido tránsito desde un pueblecito de pan llevar a una ciudad —muy pequeña, cierto, pero muy ciudad— con viejos palacios, ruinas prestigiosas, una Audiencia coronada por la sonora redondez de su gran reloj, un teatro que, aun siendo único, no se conformaba sino llamándose a sí mismo «Principal», casinos elegantes, periódicos propios —reciente aún mi llegada, uno de ellos me regaló la turbadora e insospechable emoción de ver impreso mi nombre—, exquisitas confiterías, un parque con árboles centenarios y todo un río caudal, uno de los grandes ríos nacionales que de oídas y leídas conocía yo desde mis primeras letras.
Cultura era, por su parte, cuanto en mi alma habían metido mis primeros maestros, las ocasionales lecciones de mi padre, mis incipientes lecturas infantiles; pero sólo con los decisivos descubrimientos que iba a ofrecerme el Instituto so-riano —la «clase» monográfica y regular, el libro de texto temáticamente diferenciado, la conciencia de una situación de la inteligencia a un tiempo caminante y ascendente: la escuela, la segunda enseñanza y al fondo, como término supremo, la Universidad—, sólo así me llegó en vivo la experiencia de haber penetrado realmente en el inagotable mundo de aquélla. Cuan-
19
do es lúcidamente poseída, había de enseñarme mucho después Ortega, la cultura brinda al hombre claridad, ordenación, precisión y seguridad vital, una seguridad que por paradójica y esencial exigencia lleva en su seno el problematismo^de la tendencia hacia un nivel superior. Pues bien: si no me engaña demasiado la «plasticidad del recuerdo», como Juan de Mairena y don Antonio Machado iban a llamar a la constante posibilidad de recrear cuanto en nosotros guarda o no guarda la memoria, ese fue, todo lo tenue y auroral que se quiera, otro de los hallazgos que Soria deparó a mi anterior infancia rural. Déjeseme consignar aquí mi íntima deuda con las tres personas que mayor parte tuvieron en su logro: don Jerónimo Rubio, mi profesor de Gramática, Cabrerizo —así y no por su nombre de pila le llamábamos—, el de Matemáticas, y don Felipe Andrés, simpático y avispado canónigo de la Colegiata que nos enseñaba Religión; a él creo deberle la primera, rudimentaria problemati-zación intelectual de lo que casi como pura fórmula mecánica había puesto en mi memoria el catecismo. Y junto a la enri-quecedora experiencia didáctica de un Instituto cuyos muros habían oído siglos atrás el habla de Tirso de Molina y acababan de oír la voz de Antonio Machado, el cine dominical, cultura por el cauce de la fábula visible, y la varia enseñanza que entre las paredes domésticas, apenas caldeadas, bajo el gélido cielo soriano. por el brasero de una sola camilla, sugestivamente me brindaban los grandes tomos iniciales de una colección encuadernada del Blanco y Negro —con Mecachis, Cilla, Taboada, Luis Royo Villanova y el primer Méndez Bringa llegué a sentir «cosa mía» el remoto mundillo madrileño de la Regencia—, y un fabuloso periódico recién nacido, El Sol, sobre cierto muro soriano estoy viendo un cartel con el rojo gallo mañanero de su anuncio, que mi tío diariamente traía a casa.
Algo todavía más íntimo y personal me dio entre los nueve y los once años aquella pequeña y cultivada Soria: una primera entrevisión infantil de mi realidad como personita; la turbia, azorante, levísima conciencia de empezar a «ser uno mismo» en el seno de un mundo que por lo pronto se define por «no ser
20
uno mismo». Bajo seis epígrafes —«La fuerza del ensueño», «La ambigüedad de la carne», «La fascinación del ritmo», «La fragilidad de la historia», «La previsión de la muerte» y «La persona que uno es»— he contado e interpretado desde este punto de vista otras tantas anécdotas de esa época de mi biografía. No he de repetir ahora lo que una vez dije y ha sido impreso luego.2 Mas tampoco quedaría completa la rememoración de esa etapa de mi vida sin consignar que fue precisamente en. Soria, en la Soria posmachadiana y pregerárdica de 1917 a 1919, donde yo, tímida, balbuciente e interrogante-mente, comencé a ser persona in actu exercito, si se me permite decirlo de tan pedantesca y escolástica manera.
Aun cuando igualmente frío —aquellas mañanas invernales en que para lavarse junto a la cama había que romper una espesa costra de hielo—, y aunque parejamente desmedrado •—poco superior al soriano era el censo de su población—, muy otro había de ser entre 1919 y 1921 el escenario urbano de mi bachillerato. De la Soria románica pasé al mudejar Teruel; de la piedra parda o dorada, al gualdo o rojizo ladrillo; de un habla que a mí, niño aragonés, me había enseñado el prestigio nuevo del «ito», el «illo» y el «ado», a otra en la cual el «ico» y el «au» de mi primera infancia otra vez iban a hacérseme habituales. En suma: que si no recuerdo mal mis propios estados de ánimo, y pese a la arrogante y fatigada hermosura de la Torre de San Martín, cerca de la cual vivíamos, el cambio del Collado por el Torico y de la Dehesa por la Glorieta fue vivido por mí como el descenso de una grada en la escala del refinamiento vital. Pero mi pequeña persona —la persona que sólo en 1930 empezaría a vivir por sí misma— año tras año seguía haciéndose.
Nuevas disciplinas, nuevos profesores. Pese a su sordera, había que darle la lección gritándola junto a su oído, pese a la ocasional y tonante violencia de sus reacciones en clase,
2. Véase «Mi Soria pura», en Una y diversa España, EDHASA, Madrid 1968.
21
el más prestigioso de ellos era entre nosotros, sus alumnos, don José Vicente Rubio, catedrático de Preceptiva literaria. Un ruidoso fracaso mío ante la «Oda al Sol» —El: «¿Qué es esto?» Yo: «Una oda». El: «Otra cosa hay que decir antes». Yo: «Una poesía lírica». El: «Antes que eso, otra cosa». Perplejo, desazonado silencio mío. «¡Animal! Antes que nada hay que decir: ¡esto es una composición literaria en verso!»— y un estimable éxito ulterior, al cumplir yo la pena consecutiva a ese humillante fracaso, el análisis retórico de la «Elegía a la muerte de Ríos Rosas»,
—«Cayó como la piedra en la laguna con rudo golpe en la insondable fosa...»—,
hicieron que don José Vicente se fijase en mí con inequívoca y ya nunca declinante dilección. Su antípoda era a nuestros ojos don Felixindo Saborido, profesor de Francés por obra y gracia del célebre Decreto de Burell, que tácticamente se apresuraba a enfermar cada vez que el azar dejaba caer un hijo de Francia sobre la Ciudad de los Amantes, y que nos enseñaba la conjugación del verbo avoir diciendo con voz sonora y honrada fonética cispirenaica, por igual castellana y gallega: «Pretérito imperfecto, el tiempo de los aviones: Avais, avais, avait; avions, aviez, avaient, escrito»... Y entre la estimación por don José Vicente y la sonrisa ante don Felixindo, la perpleja actitud general frente al catedrático de Matemáticas don Felipe Desber-trand, hombre desvaído, flaco, pálido y siempre como soñoliento, famoso en el Instituto por sus solitarios paseos de noctámbulo, sólo tras la media noche le cedía su dolor de estómago, y porque en opinión de todos «sabía mucho más de lo que enseñaba». Más que explicar, preguntaba a un alumno cada día; y mientras no pocos de los restantes leían sobre sus pupitres cuadernos de Dick Turpin, el sedente y encogido don Felipe, conduciendo more socrático los talentos del interrogado, hacía que éste fuese exponiendo ante el encerado la demostración del teorema de turno y terminaba su faena didáctica dicien-
22
do cansinamente: «Que es lo que...»; puntos suspensivos a los cuales, como si de un dúo de zarzuela se tratara, había que dar oportuno remate añadiendo sin pérdida de tiempo: «se quería demostrar».
A diferencia de lo que acontece con el niño burgués, al que hay o —había— que educar ocultándole cuidadosamente la muerte, el sexo y la maldad, el chico de pueblo vive y crece contemplando junto a sí una y otra vez esas tres hondas realidades de la existencia humana. Pero el hecho de «ver» algo, aunque sea habitualmente, ¿equivale sin más al hecho de «saber» lo que en realidad es y significa aquello que se ve? Mirada mi vida turolense desde el actual nivel de mi edad, acaso lo más saliente de ella sea, alma adentro, mi tenue y sucesiva experiencia íntima de lo que la muerte, el sexo y la maldad son y significan en la vida del hombre.
Descúbrese lo que en verdad es la muerte cuando se ha visto morir a una persona próxima y se tiene la convicción íntima de que a esa persona nadie podrá verla de nuevo. De más literario modo: cuando, aun sin haber leído a Poe, uno ha llegado a tener en sí mismo y de manera cabal la vivencia del nevermore, del «nunca más». Esto fue lo que a mí me ocurrió cuando vi morir a mi prima Mana. «Tifobacilosis de Landouzy», diagnosticó por telégrafo desde Valencia el gran clínico Rodríguez Fornos, respondiendo a la consulta epistolar que desde Teruel se le había hecho. Semana tras semana Ja vi extinguirse sin remedio; y muy bien recuerdo que una noche, la última de su vida, cuando al galope fui a buscar, cruzando la plaza de la Catedral, al médico que la atendía —don Luis Cebrián, compañero de estudios de mi tío y práctico muy distinguido en el Teruel de entonces—, descubrí por vez primera la tan esencial como existencial diferencia entre el hecho de ver cadáveres, que sólo esto había sido mi pueblerina experiencia tanática, y el de saber lo que de veras es la realidad de la muerte, Nevermore, nunca más; aunque pocos días después mis pobres tíos, más creyentes en el espiritismo que en la resurrección de la carne, se empeñasen a puerta cerrada —desde fuera, yo sabía muy
23
bien lo que pasaba dentro— en buscar a tientas y a oídas la imposible compañía de la hija perdida.
Ver infantilmente la actividad sexual —el apareamiento de dos perros, la cubrición de la gallina por el gallo—, incluso sabiendo muy bien que aquélla tiene por consecuencia la procreación, es algo así como percibir que las higueras dan higos o que de .los granos de trigo nacen verdes mieses. El sexo, lo que para el hombre, varón o hembra, el sexo es y significa, sólo se empieza a conocer desde el momento en que la contemplación o la imaginación de algo que con él tiene que ver, una forma femenina, en el caso del varón, o cualquiera de las múltiples y dispares creaciones sociales que su estímulo determina, o el orgasmo erótico de un animal cualquiera, comienzan a producir en el alma la peculiar turbación emocional y moral a que la sexualización de la vida necesariamente da origen. La que yo empecé a sentir en mis años turolenses, cuando un compañero algo mayor que yo me llevó a no sé qué casa de campo próxima a la ciudad, en la cual un toro semental cumplía soberbiamente su oficio, mientras un mozo y una moza, asistentes también al genesíaco espectáculo, gachonamente retozaban entre sí; la que, como secuela de una malsana y sin duda exorbitada imaginación, nos asaltaba a mis amigos y a mí cuando oasába-mos junto a un bar de camareras —«La Oficina» era s. udico nombre externo— que no lejos del Instituto tenía su sede; la que en mí, mozalbete tímido y bien educado, solían despertar las crudas y sonoras palabras con que un desvergonzado mozallón, Liberato, y no sólo de nombre, también de libido y de lengua, elogiaba los notorios y precoces relieves torácicos de la hija de un militar de la guarnición. ¿Qué era al lado de todo esto mi pulcra curiosidad de posible zoólogo infantil ante la relación sexual de los animales de mi pueblo, o aquella recatada persistencia anímica de la imagen de Perla Blanca durante él duermevela que un par de años antes iniciaba a veces mi sueño, tras la excitante sesión de cine del domingo?
La profunda realidad del mal. ¿Cuándo descubrí yo —al margen de cuanto ficticiamente protagonizan «los malos» de
24
los cuentos o de las películas de episodios, como aquel siniestro Kari Legar de «Los misterios de Nueva York»— lo que en la vida cotidiana del hombre es la maldad? Con entera certidumbre, no lo sé. Pero, exprimiendo mi memoria, pienso que bien pudo ser en marzo de 1921. Los periódicos —en las páginas de El Mercantil Valenciano, que muchas tardes iba yo a comprar por encargo de mi tío, localizo yo la letra de este recuerdo— consternaron a todos con una terrible noticia: varios pistoleros habían asesinado a tiros a don Eduardo Dato. Días y días fue este crimen el tema principal de las conversaciones en que yo tenía parte. Y aunque el aire político que había respirado en mi casa paterna y seguía respirando en la de mis tíos distase mucho del conservadurismo del político asesinado, la clara y tajante repulsa de un atentado alevoso me hizo percibir sin ambages esa tremenda, execrable realidad del homicidio a sangre fría. Más tarde había de ver y saber yo que el asesinato pertenece, con una suerte de inexorable fatalidad, a la nunca limpia trama de la historia del hombre, y que el dolor y la injusticia pueden a veces suscitarlo en quienes de otro modo acaso nunca hubiesen dejado de ser criaturas apacibles; pero la noción antropológica y moral de la maldad —esto es: que por obra de una incomprensible forzosidad sobrehumana hay algo «malo» en el alma de todos, y mucho en la de algunos— para siempre quedó sellada en mi mente.
Otros aspectos de la vida psíquica y social del animal humano, enteramente desconocidos por mí hasta entonces o hasta entonces por mí apenas entendidos, me hizo advertir o entrever la experiencia de esos años turolenses. La injusticia de la desigualdad social, cuando ésta se extrema. ¿Por qué muchos se veían obligados a hacer cola para mal comer, mientras otros, sin la menor incomodidad, comían en sus casas lo que les venía en gana?; ¿por qué en la de mis tíos, personas honestísimas y cultas, se guardaba de un día para otro el pan recién comprado, «que así —tal era la cruda y dirimente explicación— come uno menos»?; ¿por qué las supremas autoridades de la provincia disponían de un retrete con su taza tan bien tapizada de
25
suave y tibio terciopelo —uno de mis amigos, hijo de un modesto funcionario de la Diputación, nos permitía que todo el edificio de ésta fuese durante algunos días de fiesta marco de nuestras correrías—, mientras que para los pobres y los casi pobres habían de ser tan inclementes las obligadas visitas a tal estancia? La complejidad de la historia, bajo el relato de reinados y batallas de que nos hablaban los libros de texto: Alejandro Dumas y Víctor Hugo, literalmente sorbidos por mí en los amplios cuadernos de La novela ilustrada; el Walter Scott que, si la memoria no me traiciona, parcialmente ofrecían La novela de ahora y unos cuidados tomitos de Calleja; pero, sobre todo, Pérez Galdós, cuyos Episodios Nacionales metódicamente iba sacando mi tío de la exigua biblioteca del Instituto turo-lense, todos ellos habían de mostrarme, aun cuando entonces yo no comprendiera la entera significación de lo que ávidamente leía, cómo las pasiones, los ideales y los intereses de los hombres son y tienen que ser parte esencial en el fluente y complejo cañamazo de su vida colectiva.
Pero mi vaga infancia terminal no iba a hacerse adolescencia incipiente bajo los fríos cielos de Teruel, sino entre los vientos y las nieves de Zaragoza y Pamplona. Vayamos, pues, de la ribera del Guadalaviar a las del Ebro y el Arga.
Yo había visitado Zaragoza a los nueve años, cuando, poco antes de mi traslado a Soria, mis padres estimaron que no debía comenzar el bachillerato sin añadir al traje de pana lisa que para diario me había confeccionado el sastre del pueblo, otro más elegante, cortado por un sastre de ciudad. ¡Qué maravilla, aquellos pocos días septembrinos en la metrópoli de mi región! La fonda de Paco en la calle del Cinco de Marzo, los tranvías eléctricos, los multicolores uniformes de los soldados que se apiñaban en el Paseo de la Independencia, los seductores misterios artesanos del obrador de confitería de mi casi tío Cipriano, al término de la calle de la Manifestación, aquel ambulante conjunto de ciegos cantando infatigablemente ante esa confitería «¡Mi Luis! ¡Mi Luis...!», todo me subyugaba. Volví luego a Zaragoza para que un médico compañero de mi padre
26
explorase el interior de mi nariz y me lo dejase tan deforme como ahora sigue. Pero la primera estancia larga en la que para todos nosotros era entonces «la gran ciudad» aconteció a lo largo del trimestre octubre-diciembre de 1921. Algo debió de entorpecer el traslado de mis tíos a Pamplona, tras sus dos años en Teruel, y para evitar un retraso en mis estudios y en los de mi hermana, mis padres decidieron que provisionalmente los continuásemos en Zaragoza, acompañados por la que para nosotros dos y mi hermano menor había sido y hasta su muerte seguiría siendo nuestra segunda madre. Conste aquí mi recuerdo de la severa eficacia de don Agustín Catalán, padre del luego famoso físico Miguel, que allí me inició en el conocimiento de la Psicología, y de la fácil y sugestiva elocuencia didáctica —pronto también municipal, porque el orador iba a ser alcalde de la ciudad durante la Dictadura— del carirredondo y sonriente don Miguel Allué Salvador.
Tras la Navidad de 1921, a Pamplona. ¿Reconocerían los oamploneses jóvenes de ahora la ciudad de como treinta mil habitantes que yo vi entonces? La noble fachada neoclásica del Teatro Gayarre cerraba aún el cuadrilátero de la Plaza del Castillo. No existía el actual Ensanche. Casi frente a la iglesia de San Ignacio, unos sencillos listones de madera delimitaban el campo sin gradas y sin taquilla donde poco antes se había comenzado a jugar al fútbol. Todavía algunos pamploneses recordaban el tiempo en que por la noche era alzado el más importante de los puentes levadizos del recinto. Pero aquella ciudad recoleta y vetusta, con calles silenciosas, sombrías y limpias a dos pasos del centro mercantil, con su estupendo y casi intacto contorno de murallas —misteriosas profundidades herbosas del Redín, pétreo esplendor geométrico de la Ciudadela-—, con la inmediata proximidad o la parcial penetración en su seno de un mundo geográfico y humano, el vasco, para mí tan nuevo como seductor, había de dejar en mi alma, adolescente ya. una huella no menor que la grabada por la pequeña Soria de mi infancia.
Cuatro notas principales veo ahora en mi primera experien-
27
cia pamplonesa: la influencia intelectual del Instituto, la pro-blematización de mi vivencia de la patria, una suave, nada dramática crisis —lisis más bien, para decirlo médicamente— en mi vida religiosa y ese incipiente descubrimiento del mundo vasco que ahora acabo de nombrar.
Mis dos cursos finales en el Instituto de Pamplona decidieron la primera etapa de mi vida universitaria; y en la enseñanza de las disciplinas científicas, don José Berasain y don Enrique Pons fueron sus titulares, tuvo tal decisión su instancia determinante. De las materias filosóficas (Psicología y Lógica, Etica) era allí titular un sacerdote, don Juan Placer, amigo de mi familia por razones geográficas —procedía de Huesca—, bonísima persona, lamentable violinista de afición y sumiso juguete cotidiano de la mujer que en años muy anteriores le había movido a la gustosa infracción de ciertos deberes canónicos; pero el aprendizaje memorístico de los libros de texto de Dalmau y la práctica de unas Verificaciones dialécticas de su personal invención, cuadrados y triángulos que había que recortar y combinar para tener a la vista los modos del silogismo, no invitaban ciertamente a seguir con gran entusiasmo la senda mental de Aristóteles, Descartes o Kant. Enseñaba Historia de la Literatura don Fernando Romero, hombre inteligente y de buen decir, harto más atento a su bufete de abogado que a la tarea de hacernos leer y comentar textos literarios. Muy bien recuerdo cierto fino relieve de una de sus explicaciones, aquél con que trataba de mostrarnos, no sé si apoyado en Unamurío, la operante «realidad» de Don Quijote: la historia de la piadosa y quijotesca o dulcineica señorita que hacía decir misas por el alma del hidalgo manchego.
Otra cosa fueron para mí Berasain y Pons. Aquél, hijo de un acomodado indiano navarro, acababa de ganar su cátedra y había llegado a Pamplona fresco aún su saber de opositor brillante e intacto un excelente brío didáctico. Nos enseñó muy bien la Física, y todavía mejor la Química, especialmente a los que sin palabras le pedíamos algo más que tópicas lecciones recortadas. Del libro de texto de Montequi, por entonces recién
28
aparecido, me hizo pasar al ya universitario de Rocasolano, casi a diario nos obligaba a bregar con problemas y más problemas, nos introdujo en la práctica de modestos, pero bien escogidos, experimentos, y nos incitó a conocer pequeñas monografías científicas de nivel ya superior, como la del joven Esteban Terradas sobre el número de Avogadro. De esto a la resolución de estudiar Ciencias químicas, calurosamente apoyada por mi padre al terminar el curso, durante el verano de 1923, no había más que un paso. Todo lo cual venía nítidamente a mi memoria treinta años más tarde, cuando, siendo yo Rector de la Universidad de Madrid y él Director del madrileño Instituto de San Isidro, hube de presidir el entierro de su cuerpo muerto.
Con su tupida y negra barba decimonónica, con su voz siempre serena y nunca mal modulada, con aquellos ojos de niño ingenuo que, sin él quererlo, constantemente traicionaban la tan profesoral gravedad de su porte, con algún ocasional e imprevisto rasgo de humor en el curso de las clases («Enumere, Sr. Tal, los órganos anejos al tubo digestivo». —«El ano». —«Pero, hombre de Dios, ¿es que para usted la palabra anejo sólo significa ano pequeño?»), el librepensador don Enrique Pons, catedrático de •Historia Natural, nos hizo aprender muy bien las varias materias que integraban su asignatura. Especialmente, la Botánica. Varias tardes de primavera recorrimos con él la zona en que desde Pamplona inequívocamente comienza el mundo vasco —Irurzun, Lecumberri—, para identificar sobre el terreno, clave dicotómica en mano, las especies vegetales allí más frecuentes; de sus labios oí por vez primera pronunciar devotamente el nombre de Darwin, y menos devotamente el de A gassiz; él me hizo leer en la biblioteca del Instituto no pocas páginas de la Zoología de Claus... ¡Pobre don Enrique Pons! Sin más delito que su darwínismo y su librepensamiento —en vano traté yo de ayudarle; uno más entre mis fracasos ante la encampanada cerrazón derechista de 1939—, fue implacablemente destituido de su cátedra, y. en triste pobreza murió pocos años después.
29
¿Podre recordar con cierta fidelidad cómo y por qué la patria, la irrevocable pertenencia de mi persona al país que llamamos España, comenzó a hacérseme problema? En mi infancia rural, la patria no pasó de ser la casi mecánica resonancia interna de aquella variadísima colección de himnos estimulantes o venerativos
—Bandera roja y gualda que al viento das tus paños venerandos, al flamear...;
o éste:
Dos cosas piden los tonos de tu brillante color, el amarillo, trabajo, el encarnado, valor;
o este otro:
¡Viva España! Sagunto y Zaragoza pregonan tu altivez, Pelayo tu constancia y el Cid tu intrepidez.-.;
o éste, en fin:
Salve, bandera de mi patria, salve, que ella en ti palpite con latido eterno, tal como en tiempos, por la tierra toda, te llevaron indómitos guerreros; etc. etc.—
que en la escuela, cuando todavía vibraba sobre el país un eco tardío del 98 y la Regeneración, los sucesivos maestros y la pedagogía ofical de la época diariamente nos hacían cantar. En Soria me hablaron de la patria las canciones de El Liberal contra los acapadores y la letra didáctica de una pintoresca
30
Geografía de España, cuyo autor entreveraba de coplas laudatorias su árida descripción de las regiones y provincias, y que para caracterizar con garbo las excelencias de una villa valenciana, Torrente, la declaraba «famosa por la belleza de sus campesinas». En Teruel, la letra del poema premiado en unos Juegos Florales de 1920 o 1921
—España, tú eres la patria, España, tú eres la madre, tú eres el dulce recuerdo, tú eres la tierna esperanza, tú eres Bailen, Gravelinas, Lepanto y Simancas...—,
leído con voz tonante en el escenario del Teatro Marín, no por su autor, acaso ausente, sino por mi profesor don José Vicente Rubio; y como contrapunto, un oscuro y desazonante término de referencia, ya no tan poético, con el cual algo tendría que ver la muerte a tiros de don Eduardo Dato.
La patria venía siendo para mí el vago ente sublime y glorioso al que, sin muy precisa comprensión por mi parte, necesariamente habrían de referirse todos aquellos versos, elogios y cánticos que de su realidad me hablaban. Las cosas empezaron a hacérseme más concretas y complejas durante los años de la etapa pamplonesa de mi vida, 1921 a 1923. No, no es que a lo largo de ellos cesara en torno a mí ese grandilocuente martilleo retórico. Cómo olvidar la fiesta militar a que por amistad con mi compañero de curso Ernesto del Brío, hermano de un sargento de la guarnición, me fue dado asistir; fiesta cuyo número fuerte era la declamación del poema «La carga de caballería», con que el autor, altísimo teniente y vate no tan alto, cantaba la suprema acción bélica del arma a que pertenecía. En una u otra forma, la magnilocuencia patriótica continuaba vigente a mi alrededor; pero bajo la fronda sonora de esas palabras y esas músicas, pronto la realidad misma iba a mostrarme la problemática complejidad de mi-país.
Ante todo, el desastre de Annual y sus consecuencias. En
31
los apasionados comentarios de mi padre durante el verano de 1921, la patria era la irresponsabilidad no por heroica menos culpable del general Fernández Silvestre, y al mismo tiempo el terrible sufrimiento forzoso de los soldados que estaban muriendo de sed tras los parapetos de Monte Arruit. Poco más tarde, la patria fue un extraño e inquietante conflicto de dos impresiones bien heterogéneas entre sí: la que suscitaba un vocablo por entonces tópico, «responsabilidades» —expediente Picasso, desfalco de Larache...—, y la que aquellas ingenuas y conmovedoras imágenes cinematográficas de la reconquista militar del Ríf —tardes del domingo, cancha del frontón Eus-kal-Jai ocasionalmente convertida en cine— cada semana dejaban en mi alma. Más fuerza y mayor vigencia social debían de tener para mí las primeras, porque durante el curso de 1922 a 1923 secundé con adolescente entusiasmo la participación pamplonesa en la huelga estudiantil contra Millán de Priego y grité a coro por la subida de la Catedral la ingenua cancionci-11a de protesta —música del pasodoble de «Las corsarias», letra de alguno de los copleros periodísticos o cafeteriles de la época—, que desde Madrid se había difundido por todos los rincones de España. Esperpento en acción, pienso ahora, esa cruda mezcla del erotismo y el patriotismo zarzuelescos de «Las corsarias» con la contestataria y ramplona inversión de uno y de otro en los versos que miles y miles de jóvenes españoles alborotadamente cantamos entonces. Y al fondo, la patria.3
Esta, la patria, empezaba a ser para mí, al mismo tiempo,
3. Decía así, más de uno la recordará todavía, la letra en cuestión: «De covachuelas un día / salió un Scarpia severo; / quiso con la policía / mandar en el mundo entero. / Y con belicoso afán / llenó de asombro a la España; / dio a los guardias macferlán / y cocinas de campaña, / autos, motos y camiones / que en Madrid cantando van / las gloriosas creaciones / del iluso don Millán». Y luego, el estribillo: «Don Millán es un feroche / Director de policía, / Don Millán es un fantoche / lleno de pedantería, / que ya no duerme esta noche / pensando en la cesantía. / ¡Qué pedante, qué farsante, que cargante es don Millán!». Oyendo ahora a Raimon, un comentario antimanriqueño se impone: «Cualquiera tiempo pasado no fue mejor».
32
el resultado de otra heteróclita y azorante mixtura: los restos de un carlismo que hasta esos años yo no había podido ver —sólo una vaga memoria del general Cabañero era la opinión carlista en la vida de mi pueblo natal—,4 y que ahora se me presentaba como actitud política y social anacrónica y agazapada, sí, pero todavía viva; la concepción liberal de nuestra historia a que daba legible testimonio aquella nueva y sólo a medias vigente epigrafía urbana —«Héroes de Estella», antes «Chapi-tela»; «General Moriones», antes «Pozoblanco»; «Mártires de Cirauqui», antes «San Antón»—, cuya importancia real en la Pamplona de entonces no sospecharán, estoy seguro, muchos pamploneses de ahora; el reciente y creciente prestigio de un vasquismo, que además de ser arrogantemente onomástico y deportivo —los clubs de fútbol, «Osasuna», «Lagun-Artea», «Denak-Bat»; las confiterías más nuevas y mejor decoradas, «Dena-Ona»; los homéricos partidos de pelota entre Irigoyen y Azcoitía...—, era también incipientemente político; aquel nutrido mitin sindicalista en el cual, muy poco antes de que fuera asesinado, pude oír al famoso Not del Sucre; mi inocente, pero —para mí, al menos— intrigante participación en unas elecciones a diputados a Cortes...5 Por debajo de himnos y
4. Cosa curiosa: por oposición local a los conservadores y canovis-tas, casi todas las familias carlistas de mi pueblo fueron haciéndose «liberales» durante la Restauración, la Regencia y el reinado de Alfonso XIII.
5. Vale la pena recordarla. En las elecciones generales y locales, la mayoría conservadora siempre era en mi pueblo muy considerable; pero mediante un convenio económico entre el Ayuntamiento y el candidato liberal (lo fue entonces, si mal no recuerdo, don Baldomero Barón, fundador de Informaciones) aquél se comprometió a reducir en la medida que fuese el margen de tan habitual ventaja numérica. Así se hizo. Y en mi memoria todavía me veo camino de Híjar, cabeza del distrito, llevando dentro del bolsillo veinticinco mil pesetas, toda una fortunita, con la encomienda municipal de depositarla en la Caja Postal de Ahorros. El alcalde debió de pensar que un buen chico como yo muy bien podía ser, sin la menor sospecha de nadie, quien en beneficio del vecindario pusiese a buen recaudo el precio del secreto enjuague „electoral. Sólo más tarde tuve yo noticia precisa de la turbia procedencia de ese dinero.
33
3. — DESCARGO DE CONCIENCIA
poemas, España era a la vez la vergüenza y el heroísmo de Marruecos, y una ciudad en la que por razones «patrióticas» podían cambiar aparatosamente los nombres de las calles, y la existencia de liberales y carlistas, y aquel mundo vasco cuya realidad tanto me atraía y de cuyo seno salía a veces un irrintzi contra quienes no pertenecíamos a él, y los socialistas, y los sindicalistas, y la apicarada turbiedad de las elecciones parlamentarias. En medio de tantas y tan discrepantes experiencias, ¿qué otra cosa sino un nuevo y mal resuelto problema vital podía ser para mí la realidad de mi patria?
La edad, el espíritu del tiempo y la experiencia del mundo en torno se concitaron para producir en mí, precisamente durante esos años pamploneses, la nada abrupta crisis en mi vida religiosa a que más arriba he aludido. ¿Cuántos adolescentes de entonces, sin excluir los educados en los colegios más confesionales, quedaban exentos de ella? Una educación religiosa externa e inconsistente, tan torpe o tan zafiamente alejada de las vigencias intelectuales, sociales y estéticas de la época, como desconocedora de lo que a la sazón realmente eran un niño y un adolescente de nuestro siglo; una vida católica en cuya apariencia mundana —no hablo ahora de su entraña espiritual— dominaban la rutina, el mal gusto, el fariseísmo y la tácita o expresa alianza entre el cura, el rico y el cabo de la guardia civil; un catolicismo cuyos más visibles titulares en modo alguno se esforzaban por ser socialmente los mejores, además de ser los socialmente más poderosos; una liturgia tradicional malherida o degradada por la tosquedad y la incuria, y una liturgia nueva —aquellos versos «Tu sendero es de luz; fieles terciarios, a Francisco seguida.», con el insuperable «mi-rástele hechizado» como cima retórica, que cantaban las beatas de mi pueblo—, donde toda la cursilería nacional parecía tener su asiento...6
6. Mayor ternura despierta en mí el recuerdo de los ingenuos gozos con que las gentes más humildes de mi lugar natal, sentadas en el suelo o en rúralísimas sillitas bajas ante la capilla callejera de San Roque, patrono del pueblo, alababan los méritos del santo montepesulense
34
Yo oía decir: «El pamplónica, su misica, su copica y su putica»; esto es, su visita vesperal, tras la sólita devoción mañanera, a unos prostíbulos elusiva y asépticamente nombrados con el número de la casa que les alojaba: «el 27, el 43». El profesor de Religión del Instituto, sacerdote amancebado de mucho remango expresivo, comentaba la más disimulada y acaso, en el fondo, más arrepentida conducta de nuestro amigo don Juan Placer, con esta evangélica frase: «Ya me jode a mí tanta virtud». Entre tanto, desde los pulpitos pamploneses se arremetía contra la actuación de Eugenia Zúffoli —la vedette, qué intolerable escándalo, se movía sobre el escenario cantando «Hay que ver mi abuelita la pobre, qué faldas usaba...»— en el respetable Teatro Gayarre. Y a mi lado, con cuantas limitaciones vitales y extravagancias espiritistas y teosóficas sé quiera, el severo puritanismo moral de mis descreídos tíos, y la limpia, noble y generosa conducta, ya sin teosofías ni espiritismos, que siempre había visto yo en la persona de mi padre. Desde el punto de vista de la persuasión, ¿podía hacer algo, dentro de ese cuadro, la auténtica, sencilla, abnegada religiosidad de mi madre? Tal vez. Pero lo que de hecho aconteció en mi alma es que ésta, sin drama interior alguno, nada unamunianamente, como si el proceso biográfico de la descreencia o el agnosticismo fuese cosa tan natural como el brote de la barba, se hizo indiferente en materia de religión. Dejé de ir a misa, y sin el anti-
e imprecaban su favor en las cálidas noches agosteñas. Con ineludible prosodia bajoaragonesa, decía así el estribillo:
Líbranos de pestimales, Roque santo y pelegrino.
O la casi increíble letra de aquella canción-protesta auroral, campesina anticipación de muchas que ahora corren por ahí:
El rosario de por la mañana,, de por la mañana, es para los pobres que no tienen pan; que los ricos se están en sus camas, se están en sus camas, para que el relente no les haga mal.
No todo es nuevo bajo el sol.
35
clericalismo enconado o mordaz que tantas veces descubría en mi contorno, vi o creí ver en la Iglesia un cuerpo gigantesco en lenta extinción histórica, aunque lleno, eso sí, de cosas ética, estética o pintorescamente sugestivas. Me encantaba, por ejemplo, recorrer a solas el claustro gótico de la Catedral y, cuando lo había, asistir al espectáculo medieval de las oposiciones a canónigo. Como si la tuviera ante mí estoy viendo la hoja en que al término de un ejercicio se anunciaba la celebración del subsiguiente: Hora et loco consuetis.
Y leía con fruición cuanto caía en mis manos. Y recorría lúdicamente con mis compañeros —Jadraque, del Brío, Be-peret, Zarranz, Canalejo, Alzugaray, Doria, Oficialdegui— la «Vuelta del Castillo» o las arboledas del Arga. Y bajo la invisible e inaudible operación del «espíritu del tiempo», aprendía a ver como amigas, no como puras hembras —gran novedad en los hábitos de la juventud masculina de nuestro país, tan mal erotizada y donjuanesca hasta entonces—, a mis compañeras de clase, entre ellas la inteligente Juanita Capdevielle, luego bí-bliotecaria del Ateneo y víctima en La Coruña de las más inciviles balas de nuestra guerra civil. Y durante varios meses vi una suerte de Nausícaa iruñesa en la fina lechera que con el kaiku sobre el talle tan gallardamente hacía su reparto a la misma hora en que yo, camino del Instituto, iba por la calle de la Zapatería hacia la de la Curia. Y me retraté con mi curso entero, casi todos calzados con alpargatas, signo a la sazón de protesta social, cuando con el verano llegó para nosotros el término del bachillerato.
Octubre de 1923. Nueva etapa. En la política española, la recientísima Dictadura del general Primo de Rivera; en mi vida escolar, el salto del Instituto a la Universidad. Fue ésta la de Zaragoza. A través de una familia amiga, mis padres tomaron un par de habitaciones en realquiler para mi tía Emilia, siempre nuestra segunda madre, mi hermana y yo. Hallábase la casa en la angosta calleja, maloliente a trechos, que flanquea el muro lateral del palacio de la Audiencia y se pierde —se perdía por aquellas calendas— en una pequeña encrucijada pros-
36
tibularia. De allí a la Facultad de Ciencias, entonces instalada, con la de Medicina, en el edificio que con tan claro acierto artístico y funcional supo crear el arquitecto Magdalena, un breve y alegre paseo por zonas de la ciudad luego víctimas de la reforma urbana. Algo me impuso, es cierto, el trance de subir como universitario novato la escalinata exterior de la Facultad, con los poderosos bronces sedentes de Miguel Ser-veto e Ignacio Jordán de Asso ante mis ojos; pero bien pronto se trocó en pura curiosidad ese reverencial asombro primero.
Curiosidad ponderativa ante unas aulas que me parecían gigantescas y multitudinariamente llenas: más de cien alumnos, qué enorme masa, sumados los del primer curso de Ciencias y los del curso preparatorio de Medicina. Curiosidad admirativa frente a la franja de encerado que el celo didáctico de no sé qué Decano había hecho pintar a lo largo de todo el muro del piso superior del edificio •—el más puramente «científico» de los dos—, para que los alumnos de las varias Secciones de la Facultad, Matemáticas, Física y Química, pusieran por sí mismos a prueba su competencia en el manejo de ecuaciones y fórmulas. Curiosidad alertada, en fin, a la vista de una realidad para mí nueva: el paso de la ciencia como un puro «conocer» lo que ya se sabía a la ciencia como un menesteroso «buscar» lo que antes se ignoraba. Pero esto requiere párrafo aparte.
De los profesores de aquel curso, el de más alto y general prestigio era el químico Rocasokno. Su fama de sabio, que vagamente ya había llegado hasta mí en mi infancia bajoarago-nesa, se me hizo mucho más patente y pormenorizada durante el verano de 1922, cuando en el oscense Valle de Tena, él como tuberculoso grave y ya insalvable, yo como leve y pronto salvado tuberculoso, conviví un par de meses con Jesús Llanas Agui-laniedo, muy joven y muy dotado colaborador del renombrado docente de Zaragoza. Lleno de expectación asistí desde el primer día a las clases teóricas y prácticas de Rocasolano —los hermanos Bastero, Martín Sauras y otros cuidaban de ellas; Llanas Aguilaniedo había muerto ya—, y en él me fue dado contemplar por primera vez un verdadero maestro universitario y un autén-
37
tico investigador científico; investigador modesto, es verdad, desde el punto de vista de la historia universal del saber, pero hombre que con seriedad y honestidad indudables estaba consagrando su talento y su esfuerzo a la tarea de hacer ciencia, no sólo —como Echegaray, como Carracido— al profesoral o político oficio de hablar brillantemente de ella. La química física de las dispersiones coloidales y la bioquímica del suelo vegetal deben a Rocasolano y su escuela contribuciones muy estimables; así comencé a verlo en 1923, desde mi banco de clumno primerizo. Por lo demás, su asignatura no me dio gran trabajo. Desde Pamplona traía yo bien sabido su excelente libro de texto, y él lo advirtió sin demora. De tarde en tarde, hasta su muerte misma pude recibir testimonio de la amistosa estimación que el sabio zaragozano dispensó a quien como estudiante de Química general fue en 1923 y 1924 devoto alumno suyo.
Aranda, catedrático de Biología, compaginaba su función docente en la Facultad de Ciencias con el ejercicio de la odontología; cosas del país. Era hombre efusivo, liberal, simpático y deportista; tan deportista, que un día llegó a jugar con cierto estudiante vasco un partido de pelota en el que la apuesta era el aprobado del alumno. Nada, en todo caso, capaz de justificar su asesinato político en los primeros meses de nuestra guerra civil. Yo le debo un módico, pero evidente beneficio intelectual: me enseñó a pasar de la biología sólo descriptiva y taxonómica entonces habitual entre nosotros a otra más general y formativa —por consejo suyo aprendí el entonces reciente texto francés de Massart— y, estimulando el ejercicio de mi incipiente alemán, me animó a bregar con algunas páginas de la Protozoenkunde, de Doflein. Nos explicó la Geología el naturalista don Pedro Ferrando, bastante más cumplidor que brillante, y las Matemáticas Iñiguez Almech, profesor joven, bien formado en el análisis y el cálculo, mas no buen didacta y —ahora lo veo— deficientemente orientado respecto de los saberes que en su disciplina había que transmitir a quienes en el futuro pretendieran hacerse teóricos de la química.
38
Pero la Facultad de Ciencias zaragozana iba a ofrecerme aquel curso algo más, porque hizo venir de Madrid a don Blas Cabrera, y éste dio a conocer a sus oyentes dos fabulosas novedades de la física de la época, una técnica, la radiotelefonía de galena, y otra doctrinal, la teoría de la relatividad. Con la química coloidal de Rocasolano y las breves incursiones didácticas de éste en la naciente física atómica —a la memoria me salta ahora un admirativo homenaje suyo a Moseley, ocho años después de la temprana muerte del físico inglés en los Darda-nelos—, esas conferencias de Cabrera fueron mi primer atisbo de una posibilidad biográfica a la que más tarde, con unamu-niana nostalgia de ex-futuro lo digo ahora, yo había de ser cobardemente infiel: mi dedicación al cultivo teorético de la fascinante física nueva y de una química física sobre ella fundada.
No, no trato de afirmar que durante mi primer año en la Universidad fuese yo, dentro de lo que aquel ambiente permitía, el modelo de un futuro hombre de ciencia. Al contrario. La facilidad con que mi bien aprovechada bachillería me permitió preparar todas las asignaturas del curso, comprendidas las matemáticas, una relativa libertad en el gobierno del tiempo propio y la gustosa compañía habitual de un grupo de mozos mayores que yo, todo ello se concitó, sin mengua de mi inalterable condición de «buen muchacho», para ponerme en el riesgo de ser un estudiante al uso. Fugaz y marginalmente, en efecto, en Zaragoza viví como joven universitario mi ocasional condición psicosociológica de «miembro de fuera».
Me explicaré. En toda comunidad humana —con sus cien mil habitantes, comunidad algo crecida seguía siendo la Zaragoza de entonces— conviven dos órdenes de miembros, «los de dentro» y «los de fuera». En este caso, los zaragozanos con residencia habitual en su ciudad y los estudiantes que durante varios cursos habían de residir en Zaragoza sin ser enteramente forasteros respecto de ella y sin poder considerarse, por otra parte, zaragozanos de cepa. Quiéranlo o no, a «los de dentro» les vinculan y configuran con fuerza —la renombrada
39
contrainte sociale de Di:rkheim— las convenciones locales; al paso que «los de fuera», unas veces con cierto prestigio entre «los de dentro», otras con cierta hostilidad por parte de ellos, algunas con una curiosa mixtura de aquél y ésta, suelen vivir con la franquía social que juntos entre sí otorgan el anonimato y esa no total integración en el mundo cotidiano.
Aunque aragonés, yo no era zaragozano, procedía de un bachillerato terminalmente navarro, y a través de Fidel Jadra-que, compañero y excelente amigo mío durante mis dos años pamploneses, tomé contacto y establecí relación frecuente con el grupo vasco de «los de fuera»; grupo que en el mundo estudiantil de aquella Zaragoza —e incluso en el conjunto de toda aquella España; con su sola existencia, díganlo El Sol, Urgoiti, Echevarrieta, la naciente afición al deporte, el Excelsior bilbaíno y el gusto por el estilo vasco en la arquitectura de recreo— poseía muy evidente prestigio social. No por su primer apellido, tan ibérico, sí por su segundo, Tellechea, y sobre todo por el lugar de su nacimiento e infancia (Santesteban, Donez-teba), por la honesta y recia ingenuidad de su carácter y por la índole de sus gustos y aficiones, poco más tarde había de ganar un campeonato amateur de pelota a pala, Fidel Jadra-que era —es, por fortuna— un típico ejemplar de la versión navarra del varón euskera. Seguía el curso preparatorio de Medicina, pensando ya en hacerse odontólogo. Por mediación suya conocí y traté a varios estudiantes vascos de su Facultad; y sin mengua de la buena relación con mis compañeros del primer curso de Ciencias —Gallart, hoy docente en Barcelona; el luego físico Burbano, «Santiago Burbano Ercilla, gordo como una cerilla», solía decir de sí mismo; Capdevila, tan serio; el mallorquín Piera, inteligente y estudioso—, la amistad con él me hizo compartir mis diversiones extrauniversitarias con estudiantones a los que ni Fidel ni yo nos parecíamos gran cosa. A veces, ingiriendo en grupo vasos de vino tinto, el barato Cariñena que servían en una taberna semiburguesa y semipro-letaria del ya entonces envejecido Pasaje del Pilar, o celebrando los triunfos futbolísticos del negroamarillo Iberia, el equipo de
40
«los de fuera», sobre el rojiblanco Stadium, el club de «los de dentro», o contemplando con tonante risa juvenil en un tugurio de la calle de Boggiero —cabaret, con la moda de la época, le llamarían sus explotadores— cómo una pobre mujer hacía piruetas sobre un tabladíllo, pudorosamente vestida de mallas asalmonadas, pero con el aderezo de un triángulo de piel de conejo cosido sobre el bajo vientre... Erotismo more ibérico; materia idónea para una figuración solanesco-celiana del sexo.
¿Qué hubiera sido de mí en el caso de haber proseguido mis estudios en Zaragoza? A la sazón, mi indiferencia política era casi total; nítidamente recuerdo el día en que, viendo pasar a Alfonso XIII y a don Miguel Primo de Rivera por el paseo de la Independencia, pensaba yo de camisa para adentro: «Y con todo esto, ¿qué tengo yo que ver?» Sin la menor estridencia, mi alejamiento de cualquier forma de vida religiosa se agudizó; qué distante me sentía —y en cierto modo me siento— de aquellas gentes, sinceras muchas, farisaicas no pocas, que vesperalmente recorrían la calle de Alfonso para hacer su visita católico-regional a «la Pilarica». De seguir allí mis estudios, ¿qué hubiera sido de mi vida? ¿Habría llegado a hacerme el estudiantón de que antes hablé y que en alguna medida ya había comenzado a ser? No lo creo. En mi alma latía una genuina vocación intelectual, y nunca dejó de actuar dentro de mí, pese a todo, el tirón moral de mi condición de «buen muchacho». ¿Me hubiesen incorporado a la tarea científica de Rocasolano su ejemplo y el de su escuela? Tal vez. ¿Se hubiera impuesto en mí alma la incipiente fascinación de la fisicoquímica teórica a que antes me referí? Acaso. Pero ninguna de estas posibilidades llegó efectivamente a ponerse en juego, porque en octubre de 1924, terminado ese curso, cambié la Universidad de Zaragoza por la de Valencia, y con ello, volens nolens, la orientación de mi alma ante mi propia realidad y frente a mi propio futuro.
No recuerdo bien por qué vía conocieron en mí casa la existencia de una institución en la cual, conseguido el ingreso, se recibía gratuitamente todo lo necesario para seguir una carrc-
41
ra universitaria, alojamiento, gastos de matrícula y libros: el Colegio Mayor del Beato Juan de Ribera, de Burjasot (Valencia), hoy, ya canonizado su titular, Colegio Mayor de San Juan de Ribera. Según sus estatutos, tal institución era formalmente confesional, religiosa; y aunque el íntimo deseo de mi padre fuera verme seguir la senda ideológica por la cual yo había comenzado a caminar, la fuerte carga económica de atender a la educación de tres hijos, el honrado y entusiasta liberalismo de su espíritu y acaso, a la vez, su segura confianza en que desde el siglo xviu no podía ser otra la definitiva actitud mental de un hombre despierto de espíritu y exento de prejuicios, le llevaron sin vacilar a proponerme el logro de esa hasta entonces no sospechada posibilidad mía. Acepté su propuesta sin disgusto, solicité tomar parte en las pruebas selectivas, y a Valencia fui con mi tío Ricardo, mediado el mes de septiembre, para probar fortuna ante el tribunal encargado de elegir los becarios de ese Colegio.
Valencia en su ya declinante, pero todavía ardiente estío. Para mí, tras quince años de vida en la tierra meseteña o sub-pírenaíca de Aragón, Castilla y Navarra, un mundo nuevo, casi exótico. Ávidamente lo iba contemplando a través de las ventanillas del tren. Aquel gozoso descubrimiento visual de la pal-níera, indefectiblamente asociada en mi memoria, por obra de la Preceptiva literaria turolense
—Dulce palmera que en el desierto como yo miras la patria lejos, por esa patria juntos lloremos, mientras de Algarve los dulces céfiros, etc.—,
al barato orientalismo germano-hispanístico de don Juan de Fastenrath; la densa opulencia verde del campo de naranjos;
42
la blanca y graciosa arquitectura de las barracas que desde el tren, pasado Sagunto, acá y allá se veían sobre el llano interminable de la huerta; la tartane ta o la galera, tan próximas todavía a la ruralidad huertana, que en la estación del Ferrocarril Central de Aragón uno había de tomar para trasladarse hasta el hospedaje elegido... Mientras duraron los ejercicios de mi oposición, mi tío y yo lo tuvimos en la pensión Ribera, al comienzo de la calle de ese mismo nombre, tan distinta entonces de la actual, y por su situación, su calidad y su traza, probable alojamiento ocasional de los picadores modestos y los peones de brega que actuaran en la cercanísima plaza de toros. Viniendo de regiones pobres y frías, me sorprendió el buen nivel del yantar valenciano, visible y hasta casi tangible en la calle y el tranvía, y harto menos gratamente la ostentosa naturalidad con que tantos varones circulaban por las vías más céntricas en pura y bien descotada camiseta, al aire excrecencias pilosas que tierra adentro se considerarían antes ocultables que exhibibles. Con sus monumentos góticos o barrocos, con sus residencias nobiliarias del barrio viejo, Valencia era entonces —y en parte sigue siendo— huerta condensada, conjunto de calles por las que como por su propia casa se movían el proletario, con la liviana y blanca camiseta veraniega, y el huertano, con la cerrada y negra blusa invernal; ciudad en la que por su propia constitución social no era posible la existencia de un campesino visitante —el «paleto» o el «isidro» de otras regiones— anímicamente encogido o alienado.7
Bien. Acabé con buen éxito el concurso de autos, y desde el octubre de 1924 hasta el de 1930 fui colegial del Mayor del Beato Juan de Ribera; seis años en los cuales tuve como sede
7. Desde mi experiencia actual, pienso que en el País Valenciano —digámoslo como gusta a Joan Fuster y Vicent Ventura—, y sobre todo, en la zona de él comprendida entre Castellón y Calpe, había entonces dos Valencias, a las cuales bien podrían darse los expresivos nombres de «la Valencia de Blasco Ibáñez» y «la Valencia de Mayans». Sugestivo tema para un ensayo cultural y psicosociológíco que aquí sólo apuntar puedo.
43
académica la Universidad valentina y como domicilio cotidiano —salvo los meses de vacaciones, que pasaba en mi pueblo natal— el Castell, que así llamaban en Burjasot al edificio entre campesino y señorial del colegio en que yo había sido admitido. Para mi vida, seis años rigurosamente decisivos.
El primer contacto oficial con mi nueva Universidad lo tuve el día de la apertura de curso, oyendo en el paraninfo al viejo don Vicente Peset, catedrático de Terapéutica, su discurso Amemus Patriam; una bien intencionada y erudita prosecución de los conocidos argumentos menendezpelayinos en La ciencia española. Pese a la bondadosa simpatía y al copioso saber del anciano terapeuta, cuyo apellido tantas veces iba a repetirse a lo largo de mi vida, su académica disertación me dejó más bien frío. Y con el eco de sus palabras todavía en la mente y cierta leve jactancia estudiantil en los senos del alma —«Viniendo de la Facultad de Ciencias de Zaragoza, ¿qué puede enseñarme a mí ésta de Valencia?»—, al día siguiente de ese discurso comencé mi asistencia a las clases, en torno a la efigie de Luis Vives que desde su centro geométrico preside el claustro universitario valenciano. (Años más tarde aprendería yo lo que con la familia de ese ensalzado y centrador Luis Vives, praestantissimus phtlosophus, según la inscripción que allí le conmemora, había hecho antaño el celo inquisitorial de sus conterráneos).
Tales clases iban a confirmar en parte y en parte a echar por tierra esa secreta jactancia del incipiente químico zaragozano que yo creía ser. Diré cómo acontecieron ambas cosas.
Química inorgánica. Local para las lecciones teóricas y las enseñanzas prácticas, una pieza como de diez por diez metros, a tal fin habilitada poco antes lo mejor que se pudo. Profesor, el obeso, bonísimo y simpatiquísimo don José Gaseó, hábil en el tejemaneje de los análisis agrario-higiénico-industriales —de la cátedra y de ellos vivía— y experto consejero de los tan acreditados pirotécnicos de Godella; pero docente universitario que nos explicaba la ionización y la electrólisis de las soluciones apelando, más que a las oportunas fórmulas fisicomatemá-
44
ticas, a la imagen de una ordenada sala de baile donde los cationes fueran los caballeros y los aniones las señoras... Amigo mío, todo lo amiga que un catedrático pueda serlo de un alumno fue don José Gaseó; pero, como en tiempos de Aristóteles, la verdad es la verdad: amicus Gasconius, sed magis árnica ventas.
Química orgánica. En un local gemelo del anterior, las pocas y no buenas explicaciones de don Enrique Castells, catedrático de la asignatura. Raras veces se le veía con la bata de laboratorio. Muy pausado, elegantemente vestido de negro, fina la figura, siempre aguardentosa y malhumorada la voz, solía venir tarde a la Facultad, se ocupaba de la cátedra lo menos posible y dejaba hacer y deshacer en ella a Morera, su auxiliar, hombre diligente y nada torpe, pero bastante alejado de la formación intelectual que la docencia universitaria perentoriamente exige. La atención a sus naranjales y la diaria tertulia en «La Agricultura» —el club de la alta burguesía valenciana— atraían a nuestro don Enrique bastante más que las propiedades de los aldehidos y de los aminoácidos. Que nadie malentien-da el sentido de mi crítica. Como examinador me trató todo lo bien que podía tratarme. Creo que estimó en mí al estudiante que por su cuenta supo completar el discreto manual de Holleman, entonces en boga como libro de texto, con el amplío Traité de Béhal, algo más antiguo, sin duda, pero de contenido mucho más rico y sólido; acaso el libro en que él cuando opositor básicamente se había formado. El agradecimiento cordial del examinando no debe obnubilar hoy, sin embargo, el juicio memorativo del alumno.
Análisis químico. Carente la cátedra de titular, el propio Castells fue para nosotros encargado nominal de ella. Muy literalmente nominal, porque la enseñanza práctica de la disciplina —lecciones teóricas no las hubo— se hallaba en manos de Castaños, campechano ayudante que conversaba con nosotros
. muy de tú a tú, y tan miope que para encender el cigarrillo había de comprobar la proximidad de la llama de la cerilla poniendo la yema del dedo meñique izquierdo sobre el cabo libre de aquél. ¿Habré de añadir que el laboratorio no pasaba de
45
ser un exiguo barracón de madera sobreañadido al piso superior del claustro, pura y transitable terraza abierta en el resto de su trazado?
Física. Un aula-laboratorio con aparatos belle époque —espectroscopios, crioscopios, una máquina de Wimshurst, puentes de Wheatstone, etc.— y un catedrático, Izquierdo, de mente muy clara, eso sí, pero intelectualmente detenido en la ciencia anterior a Becquerel y Planck y constante esclavo de la penosa incontinencia urinaria que le atormentaba. «¡Ojo con esas manazas!», me decía con cariño —de veras me quiso, como yo le quise a él— cuando me veía engolfado en tal determinación crioscópica o en cual análisis espectroscopio). Grato el ambiente, en suma, y flaca y anticuada la enseñanza.
Hasta aquí, la justificación de la zaragozana jactancia científica a que antes aludí; desde aquí, la quiebra de ella. Titular principal de la hazaña fue don Sixto Cámara, mi catedrático de Matemáticas. Como en la Facultad era escaso el número de aulas y las prácticas de laboratorio nos consumían muchas horas del día, don Sixto daba sus clases de siete a diez de la mañana. En plena noche los meses de diciembre y enero, en noche quebrada o en incipiente aurora los restantes del curso, cuando en el gran reloj del claustro sonaban las siete, ya el paso ligero y elástico del profesor estaba franqueando la puerta del cuartito donde, en torno a una mesa o ante un gran encerado, infatigablemente nos adoctrinaba.
Imborrable experiencia la que me regaló aquel duro, exigente curso. Cámara, geómetra de origen, no era un matemático creador, pero sí un matemático bien informado y, sobre todo, un espléndido y concienzudo maestro. Tres partes daban contenido a las tres horas de su diaria enseñanza: la explicación metódica del programa, la consiguiente proposición de problemas y ejercicios —una verdadera ducha de ellos— y, sólo para quienes voluntariamente quisieran seguirla, la exposición monográfica de temas que a su juicio pudieran interesar a un químico sediento de perfección intelectual. Dos fueron ese curso los principales: una introducción al cálculo vectorial y otra
46
a la mecánica atómica, tal como el modelo de Bohr y su modificación relativista por Sommerfeld la habían planteado. ¡Qué maravilla, aquella fabulosa precisión en la teoría de las rayas espectrales del hidrógeno! ¡Y qué ejemplo moral, el de un profesor que sólo por el gozo de transmitirlas a sus discípulos aprendía cosas para él hasta entonces nuevas —era matemático, no físico—, y que por añadidura nos las ofrecía en hojas por él mismo multicopiadas! Imborrable experiencia, he dicho. Y no menos imborrable la gratitud de un discípulo que treinta años más tarde iba a tener el privilegio de ser, por lo menos administrativamente, Rector de su antiguo maestro.
Contribuyó también a mejorar mi imagen de la Facultad de Ciencias valenciana el curso de Química teórica de don Antonio Ipiéns, encargado de esa disciplina por carencia de titular numerario. Su excelente formación general, la ingénita precisión de su inteligencia y su gran celo didáctico dieron calidad e interés muy notables a ese curso suyo. Una ocasional disertación académica, «La discontinuidad, ley fundamental del universo», da buena idea de los horizontes que el Ipiéns de 1927 podía ofrecer a los estudiantes deseosos de vivir científicamente a la altura de aquel tiempo.
Ipiéns y Cámara, éste sobre todo, despertaron en mí la ambición intelectual de cultivar teóricamente una química física digna de las exigencias que como ilusionado estudiante yo entonces entreveía. Entonces: los años en que se iniciaba la fecundísima crisis del átomo intuitivo de Bohr-Sommerfeld, por obra de toda una pléyade de geniales físicos jóvenes, Heisenberg, Schrödinger, de Broglie, Dirac. Teoréticamente: no porque yo menospreciase como «pucherólogos» —así solía llamarles en Zaragoza el eminente y pintoresco matemático don Zoel García de Galdeano— a los químicos de matraz y alambique, sino porque mi habilidad en el laboratorio era escasa, la propia de esas «manazas» que en mí veía el profesor de Física, y porque acaso mi caletre, puesto con empeño en trance productivo, pudiera dar de sí algo más que mis torpes manos. Con las pese-tejas que me proporcionaban algunas lecciones particulares, cons-
47
tante recurso del buen estudiante pobre, perfeccioné mi alemán, me inicié en el inglés y compré los libros científicos que a ojo me parecían más sugestivos —Sommerfeld, Planck, Nernst, Kossei, Perrin...; delicia fascinante, la lectura de Les atomes, de éste—; y así, cuando a los diecinueve años, junio de 1927, terminé mi licenciatura en Ciencias químicas, el propósito de comenzar la de Ciencias físicas en Madrid fue cobrando cuerpo en mi mente. Un paso ineludible hacia la nunca cumplida posibilidad de que antes hablé. En el caso de haberla seguido, ¿habría llegado a su meta esa adolescente ambición mía? Todavía me lo pregunto.
Pero, a todo esto, ¿qué iba siendo mi persona, qué era yo mismo entre aquel octubre de 1924 y este junio de 1927? Muy sumariamente, dos cosas: fui estudiante «en» Valencia, y a cuatro kilómetros de la ciudad, rodeado por el nunca declinante verdor de la huerta valenciana, lo fui «desde» el Colegio Mayor del Beato Juan de Ribera.
Estudiante «en» Valencia. Más de una vez he distinguido yo las Universidades «en», aquéllas que no pasan de hallarse situadas dentro de la ciudad que les da nombre, y las Universidades «de», las que —como Oxford, Marburgo, Tubinga o Grenoble— se hallan vital y socialmente arraigadas en la urbe a que como tales Universidades pertenecen. Durante los seis años de mi estancia en Burjasot yo fui a las clases teóricas y prácticas de las asignaturas en que estuve matriculado, o al cine, o al teatro, o a los toros, de los que entonces me hice aficionado, o, por los días de San José, a ver las fallas, espectáculo que detesté ya a los dos o tres años de haberlo descubierto, o a recorrer los Milacres de San Vicent, encantadora reliquia, no sé si todavía viva, del teatro más popular; pero en modo alguno me incorporé de lleno a la vida de la ciudad, ni siquiera bajo la mitigada pauta sociológica de «los de fuera» con que durante un curso fui estudiante en Zaragoza. Quise y quiero a Valencia, anduve por sus calles como por mi casa, tuve y tengo allí amigos entrañables y, bajo la ostentosa chabacanería de algunas de sus expresiones colectivas, pronto supe
48
discernir en su estructura una fina y delicada «fracción Mayans» junto a la más extensa, visible y desabotonada «fracción Blasco Ibáñez»; pero hasta que volví en 1934 nunca dejé de sentirme en ella como un visitante que desde Burjasot diariamente entraba en su recinto y de él salía, ya en uno de aquellos vetustos y polvorientos tranvías que ruidosamente franqueaban, contorneándolas, las Torres de Serranos —el grito al conductor, en las rectas de la carretera: «¡Che, posa-lo al vuit!—, ya caminando por el Vont de fusta desde o hacia la estación de «la Cucaracha», ya dentro de uno de los variopintos, anárquicos, alocados autobuses con nombres de barcos pesqueros, «Malvarrosa», «Chariot», «Flor de Mayo», que entonces paraban junto al Palacio de la Generalidad. Sólo entre 1934 y 1936, luego diré por qué y cómo, iban a cambiar las cosas.
Estudiante «en» Valencia «desde» el Colegio Mayor del Beato Juan de Ribera. Campesina y señorial llamé antes a la fábrica de éste; cuasicortesana, incluso, había sido a comienzos del siglo xvii, cuando bajo los espléndidos pinos que la rodean el virrey don Juan de Ribera descansaba de su no muy evangélica brega con los moriscos valencianos. Unos veinticinco estudiantes de las distintas carreras que entonces se cursaban en la Universidad valenciana, tres superiores, sacerdotes los tres, y un reducido número de sirvientes —el portero, Llorca, antiguo marino de Benidorm, con sus pausados movimientos y su aire entre irónico y soñador de hombre que ha recalado en todos los puertos del orbe; Pepet, que para compensar la justa fama de sus habilidades domésticas, decía a voces: «¿Que no m'agraen les dones? ¡M'agraen mes que el pa que me menje!»; el elemental y brioso Tomás; el tío Juan, hortelano experto y óptimo paellero— componíamos la demografía interna del Cas-tell; y sólo comunicada con nosotros por la tabla clausa y rodante de un torno, extramuros del Colegio, por tanto, una pequeña comunidad de monjas de extracción rural atendía a nuestras necesidades de cocina y lavado.
Los hábitos religiosos de la época y una estrecha vinculación de origen con el venerable Colegie del Patriarca, de él
49
-¡•—DESCARGO DE CONCIENCIA
procedían todos los superiores del nuestro, daban a la disciplina y al espíritu de éste un estilo netamente «preconciliar», para decirlo con palabra hoy tópica. Instalados en el nivel histórico de 1975, nada más fácil e inmediato que verlo así. Pero es de estricta justicia añadir a esta indudable verdad dos salvedades importantes. La primera: que el empaque litúrgico, el rigor ascético y la_ seriedad intelectual tradicionales en «el Patriarca», de alguna manera informaron, dignificándolo, ese estilo; aun cuando en su detalle no faltasen flagrantes concesiones, aquellos edulcorados «gozos» josefinos, por ejemplo, a las más deleznables tendencias estéticas del vulgo piadoso. La segunda: que por obra de quien fuese, desde la fundación misma del Colegio hubo en la vida interna de éste libertad de opinión, de expresión y de conducta suficientes para que entre sus habitadores nunca faltase el espíritu crítico, incluso frente al regimiento, los hombres y los modos de la institución misma, y siempre fuese posible que la personalidad propia se constituyese con vigor en la vida de cada persona. Salvo excepciones, que estas nunca faltan en cualquier grupo humano, el que en el Colegio del Beato Juan de Ribera yo conocí y contribuí a formar fue sin duda un conjunto de personas de abierta y bien desarrollada personalidad. No siempre acontece así, y menos entre católicos a la española. Lo cual obliga a matizar un tanto el hoy vidrioso adjetivo —«preconciliar»— que inicial y aproximativamente he empleado para caracterizar la disciplina externa y el espíritu religioso de ese Colegio.
A los nueve lustros, tres veces el «gran lapso de la edad» que antaño ponderó Tácito, tras tantas y tan removedoras vicisitudes en la vida española y en mi vida propia, con entera franqueza debo aquí decir que, pasado y olvidado el inevitable recelo exploratorio de los primeros días, y aunque la íntima actitud religiosa de mi espíritu fuese durante meses la misma que en los dos años precedentes, nunca dejó de serme singularmente grata la estancia en el Colegio de Burjasot. No, desde luego, al modo del estudiantón de billar, modistilla y prostíbulo, todavía habitual por entonces entre los universitarios es-
50
pañoles, en ese Colegio fui de veras joven, y entre sus muros recibí año tras año el regalo impagable de la verdadera amistad. Déjeseme nombrar unos cuantos de los que entonces fueron más próximos amigos míos: mi compañero de curso Eduardo Peñuelas, hoy bien acreditado tisiólogo en Gijón; Agustín Fernández, un año menor que yo, ahora excelente médico general en El Puerto de Santa María; Antonio Clavero, muerto hace pocos años como distinguido ginecólogo; Francisco Marco Me-renciano, herido por la muerte cuando estaba a punto de alcanzar el ápice de su carrera de gran psiquiatra; Manuel Rodríguez Navarro, prestigioso abogado en Madrid; José Corts Grau, que con tan fina melancolía se está disponiendo a jubilarse de su cátedra de Filosofía del Derecho; Santiago Chamorro, tan inteligente jurista, muerto súbitamente en plena y triunfadora madurez; Juan José López Ibor; Benjamín Gil Saez y Eugenio Payo; y Serafín Manzano, y Antonio Rico, y Manuel Martínez Pereiro, y «el negro» Cotanda, y.. . ¿Puede importarme ahora oue en algunos casos la distancia, las vicisitudes de la historia de España o la respectiva manera de entender la vida propia y la propia conducta hayan aflojado, ensombrecido o matizado la sincera amistad de antaño? El hecho positivo es que entonces realmente existió.8
Intelectual, religiosa y profesionalmente fueron decisivos para mí esos seis años en Burjasot. Lo que ya he dicho acerca de mi paso por la Facultad de Ciencias, lo que de mi licenciatura en Medicina pronto habré de decir, mis diversas y ávidas lecturas, y con ellas el descubrimjento de una formal dimensión filosófica en la vocación de mi inteligencia, la diaria y
8. Sólo un curso pude convivir con él, porque cuando yo ingresé iba a terminar su carrera; pero no quiero que falte aquí la especial mención de Francisco Ayala Hurtado, persona de alma y mente finísimas, llamado a puestos muy altos en la medicina española, y por su elegante indolencia —¿por su mediniana «cansera»?— hoy recluido como médico rural en Alguazas (Murcia). «Y si así, en la medida de lo posible, yo soy feliz, ¿qué?», tal vez responda él. A lo cual nadie podría objetarle nada.
51
animada conversación con estudiantes de otras disciplinas, no sólo universitarias, también artísticas, ciertas actividades didácticas intracolegiales; todo ello contribuyó no poco a que en el orden del pensar y del saber fuese yo luego lo no mucho que luego he sido. Pero bastante más fundamental e innovadora había de ser la influencia de esos años sobre mj vida religiosa.
En apretado resumen, he aquí lo sucedido: durante mi estancia en el Colegio del Beato Juan de Ribera, mi vida religiosa pasó de la indiferencia aproblemática anteriormente descrita a un cristianismo sincero, bien que nunca exento de problemas. O bien, dichas las cosas con el tecnicismo latino de la ascética tradicional: en mi persona se produjo una conversio fidei y, como consecuencia de ella, una conversio morum; un profundo cambio en lo relativo a la fe y en lo tocante a las costumbres.
Conversio fidei. No, nada semejante a la caída desde lo alto de un caballo, camino de Damasco. Como en el tránsito desde mi fe rutinaria de la edad infantil a la no menos rutinaria indiferencia de la edad adolescente —según nuestras más tópicas pautas vitales, ¿no es acaso una rutina tal proceso?—, nada aparatoso o dramático hubo dentro de mí. Poco a poco, por obra de un ambiente, pero sobre todo por obra de dos personas, me vi íntimamente obligado^ sentir y a pensar que si yo no admitía de buen grado la divinidad y la muerte redentora de Cristo, la realidad de mi vida y la realidad del mundo carecerían para mí de sentido. Muy distante en religiosidad, desde luego, del exquisito y sublime que pueda existir en un monasterio benedictino o en un convento de carmelitas descalzas, un ambiente dentro del cual yo podía ver que merced a la religión algunos eran éticamente mejores de lo que por naturaleza en otro medio serían. Y dos personas: el sacerdote secular Antonio Rodilla y el fraile franciscano Antonio Torró.
Muy joven, andaría entonces por sus veintiséis años, el superior del Colegio don Antonio Rodilla era ya y por fortuna sigue siendo un arquetipo del sacerdote espiritual e intelectual-mente serio, en el más noble sentido de este adjetivo. Vocado a
52
una intensa y exigente vida interior, sabía conversar de manera llana y afable con todos y cada uno de nosotros para comentar la vida en torno o para, llegado el caso, bromear con jovialidad, sin la menor concesión a la que un pamplonés ingenioso años más tarde había de llamar «picardía católica», y en definitiva para promover con delicadeza en quien le trataba el deseo de mejorar su calidad ética e intelectual. Muy bien formada su inteligencia, a la manera escolástica de los seminarios de la época, poseía un excelente gusto literario —a él le debo mi estimación de fray Luis de Granada y mis primeros contactos con la prosa y la sensibilidad de Azorín— y una mente abierta con paulina generosidad, cosa tan desusada entonces entre eclesiásticos, a modos del pensamiento bien distintos del que informaba el Billot y el Tanquerey de sus recientes aulas. ¿Qué no habría dado él, no por ver a Ortega como adorador nocturno, que con menos no se hubiese conformado el celo de los católicos anatematizadores y triunfalistas de aquellos años —otros peores iban a venir luego—, sino por leer en los ensayos del filósofo unas líneas de explícita simpatía hacia el contenido religioso del Evangelio? 9 Poco importa que a veces se envarase un poco su actitud ante el pensador o el escritor formalmente adversario de la Iglesia; ¡ay, la fuerza coactiva de ese sordo temor al mundo tal y como éste es, tan medular en nuestro catolicismo tradicional y tan difícil de desarraigar hasta en nuestros católicos más abiertos al mundo! Poco asimismo importa que su natural y sobrenatural bondad, bien por timidez, bien porque le pareciera que en aquel momento así lo pedían los deberes de su función o su exigente manera de entender la vida espiritual, adoptase en ocasiones, creo que a contrapelo del afecto realmente sentido, un aire excesivamente
9. Algunas, aunque muy históricamente condicionadas, llegarían poco más tarde. Pero, naturalmente, el problema no debía ser planteado así, sino mediante esta sencilla, aunque más exigente interrogación: «Diga algo o no diga nada Ortega acerca del Evangelio, ¿cuál es la actitud que ante su pensamiento debe adoptar un cristiano exento de prejuicios y rutinas intelectuales?»
53
severo. Cabe incluso que yerren estos conjeturales apuntes míos, Pero aunque fuesen certeros, bien poco monta la tilde en lo adjetivo cuando lo sustantivo es tan valioso, y harto poco montó para mí, puesto que, como antes dije, el trato diario con la persona de Antonio Rodilla fue eficacísimo praeambulum fidei en mi paulatina y nada espectacular conversión al modo cristiano de entender la vida.
Fray Antonio Torró era por entonces un franciscano muy prestigioso en materia de ascética y mística, que él contemplaba y estudiaba a la luz del pensamiento de su orden. Todavía se le cita como uno de los más eminentes conocedores de la línea espiritual que parte de San Francisco de Asís, pasa por el padre Alonso de Madrid y llega a fray Juan de los Angeles. Pues bien: allá por la primavera de 1925 —convento montés de Sancti Spiritus, entre los algarrobos y las chumberas que dan marco a la villa castellonense de Gilet— tuve ocasión de escuchar al P. Torró varias pláticas acerca de la idea cristiana del amor; y oyéndole, y rumiando luego en mi intimidad la sustancia de sus palabras, tres cosas se me fueron haciendo más y más
. evidentes. Esta: que mucho más allá de todo cuanto sobre la doctrina y la esencia del cristianismo me habían dicho y yo podía pensar, tal idea —basada, por supuesto, en el Deus caritas est de San Juan y en el canto de San Pablo a la primacía' de la agápe o caritas— es la más honda, original y eficaz de cuantas novedades trajo al mundo el Evangelio. Esta otra: que aun cuando tantísimos hombres, incluidos los que a sí mismos se llaman cristianos, la desconozcan, no la cumplan y hasta se opongan a ella o a las más inmediatas consecuencias de su formulación, sin ella —quiero decir, sin los presupuestos naturales que ella gratuita y cristianamente alumbra y corona— no sería posible entre los hombres una convivencia humanamente digna, ni la humanidad conocería un progreso histórico no meramente administrativo o maquinal.10 Esta tercera: que lo
10. Lo cual equivale a decir que todos los hombres, aunque no sean cristianos, pueden comportarse dando realidad a lo que es «orden de la naturaleza» en la idea cristiana del amor. Así lo hacen los que
54
que hasta entonces venía siendo el más puro incentivo de mi vocación personal, un conocimiento científico de la verdad del mundo, no es a la postre otra cosa que el resultado intelectivo de un previo amor iluminante a la realidad, sea consabido o inédito el modo de la verdad de ésta; en definitiva, la consecuencia de un amor efusivo al mundo, tal como éste es y, sobre todo, tal como para nosotros debe ser.
Sí, ya sé que ahora estoy escribiendo después de haber aprendido en Scheler y Nygren la diferencia esencial entre el éros o amor de aspiración y la ágape o amor de efusión, y tras la deglución de buena parte de la literatura filosófico-teológica por este tema suscitada, y luego de haber descubierto en un luminoso texto de Zubiri que la verdadera esencia del amor cristiano no consiste sólo en esa innovadora y espléndida concepción teologal del amor de efusión, sino, allende tal hazaña, en la armoniosa articulación mutua del éros helénico y la agápe neotestamentaria. No menos bien sé que para el logro de una vigencia actual de tales ideas es preciso ponerlas en honesto y exigente contraste con cuantas desde hace más de un siglo, baste nombrar a Comte, Marx, Nietzsche y Freud, han tratado y tratan de dar razón secular del mundo y de la existencia humana. Pero aunque semejantes apostillas no operasen entonces en mi mente, y aun cuando la formulación de esas tres paulatinas convicciones mías tenga ahora una letra que entonces en modo alguno hubiera podido tener, ese fue, siquiera en esbozo, el camino anímico por el cual poco a poco se produjo en m: la decisiva conversio fidei de que vengo hablando.
¿Conversión sin problemas, fe en la que siempre haya sido suave y gozoso el obsequium que por esencia, según San Pablo, ella comporta? Nunca; ni entonces, ni ahora. Enseña el mismo San Pablo que sin la resurrección de Cristo sería vana nuestra fe. Si de veras quiere seguir siéndolo, ¿qué cristiano se atrevería a discutir tan fundamental aserto? Pero de mí mismo,
por amor se sacrifican en aras del bien de sus prójimos. ¿Cuántos Sa-maritanos no hay fuera del cristianismo?
55
del pobre cristiano que fui y sigo siendo, con toda ingenuidad debo decir que cada vez que intelectivamente —quiero subrayarlo: intelectivamente— me he acercado a los misterios de mi religión con cuyo contenido más tienen que ver las propieda-. des naturales de la materia cósmica, Encarnación, Resurrección, Ascensión, Asunción, etc., nunca he dejado de sentir que en los senos de mi espíritu se me hacía difícil la obsequiosa y razonable aceptación íntima de lo que como dogma de fe a los creyentes se nos propone. Análoga ha sido la experiencia de mi interior fidelidad a la Iglesia cuando en su mismísimo cuerpo social y en el directo ejercicio canónico de su misión en el mundo, no meramente en la particular conducta de tal o cual sacerdote, por ejemplo, en las deplorables corruptelas que a veces presenta la tramitación de los procesos conyugales, he podido descubrir un reverso «demasiado humano», según el menos favorable sentido de este famoso epígrafe. Y también, para decirlo todo, cuando se me ha hecho patente el retraso histórico de la Iglesia —muchas veces deficiencia puramente mundanal y remediable, no ese sublime y esencial «retraso en Dios» de que un día habló Luis Felipe Vivanco— en la oportuna proposición o en la adecuada aceptación trascendida de lo que tan eficaz y a veces tan fascinantemente por sí mismo ha ido haciendo el mundo moderno: ciencia, técnica, justicia social, afirmación de la libertad civil y religiosa; tanto más, si esa no aceptación ha llegado a ser oposición agria y torpe. «Contra lo que respecto de su esencia ella misma sostiene, ¿será la Iglesia un ente social en lenta extinción histórica?», me he preguntado en la soledad de ciertas noches. «Flaquezas de una fe —fe de intelectual— que no tiene fortaleza suficiente para ser humilde», dirán tal vez los que por santidad, por simplicidad o por fanatismo lleven dentro de sí una fe exenta de interrogaciones. «Debilidades de una inteligencia que no se atreve a ser consecuente y radical en el recto ejercicio de sí misma», replicarán por su parte, así Sartre ante Baudelaire, algunos de los que definitivamente creen haber roto con toda posible religión. Bien. Espiritualmente humilde, en último término,
56
ante el ineludible «escándalo de la Cruz», y sabiendo por reiterada experiencia íntima que cuando en su ejercicio es de veras consecuente, nuestra inteligencia —la mía, al menos— por necesidad acaba frente al misterio o frente al absurdo, siempre he podido salir a flote en estos invisibles debates con lo más hondo de mí mismo, con mi personal e insobornable idea de lo que yo en definitiva soy, mediante la luz y la fuerza que en mí ha tenido y tiene esa prodigiosa, inagotable idea cristiana del amor. Una y otra vez volverá a aparecer en el curso de estas páginas, acaso más explícita y mejor articulada, mi ambiciosa manera de entenderla.
Conversio morum. Exteriormente regida por la disciplina externa del Colegio, esa conversión tenía que producirse y se produjo. ¿En medida que un varón espiritual pudiera juzgar ascéticamente satisfactoria? No lo creo. No; el tópico y desenfadado estudiantón que yo hubiese podido ser siguiendo en Zaragoza, ése no se dio en mí ni había de darse jamás; pero una mal contenida vena de mi temperamento •—-inquietud, versatilidad, si se quiere, tanto en el orden intelectual como en el afectivo; gusto siempre vivo, salvo en ciertos momentos de depresión, por la seductora y cambiante realidad del mundo: diversité, sirena del mondo, dijo una vez d'Annunzio hablando de él y de tantos más, entre ellos yo —me impidió entonces ser eso que unos llaman «un joven piadoso» y otros, los de la acera opuesta, «un beato». Movido desde dentro por esa curiosidad hedonística y lúdica de mi naturaleza,11 y desde fuera por la instancia de algunos compañeros de la Facultad de Ciencias, llegué, colosal devaneo, hasta a entrar un par de veces en el «Bataclán», vitando lugar de variedades latissimo sensu que había en la calle de Ruzafa; para, a la postre, si no abominar a lo Valdés Leal del incentivo de la carne, que a tanto
11. ¿Operará en mí la vena criolla y tropical que por vía materna hasta mí ha llegado? La madre de mi madre —Montejo— era cubana de estirpe. Pónganme ante sus doctos ojos científicos como se pone a un insecto, y discutan entre sí, si el caso, por ventura, les importa, constitucionalistas y ambientistas.
57
nunca ha llegado mi virtud, sí para descubrir que ni ética, ni estéticamente podía ser aquéllo posada en mi camino. No: sin dejar de ser buen muchacho —«ni un seductor Manara, ni un Bradomín he sido», qué le vamos a hacer—, nunca en mi mocedad fui —qué le vamos a hacer, de nuevo—, ni eso que nuestra sociedad denomina «un empollón», ni eso otro a que con cierto remilgo mental y verbal los biempensantes llaman «un joven piadoso».
Alternándose con la vida en el Colegio de Burjasot llegaba, durante los meses de vacaciones, la vida en mi pueblo natal y con mi familia. Dos veces al año, una por Navidad, otra por el estío, el largo viaje desde la ancha y llana vega del río Turia hasta la veguita estrecha y quebrada del río Martín, con aquellas inevitables cuatro horas nocturnas, heladoras y silenciosas por diciembre, calientes y sonoras por junio, voces y cantos de nómadas segadores sudorosos, en la aislada y casi campestre estación de Calatayud. Dos pertinaces recuerdos de ella: en su quiosco de periódicos, Corazones sin rumbo y El negro que tenía el alma blanca; en su café-fonda, un camarero viejo y cortés, con patillas a lo Francisco José, que en uno de mis viajes, otro minúsculo y melancólico nevermore, para siempre dejé de encontrar. Una Valencia más habitada que mía, un Bajo Aragón más mío que habitado; entrecruzándose e integrándose en los senos de un alma que poco a poco iba cobrando figura, una y otro dieron su principal ámbito a mi vida, desde los dieciséis hasta los veintidós años de ella.
Sexenio de 1924 a 1930. En la historia de España, el auge político y social de la Dictadura —aún estoy viendo cómo el actor Paco Alarcón interrumpe sobre el escenario del Teatro Eslava la representación de no sé qué comedia para gritar al público con entusiasmo: «¡El Plus Ultra ha llegado a Pernam-buco! ¡Viva España!»— y, con las revueltas universitarias de 1929, el preludio de su rápida descomposición final. En mi vida familiar, dos eventos principales. De puertas afuera, mi ya consciente asistencia al esfuerzo «regenerador» de mi padre frente a las inveteradas y estrechas costumbres de mí pueblo:
58
mejora evidente de la higiene infantil, comenzando por la total erradicación de la costra pericraneal de los lactantes o «capacete»; introducción del cine, una máquina proyectora movida a mano, como las que poco antes hacía rodar el Serafino Gub-bio pirandeliano; y de la radio, primero de galena, luego ya no, y del fútbol infantil, y de la fotografía, y del teatro de aficionados, allí estoy yo representando El contrabando, del primer Muñoz Seca, y de la «extensión cultural», héteme a mí perorando en el salón de la escuela, para los adultos, sobre el sistema solar, y de tantas otras cosas. De puertas adentro, algo más sutil: la interior y apenas expresada alegría que produjo en mi madre esa conversio fidei de que antes he hablado; la noble, aunque no gustosa aceptación de ella por mi padre, sin mengua de una explícita permanencia en su personal actitud no religiosa, e incluso reafirmándola sin ambages; y puesto que el amor intrafamiliar nunca sufrió entre nosotros quiebra ni menoscabo, una convivencia cotidiana en la cual se iba realizando ante mí, para quedar como experimentalmente confirmada, la idea cristiana del amor que yo había ido descubriendo. Con llana y no inventada perfección en el caso de mi madre, qué secreta emoción recordando sus silencios, sus sabias, vitalmente sabias medias palabras, su acrecida atención diligente a quien por encima y por debajo de su diferencia religiosa tanto admiraba y quería; con muy imperfecta y deliberada conducta de «cristiano nuevo», valga la anacrónica expresión, en mi propio caso; con una generosidad que Tertuliano no hubiese dudado en llamar naturditer chnstiana, en el de mi padre, aunque éste, como no fuese para fotografiar La venida de la Virgen del Vilar, nuestro infortunado Goya, o aquel hermoso de San Agustín de José del Castillo, nunca pusiese los pies en la iglesia, y a veces dijese, aludiendo a la sólita implicación social entre el cura y el rico: «La casa del Señor, cuando no chorrea, gotea»; a sus respectivos modos, en mi siempre abnegada tía Emilia y en mis dos hermanos menores; todos, en suma, me hicieron ver un día y otro que sólo cuando es amor efusivo, iluminante y envolvente el vínculo entre hombres que habi-
59
tuai o fortuitamente coexisten —¿y por qué no, a la vez, dialéctico?, ,me preguntaré luego—, sólo entonces, sin idílicos utopismos y sin edulcoraciones prerrafaelistas, sabiendo muy bien que nunca el dolor y la arista heridora dejarán de existir en el mundo, puede ser digna y gustosamente humana la convivencia social entre ellos.
Algo más acaeció entonces; algo que por igual tuvo que ver con mi vida colegial, con mi vida familiar y con mi ulterior destino biográfico: mi tránsito estudiantil desde la Facultad de Ciencias a la de Medicina. ¿Por qué así, cuando en el verano de 1927, con plena seriedad vocacional, yo había decidido comenzar la licenciatura en Ciencias f'sicas? Metido ya en la preparación de la primera asignatura complementaria, y por tanto en el Análisis algebraico de Rey Pastor, dije un día a mi padre: «Ea, ya estoy en vías de ser un verdadero hombre de ciencia; por tanto, en camino de ganar poco dinero». Hablé sin la menor acritud, más aún, con una clara e irónica resolución deportiva, y éste fue también el tono de mi voz recordando a continuación el ostentoso «Lincoln» en que el internista Rodríguez Fornos iba por las calles de Valencia a sus múltiples y lucrativas consultas. Mi padre oyó y calló; pero al día siguiente me llamó aparte y me dijo con cierta gravedad: «Mira, hijo: acaso por mi deseo de que tú no estudiases Medicina, comenzaste Ciencias; pero de ningún modo quiero que por causa mía te apartes de un porvenir que puede ser económicamente holgado u opulento. Puesto que todavía tienes edad para eljo, ¿por qué no te matriculas en Medicina?» Afirmé yo con entera sinceridad el carácter vocacional de mi decisión, proclamé otra vez mi carencia de ambiciones económicas, y por el momento así quedó la cosa. Una sospecha, sin embargo, fue ganando peso dentro de mí: «Con su mejor voluntad me ha hablado mi padre. ¿Cómo dudarlo? Ahora bien: en la no agobiada, mas tampoco boyante situación económica de un médico rural con tres hijos en edad universitaria, ¿no será una carga demasiado fuerte que yo vaya ahora a Madrid —tal era mi propósito— para iniciar una carrera nueva e incierta, cuando,
60
si lo solicito, me autorizarán en el Colegio a continuar allí, y allí me pagarán íntegros los estudios de Medicina? Después de todo, ¿no se puede ser un auténtico hombre de ciencia en el ancho y variado campo de los saberes médicos?» Pensaba yo en la ya vigorosa orientación bioquímica de la fisiología —¡aquellas síntesis de polipéptidos, fabulosa y prometedora obra de Emil Fischer, que acababa de estudiar en mi Química orgánica!— y recordaba ciertas páginas de la Patología general de Nóvoa Santos —edición en papel pluma, «Imprenta de El Eco de Santiago»— que por pura curiosidad había explorado en la incipiente biblioteca del Colegio; en modo alguno me atraía la posibilidad del ejercicio clínico, aunque éste pudiera ser pingüe. A través de la Medicina y con mi buena formación química, por buena la tenía yo, ¿por qué no intentar de otra manera el logro de mi mejor sueño de adolescente: ser un genuino creador de ciencia? Lejos de Madrid y muy poco aficionado a la pesquisa morfológica, la ingente figura de Cajal, por entonces máximo señuelo para tantos, no podía actuar sobre mí de manera muy eficaz.
Al nuevo camino, pues. Me matriculé como alumno libre en la Facultad de Medicina, adelanté algún curso, y en junio de 1930 ya era licenciado en ella. ¿Error mío? ¿Cobardía ante la perspectiva de navegar por mí mismo, come químico aspirante a físico, en un Madrid desconocido? ¿Petulante veleidad de un joven para el cual, por sentirse no mal dotado, cualquier camino de una vocación indiferenciadamente científica podía tener su Roma? ¿Todo ello a un tiempo? Tal vez. De modo no muy preciso, pero bien inequívoco, así iban a mostrármelo mis dos primeros años en la Facultad de Medicina de Valencia.
Aunque con ciertos altibajos —por fuerza debo recordar mis nada brillantes exámenes en Oftalmología, en Obstetricia, en Otorrinolaringología, en Dermatología—, fui bastante buen alumno de mi nueva Facultad, y de ninguno de sus docentes guardo mal recuerdo; pero la verdad debe ser siempre la verdad, refiérase al benefactor o al verdugo. Aquel pobre y destartalado edificio de la calle de Guillen de Castro; la no exigua se-
61
rie de profesores anticuados e ineficaces con que por entonces llegaba a su lamentable fin la que llamaban «gloriosa escuela médica valenciana»; la mediocre calidad de casi todos los que, no viejos aún, habían venido a ocupar las vacantes de los muertos o los jubilados...
Telegráficamente, he aquí una gavilla de estampas. Anatomía. Titular de la cátedra, el viejo don Jesús Bartrina. En sus clases se limitaba a repetir la letra del Testut, con breves adiciones de humor erotizante («La vagina, conducto por donde sale el hijo y entra el padre»; «Testículo, término castellano procedente del latino testis, el testigo; no entra, pero da fe»; etcétera).12 Fisiología. Docente, ya al borde de su jubilación, don Adolfo Gil y Morte, autor en 1903 de un amplio, excelente y pesadísimo manual en dos volúmenes que hasta el término de su vida académica siguió exigiendo de memoria y sin añadirle punto ni coma; con lo cual el alumno de 1928 salía de su magisterio, valga este ejemplo, paradisíacamente libre de sospechar que en el cuerpo humano existe una sustancia llamada «insulina».13 Enseñanza práctica, nula; a lo sumo, la pasiva visión o entrevision de un par de venerables «experimentos
12. Ingenioso, lo que se dice ingenioso, sí lo era don Jesús Bar-trina. Está examinando a un alumno empollón y pedante. «Hábleme del músculo de Horner» «¡Ah, sí! El músculo de Jorner...» «Muy bien, muy bien. Le haré otra pregunta. Jilio del jígado». Estupor del examinando. «Hombre, le jago esta pregunta para cojonestar la deficiencia de mi pronunciación en la anterior». Asiste a un claustro de la Facultad. El decano: «Como saben, acaba de morir nuestro eminente compañero X.; y aunque no pertenecía a nuestra Facultad, creo que en representación de ésta debería asistir al entierro uno de sus miembros». Bartrina: «Señor decano, mi miembro no está disponible».
13. La insulina fue descubierta por Banting y Best —que no conocieron los precedentes y no tan precisos trabajos de Paulesco— en 1922. Una divertida anécdota muestra el rigor de don Adolfo en los exámenes y la pesadez de su libro de texto. Tras la aprobación de la asignatura, un estudiante va con los dos tomos de «el Gil y Morte» a un taller de encuademación. «Quiero que me encuadernen este libro » «¿Cómo? ¿Con lomos de piel?» «Sí, pero con lomo por los dos lados Así, ni por equivocación podré abrirlo otra vez.»
62
de cátedra». Histología y Anatomía Patológica. Catedrático, el viejo don Juan Bartual, hombre sin duda inteligente y diserto. Había sido tempranísimo colaborador de Cajal, cuando entre 1884 y 1887 pasó el gran histólogo por la Facultad de Medicina de Valencia; pero en definitiva vino a ser otorrinolarin-gólogo en ejercicio y suave y elocuente recitador universitario de un saber histológico pasado de fecha. La práctica en el laboratorio y la sala de autopsias, ni siquiera la sombra de un proyecto. Patología general. Nos la explicó un buen hombre con aspecto externo de menestral de Arniches, a quien —mídanse según esto su calidad científica y su prestigio académico— solían llamar «El choricero». Terapéutica. Jubilado ya el anciano y sabio don Vicente Peset, ocupó la cátedra y desde ella nos dio aburridas lecciones don Perfecto Amor, cuyo máximo mérito vital —queden a salvo los que Dios pudiese ver en su persona— acaso consistiese en ser hijo de un padre que con su apellido había tenido el galaico tupé de llamar Perfecto, Constante y Casto a sus tres vastagos varones. Patología médica. Durante los pocos meses que le faltaban para su jubilar descanso, nos la declamaron la boca, la garganta y el pecho de don Rafael Pastor, que todo ello ponía en juego al hablar en clase un hombre a quien desde antiguo llamaban sus discípulos «el maestro Campanone»; tan al día en su enseñanza clínica, que ante un parkinsoniano de libro le oí diagnosticar como «paresia facial bilateral» aquella fenomenal e inequívoca amimia del enfermo. ¿Para qué seguir?
Tres excepciones: dos cirujanos, Segovia y Martín Lagos, y el medicolegista Peset. Recién ingresado en la cátedra, no llegó a ocuparla un curso entero, nos inició en la Patología quirúrgica el malogrado don José Segovia, Pepe Segovia para los que como juvenil y luciente estrella de la medicina española •—a nadie de su contorno inmediato hahía de elogiar con tanta vehemencia Carlos Jiménez Díaz— le trataron en el Madrid de 1920 a 1928. En mis oídos tengo ía-memoria de una actualísima y muy bien compuesta lección suya sobre la fisiopatología del shock, y en mi retina la imagen de su rostro agitanado y
63
su rápido paso, cuando con un número de la Revista de Occidente bajo el brazo, no sólo de cirugía quería vivir aquel joven cirujano, atravesaba el patio del Hospital, camino del aula. La perforación de una úlcera gástrica le mató en pocas horas, y aunque la senda de la cirugía estuviese tan lejos de mi afición y mi propósito, yo perdí con él la promesa cierta de un gran maestro. Le sustituyó interinamente el hábil y simpático traumatólogo López Trigo, auxiliar de la asignatura, y ya como nuevo titular don Francisco Martín Lagos, bien formado en las clínicas alemanas, al día en su materia y docente serio y eficaz, aunque su calidad intelectual no llegase a la del difunto Segovia. Oyéndole razonar ante el paciente un diagnóstico de cáncer de intestino, bien lejos estábamos los dos de imaginar que un día yo había de proponerle para la dirección del Hospital Clínico de Madrid.
Por su gran valía y por la relación personal que con él tuve, párrafo aparte merece la figura de don Juan Peset. Muy amplia y fina su inteligencia, magnífica su formación teórica y práctica en los fundamentos físico-químicos y biológicos de su disciplina, don Juan Peset había comenzado a realizar en nuestra Medicina legal el programa europeizador de la generación española a que pertenecía, la de Ortega, Márafión y Nóvoa. Sus clases teóricas y prácticas eran excelentes. Muy lejos de ser psiquiatra de oficio, su deseo de mejorar la tan deficiente educación médica de los alumnos le movió a darnos unas lecciones extraordinarias de psiquiatría general, como introducción a la forense; y con su talento y él manual de Bleuler como base, logró que el interés por la enfermedad mental surgiese con fuerza en el alma de algunos de sus oyentes, yo entre ellos. Fui alumno interno de su cátedra, nos entendimos muy bien —le encantaba tener como asistente a un químico capaz de prepararle con cierta suficiencia técnica el aparato de Marsh para la detección del arsénico o los cristales de hematina-— y me dio luego la pena de ver cómo, arrastrado por una tardía pasión política, comenzaba a descuidar su ya espléndida, pero todavía inconclusa obra científica y docente.
64
Tras la pintura precedente, casi es obvio decir que mis sueños de hacer ciencia en la Facultad de Medicina quedaron muy quebrantados entre 1927 y 1929. Algo hice, no obstante, para iniciar su realización. Movido por la convicción de que sería posible aplicar a la biología los esquemas operativos que don Sixto Cámara me había hecho descubrir en la física —invención de teorías capaces de explicar de manera científica los hechos de experiencia ya conocidos, e incluso de predecir otros nuevos—, presenté al catedrático de Fisiología una elaborada construcción teórica, con la cual, aplicando al caso la doctrina de Donnan sobre el equilibrio en membrana, yo trataba de explicar fisicoquímicamente la filtración del plasma sanguíneo a través del epitelio sincitial del glomérulo de Malpigio y la mayor acidez de la orina respecto de su líquido de origen. Ni siquiera acuse de recibo pude obtener. ¿Valía algo todo aquello? Probablemente, no; yo nunca lo supe. La decepción que ese silencio total me produjo, la imposibilidad de someter mis ilusionadas ideicas al juicio de un fisiólogo informado y solvente, la necesidad de atender al cúmulo de asignaturas que sobre mí entonces pesaba, y por añadidura, líbreme Dios de negarlo, mi propia inconstancia, mi no sé si nativa o adquirida tendencia a inhibirme hacia adentro frente a la dificultad que veo reiterarse, todo se concitó para que mi permanencia en la Facultad de Medicina más de una vez me pareciese carente de sentido.
Resultado inmediato, una conducta falsa y dúplice. Sí, yo estudiaba lo suficiente para que las calificaciones de mis exámenes casi siempre fuesen —incierta y menguada, esta escolar brillantez —más o menos «brillantes»; pero asistí poco a la Facultad, no aprendí lo que las clases lectivas y la visita hospitalaria nunca dejan de enseñar, aun cuando sean mediocres sus titulares, y con la coartada de leer y leer cosas diversas traté de disimular ante mí la inconveniencia- y el culposo error de mi comportamiento. Me evadí, en suma, tanto de lo que era deber a la vista como de lo que podría ser deber inventado, y terminé mi nueva carrera no mal provisto de conocimientos teóricos, casi de memoria llegué a saberme la Patología gene-
65
5. — DESCARGO DE CONCIENCIA
ral de Nóvoa Santos y varios excelentes libros más, pero harto vacío de conocimientos prácticos, desde los disecíivos, micrográ-ficos y fisiológicos hasta los clínico-exploratorios y clínico-terapéuticos. El rápido fracaso del modesto laboratorio farmacológico que en los altos del Colegio montó por esos años Vicente Belloch —antiguo colegial de Burjasot, pensionado en Munich junto al farmacólogo Straub y recientísimo catedrático, muy pronto excedente, de la Facultad de Medicina de Cádiz— contribuyó de alguna manera a que las cosas fuesen así.
Leía y leía, he dicho. Continué dando lecciones particulares de Física y Química, y con su magro estipendio pude seguir adquiriendo libros complementarios de los que en el Colegio me compraban. Más aún: me suscribí a cuatro revistas médicas, dos francesas, La Presse Médicale y Paris Médical, y dos alemanas, la Deutsche Medizinische Wochenschrift y la reciente y ya tan prestigiosa Klinische Wochenschrift, la Kli-Wo, como familiarmente la llamaban los médicos tudescos, que por una parte me daban la ilusión, no siempre infundada, de moverme en los niveles del saber médico más altos entonces, y por otra me ayudaban a seudojustificar mi poca o nula atención a las enseñanzas regulares de mi alma mater valenciana. Junto a todo ello, la literatura; y con anárquica e indisciplinada afición creciente, h filosofía: algo de la escolástica; algo de la que a la sazón comenzaba a publicar Revista de Occidente; el inevitable Balmes. Poca cosa, desde luego; pero suficiente para convencerme de que en lo sucesivo nunca podría quedar tranquila mi inteligencia mientras, ayudada por quien fuese, no lograra dar una respuesta también filosófica, no sólo científica, al tema por ella estudiado. Al pobre e inconstante científico de afición que yo venía siendo, iba a unirse desde entonces, irrevocablemente, un filósofo de ocasión más pobre aún. Tres nombres —con el tiempo, tres personas a las que directamente había de tratar— se dibujaron por entonces en mi horizonte de lector español: Ortega (Ortega y Gasset para quienes no estábamos cerca de él), Ors (Eugenio d'Ors para sus lectores provincianos), y como sorprendente estrella auroral, por lo que de él comenzaba a
66
oírse, un recientísimo catedrático exquisitamente llamado Xavier Zubiri. ¿Enriquecimiento de mi mente? Desde luego. ¿Dispersión evasiva de ella ante mi primaria obligación de concentrarme al máximo en una sola cosa? Acaso. ¿Nueva veleidad de una vocación intelectual genéricamente abierta a la teoría, cualquiera que fuese la forma específica de ésta? Tal vez. En cualquier caso, como he dicho, experiencia decisiva e irrevocable.
Así llegué al último curso de la licenciatura en Medicina, y con él a mi internado de Medicina legal y a una curiosa y fallida tentativa predoctoral en cierto modo relacionada con el horizonte psiquiátrico que don Juan Peset me abrió. Procedente de Salamanca, llegó a Valencia el joven catedrático de Anatomía Juan José Barcia Goyanes, hombre de muy vasta formación y de inteligencia sumamente viva y sutil, sobre todo como dialéctico, y morfólogo con aficiones complementarias harto alejadas de la osteología y la miología tradicionales. En efecto: acogiéndose a una disposición legal reciente, anunció en la Facultad un curso monográfico sobre psicoanálisis. Nos matriculamos en él Eduardo Peñuelas, algún otro compañero y yo, y todos recibimos el encargo de estudiar experimentalmen-te, con un planteamiento previo entre freudiano y adleriano, determinados aspectos particulares de la conducta humana. A mí me correspondió —¿toro prácticamente ilidiable?— la exploración y el análisis de los sueños de los delincuentes; en concreto, de los reclusos en el penal de San Miguel de los Reyes, tan próximo a Valencia. Como antes apunté, el proyecto no llegó a realizarse; pero, al lado de las bien cuidadas lecciones psico-lógico-psiquiátricas de don Juan Peset, a mí me sirvió para descubrir, para entrever científicamente, si se quiere mayor precisión, un nuevo continente de la realidad: el alma humana. La atractiva conferencia que Nóvoa Santos nos dio en Valencia sobre los efectos metabólicos de la sugestión hipnótica —temprana avanzada, en la línea de Heyer, de la ulterior patología psicosomática— incrementó con matices nuevos ese incipiente interés por la antropología lato sensu. A través de internas
67
inconsecuencias intelectuales y azarosas vicisitudes biográficas, mi afición a contemplar teoréticamente la realidad me había llevado desde la materia cósmica hasta la intimidad del hombre. Y como secuela del tránsito, una interrogación nueva dentro de mí: universitariamente apoyada en la Medicina legal, cuyo dominio empezaba a serme tan fácil, ¿no podría ser la psiquiatría, una psiquiatría más antropológica que manicomial, la definitiva tierra de promisión de las constantes inquietudes —o las constantes veleidades— de mi itinerante'vocación intelectual?
Algo más hubo en mi vida, naturalmente, durante esos años. En su zona íntima, la experiencia sentimental de mi primer noviazgo. Ella estaba en Bilbao, y en Bilbao sigue viendo progresar la firme carrera de sus hijos. La distancia geográfica anuló pronto esa temprana posibilidad matrimonial; baste aquí su escueta mención. Pero, pasando de la intimidad afectiva a la superficie perceptiva de mi vivir, debo recordar ahora que el descubrimiento y la frecuentación de aquel Bilbao —calles todavía recoletas y menestrales del casco viejo, actividad continua, fea y hermosa a la vez, en la serpenteante ría, opulencia reciente y jactanciosa de las mansiones de Neguri, chacolís semicam-pestres de Archanda, captadoras melodías vasquizantes de El caserío, tan en boga por entonces— enriquecieron y robustecieron desde el borde occidental del mundo vasco la viva afección hacia él que por su costado oriental, el navarro, en mí se había despertado durante mi residencia en Pamplona.
Más fugaces descubrimientos de la contrastada diversidad de España. El viaje a Madrid de que antes hablé. Otro a Barcelona, rápido también, el año de la Exposición Internacional. En grupo los dos. Barcelona me permitió contemplar por vez primera la estructura cabal de una ciudad orgánicamente europea: un barrio gótico como delicada almendra medieval; calles de ronda como ancho y llano testimonio de las antiguas murallas; fuertes vestigios de éstas en una ciudadela militar; un ensanche racional, típicamente burgués; un último contorno en el cual la urbe va paulatinamente haciéndose campo hasta
68
convertirse, como allí acontece, en «torre» o en «masía». Respecto de la Europa que desde mi provincia y mis lecturas yo imaginaba, nunca me había sentido tan dentro de Europa como entonces, cuando contemplaba las maravillas ácueo-lumínicas de Montjuich, pintura de Monet transfigurada, o cuando ante una taza de café reposaba sobre un diván de la desaparecida Maison Dorée, paraíso por horas de una burguesía consciente de serlo. Ni tan dentro, a la vez, del mundo intrabarcelonés del Senyor Esteve. A él pertenecía de lleno la modesta pensión •—carrer dels Sacristans, junto a la Catedral— en que nos alojamos, y pura cortesía señorestevesca había en su servicial camarero para todo, cuando antes de servir el postre preguntaba obsequioso «¿Que vol, coca, carquinyoli o postre doble?»; esto es, dos cocas, dos carquiñolis o la heterogénea y no dispendiosa suma de una coca y un carquiñoli. Ni tan próximo, en fin, a la verdadera actitud política de la España real, contemplada a través de su versión catalana. «En cuanto que vengan las elecciones, a tomatazos le tiraremos», nos decía en el Palacio de la Diputación, ante un retrato presidencial de Alfonso XIII, el cura catalán que nos servía de cicerone. Salvo el agresivo ingrediente frutal de la frase, todo un profeta.
En Valencia, donde la agitación universitaria de 1929 no había sido muy consistente, tal propósito había de sonarme, sin embargo, a pura baladronada; y mucho más cuando a los pocos meses lo recordaba yo en el ambiente estamentalmente patriótico del cuartel donde hice mi servicio militar: el que, aprovechando la fábrica de un viejo convento, ocupaba el regimiento de infantería de Guadalajara. Fui soldado de cuota y comencé a vestir el uniforme, con aquella desgarbada boina caqui entonces reglamentaria, tres días después de la dimisión del general Primo de Rivera. Para gozar el beneficio de la cuota era perceptivo el paso por una academia preparatoria a cargo de un militar retirado. A mí me tocó la de un hombre jovial y sanguíneo, que nos exhortaba a la práctica de la ducha o el baño gritando ante la formación frases tan áticas como ésta: «Todos vosotros entonáis de cuando en cuando un canto
69
a Venus; y en ocasiones, acabado ese canto, otro más. Después de todo eso, ¿qué es lo que os pide el cuerpo? ¡Agua y limpieza!» Así cívicamente preparados, ingresamos poco más tarde en el cuartel.
Pese a los rumores sobre un posible acuartelamiento de las tropas, como consecuencia de la caída de la Dictadura, todo en el regimiento de Guadalajara fue para mí por completo normal, desde el 1 de febrero, fecha de mi ingreso en sus cuadros, hasta el día en que; según la vieja jerga cuartelera, me dieron el canuto.
Normal fue, en efecto, el servicio de cuota, residuo militar de un tradicional clasismo económico, incluso frente a los más graves deberes nacionales; porque aun no siendo ya aquella inconcebible «redención a metálico» de los tiempos de la guerra de Cuba, no por eso la «cuota» dejaba de ser una comprada exención de las varias molestias físicas —rancho desabrido, colchón orogáficamente apelmazado, densa fetidez gaseosa en los dormitorios, tras la digestión de la pitanza nocturna— que por fuerza habían de soportar en el cuartel los reclutas impecunes.
Normal era también, en cierto modo, la tácita partición de la oficialidad en dos grupos distintos: los partidarios de la disciplina a ultranza —orden enérgica por parte del que manda, respetuoso silencio ejecutivo por parte del que obedece-— y los inclinados a una relación con el inferior más razonada y flexiblemente humana. Como asistente al curso para la obtención del grado de sargento, yo tuve dos capitanes, el de mi compañía y el director de dicho curso. Procedía el primero de la clase de tropa, se había curtido en la guerra de Africa, adoraba con pasión el ejercicio bélico de su oficio, varias veces nos arengó para exaltar la soberana fruición de ir avanzando entre el olor de la pólvora, e hizo pintar sobre la pared principal de la compañía una inscripción concebida en los siguientes términos: «El que manda más, sabe más y tiene siempre la razón». El segundo, hombre cetrino, flaco, suave de modales y algo torpón y desangelado en sus movimientos, aunque estos fuesen los
70
propios de un desfile, a todos los futuros sargentos nos trató como personas dotadas de discurso; y en modo alguno fue un azar, pienso, que el Día del Libro me hiciese dirigir a mis camaradas, desde un tabladillo, una gritada perorata —subproducto de la quijotesca, era inevitable— acerca de la deseable armonía entre las armas y las letras... Tras el decisivo 18 de julio de 1936, ¿qué sería de tan distintos capitanes?
Normal, asimismo, el duro entrenamiento diario sobre los secos declives del campo de Paterna, para las maniobras con fuego real que habían de poner término a nuestro servicio; entrenamiento en el cual yo disparé los únicos tiros de mi vida, llegué a chapurrear el valenciano con mis compañeros de sección, casi todos mozos acomodados de los pueblos de l'horta, y de tal manera transpiró todo mi cuerpo, que cuando para siempre me quité mi uniforme de verano, el blanco de las sales del sudor evaporado daba a la guerrera una rara consistencia acartonada y un pintoresco aspecto de piel de cebra, algo así como la capa de una gauguiniana cebra blanquiverde.
Normal, por otra |>arte, que mi incipiente afición a los entresijos del idioma me hiciese descubrir allí la curiosa mezcla de viejo popularismo y galicismo setecentista que la lengua militar —en términos que ya conocía yo o en otros que por primera vez escuchaba— tantas veces manifiesta: la «rabera» del «cajón de los mecanismos» del Mauser, el «furriel», la «imaginaria», la «retreta»...
Y teniendo en cuenta mi personal manera de ser —dócil aceptación inmediata de la disciplina externa y ulterior elaboración interna de una reacción evasiva y crítica ante ella—, no menos normal fue, en fin, que durante las muchas y largas horas de estancia inactiva dentro del cuartel, obediencia vacía de sentido, ineludible experiencia de existir temporalmente de trop pour l'éternité, como luego había de decir Sartre, fuese sur-siendo en mi alma, cada vez más firme y articulada, esta profunda decisión: «Si tal situación hubiese de durar uno o dos años más, desertaría y me iría del país, pechando con todas las consecuencias que el acto pueda llevar consigo.»
71
Octubre de 1930. Concluso el servicio militar, acabada mi licenciatura en Medicina, a Madrid. ¿Vida nueva, desde entonces? Así lo pensaba yo, y en alguna manera así iba a ser. Pero acaso no resulte enteramente inoportuno que desde el actual nivel de mi edad haga yo, con intención a un tiempo autoana-lítica y especulativa, unas breves reflexiones epicríticas sobre la etapa de mi existencia que entonces quedaba atrás.
EPICRISIS INICIAL *
¿Qué era en su verdadera realidad propia aquel garzón de veintidós años que por la estación de Atocha venía a la conquista 'de Madrid ese octubre de 1930? ¿Uno de aquellos jóvenes provincianos que en espléndido esbozo Ortega había retratado poco antes: «silenciosos, agria la mirada, hostil el gesto, recogidos sobre sí mismos como pequeños tigres que aguardan el momento para el magnífico salto predatorio»? En modo alguno. ¿Un licenciado universitario con buen expediente académico e interna y socialmente configurado como «joven de derechas»? Visto el tal sujeto desde fuera, sí, dirían o dirán algunos. Visto yo mismo desde dentro, aunque sea a través de un lapso temporal tan extenso y abigarrado, no, digo ahora y es seguro que entonces también hubiese dicho. Me lo impedían de consuno la alertadora experiencia de mi vida familiar, mi
* Llaman los clínicos solventes epicrisis —palabra directamente tomada de la griega epíkrisis, «decisión» o «determinación»— al juicio razonado que el médico establece acerca de lo que en su realidad ha sido la dolencia de un enfermo, bien cuando ésta ya ha pasado, bien cuando ha transcurrido una etapa importante de ella. Dando sentido genérico a tal acepción médica del vocablo voy a emplearlo yo en lo sucesivo.
72
irrevocable gusto por una vida intelectual verdaderamente libre y rica —siempre me han parecido vulgares, insípidos e inoperantes los modos de pensar a que nuestra derecha católica viene dando el nombre de «ideas sanas»— y una secreta e insobornable resistencia de mi alma a moverme dentro de los aburridos cuadros sociales en que cuajaban y siguen cuajando los modos derechistas de entender y hacer la vida. Como becario del Colegio del Beato Juan de Ribera yo pertenecía ex officio, sí así vale decirlo, a las filas de los Estudiantes Católicos; pero nunca sentí el menor deseo de tomar parte activa en su organización, y desde el primer momento me juzgué psicológicamente distinto de los jóvenes que, como Fernando Martín Sánchez, para no citar sino al que entre ellos ostentaba el número uno, con tan desembarazada y complacida suficiencia entonces la gobernaban. ¿Qué era yo, pues, cuando de Valencia vine a Madrid? ¿Acaso un buen muchacho observador y caviloso, que bajo su indudable docilidad externa ocultaba la vena o la venilla de un íntimo anarquismo personalista y aventurero?
Con toda crudeza se me plantea, mirando al hombre que entonces era yo, un grave problema antropológico: el que esencialmente subyace a la conciencia de nuestra sucesiva identidad personal.
Recordando al joven que decenios atrás él mismo había sido, escribió Unamuno esta patética estrofa:
Se me ha muerto el que fui; no, no he vivido. Allá entre nieblas, del lejano pasado entre tinieblas, miro como se mira a los extraños al que fui yo a los veinticinco años.
¿Podré, deberé repetir yo este juicio, sin más que decir «a aquél que yo era a los veintidós años» como último verso? No lo pienso así, no lodiento, no lo creo. Sólo cuando se ha producido una quiebra total en el curso de las creencias sobre que psicológicamente se apoya la vivencia de ser quien uno es,
73
esas que con mayor o menor explicitud permiten decir, como don Quijote de sí mismo dijo, «Yo sé quién soy», sólo entonces puede hablarse con cierto fundamento como Unamuno habló. Con cierto fundamento no más, no con fundamento total, porque incluso bajo esa ruptura de la continuidad psicológica de uno mismo subsiste oculta y tenue, como entresentida, la nunca interrumpida o transmutada continuidad real; hasta en la despersonalización y en la demencia podrían encontrarse indicios de ella. Agustín seguía siendo el de Tagaste cuando religiosamente se convirtió —el mismo Agustín, sólo que de otro modo—, y el mismo Ernesto Renan de San Sulpicio era el hombre en cuya vida, según su propia fórmula retórica, el gascón había prevalecido sobre el bretón. Y aun cuando en ese poema su autor nos diga «¡Cuántos he sido!», el mismo básico Miguel de Unamuno fue siendo —de este modo, y de este otro, y de otro tercero— el titular real de todos esos «cuantos». Resistámonos a vivir intelectual y afectivamente en pura penultimidad. Siendo verdad eso que acerca del hombre afirman los geniales juegos escénicos pirandelianos, sólo verdad penúltima es. Cosí é, se vi pare, sí; pero también cosí é ció che é, oltre di essere come vi pare. No sólo un loco que se creía Napoleón fue Napoleón; fue además —¿qué?; este es el gran problema— el hombre real, cambiante y autoimaginativo a quien sus esposas, sus hermanos y sus generales veían, admiraban, amaban o temían y para llamarle daban ese nombre. Aunque sólo como realidad conjeturada o entrevista pueda sernos accesible el «qué» de la interrogación precedente.
Vuelvo pues, a mi pregunta: ¿qué era yo a mis veintidós años? Mirados los hombres como entes biográficos —como personas que día a día van haciendo personalidad empíricamente real su esencial personeidad, diría Zubiri—, seis tipos principales cabe distinguir entre ellos:
1." Los que, aceptando con gusto o sin él un destino externamente prefijado y configurado, van siendo de hecho lo que en el mundo tenían que ser. Así, valga su ejemplo, Luis XIV,
74
y así él hijo del herrero que continúa rigiendo la herrería de su padre.
2. Quienes, impelidos desde dentro por una vocación incontenible, son en su vida lo que se sienten llamados a ser, y sólo eso. «El que está condenado por Dios a ser filósofo...», dijo con irónico y titánico patetismo el filósofo Hegel; y haciendo voluntariamente suya esa «condena», no otra cosa fue él de por vida.
3° Aquellos otros cuyo motor constante es su propia veleidad, su voluntad antojadiza y versátil, su condición de veletas movidas por el viento que ocasionalmente les sople desde fuera o por el capricho que esporádicamente desde dentro les nazca.
4° Los que en su vida cambian y cambian, sí, mas no por pura veleidad, sino porque saben utilizar en su beneficio los imprevistos e imprevisibles golpes de su fortuna. Bonaparte llegó a ser Napoleón porque asi lo quiso y porque a ello se sintió llamado, es cierto; mas también porque los azares de su suerte le permitieron serlo. Audaces fortuna iuvat; fortuna que ayuda, pues, y capacidad para ser audaz ante cada una de las ocasiones en que la fortuna puede ser aprovechada y favorable.
5o Cuantos se ven forzados a ir siendo lo que ellos de ningún modo quisieran ser. Cualquiera que sea el modo de entenderlas racionalmente, ¿acaso no poseen cierta realidad, efectiva, en la determinación factual de nuestro destino, esas enigmáticas instancias a que damos el nombre de «mala suerte» y «buena suerte»? La fortuna ayuda a los audaces, sí, pero golpea a los míseros.
6." Entre los tenaces y los versátiles, en fin, los pesqui-sitivos de sí mismos; aquéllos en quienes late una vocación real, pero excesivamente genérica, opera una voluntad insuficientemente firme y por obra del cambiante azar —sean familiares, socioeconómicas o históricas las razones del cambio— van hallándose en situaciones que sólo de un modo parcial e inacabado les permiten cumplir satisfactoriamente, hasta donde su talento y su aplicación lleguen, una de las posibles determinaciones específicas de aquélla. Los hombres, en suma, que tra-
15
tando de realizarse a sí mismos según líneas vitales que el azar va sucesivamente interrumpiendo, como buscándose de continuo a sí mismos se ven obligados a existir. Y quienes son así y así viven, ¿no se verán también forzados a soportar una biografía cuya cifra última y constante sea el «casi»: ser «casi» tal cosa, y tal otra, y tal otra, a lo largo de su vida?
Tal vez fuese éste mi caso. Bajo su ánimo ligero y ávido, tal vez fuera esa la verdadera realidad íntima de aquel joven licenciado universitario que allá por el mes de octubre de 1930 venía de Aragón y Valencia a Madrid. Acaso, en suma, pueda yo parafrasear a Unamuno escribiendo:
No se ha muerto el que fui; sí, si he vivido. Pero entre nieblas, del lejano pasado entre tinieblas, veo latir cien designios extraños en el que yo era a los veintidós años.
76
CAPÍTULO I
MADRID CAMBIANTE
Redescubrí Madrid desde un minúsculo y modestísimo pi-sito de la calle de Meléndez Valdés frontero a la fachada posterior de la Casa de las Flores, en construcción entonces. Haciendo un considerable esfuerzo económico, mis padres lo alquilaron para que mis dos hermanos y yo, asistidos por el trabajo y el cariño de mi tía Emilia, en Madrid pudiéramos continuar nuestros estudios. De la consistencia arquitectónica del edificio en que habitábamos da buena idea la elocuente ponderación acústica que mi tía escuchó una vez a Perfecta, la portera: «¡Cómo estará hecha esta casa, señorita, que por la noche oigo de orinar a los del segundo!» Pero aunque el espectáculo de la creciente Casa de las Flores nos permitiese imaginar sin esfuerzo modos de residencia no mucho más caros y bastante más confortables que el nuestro, ni envidiosos ni envidiados vivíamos los cuatro según las bien reducidas posibilidades del que nos había tocado en suerte. A la vuelta de la esquina, reciente aún la nunca esclarecida huella de «las niñas desaparecidas», la calle de Hilarión Eslava. Poco más allá, la presuntuosa epigrafía velazqueña de «El Laurel de Baco». Al otro lado de la plaza, con su honroso blasón de huéspedes ilustres, Marañón entre ellos, y su aureola siniestra de ejecuciones famosas, bien próxima estaba la de los criminales del correo de Andalucía, la Cárcel Modelo. Todo
77
historia vieja, mirados tales sucesos por su cascara externa; todo pura actualidad —cerveza veraniega, detenciones injustas, penas de muerte— si perforamos su cascara y exploramos la médula y el sentido de cada uno de ellos.
Yo me había inscrito en dos cursos de doctorado, los correspondientes a mis dos licenciaturas. Un par de disciplinas, la Química biológica y el Análisis químico especial, podían ser comunes a uno y otro; lo cual, pese a la considerable dispersión urbana de lös centros de enseñanza a que había que asistir —Atocha, calle de San Bernardo, calle de la Farmacia—, hacía muy posible llevar a cabo ese doble propósito. Dos razones bien distintas entre sí iban a impedir, sin embargo, su fiel ejecución: el escaso interés que desde el primer momento despertaron en mí las dos restantes asignaturas del doctorado médico, una por su contenido, la Electrología, otra por la anecdótica ligereza con que se la explicaba, la Historia de la Medicina, y mi no programado encuentro, como compañera del doctorado en Ciencias químicas, con la que cuatro años más tarde había de ser mi mujer. Resultado: que no obstante haberse inclinado mi voluntad hacia un futuro psiquiátrico, fui mucho más asiduo alumno de los cursos químicos que de los curaos médicos. Para ser más exacto: decidí partir mi vida universitaria en dos mitades, integrada la primera por las dos disciplinas químicas antes mencionadas y la que in Mo tempore recibía el nombre de Mecánica química, y constituida la segunda por las actividades médico-discentes a que pronto he de referirme.
Química biológica. Titular, don José Giral. Cuando comenzó el curso en que yo fui su alumno, ¿quién podía predecirle que empezara el siguiente como ministro de Marina? Análisis químico. Catedrático, don José Casares. El por su parte, yo por la mía, ¿hubiésemos creído entonces que veintiún años más tarde estaríamos tratando —muy amigablemente, por cierto— el problema de su cese como decano de la Facultad de Farmacia? Mecánica química. Encargado de su enseñanza, don Miguel Crespí, auxiliar de Moles. Hombre tan serio y probo como
78
Crespí, tan ajeno, por añadidura, a las lides de la política activa, ¿podía sospechar que el Estado español premiaría diez años más tarde su laboriosidad científica y didáctica expulsándole del escalafón universitario? Pero sin abandonar definitivamente la actividad químico-escolar de esta etapa de mi vida, vengamos ahora al contenido de su mitad médica.
En tres centros se fijó principalmente mi atención: el Instituto Marañón en el Hospital General, la Cátedra de Jiménez Díaz en San Carlos y el servicio neuropsiquiátrico de Sanchís Banús, también en el Hospital General. De los tres fui con varia frecuencia curioso y más bien silencioso espectador. Acaso tenga hoy cierto interés recordar lo que vi y oí en cada uno de ellos.
Marañón se hallaba entonces en el ápice de su prestigo médico y social. Vieja era en mí la venerativa resonancia de su nombre. Hacia junio de 1922, ante la pertinaz y no bien explicada febrícula de que yo era víctima —en su raíz, un leve infiltrado tuberculoso, que el aire pirenaico había de curar definitivamente—, me dijo un día mi padre: «Si esto sigue así, tendremos que llevarte a que te vea Marañón». Para tantos españoles, aquel don Gregorio de treinta y cinco años era ya «el» médico de España. Pero en 1930, reciente la publicación de Veinticinco años de labor y más reciente aún su retorno a la presidencia del Ateneo, con la gran fama nacional de su Instituto hospitalario y, por si todo esto fuera poco, con su altísimo crédito como escritor y ensayista, Marañón había llegado a ser uno de nuestros máximos monstruos sagrados. Tanto más gratamente sorprendía así la fina sencillez con que gobernaba la nave de un servicio médico tan amplio y complejo como el suyo y su descabalgada, casi tímida vacilación —¡aquélla invencible propensión suya a la tartamudez, en sus intervenciones orales no leídas!— cuando ante todos hacía uso de la palabra.
En rigor, yo no participé nunca en el trabajo diario de su servicio; me limité a asistir, y siempre como simple oyente, a las sesiones clínicas que en él semanalmente se celebraban. Esplendían allí el saber médico, el señorío, la bondad, el espíritu medularmente liberal y, por qué no decirlo, la excesiva blan-
79
dura anímica del maestro. El elegante y doble señorío de quien a la vez sabía ser gran clínico —algo desbordado ya por el poderoso alud de la medicina fisiopatológica y bioquímica que yo leía en las páginas de la Kli-Wo— y generoso coordinador de personas, tan diversas entre sí por su talento, por su formación y, cosa ya grave entonces, por su orientación ideológica. Muy bien recuerdo cómo su indiscutida autoridad, mental y cordial a un tiempo, supo resolver la vidriosa cuestión que un da surgió entre Angel Garma y Manuel Izquierdo. Exponía aquél una interpretación psicoanalítica de la vida y la obra de Santa Teresa —la expresión «dar higas» y el gesto digital a ella correspondiente, la transfixión de su pecho—, y arrastrado por el bifronte demonio de la oratoria y la prisa, tan entrometido que ni siquiera las asambleas científicas respeta, mencionó en apoyo de su tesis «la representación de la Santa en un lienzo de Velázquez». ¿Confusión de Velazquez con Bernini y entre la pintura y la escultura? Como quiera que fuese, al punto saltó !a voz de Izquierdo: «Un momento. ¿Quiere decirme el doctor Garma en qué museo ha visto el lienzo de Velázquez a que se refiere?» Silencio general y enojosa o gozosa tensión en la sala, hasta que don Gregorio, muy suavemente, le hizo a Garma un espléndido quite belmontino y restableció la normalidad del acto.
Me acude asimismo a la memoria, como signo de esa excesiva blandura del liberal ánimo marañoniano —pura constatación, no censura; ¿con qué autoridad podría hacerla yo, tantas veces blando a contrapelo de mí mismo?—, su desmedida tolerancia con los muchos indocumentados e irresponsables médicos jóvenes que no se conformaban con su papel de oyentes, pedían la palabra y casi indefectiblemente comenzaban su intervención diciendo: «Tengo la impresión...» Confieso que desde entonces soy hipersensible al empleo de esta tópica fórmula verbal. Muy cierto es, como enseña Zubiri, que el hombre se diferencia del animal en que el medio es para éste mero «estímulo» y para aquél empieza siendo «impresión de realidad». Mas la doctrina zubiriana no queda ahí. En efecto: tal «impresión»
80
sólo llega a ser por completo humana cuando mental y reflexivamente, responsablemente, por tanto, el sujeto que la percibe «se hace cargo» de lo que por modo impresivo e implícito ella le dice. Para en sus expresiones ser de veras hombre, el hombre debe partir, es verdad, de «impresiones»; pero —salvo cuando lo hace por vía de pura interjección reactiva: «¡ay!», «¡oh!», etc.— no debe hablar hasta que esas «impresiones» se le han transmutado en verdaderos «actos de hacerse cargo». El gran maestro Marañón, ¿no lo hubiera sido todavía más grande procediendo con educativa y cortés firmeza ante aquella larga, excesivamente larga serie de impresionistas del juicio clínico; esto es, siendo con su conducta un zubiriano avant la lettre?
Repetiré una vez más la consabida sentencia: nada en la tierra, ni siquiera lo que nos parece óptimo, un desnudo de Miguel Angel, una sonata de Mozart o un soneto de Petrarca, alcanza a ser enteramente perfecto. Dicho lo cual, con tanta mayor y más agradecida vehemencia debo afirmar que las sesiones clínicas de Marañón me enriquecieron en múltiples sentidos: el intelectual, el social, el ético. Aunque yo —en serio, lo que se dice en serio— nunca hubiese de ejercer la Medicina.
También me fueron provechosas las lecciones de cátedra con o sin enfermo a la vista que durante el curso 1930-1931 oí en San Carlos a Jiménez Díaz. Si el Marañón de entonces era la estrella en la cima de su luminosidad, el Jiménez Díaz de esos años era el astro que rápidamente se está alzando, con el designio de eclipsar todo cuanto a su paso encuentre. Junto al capitán de la generación en su máximo apogeo, el adelantado de la generación ascendente, aquélla bajo cuyas sandalias, como soberbiamente iba a decir el Ortega político pocos meses más tarde, ya empiezan a resonar las losas de mármol del Capitolio.
Imponía ya, antes incluso de oír al joven maestro —treinta y tres años en 1931—, la muchedumbre que para escucharle se apiñaba en las gradas, las escaleras y los suelos del aula sexta de San Carlos; pero a los pocos minutos aún imponía más el inagotable, inabarcable, irretenible surtidor de saber clínico, ana-tomopatológico y fisiopatológico que salía de la boca de don
81
6 . —DESCARGO DE CONCIENCIA
Carlos. Los índices de la Kli-Wo y de La Presse Médicale, y yo, pobre de mí, con ellos, quedábamos pequeñitos ante aquel majestuoso y exhaustivo dominio de la bibliografía médica. Un juicio fue imponiéndose desde entonces en mi espíritu: «Saber, lo que se llama saber en acto, hoy no puede haberlo mayor en ninguna de las cabezas médicas del planeta». Luego he pensado —y entonces comencé a pensar— que, juzgado según los cánones a que una lección de cátedra debe atenerse, aquel alarde era manifiestamente excesivo. Aparte admiración o pasmo, ¿qué sacaban en su cabeza, cuando salían del aula, el noventa o el noventa y cinco por ciento de los alumnos y los jóvenes médicos a quienes se había mostrado tan abrumador panorama? Aun en el caso de que hubiesen podido conocer la especie de cada uno, ¿no sentirían dentro de sí que tantos árboles no les dejaban ver el bosque por ellos formado? Para que una lección sea de veras magistral, me preguntaba yo, ¿no será necesario, valga la redundancia léxica, que su contenido haga ver de manera clara y distinta las paredes maestras que deben darle figura externa e interna estructura? ¿Y no es figura y estructura, me atrevía a concluir en mis adentros de lector reflexivo, lo que el saber médico, este saber médico, urgentemente necesita? Aunque yo lo entendiese entonces demasiado a la letra, el escandaloso título de un reciente libro de Aschner, Die Krise der Medizin, «La crisis de la Medicina», estaba resonando en mis oídos. Pero a través de todas estas reservas, mi admiración por Jiménez Díaz —que para sus próximos ya empezaba a ser «don Carlos»— fue desde entonces enorme. Y grande fue también, frente a él, mi escondida y silenciosa gratitud primera: a él le debo, hermosa experiencia intelectual, el beneficio de haber descubierto cara a cara lo que en 1930 era el inmenso océano de un saber científico determinado. En aquel caso, la patología medica.
Mi primer contacto con la medicina madrileña surgió, recién llegado a Madrid, en el curso de una conversación con Jesús García Orcoyen, entonces joven auxiliar de don Sebastián Re-caséns, al cual visité con la carta de presentación que para él
82
me habían ofrecido unos amigos pamploneses. También mediante una carta —ésta de don Vicente Iranzo, médico turolen-se, amigo de mi padre y más tarde, quién lo dijera, fugaz ministro de la Guerra— llegué a ponerme en relación personal con Sanchís Banús, el inteligentísimo y brillante neurólogo y psiquiatra del Hospital General; pero antes de asistir con cierta regularidad a su servicio, ya conocía yo sus espléndidas lecciones. Cuando empecé a frecuentarlas, se celebraban en una estancia bastante alta del robusto edificio hospitalario, y de cuando en cuando tenían el soberano aliciente de ofrecernos como añadidura la exploración y el comentario de un caso clínico por una de las más altas y sólidas figuras de la medicina española contemporánea: don Juan Madinaveitia.
Jubilado ya por su edad, el viejo maestro —«santo laico» le había llamado Marañón, joven discípulo y activo conmilitón suyo en su común y valiente campaña por la mejora de la asistencia hospitalaria— seguía así en gustoso contacto con su antigua casa y, lo que para él era mejor, con un grupo de jóvenes deseosos de aprender. Ante los enfermos del aparato digestivo, el más acabado dominio de la clínica tradicional, esa en la cual el diálogo bien conducido, el ojo, el oído, la mano y un sobrio y objetivo razonamiento son los principales ingredientes, ma-gistralmente se encarnaba en su persona. Puro gozo intelectual, incluso para los menos médicos de su oyentes, era verle y oírle indagar y luego oírle exponer un juicio diagnóstico. A él le debo uno de los poquísimos éxitos clínicos de mi vida. Años más tarde, hacia el cincuenta y cuatro, pasé varios días en París y supe que mi amigo Antonio Poch, entonces primer secretario de nuestra Embajada en Francia, estaba enfermo. Como amigo y no como terapeuta —amigo y terapeuta: en mi caso, contra-dictio in adjecto— fui a visitarle; pero el paciente no me dejó cumplir tan honrado propósito. «Mira, Pedro: el médico francés que me atiende ve mi caso como una apendicitis y quiere operarme mañana mismo. ¿Qué opinas tú?» Con toda clase de reservas en mi alma interrogué al paciente, le exploré con cierto detenimiento y le expuse así mi dictamen: «Oí una vez a
83
don Juan Madinaveitia que ante un caso de presunta apendici-tis cuyos síntomas principales no fueran, y precisamente en este orden, dolor en la fosa ilíaca derecha, vómitos, fiebre y leucocitosis, debía ponerse en tela de juicio tal diagnóstico. Pues bien: directamente apoyado sobre tal recuerdo, en tela de juicio lo pongo yo ahora». —«Entonces, ¿qué hago? ¿Me opero o no me opero?» Optando osadamente por la prudencia, le respondí: «Si he de serte sincero, mi opinión es que, por ahora, no.» Antonio Poch no se operó, y con su fosa ilíaca intacta anda todavía por el mundo. Mi incógnito colega francés no le operó, y sin el dulce peso de unos millares de francos en su bolsillo siguió viendo enfermos. Desde su tumba, el viejo maestro de la medicina española había ayudado por mi conducto a un paciente desconocido.
Gran espectáculo clínico, ya lo he dicho, las lecciones de don Juan Madinaveitia ante el enfermo. Menos afortunados eran los excursos intelectuales y políticos con que él so.ía darles informal colofón: su ingenua idea del origen de la ciencia como un hallazgo de la mente humana cuando los hombres se decidieron a librarse de la monserga de pensar y creer en los dioses; el adolescente candor con que, apenas instaurada la República, esperaba una especie de justiciero y vindicativo paraíso económico por obra de la política de Indalecio Prieto en el ministerio de Hacienda. Pero yo, yo, ¿tenía entonces e iba a tener luego autoridad moral para atribuir a nadie el «candor adolescente» que esos días vi y todavía sigo viendo en las recién nacidas esperanzas republicanas del admirable don Juan Madinaveitia?
Aunque más tarde vuelva a hacerlo, algo debo decir del triunfante y malogrado Sanchís Banús. Triunfante, porque entonces —aunque la obra científica de Lafora y de Villaverde fuese considerablemente mayor— nadie en Madrid podía disputarle el cetro de la clínica neurológica y psiquiátrica. Malogrado, porque había de morir muy pronto, y precisamente cuando su escuela hospitalaria estaba comenzando a tomar cuerpo. Más bien bajo, levemente pícnico, fácil a la sonrisa, exploraba,
84
pensaba y hablaba ante el enfermo con soltura y precisión sorprendentes. En el caso de haber alcanzado la senectud, ¿hubiese llegado a ser en la medicina europea lo mucho que de él podía y debía esperarse? Con total honradez era socialista militante, y esto empezaba a consumirle no poco de su tiempo; pero lo cierto es que en sus lecciones —muy atrás había quedado ya el tipo histórico del «psiquiatra redentor» al modo de Mata, Esquerdo y Jaime Vera— sólo como un sobrio y magistral patólogo sabía mostrarse. Tal vez el curso de nuestra historia hubiese hecho de él, como de José Trueta, Américo Castro, Severo Ochoa o Rafael Méndez, un first class de allende nuestras fronteras. "Hoy, por tanto, otro gran cerebro recuperable...
Dejemos de lado las posibilidades del mundo futurible, sigamos en los eventos del mundo pretérito; en este caso, los tocantes al bien circunscrito mundillo químico de que entre 1930 y 1931 fuimos parte mi mujer y yo. Sus componentes —entre ellos Juan Sancho, hoy catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid— vivimos aquellos meses en cordial camaradería, tanto dentro de las aulas y los laboratorios, como cuando en grupo, calle del Pez abajo, hacíamos nuestra obligada y alegre travesía desde la vieja Facultad de Farmacia a la no menos vieja Facultad de Ciencias. En aquel ya tenso Madrid, la politización de mi contorno químico era harto menor que la de mi contorno médico. Ninguno expresamente monárquico —¿cuántos habría entonces entre los jóvenes?—, ninguno rabiosamente republicano, todos, sin embargo, tenían alguna esperanza puesta, la que fuese, en el cambio de régimen que sin cesar se anunciaba. Tal era entonces, salvo muy escasas excepciones, el talante político de las ciudades de España. De las ciudades, digo; porque no obstante su rutinario voto monárquico en las elecciones municipales del 12 de abril, en la más pura intrahistoria unamuniana seguían viviendo nuestros pueblos. Bajo la tenue película social a que en él dio lugar la obra reformadora de mi padre, así me lo decía a mí la realidad del mío.
85
A Giral le vimos poco; su actividad política prerrepublica-na y su encarcelamiento durante las semanas anteriores al 14 de abril, le impidieron asistir regularmente a la Facultad. En mi recuerdo aparece como un profesor serio, amable y poco brillante; y, desde luego, como un hombre fundamentalmente honesto: en él seguía luciendo la austera «honra civil» de nuestros mejores republicanos históricos. Próximo ya a su jubilación, don José Casares, uno de los pocos hombres que en España pasaron de «hablar de la ciencia» a «hacer algo de ciencia» —él fue quien en torno a 1890 trajo a nuestro país, aprendida en sus fuentes, la poderosa y prestigiosa química alemana de la época; «¡La última palabra de la química alemana!», gritaban en las aceras de la Puerta del Sol los vendedores de líquidos quitamanchas—, don José Casares, digo, con su grata sencillez, su mesurada ironía y su indeleble prosodia galaica, sabía enseñar como verdadero maestro. La misma sencillez, la misma ironía y la misma galaica prosodia que pude ver y oír en él veintidós años más tarde. Ya casi nonagenario, poco antes de comenzar el acto que en su honor había organizado la Universidad de Madrid, me tomó don José del brazo, me apartó del grupo general y me dijo con suavidad: «Oiga, Rector (¿o acaso Reitor?), ¿dónde está el excusado?» «Por aquí», le respondí, acompañándole. Y con sus doce lustros de docencia a la espalda, añadió él, entre la familiaridad y la zumba: «¿Sabe? Es la meadita del miedo...» En Mecánica química, la taciturna y profesoral seriedad de Crespí era con creces compensada por la extravertida y pintoresca simpatía de su ayudante Nogareda, un «loco lindo», como,dicen en la ribera del Plata, que hoy, jubilado ya, dedica sus ocios salmantinos al más solvente estudio de ciertos temas importantes de historia de la ciencia.
Dentro de ese químico mundillo conocí a la que —con toda la informalidad social que durante los «felices veintes» comenzó a imperar en la vida de España— pronto había de ser, así seguía diciéndose, «novia formal» mía. Venía de Sevilla, donde su padre, nada sevillano, fue acreditado dermatólogo, y vivía
86
en la calle de Torija, junto al Senado, en la casa de una amiga de infancia de su madre; tuvo luego el acierto de trasladarse a la Residencia de Señoritas de María de Maeztu. En torno a los mecheros de Bunsen de aquellos pobres laboratorios de Farmacia y Ciencias nos enamoramos, y sobre la marcha decidimos juntar nuestras vidas, tan pronto como económicamente nos fuese posible. Junto a ella leí en el Ateneo el libro donde tuvo insospechado germen mi dedicación a la disciplina que años más tarde había de ser mi oficio universitario: la Historia de la Medicina, de Garrison, bastante más atractiva a mis ojos, que a mis oídos las lecciones de su traductor, el catedrático don Eduardo García del Real. Juntos compusimos los trabajos monográficos que se exigían para la aprobación de la Mecánica química. Ella, acerca del crecimiento de los cristales; yo, sobre el valor de los métodos químicos para la determinación del peso atómico de los elementos y en torno a la significación que pudieran tener las leves oscilaciones numerales del peso atómico así determinado. Juntos, en fin, paseamos por aquel paseable Madrid. Dos hijos y cinco nietos habían de ser la más importante consecuencia visible de ese encuentro nuestro a la luz de los viejos mecheros de Bunsen que ardían en los laboratorios de Ciencias y Farmacia.
Aquel Madrid. Abarcable y rico le llamé antes. Grato, añadiré ahora. Nunca he sido madrileñista, jamás he dejado de verme como «español residente en Madrid». Si no es artísticamente transfigurado —Arniches y Ramón por el lado literario, Chueca, Chapí y Bretón por el musical, han sido sus grandes taumaturgos—, el consabido atrezzo del madrileñismo que suelen llamar «castizo» antes me carga que me deleita. Pero con estas salvedades, y no olvidando que no todo era orégano en el monte matritense, rico y grato fue para mí, además de abarcable, el Madrid de los años 1930 y 1931.
Hiciésela en los tintineantes tranvías, no rápidos, pero sí indeficientes, o a pie, si el tiempo era clemente y el cuerpo lo pedía, entre arnichesca y ramoniana se me presentaba la tra-
87
vesía diagonal de la hoja de parra de Teixeira,1 desde el cabo terminal de la calle de Meléndez Valdés hasta el no menos terminal cabo de la de Atocha. Menestrales con su listado delantal verde en la puerta de sus tiendas, guardias municipales más peripatéticos que agresivos, oficinistas en quienes el vicio de la tertulia cafeteril, vicio llegaba a ser, era todavía más fuerte que la sacra —o execrable— auri fames, obreros que se gobernaban a sí mismos y que de sí mismos querían y sabían esperar, gentes en cuyas almas la prisa, la polución atmosférica y la desconfianza no habían hecho habitual el mal humor, escaparates donde se juntaban la pierna ortopédica y el quinqué de porcelana, rótulos comerciales involuntariamente nostálgicos o surrealistas... Y dentro de ese marco, lo mucho que nuestra ciencia y nuestras letras —de Cajal a Fernando de Castro y Miguel Catalán, de Valle-Inclán y Machado a Lorca y Alberti, de Menéndez Pidal y Ortega a Dámaso Alonso y Xavier Zubiri, de Asín Palacios a García Gómez— habían llegado a ser. Suele hablarse del salto de la vida española en los treinta años que separan a 1975 de 1945, y se olvida ponderar el que entre 1900 y 1930 había dado. ¿Visión idílica y manri-queña de aquel Madrid? No; simple recuerdo de una ciudad compleja, abarcable y grata, que no sólo en magnitud demográfica y en tráfico rodado aspiraba a ser más de lo que ya era.
Dentro de mis posibilidades de estudioso pobre —me faltaba el módico, pero eficaz recurso de las lecciones particulares; de otros no disponía—, ávidamente procuraba yo exprimir, como tal vez dijera un poetastro modernista, las opimas uvas doradas del mundo en torno. Frecuenté el Ateneo, más su biblioteca 2 que su «cacharrería», aun cuando pocas veces dejase de hacer en ésta una breve estación inspectiva, para tomar
1. Véase en La Generación del Noventa y ocho, «Intermedio sobre Madrid», la justificación de esa visión del plano de Madrid —del Madrid anterior a nuestra guerra civil— como una hoja de parra.
2. Un volandero homenaje postumo al más calificado de sus funcionarios: aquel —barbado, amable— que desde su estradillo regía la búsqueda y la entrega de los libros.
88
al día su pulso político. Asistí a conferencias, exposiciones y espectáculos. (Un breve salto: el estreno de La sirena varada. Después de un teatro —Benavente, los Quintero— que me parecía irremisiblemente vulgar y viejo, aunque tantas veces fuese ingenioso y hábil, creí ver en esa inicial pieza de Casona la avanzada de otro nuevo y más poético. Enorme error, bien patente ante mí cuando más tarde descubrí su radical inconsistencia, su indudable falsedad, su pobre seudopoesía. Viene también a mi memoria el irritado comentario de un pintor amigo, diestro, sí, pero más bien pompier y hoy completamente olvidado, ante una exposición de arte cubista y surrealista en los locales del Ateneo: «A mí todo esto me parece terapéutica». Al judicante, que había convivido con estudiantes de Medicina, le parecían términos sinónimos «terapéutica» y «patología»). A solas, y no como curioso impertinente, sino como curioso inadvertido, me sentaba al lado de alguna tertulia de café para escuchar y degustar los relieves verbales que de ella salieran. Especialmente asiduo fui a los contornos de la que en la Granja del Henar con tan indiscutible y jupiterina monarquía gobernaban por entonces la palabra y la barba de don R^món del Valle-Inclán. ¡Qué pasmoso su arte para la caricatura verbal! Hablaban un día de Federico García Sanchiz, y con su persona-lísima fonética expuso don Ramón su también personalísimo juicio sobre las «charlas» del juglar valenciano. He aquí el texto de la no sé si bíblica u olímpica sentencia: «Dioz caztigó al hombre a ganarze el pan con el zudor de zu frente». Pausa. «Y como el pobre Federico no ze lo puede ganar azi —con mucha parsimonia, el crítico se llevaba a la frente las yemas de sus dedos; recuérdese la escasa distancia que había entre las cejas del charlista y el arranque de su cabellera—, ze lo gana con el zudor de zu boca». (Sin saña, desde luego, pero con lúdica fruición, no pocas veces he relatado esa insuperable perla de la mordacidad valleinclanesca. Supiéralo o no nuestro deutero-Federico, el hecho es que con su rendida cortesía llegó a desarmarme, a «comerme la moral», como diría un tipo de Arni-ches, durante los varios años en que los dos coincidimos en el
89
seno de la Academia Española, Mi estimación estética de su pasamanería oratoria seguía siendo la misma que en 1929, cuando con mi amigo Francisco Marco abandoné ostentosamente el valenciano auditorio de Los Viveros, mientras la boca del charlista echaba a volar bandadas de viejísimos y baratísimos cisnes modernistas; pero su obsequiosa amabilidad acabó impidiéndome repetir, como no fuese muy en privado, esa esper-péntica sentencia del creador del esperpento. Hasta hoy, día en que el imperativo del recuerdo ha podido más que el deber del agradecimiento. Ya lo dijo el cazurro moralista: «Pecar, hacer penitencia...»). No a solas, sino con mi hermano —que estudiaba Derecho y ya iba moviéndose hacia las Juventudes Socialistas—, visitábamos de cuando en cuando aquel centro de la melomanía mesocrática que fue el Café de María Cristina, entre la calle del Arenal y la Mayor. Como test para una historia sociológica de la afición musical de los madrileños, no carece de valor y significación la silenciosa y compacta masa humana que, insensible a la pavorosa densidad del humo en torno, 'se elevaba hasta el séptimo cielo oyendo los alardes del violinista Rafael Martínez, el pianista Aroca y los restantes miembros de su grupo septenario. (También en inciso, y con miras a mi redención estética, añadiré que desde el gallinero del Teatro Calderón y en el Palacio de la Música pude seguir, aunque no siempre con ánimo aquiescente, la obra de los compositores que constituían nuestra vanguardia musical: Esplá, Halffter, Pittaluga, Bacarisse...). Y con mi amigo Eduardo Pe-ñuelas, cuya economía privada era tan magra como la mía, recorrí y contemplé en Madrid todo lo que por poco dinero se podía recorrer y contemplar. Un deseo me quedó dentro: asistir a la tertulia, mítica para mí, de la Revista de Occidente: Ortega, Zubiri, Morente, Pittaluga, Cabrera, Ramón, James, Marichalar, Vela... Pero nunca tuve, pobre de mí, quien me introdujese en ella, y siempre me faltó desparpajo para pedir por mí mismo la admisión en el eximio areópago. Muy vivamente había de deplorar esta manquedad mía cuatro años más tarde. Con lo cual la famosa tertulia primera de la Revista
90
de Occidente ha venido a ser para mí algo semejante al Jardín de Academos, una realidad pretérita sólo imaginable mediante el relato y la lectura.
Madrid, aquel Madrid, ciudad gratamente vividera; otra vez quiero afirmarlo. Pero ya en tan patente liquidación política y social la monarquía de Sagunto, ¿cómo no iba a ser conflictiva la vida madrileña, además de ser grata? Y para el joven perplejo e indeciso que a la sazón era yo, más precisamente, para una persona que había iniciado su vida propia metiéndose más y más en la tarea de buscarse a sí mismo, para un hombre, en fin, al que no le era posible decir «¡Mi yo, que me arrebatan mi yo! », como Michelet y Unamuno, por la potísima razón de que aún no sabía cuál iba a ser su «yo» auténtico, ¿podía mostrarse la existencia en Madrid como un puro, aproblemático y progresivo «ir adelante»? Mi condición de «joven católico» que no quiere ser «joven de derechas», mi incierta situación ante mi porvenir científico y profesional —¿liquidación definitiva de mis sueños de «hombre de ciencia», cuando mi paso por la Mecánica química me venía mostrando que yo, a este respecto, todavía estaba en forma?; ¿psiquiatra?; pero, ¿cómo, siendo mi formación clínica general tan deficiente, y tan escasa mi afición a ver enfermos?—; esa mal perfilada condición y esta mal orientada situación, ¿podran no quedar afectadas por todo lo que durante el bienio 1930-1932 se hizo hirviente conflicto en la historia de Madrid y de España? Como persona titular de mi propia vida, ¿qué era, qué iba a ser yo?
Llegué a Madrid en plena Dictablanda; así llamaban los duros y los graciosos a la del general Berenguer. Era a todas luces previsible la iniciación de un nuevo período <• constituyente en nuestra vida política; y con esa previsión a la vista, todos trataban de movilizar en su favor la opinión de la «mayoría silenciosa». Las derechas, con una metódica serie de mítines, invariablemente presididos por la consigna «Patria, Familia, Religión y Monarquía», versión atenuada y burguesa del romántico «Dios, Patria y Rey» de los carlistas. Uno de ellos atrajo mi atención: el que en el Teatro Alcázar habían de
91
protagonizar, cada cual con su tema, cuatro conspicuos oradores, con Angel Herrera y Ramiro de Maeztu a la cabeza. Al Teatro Alcázar, pues, entre un público numeroso, pero no innumerable, y en medio de un entusiasmo notorio, pero no indescriptible. Metido a cronista del evento, así lo hubiera dicho Eugenio d'Ors.
Si entré perplejo en el acto, más perplejo salí de él. Religión: como portavoz, Angel Herrera. Cuando llegué a Madrid, el prestigio de Herrera era para mí grande. Tanto mayor fue mi decepción aquella mañana. Su discurso, un recuerdo de lo que social y políticamente había sido el catolicismo en nuestra historia y una postulación de lo que, social y políticamente actualizado, debía seguir siendo. Todo ello suelta, precisa, inteligentemente expuesto. Pero a una sociedad indiferente al cristianismo, hostil contra él o en él rutinaria, ¿no era otra la imagen que del cristianismo había que ofrecer? ¿No hubiese sido más fundamental y más urgente proponer, gritar cum ira et studio, social e intelectualmente actualizada, la virtualidad efusiva, iluminante y envolvente, dialécticamente envolvente, de aquello que otorga nervio propio a la visión cristiana de la vida, su inagotable idea del amor? Con su gran talento, con la sobria y hábil facilidad de su discurso y su dicción, Herrera me defraudó. Como me había defraudado un despistadísimo artículo de El Debate al día siguiente de caer la Dictadura. Y como, admirando siempre ese gran talento suyo, y la católica integridad de su alma, y su constante deseo de poner al día nuestra Iglesia, poco a poco había de defraudarme, desde que la sometí a examen comparativo, su máxima creación personal: El Debate. Las naderías de El amigo Teddy, la mediocre y estrecha crítica literaria de Nicolás González Ruiz, la economía sólo a medias actual de Bermúdez Cañete —cobardemente asesinado, no puedo olvidarlo, en la gran matanza de 1936—, el alicorto contacto con Europa que ofrecían los artículos del doctor Froberger, la tan insatisfactoria política intelectual del diario, ¿bastaban acaso para lo que entonces, con El Sol en-
92
frente, a voces estaba pidiendo España? 3 Monarquía: paladín de ella, Ramiro de Maeztu. Con su voz entre cavernosa y engolada, con aquellos toques no sé si de jactancia viril o de falsa modestia («¿Yo? Un hidalgo de montaña: dos huevos y una castaña»), con sus fáciles latiguillos oratorios contra el entonces ministro de Estado («Eran los tiempos del Duque de Alba». Pausa. Tono confidencial. «Ya me entendéis: del gran Duque de Alba»), la intervención de Maeztu me pareció detestable. Dicen los italianos que un bel morir futta una vita onora. En cuanto que gallardamente murió por sus ideales, bella fue la muerte de don Ramiro. Pero el hecho de que un bel morir honre toda la vida que le ha precedido, ¿quiere decir que también la agracia?
La sublevación militar de Jaca acaeció cuando yo pasaba en mi pueblo las vacaciones de Navidad. La proximidad geográfica del acontecimiento y la vinculación de mi familia paterna a la comarca en que la rebelión tuvo lugar —Jaca, Ayerbe, Anzánigo, Cillas...— aumentaron para nosotros su dramatismo. Con tensa gravedad seguimos en mi casa la entusiasta aventura y el pronto fusilamiento de Galán y García Hernández. Fermín Galán: para mi padre y mi hermano, un héroe y un márti»-; para mí, un hombre admirable, en cuanto que capaz de sacrificarse limpia y valientemente por su ilusión y su esperanza, aunque éstas no fuesen las mías; en definitiva, un motivo más de penosa perplejidad íntima. Mi madre callaba, temerosa; y con ella, mi tía y mi hermana.
Entre enero y abril de 1931, dos sucesos habían de afectarme muy de cerca: la revuelta de San Carlos y el cierre de la Universidad. De aquélla fui mero espectador, no actor. ¿Por
3. Lo cual, muy explícitamente quiero afirmarlo, en modo alguno amengua los grandes méritos de Angel Herrera como «europeizador» del arcaizante catolicismo español. Véase mi artículo sobre él, a raíz de su muerte (Ya, julio de 1968). Pero sinceramente creo que en esa «europeización» era muy escasa la atención hacía el costado intelectual de la vida cristiana y fueron muy insuficientes sus logros en el orden político-social. Así lo demostró la gestión política de la CEDA.
93
cobardía? Más bien, pienso, por honesta e invencible perplejidad. Actor de él, entre tantos, fue mi hermano, que sin pistola, puedo jurarlo, anduvo a gatas tras el marmóreo Esculapio que corona la fachada del caserón. Un guardia civil muerto. Muchos más, estudiantes o no, heridos en el interior del edificio por balas disparadas desde la calle. «El plomo en el tratamiento de las enfermedades de los niños», escribía al día siguiente «Heliófilo», como anticipada respuesta republicana a 1rs palabras del catedrático de Pediatría don Enrique Suñer, hombre tan irreligioso como derechista, acerca de lo que en su servicio de medicina infantil había sucedido. Del segundo me tocó ser paciente colectivo y colectivo reagente. Paciente, porque por decisión superior me dejaron sin clases; reagente, porque todos aceptamos con gusto la rebelde propuesta de Giral, y fuera del recinto universitario, en los exiguos locales de la vieja Academia de Farmacia, seguimos oyendo las lecciones de Química biológica. Paciente asimismo tocó ser a mi cuerpo, y junto al mío a varios más, el de mi novia, el de Carmen Marañón y el de don Blas Cabrera, Rector entonces de la Universidad, la mañana en que un compacto y poderoso remolino estudiantil, bien ajeno a la presencia del bueno y eminente don Blas, nos oprimió como a uvas en lagar contra una de las paredes interiores de la vieja casa de San Bernardo. ¡Con qué viveza había de venir a mi memoria esta escena, un día de primavera del año 1954!
Anuncio de elecciones municipales. Fecha de éstas, el 12 de abril. Contendientes principales, una coalición monárquica y una conjunción republicano-socialista. Fiebre propagandística, que en el orden de la espectacularidad alcanza su cumbre con el alarde cuasi-norteamericano de don Pedro Pidal: una avioneta que vuela rozando los tejados de Madrid y lanza sobre los viandantes octavillas con extraña y pintoresca literatura monárquica. Algunas pude recoger yo, a mi paso por la Gran Vía. Y tras muy escasas y leves perturbaciones del orden público, llegaron el domingo 12 de abril y la celebración efectiva de esas elecciones, con el almirante Aznar en la Presidencia del Gobier-
94
no; tan en la luna, que no alcanzó a ver lo que en Madrid, rompeolas de todas las provincias españolas, estaba entonces explosivamente aconteciendo.4.
Si el almirante Aznar estaba en la luna, según el dictamen de su colega de gabinete el Duque de Maura, ¿dónde estaba yo? Desde luego, no con la conjunción republicano-socialista; pese a las promesas que Alcalá Zamora había hecho en Valencia —la «República con obispos»—, me lo estorbaba mi exigente, sí, pero también temeroso, excesivamente temeroso modo de concebir la realización secular del catolicismo; es decir, lo que de «joven de derechas» y no sólo de «joven católico» había en mí, por debajo de cuanto yo sinceramente pensaba y sentía. Mas tampoco podía estar con la coalición monárquica. Todos aquellos nombres —Romanones, La Cierva, Goicoechea, Sánchez Guerra, Alfonso XIII— me parecían «mundo caduco y desvarios de la edad». ¿Qué tenía yo que ver con lo que ellos eran y representaban? «Sólo una solución habría —pensaba yo—, en el caso de que lleguen a triunfar los monárquicos: que después de su triunfo sean realizadas las mejores aspiraciones de sus adversarios». Cosa en la cual, claro está, nadie podía razonablemente creer. ¿Dónde estaba yo, entonces? Si el almirante Aznar habitaba en la luna, ¿cuál sería en el topos ouranios el lugar del joven perplejo e irresoluto que yo entonces era? Una vez más: ¿qué era yo hacia dentro de mí mismo?
En el firmamento de las aspiraciones, no lo sé bien; en la tierra de los proyectos, un espectador apasionadamente curioso. Domingo, 12 de abril. A la caída del sol salí de mi casa para orientarme sobre lo ocurrido. ¿Dónde? Por supuesto, en el Ateneo. Al Ateneo, pues. Todavía soleado, Madrid se me
4. Llegó «políticamente de la luna y geográficamente de Cartagena», dice Gabriel Maura, recordando la exaltación del almirante a la Presidencia. Algo así como el embajador Magaz que Antonio Tovat y yo pudimos vet años más tarde en Berlín, espectro de ojos azules, tras su mesa de despacho, que ni idea tenía del discurso con que en la víspera Hitler se había enfrentado con Checoslovaquia.
95
presentaba extrañamente calmoso y vacío; se diría que el domingo era de agosto y no de abril. Andando bajé la calle de la Princesa y, a través de una Gran Vía cuyo tercer trozo apenas estaba edificado, subí hasta la plaza del Callao. Ya allí, una idea súbita: ¿por qué no pasar por la calle de la Abada, donde una vez había visto ostensiblemente anunciado, como quien de repente ve ante sí un fósil paleolítico, un «Círculo Maurista»? Este, de golpe, iba a revelarme la quintaesencia de la jornada. Encontré la insignia del «Círculo» en cuestión, subí hasta él, vi abierta la puerta y entré. Sólo callada soledad había en su recinto; una soledad que sin palabras estaba confesando la derrota de la monarquía. Fugaz Robinsón del «Círculo Maurista» de la calle de la Abada me tocó ser aquella tarde. Pude hasta llevarme impunemente su máquina de escribir. «Paz a los muertos», me dije. Y salí hacia la meta de mi travesía.
Por la plaza del Carmen, la Puerta del Sol y la Carrera de San Jerónimo llegué al Ateneo. Si las oficinas del «Círculo Maurista» de la calle de la Abada eran la estampa de la muerte, sólo vida exultante y ruidosa, compacta vida en ebullición emocional y verbal encontré, desde su entrada misma, en todas las estancias de la «docta casa». Gritos, risas, conversaciones a pleno pulmón. Y en el centro de la «cacharrería», dominando todo aquel guirigay con su vitola de gran máscara a pie y con una voz rota por la fuerza del papel que entonces asumía, don Ramón del Valle-Inclán hacía el balance de la jornada electoral con estas memorables palabras: «¡Mayoría abzoluta en todaz laz capitalez de provincia! Bueno, zalvo en doz, Cádiz y Burgoz. En Cádiz, ya zabemoz por qué. Y en Burgoz. porque allí todoz zon curaz o hijoz de cura».5 Bajo el voluntario histrionismo del momento, el carlista por estética de las Comedias bárbaras mostraba ser en su auténtica realidad lo que en él nos hicieron descubrir los esperpentos: un vehemente reformista de la vida
5. En rigor, la candidatura monárquica había triunfado en nueve capitales de provincia: Avila, Burgos, Cádiz, Gerona, Lugo, Palma de Mallorca, Pamplona, Soria y Vitoria.
96
española, sediento de justicia social, libertad civil y excelencia artística e intelectual. Así supe yo lo ocurrido el domingo 12 de abril, y así pude fácilmente prever lo que había de suceder en los días subsiguientes. Seguí un rato en el Ateneo, y en espera de lo que ya parecía seguro regresé al pisito de Meléndez Val-dés.
Al día siguiente —lunes, 13 —dije a Eduardo Peñuelas: «¿Por qué no vamos mañana a ver el relevo de la guardia del Palacio Real? Acaso sea el último.» Así lo hicimos. ¡Con qué claridad resurge en mi memoria la melancólica imagen de aquel espectáculo! Trataré de convertirla en palabras.
Martes, 14 de abril. Sol ascendente. La complicada ceremonia militar —húsares que evolucionan, saludos con el sable desenvainado, toques de corneta— transcurrió como cualquier otro día. Sí, pero en casi total soledad. Faltaba enteramente la pequeña masa de humildes provincianos curiosos que el espectáculo del relevo siempre atraía. En su lugar, sólo unas cuantas personas silenciosas y dispersas: mi amigo Eduardo y yo, la sobrina de Manuel Martínez Pereiro, entrañable compañero nuestro, pocos más. La tarde del 12, el «Círculo Maurista» de la calle de la Abada era un cementerio abandonado, una srcramental política de cuyo suelo hubieran huido sus pocos visitantes diurnos. La mañana del 14, la plaza de la Armería se nos mostraba como la prefiguración de una escena de El año pasado en Marienbad. De nuevo: «Paz a los muertos». Pero lo que esos muertos habían representado en la vida de España —la instalación en la sociedad a través de un cómodo privilegio heredado, la religión como aparato de seguridad, el temor al ejercicio empeñado de la razón natural— ¿dejó realmente de existir ese día?
Así lo creía, estoy seguro, la pequeña y enardecida multitud que del modo más espontáneo e informal proclamó la República, la noche del 13 al 14, en el Café de María Cristina. A él fuimos después de cenar mi hermano y yo, tanto para escuchar al conjunto de Rafael Martínez, como para ventear lo que desde aquel observatorio fuera venteable. Lleno absoluto.
97
7 . — DESCARGO DE CONCIENCIA
Y tras la primera de las composiciones anunciadas, un creciente clamor en el público: «¡El Himno de Riego! ¡El Himno de Riego!» No conocía su música el violinista, y no pudo tocarlo; pero una afortunada inspiración vino entonces a su mente: de un salto, se puso en pie sobre el mármol de un velador e hizo que de su violin saliese una sonora y entusiasta Marsellesa, pronto unánimemente coreada. Bella estampa romántica. ¿Dónde estábamos, en el Café de María Cristina o en «La Fontana de Oro»? Horas antes que en Vigo y en Eibar, de este modo proclamaron la República los melómanos de un café de Madrid, y así continuaron haciéndolo en la Puerta del Sol, ante unos guardias de a caballo pacíficamente inmóviles, cuando en el interior de ese café se cansaron de músicas y se echaron a la calle.
No menos lo creía la inmensa muchedumbre que, ya sin el Rey en el Palacio de Oriente, durante la tarde del día 14 colmó todos los múltiples espacios urbanos, calles, plazas, paseos, riberas, costanillas, glorietas, consignados en el nomenclátor de la hasta esa fecha «villa y corte». La «alegría del 14 de abril» —la expresión no es de Manuel Azaña, es de José Antonio Primo de Rivera— se hizo pacífico e incansable Amazonas humano. Unas veces con carnavalesco ingenio popular: aquellos tres sujetos que durante horas y horas recorrieron el centro de la ciudad juntas entre sí sus tres cabezas, respectivamente pintadas de rojo, amarillo y morado, y fraternalmente enlazados sus brazos infatigables. Otras con emotiva ingenuidad senil: la de quienes, habiéndolo soñado desde su infancia, como un don casi increíble veían hecho realidad inmediata el advenimiento real de «la Niña». Muchas con la gritadora jactancia —«¡No se ha ido, que lo hemos echaol» se oía sin cesar— de sentirse, aunque con razón sólo parcial, porque el Rey había querido irse, los anónimos protagonistas de una trascendental mutación histórica. Las más, con la mera ostentación de un ánimo complacido y curioso en el rostro sonriente. Pero por todas partes era patente la viva o tenue esperanza de una España en la cual, sin el derramamiento de un sola gota de sangre,
98
fueran al fin resueltos sus problemas seculares: deficiencia de efectiva libertad civil y religiosa, ansia de verdadera justicia social, abolición rápida de la ignorancia, definitiva incorporación intelectual a Europa. El porvenir del país, ¿haría real esa universal ilusión de las almas?
Yo vi la alegría del 14 de abril recorriendo a pie la ciudad y, poco más tarde, mirando el rio de sus gentes desde un balcón de la calle del Príncipe. Allí se alojaba como opositor a Medicina Legal —el primer catedrático universitario de la naciente República; los sucesos del 11 al 15 de abril interrumpieron el curso de sus oposiciones— Leopoldo López Gómez, auxiliar de don Juan Peset en Valencia mientras yo era su alumno interno, y auxiliado esos días por mí en la preparación de un inmenso y acuciante cuestionario. ¿Cómo no recordar ahora la divertida novedad en la epigrafía de una tienda de vinos de la calle de Bailen? «El Anciano, Rey de los Vinos», rezaba su enseña antes del 14 de abril y sigue rezando ahora. «El Anciano de los Vinos», empezó a decir la tarde de ese día, cuando por todos los medios, la secreta conferencia política o la emborronante mancha de pintura, había que eliminar la realidad y el nombre del Rey. «El Anciano de los Vinos». En este caso, al menos, lo que se perdía en majestad nominal se ganaba en dignidad vínica. ¿Y cómo olvidar, por otra parte, la azorada, inducida, indecisa abertura anímica del buen Leopoldo y de quien esto escribe —ninguno de los dos éramos monárquicos y a ninguno de los dos nos perturbaba en nada la marcha de Alfonso XIII— hacia un futuro nacional que como mejor tan masiva y gozosamente se anunciaba?
El Rey se fue y con él se hundió la Monarquía de Sagunto. Pese a tantos y tan graves contratiempos —Semana Trágica, defenestración de Maura, asesinato de Canalejas, huelga revolucionaria del 17, asesinato de Dato, guerra del Rif, malogro de la Dictadura—, el progreso de España había sido durante su reinado, sin exagerar una tilde, sensacional. ¿Por qué, pues, se hundió la Monarquía de Sagunto? ¿Por qué su establishment no logró que las organizaciones obreras y las sumidades de la
99
inteligencia española se incorporasen a él, y que nuestra Iglesia, saliendo de su anacrónico y torpe coselete tradicional, se pusiese en el nivel social, intelectual, estético y político del catolicismo europeo? ¿Por la frivolidad —para mí indudable— de Alfonso XIII? ¿Por la torpeza y el egoísmo de sus políticos, tan inteligentes algunos? ¿Por la utópica, impaciente o mal orientada ambición de los líderes del obrerismo y de los mandarines del pensamiento? ¿Por la minusvalía histórica de un pueblo sobre el cual, por obra de quien fuese, tan ancestrales y perturbadores hábitos pesaban? ¿Por la mutua coimplicación de todas esas causas? El hecho es que la monarquía de Sagun-to se hundió. O, como acaso me hubiese enseñado a decir don Marcos Pardo, mi catedrático de Latín de Teruel —Trota fuit, sonaba el texto que ahora recuerdo—, Monarchia saguntina fuit. Un loable rasgo terminal, nada frivolo ya, del antes frivolo Alfonso XIII: quiso y supo irse sin que la sangre corriese sobre el suelo de España.
Pero de lo que yo trato ahora no es de escribir un fragmento de nuestra historia, sino de relatar dentro de ella mi paulatino empeño de buscarme a mí mismo. Vengamos de nuevo a mi propia vida. A partir del 15 de abril, ésta volvió a sus cauces habituales: pisito de Meléndez Valdés, San Carlos y Hospital General, Facultades de Ciencias y de Medicina, Ateneo, cine o teatro, desembarazado peripatetismo urbano. Todo a su antiguo carril. Normalidad en las clases. Descubrimiento, per azar, de la indudable veta arnichesca —Arniches, retratista, educador y moralista del pueblo madrileño— que había en la masa republicano-socialista de la ya ex-corte. Aquel menestral que, como yo, estaba comprándose unos zapatos en la calle de Fuencarral y comentaba así lo sucedido: «Total, que se ha ido Romanones. ¡Vaya una cosa! ¡Si su padre siempre dijo que lo mejor que el hombre tiene es su pata coja! » Diaria y regocijada algazara en la «cacharrera» del Ateneo y discursos de circunstancias en su Salón de Actos. Un día, único momento en que yo le he visto con mis ojos, Unamuno, vehemente, extremado, traza ante miradas atentas y oídos devotos una cruel
100
caricatura del Dictador. Otra tarde, creo que ante una asamblea de secretarios judiciales, Fernando de los Ríos, con relamida elocuencia de profesor metido a tribuno, canta la importancia funcional de quienes le están escuchando. Marañón, todavía más monstruo sagrado que en el otoño precedente, da el alto ejemplo de seguir cumpliendo con la misma dedicación la cotidiana rutina de sus deberes hospitalarios. Y también Sanchís Banús, al cual ya me he acercado yo con la carta de Iranzo. ¿Suave y progresiva nacionalización social de la recién nacida República?
De pronto, la quema de iglesias y conventos del 11 de mayo. Cronológicamente, «el primer problema» de la República, según el certero y no sospechoso dictamen de Ramón Ta-mames. ¿Por qué aquéllo? Discútanlo los historiadores. Yo diré lo que vi, lo que no vi, lo que sentí, lo que pensé. Vi —vimos, más bien; juntos estábamos varios compañeros sobre un desmonte del tercer trozo de la Gran Vía— cómo ardía el convento de los jesuítas de la calle de la Flor, y cómo era bien pequeño el número de las personas que perpetraban la fechoría, y cómo los agentes del orden público contemplaban impávidos e inmóviles el suceso. No vi que ningún católico militante —pocos hubiesen bastado para que todo quedase en nada, si actuaban con verdadera resolución— tratase de impedir lo que allí estaba aconteciendo. Sentí, como luego Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, que todo aquello era «un hecho repugnante», la expresión de «un fetichismo primitivo o criminal», y —ahora, según Unamuno— una acción «injusta y miserable». Pensé, en fin, que socialmente no podía esperarse gran cosa de una Iglesia cuyos fieles, yo entre ellos, no eran capaces de defender con pública firmeza y a tan poca costa lo que en la ciudad más propio les era, los lugares de su culto; y, por otra parte, que acaso para esa misma Iglesia fuese oportuno un serio y amplio examen de conciencia ante la conducta religiosa de «su» pueblo, el pueblo que durante siglos ella había educado, aunque tan «repugnante», «injusto» y «miserable» fuera lo que con sus templos entonces estaba haciendo.
101
Algo más vi y oí esa mañana. Como curioso de -la vida en torno, yo sabia que en una de las casas de la Gran Vía próximas a nuestro observatorio callejero tenía sus oficinitas La Conquista del Estado; y aun cuando nunca había entrado en ellas, me decidí a subir, para pulsar por mí mismo el estado de ánimo de las personas que allí hubiera. Con los brazos cruzados sobre el pecho, mussolinianos el gesto del rostro y la actitud del cuerpo, el propio Ramiro Ledesma Ramos se hallaba ante un ventanal, contemplando el contorno del incendio. «¿Qué les parece a ustedes todo esto?», pregunté. «A nosotros, ni nos va, ni nos viene. Que se defiendan ellos», respondió olímpico este segundo Ramiro. Era sincero y, como antes he dicho, no le faltaba la razón. Yo volví a la calle y me reuní con mis expectantes y consternados compañeros.
Verano de 1931: vacaciones en mi pueblo natal. Pese a las jornadas del 10 y el 11 de mayo, la República se consolidaba. Otoño subsiguiente: más asidua asistencia al servicio neuropsi-quiátrico de Sanchís Banús, con la resuelta decisión de seguir ese camino profesional. Ya en Murcia Román Alberca, figura principal en torno al maestro era entonces Dionisio Nieto, hoy distinguido psiquiatra en México. Con él compartían las tareas del servicio Llopis, Abaunza, Bustamante, Troyano... Uno de tantos grupos de trabajo lamentablemente aventados por nuestra guerra civil. Como aprendiz recién incorporado, yo hacía alguna historia clínica, oía a los demás, comenzando, naturalmente, por el siempre agudo y orientador Sanchís Banús, y hablaba poco. Me molestaba tanto la madrileña autosuficiencia, petu
lante a veces, de varios, como la leve agresividad republicana de algunos. Aunque mi sinceridad parezca jactancia retrospectiva, diré que me consideraba intelectualmente superior a todos ellos, incluso en el campo del puro saber psiquiátrico —con cualquiera podría habérmelas, pensaba yo, ante un texto de Kraepelin o Bleuler—, y no toleraba bien mi por lo demás tan obligada situación de principiante. ¿Hasta cuándo y con qué perspectivas tendría que seguir así?
Más exigente conmigo mismo, más penetrante y severo en
102
la contemplación de mi propia vida, ahora pienso que acaso mi insuficiencia en el ejercicio clínico tuviese parte importante en la génesis de ese habitual malestar en mi conciencia. ¡Si yo no había hecho nunca una punción lumbar, si no sabía ver, lo que se dice ver, un fondo de ojo! ¡Si nadie me había enseñado a hacer la más sencilla de las preparaciones histopatológicas! ¡Si yo...! Nada más fácil que proseguir enunciando los motivos de este tardío Kyrie eleison médico. El hecho es que poco a poco fue surgiendo en mi espíritu el proyecto de instalarme en un mundo psiquiátrico científicamente superior al madrileño —grave error, porque nadie debe comenzar sus «años de peregrinación» sin haber hecho a fondo, donde quiera que se encuentre, sus «años de aprendizaje»—, para alcanzar cuanto antes el nivel a que científicamente me fuese dado llegar. ¿Dónde? ¿En Marburgo, junto a Kretschmer? ¿En Berlín, al lado de Bonhoeffer? ¿En Munich, con Bumke, o tal vez al arrimo de la célebre Forschungsanstalt} Un bilbaíno, Achaerandio, que trabajaba en la Neue Klinik vienesa y estaba de paso entre nosotros, me dijo: «¿Por qué no te decides por Viena? El nivel de la psiquiatría es allí estupendo —bien lo sabía yo—, y la vida bastante más barata que en Alemania». Me convenció. Recurrí a los buenos oficios de don Juan Peset, obtuve de la Junta para Ampliación de Estudios consideración de pensionado, solicité de mi padre una ayuda económica- complementaria —muy honda emoción me trae de nuevo el recuerdo de la generosa, desmedida confianza que en mí tenía mi padre—, y a Viena marché poco después de las vacaciones de Navidad. Una nueva etapa comenzaba en mi vida cuando, tras aquel interminable viaje por Barcelona, Ginebra e Innsbruck, el gélido aire matinal de la vienesa Westbahnhof pinchaba inclemente la piel de mis mejillas. Aunque allí todavía no hubiera de ser yo el que yo vagamente quería ser.
103
EPICRISIS
A Unamuno le debo la noticia de un sutil descubrimiento psicológico de mi colega Oliver Wendell Holmes: que en cada Juan hay tres Juanes distintos, el Juan que él cree ser, el Juan que los demás creen que es y el Juan que él es real y verdaderamente.5 De manera análoga, añado ahora yo, en todo hombre que con cierta exigencia recuerda su propio pasado hay y entre sí tácitamente dialogan tres personajes: el que antaño factualmente hizo lo que hizo, el que, por dentro de eso que hizo, él entonces pensaba y quería ser, y el que, desde el superior nivel biográfico en que tiene lugar esa faena memorativa, a sí mismo se está mirando y juzgando. En este caso: el mozo actuante que en el Madrid de 1931 se condujo como en las páginas precedentes ha quedado dicho, el mozo reflexivo que desde el interior de sí mismo entonces decidía, contemplaba e interpretaba su propia conducta, y el ya no mozo que en este momento mira, procura comprender y en definitiva juzga su propio pasado. El actor de una vieja pieza teatral, el satisfecho o insatisfecho autor de ella y el juez, que ahora, desde su ya declinante madurez, severa o indulgentemente comprende y sentencia al actor, al autor y a la obra misma.6
5. Un cuarto Juan habría que agregar, prolongando pirandeliana-mente esa enumeración: el imaginado Juan que el Juan real cree que los demás creen qtue él es. Porque, en cierta medida, también está siendo uno lo que en su opinión están creyendo y pensando de él quienes le rodean. Cosí sonó io, se cosí vi pare, diría tal vez el propio Pirandello.
6. Amplío así, en cuanto que estas breves consideraciones esbozan una doctrina del autorrecuerdo, la teoría de la autocomprensión que, con la antropología de Zubiri como base, be expuesto en La relación médico-enfermo y en Teoría y realidad del otro. A la trina unidad que forman el agente-paciente, el actor-espectador y el autor-hermeneuta de sí mismo, añado ahora un necesario momento nuevo: el juez-comprensor. Todo recordador de sí mismo es también comprehensor de su sucesiva realidad pretérita, en el sentido latino del vocablo.
104
Si he logrado dominar satisfactoriamente la inevitable «plasticidad del recuerdo» de que hablaron Machado y Mairena —«deformación catatímica de la experiencia pasada», dirían los psiquiatras que yo por entonces estudiaba—, el actor hablaría así: «Hago, ya ves, lo que a mi papel corresponde. Soy alumno de unos cursos universitarios, los últimos de mi vida, y holgadamente los he despachado. Con un par de tesis doctorales, puedo hasta ser dos veces doctor. He tenido la ocasión de contemplar de cerca el magisterio de las dos máximas figuras de la medicina española, Marañan y Jiménez Díaz, y a las dos me he acercado con fruto. Me ha sido posible asistir a un giro importante, tal vez decisivo, de la historia de mi país, y en el trance me he conducido según mi leal manera de concebir la vida; más aún, he procurado entender con cierta lucidez lo que en torno a mí acontecía. Soy joven, tengo disponible el ánimo hacia el futuro y salgo, valga el anacronismo léxico, con una muchacha en la cual estoy viendo mi futura mujer. Me he adscrito a un equipo neuropsiquiátrico con la intención de preparar por esa vía mi porvenir científico y profesional. Leo lo que puedo. Como cada hijo de vecino, voy de cuando en cuando al cine y al teatro. Dentro de mi mundo, en suma, vivo desempeñando mi papel en el mundo. ¿Qué más puedo decir?»
«Como actor, efectivamente, nada —le responde, hechas de nuevo las anteriores salvedades, el autor de la pieza—; pero a lo que cuentas, qué otra cosa que contar puedes hacer tú., no siendo sino actor, algo debo añadir yo desde dentro de ti mismo; yo, que soy aquél con quien tú te encuentras cuando no quieres limitarte a mirar la figura de lo que haces y dices, y pretendes llegar hasta la fuente misma de tus acciones y tus palabras; yo, aquél en quien únicamente puede hallar tu propio yo la consistencia que le falta. A través de ti, actuando contigo, yo he querido y voy queriendo hacerme a mí mismo. ¿Cómo? ¿Creando modos de ser hombre originales y valiosos, útiles para la vida de los demás o ensalzadores de su realidad propia? No. Bien quisiera que fuese así; pero yo, el yo que ha inventado y va a seguir inventando el tuyo, no llego por des-
105
gracia a tanto. Acaso en el futuro... Te diré el sentido de lo_ que en el mundo y en tu mundo tú has hecho: contigo, mediante tus acciones y tus palabras, no he pasado de responder libremente a las diversas y sucesivas situaciones que ese mundo me ha impuesto o me ha ofrecido; y mi originalidad, que de ella nunca carece por completo quien como persona cabal habla y actúa, no rebasa la que mi individual carácter, el troquelado que mi educación ha impreso sobre mi constitución, haya puesto en la particular figura de cada una de mis respuestas. Tú has hecho lo que has hecho en cuanto que contigo he ido respondiendo yo a lo que el destino, o el azar, o una indiscernible mixtura de los dos, han puesto día tras día ante mí. Como autor de la pieza que tú has representado, yo he sido, en suma, una persona responsiva y responsable. Pregunto ahora: ¿no es esto bastante?»
Y el juez ante el cual uno y otro, el actor y el autor, desde su penumbrosa lejanía comparecen, el hombre que yo ahora estoy siendo, dicta así su sentencia: «Soy, amigo autor, el yo en que con el paso del tiempo tú, no sé si queriéndolo o sin quererlo —¿recuerdas Time and the Conway s, de tu colega Priestley?—, has venido a dar. Por tanto, quisiéraslo entonces o no lo quisieras, estas dos cosas soy para ti: por una parte, tu verdadero y definitivo yo, ese que al fin iba a quedar, mejor, ese que al fin iba a ser hecho entre todos los que en 1931 eran para ti posibles; por otra, la persona que padece o goza la actual consecuencia de lo que tú con tus respuestas y tus iniciativas parcialmente hiciste. Responsivo, sí, lo fuiste. Desde luego. Pero responsable, entendido este término en el más fuerte de sus sentidos, varón, por tanto, que respondiendo de sus propios actos se muestra capaz de justificarlos, ¿puedes decirme que lo fueras? Con esa serie de respuestas a tu mundo, salvadas las poquísimas en que formalmente te comprometiste con tu propio futuro, tú fuiste autor de ti mismo limitándote a ser espectador y crítico de lo que en torno a ti mismo había: libros que tú no habías escrito; médicos que de veras hacían medicina; hombres que con fortuna o sin ella, recta o torcidamente, que aho-
106
ra esto no importa, se esforzaban por cambiar el destino de su pais; y dando marco a todo eso, situaciones y sucesos varios... Sí: respondiste contemplando, contemplaste sin comprometerte, disfrazaste de crítica tu laxitud, acaso tu inacción, y al fin, aún tan joven, comenzaste a hacer un hábito —a la postre, cómodo— de tu propia perplejidad. Y el mero espectador, el que ante el mundo en torno no sabe o no quiere responder sino contemplando, ¿qué es en el fondo, amigo autor, sino un evadido, un perezoso o un cobarde? En tu fuero interno decías —te decías— querer ser homo theoreticus, y olvidabas lo que, aún sin haber leído a Aristóteles, tantos saben-, que únicamente cuando es perfección de la praxis posee verdadera autenticidad la theoría. Con otras palabras: que ésta, la teoría, exige la previa faena de aprender con suficiencia las técnicas que a ella corresponden, hacer una punción lumbar o leer con precisa corrección un texto antiguo. Sólo por la vía de la tekhne. sólo nor la senda de un saber hacer sabiendo por qué se hace aquejo aue se hace, seguiré con el más actual Aristóteles, se debe llegar a la theoría de aquello sobre que ese saber hacer actúa, una sustancia química, un alma enferma o el contenido de un libro. El modesto contemplador crítico y perpleío que tú entonces fuiste, ¿lo hizo así?»
El autor: «En lo más hondo de mi alma sentía vo la dura verdad de lo aue ahora me estás diciendo. Vero contemplando v criticando con perplejidad —modestamente, lo sé— aauello a lo cual vo iba respondiendo, ¿no crees aue también, concédeme al menos la merced de este también, me estaba buscando a mí mismo? Aunque tú, desde tu superior altura, pienses aue lo hacía muv tímida v torpemente...»
El iuez: «Es cierto, y ahí está el único portillo abierto hacia tu redención. Te espero.»
107
CAPÍTULO I I
NO SOLO PSIQUIATRA
En plena decadencia económica, aunque vencidas ya el hambre y la desesperación que siguieron a la Primera Guerra Mundial, la Viena de 1932 seguía siendo sombra de lo que fue. Realidad, sí, umbrátil y decaída, pero todavía llena de muy calificados atractivos; especialmente para un joven sediento de Europa, que así nos sentíamos entonces los españoles de mi formación y mi edad, pese a la obra intelectual de nuestros padres y abuelos.1
Qué exquisita y sorprendente lección de cultura europea .me dio, ya el mismo día de mi llegada, el Café Herrenhof, centro de reunión de los médicos españoles que estudiaban en Viena. Dentro de un ambiente cómodo y finamente cuidado, de cuyo aderezo formaba parte un pequeño anaquel con el gran diccionario enciclopédico de Brockhaus y varios libros más, por un schilling, poco más de un peseta, uno tenía derecho a todo lo que sigue: un Schalegold (una taza de café exprés), servido en bandeja de plata y acompañado de un pequeño vaso de agua
1. No contando los durísimos años de la inmediata posguerra, la etapa anterior de la gran ciudad danubiana fue la sobremadura, levemente podrida, pero riquísima Viena franciscojosefina que tan bien describen A. Janik y St. Toulmin en La Viena de Wittgenstein; la «Ka-kania» (por todas partes el epíteto Kaiser-königlich) de Robert Musil.
109
fresca, la deliciosa agua vienesa, que el camarero renovaba cuando era necesario; el uso del anaquel antes mencionado; la libre lectura de los diarios y las revistas ilustradas más importantes de Europa; el no menos libre estudio, si así lo pedía la mente, de los más valiosos semanarios médicos del mundo germánico (la Kli-Wo, la Wiener, la Deutsche, la Münchener, la Schweizerische); permanencia no limitada. ¡Qué maravilla! Era increíble que económicamente pudiera sostenerse con tal alarde de dones la cultura del ocio.
Con irregularidades en la asistencia de quienes lo formábamos, el grupo español mantenía constante su diaria asistencia al Café Herrenhof. Durante aquellos meses lo integramos Juan Rof, que entonces hacía medicina interna y anatomía patológica, se empapaba profunda y sutilmente de la tradición reciente y del espíritu de Viena —ciudad que había de ser en el futuro una de las más entrañables patrias de su alma— y de cuando en cuando traía consigo a la escultora rumana Olga, hoy su mujer; el psiquiatra Enrique Escardó, con su taciturno e inteligente humor irónico; Luis Fanjul, discípulo de Pittaluga en Madrid, y en Viena de Löwenstein, a cuyo lado aprendía el cultivo del bacilo tuberculoso; el oftalmólogo catalán Casanovas; dos gastroenterólogos, el canario Carlos Marina y el mallorquín Brazís, eminentes hoy, respectivamente, en Madrid y en Palma; el traumatólogo Gimeno, ahora tan acreditado en Barcelona; yo mismo. Con todos nosotros hicieron excelente relación varios argentinos: el pediatra Genaro García Oliver, der Vater, en el coloquio amistoso, a quien su holgada posición económica permitía invitarnos a Kaffee mit Kuchen en sus cómodas habitaciones de la Skodagasse; el «negro» Santillán, vicecónsul, correntino mestizo con dotes de payador pampero; el urólogo Gorodner ...Este, que vino a Viena desde la clínica de Marion, nos contaba cómo el patron parisiense regresó a su servicio desde Roma, a donde había sido llamado para explorar la próstata de Pío XI: «Besen ustedes este dedo —decía a sus asistentes mostrándoles el índice de la mano derecha—; el interior del Vicario de Cristo ha sido acariciado por él...»
110
Pero vengamos a mí mismo. Comencé hospedándome en una habitación de la Mariannengasse, junto al glorioso y vetusto Allgemeines Krankenhaus («Hospital General»), que previamente a mi llegada mi amigo Achaerandio me había alquilado en la casa de un modesto matrimonio. Contarme la vida en su añorada Viena de Francisco José —«Es war einmal ein König», «Erase una vez un rey», rezaba la leyenda de unas bonitas tarjetas postales de Schönbrunn, muy vendidas entonces— era para los dos viejos, creo, la tarea más grata de su pobre jornada. Como a un hijo inesperadamente venido de la «soleada España» empezaron a quererme. Para mejorar mi instalación accedí algo más tarde a la sugestión de Luis Fanjul, y juntos nos trasladamos a la casi elegante y muy vienesa vivienda de la mujer —creo que separada; a él no se le vio nunca— del viejo compositor de óperas von Weingärtner, en la Langegasse, también muy próxima a las clínicas universitarias.
Entre estas, la neurológica y psiquiátrica fue el centro de mi atención. Reciente la jubilación de Wagner von Jauregg, director de ella era entonces Otto Pötzl, de tanta autoridad en el dominio de la patología cerebral; y en torno a su centro trabajaban varios hombres de extraordinaria calidad científica-Schilder, von Ecónomo, Gerstmann, Kauders, Dattner... Lejos ellos de la psiquiatría universitaria, lejos la psiquiatría universitaria de ellos, Freud y Adler, que para mí habían sido y seguían siendo autores leídos, no fueron —ahora lo siento— maestros visitados; pero su extrapsiquiátrica influencia sobre la total medicina vienesa, hable por sí sola la publicación del libro colectivo Psychogenese und Psychotherapie körperlicher Symptome, dirigido en 1925 por el urólogo O. Schwarz, me permitió ampliar en mi mente la severa y fecunda, aunque limitada orientación neuropatológica de la cátedra de Pötzl.
Psiquiatra incipiente y nunca psiquiatra consumado, a la atmósfera médica de aquella Viena debo yo •—más como antro pólogo de la medicina que como especialista en «enfermedades mentales»— toda una gavilla de bienes intelectuales. Esquematizando notariescamente las cosas, cuatro me atrevería a desta-
111
car: 1.a La tendencia a no perder de vista, contra el restrictivo proceder de tantos nosógrafos y fenomenólogos de la psiquiatría alemana de la época, la relación entre la enfermedad mental, por una parte, y la anatomía y la fisiología del cerebro, por otra. Frente a lo que sugiere el nombre alemán de tal enfermedad, Geisteskrankheit {Geist, espíritu), no es el «espíritu» lo que en ella enferma. 2.a La visión del psiquiatra como médico, esto es, como hombre cuya misión propia no consiste tan sólo en «conocer» científicamente la enfermedad, sino en técnicamente «curarla». Tal había sido la significación última del gran descubrimiento de Wagner von Jauregg, el tratamiento de la parálisis general progresiva mediante el paludismo. 3.a La ruptura con el fatalismo que respecto de la enfermedad mental imponía la habitual ortodoxia nosográfica y heredo-patológica (Kraepelin, Rüdin, Luxenburger), a favor de una idea de ella más dinámica y biológica. Como en el hombre mentalmente sano, en el hombre mentalmente enfermo se combinan genéticamente entre sí la constitución heredada y la constitución adquirida —medio, formación, biografía—,2 y acaso sea éste el factor más importante en la producción del trastorno padecido. La contribución del psicoanálisis al hecho de esta ruptura —tan fecunda también en consecuencias terapéuticas— no puede ser más evidente. 4.a La propensión a considerar toda enfermedad humana, hasta las que más puramente corporales parecen ser, como la consecuencia de un proceso a la vez somático y psíquico, psicosomático. No poco hizo en este sentido el director del libro antes mencionado, un urólogo a quien por sus aficiones antropológico-filosóficas llamaban en Viena Urosoph, «urósofo».
Quiere esto decir que la influencia de Viena sobre mi formación fue más ambiental que técnica. En Viena conocí por dentro —pese a la indudable decadencia que ya entonces su-
2. El lector avisado percibirá que estoy empleando el término «constitución» en un sentido mucho más amplio que el habitual en los libros de biología y patología y —en el orden del saber científico-positivo— mucho más próximo al filosóficamente acuñado por Zubiri en Sobre la esencia.
112
fría; bastaba comparar la Neue Freie Presse de 1932 con lo que ese diario había sido en el tiempo de Hugo von Hof mannsthal y del joven Stefan Zweig— una de las puntas de vanguardia de la cultura europea; me acerqué en la Facultad de Filosofía al sugestivo magisterio histórico-artístico de Strzygowski y a la huella del eminente magisterio psicológico de Karl Bühler; descubrí la posibilidad de una medicina más integral y profunda que la enseñada en Madrid por Marañón y Jiménez Díaz; contemplé en el aula de Julius Bauer la realización actual de uno de los grandes modelos, el vienes, de la «lección clínica»; pude saber, visitando el Instituto de Medicina legal —la perspectiva de volver al lado de don Juan Peset seguía para mí vigente—, lo que es una autopsia correctamente hecha. Muy bien recuerdo la maestría disectiva de Anton Werkgärtner, que pronto había de suceder al gran maestro Albin Haberda, mientras dictaba al mecanógrafo, con clara voz y perfecta sintaxis germánica, todos los pormenores de la pesquisa médico-forense: «...y en el interior del ventrículo izquierdo, una pequeña cantidad de sangre, en parte líquida y en parte coagulada.» En Viena, en fin, comprobé una vez más mi entera incapacidad para la que suelen llamar «vida práctica». Desde Madrid, el novio de mi hermana me sugirió la posibilidad de ganar algún dinero suplementario contratando en Viena, entonces uno de los centros del comercio europeo de huevos, la adquisición de alguna partida para España. Me dio por correo las instrucciones pertinentes, creía ser un conocedor de la materia, y con ellas en la mente fui a visitar a un judío, ma-croasentador o euroasentador, por lo que me habían dicho, de la mercancía en cuestión. Allá por el extremo de la Leopoldstadt, junto al nada azul Danubio, vivía mi hombre; el cual escuchó atentamente la propuesta, se informó con mucha cortesía sobre lo que yo estaba haciendo en Viena y resolvió el asunto dicién-dome con toda seriedad y como continuando el célebre humor burlesco de su paisano y cofrade Karl Kraus: «Von Köpfen, lieber Freund, verstehen Sie sicherlich viel; von Eiern aber, gar nichts»; «De cabezas, querido amigo, entenderá usted mucho;
113
8 . - - DESCARGO DF. CONCTFN'CIA
pero de huevos, ni palabra». Así terminó mi osada aventura oológica.
Balance final de mi experiencia vienesa, el que con otras palabras antes consigné: más formación general que producción especializada. ¿Qué hubiera sido mejor para mí: hacer lo que efectivamente hice o, como entre españoles era práctica general, pedir a Pötzl a poco de llegar un tema de trabajo, aplicarme a él e intentar luego que sus resultados fuesen la base de una tesis doctoral? A corto plazo, no hay duda, el segundo término del dilema era el preferible; vistas las cosas desde lo que en el futuro iba a ser mi vida, tal vez lo fuese el primero.3 Pero el imperativo que preside esta exploración memorativa de mí mismo, ejercitar una autovisión honesta, sincera y penetrante de mi conducta pretérita, me obliga a preguntar: en la determinación de esa conducta mía, ¿no tendría algún influjo, junto a la ingénita tendencia de mi alma a la mera información y a la comprensión teórica de lo visto o leído, mi mala, mi radicalmente mala educación médica; mi ignorante perplejidad ante el espectáculo de un fondo de ojo o ante el ruido de un corazón enfermo, mi escasa afición a dialogar pacientemente con un enfermo acerca de los entresijos de su enfermedad?
En estas cavilaciones andaba yo, cuando mi amigo Marco Merenciano me hizo saber que en el Manicomio de Valencia había salido a oposición una plaza de médico de guardia. Poca cosa, desde luego; pero acaso suficiente para resolver inicial-mente mi problema profesional y para acercarme, mirando hacia el futuro, a la Facultad de Medicina de que yo había salido y a la cátedra de que fui alumno interno. ¿Por qué no probar?
3. Muy lejos me hallaba yo entonces de la disciplina a que por fin vino a parar mi destino académico, la Historia de la Medicina, uno de cuyos máximos cultivadores de aquella época, Max Neuburger, tenía su sede en Viena. Neuburger no pasaba de ser para mí un nombre leído el curso anterior en la traducción castellana de la History of Medicine, de Garrison. Mi acceso al saber hístórico-médico llegó —luego diré cómo— seis años más tarde.
114
Firmé desde Viena mi solicitud, esperé a que los ejercicios fuesen convocados y, llegado el momento, volví a España para pagar en ella el más hispánico de los tributos al ejercicio de la vida civil: hacer oposiciones.4
Hice las mías desde una pensión de la calle Mossén Femares, llenos los ojos de páginas de Kraepelin y Bumke y perforados los oídos por fragmentos zarzueleros del maestro Serrano, una y otra vez trompeteados por las gargantas del estamento ancilar —escribiría Pérez de Ayala— de toda la vecindad. Confiaba en mi buen éxito; sinceramente creía y sigo creyendo que en aquella lid era yo el mejor. Pero la amistad y la camaradería de Emilio Mira, factótum del tribunal, con otro de los opositores, pudieron más que el Kraepelin y el Bumke de mis veinticuatro años. El fracaso me deprimió. La pregunta: «¿Qué haré?» surgía otra vez en mi alma, ahora con cierto ribete de angustia. No podía volver a Viena. La aventura de la práctica profesional era descabellada. Optima solución de mi problema hubiese sido el acceso a la auxiliaría de Medicina legal, a la sazón vacante en Valencia. Creo que para don Juan Peset no- habría resultado ingrato tenerme de nuevo a su lado y ayudarme en el doble camino de la Medicina legal y la Psiquiatría. Por razones que no son del caso, cierto interés predominó
4. Algo importante sucedió en mi vida cuando regresé a España: mi descubrimiento de Venecia. Las poquísimas pesetas que me quedaban en Viena decidí gastarlas visitando una ciudad que desde niño me atraía con enorme fuerza En el tren coincidí con un modesto viaggiatore di capelli, y con mi pobre y macarrónico italiano de entonces le pedí las señas de una pensión barata. Barata era, desde luego, la que me recomendó, y proporcionadamente pobre e incómoda. Pero, ¿qué importaba eso, si uno estaba en Venecia, la única ciudad —no conozco Estambul, ni Hong-Kong— capaz de embriagar por sí misma a cualquier alma sensible? En efecto, con una suetre de embriaguez estética, que acaso culminara cuando me perdí en la red de los canalillos arremansados y minúsculos jardines privados más allá de la Academia, en torno a la famosa Locanda Montin, la paseé, hasta extenuarme, por todos sus rincones. En mi biografía de hombre occidental, ya lo he dicho, un suceso estético de primer orden, repetido luego cuantas veces he vuelto a la capital de la Serenísima.
115
sobre cierta amistad, y también esta posibilidad se me vino al suelo.
Apremiado por la necesidad, acepté una auxiliaría de Ciencias en el recién creado Instituto-Escuela de Valencia. Principales pioneros de éste fueron Rafael Martínez (Geografía e Historia), Angel Lacalle (Gramática y Literatura) y Pedro Ara-negui (Ciencias Naturales). En el Colegio de San José, incautado a los jesuítas tras su expulsión de España, tuvo inmediatamente su sede. Fui yo el primero en recorrer algunas de las muchas estancias del gran edificio; lo cual, por una parte, me permitió salvar cierta cantidad de breviarios y misales abandonados, que entregué a la Archidiócesis, y me obligó, por otra, a contemplar bajo sus respectivas y deshechas camas, llenos de aguas mayores y menores, todos los orinales de la comunidad. Los buenos padres quisieron despedirse de su casa diciendo a los nuevos ocupantes: «¡Ahí os queda eso!» No desempeñé mucho tiempo este empleíto. Por mediación de mi futuro suegro me ofrecieron en Sevilla la oportunidad de ganar médicamente bastante más dinero, y a Sevilla me fui.
Años llevo con el propósito de dar expresión escrita a tan inesperada y memorable parte de mi vida. Se trataba de ocupar una pla2a de médico en la Mancomunidad Hidrográfica del Guadalquivir. El sueldo era bueno y existía la posibilidad de ahorrarlo casi íntegro; a costa, eso sí, de un duro trabajo en plenísimo campo. Había que residir a veinticinco kilómetros del poblado más próximo, en el centro geométrico del triángulo que en la provincia de Sevilla forman Castilblanco de los Arroyos, Almadén de la Plata y El Pedroso, y hacia la mitad del ondulante trazado, paralelo al río Viar, del canal en construcción que hoy riega los llanos comprendidos entre ese río y la Ribera de Cala. Como de treinta kilómetros era la longitud de la línea sinuosa y discontinua de las obras, y como de tres mil el número de las personas que iban construyendo los varios tramos y los acueductos del canal mencionado. Pues bien, mi personal misión consistía en atender médicamente a esa considerable masa humana —obreros con sus familias, que aquí y
116
allá se apiñaban en grupos de improvisados y rústicos chozos— y, sobre todo, en combatir una enfermedad hasta ayer mismo casi inevitable en los campos andaluces: el paludismo.
En tres casitas, construidas durante la Primera Guerra Mundial para explorar un subsuelo carbonífero y abandonadas luego, sin luz eléctrica ni agua corriente, nos alojábamos los miembros del equipo directivo. En una de ellas, el grupo técnico: don Arturo Zoffman, sueco hispanizado; en el Malmö de su infancia había sido compañero de Greta Garbo, vino de joven a Sevilla, en Sevilla se casó, y con su robusta apariencia de vikingo y su eficaz seriedad escandinava aunaba muy armoniosamente la competencia técnica en la dirección de obras hidráulicas y la fonética de San Juan de Aznalfarache; Lloréns, el capataz, un alicantino de mucho mundo, más listo que el hambre; yo mismo. Contigua a la nuestra, otra, en la cual residían los mozos a nuestro servicio y tenían su cuadra los caballos. Como a trescientos metros estaba la" tercera, habilitada para cuartel del destacamento de la guardia civil que, bajo el mando de un sargento, aseguraba el orden público a lo largo de aquella serpenteante cinta humana. Aguas arriba de nuestro cuartel general, quince kilómetros de tajos sucesivos, hasta las proximidades de la raya de Badajoz; aguas abajo, otros tantos de línea laboral, hasta las tierras ya ribereñas de Cantillana del Río.
En conjunto, la nuestra era una vida de western andaluz, sin saloons, sin «colts» al cinto y con un machucho, pacífico e ibérico sargento de la guardia civil como sheriff. Había que oírle contar sus nocturnas aventuras conyugales cuando volvió a su puesto rural, tras la permanencia en Madrid que le impuso la huelga revolucionaria del 17, y trató de introducir en sus relaciones sexuales algo que en esa ocasión había aprendido: el empleo anticoncepcional del preservativo. El trabajo, ya lo he dicho, no era precisamente suave. Nos levantábamos con la luz del día, montaba cada cual su caballo respectivo, y todos salíamos hacia nuestras tareas. Salvo en los días consagrados a la quininización profiláctica, yo debía recorrer en jornadas alternas, aguas arriba o aguas abajo, las dos mitades del trazado
117
de la obra; como treinta kilómetros a caballo, entre la ida y el regreso. A lo largo de mi recorrido, tomaba a los presuntos palúdicos muestras de sangre, palpaba bazos de niños y atendía lo mejor posible —lo menos mal posible— a enfermos de lo que fuere, paludismo, colitis infantiles, «Dortó, que er niño zuerta mucho forraje», o esguinces articulares de los adultos, «deguinse». Hacia las dos de la tarde regresábamos a nuestra residencia casi deshidratados, fue tórrido aquel verano, comíamos las ruralísimas viandas que allí podían prepararse, dormíamos la breve siesta que el sudor nos permitiera, nos bañábamos in puris naturalibus en una poza del río contigua a la casa y conversábamos un rato. Así llegaba la oscuridad de la noche; y para mí, con ella, el tormento chino de la jornada.
Se trataba del examen microscópico de las muestras de sangre tomadas por la mañana. Todo iba bien hasta después de la tinción de esas muestras; lo malo venía luego. Disponía yo de un excelente microscopio Leitz; pero la carencia de alumbrado eléctrico me obligaba a usar un aparato «Petromax» para la inspección de las preparaciones. La luz, ciertamente, era muy buena; tan buena, que al momento atraía verdaderos enjambres de insectos, con la enojosa consecuencia de que algunos extendieran un poco la órbita de su revoloteo y quedasen pegados sobre el aceite de cedro de la inmersión. La metódica exploración de las veinte o treinta gotas de sangre a que por término medio daba lugar la recolección de la mañana no duraba menos de hora y media; y sumados entre sí los efectos sudoríficos del calor ambiente, el radiante ardor de la lámpara iluminadora, la tensión anímica consiguiente a la pesquisa y el constante ejercicio manual que exigía la defensa contra la invasión de los insectos, tal indagación microscópica terminaba siendo el tormento chinó de que antes hablé. Menos mal que su ulterior utilidad terapéutica compensaba con creces el esfuerzo.
Más movido y pintoresco era el que requerían de nosotros —yo tenía a mi servicio dos practicantes, uno instalado en el tramo noroeste de las obras, por el término de Almadén de la
118
Plata, y otro en el sureste, cerca ya de Cantillana— las jornadas de la quininización profiláctica. La ingestión de quinina produce con frecuencia algunas molestias; y la gama de los ardides para la administración del fármaco a aquella humildísima, analfabeta masa rural andaluza, no tenía fin. A mí, médico, me respetaban; a los practicantes, no tanto. A galope tendido llegó cierto día hasta mí uno de ellos, sevillano de nación y muy simpático de carácter, contra cuya benéfica quinina se habían alzado navaja en mano todos los varones de un tajo de su jurisdición. Aunque mi intervención pacificadora cerca de los rebeldes fue eficaz, no hubo manera de retenerle en las obras, y a Sevilla marchó para siempre aquella misma tarde.
En tres dominios puede distribuirse el poso vital de mi inolvidable experiencia junto al río Viar: el médico, el sociológico, sociopolítico, más bien, y el estrictamente personal.
Obligado al comienzo por el peso de la circunstancia y por la conciencia del deber ante un compromiso libremente adquirido, exteriormente ayudado poco más tarde por el cursillo técnico a que asistí, bajo la dirección de Sadí de Buen, en la estación antipalúdica de Navalmoral de la Mata, la estancia en el canal de Viar me abrió el horizonte de la malariología. No llegué a ser un malariólogo, desde luego, pero como tal supe actuar con suficiente decoro técnico. Gran recuerdo el de mi estancia en Navalmoral, y desde allí, por extensión, en toda la provincia de Cáceres. Me adscribí a un cursillo intensivo organizado por la Sociedad de Naciones; y ante la cosmopolita docena y media de los matriculados —persas, turcos, rumanos, griegos, un colombiano, un venezolano y dos españoles, uno de ellos yo—, Sadí de Buen, cuyo triste fin en la Córdoba de 1936 tan impensable nos hubiera parecido' entonces, supo acreditar el gran prestigio mundial que Pittaluga y él habían conseguido para la parasitología española. Dos sabrosas instantáneas en el viejo filme de mis días cacereños. Aquel tabernero de Navalmoral, anarquista al modo ibérico, que sólo cobraba sus viandas, las ancas de rana eran su especialidad, cuando uno se acercaba a él y formalmente le preguntaba el
119
importe de lo consumido. «¿Presentar yo una cuenta? —decía—. Eso nunca. Aquí sólo pagan los clientes si se lo dicta su liberta. Y a mí que no me vengan con fregaos mixtos (jurados mixtos) y comités parasitarios (comités paritarios)». Había que oír los comentarios de su cónyuge a esta radical concepción de la economía libertaria. Aquel paseo por el recinto de la ciudad vieja de Cáceres, con nuestra increíble visita —no sé si llamarla cervantina— a uno de sus palacios, tan dignamente alhajado como perfectamente deshabitado.5
Algo más que malariología me enseñó mí pluscuamrural práctica médica en el Viar: la situación técnica y moral en que se encuentra el terapeuta sin recursos para hacer ante el enfermo lo que a su juicio debe hacerse. Un botón de muestra. Cierta cálida noche llegó a toda prisa un mensajero para comunicarme que uno de sus camaradas de trabajo se estaba desangrando por la boca, sobre el suelo del tajo. Hice que a toda prisa me ensillaran el caballo, tomé una jeringa y los nada fiables medicamentos anticoagulantes que había en mi menguado
5. No resisto la tentación de copiar parcialmente el relato que de esa visita hace años apareció dentro de mi prólogo al libro Y al oeste, Portugal, de Pedro de Lorenzo: «Visitábamos sin rumbo —mis compañeros de curso y yo— el barrio antiguo de Cáceres, una de las joyas más sorprendentes y menos conocidas de nuestra arquitectura urbana. De pronto..., uno de los orientales expresó su deseo de conocer por dentro un palacio cacereño. Dicho y hecho. Entramos en el zaguán del más próximo... Nadie. Franqueamos la entrada del vestíbulo interior. Nadie. Ascendimos por una escalera silenciosa y oscura. Nadie. Penetramos en el salón principal: un enorme sillón de madera tallada, cuadros con pátina de tres siglos, el bargueño de rigor, la mesa perniabierta, paños y paramentos de buena ley Nadie; sólo silencio y soledad... Hubiera sido más elegante respetar el misterio de aquella alhajada desolación y salir del palacio... Uno de los persas —bajito, atabacado, cachetudo— quiso perpetuar el trance: aún le estoy viendo ante el objetivo de la Leica, retrepado el cuerpo sobre el viejo sillón, jugando todo él a ser hidalgo castellano o capitán de Flandes... La escena, tan grotesca e irrespetuosa como cirtas parodias artísticas de Cantinflas, no dejaba de ser, a la vez, una extraña rendición de pleitesía a la cultura que ocasionalmente le albergaba».
120
botiquín de urgencia, y al trote largo recorrí, por veredas irregulares y mal trazadas, los varios kilómetros que me separaban del lugar del suceso. Qué escena, santo Dios, para un aguafuerte goyesco. Sobre la desnudez de la tierra, un viejo tendido dando gritos y vomitando sangre. En torno a él, a varios metros, un círculo de silenciosos compañeros suyos, iluminando con lámparas de acetileno lo que creían un irremisible trance agónico. Con angustia en el corazón y perplejidad en la mente, saqué fuerzas de flaqueza y me acerqué al pobre paciente. Respecto del diagnóstico, no había duda: una hematemesis grave consecutiva a una úlcera de estómago y sobrevenida en el curso de una monumental borrachera. Hice lo que pude, procuré que el hombre quedase instalado entre mantas y encargué a las personas que me parecieron más solventes mantenerle en reposo durante la noche. Al día siguiente volví lleno de temor, y con enorme alivio comprobé que el peligro había pasado. Natura medicatrix, natura victrix; porque el arte de curar —mi desmedrada arr. medica— bien poco había hecho en aquella ocasión. El cuerpo del ulceroso dipsómano se libró aquella vez del macabro destino que allí pesaba sobre los cadáveres: ser transportados como un talego sobre la albarda de un borrico hasta el cementerio de Castilblanco de los Arroyos o el de Almadén de la Plata. Imposible no recordar la maniobra que Valle-Inclán llama «dar soguilla» en una vigorosa página de ha corte de los milagros.
Menos dramáticas pueden ser, pese a su primera apariencia, las intervenciones médicas a cuerpo limpio. La cosa fue esta vez en pleno día. Pasaba yo ante el tinajón del cortijo «Los Melonares», abandonado entonces, y me gritaron que una mujer estaba sin conocimiento, ya'medio muerta, dentro de las tapias de aquél. Entré y, en efecto, me encontré con el cuerpo yacente y casi rígido de la enferma, rodeado por los gritos y los lloros de un coro de plañideras. Mi pobre saber clínico no me engañó en aquel trance; se trataba de un aparatoso y vulgar ataque histérico. Mandé retirarse a todas las vociferantes, me senté tranquilamente ante la presunta moribunda,
121
le di unos cariñosos golpecitos sobre los hombros e improvisé el discurso psicoterápico que me pareció más adecuado al caso. Pocos minutos después, la inconsciente volvía en sí, se incorporaba y respondía ordenadamente a mis preguntas. ¿Qué había por debajo de aquel charcotiano accidente? Nunca lo supe; mi oficio allí no me permitía muchas sutilezas psicoanalíticas y psicosociales. Sólo puedo decir que mi glorióla mundi de hijo de Hipócrates ha tenido su ápice ese día y en el tinajón de «Los Melonares», cuando el grupo de las aspirantes a plañideras penetró de nuevo en la estancia y descubrió tan súbita e inesperada «resurrección».6
Para conocer por dentro lo que entonces era y hoy acaso siga siendo la vida de los estratos económica y socialmente in-
i'iores de la población rural andaluza, pocos documentos tan . a liosos como el que ofrecía aquella aglomeración humana a lo largo del río Viar. Rápida ruptura con los hábitos psíquicos y sociales —economía, familia, religión— que en los poblados de origen habían regido la conducta de los hombres allí aislados y congregados; establecimiento de grupos nuevos, fundados unos sobre modos diversos de la promiscuidad y surgidos otros por obra de recursos para la segregación o el prestigio •—en ocasiones, la navaja— inexistentes o soterrados en la existencia anterior de sus miembros; diversificación psicosocial entre los «serranos» (los procedentes de las tierras altas de Sevilla y Huelva) y los «campiñeros» (los venidos de los llanos próximos al Guadalquivir); todo esto y bastante más se hacía perceptible allí a cualquier mirada curiosa, por muy ajena que fuese a la preocupación sociológica. Si entonces no hubieran sido otros mis intereses y mis deberes, podría haber compuesto un bonito ensayo más o menos titulado así: «La conducta del campesino andaluz cuando el azar le aparta de sus contraintes sociales».
6. Quede aquí constancia de que la acepción andaluza de la palabra «tinajón» o «tinahón» —edificación baja, próxima a la principal de un cortijo, destinada al lavado o a otras faenas— no figura en el diccionario de la Academia.
122
Máximamente atractiva fue para mí, a tal respecto, la relación con la comunidad de trabajadores que había tomado en contrata la construcción del acueducto El Gardon, junto al cortijo antes mencionado. La regía un anarcosindicalista catalán, Tous, hombre relativamente culto y fino, que —huyendo, sin duda, de la represión anticenetista de que fueron expresión suma tres nombres famosos, Castilblanco (el de Badajoz), Arne-do y Casas Viejas— cayó con otros camaradas suyos por aquellos andurriales. Muy diestros en su oficio, todos tomaron a su cargo dicha obra y pronto encontraron el centenar largo de peones que su ejecución requería. Peones, doctrinos y bien pronto secuaces entusiastas. Había que verlos congregarse bajo un cobertizo, a la caída del sol, para oír en extático silencio cómo la voz de Tous les anunciaba un porvenir de la humanidad sin clases, sin Estado, sin tribunales y sin cárceles, con sólo la libertad, la igualdad y la fraternidad como principios rectores de la vida. Me llevé muy bien con ellos, me conmovía el espectáculo de tan ilusionada ingenuidad, y debo decir que
en ese grupo tuvo sus más disciplinados clientes la quininiza-ción preventiva. Con todo, el paludismo hizo presa en algunos, y por esa brecha vino a hundirse la generosa utopía de Tous.
En la comunidad laboral de El Gardón se había implantado el más puro y radical colectivismo económico. Los técnicos de la Mancomunidad —a su cabeza, los ingenieros Pedro Grajera y Enrique Valdenebro— medían semanalmente el volumen de la obra hecha, y a tanto el metro cúbico cobraban los operarios su retribución global. Esta cantidad se repartía por igual entre todas las personas que integraban el grupo comunitario, obreros, mujeres y niños. Pero si el fervor mesiánico de los que escuchaban las electrizantes prédicas de Tous era condición necesaria para el buen éxito del sistema, en modo alguno podía ser condición suficiente. El iluso doctrinario catalán, en efecto, no contaba con la huéspeda; en este caso, con la secular propensión del europeo meridional —y peculiar especie suya es el campesino bético— al picarismo individualista e insolidario. Menudearon las ausencias por enfermedad, se prolongaron las
123
convalecencias subsiguientes al paludismo, fue disminuyendo a chorros el número de los que para todos seguían trabajando en la obra, y al final quedó muy por debajo de una peseta al día la igualitaria prorrata de los miembros de aquella utópica comunidad de bienes. Lo cual, expresamente quiero advertirlo, no me hizo abominar del colectivismo, en el cual creía y sigo creyendo; pero sí me enseñó sobre el terreno —obvia lección— que sólo mediante una inteligente racionalización del mismo y una adecuada educación ética e intelectual de quienes en él participan puede ser realmente eficaz. No sé cómo terminaría la aventura socioeconómica de El Gardón, porque al poco tiempo de acontecer lo que ahora he relatado renuncié yo a mi empleo en el Viar. Sólo sé que el acueducto fue concluido en el plazo previsto y que sobre él corren hoy, camino de las tierras bajas, aguas represadas allá por la linde entre las provincias de Sevilla y Badajoz.
Estrictamente personal llamé antes al tercero de los campos de esta inesperada experiencia mía; y como en nuestra terrea persona es el cuerpo lo primero con que se topa, del modo más inmediato tuvo que ver con el mío mi paso por los campos del Viar. ¡Ahí es nada, hacer unos cuantos kilómetros a caballo sin que las posaderas hayan conocido antes el cuero de una silla de montar! Sólo Dios y yo sabemos lo que me costó conservar incólume la sonrisa mientras tuve aquéllas en carne viva. Y luego el sol mariánico, tan urente e implacable allí, que el fin de semana en Sevilla me parecía una suerte de consolador veraneo. ¿Se me creerá si digo que al comenzar octubre se asemejaba a la estopa —por entonces yo no usaba ya sombrero— la parte superior de mi cabellera, o si afirmo que algún día me llegó a cortar la voz el fuego de una sed punto menos que sahariana?
Más personal era, sin embargo, lo que entonces pasaba en mi alma. No puedo ocultar que aquella insólita vida —cabalgadas sobre el campo, tan visceralmente deleitosas en Andalucía cuando en ciertos parajes se hacen alfombra las margaritas de la primavera; contacto con la cortés y mesurada finura
124
de tantos campesinos del agro tartesio, como Tomás, uno de nuestros yegüerizos, cuando me educaba en las artes de la hípica campera: «Don Pedro, ojo con la fuzta de aderfa, que zon mu ámargoza»; elemental placer del gazpacho, cuando las fauces han quedado de estraza, a fuerza de resecas; relación directa y próxima con formas de vida tan alejadas de las convenciones urbanas y para mí tan nuevas; gracia perforante y transportadora de las canciones populares oídas en el silencio del campo; enfrentamiento deportivo con situaciones tan difíciles como exigentes—, aquéllaJnsólita vida, digo, ejercía sobre mí un fuerte atractivo. A los veinticinco años, ¿quién puede considerar «perdidos» unos meses de su existencia, si éstos insospechadamente la enriquecen? Pero mi yo, mi más auténtico yo, no podía identificarse con aquellas andanzas, y menos cuando en los ratos de soledad ulteriores a la siesta lograba hacer compatibles el sudor y la lectura. Especialmente incitadora y revulsiva fue la de los primeros números de Cruz y Raya, que yo compraba en mis escapadas a Sevilla. «Hegel y el problema metafísico», de Zubiri; un amplio y penetrante comentario de María Zambrano a las Obras de Ortega; «Átomos y electrones», de Julio Palacios; «Una voz en la calle (Aben Guzman)», de Emilio García Gómez; un luminoso artículo político-religioso de Alfredo Mendizábal; el anuncio de otro de Carlos Jiménez Díaz sobre la significación biológica de la alergia... ¿No era éste mi mundo, y no el que juntos formaban el paludismo, el caballo y el gazpacho? Desde mi distraído y esporádico yo superficial tenía que salir de nuevo en busca de mi lejano y problemático yo profundo. Los miles de pesetas ahorrados en el Viar me permitirían reiniciar el intento, ahora sin ser gravoso para nadie. ¿Cómo? Este era el problema.
Ya entrado el otoño de 1933, dejé el Viar, me instalé en una modesta habitación muy próxima al Patio de los Naranjos de la Catedral, me acerqué a Pablo Gotor, el más fino, acreditado y competente psiquiatra de la ciudad, tras haber sido brillante discípulo del Jiménez Díaz hispalense, y solicité de él trabajar gratuitamente en el Manicomio de Miraflores, don-
125
de era jefe de servicio. Nueva vida. Iba yo al Manicomio en el autobús que desde la plaza del Duque, todavía exenta de cuasi-rascacielos, transportaba hasta Miraflores al personal administrativo del establecimiento; con lo cual se iniciaba mi diaria inmersión, tan grata casi siempre, en las corredoras, vivaces aguas del habla sevillana. Valga como ejemplo este diálogo, consecutivo a la llegada de un escribientillo flaco de cuerpo y con un ojo fuertemente amoratado: «¿Qué te pasa, niño?» «Ná; que ayer noche entré en mi casa estando a oscuras el pasillo, y me di un gorpe con la percha». «Vamo, niño: ¿e que tú duerme corgao?». A continuación, durante toda la mañana, exploración de enfermos y confección de historias clínicas. Por la tarde, en mi cuasi-pensión, codos sobre la mesa y tenaz lectura metódica de la literatura psiquiátrica que amablemente me prestaba Pablo Gotor. Torso de ella, los densos volúmenes del Handbuch der Geisteskrankheiten que dirigió el germanísimo Bumke; los cuales aumentaron sin duda mi saber teórico, pero —vistas las cosas desde el actual nivel científico de la psiquiatría— acaso desvirtuaran un poco, en ff.vor de una orientación demasiado tradicional, la más suelta y prometedora que en mi mente había suscitado el contacto con el mundo médico vienes.
Entre tanto, la seducción de Sevilla, tan delicada y real bajo los baratos y vulgares tópicos de muchos de sus cantores, me iba envolviendo con fuerza creciente. Sin hacer ascos a todo lo que en la ciudad era y es justamente famoso, más aún, reconociendo de muy buen grado la razón de tal fama, mi afición se inclinó pronto con especial gusto hacia lo más popular del entonces tan bien circunscrito mundo hispalense. Me encantaba pasear por las callejas próximas al convento de Santa Clara, entre la Alameda y el río, donde la simple y blanca arquitectura de las viviendas tradicionales, la verde cinta de hierba entre los adoquines y la inconsciente percepción de un silencio ambiente tan denso como claro, ponían en los senos del alma ese entrañable sosiego que nos da el puro vivir, un ir viviendo sin estorbos y sin estridencias. Durante
126
las noches del estío, las «murgas» del Regaera o de Bernai —-¿cómo los sevillanos han dejado morir esa joyita de su existencia urbana?-— me ofrecían el espectáculo de un Lope de Rueda recreado sin conocerle. Era como ver nacer otra vez, anónima y caminante bajo el orbe inmenso de todo el teatro culto, la versión andaluza de una de las primeras venillas del ingenio literario de Europa. Y los tranvías. Qué delicia, hacer en uno de ellos el recorrido Plaza de San Francisco-Alameda de Hércules, sólo por el gusto de oír hablar entre sí a los que en ellos viajaban. En una de las paradas —baste tan somero apunte— sube una mujer no muy baja, pero a la cual su gordura hacía casi más ancha que alta. En la plataforma, dos varones ya maduros y yo. Ella se desliza entre nosotros y penetra en el interior. «¿Ha pasao argo?», pregunta uno de los varones al otro; y poniendo en juego una de las claves principales de la ironía andaluza, la táctica anulación fictiva de lo que los ojos contemplan, éste le responde: «¿Que sí por aquí ha pasao argo? Yo no he visto ná...»
Sevilla; la impalpable seducción de Sevilla. Como un suave torbellino en cuya superficie yo flotase iba operando sobre mí ese inexorable hechizo. Contando con la posibilidad de un puesto retribuido en el Manicomio y algún trabajo complementario en la Facultad de Medicina, la perspectiva de quedarme allí fue cobrando figura en mi mente. Mi novia y yo llegamos hasta a poner la vista en una de las pocas casas de pisos que entonces había en la ciudad, la que.frente a la Giralda se levanta en el arranque de la calle de Mateos Gago. Pero a la vez que me atraía, la ambivalente realidad de Sevilla me daba miedo. De nuevo la colisión entre mi yo superficial y mi yo profundo, porque éste, por modo insobornable, pretendía algo más que ganar un poco de dinero y gozar sevillanamente de la vida; algo que entre San Telmo y la Macarena no me sentía capaz de hacer. ¿Qué iba a triunfar en mí, lo encimero o lo hondo, el halago o la exigencia? Una carta de Marco Meren-ciano me sacó del trance: en el Manicomio de Valencia había sido creada una nueva plaza, que pronto iba a ser provista
127
por oposición. Ea, otra vez a la práctica de lo que un español ingenioso ha llamado «nuestro segundo espectáculo nacional»: las oposiciones. Las hice, esta vez con buen éxito, y desde el final de la primavera de 1934 fui médico de guardia del Instituto Psiquiátrico Provincial Valenciano —tal era el pomposo nombre administrativo del establecimiento que las gentes del pueblo llamaban «Manicomi de Jesús»—, con un sueldo de cinco mil pesetas al año, cuatrocientas dieciséis pesetas al mes, deducidos los descuentos. No mucho, desde luego; pero entonces, cuando por ciento cincuenta pesetas mensuales se podía, alquilar una decorosísima vivienda y por menos de dos era posible comer una aceptabilísima paella, sí lo suficiente para empezar a vivir.
El trabajo, por lo demás, no era mucho: una guardia cada cuatro días —a cuatro ascendía el número de médicos del cuerpo a que yo pertenecía—, con sólo dos obligaciones; atender a los accidentes que en el interior del establecimiento se presentasen durante las veinticuatro horas del servicio y recibir, para darles primera instalación y asistencia, a los enfermos que desde fuera ingresaran. A veces, eso sí, con incidencias sobreañadidas, como aquel soberano bofetón con que me saludó una paciente agitada, «manos locas no ofenden», cuando salió del taxi en que la traían. Casi todo el tiempo de la guardia, en suma, podía uno dedicarlo a lo que le placiese: pensar en las musarañas, estudiar por su cuenta los enfermos allí recluidos, leer lo que aquellas horas le pidiese el ánimo o agregarse a la partida de cartas que diariamente organizaban el administrador, el capellán y el practicante, de guardia. No dejaba yo de pensar de cuando en cuando en las musarañas, porque la pereza imaginativa, precisaré más, la pesquisa íntima y la casi inactiva contemplación de lo que es o en uno o en otro sentido puede ser, constituye el vicio propio del intelectual por vocación; pero la tendencia más inquisitiva que lírica de mi alma me llevó de ordinario a convertir el ocio en lectura; la cual no sólo consiste en «escuchar con los ojos», según la feliz sentencia de Quevedo, sino en responder desde
128
dentro de uno mismo —certeramente unas veces, erróneamente, ay, tantas otras— a lo que a través de los ojos le está diciendo a uno eso que lee. Explorar enfermos del interior sin autorización de los jefes de sala, además de no entrar en el meollo de mis gustos, hubiese parecido una injerencia poco tolerable, y los juegos de cartas siempre me han producido tedio mortal. Los «otros» de mi particular Huis clos serían, por lo pronto, los clientes de Montecarlo.
Hasta que a comienzos de 1936 se me presentó la capta-dora oportunidad a que luego he de referirme, mis lecturas del cuarto de guardia tuvieron dos campos principales: el saber psiquiátrico-psicológico-filosófico y la novela policíaca. Por lo que toca al primero, recuerdo ahora la entonces resonante monografía de Berze y Gruhle sobre la psicología de la esquizofrenia, de la cual yo pensaba hacer el fundamento de mi tesis doctoral; y en lo concerniente al segundo, me viene a las mientes El asesinato de Rogelio Ackroyd, una de las cimas del género amarillo tras el meteoro literario y positivista que había sido Sherlock Holmes. No sería disparate grave establecer una razonada conexión formal entre uno y otro campo, y ver en el pensamiento esquizofrénico la versión patológica del pensamiento novelístico-policíaco.
Entre guardia y guardia, tres días por completo libres. En un régimen de trabajo europeamente normal —como entre nosotros comenzaron a serlo el que había imperado en el servicio psiquiátrico del malogrado Sanchís Banús y el que por aquellos mismos días imperaba en el de Lafora—, mi principal estancia durante ese lapso hubiera debido ser, por razones a un tiempo asistenciales y científicas, al margen, pues, de cualquier obligación administrativa, el Manicomio mismo. Pero el que yo conocí en la Valencia de 1934 y 1935, ¿hacía posible esa obvia dedicación de la actividad psiquiátrica? Aquel establecimiento no pasaba de ser un enorme y destartalado depósito de enfermos, sin laboratorios, ni biblioteca, sin locales adecuados para una correcta relación entre el médico y el paciente, con una laborterapia tosca e insuficiente y una balneo-
129
y . — DESCARGO DE CONCIENCIA
terapia tan reciente como anticuada, y sometido por añadidura a este doble regimiento: unos diputados provinciales para quienes los locos no pasaban de ser simple pejiguera y un cuerpo médico que, salvo contadas excepciones, sólo como base de su economía privada veía el vetusto asilo en que técnicamente prestaba sus servicios. Esto cabía: denunciar con claridad lo mucho que allí era denunciable, y mediante argumentos a un tiempo técnicos y sociales exigir con energía las oportunas reformas; hacer lo que respecto del Hospital General de Madrid veinte años antes habían hecho Madinaveitia y Marañón. Pero frente a una Diputación gobernada por el chabacano caciquismo del partido blasquista, ¿qué hubiera supuesto por aquellos meses la voz de los tres únicos médicos verdaderamente dispuestos a levantarla en pro de tal causa, López Ibor, Marco Merenciano y yo?
Debo decir, noblesse oblige, que en lo relativo a este problema comenzaron a cambiar las cosas después del triunfo del Frente Popular; más precisamente, cuando en la Diputación Provincial de Valencia se hizo cargo de los asuntos manico-miales el pestañista —o «treintista», como entonces se decía— Sánchez Requena. Por lo que al Manicomio atañe, dos consecuencias principales tuvo el drástico cambio político subsiguiente al 16 de febrero de 1936, una inmediata y real, otra posible y remota. La primera, el súbito y vergonzoso despido de la comunidad religiosa que atendía las necesidades internas de la casa; monjas con indudable deficiencia técnica y fuertes resabios de una rutina española, la simbiosis funcional entre la asistencia hospitalaria y las Hermanas de la Caridad, tan urgentemente menesterosa de revisión y mejora, pero administradoras excelentes y celosas vigilantes de un decoro no siempre fácil de sostener en los establecimientos manicomiales. (Bien reciente estaba —del lobo, un pelo— el silencio con que, pese al sentir de las monjas, recibieron caciquil carpetazo los clandestinos tratos sexuales de un practicante con algunas de las pacientes del establecimiento.) Despido, acabo de decirlo, tan vergonzoso como súbito, porque en cierto libelo local
130
fue coreado con mendacidad y grosería difíciles de superar. Será suficiente recordar que sobre las pilas de agua bendita del dormitorio de la comunidad fueron colocadas colillas de cigarro puro, para decir al pie del fotograbado que reproducía la imagen de ese delicado invento: «Así quedaron las pilas del agua bendita de las monjas del Manicomio.» Como contrapartida de tal fechoría, la consecuencia de la eliminación del blasquismo que antes he llamado posible y remota. Sánchez Requena, hombre honesto, inteligente y emprendedor, visitó concienzudamente el Manicomio, habló con todos los médicos y llegó a la conclusión de que López Ibor, Marco Merenciano y yo —vistos desde fuera, «la derecha» del cuerpo técnico de la casa, aun cuando los tres nos hallásemos lejos de pertenecer a ningún partido político— éramos los únicos con quienes él podía entenderse. Lo cual dio lugar a una incipiente coalición cenetista-católica, «contubernio» la llamarían ahora, y al esbozo de proyectos de reforma que el drama de la historia de España se tragó para siempre. Iba a escribir: «Descansen en paz»; pero me arrepiento, porque la verdadera paz —«convivencia entre los hombres que, aun no hallándose en conformidad de pensamientos y en concordia de afectos y voluntades, resuelven sus posibles diferencias sin violencias o agresiones de palabra o de obra», según el pensamiento del bonísimo y pacífico don Juan Zaragüeta— no es, por desgracia, la tierra político-social en que esos muertísimos proyectos hoy descansan.
Entre ésta mi segunda instalación en Valencia, meses centrales de 1934, y el momento en que mi insatisfactoria e insatisfecha ambición intelectual creyó encontrar camino definitivo, meses iniciales de 1936, tres fueron, en lo que a ella concierne, mis tareas principales: una más profesional, otra más científica y otra más ensayística, si se me permite decirlo con tan vago y socorrido vocablo.
Puesto que yo era médico de número de un Manicomio oficial, ¿por qué no intentar la práctica psiquiátrica privada? La misma pregunta se hacía a sí mismo Francisco Marco Me-
131
renciano, más antiguo que yo en el escalafón frenocomial, excelente amigo mío durante los años de nuestra convivencia en el Colegio del Beato Juan de Ribera y amicísimo desde que en 1934 caí de nuevo por Valencia. Y puesto que es la misma nuestra aspiración profesional y tan íntima es nuestra relación amistosa, ¿por qué no juntar efectivamente ambas pretensiones? Así fue. En el segundo de los domicilios que yo tuve
^después de casarme, una bonita casa en la Gran Vía del Marqués del Turia, establecimos el común consultorio. El fracaso no pudo ser más rotundo; creo que ni un solo enfermo llegamos a ver en nuestro despacho. ¿Por qué? ¿Porque los locos no estaban lo bastante locos para ponerse en nuestras manos y porque los cuerdos eran demasiado cuerdos para encomendarnos el tratamiento de la locura de sus deudos? En lo que a mí concierne, tal vez; de ningún modo en lo que atañe a Marco Merenciano, que cuando se independizó profesionalmen-te —cuando geográficamente nos separó a los dos el tajo terrible de la guerra civil—, pronto llegó a ser el psiquiatra más solicitado de la ciudad.
Sobre mis inquietudes y vicisitudes como cultivador científico de la psiquiatría, algo quedó dicho en los párrafos precedentes. Me preocupaba la confección de mi tesis doctoral y, como antes apunté, pensé consagrarla al problema del «trastorno central» de la esquizofrenia; en definitiva, al intento de establecer con toda la claridad y toda la precisión de que yo fuera capaz el fundamento psicológico-existencial de una entidad morbosa cuya conceptuación en modo alguno parecía clara y precisa. El material clínico del manicomio valenciano daría a la indagación su base real; la ya mencionada monografía de Berze y Gruhle y el volumen de la escuela de Heidelberg en el Handbuch de Bumke, su punto de partida documental y su término dialéctico; el resto de mis lecturas y el esfuerzo de mi personal caletre, una más o menos satisfactoria elaboración intelectual de la materia. Entre mis papeles viejos deben andar los restos de este nunca cumplido proyecto; otro más en el tan repetido querer, poder y casi llegar de esta zig-
132
zagueante vida mía. Entre tanto, elaboré y publiqué dos trabajos: uno, estrictamente personal, sobre la posible aplicación de la «psicología de la figura» {Gestaltpsychologie; ¿por qué son tantos los que se empeñan en traducir por «forma» y no por «figura», dentro de esa palabra, el término alemán Gestalt?) a la intelección psicológica de la demencia —en definitiva, un intento para mostrar la unidad expresiva de la esfera perceptiva y la esfera mental del psiquismo humano—; y en colaboración con Marco Merenciano, otro más amplio, en el cual, mediante un minucioso análisis de los cuestionarios que él y yo habíamos compuesto para la selección de los aspirantes de 1934 al Colegio del Beato Juan de Ribera, nos propusimos dar un paso adelante en el problema de evaluar psicológicamente los niveles superiores de la inteligencia y de la formación intelectual.
La vinculación amistosa y operativa entre Marco Merenciano y yo fue haciéndose más y más estrecha a lo largo de 1935. No contando nuestra honda afección mutua, mutuamente nos sumábamos y nos complementábamos los dos. Procedente de familia modestísima y muy pronto casado, con uniforme de sargento de infantería fui yo padrino de su boda, se vio inmediatamente forzado al ejercicio rural de la Medicina. Pocos médicos tan conscientes como él de la gran responsabilidad que pesa sobre el práctico no bien formado en la Facultad y carente de medios para hacer con un enfermo lo que según los libros debería hacerse. «Fulano de Tal —dicen sin la menor retórica unas notas confidenciales que de él conservo—, ¿habrá muerto por mi culpa?» La verdad es que Francisco Marco no podía seguir siendo médico de pueblo. Aparte esa profunda desazón ética, su viva inteligencia, su enorme pasión por la lectura y su firme convicción de que, ciñéndose a las materias para las cuales estaba más dotado, podría ascender sin tardanza hasta los niveles superiores de su profesión, le llevaron a estudiar ahincadamente la psiquiatría y a ganar con brillantez una plaza de entrada en el Manicomio de Valencia. Fue, desde luego, autodidacta; pero más tarde apren-
133
dio idiomas, supo utilizarlos, y con su aguda y penetrante intuición suplió mucho de lo que la trina y consabida pauta biográfica de la carrera intelectual —años de aprendizaje, de peregrinación y de magisterio— le habría ofrecido en bandeja. Si no viviésemos en un país donde sólo el do de pecho genial logra vigencia foránea y donde la autofagia y el olvido son, de puertas para adentro, ley social casi inexorable, dos creaciones personales de Marco Merenciano, su descripción de la «psicosis mitis» y su comprensión psicológica de la adolescencia normal desde el punto de vista de la despersonalización, andarían por las páginas de muchos libros científicos. A todo lo cual hay que añadir la insobornable integridad moral de su persona.7
A partir de mi instalación profesional en Valencia, Marco y yo visitamos con cierta asiduidad el Colegio Mayor donde diez años antes nos habíamos conocido. Muy principalmente nos llevaba allí nuestra común amistad con don Antonio Rodilla, y de las reiteradas conversaciones entre él y nosotros surgió la idea de fundar una revista intelectual y universitaria. La editaría la Asociación de Antiguos Becarios de ese Colegio, de la cual el propio Marco era entonces presidente; y uniendo entre sí sus módicas posibilidades respectivas, tal Asociación y el Colegio mismo la pagarían. Podría llamarse Norma, nombre que entonces nos parecía responder muy bien a la exigencia de los tiempos. (Nos parecía entonces y, dicho sea en inciso, me sigue pareciendo ahora; suponiendo, naturalmente que la «norma» no sea táctica y arteramente confundida con el «dictado».) Manos, pues, a la obra; la cual consistía en sacar cuanto antes un primer número para, ya con él en la mano, institucionalizar definitivamente la publicación. Allegamos los artículos necesarios y suficientes, y en marzo de 1935 apareció ese proyectado número uno. «Norma. Revista de exal-
7. Si, por ejemplo, alguien le pedía un certificado médico para excusarse de cumplir tal o cual obligación oficial, su respuesta era: «Te lo daré si te tomas un purgante. Así podré certificar sin mentira que padeces un desorden intestinal de origen tóxico».
134
tación universitaria», se leía en su portada; porque eft la Universidad real, aquélla en cuyo seno ños habíamos formado, y en una Universidad ideal, la que por aquellos años considerábamos nosotros deseable y posible, tenía suelo y meta el naciente empeño. Un considerable manojo de ensayos, dos de López Ibor («Raíz vital de la Universidad» y «El malestar de la cultura según el psicoanálisis»), otros dos de Marco Me-renciano («Caracterología y formación cultural», «Política y Universidad») y uno mío («El sentido humano de la ciencia natural»), dio cuerpo literario a nuestra criatura, y una fina composición dibujística del pintor Francisco Lozano, tan joven entonces, le brindó muy decoroso rostro. Contentos con lo hecho, pero deseosos de mejorarlo, hubimos de esperar varios meses hasta conseguir recursos económicos que garantizasen la continuidad de la empresa; tal es la razón por la cual lleva fecha de abril de 1936 el segundo número de la revista. Ya la ñavecica podía navegar con regularidad. Sería trimestral y tendría su domicilio administrativo justamente en e] consultorio psiquiátrico de Marco y mío; es decir, en mi propia casa. Un Consejo de Edición integrado por siete antiguos becarios del Colegio Mayor del Beato Juan de Ribera cuidaría de su contenido. Pero el futuro inmediato, bien lo veíamos, no se nos mostraba propicio. «Los tiempos son de borrasca...;'acaso no nos sea dado ver el sol en lo que queda de jornada», se dice textualmente en la nota editorial que encabeza ese segundo número. Así fue. El 18 o el 19 de julio de 1936, el original del tercero fue prudente y concienzudamente destruido por el dueño del taller en que había de ser impreso. 'Norma murió: también para ella constituyeron un trágico final, «el final de Norma», esas decisivas fechas; y lo que de su espíritu quedaba en el mío iba a adoptar forma distinta durante los años subsiguientes.8
8. Tomo en mis manos esos dos números de Norma. En la portada interior del segundo se lee: «La editan: R. Bordonau Mas, R. Calvo Serer, J. Corts Grau, S. Boig Botella, P. Lain Entralgo, J J. López Ibor, F. Marco Merenciano». Y más abajo: «Redacción y admínistra-
135
Balbuceos en el campo de la producción científica; primeros pasos hacia la tesis doctoral; pretensión, por el momento infructuosa, de una práctica psiquiátrica privada; ilusiones en-sayístico-editoriales; tal fue el cañamazo de mi vida intelectual a lo largo de 1935. Sobre él, la varia lectura —¡cuánto sigo debiendo a los libros entonces publicados por «Revista de Occidente»!— y un ávido aprovechamiento de lo no mucho que aquella Valencia ofrecía a las mentes deseosas de pábulo sugestivo: las lecciones de la Cátedra «Luis Vives», las conferencias a que dio lugar el tercer centenario de la muerte de Lope de Vega. Vivísima y gratísima impresión produjeron en mí las que sobre la relación entre Lope y Góngora escuché en un aula de la Universidad a Dámaso Alonso, con cuya amistad tanto había de regalarme algo más tarde. Pero todo esto me pareció adquirir sentido inédito muy poco después, a la luz de una posibilidad de mi vida insospechable hasta entonces.
ción: Gran Vía Marqués del Turia, 66. Valencia». Paso rápidamente mis ojos sobre las páginas que yo escribí: «El sentido humano de la ciencia natural», «Dos libros sobre el problema de la cultura» (uno de Frobenius y otro de Dempf), «Principios nuevos y antiguos en orden a la formación intelectual», «La Cátedra Luis Vives». Hechas las salvedades exigidas por la inmadurez mental y literaria de mis pobres engendros, mucho de aquello seguiría suscribiéndolo hoy; sobre todo, lo que en mi ensayo-conferencia sobre la formación intelectual dije y razoné. No poco, en cambio, me parece petulante y erróneo. Desde tres puntos de vista, el intelectual, el político y el religioso, este reverso de mi balance lo encuentro ahora excesiva e ingenua o terpemente informado por lo que de «estudioso de derechas» seguía habiendo entonces en mí, pese a cuanto recuerdo y confieso en el capítulo precedente. Algo debió de influir en ello la grave tensión polémica que el 6 de octubre de 1934 y el «¡Atención al disco rojo!» de ese año y de 1935 crearon en la sociedad española. En todo caso —debilidad y servidumbre del converso, aunque mi accidentada conversión no haya afectado a mucho de lo que en mí mismo yo considero esencial—, qué envidia la mía ante los que pueden ver como un simple proceso de maduración perfectiva el curso entero de su vida. Me consolaré pensando que en este país de jactanciosos del monolitismo yo pertenezco a una rara variedad de sus habitantes, la de los virtuosos de la palinodia.
136
Iniciada en 1930, interrumpida luego, mi buena relación con Barcia Goyanes se reanudó tras mi regreso a Valencia. Correría eneró de 1936 cuando Barcia me llamó a su casa. Más o menos, éstas fueron sus palabras: «De la Junta Central de Acción Católica me han pedido una serie de conferencias para los Cursos de Verano de Santander; este año se proponen ampliar hacia el lado médico-biológico el cuadro de sus enseñanzas. He aceptado. ¿Quieres colaborar conmigo en la ejecución de ese proyecto?» También yo acepté, y del mejor grado. Pronto nos pusimos de acuerdo acerca del tema: el esbozo teorético de una medicina cuyo fundamento real fuese el hombre en tanto que hombre, el ser humano en su integridad. «Médicos como Kraus, Krehl y Weizsäcker, cirujanos como Bier, Sauerbruch y Leriche, toman parte en la cruzada en pro de la humanización de la Medicina que ahora comienza», había escrito yo meses antes, para el primer número de Norma. Si el saber médico debía entrar en el marco de esos Cursos de Verano, nada mejor que este intento de añadir nuestra voz, y de un modo sistemático y fundamental, si a tanto llegábamos, a tan reciente y prometedora aventura de su historia. Obvia era también la partición de los campos: Barcia, morfó-logo, se encargaría de exponer una visión formalmente antropológica del cuerpo humano; yo, incipiente psiquiatra, trataría de lograr y ofrecer una concepción del alma humana descriptiva y dinámicamente atenida a la realización somática de su actividad; y como conclusión, los dos nos esforzaríamos por delinear, conforme a los anteriores presupuestos doctrinales, una idea también integral y humana de la enfermedad y de su tratamiento.
Con todas mis fuerzas me lancé a la preparación de la materia que en ese reparto me correspondió. Compré libros hasta bastante más allá de lo que mis recursos económicos permitían; leí y leí con tensa vehemencia; compuse multitud de esquemas personales; escribí varias de mis lecciones; pergeñé, en fin, amplios guiones de las restantes. Dos razones principales se aunaron en la determinación de tal furor lectivo o
137
inventivo. Ante todo, la materia misma. Al término de tantas, tan varias y tan insatisfactorias vicisitudes, en él y con él podría encontrarme vocacionalmente a mí mismo. La perspectiva de caminar hacia una antropología por igual filosófica y médica colmaba mi ilusión. Hacer en el nivel de 1936 y de una manera multidimensional y sistemática lo que cuarenta años antes había hecho Bergson en Matière et mémoire —esto es: poner en relación lo que pasa en la psique y lo que acaece en el cuerpo del hombre cuando éste ejecuta las diversas actividades de su vida propia—; indagar cómo el médico, en tanto que biólogo del ser humano, podría completar lo que los psicólogos para mí entonces más atractivos, Bühler, Köhler y Koffka, Külpe, en su campo habían creado; poner orden intelectual y lograr verdadera profundidad en la revuelta doctrina de nuestra vida instintiva; estudiar cómo la enfermedad es siempre un acontecimiento vital de quien la padece, además de ser una lesión anatómica y un desorden bioquímico de su cuerpo; he aquí, entre veinte más, las cuestiones que como posibilidad intelectual rápidamente me apasionaron; cuestiones para cuyo estudio riguroso no podía ser una rémora la insuficiencia de mi formación en las técnicas exploratorias y terapéuticas. Y junto a la materia misma, las perspectivas profesionales que su cultivo, si yo hacía en él algo estimable, podía razonablemente ofrecerme.
«Supongamos •—me decía yo en mis adentros— que mi curso en Santander llega a ser todo lo que de él yo espero. Puesto que tanto viene hablándose estos últimos meses de crear el germen de una próxima Universidad Católica, ¿quién considerará descabellada la pretensión de lograr en Madrid un puesto docente, modesto, desde luego, pero suficiente para que nosotros tres, mi mujer, mi hija y yo, podamos vivir allí? Una vez en Madrid, estudiaré Filosofa en la Facultad donde enseñan los dos maestros que ahora necesito, Ortega y Zubiri; y teniendo en cuenta que nadie en España anda seriamente el camino a la vez antropológico, filosófico y médico por el cual pienso moverme, ¿por qué no verlo como vía de acceso
138
a una futura cátedra universitaria en la cual yo, esta íntima ambición de mi vida a la cual y sólo a la cual puedo llamar yo, pese a no ser hoy sino imaginada e ilusionante posibilidad mía, me sienta auténtica y definitivamente realizado?» Retrospectivamente expresada como conciso e interrogante monólogo, tal fue, en lo tocante a mi vida profesional, la almendra de mis cavilaciones desde mi conversación con Barcia Goyanes hasta el 18 de julio de 1936. A partir de ese día, el enorme drama histórico de una nueva guerra civil entre los españoles, no un Samaniego cualquiera, y precisamente sobre el fundamento de las anteriores reflexiones, iba a declararme pobre émulo intelectual de la lechera famosa.
Por lo demás, yo estaba muy lejos de ser durante esos dos años —1934 a 1936— un aspirante a antropólogo metido en la torre de marfil de sus inciertas o desmesuradas ambiciones; era un joven español que vivía con seriedad, aunque sin aspavientos, todas las dimensiones y todas las implicaciones, familiares, políticas, sociales, religiosas, de su realidad más concreta e inmediata.
Seguía siendo viva y cálida mi vinculación a la familia paterna, aunque desde 1932 yo no dependiese económicamente de ella y fuesen más breves y espaciadas mis visitas al pueblo natal. Hijo de mis padres, hermano de mis hermanos. El laicismo de la República obligó a los fieles a pagar por sí mismos el culto religioso: qué honda emoción saber que mi padre, por amor a mi madre, por respeto a las creencias de ésta y a las de tantos amigos próximos, era en ese pueblo mío el primer contribuyente de la parroquia. Mi hermana se casó en el otoño de 1933: cómo me hace sonreír ahora mi recién nacido sevillanismo de entonces, recordando que le llevé a Madrid como regalo de boda un mantón de esos que la copla gitana
—que no vendas nunca «manque» pases «jambre» tu mantón «bordao»—
139
propone considerar prenda y símbolo de lo que no sólo es pan en la vida cotidiana. (Una pequeña escena inolvidable: mi madre esperándome en el andén de la estación de Atocha y viendo acercarse hacia ella a quien no sabe si es o no es su hijo; ¿cómo va a serlo un mozo cuyo pelo tiene el color de la estopa?). Estudiante de Derecho en Madrid, mi hermano, urgido por la sed de una reforma justiciera de nuestras inveteradas injusticias económicas, ingresó en las Juventudes Socialistas y fue haciéndose entusiasta militante de éstas: qué roborante satisfacción moral, seguir siendo los dos verdaderos hermanos, cuando le invité a visitarme en el Viar y en Sevilla. Y junto a los cuatro, siempre abnegada, siempre laboriosa, espléndido ejemplar de ese conmovedor pedazo de la vida española que ha sido la «tía solterona», mi tía Emilia. Viva y cálida seguía siendo mi vinculación a la familia paterna.
Avanzaba a la vez mi propósito de casarme cuanto antes. Mi novia hizo los cursillos para licenciados que en 1933 organizó el Ministerio de Instrucción Pública, y obtuvo por concurso un encargo de enseñanza en el recién creado Instituto de Utrera. Algo pudo ahorrar, yendo y viniendo a las clases desde su casa de Sevilla. Juntando esos ahorros a los míos, ¿nos permitirían casarnos las cuatrocientas dieciséis pesetas mensuales que desde la primavera de 1934 ganaba yo en el Manicomio de Valencia? Por supuesto. Tanto más, cuanto que una lección particular de Física y Química al vastago de cierto potentado valenciano añadía a tan ajustada cifra un complemento estimable. Sin el chaqué, el organdí y el Mendelssohn o el Wagner que, tras estos siete lustros de engolamiento social, otra vez comienzan a ser prescindibles, esto es, con la democrática sencillez indumentaria que el régimen republicano hab'a traído a las costumbres del país, nos casamos en diciembre de 1934; y después de habitar durante varios meses un piso de ciento cincuenta pesetas en la calle del Conde de Altea, todavía tuvimos arrestos para trasladarnos a otro de doscientas, ese de la Gran Vía del Marqués del Turia a que antes
140
me he referido. En noviembre de 1935 nació mi hija. En torno a mis dudas y cavilaciones sobre el porvenir de mi vida intelectual, dentro de una vida política bajo cuya fofa apariencia iba creciendo y creciendo, invisible para casi todos, una venilla trágica, emprendió su marcha en el tiempo mi más propia y personal vida familiar.
Pero la vida familiar, ¿puede permanecer ajena a la vida política, cuando ésta invasoramente se extiende y encrespa? Para ir preparando mi próxima boda, a comienzos de octubre hice un rápido viaje de Valencia a Sevilla, y en Sevilla estaba cuando el 6 de ese mes se difundió por toda España la noticia de la sublevación socialista y catalana contra el gobierno radical-cedista. Pasé toda la noche en casa de mis próximos suegros, oyendo por radio arengas bélicas de Companys, pases y pases de Eis segadors, sardanas con que se intentaba galvanizar la opinión catalana y fragmentarias noticias acerca de la situación en Madrid y en Asturias. Quedé profundamente consternado. Debo decir por qué.
En el sentido que la palabra «republicano» tenía entonces, yo no era republicano. Tampoco era cedista. Nunca pertenecí a la CEDA, siempre me pareció excesivamente conservadora su política social, excesivamente tradicional, «derechista», su política religiosa, excesivamente tosca y pobre su visión del problema intelectual de España y de la inteligencia en general. Desde el primer momento juzgué un grave error histórico y ético su alianza con el partido radical —para cualquier alma sensible, la fracción del republicanismo peor calificada—, y consideré que sólo mediante un limpio entendimiento dialéctico con el socialismo podría ponerse el catolicismo español, en el orden de su realización político-social, ya se entiende, a la exigente altura de los tiempos. De todo el cedismo, sólo una figura me fue verdaderamente simpática, la de don Manuel Giménez Fernández. Excavo en la memoria de mí mismo, recuerdo mi íntimo asentimiento a los ensayos de Alfredo Men-dizábal, releo al galope alguna de mis páginas de 1934 a 1936 —de nuevo, esas dos entregas de Norma—, y dentro del hom-
141
bre que yo era entonces encuentro un joven vagamente u.ori-teniano en su actitud político-religiosa y resueltamente trans-mariteniano en su postura intelectual. Por esto deseaba yo con entera sinceridad un total afianzamiento de la República, aun no siendo oficialmente adepto suyo, y tal fue la causa de la profunda consternación que el levantamiento del 6 de octubre produjo en mí. Recusando la vía democrática, relegando a la fuerza de las armas la disputa por la posesión del poder, aquellos republicanos y aquellos socialistas habían comenzado a cavar la tumba de «su» República y a poner de nuevo en entredicho —como antes los monárquicos del 10 de agosto— la convivencia pacífica entre los españoles.9
El levantamiento armado fracasó, y la paz, una apariencia de paz, se restableció en España. Sólo apariencia de ella, porque el Gobierno no hizo lo que ante todo debe hacer el vencedor de una contienda civil •—incorporar a su propia conducta la razón y las razones que pudiera tener el adversario— y porque en las cárceles, en las fábricas, en las redacciones periodísticas, y en las aulas hubo muchos hombres, demasiados hombres más vencidos que convencidos.
Con qué dolorosa claridad iba a hacerse patente en la vida de mi madre este secreto, guadiánico drama de nuestra vida nacional. Como miembro de las Juventudes Socialistas, mi hermano tomó parte activa en la revuelta de Madrid, y pocos días después se vio obligado a pasar clandestinamente la fron-
y
9. ¿Era realmente posible ese «entendimiento dialéctico» entre el catolicismo y el socialismo a que acabo de referirme? No lo sé. Desde mi dolor y mi zozobra de ahora —octubre de 1975—, sólo sé que por lograrlo debieron extenuarse entonces tanto la CEDA como el Partido Socialista. A don Manuel Giménez Fernández le conocí y traté bastante después de conclusa la guerra civil. Gran persona, noble e ingenua persona; pero en su ingenuidad de niño grande, de puer senex, estaba la única vía para que esa atroz guerra civil no se hubiese producido. También a Gil Robles le he conocido hace pocos años. «No fue posible la paz», ha escrito; pero yo me pregunto si la paz hubiese sido posible en el caso de ser el lúcido y avisado Gil Robles de hoy el hombre que entre 1933 y 1936 tuvo en sus manos el timón de la CEDA.
142
tera. Pues bien: apenas afectada hasta entonces por la leve hipertensión arterial que padecía, mi madre comenzó a derrumbarse rápidamente. Pensar día y noche que su hijo, de cuya calidad moral no podía dudar nadie, sería perseguido por la policía si por error o por impaciencia volvía a España, le destrozaba a la vez el alma y el cuerpo. Ni sombra de lo que meses antes había sido era ya en diciembre, el día de mi boda. Gomo sentí yo esta penosa realidad cuando a su lado atravesé el Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla, y cuando la abracé luego •—sin saber que nos despedíamos para siempre— en la puerta del Hotel de Inglaterra.
Aquél fue, en efecto, nuestro último abrazo. Pocas semanas después recibía yo en Valencia, juntos, dos telegramas de mi padre: uno me decía que mi madre había sufrido una grave hemorragia cerebral; el otro me traía la noticia de su muerte. A través de su hipertensión arterial, la historia de España la había matado. Sin sombra de melodramatismo, con toda la escueta objetividad de un certificado médico escribo ahora estas palabras.
Caía la tarde del 22 de enero. Mi mujer y yo tomamos el tren nocturno de Valencia a Barcelona, y en un automóvil de alquiler que nos esperaba en Tortosa 10 atravesamos el Maestrazgo, camino de mi pueblo, al cual llegamos antes que la luz del día. Un conmovedor espectáculo nos esperaba. Desde la misma calle hasta la estancia en que yac'a el cadáver, una masa compacta de hombres y mujeres llenaba todos los espacios libres: el amplio patióv la ancha escalera, los pasillos, las habitaciones intermedias, todo. Sentados sobre el suelo, mal abrigados contra el frío helador de aquella crudísima noche, quisieron que su muda y entristecida compañía rindiese un tributo postrero a la mujer que durante casi treinta años tan dulce y amorosamente había convivido con ellos. ¿A quién
10. Un hermano de López Ibor, médico de San Carlos de la Rápita, fue amable gestor de este servicio. Quede aquí constancia de mi agradecimiento.
143
no quiso, a quién no ayudó? ¿Quién, si de cerca la había tratado, podía no quererla? Entre carnes ateridas tuvimos que abrirnos paso para llegar hasta mi padre, hundido y silencioso. Nos abrazamos sin palabras, sólo con lágrimas. Besé largamente la frente glacial de la que más allá de la muerte segura siendo mi madre. De todos nosotros, sólo tres, mi padre, mi mujer y yo, podíamos juntar allí el gran' dolor de haberla perdido: mi hermano, en el exilio; mi hermana, gravemente enferma en Madrid; mi tía Emilia, asistiéndola... Un cuerpo muerto; a su lado, parte de una familia unida por el vínculo de la afección y dispersa por el viento del destino; en torno a él, un pedazo de pueblo sencillo y rural, unos hombres tan capaces de querer, sufrir y compadecer, entonces lo estaban haciendo, como de matarse ferozmente entre sí, pronto lo harían de nuevo. Una suerte de premonición del drama hacia el cual todos, sin saberlo, íbamos entonces, estoy viendo ahora en aquella escena funeral.
Llanamente amable con todos, hondamente amorosa con los suyos, dispuesta siempre a darse a los demás sin el menor alarde, suave huésped, en suma, de esta áspera tierra nuestra, mi madre murió, se me murió, cuando otra vez iba partiéndose España en dos mitades inconciliables entre sí y sordas a todo cuanto no fuese este grito terrible: «Como yo, o la muerte». Con el alma desgarrada por el primer gran dolor de mi vida, a esa España desconocedora de sí misma regresé, desde un trocito de su intrahistoria, pocos días más tarde. En mi caso, a la cotidiana urdimbre de trabajo, vacilaciones, coloquios, proyectos y sueños que sumariamente he descrito en las páginas precedentes.
Si no fuera porque la inmensa mayoría de los españoles vivimos durante el año 1935 tan ciegos para lo que estaba pasando bajo la superficie del país y tan inconscientes, por tanto, respecto de nuestro más inmediato futuro, no podría comprender ahora cómo mis amigos y yo —un grupito de cuatro matrimonios: con el mío, Paco y Teresa, Manolo y Soledad, Chimo y Fina— gozáramos tan mansa y apaciblemente
144
de nuestros ocios, ni cómo el viaje que a fines de junio hice a París con mi mujer y su padre sólo fuese para mí, que por vez primera contemplaba la capital de Francia, la excitante aventura espiritual de convertir en visión directa de la gran ciudad lo que durante años había sido visión leída de ella. Pero nuestra ceguera de españoles frente al porvenir de España, ¿era acaso menos intensa que la ceguera de tantos europeos frente al destino de Europa? Por aquellos días, el gran suceso de la vida parisiense fue la maravillosa y copiosísima exposición de arte «De Cimabue a Tiepolo» con que la Italia mussoliniana había querido demostrar a la democrática Francia la solidez y la finura de su amistad política. Mientras la Alemania nacionalsocialista se estaba armando a toda prisa, los agudísimos franceses de 1935 veían como señal cierta de una paz duradera la fascinante presencia de Giotto, Leonardo, Do-natello y Boticcelli en las salas del Petit Palais. Igual torpeza e igual suerte. A la vuelta de la esquina, el hoyo de nuestras guerras respectivas —civil una, la de España, planetaria otra, la de Europa, atroces las dos— nos estaba aguardando a los ciegos españoles y a los ciegos europeos.
Ni siquiera el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 nos abrió enteramente los ojos. Es verdad: las huelgas, los incendios y los atentados de todo orden sembraron en el país la inquietud y la alarma. Petct, seamos sinceros, ¿cuántos hubiesen admitido entonces como posible, incluso entre los promotores del alzamiento militar, la mitad de lo que luego realmente sucedió? Yo, por lo menos, no, aunque durante aquellos días más de una vez descubriese un odio inédito en la mirada de muchos de mis compatriotas. Allá por el mes de mayo asistí a una reunión católica, de la -cual también Marco Merenciano y don Antonio Rodilla fueron partícipes. Tema principal, la situación de la Iglesia en España. Todos expusimos nuestra opinión, y en ninguna sonaron términos como «alzamiento armado», «cruzada» u otros análogos; aunque —con intención más bien retórica que bélica— El Debate hubiese querido dar el nombre de «Covadonga» a su nueva y poderosa
145
10 . — DESCARGO DE CONCIENCIA
máquina de imprimir... Acaso influido por Maritain y Men-dizábal, con entera lealtad declaré yo la mía: la Iglesia española debía recogerse en sí misma, hacer severo examen de conciencia, revisar no pocos de sus hábitos políticos y sociales, enseñar con el ejemplo, tanto en el orden social como en el intelectual, lo que es el modo evangélico de vivir, tomar lo verdadero, bueno y sugestivo de allí donde estuviese. Más ambicioso, Marco creía que los católicos de Valencia deberíamos utilizar nuestra libertad civil para editar un semanario de opinión y ensayo, donde con nosotros pudieran .colaborar desde Unamuno y Ortega, por un lado, hasta José Antonio Primo de Rivera y Eugenio Montes, por otro. Llegó hasta convertir su idea en proyecto articulado, y con éste en la mano solicitó de los hermanos Villalonga —dos potentados de la ciudad, muy oficialmente católicos— la ayuda económica necesaria. Años atrás, a su regreso de Lovaina, don Juan Zara-güeta se propuso fundar un Instituto Católico a la altura de aquel tiempo, y recorrió las diócesis españolas buscando apoyo moral y pecuniario. Uno de los obispos le dijo: «Todo lo que usted me dice me parece muy bien; pero a mí, querido don Juan, que no me toquen el dogma»; y al pronunciar estas últimas palabras recogía los dedos de la mano derecha y frotaba en vaivén la yema del pulgar sobre la del índice. ¿Necesitaré decir que, mutatis mutandis, ésta fue también la respuesta de Juan Villalonga a la ambiciosa quimera de Marco?
12 de julio: asesinato del teniente Castillo. 13 de julio: asesinato de Calvo Sotelo. Honda consternación en el país. Pero, con todo, la vida de los más seguía su curso. El 14, mi amigo Diego Sevilla, figura importante en las Juventudes de la Derecha Regional Valenciana, me llamó por teléfono: «Parece seguro que muy pronto va a producirse un levantamiento militar». Aquella misma noche había de salir yo hacia Santander, para dar allí, con Barcia Goyanes, el curso en que tan grande ilusión tenía puesta. Mi mujer y mi hija irían poco después a mi pueblo, y con mi padre esperarían mi regreso. ¿Por qué alterar nuestros planes, si sólo de rumores se tra-
146
taba? Con ánimo inquieto, sí, pero sin el menor talante catastrófico, atravesé el vestíbulo de la estación de Valencia, camino de mi tren. «Buen viaje», dicen en diez o doce lenguas los azulejos de su vestíbulo. A Madrid, y luego a Santander. Así comenzó una etapa de mi vida que me obligaría a buscarme y hacerme a mí mismo por caminos entonces no sospechables.
EPICRISIS
Desde la tabla de mi mesa de trabajo, la'' blancura de la cuartilla me está pidiendo que convierta en palabras una compleja y confusa experiencia íntima, ésta de haber recordado con honestidad al que yo fui entre mis veinticuatro y mis veintiocho años; míos, sí, aunque a treèhasAos encuentre tan lejanos del hombre que ahora soy. De momento, no acierto; debo ordenar mi alma. Cierro los ojos, apoyo la ¡rente sobre mi mano izquierda —¡ansia de lucidez, no romántico mal du siècle!—, y pronto mi conciencia se desdobla en los tres personajes que en este momento la componen: uno hecho de pálidos y fragmentarios recuerdos sensoriales, la imagen que de mis acciones y mis escenarios de entonces queda en mí; otro más sutil y más difícil de reconstruir, porque la memoria del deseo es más evanescente y maleable que la memoria de la imagen, compuesto por la huella de mis intenciones y estimaciones de antaño que ahora descubro —creo descubrir— en el poso de mi realidad pretérita; otro, en fin, más inmediato y mejor delineado que los dos anteriores, mi yo actual, sobre el que simultánea y secretamente están operando una voluntad de auto-justificación, porque humana es la pretensión de salvarse a sí mismo, y una exigencia de autocensura, porque también es humana la posesión de un fondo insobornable en el seno de
147
la intimidad propia. Los tres personajes del memorioso de sí mismo —actor, autor y juez— que la epicrisis precedente puso sobre el pavés.
tensionado en Viena, médico en las obras del Viar, paseante y estudioso en Sevilla, psiquiatra incipiente y pacífico cabeza de familia en Valencia, el actor se limita a decir: «Desempeñé como mejor pude los papeles que para mí idearon, y no recuerdo haber oído nunca silbidos ni pateos. ¿No es esto suficiente?»
El juez: «Sí, suficiente es; pero no olvides que, para tu suerte, nunca dejaste de tener en torno a ti un público amigo. Ante tu conducta como médico práctico en el Viar, por ejemplo, ¿qué hubiera dicho de ti un tribunal a la vez competente y severo? ¿Habría admitido sin censura tu actividad diagnóstica y terapéutica, incluso teniendo en cuenta los pocos medios de que entonces disponías? Con todo, te acepto».
El autor: «Y a mí, ¿no? Portillo de mi redención llamaste cuando nos despedimos, recuérdalo, a la intención de buscarme a mí mismo, si realmente existía ésta y era como un hilo rojo de carácter perfectivo en el interior de los proyectos y las acciones cuyo valor tú encontrases deleznable o discutible. Dime ahora si mi conducta durante esos cuatro años no llevó en su entraña esa constante intención. Mi trabajo anterior al curso de Santander, mi concepción del mismo, aunque desde el nivel de tu tiempo y de tu vida tú la encuentres inmadura, mi personal actitud, llámala soñadora, ante las posibilidades que ese curso pudiera ofrecerme, ¿no están diciendo con suficiente elocuencia que tal intención operaba en mí?»
El juez: «No lo niego. Tampoco debo echarte en cara que para ganar tu vida vivieses a salto de mata desde el fracaso en tus primeras oposiciones al Manicomio de Valencia hasta el mejor éxito de las segundas. Pero quiero salir al paso de una argucia y de una deficiencia, ambas tuyas. Óyeme con atención, porque a tus propias palabras voy a referirme.
»Adoptando tácticamente mi papel y dando a éste la versión para ti más favorable, me hiciste escribir, recordando tu
148
dispersa actividad en Viena: ¿Qué hubiera sido mejor para mí, hacer lo que efectivamente hice o pedir a Pótzl un tema de trabajo, aplicarme a él e intentar luego que sus resultados fuesen la base de una tesis doctoral? A lo cual, saltando sobre tu propia sombra, te atreviste a dar la siguiente respuesta: A corto plazo, el segundo término del dilema era el preferible; vistas las cosas desde lo que en el futuro iba a ser mi vida, tal vez lo fuese el primero. Pues bien, jovencito: vistas las cosas desde lo que en el futuro realmente ha sido tu vida, esto es, desde lo que yo soy y tú no eras, me veo obligado a decirte que lo mejor para ti y para mí hubiese sido, porque no era imposible, tu simultánea dedicación a la formación general y a la producción especializada. Argucia tuya ha sido presentar en forma disyuntiva algo que pudo y1 debió tener forma copulativa.
»Y luego, tu deficiencia. Porque desde tu ingreso en el cuerpo médico del Manicomio, primavera-verano de 1934, hasta que la propuesta de Barcia Goyanes, invierno de 1936, te llevó a una actitud y una conducta para mí ya verdaderamente aceptables, bastante mejor hubiera podido ser, en el orden de tu formación psiquiátrica, un total aprovechamiento de la situación en que te encontrabas. Aunque las dificultades fuesen grandes, aunque los medios fuesen escasos. ¿O no tengo razón?»
El autor: «ha tienes, sí; pero extremas la severidad con que para vapularme la usas. Algo hice, aun cuando no fuera todo lo que pude hacer...»
Pausa. Juzgador de quien yo fui, de nuevo tengo que hundirme judicativamente en mis recuerdos. No pienso ahora en el psiquiatra aspirante a antropólogo; pienso en aquel modo mío de ser español y de ser católico.
El juez: «Esto debo preguntarte: ¿radicalizaste de manera suficiente —quiero decir: trataste de reducir a lo que en el catolicismo es de veras radical— tu condición de católico?; ¿no te frenó en ese empeño, por falsa dignidad o por cobardía, no lo sé, el hecho de que la crítica de cierto modo español de ser católico —el correspondiente a la línea histórica Cisneros-
149
Torquemada-Cardenal Segura, y no el menos fuerte de los Hernando de Talavera y Vidal y Barraquer— tantas veces viniese de quienes estaban frente a ti?; tu catolicismo de entonces, ¿no fue por esta razón más derechista de lo que tú mismo pensabas y querías?; ese transmaritenismo que a tu actitud intelectual has atribuido, ¿no te obligaba a revisar coherentemente la totalidad de tu instalación cristiana en el mundo; a ser en alguna medida —acéptame el anacronismo— posconciliar avant la lettre?»
El autor: «Permíteme que, a mi vez, yo te responda con preguntas. ¿Qué es lo que en el fondo estás pidiendo de mí? ¿Que con mi esfuerzo hubiese dado a tu obra la calidad que no tiene? ¿Encontrar ya hecho por mí lo que tú, el hombre que eres, acaso no seas capaz de hacer?»
El juez: «Sólo en parte aciertas. Porque, en • efecto, yo quisiera hoy que la cosecha de tu trabajo de entonces hubiera contribuido a mejorar la calidad de mi obra ulterior; pero más aún que mejor calidad en mi obra, lo que yo quiero en este momento, te lo juro, es mayor paz dentro de mi conciencia».
El autor: «Si es así, bajo la cabeza».
150
CAPÍTULO III
GUERRA CIVIL: DE SANTANDER A PAMPLONA
Todo había comenzado ya en octubre de 1934, qué claramente lo vemos ahora; pero al mismo tiempo, cosa extraña, nada había comenzado aún. Para mí, al menos. Ni siquiera cuando Diego Sevilla me comunicó la inminencia de una sublevación militar. Acaso no se tratase sino de un rumor que los hechos no confirmarían luego. Y aunque tal sublevación se produjese, ni Barcia ni yo pensamos que, triunfante o derrotada, pudiera dar lugar a la suspensión de los Cursos de Verano a que el nuestro pertenecía. Cada uno por nuestra cuenta, en efecto, a Santander fuimos los dos.
Yo, desde Valencia. Viajé a Madrid en el tren nocturno, crucé por la mañana la ciudad sin advertir en ella anomalía alguna, y aquella misma noche —la del 15 de julio— me reuní con Barcia en el Hotel México, de Santander; al día siguiente había de dar él su primera lección. También fue tranquila la cena en el hotel, no lujoso, pero sí bien cuidado. Cierto: tal vez la alarma de Diego Sevilla no estuviese enteramente justificada. Así seguíamos pensándolo nosotros —y con nosotros, estoy seguro, la inmensa mayoría de los españoles— cuando el 16 por la mañana subíamos la cuestecilla que desde la carre-
151
tera de Santander a Madrid, a la altura del pequeño poblado suburbano de Cajo, daba acceso al Colegio Cántabro.
«Junta Central de Acción Católica. Cursos de Verano de Santander. Colegio Cántabro. Rector: Dr. D. Juan de Contreras, Marqués de Lozoya», se lee en la portada del folleto que contenía el programa de esos cursos. Una animosa arenga del Menéndez Pelayo joven, actual, casi noventa años después, en varias de sus consignas, envejecida en otras, servía de introducción a tal programa y daba razón del propósito que animaba a la empresa: «Trabajemos a una clérigos y laicos..., para que la savia del espíritu teológico vigorice de nuevo el entendimiento y el carácter nacional, y así será nuestra fe racional obsequio —la traducción latina del texto de San Pablo, apostillo yo, no llama rationale, racional, al obsequium que debe ser la fe cristiana, sino rationabile, razonable— y no femenil sentimentalismo, ni cálculo social, ni pesimismo desalentado, ni alarde de un momento, ni odio a la razón, disfrazado con máscara de piedad». ¿En qué medida los cursos del Colegio Cántabro estaban sirviendo a tan loable empeño? Yo me limitaré a decir lo que entonces vi.
Vi en primer término el propio Colegio Cántabro, conjunto de edificios de muy buen porte, dedicado regularmente a la enseñanza media •—a los padres agustinos, si no recuerdo mal, pertenecía— y cedido durante los meses del estío a la Junta Central de Acción Católica. Se levantaban sobre una ladera verde, en un lugar muy próximo al de mis primeros recuerdos infantiles. El año 1912, en efecto, mi padre fue durante unos meses médico de Peñacastillo, y dos imágenes de ese lejano tiempo quedan en mi memoria: unos zuecos andando sobre el barrizal, hundiéndose en él y de él despegándose, y el azorado, temeroso recorrido mío de un caminito de tablas mal ajustadas, tendido sobre el agua azul y cabrilleante del mar. Désvalidamente expuestas al escalpelo de los psicoanalistas, ahí quedan una y otra. Pero no creo que esa mañana del 16 de julio ocupasen la superficie de mi conciencia; en ella no había entonces otra cosa que mi alertada curiosidad y lo que a ésta
152
le iba ofreciendo el mundillo, nuevo para mí, acaso decisivo para mi futuro, ingenuamente lo pensaba yo, en que entonces penetraba.
Entre el 16 y el 19, fecha en la cual se suspendieron las actividades del Colegio Cántabro, escuché, si no recuerdo mal, dos lecciones de Barcia y otras dos de Jacques Chevalier, la estrella intelectual de aquel año, una de David García Baca y otra del dominico P. Julián Fernández. Barcia dio las dos primeras de nuestro común curso sobre «Patología general de la personalidad», que tal era el ambicioso título del empeño: una introducción general al tema («La Medicina dentro del orden de la Cultura. Evolución de los conceptos médicos. Las constantes en Medicina») y un planteamiento, también general e introductorio, de lo que dentro de ese curso nuestro había de ser su materia más propia, una teoría del cuerpo humano en tanto que cuerpo viviente («El hombre, objeto de la Medicina. Su componente somático. El ser viviente. Maneras de concebirlo»). Sus bien documentadas conferencias fueron sutiles y rigurosas, aunque tal vez se hallaran demasiado influidas en su orientación —téngase en cuenta la época— por un idealismo neovitalista que el propio Barcia ha revisado luego. Chevalier consagró una lección al pensamiento de Ravaisson {«le mécanisme issu de l'esprit») y otra al de Lachelier {«la pensée qui ne se pense pas —la naturaleza—- suspendue à la pensée qui se pense»). Brillante y agudo, perfecto expositor, Chevalier nos hizo conocer en todo su esplendor la tan famosa elocuencia universitaria de los franceses. García Baca, todavía ensotanado, bregaba con la parte central de una amplia meditación, veinticuatro clases, acerca de «Las categorías metafísicas fundamentales de la física clásica y de la física moderna», y bien joven todavía mostraba el profundo y serio saber científico y filosófico que luego había de conducirle por derroteros mentales a la sazón imprevisibles, me atrevo a pensar, incluso para él. El P. Julián Fernández, con su tan bien sabido tomismo y su mente tan clara, me encantó enseñándome la doctrina tradicional sobre los juicios de credibilidad y de credentidad en el
153
acto de fe. «Vaya, esto no empieza mal», me dije a mí mismo. Acaso no hubiera sido tan favorable mi estimación de esos
Cursos de Verano considerándolos en su integridad. En la presentación que de ellos se hacía abundaban los latiguillos de la más rancia retórica religioso-clerical («la Teología, Ciencia Suprema, la Reina de las Ciencias» —así, con tanta letra mayúscula—, «el eje de oro de nuestra ciencia») y se daba expresión a una paupérrima idea de la filosofía («al mismo tiempo que adiestra la inteligencia para las luchas de la verdad, facilita la precisión de conceptos y proporciona los moldes hábiles para vaciar en términos humanos las verdades de la Revelación»). En el elenco de los profesores sobraba mediocridad derechista, permítaseme que omita nombres, y resultaba excesiva la proporción, como tutelar o paternalista, diríamos hoy, de los clérigos. Me pareció en fin que, salvo excepciones, no era muy alto el nivel intelectual del alumnado. Pero todas estas reservas carecen de importancia al lado de dos hechos muy directamente conexos entre sí. Uno minúsculo, aunque para mí enojoso: que no pude dar ni una sola de las lecciones a mi cargo. Otro mayúsculo, la causa por la cual quedé yo inactivo: que como consecuencia del alzamiento militar del 18 de julio, todos nuestros cursos fueron definitivamente suspendidos el día 19. En esta fecha comenzó para nosotros, quién podía sospechar cómo y hasta cuándo, la guerra civil, y con ella, de manera distinta en cada caso, una nueva etapa de nuestras vidas.
Para siempre hab'a de quedar inédito el pezzo di bravura —eso quería yo que fuese— con tan animoso esfuerzo preparado por mí durante la primera mitad del año; pero aunque no hubieran sido, ni con mucho, todo lo que yo de ellas esperaba, pienso que con su ser, la preparación que exigieron, y su no-ser, su obvia inmadurez y la inédita permanencia de su contenido entre los pliegues de mi cerebro, esas no profesadas lecciones han sido decisivas respecto a mi ulterior vida intelectual. ¿Acaso no estaban en ellas la clave de mi entonces impensada e impensable dedicación a la Historia de la Medi-
154
ciña y el nervio de lo que, mientras mi cuerpo aguante, de por vida me propongo hacer? '
19 de julio: suspensión de los cursos e inmediata dispersión de todos sus docentes y discentes. ¿Por qué? Por lo que la víspera había comenzado a pasar en toda España; desde luego. ¿Por lo que en nuestro más inmediato contorno, la ciudad de Santander, había sucedido hasta en ,r,ces? No estoy tan seguro. Durante algunos días hubo en Santander una calma tensa e indecisa, que rápidamente se habría transformado en un triunfo rotundo del alzamiento si los jefes y oficiales del único regimiento que constituía la guarnición de la ciudad, uno de infantería, no hubieran cometido la torpeza de quedarse encerrados en su cuartel y se hubiesen decidido a ocupar militarmente las calles. ¿Qué pudo inducirles a esa inmovilidad armada, tan incomprensible desde fuera en una ciudad como Santander? No lo sé, y no pienso quemarme las cejas en la tarea de saberlo. El hecho cierto es que no de la noche a la mañana, sino poco a poco •—repito: vistas las cosas desde fuera—, el Frente Popular se hizo dueño de Santander y su pro-
1. No resisto la tentación de transcribir el programa de esas nunca cantadas canciones. Tras las lecciones de Barcia sobre «el componente somático del hombre» venían las siguientes mías, en torno al «componente espiritual» de éste: «1. Fenomenología del espíritu Vías para una comprensión del espíritu. 2. La percepción en tanto que actividad del espíritu. La memoria. Lo material y lo inmaterial en la memoria. 4. El pensamiento. Pensamiento e intuición. 5. La conciencia. Fenomenología del yo. 6. Voluntad y libertad, Libertad del espíritu y libertad del hombre. 7. Visión sintética del hombre como ser vivo que tiene conciencia de sí mismo. Estructura de la personalidad. 8. El plano somático de la personalidad. 9. El plano instintivo de la personalidad. Biología de los instintos. 10. Psicología de los instintos. 11. El carácter: concepto y genética del carácter. 12. El hombre como ser social. Proyección extra-humana del carácter». Y a continuación una serie de temas cuyo desarrollo era dual, de Barcia y mío: «1. La enfermedad en sus tres dimensiones. A) En el plano somático. 2. B) En el plano de los instintos. 3. C) En el plano del carácter. 4. El médico ante el enfermo. 5. El enfermo ante el médico. 6. Problemática del curar. Estructura de la acción terapéutica. 7. Terapéutica somática. Psicoterapia».
155
vincia, y ésta, desde su posición central, se sumó a las que en el Norte siguieron fieles a la República: Guipúzcoa, Vizcaya y Asturias.
Milicianos con fusiles yendo y viniendo por las calles; conversión del Ateneo en cuartel general del Frente Popular; camiones bélicamente equipados que por la mañana salían hacia el Puerto del Escudo para regresar tras la puesta del sol, después de haber cambiado algunos disparos con los de enfrente; 2 miedo mejor o peor disimulado en el interior de ciertas casas; incautación de automóviles, entre ellos el lujoso del fabricante del Laxen Busto, que desde su casa veraniega de la segunda playa —«Villa Caca», la llamaban los bromistas san-tanderinos—, vino a ocultarse en el Hotel México; total inexistencia de manifestaciones públicas de entusiasmo o de odio. Según mi experiencia, esto fue todo lo que para un hombre de la calle hubo en Santander hasta bien entrado el mes de sgosto. Sólo entonces corrió el rumor del asesinato de varios jóvenes —no muchos—, allende la segunda playa. Bastantes más hubo, me apresuro a decirlo, después del día en que Barcia y yo, el 18 de agosto, si no me falla la memoria, dejamos
2. Lo mismo acontecía entonces, así por el lado nacional como por el republicano, en los varios puestos montañosos que separaban uno y otro bando: Guadarrama, Somosierra, etc.; recuérdese dónde y cómo murió Onésimo Redondo. Ese carácter «excursionista» de la guerra civil en ciertos lugares y durante cierto tiempo no excluyó, sin embargo, el acaecimiento de sucesos terribles y aun macabros. En el que todavía se llamaba Alto del León —el plural vino más tarde— se produjo entonces una refriega entre un destacamento volante de falangistas vallisoletanos y otro no menos volante de milicianos de Madrid. Uno de aquéllos mató en el combate a uno de éstos; y para aquella misma noche hacer alarde de su hazaña en el Bar Cantábrico, cortó una oreja del cadáver y la guardó en su cartuchera A poco, un contraataque'republicano hace que nuestro hombre tema ser cercado por el enemigo; y ante la nada grata perspectiva de caer prisionero, saca la oreja cortada y a toda prisa se la traga. Con lo cual la jactancia en el Bar Cantábrico tuvo, en lugar de un solo motivo, dos distintos, el corte de la oreja y la ulterior deglución, de ésta. Así me lo contó un conspicuo universitario vallisoletano, hoy matritense.
156
Santander; entre ellos, el grupo de los encarcelados en el barco «Alfonso Pérez».3 Pero en ese primer mes de nuestra guerra civil no creo que pudiera ser descrita de otro modo la apariencia de la ciudad. En abono de mi aserto diré que hasta ese día Barcia y yo pudimos entrar en la iglesia de los jesuítas, frontera entonces al Ateneo, y por tanto al cuartel general del Frente Popular, sin otta molestia que apartar de la puerta del templo el montoncito de latas de conserva que cada noche depositaban allí, sin duda para hacer patente la feroz actitud antirreligiosa de sus almas, los milicianos que montaban la guardia en dicho cuartel. Más aún: en torno al 10 de agosto, un entierro con cruz alzada recorrió sin estorbos todo el Paseo de Pereda; y también uno de esos días, encargada desde Bilbao, apareció en la prensa santanderina la católica y vasquísima esquela del naviero Sota: «Sota eta Llanotar Erramón Jauná...»
Cesantes de empleo y sueldo contra la voluntad de nuestra empresa, sanos y todavía jóvenes los dos, sin el menor quebranto en nuestro ánimo, al contrario, sintiéndolo sereno y fuerte, pese a nuestra situación y a nuestra significación, allí, desde luego, incógnitas, pero siempre bajo la amenaza de una súbita pesquisa oficial, ¿qué podíamos hacer Barcia y yo? Trabajar, imposible; quedarnos recluidos dentro del hotel, absurdo. Conspirar en una u otra forma, más absurdo todavía; nada más ajeno a nuestros gustos y a nuestros talentos. ¿Qué hacer, entonces? Sin planearlas deliberadamente, he aqu: la serie de las varias actividades que llenaron el mes de nuestra forzosa permanencia en Santander: a) recoger noticias, para luego comentarlas críticamente, acerca de lo que estaba sucediendo en España; b) conjeturar, a la vista de ellas, lo que de nuestras respectivas familias estaría siendo; c) visitar diariamente a nuestros compañeros de infortunio; y en mi caso, de cuando en cuando, a un hermano de mi madre que con su mujer y sus
3. A este grupo pertenecía mi compañero de Colegio José María Corbín, alumno ese año de la Universidad Internacional de la Magdalena y nobilísima persona.
157
hijos vivía en Santander; d) indagar las posibilidades de nuestra salida; e) oír los cursos que seguían dándose en la Universidad Internacional de la Magdalena; /) asistir a la Casa de Salud Valdecilla; g) ejercitarnos deportivamente en la dialéctica.
Ante todo, saber lo que en España pasaba. De varias fuentes disponíamos. Por una parte, la prensa local, forzosamente adicta ya, como es obvio, a la causa y las consignas del.Frente Popular. Con improvisada técnica de historiadores que colacionan e interpretan textos antiguos, nunca salíamos del hotel sin cotejar minuciosamente una con otra las escasas y fragmentarias noticias que cada periódico ofrecía, para acercarnos cuanto nos fuera posible a la verdadera realidad de los hechos relatados o entredichos. Por otro lado, la también parva y poco coherente información que acerca de los sucesos españoles ofrecía la radio inglesa, ávidamente escuchada por dos señoritas de Madrid —hoy señoras en Madrid— que se hospedaban en nuestro mismo hotel. Por otro, lo que esporádicamente fuéremos oyendo de las personas con quienes teníamos alguna relación. En conjunto, una mal compuesta ensalada de datos veraces, suposiciones más o menos fundadas y disparatadas fantasías, hijas, éstas, de la tentadora actividad de la mente que los anglosajones llaman wishful thinking, pensamiento desiderativo. Un solo botón de muestra: uno de los dos hermanos jesuítas de Angel Herrera, oculto, aunque no amenazado, en cierta elegante casa de Puerto Chico, nos dijo saber de muy buena tinta que una columna de tropas marroquíes estaba ya en plena Mancha, después de haber franqueado la quebrada de Despeñaperros. «¡Esto ya se ha resuelto!», decía con grave y mal contenido entusiasmo el buen P. Herrera, tan ducho en ejercicios espirituales como ignorante en ejercicios estratégicos. Peto así vivíamos entonces, jesuítas o no, millones y millones de españoles.
Leyendo, oyendo y criticando lo leído y o'do, cuando Barcia y yo salimos de Santander teníamos una idea aproximada, sólo aproximada, acerca de la situación bélico-política de España, y sabíamos, por consiguiente, cómo por entonces se habían configurado los distintos frentes de batalla; confiábamos de modo
158
absoluto en un triunfo rápido del alzamiento militar; conocíamos, bien subrayados los nada escasos rasgos sombríos de la terrible realidad factual, lo que externamente había acontecido en Madrid, en Barcelona, en Valencia; sólo dábamos por cierto, en lo tocante a las ciudades ya «nacionales» —Valladolid, Zaragoza, Sevilla, La Coruña...—, aquello que se compadecía bien con la índole pacífica y conciliadora de nuestro carácter y con nuestra ideal y transfiguradora concepción de lo que ese alzamiento tenía que ser... Ni Barcia ni yo éramos monárquicos, y a ninguno de los dos, admirando en ella lo mucho que tiene de admirable, nos parecía estéticamente óptima la ya tan famosa oratoria pemaniana; pero en tierra políticamente hostil, nunca, es verdad, bajo peligros actuales, siempre, en cambio, bajo peligros potenciales, ¿cómo no dar por buenas las cristiano-patrióticas perspectivas que brindaba el resonante discurso con que Pemán saludó el retorno a la bandera bicolor? Otra forma del wishful thinking, no tocante al pasado, sino al futuro.
¿Qué podía ser de nuestras familias, según todo lo por nosotros sabido o supuesto? La de Barcia estaba en La Coruña, y él la daba por bien segura. Mi mujer y mi hija de ocho meses habían quedado en Valencia, con el propósito de viajar a mi pueblo un par de días después de mi salida hacia Santander; en casa de mi padre habíamos de reunimos cuando terminase mi curso santanderino. En mi pueblo natal y bajo la protección de mi padre estarían. Pero yo no podía ir allí, si un día lograba evadirme de la Montaña, porque mi decisión era pasarme a la ya llamada «zona nacional» y desde allí reclamarlas. Entonces, ¿qué iba a ser de mí y de ellas? (El viaje de mi mujer y mi hija, luego lo supe, fue harto más arduo y complicado que mi idea de él. En el tren de Valencia a Barcelona las sorprendió la huelga general. Entre esporádicos tiroteos pudieron alcanzar Reus y Tarragona, para, tras unos días, verse obligadas a regresar a Valencia. Por fin se restableció el tráfico ferroviario y lograron llegar a mi pueblo, donde les esperaba la ocupación del lugar por las milicias anarquistas que desde Barcelona habían invadido el Bajo Aragón, en su marcha hacia Zaragoza. Algo
159
habré de añadir acerca de lo que en ese pueblo mío aconteció). Ya lo dije: el ánimo de Barcia y el mío se mantuvieron siem
pre serenos y firmes. Los dos aceptamos sin aspavientos nuestro destino y ambos confiábamos sin desmayo en la victoria del alzamiento militar. No fue éste, sin embargo, el motivo último de la decisión que sin la menor solemnidad, más bien con cierto talante deportivo, comúnmente tomamos: no saludar puño en alto, como pronto fue general costumbre, aunque así fuésemos saludados. La verdad es que pudimos cumplir nuestro propósito sin que nadie nos llamase al orden. Pues bien; con el alma empapada por tan patriótica y deportiva resolución iniciábamos diariamente nuestra ronda de visitas. Todas, desde luego, amistosas, aunque en algunas prevaleciese la intención estimulante sobre la comunicativa, y en otras ésta sobre aquélla. Bien menesteroso de estimulación psíquica andaba por esas fechas el pobre don Ignacio de Casso, que desde su Sevilla había ido a Santander para dar un curso de «Etica y Sociología», y algo creo que hicimos nosotros en su alivio. Otros hubo como él. La relación podía ser, en cambio, puramente comunicativa; así en el caso del claretiano P. Augusto Andrés Ortega, teólogo de excelente formación y fina inteligencia y hombre singularmente suave y bondadoso, con el cual tan buena amistad me une desde entonces. Residía, vestido, por supuesto, de paisano, en una especie de pensión-posada próxima al Ayuntamiento. Para gustoso beneficio suyo y nuestro, mucho hablamos con él de todo lo divino y lo humano sus dos asiduos visitantes.
En otros casos, más que de visitas se trataba de encuentros. Bien notable fue uno con el liturgista benedictino P. Germán de Prado. Era bajito y enjuto de cuerpo, le habían prestado ropa civil hecha para persona más voluminosa que él, y hasta el más miope podía ver su condición clerical en la torpeza con que la vestía y en aquella carita suya, cuya expresión tan curiosamente fundía entre sí el candor, la ironía y una punta de cazurrería campesina. Un día le vimos, no recuerdo bien en qué calle. Iba el hombre por la acera, con vivo deseo de no llamar la atención, y topó con un grupo de milicianos armados
160
que en dirección contraria marchaban por la calzada. Estos le saludaron puño en alto, y nuestro liturgista, bien que sin el menor empaque litúrgico, les respondió de igual modo. Pocos segundos más tarde conversábamos con él. «Pero, padre Germán, ¿cómo todo un monje benedictino ha caído en la debilidad de levantar el puño?» Y el padrecito, con un rostro en el que los tres mencionados componentes expresivos, el candor, la ironía y la cazurrería, cobraban notoria intensidad, nos respondió: «¡Bah! ¡De sobra han comprendido ellos que yo lo hacía con la intención de tomarles el pelo!»
También nos encontrábamos frecuentemente con don Manuel Grana, sacerdote secular, redactor de El Debate y profesor de la Escuela de Periodismo de éste. Curioso tipo, don Manuel Grana. Aunque gallego chapado y contrachapado, con nosotros se franqueó. ¿Por obra de la extraordinaria circunstancia en que comúnmente todos vivíamos o por afinidad galaica con Barcia? Quién sabe. El hecho es que pronto se nos mostró como realmente era: galleguista vehemente, republicano; por tanto, liberal. Y muy listo. Su personal actitud frente al alzamiento militar —en la intimidad, claro está— resultaba más bien reticente. Me fue simpático don Manuel, a 'pesar de que por aquellos días difiriesen no poco nuestras actitudes ante el problema de España. Muchos meses más tarde, ya «liberado» Santander, le encontré de nuevo en Pamplona, tocada su testa con flamante y nada chica boina roja. «¡Vaya cambio, don Manuel!» Y con una sonrisa que llegaba a sus labios desde las muy hondas raíces de su alma en los hábitos psicosociales de la terrina, me dio razón expresa de su nueva apariencia: «¿Cambio? No tanto. ¿Sabe? Salí de allí, leí en algunas hojas de
' propaganda lo que aquí piensan hacer, y he visto que, después de todo, no es tan grande la diferencia entre éstos y aquéllos...» Nos dimos un sincero abrazo de despedida. Puesto en el mismo trance que don Manuel, Gorgiag no lo hubiera hecho mejor.
Bien distinto de don Manuel Grana era Pérez Millán, clérigo también, también gallego y auxiliar en la Facultad de Filosofía y Letras de Santiago. Poseía un rostro fuertemente perfilado,
161
1 1 . — DESCARGO DE CONCIENCIA
entre dantesco y mussoliniano, y creo que en el fondo presumía de él. Serio, taciturno, como concentrado en no sé qué abismos interiores. «Soy gran andarín, y por la montaña voy a pasarme a la otra zona», nos dijo un día. Pronto regresó, a Santander, fracasado. Por Gonzalo Torrente supe luego que en Santiago explicaba arqueología cristiana mostrando «prácticamente» a sus alumnos lo que era una visita a las catacumbas romanas: cerraba las ventanas de la clase, encendía una linternita y hacía que los estudintes le siguiesen encorvados por entre los pupitres. Bien otro se mostraba, como diría Ortega, el gálibo intelectual de García Baca, con el cual también nos encontramos varias veces. El destino ulterior de su vida era ya previsible. Y en lo que me concierne, también la alta estimación de su talento y su persona que desde que le oí por primera vez siempre habría en mí. Con ella le he visto luego en América, con ella recibo y agradezco sus siempre agudas publicaciones filosóficas; extraña, rebuscadamente agudas, sobre todo en su expresión, tantas y tantas veces.
Puesto que nuestra curiosidad intelectual nos lo pedía, ¿por qué no asistir a los cursos de la Universidad Internacional de la Magdalena? Aun cuando el ambiente de ésta distase mucho de ser el normal, cómo esperar otra cosa, sus actividades continuaron después del 18 de julio. Nosotros asistimos a tres de esos cursos: uno de Camón Aznar, excelente, sobre «Arquitectura española del Renacimiento», otro de Gaos, curiosamente titulado «Autobiografía filosófica», y el que compusieron unas pocas conferencias del profesor Picard, famoso entonces —y todavía no olvidado— por sus fantásticas ascensiones en la atmósfera. Me intrigó el título del curso de Gaos. A primera vista, una irritante petulancia. Quien no sea Descartes, Kant o Hegel, ¿tiene derecho a pensar que su formación como filósofo puede interesar a los demás? Luego cambié de opinión, porque, profunda y sinceramente expuesta, la historia intelectual de un filósofo tan bien formado e informado como José Gaos podía ser —lo fue en aquel caso— una valiosa visión objetivo-subjetiva de la historia de la filosofía contemporánea; y más aún
162
cuando, además de ser profunda y sincera, tal expresión posee, como entonces era el caso, buen orden en su estructura y brillo suficiente en su forma. «Mi autobiografía intelectual»: gran tema para todo el que, por el camino que sea, la filosofía, la física o la medicina, ha llegado a moverse en niveles superiores a la mediocridad.
Por otro lado, las asiduas visitas a la Casa de Salud Valde-cilla, precisamente cuando la magnífica institución estaba alcanzando su plena mayoría de edad. Muy pronto iba a tener importancia decisiva para nuestras vidas. Allí conocí el gran talento, el extraordinario saber técnico y la fina cortesía de su director, el oftalmólogo don Emilo Díaz Caneja. Allí también se inició mi buena amistad con Manuel Usandizaga, gran maestro en su disciplina e insuperable organizador de la espléndida Escuela de Enfermeras de la Casa, y con no pocos más: Aldama, concienzudo psiquiatra, procedente de la escuela de Sanchís Banús; Barón, leonés serio y bueno, muy competente cirujano del aparato digestivo y una verdadera fuerza de la naturaleza en el trabajo hospitalario; el experto anatomopatólogo Sánchez Lucas, luego decano de la Facultad de Medicina barcelonesa; el cardiólogo Lámelas, el urólogo Picatoste... La Casa de Salud Valdecilla. Durante el mes de forzosa reclusión en Santander, el más grato de nuestros refugios: médicos de primer orden y personas que, cada una a su modo, sabían ver con serenidad la trágica, turbulentamente trágica realidad de aquella España.
Siempre juntos y siempre en perfecta armonía, Barcia y yo vivíamos pendientes de lo que en la España de más allá del Puerto del Escudo militarmente estaba acaeciendo, de la suerte de nuestras respectivas familias y de su indudable preocupación por la nuestra; visitábamos a nuestros conocidos y amigos; asistíamos con asiduidad a la Universidad de la Magdalena y a Valdecilla; limpiábamos de latas de conserva, cascaras de fruta y raspas de pescado el umbral de la iglesia de los jesuitas. ¿Nada más? Sí, porque el día era largo, y fuerte el vigor de nuestro organismo. Caminábamos a buen paso por las calles de la ciudad o por el Sardinero, y con frecuencia nos entregábamos con el
163
mejor ánimo a un ejercicio dialéctico que Barcia, siguiendo hondas tendencias de su propio espíritu, como dual pasatiempo me propuso. Diálogos parasocráticos, si uno quiere picar alto en la elección del nombre.
Un ejemplo. Barcia: «Un joven puede casarse en virtud de dos razones principales: por libre y espontánea decisión suya o siguiendo, respecto de la elección de esposa, el consejo de sus padres. Admitiendo que estos quieran real y verdaderamente el bien de su hijo, ¿qué vía consideras preferible? Elige una, yo me quedaré con la contraria y luego defenderemos nuestras respectivas tesis». Yo: «Conforme. Por mi parte, considero en principio preferible la libre y espontánea decisión del hijo». «Entonces, yo me quedo con la superioridad del consejo del padre». Y los dos, como dos sofistas encariñados con la tesis que les ha tocado defender, pasábamos una hora dialogando peripatéticamente y exprimiendo nuestros caletres en busca de argumentos convincentes o suasorios.
Menos lúdica, más grave y penetrante fue —sin dejar de ser mera hipótesis ocasional, sin alcanzar, ni mucho menos, la seriedad del verdadero proyecto— la cuestión que otro día me propuso Barcia. Pasábamos ante una taberna llena de milicianos que conversaban ruidosamente entre sí. Barcia, entre bromas y veras: «Pedro, tú y yo, ¿tenemos en verdad fe cristiana?» Yo: «Hombre... Con cuantas debilidades se quiera, hasta mi santo homónimo las tuvo, creo que sí». Barcia: «¿Creemos, por tanto, que Cristo es el camino, la verdad y la vida?» Yo: «Ya te he respondido». Barcia: «¿Para todos, no_sólo para nosotros?» Yo: «Sí,' aunque ellos no lo sepan». Barcia: «Entonces, amigo, tenemos la obligación de entrar ahí y hacer ver a estos hombres que también para ellos es nuestro Cristo el camino, la verdad y la vida». Yo: «¿Vamos, entonces?» Naturalmente, no entramos. Por varias razones. Una real y dirimente, el miedo a la detención o al ridículo. Otra también real, pero sólo metódica: aún queriéndolo, no hubiéramos sabido encontrar el lenguaje que el empeño y el auditorio requerían. Otra a la vez real y táctica: nuestra virtud de cristianos no daba para tanto. Los
164
dos quedamos silenciosos, y pasamos a otro tema. ¡Cómo había de recordar yo este breve diálogo varios lustros más tarde, leyendo unas reflexiones del teólogo Rahner, tan concordantes con aquellas volanderas palabras de Barcia ante los milicianos de una taberna de Santander!
Por razones no del todo inconexas con el silencioso remate de ese diálogo, no menos punzante fue el encuentro que días antes tuve yo. Yendo por no sé qué calle, topé de sopetón, quién podía sospecharlo, con mi hermano. Corría la última decena del mes de julio. Yo iba con Barcia; él con dos camara-das suyos. Había vuelto a España después de la victoria del Frente Popular en las elecciones del pasado febrero. El alzamiento militar les había sorprendido en París, donde por entonces se estaba celebrando una reunión socialista. Naturalmente, se apresuraron a regresar a España, con el propósito de llegar cuanto antes a Madrid. Entraron por Irún y trataron de seguir por carretera hacía la capital; vano empeño, porque el camino se hallaba interrumpido por los «fascistas». Vuelta a San Sebastián, y nuevo intento por Bilbao y Orduña. Igual fracaso. Regreso a Bilbao, y tercera tentativa, ahora por Santander y el Puerto del Escudo, con el mismo negativo resultado. Volverían, pues, a Francia, para tomar la larga vía de Port-Bou, Barcelona y Valencia. Nos abrazamos y conversamos unos minutos, apartados de nuestros respectivos acompañantes. Muchas cosas nos separaban; otras muchas nos unían; entre ellas la muerte de nuestra madre, la vida de nuestfb padre y un cariño fraternal que, pese a todo, nunca había de romperse. Rápidamente me contó las vicisitudes que acabo de relatar, me expuso sus planes inmediatos y me declaró su total fe en un triunfo inmediato de la República. También yo le hice saber mis propósitos; mis deseos, más bien. Ambos con los ojos húmedos, nos miramos mutuamente durante algunos segundos; luego nos abrazamos con fuerza. Ríos de sangre iban a separarnos hasta que veintiún años después volviéramos a reunimos. ¿Seguiríamos siendo los mismos? Sí, pero de otro modo. De nuevo, ahora en plural,
165
la vieja e inmutable fórmula: iidem, sed aliter; los mismos, sí, pero de otro modo. ¿Cómo? Luego lo veremos.
Salir, salir cuanto antes de Santander. Pero ¿de qué manera? Atravesar a pie la montaña, una locura, y más tras el fracaso del andarín Pérez Millán. Sólo un recurso a nuestro alcance: utilizar los servicios de evacuación que dos barcos de guerra, uno inglés y otro alemán, habían comenzado a prestar entre Santander y Bayona. La previa obtención de un pasaporte se imponía, por tanto, como requisito inicial. No nos fue muy difícil conseguirlo; pero en las mismas oficinas del Gobierno Civil nos advirtieron taxativamente que sin una autorización del Frente Popular no nos sería posible salir de Santander. A las oficinas del Frente Popular, por tanto; ¿quién podía conocer allí nuestro nombre? «Sin un documento en el que de manera oficial conste la razón de su presencia en Santander y los mctivos por los cuales ustedes dejan esta provincia, no podemos darles papel alguno», fue la seca respuesta.
La fértil imaginación de Barcia tuvo una idea, al parecer óptima. Habíamos asistido a varios cursos de la Universidad de la Magdalena. ¿Por qué no solicitar de las autoridades de ésta un documento en que tal asistencia fuese oficialmente certificada? Después de todo, sólo el reconocimiento de una verdad pedíamos. Dicho y hecho. Barcia recordó que en Salamanca, hacia 1928, había sido compañero de claustro de Camón, y que las relaciones entre ellos, no obstante la ocasional diferencia ideológica —el Camón de 1928 no era precisamente el de 1975—, fueron buenas. «Kamonef», llamaba Barcia a aquel Camón, con amistosa broma. Camón, muy deprimido y preocupado ante el drama de España, nos recibió amablemente, y con la misma amabilidad nos introdujo a Pedro Salinas, entonces Secretario General de la Universidad Internacional. La acogida de Salinas fue cortés, desde luego, aunque fría y evasiva: «No puedo hacerlo». Insistimos: «¡Pero si lo que nosotros solicitamos es un simple papel timbrado en que se diga que hemos asistido a varios cursos de la Universidad, y esto es la pura verdad! » Salinas reiteró su negativa; y sin duda para
166
dar por cancelado el asunto, añadió: «No puedo hacer lo que ustedes me piden sin ponerlo en conocimiento de las autoridades del Frente Popular». Como quien sale de una ducha helada dejamos su despacho. ¿Por qué el excesivo, tonto miedo de Salinas a darnos lo poco que de él queríamos? Como lector de poesía y como puro y simple español le agradezco de corazón —le agradecía ya— su espléndida obra literaria, y sólo un recuerdo aséptico y trascendido de aquella ducha fría queda en mí. Es más: estoy seguro de que años después habríamos llegado a ser amigos, de haber tenido yo la suerte de tratarle. Pero, cuerpo de Cristo, sinceramente diré que cuantas veces oigo el más famoso de sus epígrafes, La voz a ¿i debida, también yo me siento acreedor de algunas palabras de esa voz. Unas que sonasen así: «Con mucho gusto les daré el papel que quieren». ¡Era tan fácil!
Ya lo decían los viejos seminaristas: Intellectus appretatus discurrit qui rabiat. «Tal vez Valdecilla...» Efectivamente, a través de aquel gran señor de la oftalmología y la convivencia que fue Emilio Díaz Caneja, Valdecilla resolvió nuestro problema. Don Emilio certificó sin mentir que Barcia y yo habíamos asistido asiduamente a los servicios de la Casa de Salud y que debíamos reintegrarnos a nuestras ciudades de origen. Las autoridades del Frente Popular dieron por bueno el documento, sellaron oficialmente el permiso de salida y nos pusieron en franquía hacia otros derroteros. Para nosotros, la bahía de Santander era ya mar abierto.
Nos tocó en suerte el torpedero alemán Seeadler, reciente y bonito buque, sobre cuya exigua cubierta nos fuimos apiñando, hasta casi formar una masa compacta, cuantos así cupimos en ella. Salió el barco de la bahía y tomó a buena marcha el largo de la costa; Castro-Urdiales, Deva, Icíar, Zumaya, Zarauz, esfumadas por la neblina y adivinadas a lo lejos desde el costado de estribor, iban quedando atrás. De pronto, sin previo aviso, un poderoso estampido nos llega desde la costa y un enorme proyectil pasa sobre los mástiles del Seeadler y cae al mar, un par de cientos de metros más allá de su costado de babor. Res-
167
puesta inmediata: zafarrancho de combate. Como pueden, a empellones, los rubios marineros se abren camino entre el denso rebaño de los evadidos y ocupan sus puestos junto a los cañones y los torpedos. Por fortuna, se impone el buen sentido: ni los de tierra repiten sus disparos —¿de qué fuerte artillado vendría el proyectil: de San Marcial, de Erlaiz, de Pagogaña?—, ni los del buque se deciden a responder con fuego; el comandante se limita a poner su torpedero a toda marcha y a ordenar un súbito viraje hacia babor, casi en ángulo recto, para ganar cuanto antes la línea de la costa francesa; preciosa maniobra. Pronto se extinguió la alarma. Como media hora más tarde atracábamos en el puerto de Bayona.
Paso por la aduana. Menos dulces que el exquisito chocolate líquido de Cazenave, orgullo, entonces y ahora, de Bayona, los aduaneros intentan quedarse por un puñadito de francos nuestras pocas pesetas. No lo logran. A regañadientes se avienen a nuestros ruegos de refugiados pobres y nos dejan cruzar la barrera. La libre Francia se abre ante nosotros. ¿Dónde pasar la noche? Arriesgando nuestro porvenir económico, decidimos hacerlo en un hotel confortable. Au Panier Fleuri, con su buen tono belle époque. Allí coincidimos con dos de nuestros compañeros de travesía, varón y hembra, blandamente obesos, dos enormes y temblonas corambres llenas de bondad, confusión y temor: el conde del Valle de Pendueles y su hermana. «¿Pero ustedes van a entrar en la zona nacional, con lo que dicen que allí está pasando?» «Sí, y ustedes también deberían hacerlo», fue nuestra respuesta. «No nos atrevemos. Nosotros vamos a quedarnos aquí, hasta saber cómo van resolviéndose las cosas». Algo había de hacer yo poco más tarde, pata que los hermanos Pendueles se trasladasen indemnes y satisfechos de Bayona a Pamplona.
«Para entrar ahora en Navarra, lo mejor es pasar por Saint-Jean-de-Pied-de-Port; de allí a la frontera les será muy fácil
llegar», nos aconsejaron en el hotel. En efecto, un trenecito nos llevó hasta la patria de nuestro Huarte de San Juan. En San Juan de Pie de Puerta no ios fue cosa fácil obtener informes
168
acerca de la proyectada continuación de nuestro viaje. Los aldeanos vascos entendían muy bien nuestro francés, desde luego, pero ponían cara inexpresiva y se negaban a contestar. Nos creerían fascistas, terroristas o acaso las dos cosas a la vez. Dimos por fin con un sujeto más locuaz, y por él supimos que al cabo de muy poco tiempo saldría un autobús de línea hacia Arnéguy, el pueblo fronterizo. Llegamos a tiempo, dejamos el autobús en Arnéguy y no mucho después estábamos ante el pequeño grupo de los hombres armados que en Valcarlos custodiaban nuestra frontera.
De nosotros dos se hizo cargo un matrimonio de falangistas. La primera vez que veíamos tal uniforme. Más cauto, él nos preguntó: «¿Y se puede saber cómo y por qué el Frente Popular de Santander les ha autorizado la salida?» Tratamos de explicarle lo ocurrido. Muy repintada y frescachona, ella nos interrumpió, diciendo a su marido: «Déjales. Los dos tienen cara de buenas personas». Con este equívoco salvoconducto facial atravesamos el puesto fronterizo.
Bien ligeros de equipaje íbamos. Yo, con una liviana male-tilla y el «pluma» —un impermeable ligero, según la nomenclatura de la época— que había comprado en Santander por veinticinco pesetas. En un sotabanco del Hotel México quedó, en espera de mi proyectado regreso para recuperarla, la pesada maleta de los libros con que yo pensaba ultimar la preparación de varias lecciones de mi curso. Fuera cual fuese la suerte que el inmediato destino me reservara, algo parecía indudable: que no exigiría de mí lecturas psicológicas y antropológicas. Yo con la maletilla en una mano y el «pluma» sobre el hombro, Barcia con sus también escasos bártulos, nos detuvimos un momento antes de iniciar la subida de Ibañeta. Desde un Santander no querido, cuya anomalía había llegado a hacérsenos habitual, pasábamos a la España que queríamos, anómala de una manera para nosotros más imaginada que conocida. Barcia, por lo menos, iba a su tierra. De mí, ¿qué iba a ser? Súbitamente, un recuerdo literario. Estábamos sobre el mismo suelo en que Carlos Ohando mató a traición a su cuñado Martín Zalacain,
169
al término de la penúltima guerra civil. Otra vez en mi memoria el sobrio epitafio vasco que para él ideó Baroja:
Lur santa onetan dago Martín Zalacain lo...;
«En este lugar santo está durmiendo Martín Zalacain...» Guerra civil otra vez. «Pero esta será la última», me dije con ilusionada y creyente firmeza. Por la cuesta de Ibañeta, a Valcarlos, Aun estaba en lo alto el monumento a Roldan que la simpática e ilustrada novelería del doctor Juaristi hizo un día levantar. Luego pudieron más que él las tempestades pirenaicas.
Dejamos nuestro leve equipaje en la posada del pueblo, y acto seguido entramos en la iglesia; uno de esos amplios y sombríos templos vascongados, a los cuales la oscura madera, tan visiblemente adosada a la piedra como elemento arquitectónico, infunde un aire de vieja estancia campesina y familiar. Estábamos solos e imponía aquel hondo silencio en torno. A un tiempo movidos por la gravedad de nuestro estado de ánimo y por la sencilla, apagada, casi rústica solemnidad del lugar, los dos descendimos calladamente hasta lo más hondo de nuestra intimidad personal. Esto deca mi sentir: «Dios a cuyo culto éste ámbito ha sido consagrado, ¿qué vas a ser en el futuro para los hombres de España, Dios de amor y concordia o sólo un pretexto para la dominación, el odio y la sangre? Un día y para siempre, ¿serás entre nosotros el Dios de misericordia que tú dijiste ser, aun cuando algunos, como si sólo de ellos fueses, te hayan puesto de nuevo sobre su guerra? Mi padre, mi hermano, ¿no quieren tanto como yo, aunque sea de otra manera, el bien de los españoles menesterosos de pan y de justicia?» Y de nuevo, por debajo de la resolución que acababa de tomar, mi estribillo de hombre menesteroso: «Desde ahora, ¿qué va a ser de mí?»
Otra vez a la posada, tan bien aderezada al modo rural de Vasconia; en el límite oriental de la Euskalerría de nuestro siglo nos encontrábamos. Compartimos la mesa con un hombre
170
ni joven ni viejo, algo deforme de tórax y enteramente vestido de requête. Mutuamente nos presentamos; él resultó ser Carlos Rocatallada, hijo de un conde, el de la Vinaza, justamente prestigioso en la diplomacia y en la lingüística. En todo momento se mostró fino, cortés, bondadoso y culto. Tanto más había de sorprenderme que al final de la cena tomase entre sus dedos la medalla que traía prendida sobre su pecho y nos dijese incontinenti: «Mírenla. Está todo: la Virgen del Pilar, Santiago, el escudo nacional y la bandera de España. Las fabrican en Zaragoza...» En los senos de mi alma surgió al punto una reflexión que nuestro comensal hubiera juzgado irreverente: «¿Qué está pasando en mi patria, qué es realmente mi patria para que un hombre sin duda alguna europeo e ilustrado haya caído en esta beatería —perdónenme los infantes— tan infantil?» La «España incógnita», hasta entonces, para mí, no más que el título del conocido álbum de fotografías de Kurt Hiel-scher, comenzaba a mostrárseme en su auténtica integridad.
La mañana siguiente, un autobús nos llevaba a Pamplona. Otro fuerte choque emocional a la entrada de la ciudad: camiones llenos de requêtes que salían cantando hacia el frente de Guipúzcoa. Soldados que voluntariamente iban a la guerra dando sonido de canción al generoso, entusiasta estado de su ánimo. El adolescente que por debajo y por dentro de mi edad biológica había en mí, caía sin querer en cálida admiración sincera, a la vez que el varón ya no adolescente, el hombre para quien, precisamente en Pamplona, la patria había comenzado a ser realidad compleja y problemática, sentía vagamente en su alma, sin haber leído aún a Maragall, lo mismo que el gran poeta catalán en los versos de su Oda a Espanya:
els fills que duies — a que morís sin: somrients marxaven — cap a I'at zar...
Pero entonces el primer sentimiento dominaba resueltamente sobre el segundo. Y en el fondo de mi alma, pertinaz, el estri-
171
billo cuya entraña vital tan agudamente me había hecho descubrir mi situación en Santander: «¿Qué va a ser de mí?»
Nos hospedamos en el Hotel «La Perla», plaza del Castillo. Dormí bien, no obstante tal sucesión de emociones, y en la mañana siguiente acompañé a Barcia hasta el tren que había de llevarle a su Galicia natal. Nos abrazamos efusivamente y le vi partirse de mí. Hasta que su vagón se perdió de vista quedé inmóvil. Sobre el andén, bajo los hierros oxidados y los vidrios sucios de la marquesina de la estación, me sentía solo, profundamente solo, 'aunque pisase entonces la pequeña parte del planeta en la cual, envuelto y compelido por aquella dramática situación de España, yo mismo había decidido estar.
EPICRISIS
De nuevo el juez —el hombre que ahora soy— se dirige al joven actor y al joven autor que ante él comparecen; el actor que en Santander hizo lo que hizo, el autor que en una determinada, imprevista y no querida situación de su vida quiso conducirse como de hecho se condujo. He aquí las palabras de aquél:
«No habléis. Muy bien sé lo que vais a decirme. Tú, actor, te limitaste a ejecutar como mejor pudiste el papel que para ti fue inventando tu autor. Tú, autor, no pasaste de responder con suficiente y acaso holgada dignidad ética e intelectual a las no previstas situaciones en que la historia de tu país, un magno destino colectivo que arrolladoramente te envolvía y condicionaba, sucesivamente fue poniendo. Pero esto, que sin duda es verdad, ¿constituye toda vuestra verdad?
Un evento en el cual vosotros no tuvisteis y nunca hubierais querido tener parte, el alzamiento militar del 18 de julio, os hizo imposible ejecutar la al parecer firme decisión de traslada-
172
ros poco más tarde a Madrid, para que tú, autor, tanto intelectual como profesionalmente lograras al fin encontrarte a ti mismo. La libre y oportuna realización de tu proyecto quedó forzosa e inoportunamente interrumpida. Desgracia y dolor para ti; un dolor al cual, para colmo, pronto se sobreañadirá el que como español tan profundamente ha de herirte. Cierto. Mas también es cierto que para las naturalezas irresolutas, e irresoluta es la tuya, la irresolución es de alguna manera su elemento propio; tanto más gustoso —tanto menos desplaciente, si crees que exagero— cuando por modo ineludible parece venir impuesto desde fuera. ¿No constituye una suerte de minúsculo y escondido paraíso terrenal la merced de vivir, porque así parece haberlo decretado para nosotros una fatalidad exterior, en un estado vital previo al imperativo de la decisión? ¿No es ese, en el orden subjetivo, el «estado de libertad anterior a la historia» de que una vez habló, inventando quimeras y describiendo realidades, que de todo hay en su célebre frase, él aquilino Hegel? Dolor y desgracia, sí; pero algo más que dolo-rosa y desgraciada frustración inexorable habta en ti, cuando esa proyectada decisión tuya murió antes de poder nacer. Sé sutil, amigo, frente a ti mismo; sé contigo mismo sincero.
Desde el 18 de julio de 1936 hasta el término de la guerra civil, tu vida —en apariencia, al menos— va a ser el ir y venir de una pavesa movida por el violento, indominable torbellino que para ti está siendo la vida de tu patria. No lo niego. Vudiendo desde el primer momento haber optado por la expatriación, quisiste seguir en tu país. Tal era tu más estricto deber, si habías de ser mínimamente fiel a tus creencias y a tus inclinaciones. De buen grado lo concedo. Sí: quedándote en tu país, más aún, en la parte de tu país más próxima a tus personales preferencias, era del todo inevitable que tú, un quidam, un mediquillo de manicomio que nadie conocía y que en ningún campo del saber había hecho sus primeras armas, no pasases de ser una pavesa en el seno del temporal, un vilano a quien los vientos de la historia y la sociedad traen y llevan a su arbitrio. Pero ¿es de veras cierto que un hombre, por débil de voluntad
173
que sea, puede existir como pavesa o vilano? En modo alguno. Y si tú quieres presentarte a ti mismo como tal vilano o tal pavesa, acaso sea por descargarte de responsabilidad, que alguna responsabilidad tuya hubo en tus personales respuestas y actitudes, por forzosas e indominables que para ti fueran las situaciones en que el temporal de tu país te fue poniendo. Algo más debo preguntarte: si así tratas de ver y hacer ver tu propia realidad, ¿no será también porque a cuantos como tú no saben ni quieren ser figuras o figurones de la política, hombres llamados a regir la vida de los demás, la condición de pavesa o de vilano —o de imaginarla— añade una secreta fruición nueva, la de moverse sin esfuerzo, esa que hace tan deliciosos los vuelos sin motor, a la que la simple «no decisión» lleva consigo?
Amigo mío, la verdad de la verdad es que para el hombre no dormido es imposible una vida exenta de esfuerzo y decisión. En Santander has conseguido un pasaporte y una autorización para abandonar cuanto antes la ciudad. Ya has llegado a Francia; ya nada impide tus acciones desde fuera de ti, ni desde fuera de ti se te obliga a que éstas sean las que tú no quieres. Pudiendo haber seguido el camino que por Toulouse conduce a Barcelona, y de Barcelona a Valencia, donde sin duda estarán ya tu mujer y tu hija, muy libremente has elegido el que lleva a San Juan de Pie de Puerto, Volcarlos y Pamplona. ¿Por qué? Por cumplir lo que creo un deber para con mi patria, vas a responderme. Bien. Sé que así fue. Pero el cuidado de tu mujer y de tu hija, ¿no era también, y bien hondo, un deber tuyo? Adivino tus palabras. Desde allí las llamaré, vas a decirme; y acaso añadas que si todo transcurre en España como tú piensas, tal vez yendo por Volcarlos llegues hasta ellas antes que yendo por Port-Bou. Admito como buena, como sincera, más bien, esta explicación. Mira, sin embargo, cómo la pavesa y el vilano no son tan pasivos como a primera vista parecían ser; mira cómo tu obra de autor, tu vida, va dependiendo de tus propias decisiones y requiriendo tus acciones propias. Por el camino que libremente has elegido, ¿a dónde irás? ¿A donde tú desde dentro de ti mismo verdaderamente quieres ir?
174
Cuando en Santander tu hermano se separó de ti, corría hacia el logro de sus proyectos personales. No discutamos ahora el problema de si tales proyectos eran objetivamente buenos o malos, aceptables o inaceptables, más hacederos o menos hacederos; no es esto lo que ahora importa. Ahora importa tan sólo reconocer que real y verdaderamente eran tales proyectos: una muy concreta concepción del mundo, la socialista, una muy precisa idea de la estrategia y la táctica que su factual realización entonces parecía exigir; una poderosa organización, la del socialismo español, como inmediata y accesible encarnación social de esa concepción y esta idea; un plan defensivo-agresivo para que sea tal organización la que histórica y socialmente prevalezca en el mundo. Y tú, amigo autor, ¿qué planeas, hacia dónde vas? En lo que atañe a tu vida histórica, tienes en tu alma —atesoras en tu alma, dirían los retóricos de tu bando— ideales y creencias; pero ¿puedes decirme con seriedad, entiéndeme, con seriedad, que en ti haya verdaderos proyectos? ¿No serán ilusiones, sólo ilusiones, las anticipaciones del porvenir que ahora hay en tu alma? En realidad de verdad, ¿qué sabes acerca del mundo en que ahora entras? ¿Cuáles son las fuerzas que de hecho le mueven y orientan? Más allá de lo que en él es pura negación —«no» al materialismo histórico, «no» al separatismo, «no» al desorden social permanente—, allende lo que en él es vaga afirmación programática— «sí» a una patria históricamente arraigada, «sí» a la verdadera libertad de la Iglesia, etc.—, ¿a dónde conduce el camino que con tan buen ánimo tú te dispones a recorrer? ¿Acaso no hay en él, claramente has podido verlo, hombres muy distintos de ti, acaso los más? Ilusiones, pues, no proyectos. No, no me digas, con la pedantería heideg-geriana que acabas de aprender, que para el hombre «auténtico» la posibilidad es siempre superior a la realidad; porque entonces habré de preguntarte si tus «ilusiones» —tus pensamientos desiderativos— son o no son germinas «posibilidades», anticipaciones proyectivas de algo que en verdad «puede ser»... Eligiendo libremente el camino que por San ]uan de Vie de Puerto y Valearlos lleva de Francia a Navarra, de la ribera de la
175
Nive a la ribera del Arga, ¿no estarás iniciando, sin tú saberlo, una segunda adolescencia? Ahora, joven actor, joven autor, a vosotros os toca pensar, soñar, decidir, responder, actuar...»
Ya el tren que lleva a Barcia se ha perdido en el quebrado, mecánico horizonte de la estación de "Pamplona. En ella quedan ese joven autor y ese joven actor; aunque los dos bien lejos todavía de quien ahora les juzga, del hombre al que ahora estoy llamando «yo mismo». Solo, profundamente solo estoy sobre el andén. Subiré lentamente a la ciudad para iniciar una nueva etapa de mi vida; haré lo que .yo —ilusionadamente— en conciencia creo que debo hacer. ¿Vara, acaso sin saberlo, seguir buscándome a mí mismo?
176
CAPÍTULO IV
GUERRA CIVIL: NAVARRA Y OTRAS TIERRAS
Para ser fiel conmigo mismo y con la decisión que había tomado, una gestión se imponía: presentarme a las autoridades militares de Pamplona y ofrecer allí mis servicios. Así lo hice. Del Hotel La Perla fui al Gobierno Militar, logré que me recibieran y expuse al funcionario mi modesta pretensión oblativa. «Soy médico, y en mi servicio militar llegué a sargento. Ustedes dirán de qué modo entre estos dos puedo ser más útil». El suboficial se me quedó mirando y respondió: «Si es usted médico, vaya al Hospital Militar; es seguro que allí le darán quehacer». Era media mañana; todavía tenía tiempo para llegar al viejo convento de Santo Domingo; un pequeño paseo por la ciudad vieja.
En el amplio edificio que antes de la desamortización fue convento de dominicos seguía estando el Hospital Militar. A mi llegada, ningún soldado en la puerta y ninguno en el zaguán. Me asomo cautamente a las oficinas de la planta baja: nadie. Entro en el claustro, y por la escalera asciendo al piso superior: nadie; ni médicos, ni enfermeros, ni monjas. Me decido a penetrar en una de las salas: sólo soldados heridos en sus camas respectivas. ¿Qué pasa aquí? Mi recorrido de un palacio cace-reño sin alma viviente en su interior me viene a la memoria. Sigo avanzando, y percibo un sordo murmullo en la lejanía.
177
12 . — DESCARGO DE CONCIENCIA
«Por fin, me digo, podré soltar a alguien lo que aquí me trae». Me acerco resueltamente al lugar de donde el tal murmullo venía y, de repente, lo insospechable.
Una estancia amplia, más bien pobre, desprovista de camas y exenta de toda decoración. En el suelo, una gran alfombra oscura, y sobre ella, sin féretro, apoyada la cabeza sobre una almohada, el cadáver de un militar. Era —luego lo supe— el cuerpo muerto del teniente coronel Ortiz de Zarate, caído en el asalto al fuerte de Erlaiz; duro tributo que tantas veces han de pagar los oficiales cuando por mandar tropas bisoñas se ven obligados a atacar en cabeza. A los pies del cadáver, la erecta figura de un militar. No cabe la duda: es el general Millán Astray. También en pie, detrás del general, como a dos o tres metros, todos los que hasta entonces yo no había podido encontrar en el Hospital: un compacto grupito de médicos, monjas, enfermeros y soldados. Era imposible no pensar en la visita de Amadeo I al cuerpo yacente del general Prim, según el lienzo que la perpetúa.
Rompe a hablar Millán con el fuerte y solemne tono de voz que la ocasión pedía: «¡Hermano, ya la tienes! ¡Ya es tuya! Cuántas veces has corrido tras ella en los campos de Africa... Ya es tuya; fundidos en un abrazo estáis yaciendo los dos...» Por este camino y según este tenor prosiguió y terminó el general su discurso; y tras unos segundos de silencio, el más imprevisible colofón: «Ahora, hermano, en tu honor, cantaré para ti nuestro himno:
Soy valiente y leal legionario, soy soldado de brava Legión...»
Pocos meses más tarde no habría en toda la «zona nacional» criatura humana que no supiera de coro el himno de la Legión. Pocos meses después, por tanto, todos los que entonces escuchaban al general hubiesen secundado su canoro homenaje al héroe difunto. Pero en aquellos días —20, 21 de agosto— casi nadie en la península conocía ese himno de guerra y muerte.
178
En consecuencia, sólo la voz de Millán Astray, firme, eso sí, pero desafinada y rota, sonaba entre el suelo y el techo de aquella improvisada capilla fúnebre. Terminó el rito, y a continuación, como en la rima famosa de Bécquer, «unos sollozando —y otros en silencio —de la triste sala (sala en este caso, no alcoba)— todos se salieron».
Mientras viva recordaré el estupor y el escalofrío que me invadieron el alma. Lo que entonces estaba viendo y oyendo, ¿qué otra cosa era sino el trasunto de una página de Valle-In-clán en cuyo contenido el ingrediente trágico dominase sobre el grotesco? Y para que de su misma entraña brotase una escena como la que yo estaba contemplando, ¿qué era en su entera realidad mi patria, tan desconocida para mí si me limitaba a mirarla desde lo que mi pequeño mundo personal hasta entonces me había enseñado? Como Ortega otra vez, pero con un motivo harto más punzante que en su caso: «Dios mío, ¿qué es España?»
Cuando las tareas hospitalarias volvieron a su curso normal, me fue posible ver al jefe de la Casa; el comandante Berbiela, si no recuerdo mal. Reiteré mi ofrecimiento y expuse la indicación que en el Gobierno Militar me habían hecho. «De veras le agradezco su deseo, pero aquí y en el frente ya tenemos los médicos que necesitamos. Si fuese usted cirujano... Lo mejor será que se dirija a una de las milicias, el Requête o la Falange. Es seguro que en cualquiera de ellas podrá usted prestar sus servicios». Nueva dilación. Nueva responsabilidad.
¿Falange o Requête, Requête o Falange? En cuanto a la milicia carlista, la cuestión ni siquiera se me planteaba. Pese a su floreciente rebrote —no sólo navarro, por lo que había o'do—, el carlismo sólo podía ser, a mis ojos, el resto histórico y social de un pasado que nunca, ni siquiera en el nivel cronológico de ese pasado, fue verdaderamente actual; mucho menos en pleno siglo xx. Realidad humana románticamente atractiva, sin duda, y sólo valiosa, con toda su terca integridad y todo su indudable heroísmo, como materia para un relato novelesco a la manera de Baroja o a la manera de Valle-Inclán. Y en
179
cuanto a la Falange... La verdad es que yo sabía muy poco de ella. La veía como un versión española del fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán; y aunque la figura de José Antonio Primo de Rivera me fuese, por lo oído, más bien simpática, la organización militar de su Movimiento y su proclamación de la violencia como instrumento de acción política no me atraían de manera especial. Como cristiano me sentía —y me siento— mucho más cerca de San Justino que de San Fernando; como ciudadano, bastante más próximo a Gandhi que a Angiolillo.
Metido en estas cavilaciones andaba yo, cuando en la plaza del Castillo me encontré con Fidel Jadraque, mi antiguo compañero y amigo. Algo más corpulento, ya había quedado bastante atrás su título de campeón de pelota, seguía casi idéntico al que once años atrás yb traté: la misma mirada noble en los ojos, la misma expresión firme y serena en el rostro. Nos abrazamos, le conté mi situación e inmediatamente me instó a que del hotel me trasladase a su casa. Acepté sin remilgos; entre otras razones, porque la cifra de mi pobre haber estaba aproximándose vertiginosamente al cero. Fidel vivía y trabajaba como odontólogo en el Paseo de Sarasate, junto a la desembocadura de la calle de Pozoblanco, antes del General Moriones, antes de Pozoblanco, y con él y sus hermanos l seguí hasta que mi mujer y mi hija, casi cuatro meses después, se reunieron conmigo. Albergue por igual amistoso, generoso y amable.
Fidel, que había ingresado en la Falange, aunque sin ser nunca un conspicuo de su observancia ni un doctrinario de su credo, resolvió las dudas en que yo andaba. Presentado por él y por Berasain, mi catedrático de Física y Qu'mica, otro falangista ocasional, ingresé en FE de las JONS, un Partido —así, con mayúscula, aunque oficialmente se prefiriera en sus filas la denominación de «Movimiento»— que con el último de sus
1. Uno de ellos, José, murió luego, en el hundimiento del crucero «Baleares». Había sido compañero de curso de mi hermana, en el Instituto de Pamplona.
180
veintisiete puntos aspiraba a ordenar totalitaria e innovadora-mente los destinos de España. La primera organización política a que yo pertenecía.
Fui nominalmente falangista desde el día de mí inscripción en Falange, uno de la última decena de agosto de 1936; comencé a serlo real y cordialmente cuando leí y releí el folleto con tres discursos de José Antonio —en la portada, su retrato sobre una bandera roja y negra— que poco más tarde me dieron. Si lo que se decía en esos discursos cobrara realidad política y social, además de tenerla oratoria y retórica, ¿no es cierto —me decía yo a mí mismo— que los cinco grandes problemas de la vida española, el religioso, el económico, el ideológico, el cultural y el regional, quedarían satisfactoriamente resueltos? Y puesto que en virtud de una forzosidad sobrehumana, la violencia, la más sangrienta violencia se había cernido sobre la tierra de España, ¿por qué seguir haciéndose cuestión de la que desde octubre de 1934 hasta julio de 1936 entre nosotros se había producido? ¿No es esto, después de todo, lo que el propio Unamuno piensa, bajo la letra del manifiesto que acaba de lanzar al mundo? Luego expondré cómo en esa incipiente «segunda adolescencia» mía concebí yo —soñé, más bien— tan resolutorio cumplimiento del programa falangista. Por el momento, conste honestamente la primera impresión que la lectura del mencionado folleto produjo en mí.
Me incorporé al cuartel de las milicias de Falange; acudía allí muy temprano, y con mi todavía no olvidado saber de sargento de cuota, enseñaba la instrucción en orden cerrado y el manejo del fusil a los jóvenes voluntarios recién incorporados. «Dentro de unos días se dispondrá de vosotros», nos decían. En la ciudad causó gran sensación por entonces la llegada de una bandera del Tercio; aquella imponente tromba bélica desfilando a media tarde Chapitela arriba. Mucho más honda e intensa había de ser para mí, sin embargo, la emoción que otro suceso trajo a mi alma.
¿Ultimos días de agosto, primeros días de septiembre? No conservo memoria exacta de la fecha. «Mañana, aquí, a las seis
181
de la mañana», nos dijeron en el cuartel. «¿Para qué?» «Ya lo veréis», fue la respuesta. Entre las primeras luces de la aurora formamos y salimos a la calle. Camino, el que conduce hacia la Vuelta del Castillo. ¿Objeto de nuestra marcha? Pronto lo supimos; asistir a la ejecución de un condenado a muerte. Como un relámpago, una interrogación se levantó en mi alma: «¿Es que te van a hacer disparar sobre un hombre indefenso?»
No llegó a ser así. La pequeña unidad a que yo pertenecía no tuvo otra misión que estar presente en el terrible acto, flanqueando al pelotón —éste, de soldados —encargado de la eiecución misma. El reo era un hombre joven. Procedía, me dijeron, de un pueblo de la Ribera navarra, y había sido condenado por «delito de rebelión». ¿Un anarco-sindicalista que se obstinó en seguir fiel a la legalidad de la República? Le trajeron con los ojos vendados. «¡Fuego!» Tras un salto de polichinela trágico, su cuerpo cayó pesadamente al suelo. Luego, el tiro de gracia, con esa cruel irrisión que encierra tan increíble nombre. Aquello que pocos segundos antes había sido la realidad viviente y prometedora de una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, un ente que por el solo hecho de pensar o amar envolvía y realzaba, trascendiéndola, la entera inmensidad del cosmos, la activa voluntad homicida de un puñado de semejantes suyos le había reducido a ser un montoncito de carne inmóvil y muerta. En la misma Vuelta del Castillo, un compacto grupo de mujeres, atraídas hasta allí por la extraña y profunda sugestión de la muerte —éros y thánatos, sexo y muerte, dos polos de nuestro mundo instintivo—, ponía un contrapunto entre freudiano y solanesco al rito trágico de la ejecución. Peco más tarde, dejábamos en el cuartel los fusiles y de nuevo podr'amos salir a la calle. El propósito educativo de quienes nos mandaban —¿con qué otro fin, si no, se nos había hecho asistir a la ejecución?— había quedado enteramente cumplido.
Tan pronto como me vi libre, corrí hacia un templo, el primero con que topé —la iglesia de San Ignacio resultó ser—, me senté en uno de sus bancos y caí en la más profunda y acon-
182
gojada meditación religiosa de mi vida. Uno puede llegar al fundamento último de sí mismo, Dios le llamamos los cristianos, por dos caminos reales, el intelectual y el moral. «¿Por qué hay algo y no más bien nada, y por qué y para qué existo yo, el hombre que a sí mismo se hace esta pregunta?», se dice sediento de luz quien en el seno de ese fundamento intelec-tualmente bucea. «¿Ante qué y cómo responderé de una acción respecto de la cual de uno u otro modo y en una u otra medida me siento responsable?», se pregunta en su más íntimo seno el que, siquiera sea por un momento, de profundis, como el Salmista, vive y actúa. Tal era entonces mi caso. Ni directa ni indirectamente era yo responsable de la ejecución de ese hombre; desde luego. La fortuna me había evitado hasta mi participación en el acto de disparar. (¿Qué hubiera hecho yo, de no haber sido así? ¿Me habría negado a cumplir la orden de fuego, como en conciencia era mi deber? Muchas veces me lo he preguntado). Pero con un fusil en la mano, bien que todavía inactivo, estaba sirviendo a una causa que —aún no sabía yo cómo y hasta qué punto— mataba sin piedad a indefensos. ¿Cómo responder de esto ante mí mismo y ante el Dios de amor que yo firmemente creía sentir en lo más hondo de mí? ¿Abandonando como «no mía» esa recién adoptada causa? No podía: España era mi tierra, y lo que pasaba sobre ella formaba parte integral de mi destino en el mundo; por tanto, de mi propia realidad. ¿Salir a Francia y unirme a la «tercera España» de que pronto iba a hablar, si no lo había hecho ya, Alfredo Mendizábal, con cuyos artículos en Cruz y Raya tan concorde me había sentido yo hasta el decisivo julio de 1936? Pero esta noble y tímida empresa, ¿tenía, podía tener consistencia y eficacia en un país tan irreductible y sañudamente escindido en dos mitades enfrentadas a muerte? Por otra parte, ¿no están haciendo «los otros» exactamente lo mismo que éstos, y acaso —creía ingenuamente yo— en mayor medida y de más cruel modo? «Señor, dame una luz», pedía desde el perplejo y abrumado fondo de mi alma. Así rato y rato. La pavesa que yo era se había hecho pavesa reflexiva,
183
confundida y doliente; menos y más que la célebre caña pasca-liana. Hasta que poco a poco —no, nada de iluminación súbita; sólo el trabajoso y precario resultado de un penoso andar a tientas por los recovecos de mi intimidad moral— cuatro resoluciones fueron cobrando cuerpo en mi conciencia: no volver a tomar un arma en mis manos; aceptar la guerra civil como un mal inevitable; seguir donde entonces estaba, pero consagrando toda mi actividad no privada al empeño •—intelectual, afectivo, operativo— de asumir y coordinar como mejor me fuese posible las vidas, las ideas y las mejores aspiraciones de cuantos españoles yo conociese, aunque fueran distintos de mí (¿no era ésto lo que yo hab:a visto, por debajo de una letra indudablemente sugestiva, en los discursos de José Antonio Primo de Rivera?); hacer cuanto estuviese a mi alcance para que mi mujer y mi hija se reunieran cuanto antes conmigo.
Abandoné mi servicio en el cuartel de milicias. Obligación estricta de ir a él no la tenía, porque mi quinta no estaba movilizada. ¿Podría acaso hacer algo, en tanto que falangista? A través de Fidel Jadraque y de su tertulia del Café Kutz —el simpático pelirrojo Víctor Cadenas, jovialmente «converso» desde el republicanismo liberal; Angel Goicoechea, funcionario administrativo del Instituto, tan prestigioso en la ciudad por el súbito y desinteresado amor que había encendido su persona en el corazón de «La Yanki»; el novelista Manuel Iribarren y su hermano, funcionario de Correos; Jokintxo Ilundain, sobrino del cardenal de Sevilla; a veces, Jesús Irujo, falangista fino y simpático, acaso el único «camisa vieja» del grupo; algunos más— entré en contacto con el grupo que hacía el periódico Arriba España; su director, Fermín Yzurdiaga, me pidió que me adscribiese a la redacción del diario, y así lo hice. Una nueva etapa de mi vida falangista y pamplonesa se iniciaba.
La necesidad de tomar rápido contacto con mi mujer y mi hija crecía en mí; y con ella y por ella, el deseo de saber lo que de sus padres había sido en Sevilla. Logré un salvoconducto para salir a Francia, y aprovechando los inesperados servicios de un pintoresco, barojiano personaje que conocí en la tertulia
184
del Café Kutz, el sacristán mayor de la Catedral de Bayona —iba y venía con cierta frecuencia de una ciudad a otra, siempre he sospechado que en faenas de contrabando—, a Bayona volví, para desde allí lograr una vía de comunicación con Valencia. Visité en Au Panier Fleuri a los hermanos Pendueles, mi albergue no podía ahora alcanzar tan altos niveles hoteleros, conversé detalladamente con ellos, tuve noticia de su holgada situación económica, y a mi regreso a Pamplona conseguí por la mediación de un conocido, hijo del director del Banco de España en la capital de Navarra, que otra vez les fuese blanda alfombra el suelo de su patria. Hasta su muerte iban a agradecerme con lágrimas, sonrisas y natillas este pequeño servicio. La comunicación postal con Valencia quedó establecida merced a los eficaces oficios de Paul y Berthe Courteilles, que años atrás habían dirigido la Escuela Francesa de Sevilla y ahora vivían, retirados, en su casita de Pau. Eran muy buenos amigos de la familia de mi mujer, y con sus cartas a ésta le hicieron llegar noticias mías y le brindaron un pretexto documental para, gracias a mi hermano, obtener de las autoridades valencianas su permiso de salida a Francia. Corría el mes de diciembre cuando le fue concedido.
Más, mucho más doloroso y perturbador iba a ser el resultado de mi preocupación por la suerte de los padres de mi mujer. Tan pronto como se restableció, vía Cáceres, la comunicación ferroviaria entre el Norte y el Sur de España —trenes inhóspitos, viajes interminables en que uno iba topando con lo más variado de la etnia ibérica y rifeña; comenzaban a llegar a la Península y a difundirse por ella los primeros moros—, marché a Sevilla. Y allí, tras breve averiguación, el mazazo afectivo y moral de una insospechable, terrible noticia: durante la última decena de agosto, muy poco después de mi llegada a Pamplona, mi suegro había muerto «paseado» en la carretera de Dos Hermanas. Afectivamente terrible, porque de verdad quería yo a don Jesús —así le llamaban todos en Sevilla—, persona como pocas, como poquísimas, amable, suave y bondadosa. Terrible moralmente, porque ese asesinato de mi suegro iba
185
a ponerme de nuevo, y del modo más arduo y apremiante, ante el problema de mi ya efectiva y activa adhesión a la causa en que militaba: el «Movimiento Nacional», como ya era tópico decir donde el alzamiento del 18 de julio había triunfado (el mote «Cruzada de Liberación» todavía no circulaba). ¿Dónde y con quién estaba yo? ¿Cómo era posible que un hombre tan querido y estimado, tan ajeno, por añadidura, a toda política de gestión, hubiese recibido esa alevosa muerte? Mi suegro no había pasado de ser miembro de Acción Republicana, uno entre tantos, y nadie que le conociera pudo ver en él cosa distinta de lo que fue: un hombre bueno, dispuesto siempre a hacer el bien a quien lo necesitase, fuera cual fuese el color del pensamiento y el nivel social del favorecido. Y en su misma ciudad le habían matado a mansalva. ¿Dónde y con quién estaba yo?
Visité a dos personas de su amistad próxima, ambas, por su inequívoca filiación derechista, indudablemente bien situadas en la Sevilla de aquellos días —omitiré sus nombres-—, y los dos, cabizbajos, me dieron la misma respuesta: «No nos fue posible hacer nada». Cobarde mentira; porque en el caso de haber sido honestos y sinceros, los dos debieran haberme dicho lo mismo: «No tuvimos el ningún valor que requería la acción de salvarle». Sin necesidad de poner en ejercicio valor alguno, con sólo la diligencia que en favor del injustamente perseguido debe suscitar la simple hombría de bien, los dos, en efecto, habrían podido impedir el crimen. ¿Acaso en el gobierno civil de las ciudades'que desde el 18 de julio integraron la llamada «zona nacional» no hubo en todo momento autoridad y disciplina eficaces? ¿Es que en ellas operaron «hordas incontrolables» o «grupos incontrolados»? Uno y otro, el médico eminente y el rico propietario, esos dos amigos de mi suegro —¡Dios mío, a qué vil cosa llamamos a veces amistad!— comenzaron a enseñarme en vivo algo que más tarde tantas y tantas veces había de ver yo: la incapacidad de nuestra derecha para la denuncia de cualquier fechoría cometida en aras del que ella considera «su orden». Aunque en ocasiones ese derechismo se haya tácticamen-
186
te disfrazado de «vida piadosa», de «tradicionalismo» o de «falangismo».
Volví a Pamplona consternado. Más y más firme, desde luego, en las resoluciones que tras la ejecución de la Vuelta del Castillo había tomado en la iglesia de San Ignacio. Más y más obligado a pensar que sólo externa y ocasionalmente —aunque tal ocasión fuera, ahí es-nada, una guerra civil a muerte— podía estar al lado de muchos junto a los cuales yo, mirado desde fuera, bélica y políticamente estaba. Más y más forzado a considerar que «los otros» habían hecho, a este respecto, tanto o más que «los míos».2 Una constante y dolorosa comezón: ¿cómo, cuando llegase, diría a mi mujer lo sucedido? Frente a la insospechable noticia del asesinato de su padre, precisamente por obra de aquellos a cuya «zona» se acogía, era inevitable que ella lo pensase así, ¿cuál podría ser su reacción?
Aparte mi vida familiar —que, por lo demás, no había de reanudarse hasta poco antes de la Navidad—-, el centro de mi actividad durante el invierno de 1936 a 1937 fue mi trabajo en la redacción de Arriba España. Valdrá la pena recordarla.
«Primer diario de Falange», rezaba el subtítulo del ya inexistente periódico. Lo era, en efecto, porque antes del 18 de julio Arriba, órgano central de FE de las JONS, sólo semanal-mente aparecía. Con el triunfo del alzamiento militar, la Falange se adueñó de La Voz de Navarra, diario de orientación vasco-nacionalista, y encargó a Fermín Yzurdiaga y Angel María Pascual, acreditados ya como directores de una fina página religioso-literaria en El Diario de Navarra, el aprovechamiento político de los talleres incautados. Así nació Arriba España, diario al que sus creadores se esforzaron por infundir, dentro de la más encendida ortodoxia falangista, su rebuscado esteticismo y una pintoresca bizarría estimativa y epigráfica. Los pamploneses ya machuchos y de buena memoria todavía se estarán preguntando por el significado del extraño sintagma con que
2. Sí, pero entre los otros siempre hubo alguna voz denunciadora. La voz que ni durante la guerra civil, ni después de ella, ha sonado públicamente en las filas «nacionales». Retornará este tema.
187
Arriba España diariamente nombraba una sección de contenido vario: «Tugurio impar».
Fermín Yzurdiaga, «don Fermín» para todos nosotros, era un sacerdote joven, alto, más bien delgado, de ojos grandes y expresivos, nariz vasca, voz sonora, gesticulación expedita y bien repeinado pelo negro. Dotado de notable despejo y buenas dotes para la expresión verbal, debió de seguir sus estudios eclesiásticos con lucimiento, y por cualquier vía hubiese hecho una buena carrera sacerdotal sin la remora —en su caso, no remora, sino acicate— de las dos más relevantes notas de su Dsicmismo y su conducta: una enorme vanidad y una afición desmedida a decorar con estética neobarroca y neoparnasiana cuanto salía de su boca de orador y de su pluma de periodista. El año 1937 recibió el premio «Mariano de Cavia», v el oeriódi-co por él dirigido difundió en Pamplona la noticia diciendo: «Fermín Yzurdiaga. en el mármol de los maestros del estilo». Con el propósito de aumentar su capacidad oratoria para el redondeo del período levantado v largo, usaba en las grandes solemnidades un bien disimulado dilatador de las alas de la nariz. «He vuelto a la predicación con clamor», me escribió meses después de dejar yo Pamplona. Nada sino agradecimiento le debía hasta entonces. ¿Por oué. pues, seducido por el silbo serpentino de Rafael Sánchez Mazas, se disfrazó de celante —él apenas lo er^— v un día de 1942 me tiró un viaie al cuerpo con la evidente intención de enviar mis huesos a Villa Cisneros o a Bata? ¿Sólo por la amargura de una vanidad nunca bien satisfecha? Pero dejemos esto para su momento.
Segundo de a bordo en aquella nave era Angel María Pascual, suave e irónico como persona, fino v culto como escritor, pero siempre envuelto en í'ina viscosa v blanda pel'cula expresiva eme hacía muv difícil, si no imposible, la franca relación con él. Si hubiese sido capaz de abandonar la virguería literaria (sus «Cartas de Cosmosia») v la nostalgia transfiguradora (su Amadís). v con más vida por delante, seguramente habría conseguido un puesto estimable en las letras esoañolas. Y por razones bien distintas, lo mismo cabe decir del tan diferente
1^8
Rafael García Serrano, que entonces hacía allí sus primeras armas periodísticas. Era joven, entusiasta y generoso. Su precoz talento verbal para la frase expresionista sigue siendo grande. Lástima que no haya querido echarlo a volar allende la crónica de ocasión, el desgarrado panegírico de la valentía elemental •—que sólo es virtud cuando sabe subordinarse a otras más altas—, la diatriba contra lo que no es como uno quisiera que fuese y la enconada, yo diría que desesperada exaltación de lo que no pudo ser y no ha sido. Junto a ellos, el navarro Sal azar, tranquilo, laborioso y dulce, y el hábil dibujante y excelente hombre Crispin. Por fin, la nada exigua serie de cuantos la necesidad de plumas en activo y.el carácter de casa abierta del periódico fueron llevando a éste. El agudo Carlos Foyaca, asturiano, cuyo habitual rostro irónico-maquiavélico no lograba ocultar la excelente calidad moral de la persona que lo ostentaba. Albéniz, hijo del músico Isaac, que no sé por qué razón había llegado de Londres a Pamplona, puso al servicio de Arriba España, además de la obesa e inquieta máquina de su cuerpo, su gran capacidad para entender y recoger al vuelo las emisiones radiofónicas inglesas. El jovencísimo asturiano-madrileño Armando de la Alas Pumariño, preciosista inventor de la sección «Relox de Príncipes». El filósofo y capitán de carabineros Carvallo, que don Fermín logró extraer del Fuerte de San Cristóbal; había escuchado en Friburgo a Heidegger, de quien era devoto y seguidor; tan devoto, que más de una vez le oí decir: «Con la Biblia y Heidegger, yo, como pensador, no necesito más».3 Algún otro que ahora no recuerdo. Yo mismo.
3. Tipo notable, este Carvallo. Movido por una incontenible vocación filosófica desde la Academia de Infantería, asistió luego a los cursos y seminarios de Heidegger, y a continuación pidió la adscripción al Cuerpo de Carabineros, con objeto, decía él mismo, de disponer de tiempo y soledad para su meditación. Sí, sí. El 18 de julio era jefe de no sé qué puesto fronterizo del Pirineo navarro, y sólo por haberle visto entregado una y otra vez a la lectura de libros tan extraños, alguien le denunció como sospechoso. Fue encarcelado en el Fuerte de San Cristóbal; de él, como he dicho, pudo sacarle la buena voluntad de Yzurdiaga. Sus folletones en Arriba España todavía esperan la diligen-
189
El periódico vivía y actuaba en una situación triplemente insular. ínsula era, en efecto, respecto de los tres c'rculos que concéntricamente le envolvían: la Falange local, el hombre medio de la ciudad y el resto de la «zona nacional». Los mandos de la Falange navarra —el jefe territorial José Moreno, dueño del Hotel «La Perla», «Pepe Perla», solía llamarle Yzurdiaga; el jefe provincial Daniel Arraiza, cirujano, compañero de Tua-risti en la dirección de la Clínica «San Ignacio»; el tosco y duro lechero Apesteguía, jefe local de Pamplona— no aparecieron por la redacción de Arriba España mientras yo estuve en ella; es seguro que veían algo así como una suerte de pintoresca y casi inútil «reserva» india en el grupito periodístico-intelectual que encabezaba «el cura». El pamplonés medio, tan lejos de las exquisiteces o seudoexquisiteces verbales a que el periódico era tan proclive —«Tugurio impar», «Relox de Príncipes», «Mármol de los maestros del estilo», etc.—, se sentía mucho más cómodo leyendo la llana prosa de «Garcilaso» y de Eladio Esparza en El Diario de Navarra o, si era carlista, la prosa segura y contundente de El Pensamiento Navarro. Y sin agencias de noticias, sin corresponsales, sin comunicaciones fáciles entre una ciudad y otra, ¿puede extrañar la relativa insularidad de nuestro diario respecto de la primitiva «zona nacional»? San Sebastián era la única ventana abierta al mundo.4 Por aquellos días, bajo palabra de honor puedo asegurar
cia de un escudriñador de la pequeña historia literaria de nuestra guerra civil. Rehabilitado, fue enviado como oficial al frente de Guipúzcoa-Vizcaya, donde no tardó en demostrar su total incapacidad para el arte de la guerra. Salió del Ejército, y más tarde, tan pronto como le fue posible, volvió a Friburgo, para allí seguir escuchando al maestro.
4. Con su refinamiento y su proximidad a la frontera, San Sebastián fue para esa primitiva «zona nacional» —por lo menos, para la situada al norte de Cáceres— una suerte de agora mundana. No resisto la tentación de contar cierta graciosa y por tantas razones significativa respuesta de José Pía. Todavía no del todo seguros, porque a los ojos de los celantes no era muy «puro» el pasado de ambos, José Pía y Manuel Aznar se hospedan en un hotel próximo a la Estación del Norte donostiarra. «Pero, hombre, ¿cómo se les ha ocurrido venir aquí?», pre-
190
que sólo una vaga y deformadora noticia tuvimos —tuve yo, para ser enteramente preciso— acerca de los sucesos que dieron lugar a la destitución de don Miguel de Unamuno como Rector de la Universidad de Salamanca; y en cuanto al olfato de Arriba España para la importancia de los eventos políticos nacionales, vean los ratones de hemeroteca cómo en él se dio publicidad al nombramiento de Franco como «Jefe del Gobierno del Estado Español»: 30 de septiembre de 1936.
Pero, con la información que fuese, dos temas nacionales se imponían enérgica y diariamente en la redacción de Arriba España: la marcha de la guerra y las vicisitudes políticas en los altos niveles de la Falange. Heroica y terrible en su ineludible realidad inmediata, la guerra, que de fulminante y victoriosa se iba convirtiendo en victoriosa, sí, pero lenta, cada vez más lenta. Antes de mi ingreso en Arriba España, Fidel Ja-draque y yo habíamos asistido a las operaciones previas a la toma de Irún —¡aquéllos casi inútiles carros de combate que trajeron de Zaragoza!—, contemplamos de noche, consternados, el incendio del Paseo de Colón itundarra, y con camisa azul, para que allí viesen que no sólo boinas rojas había en Navarra, junto a muchos falangistas pamploneses entramos en San Sebastián, al día siguiente de su conquista militar. Luego, la decepcionante interrupción del avance en los montes de Eibar y la espectacular galopada de la Legión hacia Madrid, tan rápidamente decisiva, al parecer, y al fin tan inesperadamente contenida... Lo que dicen docenas de libros y todos más o menos saben. Los heridos en Guipúzcoa y en Somo-sierra y la varia noticia acerca de los que iban muriendo en el frente de batalla nos hacían convivir desde lejos la condición a la vez heroica y terrible de aquella lucha, para tantos fratricida.5 Por otro lado, la historia interna de la Falange: la
guntan a Pía. Y éste responde. «Mire... Como que el rubio se sabe tan bien el horario de salida de los trenes...» Tempora mutant.
5. Para tantos, no para todos. El fanático de la llamada «zona nacional» y el fanático de la llamada «zona roja», mucho hubo en una y en otra, ¿consideraban realmente «hermanos» a los que tenían enfrente?
191
no sé si deliberada o indeliberada creación del mito de «el Ausente», tan significativo respecto del carácter mesiánico y utopizante que en el seno de muchas almas comenzó teniendo la guerra civil; la indecisa, pero cada vez más intensa lucha interna por el poder... «¡Es él, es él!», decía de Hedilla un artículo de Víctor de la Serna que circuló por toda la prensa falangista.
Por lo demás, el periódico se enfrentaba con los problemas locales —excluido el de la represión, acerca de la cual siempre el silencio fue total; la misma púdica conducta en toda la «zona»— con arreglo a las pautas del falangismo anterior al Decreto de la Unificación. Dos botones de muestra, uno de carácter religioso, otro de índole político-social: un correcto artículo, Angel María Pascual fue su redactor, contra la patriótica novedad de exhibir en el interior de los sagrarios la bandera nacional, y la respuesta al exabrupto derechista con que El Diario de Navarra comentó una concentración obrera organizada por la Falange pamplonesa. Caesar is Caesari, Dei Deo, gustaba repetir, esta vez con pleno acierto evangélico y político, el cura Yzurdiaga. Y aunque el capitalismo del Régimen recién nacido y de casi todas las fuerzas que en él auténticamente concurrían fuese, ya a partir de entonces, cada vez más notorio, Arriba España supo responder al «Demasiada gente» del mencionado comentario con razones de orden po-lítico-asuntivo («Hay que acoger») y económico-social («Hay que hacer la revolución pendiente»; ¿de dónde seguirá pendiendo esa revolución?, me pregunto ahora).6
¿Y yo? ¿Qué escribí yo en Arriba España} Formalmente, artículos anónimos, artículos firmados, folletones. Bien. Pero mis artículos y mis folletones, ¿qué dijeron? No tengo a la vista esas prosas mías; ni siquiera sé, tan poco conservador soy en todo, si se hallarán todas entre mis papeles viejos. Es
6. Ya lo advertí al comienzo: doy expresión escrita a mis recuerdos sin someterlos a la menor comprobación documental. El comentarista de El Diario de Navarra quería decir: «No podemos estar seguros de quienes hasta ayer mismo eran socialistas o cenetistas».
192
seguro, sin embargo, que un examen atento de su contenido suscitaría hoy —hoy: visto desde mi actual conducta— tres reacciones principales. Algunos, no sé cuántos, afirmarán sin ambages que yo soy ahora un cobarde desertor, un traidor logrero o un «intelectual resentido», según el tópico dicterio. Otros, tampoco sé en qué número, pensarán o dirán: «¿Es posible que este hombre, al parecer inteligente y crítico, con tan boba ingenuidad adolescente haya creído en los tópicos ideológicos y políticos que por entonces circulaban?» Otros, en fin, probablemente los menos, tal vez se hagan cuestión del contraste entre lo que fui y lo que soy viéndolo como resultado de un proceso evolutivo: «¿Cómo puede y debe explicarse —se preguntarán— el hecho de que un hombre al parecer inteligente y honesto haya pasado de aquella actitud suya a la que hoy vemos en él? ¿Qué ha acontecido dentro de su alma y en torno a su persona para que en él se haya producido tal mutación?» Permítaseme que me sitúe al lado de estos últimos y que sinceramente —por tanto, con humildad y dignidad—7 exponga alguna de mis razones. Sólo algu-
7. Con humildad profunda, porque nunca he sido indócil al público reconocimiento de mis propios errores y mis flaquezas propias —«virtuoso de la palinodia» en tierra de virtuosos del sostenella y no enmendalla, me he llamado con frecuencia— y porque, como de sí mismo decía el obispo de Los miserables, vermis sum. Con indeclinable dignidad, también, porque nunca toleraré que ante mí se sitúen para juzgarme como español otros españoles, cualquiera que sea su 'color o cualquiera que sea su carencia de color, que graciosamente se hayan atribuido el lucido papel de «hombres justos» o de «hombres puros». Llegado el caso, a todos ellos les diría lo pertinente. Valga un ejemplo: con sincera humildad me arrepiento del tono polémico de un torpe artículo mío sobre Joan Estelrich —del que tan buen amigo había de ser a raíz de nuestra coincidencia en la Asamblea de la UNESCO en Montevideo—, en el cual yo estimaba demasiado súbitos y entusiastas, a la postre demasiado oportunistas, los sentimientos que respecto del alzamiento militar había declarado el autor de Fénix o l'esperit de Re-naixença. Hoy no escribiría ese artículo tal y como entonces lo escribí. Mea culpa.
193
1 3 . — DESCARGO DE CONCIENCIA
ñas, porque otras han de salir en el curso de esta paulatina confesión de mi vida.
Creo que mi colaboración en Arriba España tuvo su cima, todo lo modesta que se quiera, en la serie de folletones que publiqué durante la primavera de 1937, bajo el título general de «Tres generaciones y su destino». En ellos, al menos, es donde más auténtica y directamente me expresé a mí mismo. Tres generaciones: la del 98, la de Ortega y Herrera —por vez primera se incluía a éste dentro de una generación histórica, aunque en el orden religioso y político tanto se apartase de los restantes miembros del grupo— y la que entonces formábamos, partidos por una guerra que no habíamos provocado, opuestos, quisiéramos o no, unos a otros, quienes a lo largo de los diez años precedentes fuimos naciendo a la vida histórica. ¿Cómo esas tres generaciones sucesivas se enfrentaron con el problema de la historia y la cultura de España? ¿Qué propusieron y qué hicieron para resolverlos? Muy significativamente, la serie quedó interrumpida al terminar los artículos concernientes a Ortega y a Herrera.
Para el que conozca mi obra impresa, bien fácil cosa será descubrir que en esos folletones de Arriba España tuvo su germen el libro que años más tarde había de llamarse España como problema. Pero esto no es lo que ahora importa; lo importante ahora es recordar la realidad y la intención de su conjunto. Un crítico agudo y bien documentado hubiese advertido en su contenido deficiencias notorias e interpretaciones recusables; bien las percibo yo ahora; pero junto a unas y otras —y junto a los aciertos, que también los hubo en mi ensayo—, doy por seguro que ese crítico habría encontrado en el autor una actitud mental respetuosa, estimativa, de ninguna manera maniquea, y considero probable que al término de su examen atribuyera todo, deficiencias, respetos, estimaciones y discrepancias, a lo que en aquéllos me parece realmente medular: una ingenua voluntad asuntiva y superadora; la quijotesca o cuasiquijotesca pretensión de proponer, frente a nuestra desgarrada cultura reciente, una suerte de Aufhebung
194
hegeliana. En efecto: con adolescente ilusión —en los pueblos y en los individuos puede haber situaciones «adolescentes», sea cualquiera la edad histórica o biológica del sujeto— pensé que el problema de la escisión cultural y política de los españoles ulteriores al siglo xvm, y por tanto, la enconada y pertinaz pugna entre «las dos Españas», podía y debía ser resuelto por la asunción unificante de una y otra8 en una empresa «superadora», palabra en boga, de lo que en sí y por sí mismas habían sido ambas. ¿No era acaso posible asumir en una forma cultural nueva las múltiples exigencias —respeto a la .tradición, actualidad verdadera y eficaz, crítica perfectiva de las lacras pasadas y presentes, calidad intelectual y estética— que en ambas mitades de España, la «tradicionalista» y la «innovadora», permite discernir un examen no sectario y discretamente sensible? La primera lección de nuestra atroz guerra civil, ¿podía ser otra que una resuelta decisión de integrar a todos los españoles de buena voluntad en una España fiel a sí misma y al nivel de nuestro tiempo? Adolescencia tardía, patente ingenuidad, «culturalísmo» excesivo, mínima consideración del esencial ingrediente socioeconómico de la vida, incapacidad para advertir que, tal y como realmente estaba planteada y era conducida, nuestra guerra civil había de llevar por fuerza a una situación muy distinta de esa soñada «asunción superadora»... Lo sé, lo sé; pero lo que intento ahora es tan sólo comprender al joven español y falangista que en la redacción de Arriba España era yo. Por lo demás, algo positivo tendrían esas reflexiones mías, cuando tan vivamente interesaron entonces, me consta, a don Miguel Asín Palacios. ¿Por ser él, en el interior de su alma de gran sabio, también adolescente? Tal vez.9
8. ¡Nada parecido, por Dios, a la «Unificación» que por entonces se estaba cociendo! La mía comprendía también a Unamuno y a Pablo Iglesias.
9. Otro recuerdo personal de mi paso por Arriba España: mi fracaso en el concurso para la obtención del premio «Mariano de Cavia», cuando éste, a comienzos de 1937, fue reinstaurado en Sevilla. Presenté
195
Dejemos mi actividad en Arriba España. Vengamos a temas mucho más íntima y directamente relacionados con mi vida personal: la llegada de mi mujer y mi hija, la preocupación por la suerte de mi padre y mis hermanos. A través del matrimonio Courteilles supe que aquéllas, ya con sus papeles en regla, llegarían al puesto fronterizo de Dancharinea el 8 de diciembre. Fui a buscarlas con un excelente amigo, Sofronio Borda, magnífica persona y técnico de primer orden en la industria de la madera. En Dancharinea las recibimos, una vez resueltas las formalidades de rigor. Mucho más delgada y pobremente vestida, mi mujer; muy crecida y mirándome con asombro, mi hija, que entonces empezaba a dar sus primeros pasos. Todo el enorme drama de nuestra guerra civil se reavivó en mi alma, cuando estrecha y largamente nos abrazamos junto a la frontera. Una hora más tarde ocupábamos la sencilla habitación que yo había hecho reservar en el Hotel del Cisne. Nos sentamos sobre la cama, y como pude, torpemente, desde luego, di cuenta a mi mujer de lo sucedido en Sevilla. ¿Olvidaré alguna vez su desconsuelo, su abatida confusión, y el llanto súbito de nuestra hija ante una escena de lágrimas que entonces, viéndonos a los dos vivos y sanos, ella no podía comprender? ¿Era evitable, por otra parte, que en la masa del dolor filial de mi mujer se insinuase algo distinto de él: la amargura de pensar que «aquellos», el grupo humano de que era parte su propio marido, habían sido los autores de una acción tan terrible e hiriente para su persona? Porque mi
un artículo titulado «Redención de lo castizo» y subtitulado «A la muerte del Algabefio en acto de servicio». (Muy lejos estaba yo entonces de conocer la ejecutiva participación personal del «Algabeño» en la represión de Sevilla.) Mi artículo, que al parecer iba por muy buen camino, fue en definitiva desplazado por otro más oportuno de Jacinto . Miquelarena. Algo semejante había de sucederme varios años más tarde. El artículo desplazante fue en este caso uno de otro Jacinto, don Jacinto Benavente, que sin conocimiento de su autor había presentado a tiro hecho Juan Ignacio Luca de Tena. Es verdad: el hombre es el animal que tropieza dos veces en la misma piedra.
196
mujer sentía especial ternura por su padre, y éste la sentía por su hija...
¿Y mi padre? Entre sollozos supe de él: su inmediata y expresa fidelidad a la causa de la República, tras el alzamiento militar del 18 de julio; su insegura situación cuando un pequeño grupo de falangistas, en viaje de ida y vuelta desde Zaragoza, proclamó en Urrea de Gaén el «nuevo orden»; su profunda consternación cuando pocos días más tarde las milicias catalanas de la CNT-FAI se adueñaron de mi pueblo, mataron a varios amigos nuestros, profanaron el cementerio donde yacía mi madre e incendiaron la iglesia, y con ella las tres joyas pictóricas •—un Goya, La venida de la Virgen del Pilar, un Bay eu, San Pedro Mártir, y un José del Castillo, San Agustín— que más de una vez había él fotografiado; el enorme desaliento que sintió viéndose impotente para evitar tanta fechoría; el íntimo disgusto que la permanencia en el pueblo le causaba, no obstante su inquebrantable lealtad a los viejos ideales... De un modo o de otro, el drama de la guerra civil había caído con enorme dureza sobre mi familia. Y en medio, yo, viviendo lúcida y dolorosamente en mi corazón ese cúmulo de desgracias y soñando con adolescente y redoblada ingenuidad que en la historia de España aún era posible la síntesis asuntiva y superadora. Entre los utopistas de la guerra civil, tantos había, uno más era yo. Aunque, eso sí, en inmediato contacto familiar con la más cruda realidad de aquélla.
Había que vivir. Hasta ese momento, mi estado habitual era la pobreza, una pobreza de algún modo paulina: en el dominio del ensueño, omnia possidens; en el campo de la economía, nihil habens. La generosidad de Fidel Jadraque me regalaba comida y lecho; pero en Arriba España no se cobraba, y de las pocas pesetas que saqué de Santander, sólo unas migajas quedaban. Menos mal que cuando mi viaje a Sevilla alguien me había regalado un abrigo, para él ya inservible... Con la llegada de mi mujer y mi hija, esa soportable pobreza se me convirtió en problema acuciante. Se imponía así la necesidad de fijar un plan, si no quinquenal, al menos semestral.
197
A ello, pues. Del Hotel del Cisne pasamos a un alojamiento más barato en la carretera de Villava; grata gente, sospechosa de nacionalismo vasco, que en la nueva situación «tenía que ayudarse». Una imborrable imagen visual de ese hotel conservo: mi hija ensayando sus primeros pasos asida a la pequeña baranda que separaba dos niveles del comedor, entre la cariñosa atención de los huéspedes. Por mi parte, pedí y obtuve de la Diputación de Navarra que se me adscribiese como médico supernumerario al Manicomio Provincial, y que a título de préstamo —luego el préstamo se hizo donativo— se me abonara como sueldo lo que yo cobraba en Valencia: 416 pesetas mensuales. Conste aquí mi viva gratitud a la Diputación Forai y al director del Manicomio, mi amigo Federico Soto, gran persona y excelente psiquiatra. Mi mujer solicitó en vano un empleíto en el Instituto de Pamplona, a la vez que el celo patriótico de las recién nacidas Juntas Técnicas de Burgos —nueva pincelada en el cuadro de mi total situación— la expulsaba del Instituto de Utrera y del escalafón de docentes de Enseñanza Media, sin otro delito que el de ser hija de su padre; 10 por todo lo cual tuvo que apelar al bien estrecho recurso de las lecciones particulares: una de segundo de Bachillerato, por veinticinco pesetas al mes. Así, aunque muy apretadamente, fuimos saliendo del trance.
Con nosotros dentro, la ciudad seguía haciendo su tranquila vida habitual, sólo alterada por ocasionales reacciones a los eventos de la guerra. El apresurado y malogrado tráfago para llenar de bombillas la fachada del Círculo Tradicionalista de la Plaza del Castillo, allá por los primeros días de octubre; ¡había que terminar esa lumínica tarea festiva antes de la inminente caída de Madrid! Los competitivos desfiles cuasimilitares de las Margaritas carlistas y de la Sección Femenina de Falange —a su frente, Josefina Arraiza, 'hija del Jefe provin-
10. ¡Qué fácil me sería dar el nombre de algunos de quienes intervinieron en esta «depuración»! ¡Y con qué pena debo recordar la no sé si cautelosa actitud evasiva de José Berasain, a la sazón factótum en el Instituto de Pamplona!
198
cial—, camino de sus respectivas misas dominicales. Los afortunados primeras pasos de la actividad culinaria de «las Puchólas», tan floreciente luego. Una manifestación popular jubilosa cuando fue conquistada Málaga, y otra iracunda, pidiendo represalias, cuando una bomba de aviación cayó —sin víctimas— sobre Pamplona. Ciertas cristianas y humanitarias gestiones del obispo, don Marcelino Olaechea, tenido entonces por simpatizante con el el nacionalismo vasco, y tan integrista —y tan franquista— cuando luego fue arzobispo de Valencia. Las escayolas que orgullosamente lucían por la calle los heridos en el frente de batalla. Aquella pululación de los más diversos y aun caprichosos uniformes, que poco más tarde —oyente y relator, Eugenio d'Ors— haría decir al académico francés Bernard Fay, visitante de la España en guerra: «He observado que los españoles son muy aficionados al uniforme, a condición de que éste sea multiforme». El redescubrimiento del imponente espectáculo que allí son las procesiones de Semana Santa: sus severos pasos, sus sombríos «mozorros» y aquellos sobreañadidos guardias civiles de a caballo •—inicial contrapunto— que como bardo local había cantado, sit venia verbo, el mayor de los hermanos Baleztena:
Cuatro guardias civiles rompiendo marcha van, rompiendo marcha van. Con calzoncillos blancos, qué frío pasarán...
Párrafo aparte merecen los carteles de la propaganda bélico-política. El lacónico y punzante de la Falange: «La Falange os llama. ¡Ahora o nunca! » Uno de la Junta Carlista de Guerra, cuya mentalidad social cobraba expresión en estas casi increíbles palabras: «Te engañaban, obrero, cuando te decían que éramos enemigos tuyos. Ahora que no te necesitamos, te tendemos la mano». Política y bélicamente, ya se ve, no se nece-citaba al obrero. Otro, también de la Junta Carlista, de inten-
199
ción moralizadora; una gran llave envuelta por la bandera roja y gualda, con esta máxima al pie: «La modestia es la llave de la victoria». Pero todos palidecieron al lado del que la Oficina de Propaganda de Salamanca difundió por las villas y ciudades de la «zona nacional»; una marcial, bien enhiesta cabeza de soldado, y debajo esta desafiante declaración: «España fue, es y será inmortal». Efectivamente, inmortal sigue.
Casi siempre muy conexas entre sí, dos rúbricas se alzan sobre esta verbeneante y abigarrada retahila de recuerdos pamploneses. Una dice «Viajes»; la otra, «Encuentros». Viajes a San Sebastián, casi siempre con don Fermín Yzurdiaga —¡qué hermosura la de los bosques y helechales del Puerto de Ve-late, cuando en la noche otoñal se hacían cobrizos o llameantes a la luz de los faros del automóvil!—, a Segovia, a Zaragoza, a Salamanca, a Palencia. Encuentros, iniciadores algunos de amistades para siempre, con Dionisio Ridruejo, Gonzalo Torrente Ballester, Agustín de Foxá, Luis Rosales, Antonio To-var, Carlos Jiménez Díaz, Ramón Serrano Suñer, Luis Felipe Vivanco, María Josefa Viñamata, Ernesto Giménez Caballero, Eugenio d'Ors y otros que en el curso del relato irán apareciendo.
Corría enero de 1938 cuando fui a Segovia. La Sección Femenina de Falange celebraba allí su segundo Congreso Nacional, y Pilar Primo de Rivera me invitó a dar en él una conferencia. Debió de sugerírselo Dionisio Ridruejo; el cual me estimaba, a su vez, por mis artículos en Arriba España. Fue la conferencia en San Quirce, y con ella pretendí actualizar honestamente algunas tesis del ensayo unamuniano En torno al casticismo. No salió mal. Mucho me la celebró Agustín de Foxá, a quien por vez primera saludaba; no el Foxá exterior-mente cínico e ingenioso de que él mismo hacía constante ostentación, sino el hombre interiormente bondadoso y sentimental que yo vi siempre en él y que veinte años más tarde en él iba a servir de blanco a la herida de la muerte. Presidía el Congreso, como es obvio, Pilar Primo de Rivera; a la cual, por debajo y por dentro de su trato cordial y fino, como in-
200
fantilmente desmañado, a veces, encendía sin llama visible su conciencia de ser la máxima y más autorizada representante de su hermano, el añorado y esperado «Ausente». A partir de entonces, en nuestra relación dominó la amistad sobre la camaradería. Mi gran hallazgo en Segovia fue, sin embargo, Dionisio Ridruejo. Hallábase entonces Dionisio febrilmente absorbido por el sentimiento de su misión, por la conducta que él veía entonces como intransferible misión suya: a través de las enormes posibilidades y los riesgos enormes que la guerra civil ofrecía e imponía, llevar a puerto una Falange fiel a su idea más originaria, la España posible y resolutiva que yo mismo había creído ver en mis lecturas de Pamplona. Pero este quemante y exigente sentimiento —«El que está condenado por Dios a ser político...», hubiese podido decir él, aplicando a su caso la frase hegeliana— no quitaba de su persona la franqueza, la dulzura, la afable y generosa disponibilidad que ingénitamente le distinguían. Era a la vez infante y varón maduro, niño perdido en el bosque y penetrante escrutador de la realidad más inmediata. Una amistad más que fraternal nació entonces. Y, por añadidura, la confirmación de algo por mí ya tan sabido: mi total incapacidad para la gestión política; para la oratoria política, en aquel caso concreto. Me hizo hablar Dionisio desde un balcón del Alcázar a una concentración de falangistas segovianos; y oyéndome yo a mí mismo, siendo espectador y testigo de mis propias palabras como desde fuera de ellas, sentí en mi intimidad un inquietante remusguillo que me decía: «Pero, ¿quién es éste?» No, yo no estaba condenado por Dios a ser político.
Con mi mujer y mi hija hice mi primer viaje a Zaragoza durante la guerra civil. Allí había ido a parar mi suegra, dando tumbos por la España «nacional» después de la catástrofe de Sevilla. Puesto que también sobre ella, según confidencias fidedignas, pesaba la amenaza, tuvo que dejar su casa y buscar albergue donde para ella hubiese algún asidero: Baños de Mon-temayor, La Bañeza, Zaragoza. La encontramos en la mísera, sórdida y heladora posada del Pilar, hoy desaparecida, y no
201
nos fue difícil decidirla a venir con nosotros a Pamplona. No era suave choque moral ver en tan penosa situación a una mujer hasta entonces rodeada por la comodidad. Otra persona más a nuestro cargo. Nada tan elástico como la economía de los pobres.
Varias veces tuve que ir a Salamanca, entonces capital político-militar de España. La primera, para asistir al Congreso de Prensa y Propaganda que allí había organizado la Falange. Aparato exterior muy austero y castrense, según lo que «el estilo» del falangismo exigía entonces; concurrencia numerosa y disciplinada. La verdad es que el aspecto de la asamblea imponía. Una de sus incidencias salta a mi memoria: la viva discusión entre José Antonio Giménez Arnau, entonces Jefe Nacional de Prensa, y Sancho Dávila, Jefe Territorial de Andalucía y miembro de los más altos sanhedrines del Movimiento, acerca de si casaba o no con la línea política de éste que los pasos de las procesiones de Semana Santa, de la de Sevilla se trataba, fuesen escoltados por las milicias falangistas. Severamente ortodoxo en su interpretación de la doctrina, Giménez Arnaü pensaba que no. Sevillanamente fachendoso en su concepción de la vida, Sancho Dávila sostuvo que sí. («Sancho siempre con su pistola del Tenorio», solía decir Adriano del Valle, aludiendo a la de cachas de nácar que a diario ostentaba sobre el vientre el jefe sevillano.) Con su superior «jerarquía», Sancho Dávida impuso la tesis de la exhibición. El minúsculo suceso no carecía de significado respecto de lo que en la política de la «zona nacional» estaba sucediendo. Para algo, en cualquier caso, me sirvió a mí el tal Congreso: en él conocí a Gonzalo Torrente, desde entonces y cada vez con mayor entrañamiento amigo mío para siempre. Viendo estoy la expresión recelosa y observadora de su rostro —como yo, Gonzalo era «camisa nueva»—, y estoy oyendo en privado su primera lección de estética literaria. En su clara cabeza estaban germinando las ideas, adolescentes también, que poco después iban a hacerse letra impresa en el ensayo «Razón y ser de la dramática futura».
202
Más intrafalangista aún, valga la palabra, fue otro de mis rápidos viajes a Salamanca. Eran los días de la Unificación: 15-18 de abril de 1937. La noticia de que ésta iba a producirse dio lugar a una grave escisión en los niveles supremos de la Falange. Puesto que la expectativa de un regreso del «Ausente» no podía mantenerse, se trataba, en el fondo, de una lucha por la titularidad del poder falangista subsiguiente al Decreto inevitable. A un lado, Hedilla y los suyos; al otro, Agustín Aznar, el navarro «Pepe Perla», el zaragozano Jesús Muro y el sevillano Sancho Dávila. Favorecida por tensiones locales, esa misma escisión se produjo en Pamplona: a un lado, «Pepe Perla», el Jefe Territorial; frente a él, como hedíllista, Arraiza, el Jefe Provincial, y con éste, porque Hedilla parecía más sinceramente revolucionario que sus antagonistas, toda la redacción de Arriba España. Bien debía de saberlo el viejo y barbado cirujano. El hecho es que con gran sorpresa mía, nunca nos habíamos hablado, me llamó a su despacho la mañana del 18. Me explicó sumariamente la situación, y añadió: «Voy a encomendarte una misión muy delicada. Dentro de una hora, acompañado por un hombre de confianza, saldrás hacia Salamanca y procurarás entrevistarte con Hedilia. Dile que la Falange de Navarra está con él y no con Moreno («Pepe Perla»). Si él lo considera necesario, saldrán de Pamplona varios camiones con hombres armados para en su nombre hacerse cargo de la Jefatura de Zaragoza. En tal caso, tú me envías un telegrama diciéndome que se remitan los cajones del pedido. Si esto no es necesario, me lo dices, también por telégrafo, en la forma que tú creas conveniente». Una hora más tarde rodábamos hacia Salamanca mi compañero de viaje y yo.
¡Dios m'o, yo haciendo de involuntario y dócil Aviraneta, y por contera dueño de una clave telegráfica —«camiones-cajones»— cuya traducción no requería precisamente las refinadas artes lectivas del Intelligence Service] Me vino a las mientes el recuerdo de otra situación análoga: el traslado a Híjar, desde mi pueblo, del dinero resultante de un chanchullo electoral. La materia y la intención del encargo, tan distintas; la per-
203
sona del encargado, la misma, alguien a quien se consideraba a la vez «no tonto» y «buen chico». Ahora, muy probablemente, con esta nota sobreañadida: «Uno de fuera».
En Salamanca, guardia militar a la entrada de la ciudad; no nos fue difícil convencer al jefe de que éramos personas de fiar. Y ya en franquía, sin demora hacia el vestíbulo del Gran Hotel, sumo mentidero entonces de la política nacional. Grupos de falangistas agitados y locuaces llenaban los dos niveles de la estancia. Uno está hablando con vehemencia. «¿Quién es?», pregunto. «Es Martín Ruiz Arenado, de Sevilla», me responden. Pronto me informo de que la Unificación es ya un hecho: Hedilla, elegido horas antes jefe de la junta de mando de Falange, ha ido a visitar a Franco, y con él saldrá al balcón del Cuartel General, para recibir el aplauso de las masas.11 Allí le vi, perdido entre el gentío, pocos minutos más tarde.
Con este gesto público del hombre que representaba a la Falange, mi misión en Salamanca ya estaba realmente terminada; pero consideré que para enviar a Arraiza un telegrama, el que fuese, debía visitar antes a Hedilla. Cené rápidamente, me informé acerca de su domicilio y entre la oscuridad, porque estábamos en guerra y en las-ciudades no había iluminación nocturna, hacia él me fui. Vivía Hedilla en una casa presuntuosamente «moderna», muy próxima —tanto más chillón el inri arquitectónico— a la plaza Mayor. La puerta de la calle está abierta; pero apenas franqueado su umbral, dos bultos humanos se abalanzan sobre mí, y uno aprieta la boca de su pistola contra la de mi estómago; sensación, puedo jurarlo, más
11. Todos conocen o pueden conocer ya —en el fondo, pequeña historia— lo que en los dos días precedentes había sucedido: muerte de Goya en el tiroteo de la casa de Sancho Dávila, reunión del Consejo Nacional en torno al cadáver del hedillista muerto, triunfo de Hedilla y pasajera aceptación, por parte de éste, de la Jefatura de Franco. Veo una puntual relación de los hechos en José María García Escudero, Historia política de las dos Españas, vol. IV, págs. 1818-1820 (Madrid, 1975).
204
bien ingrata. «¿Quién eres tú? ¿Qué quieres?» Digo sencilla y claramente la verdad. En principio la aceptan, comprueban que no voy armado y me permiten pasar, pero pistola en mano me acompañan hasta el piso de Hedilla. Llaman, éste da su venia y entro por fin en su despacho. Está en pie junto a una mesa, de traza también tópicamente «moderna». Sobre ella, entre otras cosas, un ejemplar de Mein Kampf, sin duda intonso, que con toda seguridad le ha regalado el embajador de Alemania. Es un hombre fornido, con rostro de expresión opaca y dura, mas no desagradable; vestido de otro modo, la estampa de un obrero acomodado. Me oye sin pestañear y en silencio. Da por cancelado el ofrecimiento pamplonés, me explica brevemente lo que ha ocurrido ese mismo día, y tras una breve pausa añade: «He hecho lo que no había más remedio que hacer. Pero, ¿qué pensarán los camaradas?» Yo callo, y nos despedimos.
Ya sin amenaza de pistola alguna, salgo a la calle. A toda prisa, a Telégrafos. «Hedilla saludó con Franco multitud congregada ante Cuartel General. Considero conveniente organizar mañana mismo manifestación falangista adhesión Decreto»; más o menos, éste fue el texto de mi telegrama. Arraiza siguió mis instrucciones al pie de la letra, y al día siguiente hubo manifestación falangista en Pamplona. Tal vez fuese ésta la razón por la cual al barbado cirujano de la Clínica «San Ignacio» se le nombraba poco más tarde gobernador de Canarias. Y yo, involuntario y dócil Aviraneta de un día, volví a lo mío, a lo que en el orden de mi inserción en la vida pública de España yo consideraba entonces más «mío»: cavilar ingenua y honestamente lo que podía ser una cultura española en verdad asuntiva y superadora.12
12. «¿Qué pensarán los camaradas?», me preguntó —se preguntaba— Hedilla. La verdad es que los «camaradas», fuesen del grupo he-dillista o del que se le opuso, sólo muy a regañadientes aceptaron la Unificación. Véase lo que con tanta autoridad y maestría ha escrito sobre el tema Dionisio Ridruejo. Mínimo dato personal: las pocas veces que me vi obligado a usar la bo'ína roja, nunca pude evitar la
205
Bien distinto objetivo tuvieron otros dos viajes a Salamanca. Carlos Jiménez Díaz fue centro y motivo de ambos. Hacia febrero o marzo de 1937 llegaron a Pamplona don Carlos y Conchita, su mujer. Tan pronto como López Ibor y yo lo supimos —luego hablaré de la presencia de aquél en Pamplona—, nos apresuramos a visitarle y a ofrecernos. Se hospedaba en el Hotel «La Perla» y había llegado de San Sebastián. El nos explicó lo sucedido. En Londres, donde se había instalado cuando dejó Madrid, resolvió incorporarse a la «zona nacional». Así lo hizo, sin mayor dificultad. Pero, ya en San Sebastián, se encontró con lo para él inesperable: que su persona estaba seriamente amenazada por ciertos grupos de acción, instigados, al parecer, por don Enrique Suñer y otros miembros de su dique médico-derechista. A primera vista, lo increíble: Jiménez Díaz, católico practicante, patriota sentimental, figura médica en la cima de su prestigio. En rigor, lo no tan increíble: Jiménez Díaz, clínico supereminente, médico de innumerable y envidiada clientela, hombre de talante liberal. Conoció su situación su homónimo Gil y Gil, a la sazón en Pamplona como médico del Requête, y le brindó protección: «Vente a Pamplona. Allí, junto a nosotros —su mujer y él—, estarás seguro y podrás esperar con calma que las cosas vuelvan a su cauce». El consejo era prudente, y en Pamplona recalaron don Carlos y Conchita, en expectativa de mejores tiempos.
Diariamente les visitábamos López Ibor y yo, muchas veces con mi mujer, a la caída de la tarde. Hablábamos sobre todo del presente y, puesto que nadie ponía en duda el triunfo
enojosa sensación de vestir un disfraz impuesto; y en menor medida, algo análogo me hacía sentir el uniforme falangista sobreañadido a la camisa azul. Pero pasando de lo personal a lo general y del indumento a la poltíica, las razones del malestar eran obvias. La Falange «pura» ¿podría envolver y dominar a las dos esferas político-sociales —el tradicionalismo y el entonces incipiente y cada vez más vigoroso franquismo— por las que ella, a su vez, se hallaba envuelta? La biografía política del mismo Dionisio Ridruejo es la mejor respuesta a esta obvia e ineludible interrogación.
206
de las armas «nacionales», del futuro. Impulsado por la vena adolescente que siempre hubo en su alma, también en la suya, don Carlos asentía a muchas cosas; frenado, sin embargo, por el hábito reflexivo y cauteloso que en su mente había impreso la práctica clínica, solía añadir, a manera de estribillo:' «Sí; pero, lo primero, tomar Bilbao». Pasaron días y días. Demasiados, a mi entender, para tal reclusión de un hombre como don Carlos. Los temores de Carlos Gil me parecían excesivos, y la situación de Jiménez Díaz, humillante. Con toda franqueza se lo dijimos López Ibor y yo. He aquí mi razonamiento: «Quien en España ostenta el primer nombre de la patología médica, no debe seguir agazapado en Pamplona. O a usted se le admite conforme a lo que su persona es y significa, o usted, perdóneme que le hable así, debe salir del país. En cualquier parte del mundo será gran figura de la medicina. Y tal cuestión no puede ni debe ser tratada más que con una persona: el Jefe del Estado». «Pero, ¿cómo yo voy a poder llegar hasta Franco?», replicó él. «Pidiéndole una audiencia —fue mi respuesta—. Si usted me autoriza, yo me encargo de gestionarla». Accedió.
Ni yo había visto nunca a Franco, ni por asomos quería verle. Pero todos sabíamos que la eminencia gris en lo tocante a la política interior era ya un hombre civil y abierto, Ramón Serrano Suñer —al que yo, por lo demás, tampoco conocía—, y pensé que él podía ser la pieza clave para la «operación Jiménez Díaz». Nuevo viaje a Salamanca. A mi paso por Valladolid, otro gran suceso de la historia de mi vida: por mediación del psiquiatra Jesús Ercilla, con quien yo tenía excelente relación desde antes de la guerra, conocí a Antonio Tovar, prestigioso tanto por su joven sabiduría y su pluma directa e incisiva, como por su valerosa conducta cuando en febrero, contra las consignas oficiales del pre-franquismo, logró que el último discurso de José Antonio fuese difundido por la radio vallisoletana. Para mi vida de español, el hallazgo —aunque yo no pudiera sospecharlo entonces— de un destino personal paralelo; para mi vida intelectual, la relación con alguien de quien
207
tantas cosas había de aprender; para mi vida afectiva, el encuentro primero con otro entrañable amigo para siempre. Recuerdo que con Vela, psiquiatra amigo de Ercilla y desde entonces también mío, Tovar, Ercilla y yo discutimos amistosamente acerca -del valor operativo que para la España en que vivíamos pudieran tener Defensa de la Hispanidad y Genio de España. Vela, que procedía de Acción Española, se inclinó, naturalmente, por Defensa; nosotros, espoleados, cada uno a nuestro modo, por la sugestiva doctrina histórica de «los noven-tayochos», que doctrina podía ser, optamos por Genio. Todo a la carrera, porque el viaje hacia el Tormes tenía que continuar.
Salamanca. Altos del Palacio Episcopal-Cuartel General; bien significativa hibridación, la de este pasajero destino bélico del edificio. Pido audiencia a Serrano, y tengo que esperar largo rato en la antecámara. ¿A quién veo entrar en ella? ¿No es Millán Astray, con su inseparable asistente legionario? En efecto. Millán se sienta, como yo, y en un rincón queda el asistente, portador de una voluminosa cartera de mano. Poco más tarde aparece en la puerta un joven con traje civil. Sin demora se acerca a Millán: «Mi general...» Este le mira, y al momento le reconoce. «¡Tú eres el hijo de X. (otro militar)! Hijo mío, dame un abrazo. ¿Y tu padre? ¿Vive?» Conversan entre sí unos minutos, y cuando el mozo va a despedirse le detiene el general. «Quiero que como recuerdo de este día guardes un retrato mío». Llama al asistente, le pide la cartera de mano, saca de ella un puñado de fotografías —sólo fotografías había en su interior, por lo que pude ver— las extiende ante su interlocutor y le pregunta: «¿Cuál te gusta más? Elige la que quieras». Hecha la elección, el joven se retiró al lugar de su espera. Tras la escena en el Hospital Militar de Pamplona, Millán Astray iba completando ante mí el trazado de su figura. Años más tarde, ya en Madrid, añadiría una nota más a su propio retrato.
Minutos después me recibió Serrano. Veo en él un hombre joven, de expresión fina e inteligente, a la vez afable y reser-
208
vado. Sobre su persona comienza a pesar una responsabilidad política tan buscada como soportada. El trágico fin de sus dos hermanos debe de estar gravitando con fuerza en los senos de su alma. Me escucha atento, comparte enteramente mi punto de vista y promete su intervención. «Esperen ustedes mis noticias», añade.
No recuerdo bien cuántos días tardaron; varios; pero, al fin, llegaron. El Jefe del Estado —«el General», como Serrano le llamaba entonces— recibiría en tal fecha al doctor Jiménez Díaz. Nueva empresa, por tanto: conseguir el automóvil que había de llevarnos hasta Salamanca a don Carlos y Conchita, a López Ibor y a mí. Jesús Irujo, a quien como enfermo había asistido don Carlos, nos resolvió satisfactoriamente el problema. La víspera del día de la cita salíamos los cuatro de Pamplona hacia Salamanca. Se unió a nuestra expedición un capitán médico —hoy general de Sanidad del Ejército del Aire—, que desde no sé qué frente había ido a ofrecerse al ilustre clínico. Quiso don Carlos pasar por Avila. Allí estaba Enríquez de Salamanca, compañero de claustro y amigo suyo, pese a tantas diferencias, desde que Jiménez Díaz era joven estudiante y el otro joven médico. Le estoy viendo llegar al vestíbulo del Hotel antes Inglés, ahora Continental, rígido y acartonado bajo su boina roja. Se abrazaron efusivamente, en la medida en que Enríquez de Salamanca fuese capaz de efusión, se sentaron y conversaron entre sí. El paradero de distintos médicos madrileños fue tema principal del coloquio; y en ese contexto, la siguiente bomba expresiva en boca de don Fernando: «Y del cabrón de Hernando, ¿qué ha sido?» He aquí, me dije en silencio y con espanto, hasta dónde puede llegar, cuando políticamente se encabrita, el más católico de los hombres de derechas. Bien. Como luego supimos, Franco recibió amablemente a don Carlos, y esta pequeña aventura tuvo su happy end.13
13. Franco ofreció incontinenti a Jiménez Díaz hacerle coronel de Sanidad Militar. Con muy buen acuerdo, don Carlos no aceptó, sin desestimar la importancia de lo que le brindaban. «Ese nombramiento •—nos
209
14, — DESCARGO DE CONCIENCIA
Viaje y encuentro se mezclaron asimismo en otro no menos memorable, el que en San Sebastián tuve con Eugenio d'Ors. Como el tocante a Jiménez Díaz, también éste tuvo su prehistoria: la publicación y difusión del primer número de Jerarquía; la «Revista Negra de la Falange», según la letra de su mussoliniano y funeral subtitule.
No bastaba a la ambición fundacional de don Fermín Yzur-diaga la creación de Arriba España. Ad maiora nitens, como el Agrícola tacitiano, quiso dar al mundo una revista que respecto de todas las anteriormente publicadas en España, Revista de Occidente, Cruz y Raya, Acción Española o Tierra firme, fuese, como suele decirse, el no va más. Su título, Jerarquía; su subtítulo, «Revista Negra de la Falange», para que la raigambre italo-fascista de su estética quedase más y más patente; su cubierta, por tanto, negra- Consiguió la ayuda económica necesaria, puso en jaque todas las posibilidades de la imprenta de Aramburu, y tras muchas pruebas y contrapruebas, siempre a su lado la experta ayuda de Angel María Pascual, logró dar término a la impresión del primer número. Un redicho y engolado ensáyete mío iba en sus páginas.14 Impresionaba, desde luego, el gran formato y el oro del título sobre
dijo haber objetado— provocaría malestar entre mis compañeros del cuerpo de Sanidad Militar. Me ofrezco, en cambio, a montar y dirigir como médico civil un hospital de medicina interna al servicio del Ejército.» Franco creyó buena la propuesta, y así nació el centro de asistencia médica que durante el resto de la guerra había de funcionar en el Gran Casino de San Sebastián. El problema de Jiménez Díaz quedaba así satisfactoria, pero no definitivamente resuelto. Algunos contratiempos de orden médico-político le esperaban, en efecto, tras la entrada de las tropas nacionales en Madrid.
14. Con retórica litúrgico-falangista, lo titulé «Sermón de la tarea nueva», y en él recogí algunas ideas de mi anterior etapa valenciana en torno a los deberes del intelectual cristiano. Una parte de lo que allí digo, lo sustancial, lo suscribiría hoy, aunque de otro modo escrito. Otra parte la encuentro a la vez derechista y fascista. En cuanto al estilo del ensayo, dicho queda lo suficiente. El sarampión del momento le dio énfasis y preciosismo excesivos; o excesiva pretensión de uno y otro.
210
el negro mate de la cubierta, y en el interior la calidad de los tipos, la riqueza de las tintas, el negro, el rojo y el azul de las clásicas artes de imprimir, la profusión de culs-de-lampe y adornos adicionales. Un alarde tipográfico, y más aún pensando que su cuna era una ciudad de segundo orden, y una terrible guerra civil su ocasión; aun cuando el conjunto, eso sí, resultase desmesuradamente suntuoso. Si Valle-Inclán llamó «bárbaro, funerario y catalán» —tras este último adjetivo, Gau-dr'— al lujo de los herrajes de un balcón gallego, «barroca, funeraria y tropical» habría que llamar, por lo menos, a la negra y rojiazul suntuosidad de aquel número de Jerarquía.
Puesto que de su contenido forma parte mi nombre, me abstengo de juzgarlo; háganlo otros, y yo no lloraré si su calificación termina siendo reprensiva. Dos cosas diré tan sólo: que no colmaba las ansias de su lapidario frontispicio —el famoso soneto de Hernando de Acuña «Ya se acerca, Señor, o ya es llegada...»—, y que a todas luces trascendía orsismo. No puede extrañar, pues, que a Xenius, cuya dirección en París se conocía, le fuera enviado uno de los primeros ejemplares. Aparte las reservas estéticas del gran pontífice del clasicismo, es fácil imaginar el gratísimo y estimulante impacto afectivo que en don Eugenio, «Sócrates moderno y ojo de Europa», según un lisonjero diagnóstico que él había hecho suyo, tuvo que producir aquella influencia de su obra sobre la recién nacida España nacional. Escribió a don Fermín y no obtuvo respuesta; repitió la tentativa con el mismo resultado; y al fin, considerando, acaso por el tono más sereno y universitario de mi ensayo, que yo no le fallaría, me escribió a mí. Le respondí, en efecto, y él replicó con una carta estupenda, orsianísima, acerca del ejemplar recibido y de las generaciones literarias de nuestro siglo xx, que por desgracia se me ha extraviado. Terminaba as:: «Diga a don Fermín que por qué tantas zanaho-rihuelas», aludiendo a los adornos en forma de corazón foliado que tanto prodigaban, en rojo o en azul, las páginas de la revista. Así comenzó mi amistosa relación con el autor de La bien plantada.
211
Este había prolongado su estancia en París, me dijo luego, para lograr la salida de su hijo Alvaro, refugiado en un pueblo del Pirineo catalán; y con intención de propiciar de los hados el feliz término de su empresa liberadora, resolvió dejarse barba, uno de los máximos sacrificios para el exaltador público del «eón de lo Clásico» y público denostador del «eón de lo Barroco». Los hombres peludos de la portada de San Gregorio, de Valladolid, ¿no habían sido acaso interpretados como genuinos arquetipos de este segundo eón? Pronto pudo salir Alvaro. Ya alcanzada la meta paternal, don Eugenio me pidió que yo pasara a Bayona para hablarme de su regreso a España. No mediando razones de orden familiar, me parecía imprudente solicitar permisos de salida al extranjero; le sugerí, por tanto, que llegara él hasta San Sebastián. Se avino, y pocos días más tarde, en la más aguardillada de las habitaciones de no sé qué hotel de La Concha, me encontraba yo con una de las más egregias y claras cabezas de la España contemporánea. Me invitó a sentarme sobre la cama, asiento más cómodo no lo había en la exigua y desguarnecida- pieza, hizo él otro tanto, y durante tres o cuatro horas, sometido yo a un interrogatorio implacable, monologante otras veces, Xenius obtuvo de mí una detallada y creo que certera carta de marear de la procelosa España en que entraba. En modo alguno debió de ser ajena a la utilización de este Baedeker político su ulterior designación como Director General de Bellas Artes.
Dos resoluciones tomó sobre la marcha don Eugenio. Una inmediata: quedarse provisionalmente en Pamplona, conocer a Yzurdiaga y al resto del equipo y proseguir la publicación del «Glosario» en Arriba España. Otra mediata: ingresar more orsiano en la Falange. Pronto, en efecto, llegó a Pamplona con Alvaro, al que nos presentó poniendo su mano sobre el alto hombro del hijo y diciendo con su singularísima prosodia: «Tengo un hijo falangista (Víctor), otro requête (Juan Pablo, médico en el frente de Guadalajara) y un tercero (Alvaro, que con recelosa gravedad le estaba mirando desde sus ojos profundos) falangista oblato». El numen profético del Licenciado
212
Torralba no iluminaba entonces el alma de su biógrafo. Poco después reaparecía el «Glosario» en la tercera página de Arriba España, y el glosador planeaba en el Hotel «La Perla» su ingreso en Falange; su «toma de camisa», como luego había de decirse.
Fueron invitados Jesús Suevos, que no pudo venir, Gonzalo Torrente, que vino,15 creo que alguien más; con Gonzalo asistimos los que estábamos en Pamplona, comprendido Luis Rosales, que desde su Granada natal se había incorporado ya a nuestro grupo. He aquí el ceremonial. A hora de completas, reclusión del maestro, vestido ya de falangista, en la iglesia de San Agustín, advocación especialmente grata al neófito. (A través del balcón entreabierto, Rosales, Torrente y yo, apostados en la plaza del Castillo, estamos viendo cómo unas botas altas van cubriendo sus albas pantorrillas). Durante toda la noche, lúcida vigilia en el templo y meditación sobre el Espíritu Santo a la luz de las también agustinianas páginas del tratado De Trinitate. A la mañana siguiente, misa temprana, oficiada por Yzurdiaga. Ante el altar, el gran pastel de bizcocho con que luego serán convidados los asistentes y la espada que servirá para la rúbrica final del rito, un viejo chafarote que de su casa ha traído Angel de Huarte. Acabada la misa, el neófito se hinca de rodillas ante el celebrante, y éste le propina el espaldarazo ritual, previas las también rituales palabras que han compuesto para el caso Yzurdiaga y el propio Maestro. Partición en trozos del pastel del convite, a cargo del ya «caballero falangista», mediante la espada de la ceremonia. (Mientras esto se hacía, una beata madrugadora pasa ante la capilla, contempla lo que allí se hace, se persigna y se va. El vate Luis Rosales adivinó en ella la siguiente reflexión: «¿Qué será lo que estoy viendo? Misa corriente no es; boda o bautizo, tampoco. ¡Lo que pasa en estos tiempos, Señor!») Apresurada deglución del bizcocho
15. En este'viaje suyo a Pamplona fue cuando, sobre el mármol de una mesa de café, me dibujó Gonzalo el esquema geométrico, un doble triángulo, de su futuro Viaje del Joven Tobías.
213
por cada uno de los con él obsequiados. Salida del templo y chocolate ad libitum en un café de la plaza del Castillo.
¿Qué fue todo aquello? ¿Pura farsa? Para el oficiante, sacerdote fiel bajo sus vanidades y sus inventos, la misa no podía serlo. ¿Y para el inventor del acto? ¿Teatralización orsiana y falangista de la quijotesca vela de armas en la venta? Tal vez. «Eugenio —ha dicho con frecuencia José María de Cossío—, más que una persona es un espectáculo». Cierto; pero dentro de los personajes de ese tan frecuente espectáculo orsiano estaba su autor, la trans-espectacular persona que yo pronto había de conocer. Para tal persona, ¿qué fue lo ocurrido en la iglesia de San Agustín? ¿Sólo farsa y teatralización lúdica e irónicamente planeadas? Y para los que desde aquel mismo día, con jocunda risa, tantas veces hemos relatado lo que vimos, hablo tan sólo de Luis Rosales, Gonzalo Torrente y yo, ¿qué fue, mejor, que debió ser el acto en cuestión? ¿Sólo motivo de hilaridad, suceso teatral que después de todo no nos afectaba, porque con la risa misma nos habr'amos distanciado de él, hasta dejarlo lejos de nuestra responsabilidad? Asistiendo a la así reída ceremonia, ¿no habíamos participado en ella como actores, mientras España se desangraba? Puestos en la ocasión de hacerlo, ¿asistiríamos hoy a un acto semejante? Graves interrogaciones que más de una vez me he dirigido a mí mismo y que con acrecida gravedad, pese a la lejanía del suceso, vuelven a levantarse en mi alma.
Eugenio d'Ors en Pamplona. Todo un capítulo merecería el tema. Para tres personas —Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco y yo; Luis Felipe se nos unió pronto—•, un diario o casi diario regalo de inteligencia en acto, ironía sutil, maestría gnómica, fina europeidad. No sé si nuestra relación directa con él nos enseñó cosas fundamentales que se añadieran a las que en su obra escrita ya habíamos leído; acaso el cotidiano oficio de la glosa y la constante servidumbre al ejercicio del ingenio se hubiesen tragado antes de nacidas muchas de las que su enorme talento le permitió decir; tal vez fuese ya demasiado tarde cuando, tras tantos años horros de lectura y meditación esforzadas,
214
pretendió con El secreto de la filosofía reconquistar el tiempo perdido; puede ser, en fin, que las chispas de ese ingenio sean para nosotros el único legado de aquellos meses de asiduo trato con él. Pero la palabra que antes empleo, regalo, es la que mejor conviene a la gustosa y luminosa convivencia en el diálogo que el paso de Xenius por Pamplona nos deparó. A veces en torno a una mesa, degustando una simple tortilla de patatas —«que sea de paré», decía el Maestro, madrileñizándose adrede— o saboreando el fruto de alguna incursión gastronómica en el «eón de lo Barroco» o en la selva alimentaria del «repertorio Viriato». «Hay vicios expansivos, como la lujuria, y vicios retractivos, como la avaricia; y lo peor de todo —añadía— es que el titular de un vicio retractivo haga exhibición de él. Nada lo ilustra mejor que la conducta de André Gide». Y nos contaba la historia de la visita de un admirador provinciano al autor de Les caves du Vatican, fijada por éste en tal restaurante, los trasudores, del mozo viendo que pasa tiempo y tiempo tras el postre, sin que nadie pida la cuenta, su heroica decisión final de llamar al camarero en demanda de ella, y la esclarecedora y cínica apostilla final del divo, poniendo su mano sobre el hombro del confundido visitante: «Pardon, cher ami, mais je suis si avare!»; con un avare que la fonética orsia-na hacía cruelmente suave. A veces, paseando por los alrededores de la ciudad. Tema del peripatético coloquio es un día la historia del Arte. Luis Felipe Vivanco sostiene que el gótico es en'ella el último gran estilo verdaderamente original y unitario. Pausa. ¿Aquiescente? Xenius no puede aceptar que una variedad del Barroco, el baroccus gothicus, ostente tan alta dignidad. «Sí. El ingenio humano logra a veces creaciones insuperables y, por tanto, definitivas. Ahí tienen ustedes la bicicleta», dice con clara intención resolutoria. Otro día comenta el discutible artículo periodístico de un joven para él muy querido y de él muy devoto: «X. todavía tiene derecho a equivocarse. Yo, no; yo estoy en el último turrrno». (Tenía entonces cincuenta y cinco años). Otro, no sé con qué motivo, pero siempre con el animus iocandi a que tan proclive era el suyo, echaba mano de sus
215
recuerdos o cuasirrecuerdos barceloneses: el joven hijo de payeses acomodados que va a la ciudad para comenzar sus estudios universitarios, se entrega a la vida franca durante el primer curso, es recluido por sus padres en un internado, llegado el segundo, y explica los motivos de su nueva instalación: «Miri... Como que mis padres disen que estoy en la edat de las pasiones...» Otro, a cargo de no sé que barcinonense profesor de Fisiología, este elogio inconscientemente goethiano del ojo del hombre: «Del microscopio, señores, conviene usar, pero no abusar». O la irónica ilustración de la tesis de Maeztu acerca del sentido reverencial del dinero: el barbero del Ateneo barcelonés que disculpaba la tardía pederastía de cierto rico industrial catalán con esta comprensiva razón socioeconómica: «Si sus medios de fortuna se lo permiten...» La serie de las anécdotas y las sentencias orsianas sería doblemente innumerable.
Entonces se dieron los primeros pasos para la edición del Epos de los destinos. Las cuentas de Ors para la redacción del contrato eran muy galanas: «Del precio de venta de cada ejemplar, un 25 % se lo llevan el papel y la imprenta; otro 25 %, el editor; un tercer 25 %, el- librero; el resto, otro 25 %, el autor. Esta es la norma». Pero nosotros nos resistíamos, porque los escasos fondos de la Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda de FET y de las JONS, a cuyo frente estaba don Fermín, y de la cual los tres —Rosales, Vivanco y yo— éramos vigilados gestores editoriales, iban a quemarse íntegros en la empresa. Luis Rosales fue tal vez el más crudo en la expresión de esta apretada realidad crematística; lo cual, unido a la difusión clandestina de un soneto paródicamente calcado del que en Epos de los destinos canta las regencias de Fernando el Católico
—A España vamos, que ya Francia es hecha, y se empreñan sus horas de destinos. A España llevan todos los caminos; tenga pingüe contrato cada fecha.
216
Caimán, caimán, ¿qué Cólquida te acecha punzando tus barrocos no divinos? A quien se embriaga de imperiales vinos, la Francia pronto le parece estrecha...—,
determinó el leve estiramiento que ante el gran poeta hubo siempre en Xenius. Estiramiento injusto, porque lo cierto es que todos tuvimos parte en ese y en otros análogos divertimenti sonetiles. Inolvidable evento e inagotable tema, el paso de Ors por aquella Pamplona.
Luis Rosales fue una suerte de «refugiado interior». Vino a Pamplona desde Granada, principalmente para poner distancia geográfica entre él y un terrible suceso —el asesinato de Federico García Lorca— del cual había salido éticamente limpio y cordialmente dolorido. El acto de su comparecencia fue deslumbrador: una lectura de sus últimos poemas, inéditos todavía, en el despacho del Director de Arriba España. La palabra de sus versos —intensa, honda, alquitarada— nos envolvió a todos sus oyentes y nos instaló por igual en el alciónico cielo de la poesía y en el suelo patético de la vida española. Esos versos abrieron la vía de nuestra amistad, firme y creciente desde entonces. Cinco años de tarea común y trato diario con Luis —Pamplona, Burgos, Madrid— iban a entrelazar nuestras vidas. En busca de la compañía de Luis Rosales vino a Pamplona, evadido de Madrid, quien en las letras y en la convivencia amistosa era ya e iba a sar más aún su dioscuro: Luis Felipe Vivanco, poeta de ahincada profundidad intelectual y cordial y persona de la más cristalina pureza. Dionisio, Gonzalo, Antonio, Luis, Luis Felipe, amigos para siempre, ganados por mí, óptima lotería, hasta mi traslado a Burgos; la mejor donación que pudo hacer a mi vida su segunda etapa pamplonesa.
La relación entre Luis, Luis Felipe y yo se hizo muy pronto funcional, además de amistosa. Después del Decreto de Unificación, don Fermín Yzurdiaga fue exaltado a la Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda de la recién nacida FET y de las TONS. Esto aumentó, aunque no mucho, las posibilidades eco-
217
nómicas de sus propósitos editoriales, y dio lugar a que nosotros tres nos encargásemos de planear y dirigir dos series de publicaciones: «Ediciones Jerarquía», más intelectuales y literarias, y «Ediciones Fe», más políticas. Una y otra tenían como germen sendas revistas, la ya mencionada Jerarquía, cuya dirección nominal y efectiva se reservó, naturalmente su creador, y FE, fundada poco antes por Giménez Arnau.16
De las «Ediciones Jerarquía» salieron el Epos de los destinos y algunas cosas más. Bajo nuevo formato continuó su vida FE, en la cual, con el significativo seudónimo de «Marcial Vicuña» —la vicuña, ente por naturaleza apacible, metido por la fuerza del destino en aquella tremenda aventura bélica—, publiqué una amplia nota titulada «Análisis espectral de la retaguardia»; en su intención, un ataque contra la derecha encastillada, arcaica y no asumente, en nombre del falangismo asuntivo. El arcaísmo y el egoísmo de la derecha, que con el franquismo naciente habían triunfado ya en la vida política y social de la España del 18 de julio, pese al fracaso político de los restos de Acción Española, eran a nuestros ojos el «enemigo número uno» de la retaguardia.
Ocupamos desde el verano un pequeño piso del Ensanche, alquilado para llevar adelante esas tareas; «Piso de la Sabiduría», le llamaban con zumba nuestros camaradas pamploneses. Allí conversábamos diariamente los tres, a la vez que se robustecía nuestra común amistad. La palabra de Luis: encendida unas veces, traspuesta otras, reiterativa no pocas, siempre penetrante e iluminadora. La más serena, coloquial y entrecortada de Luis Felipe, no obstante el claro apasionamiento interior de quien la profería. Para envidia mía, él nos contaba su asistencia, a los cursos universitarios de Zubiri y su viaje con
16. Si.no me falla la memoria, alguna mano tuvo en ella Martín Almagro, ninfa egeria de Hedilla por aquellas calendas. «¿Quién es essste passstor iluminado?», me preguntó al oído Eugenio d'Ors, oyendo un día en el Café Iruña las vehementes y expeditivas construcciones histórico-arqueológicas del no menos vehemente y revolucionario falangista.
218
éste a Roma. ¿Será posible una España, me preguntaba yo, en que Zubiri, Ortega y Ors den intelectualmente de sí, ayudados por nosotros, todo lo mucho que de sí pueden dar? Para algo más sirvió el «Piso de la Sabiduría»: sin dejarla por completo, yo pude frecuentar menos la redacción de Arriba España, y mi relación habitual como falangista la tuve con personas a las que formal y materialmente, como diría un escolástico, me sentía mucho más afín. Gastronómicamente aliviada por las no infrecuentes invitaciones orsianas, nuestra vida era austera, casi pobre, y así queríamos nosotros que fuese. Cierto valenciano gordo y listo, Ribes de nombre, uno de los primeros pescadores a r'o revuelto en el mundo que comenzaba, nos propuso a Luis y a mí la confección de un calendario muy historiado, con una frase de José Antonio para cada día. «El santoral», comentaba Luis. El hombre calculaba el importe de las ventas y se las prometía muy felices. Nos negamos. «¿Pero es que a ustedes no les interesa el dinero?», nos preguntaba el precoz, aspirante a crisopatriota (del griego khrysós, oro). «Ese, no», fue nuestra común respuesta. Es muy probable que Ribes terminara dudando de nuestra integridad mental.
En el «Piso» en cuestión —así se ha hecho más indeleble su fijación en mi memoria— recibí un día otra dura noticia. Desde Bilbao, mi tío Honorato me dijo por teléfono: «Pedro, sé que tu padre ha muerto en Sueca». No había podido soportar el ambiente de mi pueblo, pidió su adscripción como médico al ejército republicano y fue destinado a un hospital de Sueca. Ahí fueron extinguiéndose las fuerzas de su corazón enfermo, y allí, muy estimado por cuantos le trataron, murió pronto. Se despidió de la vida declarando su deseo de que sus restos, cuando fuese, reposaran junto a los de mi madre. Toda la compleja y contrapuesta pesadumbre moral de nuestra guerra iba gravitando más y más sobre mi familia y sobre mí.
Otros muchos encuentros, entre tanto. Ernesto Giménez Caballero, más inquieto y eruptivo que nunca, pensando que la Unificación podía ser, tenía que ser su gran momento político. Grandioso Ernesto. Su tan notoria polémica con Jorge Vigón:
219
«¡Altérez sin sección!»; «¡Artillero de sleeping-car\» Aquel Via Crucis cívico-militar en la Catedral Vieja de Salamanca, él declamando desde un pulpito, como un profeta del Antiguo Testamento, los trenos sucesivos de sus «Exaltaciones sobre Madrid», mientras la ritual comitiva iba haciendo estaciones en su recorrido; un divertido artículo de Antonio Tovar en Libertad, «Ernesto Giménez Caballero se enfurece y se aplaca», nos dio a muchos noticia del acto. Aquellos hoy increíbles folletones en los periódicos del Movimiento, diciéndole muy seriamente a Franco que su apariencia no sería la que verdaderamente conviene a un caudillo de España mientras no se dejase la barba. Eugenio Montes, que paseaba por la «zona nacional», suave, culto, condescendiente, la condición de «alfil de un ajedrez de' oro» con que la heráldica orsiana le había distinguido; preparando ya, acaso inconscientemente, sus inteligentes Túsculos futuros. Juan José López Ibor, evadido de Valencia, que vino a Pamplona tal vez porque allí estaba yo, y en Pamplona vistió camisa azul, pasó por Arriba España y vivió conmigo la época más sincera y desinteresadamente amistosa de nuestra mutua relación; hasta que durante un viaje a Salamanca le mostraron caminos vitales que él juzgó preferibles. Ramón Roquer, el excelente filósofo catalán, tránsfuga también de los Cursos de Verano de Santander, a quien encontré en Palencia el 7 de marzo, celebrando él y yo a Santo Tomás de Aquino. El latinista don Pascual Galindo, Vicerrector de la Universidad de Zaragoza hasta el 18 de julio, sospechoso allí de republicanismo y prudentemente «refugiado» en casa de su buen amigo —luego también mío, y excelente— el sacerdote y profesor de Filosofía don Felipe Peña.17 José María de Areilza, entonces monárquico-joseantoniano: «Calvo Sotelo, gran figura, sí; pero sobre su cabeza no brillaba la llamita azul». Manuel García Blanco, siembre tan cortés, tan pulcro, tan atento. Juan Aparicio, dentro y
17. La prenda de su «redención» y el origen de su ulterior fortuna —bien ayudada por su condición zaragozana— fue una edición bilingüe del Testamento de Augusto, que por encargo mío preparó.
220
fuera a la vez de lo que en la Falange sucedía, mientras con notoria habilidad periodística manejaba el gobernalle de la Gaceta Regional y acaso esperara su ocasión...
.Tampoco puede faltar aquí la mención de varias de las personas que hasta el momento de poder regresar a sus ciudades de origen fueron en Pamplona «refugiados sedentarios». Los vizcaínos: Esteban Calle Iturrino, en quien tan amigablemente se mezclaban ya la devoción por las musas épicas y la afición a las costumbres bohemias; Goiri, empresario del femenino Txiki-Alai de Madrid, triste por la constante zozobra en que le sumía su vascongado corazón; el gran pelotari Juanito Echavarría; el organista Gabiola, que tan gran concierto nos dio una tarde en la Iglesia de San Lorenzo. Los valencianos: el médico García Guijarro; el financiero Juan Villalonga, depuesta ya su chapada y renuente actitud valenciana ante Marco y yo; aquel aristócrata para el que lo único importante, al parecer, eran las residencias de la nobleza de su ciudad: «¿Sabe usted qué ha sido de los tapices del marqués de San Petrillo?», preguntaba con ansia a mi mujer. Tantos más.18
En este bélico y apacible microcosmos pamplonés residí
18. Aunque sea en una breve nota, ¿cómo, olvidar al pamplonés Pello Mari Baleztena en este sumarísimo recuerdo de la Pamplona de la guerra? «¿Quiandas?», me preguntaba al verme. Le veo en el frontón, casi desnudo, corriendo con su rebosante humanidad cárnea tras la pelota de una «dejada» del contrario, para grabar sobre el muro, con el choque de su vientre, la estampa de un ancho círculo de sudor. Navarro, desde luego, pero de raíces familiares en Leiza, era un ejemplar arquetípico del vasco gozador de la vida, por igual elemental y bonachón. Mas tampoco exento de humor. Emparentó por vía conyugal con una acaudalada familia pamplonesa, y como consorte asistió a la suculenta y cuantiosa comida con que sus suegros celebraban el feliz éxito de la misión por ellos organizada. De los padres paúles, que con tanto celo y voz tan tonante habían predicado el infierno y la penitencia, uno se hallaba sentado a la vera de Pello Mari. «Gracias, gracias, por este espléndido banquete con que nos están obsequiando», le dijo el padre. A lo cual respondió mi amigo: «Mire, padre, a mí no tiene por qué darme las gracias. Yo aquí soy tal paúl como usté». Poco hace que ha muerto el benjamín de aquellos Baleztena del Paseo de Sa'rasate.
221
hasta casi la primavera de 1938; en medio de aquel sangriento vórtice de la vida española, en esa Pamplona hice yo la mía. Empleada ésta en todo lo dicho, desde luego; activa también en algo más próximo al «yo mismo» que a lo largo de años y vicisitudes venía constituyéndose en mí. Me leí bien el famoso volumen naranja de las Obras de Ortega. Trabajé a fondo la poes'a grave de Quevedo, y de ese empeño salió mi trabajo «Quevedo y Heidegger». Cuando más tarde leyó Américo Castro en la Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte su traducción alemana, sin querer me imaginó como un frailecico reflexivo, intelectualmente formado en algún monasterio germano. Con la intención de superar a Baruzi y al P. Crisógono, comencé un estudio sobre la psicología en la obra de San Juan de la Cruz, que no terminé entonces y no terminaré nunca. Sólo relieves de él aparecerían años más tarde en mi libro La espera y la esperanza. Pero respecto de los caminos profesionales de mi vocación, tema de nuevo puesto en vilo por nuestra guerra civil, me hallaba en confusión total. En mi pequenez, y de nuevo, igual que el Descartes joven: Quod vitae sectahor iter?; para hacer mi vida, ¿por qué camino optaré?
Acababa de constituirse entre tanto el primer gobierno del Nuevo Estado. Un día recibí la llamada de Serrano Suñer, ministro del Interior. Le visité en su despacho de Burgos. En apretado y aproximado esquema, he aquí nuestra conversación: «Lain, quiero que hablemos de los servicios de Prensa y Propaganda. Para Prensa, ya tengo el hombre, José Antonio Giménez Arnau; para Propaganda, todavía no». —«Uno veo yo en primer término: Dionisio Ridruejo».— «También yo he pensado en él; pero sé que, con toda su gran fuerza, Queipo de Llano se opondrá al nombramiento. Gamero va a quedarse en Sevilla, marcándole. Tanto más intentará Queipo vetar a Ridruejo». «No obstante —insisto yo—, creo que él es el hombre». Pausa. Otra vez Serrano: «Haré todo lo posible por conseguirlo. En cualquier caso, ¿puedo contar con usted?» —«No quiero hacer carrera política y no sirvo para ella; pero dentro de lo que yo
222
sé hacer, con mi mejor voluntad le digo que sí. Y si es con Ri-druejo, con el alma y la vida». Pocos días después, Dionisio era nombrado Jefe del Servicio Nacional de Propaganda; junto a él, yo tendría a mi cargo la Sección de Ediciones de ese Servicio. Burgos: otra nueva etapa de mi vida en el curso de la guerra civil. Lié en Pamplona mi petate, tomé conmigo a mi familia, y a Burgos nos fuimos. ¿Con la corneja diestra, como el de Vivar cuando hacia Burgos iba?
EPICRISIS
En azorado silencio comparecen ante su juez el actor que representó el papel pamplonés de mi vida y el autor que lo inventó. Dialogan entre sí.
El juez: «Mientras tú, actor, hacías real ese papel que para ti fue ideando tu compañero, un gran maestro del pensar y el decir comentaba desde lejos la muerte reciente de don Miguel de Unamuno y decía que a un español cabal casi debiera darle vergüenza vivir, sabiendo que tantos y tantos de sus compatriotas estaban muriendo en España. ¿Era este sentimiento el vuestro, aunque tan grave y exaltadamente dijeseis padecer el gran drama del país? No lo creo.»
El autor: «No conocí yo entonces esa estupenda ¡rase de Ortega. Pero si hubiera llegado a mis ojos, la habría admirado, me habría conmovido con ella, porque yo y muchos sentimos a veces en nosotros mismos esa casi-vergüenza, y seguramente hubiese acabado pensando que su validez real no puede ser sino penúltima. Porque lo que del hombre pide siempre su existencia, por dramático, comprometido y exigente que sea el trance en que ésta se halle, no es muerte, sino vida, una vida nueva y más alta».
223
El juez: «¿Llamas acaso vida nueva y más alta a tu participación en el acto religioso-teatral de la iglesia de San Agustín y a tu personal inserción en el contexto vital a que ese acto pertenecía? ¿Así sentiste entonces la tuya?»
El autor: «Debo confesar que no. Debo decirte que algo parecido a la vergüenza, o si quieres a la mala conciencia, sentí entonces en las honduras de mi alma. Pero yo no inventé aquello. Y para mi descargo debo decir ahora que en esa pasiva y regocijada participación mía, alguna responsabilidad cupo al actor, que con su temperamento no sabe a veces resistir un impulso al juego o a la broma y que de cuando en cuando, como dicen los-de su oficio, mete morcillas, lúdicas morcillas, en los papeles que para él invento».
El actor: «Cómoda- evasiva, amigo, esta apelación a mi temperamento. Que éste sea como es, líbreme Dios de negarlo; pero, por tu parte, ¿te atreverás a desconocer tu habitual inconstancia, tu blandura frente a la situación en que por azar estás, tu propensión a la veleidad, si el término de ésta es más o menos gustoso? Cuando estabas en la iglesia de San Agustín, ten la honradez y la valentía de confesarlo, ¿eras tú mismo que meses antes, tras la ejecución de aquel pobre hombre, salía de la iglesia de San Ignacio?»
El autor: «Sí, el mismo era. Pero yo...» El juez: «Callad los dos y oidme. No como juez, sino como
persona voy a hablaros; muy en primer término, a ti, autor. Adivino lo que ibas a decir, y me siento obligado a hacerte una
.confidencia: que ante ti estoy sintiendo —ambivalentemente, según la jerga de los psicólogos de tu tiempo— la dureza y la ternura de mi doble relación contigo; porque adivinando tu respuesta al actor, de golpe he descubierto que a un tiempo .soy hijo y padre tuyo. Hijo, porque con tus decisiones e invenciones me hiciste ser lo que soy, aun cuando con tanta sinceridad y tanta resolución haya revisado yo no pocas cosas de tu conducta. Padre, porque te estoy juzgando, y siempre es de alguna manera padre de su reo el juez que sin ánimo sádico o vindicativo debe sentenciar a éste; tanto más, cuando carne
224
de su carne y sangre de su sangre esta viendo en aquél a quien ha de juzgar.
»Con dureza de hijo y de padre debo hablarte. Fuiste a Pamplona porque en conciencia creías que eso era tu deber. Bien. Sé que asi era, y nada tengo que objetar. Ya en Pamplona, entre los varios caminos que aquella España te ofrecía elegiste el que en todos los órdenes, el político, el social, el intelectual y el religioso, mejor parecía resolver el problema, viejo problema, subyacente a la guerra civil misma y determinante de ella. Esa fue tu convicción sincera, y a su luz actuaste. Tampoco por esto quiero oponerte reparos. Pero al cabo de varios meses de haber comenzado a recorrer ese camino, durante la segunda mitad de 1937', si quieres cierta precisión cronológica, tú, que ya sabías ver la realidad del mundo tal cual ella es —recuerda la desmitificada exposición que en un hotel de San Sebastián hiciste a Eugenio d'Ors—, debiste haber advertido varias cosas. Deja que te recuerde algunas, entre las más importantes. En una guerra civil durante la cual, al margen de la guerra misma, tan dura había sido la represión política, ninguno de los dos bandos contendientes podía llamarse a sí mismo "cristiano", aunque uno pusiera la cruz de Cristo sobre sí; y ese atroz vicio de origen incapacitaba al vencedor para resolver adecuadamente los varios problemas que con tus propias palabras he mencionado yo. Más aún. Después del Decreto de Unificación, aun dando por bueno que dentro de ésta siguiese operando la instancia asuntiva y superadora que en torno a ti y dentro de ti creíste ver, la constitución de la sociedad española por necesidad había de impedir —porque en la dinámica de los grupos sociales lo poco no puede nunca contra lo mucho, cuando lo mucho ya ha fraguado o está fraguando en instituciones de intereses—, había de impedir,- digo, esa adecuada resolución de nuestro secular problema; recuerda lo que reflexionando acerca del indumento de la Unificación tú mismo llegaste a descubrir. Más todavía. Era ya perfectamente previsible que no pocos de los hombres' nominalmente al servicio de tal instancia asuntiva y superadora serían de uno u otro modo absorbidos por la sociedad que les
225
1 5 . — DESCARGO DE CONCIENCIA
rodeaba, y que en la entrega a dicha absorción iban a encontrar su propia granjeria. ¿No es cierto, amigo, que tú debiste ver todo esto? Y si tu información era deficiente, ¿acaso no tenías sobrados indicios para cultivar en ti el deseo de ampliarla? ¿No había en tu alma, piénsalo, una cómoda y temerosa resistencia frente al imperativo moral de conocer una verdad que había de dolerte?
»Dime, por otra parte, si la gravedad ética de tu alma cuando saliste de la iglesia de San Ignacio no fue un Guadiana en el curso de tu vida real'. No, no quiero decir que se extinguiese; digo tan sólo que con frecuencia no operó. Toda guer-ra, lo sé, despierta y exalta un raro y aturdido amor vitae en quienes, aunque sea sin armas, en ella participan; eso y no pura frivolidad ocasional quiero ver en vuestra jocunda hilaridad tras el acto de la iglesia de San Agustín. Vero tus propósitos, tan sinceros, de aquel grave 'instante en la penumbra de otra iglesia, la de San Ignacio, ¿fueron suficientemente cumplidos por ti?
»Con ternura de padre y de hijo me vuelvo también hacia tu lejana figura. Algo te debo; algo debo al hombre que entonces fui. Nunca hasta entonces habías vivido con nitidez y hondura, lo diré a la fuerte manera hegeliana, en el elemento de la responsabilidad. Uno es responsable, verdad de Pero Grullo, desde que formalmente sale de la puericia, y acaso desde antes; pero mientras en la conducta propia no entran en juego la vida, el destino o la dignidad de uno mismo o de un semejante, la responsabilidad de la persona no pasa de ser cosa tenue, volandera, venial. Ante una situación en que ejecutivamente se decidía acerca de una existencia humana, tu conciencia vivió su propia, personal responsabilidad, y supo salir de la prueba con seriedad y decoro. Con decoro, porque decidiste no mancharte las manos y proceder siempre, con la acción o con la pluma, en defensa de la vida y la integridad de los hombres, y más cuando tu titular, equivocadamente o no, no quiso sino el bien de sus semejantes. Con seriedad, porque tu resolución no fue el apartamiento aséptico, la huida a la hipotética pureza de una torre de marfil, sino la permanencia en la misma realidad que
226
te había hecho sentirte responsable. Es cierto que el verdadero decoro consiste en no mancharse las manos; pero a condición de que el recurso para lograr su limpieza no sea meterlas en los bolsillos. Aunque el barro de la realidad hiera y manché, sólo afrontando ese doble riesgo se es de veras limpio. Esta lección te debo y con ella siempre a la vista procuro hacer uso de las dos manos con que yo toco e impulso la realidad en torno a mí, mi voz y mi pluma.
»Padre e hijo tuyo, otra cosa te debo: haber iniciado en tu vida el hábito de soñar para todos. Pensando en tu porvenir —hombre de ciencia, psiquiatra, antropólogo del hombre entero—, tú habías soñado sólo para ti mismo. Pensando en el porvenir de tu pueblo —ese posible modo asuntivo y superador de realizarse España en su historia—, comenzaste a soñar para todos. Diré en tu cargo que soñaste con tanta ambición como ingenuidad, porque la situación en que existías, '. realidad misma, no permitía convertir esos ensueños en proyectos. Añadiré en tu descargo que el simple hecho de soñar para todos un determinado bien, meterse, todo lo modestamente que se quiera, en la pléyade egregia de los utopistas, alguna nobleza otorga al soñador. Panto más, si uno procura ser fiel en su propia tarea a lo que para tod s soñó. Individualmente', al menos, parte del ensueño se trueca en proyecto.
»Con dureza y ternura te he hablado, padre e hijo de mí mismo».
El autor: «Deja ahora que hable yo. Desvalido ante ti, porque tú tienes la gran fuerza de estar siendo y yo padezco la inmensa inanidad del ya haber sido, me conmueve, hijo y padre mío, que algo de mi ser propio, algo de aquel que fuiste, quié-raslo tú o no lo quieras, siga valiendo para ti. Con todo mi corazón —un corazón que mirándote pre-cuerda y no re-cuerda— te digo ahora: gracias. Me comprendes, luego me salvas; aunque no por comprenderme me aceptes en mi integridad. Pero en mi defensa quiero decirte esto: yo, te lo juro, no sabía entonces que la represión de que me hablas hubiese sido tan cruel como realmente fue. Y frente a lo ya conocido de ella, recuér-
227
dalo, me decía a mi mismo esta terrible e innegable verdad: "También los otros...''' Y algo más: equivocándome o no, yo no ponía mi esperanza en lo que a mi alrededor veía, sino en la valerosa, cordial generosidad de quienes con su sacrifico en el frente estaban logrando la victoria. Ellos, ellos serían los hombres idóneos para comprender la excelencia y la virtualidad sal-vífica de esa España asuntiva y super ador a».
El juez: «¿En eso ponías tu esperanza? Sigue viviendo, y verás».
228
CAPÍTULO V
GUERRA CIVIL: DE BURGOS A MADRID
Pasé de Pamplona a Burgos al iniciarse la primavera de 1938. ¿Con la corneja diestra? Casi cuarenta años más tarde, sin reservas puedo decir que sí. En ese Burgos se afianzó mi amistad con los que desde Pamplona eran ya mis amigos para siempre; en él nacieron otras amistades equiparables a las anteriores y pronto' sumadas a ellas; en él encontré —por fin— el camino intelectual de mi vida ulterior y, tras las truncadas ilusiones valencianas de la primavera del 36, comencé operativamente a descubrirme a mí mismo, por lo menos según la más central de las lmeas de mi vocación; en él, aunque con una esperanza cada vez más herida, comenzó a realizarse, siquiera fuese bajo la deficiente y fictiva forma de un como si, la primera de las etapas de una instalación en la vida española menos irreal, más consistente que el puro ensueño. Pero, como nos enseñó Stendhal ante la cúpula de San Pedro —otro decir or-siano—, bueno será escudriñar en la memoria los detalles exactos de todo esto. Que ella no me traicione.
Bajo el mando político de Ramón Serrano como ministro del Interior, pero con una disciplina externa que el propio Serrano quiso hacer amablemente laxa, Dionisio Ridruejo —desde entonces «Dionisio» por antonomasia para todos nosotros-— constituyó en el burgalés Palacio de la Audiencia, junto al Ar-
229
lanzón, el Servicio Nacional de Propaganda del naciente Estado: un amplio, diverso y coherente grupo de personas. La Sección de Ediciones estaba a mi cargo. A mi lado, Antonio Maci-pe, Rosales, Vivanco, Torrente y, poco más tarde, Carlos Alonso del Real y Melchor Fernández Almagro. Tovar al frente de la Radio, con Luis Moure Marino, Cipriano Torre Enciso, Tomás Seseña y otros. En Plástica —la Sección encargada de orientar estéticamente la apariencia del Nuevo Estado—, Juan Cabanas, Manuel Contreras, Pepe Romero Escassi, Pepe Caballero, Pedro Pruna. En Teatro, montando autos sacramentales y dirigiendo «Tarumbas» herederas de «Barracas», Luis Ecobar y los suyos. En Cinematografía —nacían el No-Do y el cortometraje costumbrista— García Vínolas y Goyanes. Los catalanes, germinal expresión, por el costado regional, de la sincera y fallida voluntad asuntiva y superadora de Dionisio y todos nosotros: Ignacio Agustí, José Vergés, el fotógrafo José Compte y aquel vivacísimo Juan Ramón Masoliver, que con sus muchos saberes y su liberal apertura literaria tan bien redimía de integrisme) el estetizante carlismo de su boina roja. Los servicios centrales, con Xavier de Salas, Angel Rivera de la Portilla, Ra-mallo y Manolo Moran. En relación próxima con nosotros, el escultor Aladren, Pepito Jiménez Rosado, Vicente Ferraz. En amistoso, pluscuamdemocrático trato con todos, las secretarias y auxiliares: Maruja Fouz y Lía Salgado, dos coruñesas que Moreno Torres había llevado a Salamanca y yo mismo fui a buscar desde Burgos; Maruja Montagut, constante en su afán por reunirse de nuevo con su marido, gobernador civil de la Lérida «roja»; Ita Calderón; Pilar Enciso, procedente de la Facultad de Letras madrileña; las también universitarias Luisa Soria, mujer de Carlos Clavería, y Carmen Ortueta; Margarita Manso... Varios matrimonios salieron de allí: Rosales-Fouz, Salas-Ortueta, Macipe-Calderón, Enciso-Borobio, Manso-Conde Gar-gollo, acaso más.
Pese a la diversidad y a la amplitud del grupo, la relación entre quienes lo componíamos era franca y cordial. Nos unían la animosa juventud, ese talante poroso que dan a las almas
230
las «situaciones mientras» —recuérdese, minúscula versión de tal hecho, la locuaz y expansiva relación que tantas veces se establece entre compañeros de viaje— y una relativa esperanza, a un tiempo real y autocultivada, en el triunfo definitivo de nuestra actitud frente al problema de España, la más inteligente y generosa, aunque a la postre la más fracasada, de cuantas a la sazón pululaban por la «zona nacional». Mirado este grupo burgalés desde la desengañada altura histórica de nuestro tiempo, ¿qué era dentro de la vida real de España? Muy claro lo veo. Sin los arrequives estilísticos y sin las aparatosas vanidades del que yo conocí en Arriba España, más lúcidos, serios y documentados todos nosotros,1 lo mismo que él para el mundillo político a que pertenecía: una suerte de segregada «reserva literaria», un ghetto al revés, un aderezo para el lucimiento, sólo políticamente aceptable mientras no tratase de intervenir en las decisiones «serias». Los verdaderos titulares del mando nunca pasaron y nunca pasarían de tolerarnos. Espacialmente, aquel «ghetto al revés» era una estrechísima franja urbana limitada por las arboledas de la Isla, el Hotel Condestable, la corriente del río y la línea de fachadas que forman el Arco de Santa María y las casas del Espolón. Hasta el Palacio de la Diputación me atrevo a meter dentro de él, y bien lo había de sentir sobre sí quien por esos tiempos lo habitaba...2 Más allá, tanto en uno como en otro sentido, las personas y las estructuras inte-
1. Por ejemplo: a ninguno de nosotros se le hubiera ocurrido poner sobre la Organización Juvenil de Falange el lema «Por el Imperio hacia Dios». En este orden de cosas —sólo en él, por supuesto—, más cerca estábamos de aquel socio del Casino de Jerez que oía por la radio una soflama acerca de la «España Imperial». Entre copa y copa de oloroso, el filósofo jerezano se limitó a glosar lo oído con esta prudente interrogación: «¿Imperiá? ¿E que habemo tomao Canga de Oní?» A José María Pemán le debo la noticia del suceso.
2. Y también el pequeño local del Café Tudanca, donde más de una vez nos reunimos Melchor Fernández Almagro, Luis García de Valdeavellano y yo, para comentar libremente lo que en torno a nosotros sucedía.
231
grantes del poder tradicional: ese que la República y la agitación falangista de los primeros meses del Alzamiento parecieron remover, y que ahora, tras las Juntas Técnicas, la Unificación y el incipiente franquismo del Nuevo Estado, otra vez se consolidaba con fuerza. Aunque nosotros, desvalida, pero jovialmente instalados dentro del ghetto susodicho, no pasáramos entonces de entreverlo o entresentirlo.
No quiero afirmar con esto que estuviésemos solos en España. Acá y allá, entre los falangistas de la antigua y la nueva observancia, algunos grupitos había que compartían nuestro proyecto de una España inteligente, justa, integrada y bastante más libre, por supuesto, que la que por doquier empezaba a ser —otra vez— macizamente real; lo cual quiere decir que deliberadamente excluyo de ese ghetto a todos aquellos observantes de viejo o de nuevo cuño que desde entonces empezaron a vender lo mejor de su ideal por una rebanada o una migaja de poder. No, no estábamos solos. En Sevilla, por ejemplo, Pe-¿ dro Gamero se esforzaba en la tarea de poner un poquito de lucidus ordo en el mundo populachero, señoritil y gárrulo que tenía por centro a Queipo. Para compartir quejas y deseos, de Galicia venían de cuando en cuando Gerardo Salvador Merino y Germán Alvarez de Sotomayor; llamar «Don Favila» al infeliz don Fidel Dávila, como Gerardo hacía, valía por toda una catarsis. Junto a nosotros, aquella Sección Femenina de la guerra, tan sensible a cuanto supusiera entrañamiento en la vida española o mejora de la calidad de ésta; al lado de Pilar Primo de Rivera veo a Syra Manteóla, María Josefa Viñamata, Carmen García del Salto, María Victoria Eiroa, las hermanas Ridruejo, Chelo Larrucea, Justina Rodríguez de Viguri, varias más. En torno a nosotros, desconociéndonos u odiándonos, el pueblo sencillo y las minorías intelectuales que habían sufrido el peso de la represión, y entre el temor y la esperanza vivían en silencio. Salvo aquellos que por una razón o por otra fueron entregándose a los poderes político-sociales que de nuevo recobraban su auge, todos acabamos fracasando. Aun cuando algunos
232
lográramos luego cátedras, Academias, prestigio en el libro y la prensa o relieve en una práctica profesional.3
Tres botoncitos de muestra, en lo que atañe a nuestra actitud. Explícitamente ayudados por el subsecretario del Interior —José Lorente Sanz, persona honesta y cabal como pocas—, y contra la resistencia de las poderosas fuerzas político-religiosas que nos rodeaban, conseguimos que los libros de Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca apareciesen de nuevo en los escaparates de las librerías; como antes de la guerra, no concebíamos una España en la cual no brillase con su luz propia, sin desfiguraciones o veladuras aá usum delphini, todo lo que en España fuera realmente valioso. ¿Mínima hazaña? Desde luego; pero en aquella áspera situación de la inteligencia y el arte, triunfo era, y como pequeño triunfo la vivimos nosotros. A este respecto, ya no hubo marcha atrás.
Menos afortunada había de ser otra intervención nuestra; la llamo así porque en ella, que tuvo como protagonista y paciente a Joaquín Garrigues, tomamos parte varios de los que antes nombré. Lo que en Patología médica era Carlos Jiménez Díaz, eso mismo era Joaquín Garrigues —y por fortuna sigue siendo— en Derecho mercantil; y como aquél tuvo enojosas dificultades a su entrada en la «zona nacional», dificultades enojosas tuvo éste. Calcúlese, pues, cuál no sería nuestra alegría cuando Joaquín Garrigues aceptó honrar la Secretaría General de FET y de las JONS —Raimundo Fernández Cuesta era ya su titular-—, actuando como asesor jurídico de ella, al lado de Javier Conde, Rodrigo Uría y Antonio Rodríguez Gimeno. Tal era su situación cuando hizo un viaje de Burgos a Santander, acompañando a José Luis Escario, subsecretario de Organiza-
3. Escribo estas líneas cuando todavía no han transcurrido dos meses después de la muerte del abnegado capitán de aquel noble fracaso: Dionisio Ridruejo. Con él perdimos todos, entre otras cosas, al que iba a ser el más calificado historiador-testigo de esta época de la vida española. Recordándole yo ahora, otra vez siento avivarse el desgarro que el abrazo a su cadáver, caliente aún, produjo en mi alma.
233
ción y Acción Sindical. Mediaba el cño 1938. A la dura, larga y sangrienta guerra no se le veía el fin. Comentando esta innegable realidad, opinó Garrigues que, de seguir así las cosas, tal vez fuera conveniente entablar conversaciones de paz con el enemigo. ¿Podría una persona decente suponer que Escario se apresurase a comentar esta conversación con su ministro, Pedro González Bueno, y que poco después la autoridad militar recibiese noticia de tan peligroso parecer? Así fue, y Joaquín, para consternación de todos nosotros, fue sometido a consejo de guerra. Bajo la diligente iniciativa de Dionisio, intentamos mover Roma con Santiago y, llegado el proceso, organizamos una bien compuesta prueba testifical acerca de la persona y el pensamiento del gran mercantilista. Todo en vano. Topamos con un muro, y Garrigues fue condenado y tuvo que sufrir prisión en la cárcel de Santander. Un ejemplo más —para muchos de nosotros, uno de los primeros-— en que la voluntad de incorporación era fácilmente derrotada por el fuerte monolito de la actitud excluyente. Con todo, proseguíamos. In spe contra spem, diría un lector de San Pablo. Como pobres e impotentes «tozudos de la ingenuidad», comentarán otros.
Un mínimo y ctiási-privado suceso, para terminar este breve y triste muestrario de la buena intención; intención y acción, en el caso a que ahora me refiero. Un d;a fui requerido para deponer acerca de Martín Almagro en el expediente político-administrativo que a instancias del duro celante González Palen-cia se había incoado tiempo atrás contra él, y aún seguía su implacable marcha. Antes de su vehemente ingreso en el falangismo hedillista y de su ulterior y rápido viraje hacia el campo de Acción Española, en la joven vida de Martín Almagro había antecedentes que para el celo depurador de González Palencia no resultaban tolerables. Pedí que me dejaran el voluminoso legajo de las declaraciones antimartinianas para añadir yo la mía, lo conseguí, llevé mi presa al despacho de Dionisio, y sin demora decidimos hacer un anti-auto-de-fe con el susomentado legajo y terminar para siempre con el proceso. Así fue. Ardieron las ya inanes hojas acusatorias, y Martín Almagro pudo conti-
234
nuar sin estorbos su carrera hacia los varios puestos en que ha estado y está. ,
Debo regresar al hilo de mi relato, aunque lo ahora dicho diste de ser materia incoherente con él. Como secretario de la Sección de Ediciones propuse a Antonio Macipe, a quien conocía desde mi infancia y cuyas dotes de inteligencia e integridad tan bien me constaban. A lo largo de su carrera de hombre de libros, fehacientemente ha demostrado luego el acierto de mi elección. Con Macipe y conmigo, Luis, Luis Felipe y Gonzalo formaron el cuerpo inicial de la; Sección. Vino luego Melchor Fernández Almagro; llegaba en comisión de servicios desde un cuerpo administrativo casi olvidado por él y ahora de nuevo ventajosamente utilizable. Alguien me propuso su adscripción a nuestro grupo, y todos la acogimos con alborozo. Con él comentábamos pari animo los eventos del frente y de la retaguardia, de él aprendí tantas y tantas cosas de la vida española, en él descubrí el oro de su corazón y a él me unió desde entonces entrañable amistad. Por ahí anda la antología de Jovellanos que, entre otras cosas, nuestro Melchor compuso en su despachito de la Audiencia burgalesa. Y acaso en los más antiguos senos de la memoria de mi hija bulla todavía el recuerdo de los tiempos en que este grandón y cariñoso Melchor era a sus ojos un Rey Mago que después del 6 de enero se había quedado a pie y en las calles de Burgos.4 También se nos agregó con general contento Carlos Alonso del Real, una de las estrellas estudiantiles de la Facultad de Letras de Morente. Todo lo llenaba con su aguda y veloz conversación chispeante. Solía dirigirme misivas en un latín universitario-macarrónico: «Petrel Adest folium-culum, in quo...» ¿Me equivoco afirmando que muchas páginas de Ginés de Sepúlveda conocieron por primera vez primera letra castellana bajo la pluma de Carlos Alonso del Real y sobre su mesa de trabajo —ya embutida entre las nuestras— de aquel Servicio de Ediciones?
4. ¡Qué divertido espanto el de Melchor, cuando de sopetón, algo más tarde, fue nombrado Gobernador civil de Baleares! Para su fortuna, logró su cese antes de tomar posesión del cargo.
235
Juntos en óptima camaradería, todos hicimos allí lo que pudimos. Acaso la primera muestra impresa de la común actividad fuese la antología de Donoso Cortés que para iniciar la serie «Breviarios del Pensamiento Español» compuso y prologó Antonio Tovar; el Donoso más compatible con la actitud de quienes otra vez lanzábamos a pública lectura al grande, pero demasiado maniqueo y demasiado apocalíptico antiliberal. Con verdadera algazara recibimos el tomito. Luis Rosales y Luis Felipe Vivanco, «Rosanco y Vivales», como con barato y falaz ingenio les llamaba Pepito Jiménez Rosado, preparaban su monumental Poesía heroica del Imperio —del Imperio de verdad, el de los siglos xvi y XVII-— y trabajaban su pieza isabelina La mejor reina de España. Gonzalo, por su parte, ponía a prueba la miopía de sus ojos, él, tan lince de caletre, corrigiendo las pruebas de El viaje del joven Tobías; drama sobre cuya infortunada lectura en el despacho de Dionisio, cuando la alta noche haca pesados los párpados de todos los oyentes, tanto y tan inexactamente se ha escrito. En conexión con nuestros amigos de Plástica, quisimos —no siempre con buen éxito— dar un paso adelante en el campo de la estética editorial, tras las memorables y todavía no caducas hazañas epigráficas de Revista de Occidente y Crut y Raya. Todos hicimos, como he dicho, lo que nuestros recursos permitieron; y quien desee someter a balance y crítica el resultado, vea los catálogos de la Editora Nacional, si es que en ellos todavía perduran vestigios de esta su inicial, prehistórica etapa.
Económicamente, tales recursos consistían ante todo, porque la venta de los libros dio frutos escasos y tardíos, en una narva subvención del Ministerio del Interior; técnicamente, en las posibilidades editoriales que desde su conquista militar nos ofrecía Bilbao. Ya bajo la dependencia de la Delegación salmantina de Moreno Torres, junto al Nervión se había establecido, para dirigir los trabajos de impresión de aquélla, don Rogelio Pérez Olivares; allí tuvo la Editora Nacional su primera cuna. De cuando en cuando iba yo a Bilbao, y de cuando en cuando venía a Burgos don Rogelio, como portador de los libros recién
236
impresos. «Es nuestra Rey Mago», decía Antonio Tovar, viéndole sacar de su gran cartera de cuero, fresca aún la tinta, los frutos de su fiel actividad.
Párrafo aparte merece este don Rogelio. Era un hombre mayor, rondaría ya los sesenta, corpulento el tronco, fuertes los miembros, anguloso y rubicundo el rostro; un sanguíneo, diría un médico a la antigua, y con la uehementia cordis y la fuerte sentimentalidad que a esa naturaleza corresponden. Nacido y criado en Sevilla, nostálgico siempre de la que en todo momento él consideraba «su» ciudad, se hab'a trasladado de mozo a Madrid para probar fortuna en las lides periodísticas y literarias. Ya en Madrid, vivió la bohemia todavía cenital de los «felices dieces» y la ya declinante bohemia de los «felices veintes», estrenó alguna piececilla teatral y conoció altibajos en el mundo de la prensa. No sé cómo entraría a formar parte del variopinto equipo de Moreno Torres; sí sé que, una vez en él, trabajó como prusiano, no como hispalense, y así continuó hasta su muerte. Los arranques sevillanos le salían bajo forma de ocurrencias verbales. «Va a ser una partida de dominó», decía, por ejemplo, de la noche de bodas de una pareja de conocidos nuestros, más bien flacos los dos. Llegó a quererme de veras, y a él íbamos a deberle todos los del grupo el regalo de una suculenta liebre. Acogido también al amparo de Moreno Torres, andaba por las imprentas de Bilbao, por cierto que operando pro domo sua, el granadino Ruiz Alonso, tristemente célebre por su parti-•cipación, la que fuera, en el asesinato de García Lorca. El crimen ya estaba cometido, y nosotros no teníamos poder ni jurisdicción para someterle a proceso; pero ni aquel hombre podía estar con nosotros, ni nosotros podíamos estar con él. Con el aplauso de todos, Dionisio le expulsó para siempre de su interesado servicio al Nuevo Estado. Pienso que la figura y el destino de éste hubieran sido bastante distintos de los que han sido, si en todos los órdenes de su actividad hubiese prevalecido el espíritu rector de esa higiénica expulsión de Ruiz Alonso a las tinieblas exteriores. Otra bien distinta actitud prevalecía más allá del ghetto.
237
A nuestra llegada a Burgos, mi mujer y yo nos alojamos en una pensión de la carretera de Vitoria, de la cual, parodiando el tornasolado elogio que de su ciudad natal hace Antonio Machado en «Los complementarios», muy bien hubiera podido decirse :
¡Qué hermoso don! La pensión sin pensionistas: ¡la gran pensión!;
porque en su clientela rotundamente dominaba ese agresivo o amenazador patriotismo derechista que tan intolerable me ha sido siempre y tan frecuente era en aquella situación. A la hora de las comidas, el comedor era su agora. Por fortuna, pronto pudimos encontrar sitio en el Hotel Sabadell, modesta hospedería que sorprendía por igual con los dos términos de su nombre, «Hotel» y «Sabadell», situada al otro lado del Arlan-zón. Alguna vez vimos correr algún ratón por el suelo del dormitorio que nos dieron...
En el Hotel Sabadell coincidimos con Javier Conde y Rodrigo Uría. A Javier Conde le conocía y había tratado mi mujer. Cursó Derecho en Sevilla, fue discípulo dilecto de don Manuel Pedroso, de ahí venía su relación con la familia de mi suegro, y junto a Carl Schmitt estudiaba en Berlín ciencia política, al iniciarse nuestra guerra civil. A su entrada en la «zona nacional» tuvo dificultades, porque era funcionario de Instrucción Pública y procedía del campo republicano-socialista; pero pronto pudo superarlas y vestir uniforme de alférez de complemento. Con él y camisa azul prestaba sus servicios en la Asesoría Técnica de la Secretaría General de FET y de las JONS, a las órdenes de Raimundo Fernández Cuesta. Compañero en la misma tarea y muy pronto amigo suyo, Rodrigo Uría había llegado desde Oviedo, en cuya defensa tanto se distinguió; así lo proclamaba la insignia de una laureada colectiva sobre la manga de su guerrera. De la ametralladora del Escamplero y de sus anteriores estudios de Derecho Mercantil en Italia y Ale-
238
mania vino a la que otra vez era Caput Castellae. (En esa misma Asesoría Técnica trabajaba Joaquín Garrigues, hasta que le cogió el toro del proceso- antes mencionado. Y con Garrigues, Conde y Uría estuvo el único falangista antiguo del equipo, Antonio Rodríguez Gimeno, muy noble persona, años y años atormentado luego por la enfermedad que había de matarle).
Nuestra relación con Uría y Conde, buena desde su comienzo, pronto se hizo entrañablemente amistosa; y en buena parte por mediación mía, no tardaron en ser dos más en el apretado grupo que Dionisio, Antonio, Luis, Luis Felipe, Gonzalo y los «plásticos» formábamos ya en Propaganda. Decidimos comer los cuatro —ellos dos, mi mujer y yo— en una misma mesa, y en torno al cuadradito de su tabla, con una libertad que desde esta altura del tiempo de España muchos se resistirán a creer, comentábamos à quatre todo lo comentable; aunque en el pecho de mi mujer, bien disimulada unas veces, menos bien disimulada otras,- siguiese sin cerrarse la grave herida moral que le habían infligido en Sevilla... Todo lo provisional e incómodo qu ese quiera, el Hotel Sabadell vino a ser para nosotros una suerte de hogar,5 hasta que varios meses después nos trasladamos a un modesto piso de la plaza del Ayuntamiento, a espaldas de la broncínea efigie de Carlos I I I con que los católicos burgaleses del siglo xv iu quisieron celebrar la expulsión de los jesuítas. Mi hija, entre tanto, había quedado en Pamplona, con su abuela.
Volvamos al comedor del Hotel Sabadell. Al lado de la nuestra, otra mesa era diariamente ocupada por un pequeño grupo, bastante más recogido y cauteloso. Los más fijos eran tres,
5. Ppbre hogar. Pagábamos diez pesetas por persona, menos el descuento que entonces se concedía a los funcionarios del Estado. En definitiva, una cantidad muy poco inferior a la que el módico sueldo que percibíamos daba de sí; aun cuando el mío, acaso por ser yo el único funcionario casado del Servicio Nacional de Propaganda, fuese delicadamente incrementado a expensas del suyo propio —luego lo supe— por el generoso Dionisio Ridruejo. Postumamente debo proclamar mi agradecimiento.
239
todos varones: un sacerdote no grueso^ pero de cara redonda, un seglar de fácil y blanda sonrisa y otro, seglar también, más alto y más joven. El cuarto comensal, si no me falla el recuerdo, cambiaba de cuando en cuando. Les veíamos dos veces al día, y aunque llamaban un peco nuestra atención, nunca nos preocupamos de saber más de ellos. No fue éste su caso, al menos en cuanto a su relación conmigo. Ya varios meses después de llegar al Hotel Sabadell, recibí una carta de mi amigo el sacerdote don Antonio Rodilla. El Alzamiento le había sorprendido en Mallorca, y allí prestaba servicios religiosos adscrito a no sé qué barquito militarizado. Más o menos, cito de memoria, me decía lo siguiente: «Sé que están ustedes en Burgos y que comen todos los días junto al sacerdote don José María Escrivá, al que conozco; él es quien me ha dado la noticia. Pues bien; me dice Escrivá que desearía tener una conversación con usted. ¿Quiere concedérsela?» Naturalmente, accedí, aunque no dejara de intrigarme este hecho insólito: que para tener una entrevista con alguien a quien en Burgos se ve con tanta frecuencia, se la solicite a través de una persona residente en Mallorca. Por lo visto, la «santa osadía» —¿o no es ésta la fórmula?— que con tanto ahínco había de infundir luego entre sus seguidores, no era todavía un hábito de quien así se me acercaba.
Los tres más asiduos del cuaternio vecino eran, en efecto, el fundador del Opus Dei —si la «Obra» existía o no entonces, nunca lo he sabido—, José María Albareda y Francisco Botella Raduán, futuro sacerdote y catedrático de Geometría en la Facultad de Ciencias de Madrid. Al día siguiente de recibir la carta mencionada, me acerqué al tan visto como desconocido vecino —bueno, no tan desconocido; allá por 1935 había oído yo hablar en Valencia de la Academia DYA, «Dios y Audacia», que bajo su dirección funcionaba en Madrid— y, como deseaba, me ofrecí para conversar con él. No se demoró nuestra entrevista. El tiempo era bueno, y aquella misma tarde, durante una o dos horas, paseamos juntos por las arboledas de la Isla.
Temas de la conversación: la guerra, respecto de la cual, liquidado ya el frente del Norte, no era aventurado predecir el
240
término que realmente tuvo; la vida política de la retaguardia en que estábamos; la España previsible, supuesta la victoria del Ejército Nacional; las posibilidades y los deberes de la Iglesia en el inmediato futuro... Yo hablé con total lealtad, según mis juicios, deseos y proyectos de aquellos años. El se mostró por igual afectuoso y reservado. Ni una sola palabra acerca de la no sé si ya nacida o sólo planeada «Obra». ¿Por qué? ¿Por lo que Escrivá vio en mí a través de mis palabras? No lo sé. Cuando algo más tarde tuve noticia del Opus Dei, recordé mi paseo de la Isla y me dije: «Nadie que como hombre y como cristiano tenga una personalidad crítica firme, podrá seguir mucho tiempo el camino abierto por mi interlocutor de aquella tarde; aunque la idea de armonizar el trabajo en el mundo con la vida religiosa sea indudablemente encomiable y oportuna». ¿Acerté?
El ghetto al revés que nosotros constituimos se hallaba desde entonces amenazado —aparte nuestra constitutiva debilidad; éramos demasiado pocos y demasiado jóvenes —por una flaqueza, una ambición naciente y un espíritu de revancha; bien nítidamente habíamos de verlo luego. La flaqueza: una íntima desconfianza por parte de los poderes constituidos, los mismos que administrativamente nos estaban sosteniendo, frente al proyecto de España que en nosotros latía. En el orden meramente intelectual y literario, ¿podía ser admisible para esos poderes la voluntad de incorporar sin deslealtad —valgan como ejemplo estos nombres —a Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado y Ortega? El resultado final de la espontánea adhesión de Una-muno al 18 de julio, ¿no les indicaba claramente lo que por esta vía podían esperar? La ambición naciente: invisible en Burgos, acaso ya operante sobre éste o el otro de los allí situados —pienso especialmente en Ibáñez Martín, aun cuando nadie pudiera predecir su próximo ascenso a la cartera de Educación Nacional—, una secreta fuerza germinal, mucho más cerca del verdadero establishment que nosotros mismos, se disponía a darnos batalla en el orden de la acción intelectual. En el capítulo próximo aparecerán algunos de los detalles exactos de esa sorda contienda, no por incruenta menos decisiva. El espí-
241
l t}. - DívSCARGO DE CONCIENCIA
ritu de revancha: una derecha que en el campo de la educación y la cultura trataba de imponer sus estrechas y alicortas ideas, baste recordar la política de don José Pemartín en Vitoria, y que expeditivamente intentaba desquitarse de su notoria inferioridad objetiva respecto de la intelligentzia de la izquierda durante los últimos cincuenta años. Dos libros de la época, Los intelectuales y la República, del pediatra Enrique Suñer, y Una poderosa fuerza secreta: la Institución Libre de Enseñanza, dirigido por Fernando Martín Sánchez, dan elocuente testimonio impreso de lo que ahora consigno. El «Miramamolín», lo diré con la graciosa —y penosa— metáfora de Antonio Tovar, empezaba a constituirse ante nosotros.6
Ese Burgos diverso, movedizo y adventicio que la guerra civil sobreañadió al reposado Burgos de siempre •—con el cual apenas tuve yo relación; sólo en una casa burgalesa recuerdo haber entrado— fue mi mundo desde la primavera de 1938 hasta el verano de 1939. Reducida mi vida en él a sus rasgos esenciales, cinco sucesos me atrevo a destacar: mi inserción, de alguna manera definitiva, en un bien determinado «nosotros»; el descubrimiento del que en lo sucesivo había de ser, también definitivamente, mi más propio camino intelectual; la experiencia de la Barcelona recién conquistada; dos viajes a la Alemania nacionalsocialista; el nacimiento de mi hijo y mi vida familiar.
6. Una mínima, pero significativa anécdota. Frente a no sé qué documento de la Asociación de Padres de Familia —en la cual, dicho sea de paso, la «llanura» intelectual ha sido esencial rasgo—, se le ocurrió decir a Gonzalo Torrente que los Padres de Familia harían bien callándose, porque la guerra civil había sido el levantamiento de unos hijos descontentos de sus padres. (El error de hecho de Gonzalo, la historia ulterior lo haría ver. Pero su intención, la intención del ghetto al revés, no era equivocada: la guerra civil sólo podía tener sentido siendo un levantamiento contra todo lo que la hizo posible.) Pues bien: actuando sobre el bien dispuesto José Pemartín, los Padres de Familia consiguieron que en el expediente académico de Gonzalo Torrente figurase una nota desfavorable. Allí seguirá, si es que no la ha borrado el éxito internacional de La saga-fuga de J.B.
242
Toda existencia humana, hasta la de Robinson Crusoe, actúa en el contexto de un «nosotros»: nosotros los hombres, nosotros los españoles, nosotros los profesores, nosotros los diabéticos... Y en la constitución de ese real e intencional modo de coexistir hay siempre, por necesidad esencial, un momento «en», aquello en lo cual y por lo cual nosotros somos nosotros, y un momento «frente a», aquellos respecto de los cuales o aquello respecto de lo cual se están definiendo quienes así hacen suyo ese pronombre. Pues bien: para mí, el germinal «nosotros» que en la segunda etapa pamplonesa de mi vida había constituido la convivencia asidua con Luis Rosales y Luis Felipe Vi-vanco y la más esporádica con Dionisio Ridruejo, Antonio To-var y Gonzalo Torrente, se incrementó con varias de las personas que antes he mencionado —déjeseme destacar, casi cuarenta años más tarde, el nombre de Rodrigo Uría—, y se afianzó con lazos que luego han resistido la erosión del tiempo. Usando términos que todos ellos habrían aceptado entonces y seguirán aceptando hoy, repetiré que el «en» propio de ese «nosotros» burgalés era un proyecto de España: la España asuntiva y superadora que en todos los órdenes de la realidad histórica, el político, el económico, el intelectual, el religioso, podía salir, para negarla de una vez y hacerla siempre imposible, de aquella tremenda guerra fratricida; nuestra tenue y amenazada España posible. Cada uno a su modo, y aparte los afectos interpersonales, todos nos sentíamos unidos por la exigencia y la proclamación de esa posibilidad; y puestos en la ocasión de hacerla real, es seguro que pronto se hubiese concretado en explícitos y fecundos proyectos de acción. Alguno surgió, como luego ha de verse.
¿Y el «frente a» de ese «nosotros»? Después de lo ya expuesto, apenas será necesario decir que dentro de nuestro entorno definitorio -—en el sentido más etimológico de la palabra: lo que alrededor de una cosa pone a ésta límites de separación y contradistinción —se combinaban más o menos deliberada y tácticamente entre sí cuatro ingredientes: la mayor parte de los poderes político-militares y sociales que ya entonces consti-
243
tuían el establishment de la «zona nacional»; la derecha tradicional, cualquiera que fuese su figura; los técnicos dispuestos a vender su técnica al mejor postor, para conseguir así lucro, lucimiento social y acaso alguna migaja de poder; los falangistas, cada vez más numerosos, cuya conducta política se hallase orientada por móviles análogos a los de esos técnicos. Pese a la adolescente esperanza que en tantos suscitó la llegada del «Secretario General de la Falange de José Antonio», pese a la camaradería más o menos amistosa con que en Burgos, ya titular de la nueva Secretaría General, muchos le tratamos, como falangista cada vez más indolentemente deglutido por el establishment y por la poderosa y atmosférica derecha vimos algunos la figura de Raimundo Fernández Cuesta. El falangismo más ortodoxo iba instalándose dentro del cómodo redil del franquismo. No sería éste el último paso de tal entrega.
Alguien preguntará con táctica malignidad si «los rojos», emplearé la denominación entonces tópica, no formaban parte del «frente a» de ese «nosotros» nuestro. A lo cual habré dé responder que sí, puesto que todos aceptábamos el hecho inexorable de la guerra. Frente a nosotros estaban «ellos»; y en el caso de una victoria suya, no es difícil imaginar la suerte que habría tocado a varios miembros de ese grupo de Burgos. Dicho lo cual debo añadir que nuestra voluntad asuntiva y supera-dora —de nuevo estos dos conceptos hegeliano-marxistas— se extendía con fuerte y menesterosa querencia a todo lo que en el mundo «rojo» tuviese eminencia ética, intelectual o artística. ¿Cómo prescindir de Machado y Alberti, de Bolívar y Cabrera, de Picasso y Juan Ramón?; ¿cómo no -llamarles donde quiera que estuviesen, aunque ellos acabasen oponiendo le mot de Cambronne a esa llamada nuestra? Quien no vea así las cosas, ¿podría entender la trayectoria política y vital de Dionisio, el mejor y más generoso de todos los que allí convivimos? Esto queríamos; pero, como cualquiera sabe, no fue esto lo que en definitiva prevaleció.
He expuesto ya las dos principales razones en que se apoyaba la esperanza —a ratos, ya desfalleciente; no creo que nin-
244
guno de mis amigos me contradiga, si se decide a ahondar en sus recuerdos— de ese yo-nosotros burgalés: la convicción de que nuestra implícita o explícita propuesta era objetivamente la mejor, por tanto la que por sí misma debía imponerse, si de veras se deseaba que las viejas llagas de la vida española no siguiesen cicatrizando en falso, y la confianza en que así tendrían que verlo los combatientes victoriosos a su regreso del frente de batalla; en ella nos afirmaban —ilusivamente, digo ahora— ' la actitud y las palabras de un hombre como Yagüe, cuando ocasionalmente venía del parapeto a la retaguardia... Otro motivo iba añadiéndose con fuerza creciente, al menos para mí, a los que de nuevo acabo de enunciar: el peso moral de los muchos hombres que en la llamada «zona roja», por la causa que fuese, la persecución o el desengaño, en ella estaban sufriendo meses y meses. ¿Qué sino una España en verdad amorosa y superadora podían esos hombres desear? ¿No es acaso el sufrimiento el crisol donde mejor se depura y consolida la nobleza del hombre? Estábamos en el invierno de 1938 a 1939, y ya el resultado de la batalla del Ebro había sellado el destino final del Ejército de la República. Dos o tres años más tarde, podríamos someter a balance objetivo la suerte de estos diversos motivos de nuestra común esperanza. Poniendo sus ojos más allá de la historia, escribió hace diecinueve siglos mi santo homónimo: «Estad siempre preparados a responder satisfactoriamente a todos cuantos os pidan razón de vuestra esperanza». En relación con la nuestra terrenal, ¿qué nos sería posible decir allá por 1941 o 1942?
Instalados en ese talante común, vivíamos con humor oscilante —ciertos días, brillo animador en la brasa de la esperanza; otros, pura ceniza sobre ella— el curso de la política nacional, trabajábamos en lo nuestro, hacíamos tal o cual viaje, vivíamos en jovial camaradería y sabíamos decir «no» a lo que por una u otra causa pareciese apartarnos del proyectó^ común y de nuestro personal camino dentro de él.
Algunos fuimos nombrados Consejeros Nacionales de la
245
nueva, ortopédica Falange,7 tuvimos en consecuencia que hacernos uniforme completo, juramos nuestro cargo en el arcaizante acto de Las Huelgas —«¿A qué vienen estos aquí y a dónde irán luego?», se dirían entre sí las viejas piedras del Monasterio— y nos preguntamos en nuestra intimidad si de aquella suma heterogénea y táctica de personas podría salir lo que para España esperábamos, o si algún día, recordando las oriflamas de Las Huelgas, alguien escribiría manriqueñamente:
Paramentos, bordaduras, ¿qué fueron sino verduras de las eras?
Muchos asistimos a la recepción con que en Capitanía General se celebró el segundo aniversario de la exaltación de Franco a la Jefatura del Estado —por vía de hecho, ya habían desaparecido los equívocos respecto a la titularidad del cargo—, para oír los varios discursos que a casi todos los allí locuentes había compuesto la fértil minerva de Dionisio, pensando el pobre que sus palabras iban a informar las mentes y los corazones de quienes las pronunciaban, y para ver cómo el fotógrafo Compte, deseoso de un ángulo insólito para efigiar a Franco, se agazapaba como un gato a los pies de Raimundo Fernández Cuesta mientras éste, desde el centro del salón, leía su particella.
Por mi parte, a petición de Pedro Gamero hice un viaje a Sevilla durante los más tórridos días de 1938, para predicar allí nuestra visión de las cosas españolas. ¡Vaya nochecita la de Almendralejo, con Javier Conde y Rodrigo Uría, los tres sudando a gotas y no pudiendo dormir en aquel dormitorio-sauna de hotel, pese al purum naturale de nuestro organismo! También envuelto en trasudores peroré en la sala del Coliseo, y creo que al final no convencí sino a los ya convencidos. ¡Bue-
7. De FE, a FE de las JONS; de ésta, a FET y de las JONS, ya con una «y» ortopédicamente copulativa. «La próxima se llamará Falange Española Tradicionalista y de las JONS y de los Grandes Expresos Europeos», comentaba graciosamente Agustín de Foxá.
246
no estaba er persona de aquella Sevilla, «el emirato de Queipo», como decía Foxá,8 para programas de intención asuntiva y exhortaciones a valorar la «opinión pública», el multitudinario y extraoficial pío del pueblo, como un imperativo de la conducta política!
Trabajo cotidiano, el que queda dicho. A él se añadió, ya en los primeros meses del 39, la elaboración del amplio decreto por el que se creaba el Instituto Nacional del Libro Español, texto legal lleno de ambiciones intelectuales, literarias y comerciales para nuestra producción librera —me consta el vivo interés que en Ortega, fuera de España a la sazón, suscitó la aparición de ese decreto en el Boletín Oficial del Estado—, compuesto en asidua colaboración con Joaquín Calvo Sotelo, en representación de la Cámara del Libro de Madrid, y Matons, secretario de la de Barcelona. Y del área de mi trabajo se excluyó el para aquellos tiempos pingüe ofrecimiento de Dionisio Cano López, muy empeñado en que yo fuese «asesor técnico» de la magna Historia de la Cruzada que, dirigida por Joaquín Arrarás, entonces comenzó a publicarse. ¿Historia de «la Cruzada» y dirigida por Arrarás? Aquello «no me iba»; «no nos iba», podría decir, pensando en el común espíritu del grupo burgalés. Propuse para el cargo al bonísimo Ciríaco Pérez Bus-tamante, que como persona muy ad hoc me había recomendado su discípulo Gonzalo Torrente, y él se las compuso del mejor modo con los «cruzadógrafos».
Mas no todo era allí trabajo, viaje, esperanza, irritación o desesperanza. De vez en cuando, alegres y honestísimas diversiones, allotria, hubiese dicho Antonio Tovar, que con su dis-cípula María Andújar peripatéticamente seguía en la brecha helénica, leyendo y comentando a Platón. Tal o cual excursión a Fuentes Blancas, con nuestras amigas de la Sección Femenina, para cantar a coro «Eres alta y delgada»', «Ya se van los pas-
8. Debo ser completo. En la frase de Foxá, anterior a mi etapa de Burgos, se hablaba del «emirato de Queipo» y del «sangronizato de Salamanca».
247
tores» o «La Rianxeira»; viendo estoy, sentada sobre una piedra de aquel castellanísimo paisaje, la fina y sonriente figura de Joaquín Garrigues. Un concierto privado de Regino Sainz de la Maza, impensadamente presidido por el almanaque anunciador de los Vinos Pemartín, con su friso de cabezas femeninas tocadas a la moda de los «locos veintes» y una leyenda al pie recomendando «Mujeres y Pemartín, hasta el fin». Bajo la presidencia poética de Luis Rosales, alguna lúdica reunión en torno a la mesa de un café, para componer sonetos burlescos —«disonetos», decía a veces Antonio Tovar— a endecasílabo por barba. Comidas de «plato único», arbitrio económico y seu-do-ascético de aquellos días, allá donde el cocido castellano tenía fama de ser más suculento y copioso...
No sólo en el orden de la vida política, también en el orden de la vida privada había que pensar en la posguerra; la dopo-guena, como ilusionadamente hubiese dicho uno de los italianos que galoparon en Guadalajara. «Puesto que la victoria de las armas nacionales parece tan segura —me decía yo a poco de estar en Burgos—, ¿qué haré cuando también para mí llegue la paz? Volver a Valencia para seguir en mi puesto de médico del Manicomio, indeseable. Realizar en Madrid mi proyecto filosófico-antropológico anterior a la guerra civil, imposible. ¿Cómo contar con Zubiri y Ortega, las dos piezas básicas de ese proyecto mío, en la Universidad que de la contienda saliese? De nuevo, pues, aunque en.situación distinta, la interrogación cartesiana: «¿Qué camino seguiré en mi vida?»
Tres cosas era entonces yo, desde el punto de vista de esa ineludible y pronto urgente opción. Por una parte, un psiquiatra sin especial afición a la clínica e intensamente atraído, en virtud de una ineludible y mal definida vocación teorética, hacia los temas de la antropología general. Por otra, un hombre en quien el tremendo drama de su pueblo había despertado con fuerza la conciencia histórica, la viva necesidad íntima de conocer razonadamente la condición temporal de su propia persona. En virtud de un esencial imperativo de la existencia humana, yo tenía un pasado que había de comprender y un futuro que
248
debía proyectar. La historia, por lo tanto, no era y no podía ser para mí saber adventicio, sino profunda exigencia vital. Gomo español y como hombre, ¿de dónde vengo, a dónde voy? Por fuerza había que responder seriamente a estas interrogaciones; y mirando las cosas más allá de su sobrehaz, no otro fue, pienso, el sentido secreto de la serie de artículos «Tres generaciones y su destino» a que antes me he referido. Una conocida consigna francesa, politique d'abord, se me presentaba a mí, nada político, como histoire d'abord. Algo más era yo, en fin: escritor y ensayista. Con la calidad'que fuese, el ejercicio de dar libre expresión intelectual y literaria a mi vida y a mi experiencia del. mundo se me ofrecía, se me imponía, más bien, con una suerte de íntima forzosidad.
Sometido a la presión anímica de esta triple instancia, un día se me ocurrió pensar: «¿Por qué no emplearme en lograr un acercamiento a la antropología médica a través de la historia de la Medicina? ¿No es éste un dominio intelectual entre nosotros —y, por lo que yo sabía, en todas partes— prácticamente virgen, acaso por su posición intermedia entre la medicina teórica, la filosofía y la historia del saber médico? Y en el orden concreto de los proyectos personales, ¿no podría ser ese un camino hacia la docencia universitaria, meta profesional de mi irresoluta y oscilante vocación?» En páginas ulteriores contaré cómo llegué a la cátedra de Historia de la Medicina de la Universidad de Madrid. Ahora sólo esto quiero hacer constar: que,
tmás o menos importante, mi obra histórico-médica tuvo su germen primero en esas cavilaciones del Hotel Sabadell acerca de mi actividad ulterior a la guerra civil.
Pronto, en efecto, las interrogaciones precedentes se hicieron en mí resolución solitaria y silenciosa: con los recursos a mi alcsfnce en Burgos, pese a la provisionalidad que la guerra ponía en todas las vidas —entonces aprendí para siempre una lección vital que sólo en parte conocía: trabajar «como si»; como si la situación en que uno existe fuese a durar sin término—, iniciaría sin demora mi preparación para un cultivo solvente de la historia de la Medicina. Una correspondencia con
249
Paul Diepgen, el profesor de Berlín, unas lecciones matinales de latín y griego con el canónigo don Damián Peña Rámila, el contacto con el Handbuch de Neuburger-Pagel y la lectura a fondo, con Javier Conde, de la Geschichte der Philosophie de Windelband —cuya traducción al castellano iniciamos juntos y no proseguimos—, fueron mis primeros pasos en el nuevo e incertísimo camino.
No quedaría tranquila mi conciencia si no declarase aquí mi deuda de gratitud con don Damián Peña. Una hora antes de nuestro trabajo diario, sintiendo durante el invierno cómo el frío de Burgos ncs hería la piel del rostro, Javier Conde y yo cruzábamos el puente sobre el Arlanzón y por el Arco de Santa María llegábamos a la casa de don Damián, frontera a la puerta mayor de la Catedral. En su despachito nos reuníamos con Joaquín Garrigues —que pronto había de cambiar las lecciones escolares por el rancho de la prisión—, y los tres doctrinos fuimos perfeccionando nuestro viejo latín bachillero y metiéndonos en el griego a través de la gramática de don Blas Goñi. Leímos muy a fondo varios cantos de de la Eneida, la tacitiana Vida de Agrícola —«El latín de Tácito es cosa seria», nos decía gravemente nuestro avisado preceptor— y el inevitable Cicerón, In V err em de suppliciis. Cada vez que por una razón o por otra resurge en mi memoria el rari nantes in gurgite vasto, el aeternum servons sub pectore vulnus, el terque quaterque bea-ti! o el Acheronta movebo, viene de nuevo a ella el rostro fino y sonrosado de don Damián, su sobria afabilidad de castellano viejo, la diligente y sonriente bondad con que atendió el menester grecolatino de aquellos insospechados y ya talludos discípulos. Sin sus lecciones, yo no hubiera podido acometer más tarde la composición de La historia clínica y de La medicina hipocrática. También por este lado comencé en Burgos a encontrarme a mí mismo.
Algo más hice allí, ya dentro de la vía histórico-médica. Para meter en ella la latinidad de don Damián Peña, entré con buen ánimo, no hace falta poco, en la lectura de la Sacra philo-sophia y de Jas Controversiae medicae et philosophicae de Va-
250
Iles, y hasta me propuse llevar a término un trabajo sobre la filosofía natural del Divino covarrubiense. Una más entre las cosas que he querido hacer, no he hecho aún y ya no haré nunca. «Recemos un padrenuestro por las cosas que no tienen remedio», solía decir don Américo Castro para despachar trances de este jaez.
Otra experiencia importante: la ocupación de Barcelona. Cuando las vanguardias de Yagüe iban aproximándose a la capital de Cataluña, Dionisio convirtió la expectación en organización, y con ayuda de Riveras de la Portilla y Ramallo dispuso todo lo relativo a nuestra presencia en la gran ciudad. Un nuevo frente civil, el catalán, iba a poner a prueba nuestra sincera voluntad asuntiva. Cómo tan buenos y tan bien preparados deseos fracasaron allí, precisamente porque chocaron con el primero de los momentos integrantes de nuestro «frente a», el propio Dionisio lo ha contado de modo óptimo. Yo diré tan sólo algo de lo que por mí mismo vi.
Tres veces había yo estado en Barcelona: en 1929, para visitar la Exposición Internacional; en 1932, en viaje hacia Vie-na; en 1935, camino de París, con mi mujer y su padre. De las tres guardaba, trasladada al siglo xx y a mi persona, la misma grata impresión que de allí conservó Cervantes, en cuanto que autor de su frase famosa. La experiencia que viví ahora no contradecía a las anteriores por descortés, sino por penosa. Fina cortesía encontré, en efecto, en la casa particular del Paseo de Gracia donde un grupo de nosotros nos alojamos, y más fina aún en el señor Zendrera, gerente de la Editorial Juventud, que tanto me ayudó a cumplir allí mis cometidos propios, y en todos cuantos se esforzaban por obsequiarnos con su mejor castellano, bien ignorantes de que a nuestra entrada habíamos querido llevarles textos en catalán. Pero aquella enorme ciudad, empobrecida, hambrienta, descuidada, vencida y desorientada —adivino las veces que entonces se diría allí algo semejante a esto: «7 ara, ¿qué voldrá de nosaltres aquesta geni?»—, aquella ciudad, repito, antes riallera y encuera, según los piropos de uno de sus más ilustres hijos, sólo a pena
251
movía. Es verdad: el barcelonés medio, fatigado de guerra y privaciones, sintió un enorme alivio cuando Yagüe y sus hombres bajaban por Pedralbes hacia la Plaza de Cataluña; pero también sintió en su alma esa inquieta tristeza de que tan sobria y elegantemente da testimonio Maria Manent en la última línea de El vel de Maia.
Más experiencias. Mientras viva guardaré en la memoria el contraste entre aquella escena, tan bárbaramente vital, y el mortecino ambiente que la rodeaba. Alguien me dijo: «¿Quieres ver cómo se divierte la Legión?» Era prima noche. En un enorme local del extrarradio, iluminado con lámparas de acetileno, pudimos ver el baile tumultuoso de una compañía de legionarios con un centenar de prostitutas, seguramente re-clutadas a paso de carga en sus cuarteles del barrio chino. Sobre aquella masa humana ondulante y sudorosa, una constante y tonante salmodia colectiva:
Yo te daré, te daré, niña hermosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé: ¡café!;
y en torno al local, el silencio y la soledad del suburbio, ésta sólo alterada por las sombras de los que apresurada y recelosamente se retiraban a sus casas. Mientras los industriales y comerciantes barceloneses planeaban con el general Alvarez Arenas la prosecución de sus respectivos negocios, mientras el burgués medio se preguntaba, inquieto, que voldrá aquesta gent, dos instintos básicos de la vida, el erótico y el tanático, sexo exigente y hombres que han gritado «¡Viva la muerte! », cantaban su bronca y desgarrada canción en una isla del suburbio. Algunas de las kermesses heroicas del Flandes hispánico eran lejano precedente de aquella escena subhistórica, que sin duda hubiera hecho las delicias de quien a lo largo de esas
252
jornadas era el más feliz de los habitantes de Barcelona: Luys Santa Marina.
Durante varios días, interrumpidos por un par de viajes a Burgos, hice en Barcelona todo cuanto allí yo tenía que hacer: establecí contacto con las imprentas que a partir de entonces habían de trabajar para la Editora Nacional, incrementé la biblioteca del Ateneo, a través de Luys Santa Marina, su nuevo presidente, con montones de libros requisados por los fugitivos y por ellos abandonados en un gran almacén de Diputación-Paseo de Gracia, ayudé a limpiar la ciudad de la pornografía y el anarquismo barato que tan profusamente la poblaban —«¿Qué quiere? Mi padre era tan tolerante en la admisión de originales...», me decía con catalanísima zumba cierto editor— y procuré incorporar a nuestras tareas a todos cuantos frente a ellas mostraron ánimo abierto: Luys Santa Marina, hombre que hubiese dado su existencia presente •—salvo, como he dicho, las horas de la entrada de Yagüe en Barcelona— por haber sido capitán del Tercio de Julián Romero, y de tan noble conducta con cuantos entonces le pidieron ayuda; Fernando Gutiérrez, el grave y excelente poeta; Félix Ros; Guillermo Díaz Plaja. Más allá de este límite ya no era posible ir por aquellos días. Luego, con la valiosa ayuda de Rafael Santos Torroella, Dionisio pudo llegar, y nosotros con él, hasta los Riba, Manent, Foix, Sagarra y Rubio. Pero de esto se hablará en su momento.
Algo más pude ver durante aquella breve estancia en Barcelona: el comienzo de la corrupción de la retaguardia, el esbozo inicial, como diría un embriólogo, de los estraperlos, las comisiones ocultas y las concesiones económicas a título personal, que tan frecuentes iban a ser en la ya inmediata posguerra. Del modo más fidedigno supe que uno de los camiones que llevaba víveres a la gran ciudad —en la toma de Barcelona tuvo su punto de inflexión la fácil economía alimentaria de nuestra «zona»— trocó su carga por otra de medias, mercancía cotizadísima en toda la retaguardia nacional: realidad nutritiva comprada con realidad fascinante. La heroica tensión
253
moral de la guerra ya duraba mucho para algunos, y la gran ciudad ofrecía dos de sus más fuertes incentivos secretos, la clandestinidad y el anonimato.
Semiprivada ésta, una pequeña escena final: la primera comparecencia de Rafael Sánchez Mazas ante sus camaradas plumíferos de la «España nacional». Fue en el despacho de Dionisio, hasta pocos días antes sede central de la Oficina de Propaganda de la República. Con Dionisio estábamos Eugenio Montes, algunos otros y yo. Llegó Sánchez Mazas flaco, más cetrino que nunca y más que nunca afilada su nariz corvina, el pelo cortado al rape y envuelto el torso en tosca zamarra parda. A última hora había conseguido evadirse, cerca ya de la frontera, de quienes le arrastraban en su éxodo. Con verdadera emoción fue abrazando a todos y por todos fue abrazado; incluso por quienes, como yo, nunca le habíamos visto. No era entonces el escritor a quien Ramiro Ledesma Ramos había llamado «proveedor de retórica», sino un hombre casi resucitado. Especialmente largo y estrecho fue su abrazo con Eugenio Montes. Durante él, quien le recibía le deslizó al oído unas suaves, casi susurradas palabras. Yo estaba cerca y pude o'r éstas: «Rafael, ten cuidado con...» ¿Qué persona sería aquella respecto de la cual, a juicio de Eugenio Montes, tenía que precaverse el reaparecido y ocasionalmente virginal Rafael Sánchez Mazas?
Durante mi estancia en Burgos hice dos viajes a Alemania: uno en el otoño de 1938; el otro, conclusa ya nuestra guerra, durante el estío de 1939.
En el primero formé parte de la amplia misión que, presidida por el general Espinosa de los Monteros, había de asistir en Nuremberg al Congreso anual del Partido Nacionalsocialista. A ella pertenecían también Antonio Tovar, Juan Cabanas y Jesús Ercilla, entre mis más próximos amigos, y en ella hice buena relación con el diplomático Meruéndano, pariente de la muchacha —Blanca— cuya sonriente efigie tantas veces había visto vo en el Hotel Sabadell, sobre la mesilla de noche de Rodrigo Uría. Fuimos en avión hasta Munich, vía Ginebra. Era media tarde, lucía dulce el sol, y el café al aire libre del cuidado aero-
254
puerto ginebrino se hallaba enteramente lleno de personas bien vestidas, cuyo rostro irradiaba segundad, abundancia y paz. Viniendo de un mundo traspasado por la inseguridad, la privación y la guerra, nuestras almas —la mía, al menos— fueron pasto de cierta irritada envidia. De Munich a Nuremberg seguimos el viaje en tren, por Stuttgart; y tanto en la capital bávara como en la wurtemburguesa bebimos y bebimos cerveza y conversamos sin tregua, a costa del descanso nocturno. Llegué a Nuremberg transido de sueño, y grávidos de éste mis ojos dormí desde un palco, a la izquierda de Hitler, el de su derecha lo ocupaba la delegación italiana, la solemne representación de Los maestros cantores que servía de prólogo a los actos propios del Congreso. Que los manes del autor de la gran ópera no atribuyan a desprecio bradominiano —recuérdese: «la música de ese teutón que llaman Wagner»— mi durmiente irreverencia de esa noche. A las pocas horas podía continuar mi sueño en el curioso alojamiento que a los invitados del estado llano —los altos jerarcas habían sido alojados en la Gästehaus, elegante hospedera sólo para ellos construida— nos estaba especialmente reservada: la cabina de uno de los numerosísimos coches-cama con tal fin acumulados en las vías muertas de la estación. Todos pertenecían a la compañía «Mitropa». Nosotros éramos, por tanto, «mitropistas», según el feliz término que Jesús Ërcilla puso en circulación.
En rápido flash-back, he aquí algunas de las estampas de este viaje que más vivamente han quedado en mi memoria. Los ejercicios rítmicos de millares y millares de jóvenes del Arbeitsdienst («Servicio del Trabajo»), que terminaban su número poniendo la pala en posición de descanso y apoyando la mano derecha, con fuerte y seco golpe, sobre la muñeca del brazo izquierdo. Un solo chasquido enorme resonaba en el estadio. Aquello estaba preparado pour épater le bourgeois, desde luego; pero indudablemente lo co'nsegu:'a. (Había escrito el hispanista Werner Beinhauer que, en un desfile alemán, lo que desfila es una idea, mientras que en un desfile español va caminando un conjunto de personas. Pero allí no sonaba entonces una idea,
255
sino un brutal, desesperado impulso; ese que ya venía latiendo bajo la nietzscheana «voluntad de poderío» y la «decisión» spengleriana. Pronto iba a verlo el mundo entero). La marcha nocturna, a través del estadio, de una descomunal masa de abanderados de las SA, bajo la luz oblicua de los focos. El rojo casi compacto de las banderas simulaba un amazónico río de sangre; y el movedizo fulgor de las astas iluminadas, el cabrilleo externo de esa fluente inundación sangrienta. El Blut und Boden del Partido, su fanática afirmación de la sangre y el suelo de Germania, cobraba así terrible fuerza plástica. Sin la menor hi--pérbole: aquello asustaba. Un furibundo discurso de Hitler al término del Congreso, con el histórico desafío a la pequeña y democrática Checoslovaquia; a unos diez metros del Führer vociferante y enajenado estábamos nosotros. Como contrapunto, erecta sobre el centro del gran salón alfombrado de la Gästehaus, la esbelta figura uniformada y negra de Farinacci, jefe de la delegación italiana, ensayando actitudes estatuarias —la mano derecha sobre la cadera, las piernas discretamente separadas en la posición del pase natural—, si por azar tenía que esperar la llegada de sus camaradas. El estupor de Antonio Tovar y mío, cuando al día siguiente de ese morrocotudo discurso de Hitler descubrimos en Berlín que el escéptico e indolente almirante Magaz, nuestro embajador en Alemania, no tenía la menor noticia de él; «Ya lo leeré en la prensa», nos dijo. La patriótica y graciosa advertencia de Tovar a Cabanas, cuando en medio de aquella densa multitud uniformada le veía beber cerveza: «Si te sientes mareado, canta el Giovinezza. La honra de España, ante todo». La pequeña serie de artículos que a nuestro regreso a Burgos publicamos Ercilla, Tovar y yo con el seudónimo «Ertola»...
El segundo viaje tuvo como objeto la asistencia a otro Congreso, este internacional, organizado en Hamburgo por la Kraft durch Freude («Alegría a la fuerza», se decía en España). Presidía nuestra delegación Mercedes Sanz Bachiller, guapetona y luciente tras su ya un poco lejana viudedad. Otra rápida serie de recuerdos. Un inolvidable vuelo nocturno sobre la corriente del
256
Rhin, desde Wiesbaden hasta Colonia: miñadas de luces encendidas, las luces vigilantes de la vieja y laboriosa Europa. Luego, el Congreso mismo. Tras la abrumadora exposición de lo que venía haciendo la Kraft durch Freude para solaz de los trabajadores alemanes —millares y millares viajan en el «Wilhelm Gustloff», uno de los barcos de la Organización: millares y millares visitan en grandes grupos tales y tales ciudades, etc.—, la ática respuesta del representante de los trabajadores franceses para explicar cómo estos olvidaban la fatiga de su labor: «Tout ça, c'est très bien; mais nous français, nous préferons les loisirs individuels». Aquella imponente, interminable procesión laica y pagana por las calles de Hamburgo, salpicada de barrocos «pasos» alegóricos y rematada por uno gigantesco y todavía más espectacular, en el cual la cruz gamada venía a ser lo que la hostia consagrada en nuestras procesiones del Corpus. Nunca he visto tan claro el bárbaro carácter sacral que para los nacionalsocialistas tuvieron sus símbolos políticos. Como remate del viaje, una rápida escala en Berlín, para comprar medias a mi mujer, gastarme en las librerías los pocos marcos restantes y hacer una visita a Carl Schmitt, en su tan acogedora y bien aderezada casa. Amable la recepción, fino y gratísimo el coloquio; pero en el curso de él, un juicio que dos meses más tarde —estábamos, lo repito, en el verano de 1939— yo había de considerar increíble. Ante mi inquietud por los ejercicios de oscurecimiento urbano que tuvieron lugar la noche precedente, me dijo el agudo profesor: «No tema usted, no habrá guerra; va a impedirla el temor de todos a la tremenda fuerza destructiva de las armas actuales». Indudablemente, el enorme talento de Schmitt calaba mucho mejor en el pasado (su penetrante ensayo sobre el Romanticismo y la política) y en el presente (su gran libro sobre la dictadura) que en el futuro. Pero dejemos por ahora el tema alemán. Su gran ocasión no ha llegado todavía, y muchas implicaciones de esa ocasión aún las tiene mi conciencia en carne viva.
Durante los días de la batalla del Ebro, cuando algunos falangistas de acción proponían cortar el tránsito rodado a la
257
17. — DESCARGO DE CONCIENCIA
altura de Gamonal, para que ciertos habitantes de Burgos no se desplazasen cautamente hacia San Sebastián, nació mi hijo. Fue en una modesta maternidad privada que la comadrona auxiliar del doctor Carazo tenía en la calle de Lain Calvo, y no deja de ser signo de los tiempos que una de las noches del breve puerperio la madre tuviese que acceder —inútil parece apuntar el gusto con que lo hizo— a que bajo su cama se ocultase, un pariente o conocido de tal comadrona, buscado en la provincia por motivos de orden político. Pilar Primo de Rivera y Javier Conde ayudaron poco después a que en la Iglesia de San Lesmes le fuera impuesto al hijo el nombre de Pedro, constante a través de generaciones en su ascendencia paterna. Otro trabajo más para mi mujer, aparte el de sobrellevar su nunca cicatrizada llaga moral dentro de un mundo que tanto se resistía a recordar los atroces sucesos en que tal herida tuvo su origen.
El 1 de abril de 1939, el «parte» del día terminaba con las ansiadas y desde entonces tantas veces repetidas palabras: «La guerra ha terminado». Sobre toda la tierra de España, el inmenso grito de gozo de los que se sentían victoriosos, el difuso suspiro de alivio de los que de un modo u otro se sabían liberados, el gesto de dolor de los vencidos que contra su deseo se veían obligados a huir o a quedarse. Yo me apresuré a organizar mi viaje a Valencia, donde había quedado mi casa y presumiblemente estarían los míos. Entre varios nos hicimos con un coche que, después de dejar a alguno en Madrid, habría de seguir con mi mujer y conmigo hacia Levante. En la capital de España .se mezclaban ante mis ojos, como las tintas contrastadas de un aguafuerte, la alegría, la esperanza, la miseria y la desolación; el dolor y el temor de entonces —Vallecas, Tetuán, Las Vistillas, Usera— yo no podía verlos. Pasamos la noche en una casa de la calle de Covarrubias, la misma en que vive Gerardo Diego, con no sé qué parientes de Ciríaco Pérez Bustamante. Como animal hambriento se lanzó nuestro fortuito hospedador sobre los víveres que llevábamos, a la vez que nos contaba, se diría que exhibiéndolo, su gran delito: movido por el hambre, un día del pasado invierno bebió a escondidas parte del dulce
258
jarabe para la tos que habían recetado a su hijo. Al día siguiente, a Valencia.
Otra vez, aunque de otro modo, el drama de mi familia. En mi casa estaban mi tía Emilia, mi hermana, con su hija de cuatro años, y mi cuñada, con la suya de pocos meses. Mi hermano, por lo que ellas sabían, pudo a última hora evadirse desde Alicante. Menos afortunado que él fue mi cuñado, a quien como a otros muchos hicieron prisionero sobre el muelle alicantino, en espera de un barco que no llegó a tiempo; debía de estar, creían ellas, en el campo de concentración de Albatera. AHÍ fui a buscarle. Llegué de noche, y en los desvanes de mi memoria queda la confusa imagen de aquellos cientos o miles de hombres, vagando como sombras en una oscuridad sólo a trechos iluminada bajo las palmeras del inmenso recinto. Me presenté al oficial de guardia, le dije que entre los detenidos tenía un pariente, y amablemente accedió a que me lo llevara, tras la no fácil faena de encontrarle en el seno de la abigarrada multitud. Quedó luego oculto en mi casa, precaución no inútil, porque había sido comisario político de alguna unidad militar, y en mi casa quedó hasta que pude conseguirle un salvoconducto con nombre falso para Bilbao; en casa de mis tíos podría esperar más seguro lo que acerca de él se decidiera. A la vez, lejos su marido y desvalidos sus padres y hermanos —todos socialistas madrileños, muy devotos de Pablo Iglesias—, mi cuñada y su hijita enferma se acogían a nuestra débil ayuda burgalesa.
De nuevo pues, a Burgos, donde yo había de quedar hasta bien entrado el verano •—con Antonio Tovar; qué lástima no haber podido conservar en cintas magnetofónicas la significativa mezcla de esperanza y temor que hubo en nuestras largas conversaciones— al frente de lo que del Servicio Nacional de Propaganda quedaba allí. Mi mujer, entre tanto, buscaba casa en Madrid. Dos eventos se produjeron, sin embargo, en las semanas anteriores a esta gestión; y con su contrapuesto rostro, los dos expresaban vigorosamente mi personal instalación en la vida de España: la celebración del Desfile de la Victoria en Madrid
259
y la fuga de mi cuñado a Francia, a través de la frontera navarra.
Derecha maciza y excluyente, falangistas semicaptados, tra-dicionalistas de todos los grupos, ilusos falangistas asuntivos y meros curiosos no comprometidos, todos estábamos allí, aplaudiendo al ejército' victorioso. Unidades -de la tropa regular, legionarios llenos.de arrogancia, banderas de la Falange, tercios del Requête; brío nuevo en los cuerpos jóvenes tras tanta y tanta fatiga. «Alférez provisional, cadáver definitivo», se decía durante la guerra. Pero los que desfilaban no eran cadáveres, eran hombres llenos de vida y de futuro. Un aura grave y heroica envolvía densamente el recio paso de aquellos miles de españoles en marcha, y nadie podía sustraerse a su fuerte influjo. Junto a la patética solemnidad de la parada militar, el crudo realismo de nuestra Celtiberia: «¡Se tenía que haber armao todo esto para que yo viese correr un tren por debajo de la tierra!», decía, entre isidro y conquistador, un soldado de tierras de Soria. Y en torno a aquélla, dentro de algunos corazones, el mío y bastantes más, esta pregunta inquietante: «Cuando estos vencedores dejen las armas en los cuarteles, militares unos, civiles otros, ¿querrán ser, para con 4os vencidos, los agentes de una España total e integrada, la España que desde su raíz misma niegue y aniquile todos los presupuestos ideológicos y sociales de esta guerra civil y de todas cuantas la han precedido? Esa no uniforme unidad entre los hombres y las tierras de España que tantas veces hemos invocado nosotros, ¿llegará por fin a ser un hecho cotidiano?»
A la vez, acaso el mismo día,,mi mujer y mi hermana se lanzaron a la aventura de sacar a mi cuñado de España; aquélla con gran sacrificio, porque estaba enferma. De Bilbao le llevaron a Pamplona, y a través de personas amigas tomaron contacto con uno de los contrabandistas que por los vericuetos del -Pirineo vasco ponían en Francia a los españoles perseguidos. Se hizo la transacción económica, con grave merma de todas las escuálidas reservas familiares, fue llevado el fugitivo en un coche hasta el lugar convenido, brillaron dos veces los faros,
260
dando la clave para el encuentro en la oscuridad de la noche, y al fin un español más caminaba en invisible franquía hacia el remolino del mundo.
Pasó el verano. Encontramos una casa conveniente en Madrid, trasladamos a ella nuestros enseres de Valencia, hice yo el viaje a Hamburgo antes reseñado y todavía tuvimos tiempo para pasar unos días en los nacientes Cursos de Verano de Santander. Frente al- Paseo de Pereda veo venir hacia mí, alborozado, a mi amigo Hans Juretschke: «¡Ya no hay guerra! ¡Se acaba de firmar un pacto entre Alemania y Rusia!» Parejo al de su compatriota Schmitt era el don de profecía de Juretschke. Pocos días más tarde, el ejército alemán invadía Polonia.
Con el naciente otoño, otra vez a Madrid, a otro Madrid. En él iba a conocer yo los últimos destellos de mis ingenuas
• ilusiones falangistas; adiós para siempre al adolescente sueño de una España «asuntiva y superadora». En él habría de revisar a fondo mi instalación en la vida española y en la general historia de los hombres. En él, en fin, a fuerza de conflictos, renunciaciones y entregas, terminaría encontrándome a mí mismo.
EPICRISIS
De nuevo dialogan entre sí los personajes que yo, bolígrafo en mano, en este momento estoy siendo: el yo-actor y el yo-autor de mis acciones burgalesas; el yo-juez que sufre, hereda, comprende y celebra o condena la ya lejana realidad de ambos.
El actor: «Bien sé que soy el más débil de los tres. Ante ti, mi autor, tengo que dar cuenta de mi manera de representar el papel que entonces me entregaste. Ante ti, mi juez, debo soportar que desde tu olímpica altura vital —¡cuarenta años más que yo, no lo olvides!— censures lo que yo entonces hice; expuesto siempre, por mucha que sea tu comprensión de hijo
261
y padre, a que me mires aplicando a mi tarea de ayer los cánones teatrales de hoy, no los de entonces. Pero desde esta doble debilidad, no os temo. Actué como en aquella ocasión había que actuar; y así como Enrique horras podría mantener su prestigio ante Fernando Fernán Gómez, a pesar de ser añeja la manera de aquél y actual la de éste, así yo el mío. Con toda tranquilidad, mi juez, comparezco hoy ante ti».
El juez: «Bravo, joven actor, ¿no es ¡bravo! lo que se os dice a vosotros cuando representáis bien un papel? Asististe muy seriecito al acto de Las Huelgas, cantaste con afinación suficiente el '''Eres alta y delgada", nunca fuiste autoritario y siempre procuraste ser llano y cordial en tu despacho de la Sección de Ediciones, paseaste con dignidad tu flamante uniforme falangista —?netiéndote en el bolsillo la boina roja cuantas veces podías, confiesa este fallo de comediante— entre las arlequinadas de Farinacci y los desaforamientos de Hitler... Y si sobre tu asiento dormiste en Nuremberg buena parte de Los maestros cantores, nadie pudo verte. Los cánones que ahora rigen mi actuación en el mundo son muy distintos de los que rigieron la tuya, desde luego; pero de buen grado te concedo que, en tu situación y en tu tiempo, no estuviste mal. ¿Podré decir otro tanto de mi padre-hijo el autor?»
El autor; «¿Por qué no? Fui editor en Burgos, y pienso haber hecho lo que allí podía hacerse. ¿Crees acaso que no habría deseado yo dar a las Prensas de Bilbao otro Angel Guerra y otro Discurso del método, y contrabalancear con un nuevo Cristo de Velázquez el Poema de la Bestia y el Angel, cuando hasta el autor de éste ya lo ha puesto en la penumbra de sus recuerdos? Fui, también en Burgos, doctrino de un canónigo, y proyectando ejecutivamente lo que tú eres hoy quise serlo. Me tocó ser gestor en Barcelona, y limpiamente salí de allí, aún cuando, contra lo que entonces yo hubiera querido, me fuese imposible llegar, no ya hasta Salvador Espriu, tan diamantinamente catalán —al cual, por lo demás, aún no conocía—, pero ni siquiera hasta las inmediaciones de un catalán tan castellanizado como José María de Sagarra. Viajé por Alemania, observé
262
y juzgué; y aunque a veces, no te lo oculto, experimentase la abrumadora sugestión que irradiaba el teatro de aquel enorme poderío, nunca dejé de ser un español para el cual el hombre, mejor aún, la íntima y libre realidad de cada hombre, es y no puede dejar de ser res sacra. Atendí como pude a los míos y a quienes no eran como yo... En justicia, mi juez, mi hijo-padre, ¿puedes acaso condenarme?»
El juez: «No te condeno, pero tampoco te absuelvo; y mucho menos puedo aplaudirte, como parece ser tu deseo. Admito, por supuesto, la verdad de lo que en tu favor alegas, y no pretendo negar cierto valor a varias de tus acciones. No es lo que hiciste, sin embargo, lo que pone estorbos a mi total absolución, sino lo que no hiciste pudiendo haberlo hecho. Pudien-a> haberlo hecho, lo repito. Voy a hacerte unas cuantas preguntas. Por favor, no respondas hasta que haya terminado.
»Pese a tus reservas íntimas, sin expresarlas aceptaste tu situación. Más aún; ponías tu esperanza, a tus propias palabras me remito, en la generosidad subyacente al esfuerzo bélico-heroi-co de los combatientes y en la nobleza de alma engendrada, más allá del frente de batalla, por el múltiple dolor de "los otros ', fuese la persecución o el desengaño la causa de éste. Pues bien, amigo: bajo esas acciones tuyas, ¿hubo siempre en ti la gravedad que de vosotros pedía la sangre de ese heroísmo y el luto de ese dolor? Algunas veces, sí; lo sé y lo reconozco. Pero, ¿todas las necesarias?
»De la periférica Pamplona pasaste al central Burgos. Aunque Sevilla, Granada y Santiago quedasen entonces tan lejos de aquel improvisado centro, en él estabas, y desde él podías contemplar, ya con cierta perspectiva, lo que la "zona nacional', tu "zona", había sido y estaba siendo. He aquí, pues, dos nuevas preguntas: ¿hiciste lo posible por saber lo que desde el 18 de julio sucedió en esa zona; quiero decir, lo que fueron las noches y las madrugadas de ese julio y los meses subsiguientes en Zaragoza, en Valladolid, en Sevilla, en Zamora, en ha Co-ruña?; ¿te aplicaste por otra parte a pensar en las posibilidades reales —reales, no soñadas— que respecto del próximo futuro
263
de España podía tener vuestra esperanza, la tuya y la de quienes más o menos eran como tú? Sin el apoyo de una fuerza social importante —vosotros ya no la teníais— o de un importante grupo militar —nada más lejos de vuestras posibilidades—, ¿pueden ser políticamente eficaces, ni siquiera en el tan limitado pampo de la política intelectual, la buena voluntad, la inteligencia y la palabra? Como ves, soy leal y no soy mezquino: me sitúo dentro de tu piel, no dentro de la mía; me instalo dialécticamente en tu propia situación, no en la que yo ahora vivo; concedo, en fin, dime si es poco, que, como tú afirmas, a vosotros no os faltaban la buena voluntad, la inteligencia y la palabra cualificada. ¿Qué puedes responder tú a esas preguntas mías?
»Tu labor en Barcelona ...¿Por qué te quedaste donde te quedaste? El Estatuto catalán había muerto, y esos días sólo un demente hubiera podido llorar públicamente sobre su cadáver. Bien. Vero tú mismo, ¿eras acaso tan distinto del que dos años antes había sido tan torpe e irreflexivo comentarista ante el espontáneo paso al frente de Joan Estelrich? ¿Y no es también cierto que entonces pudiste y debiste mirar atrás, para recoger una antorcha abandonada sobre la meseta? Con manifiesta voluntad de integridad nacional, el Ortega joven quiso ilustrar su teoría de la metáfora con un verso del poeta López-Picó: la visión del oscuro ciprés com l'espectre d'una flama morta. Por lo que fuera, Ortega no prosiguió luego el camino por él iniciado; tú mismo lo advertiste leyendo con atención el volumen naranja de sus Obras. Aunque hubiese fracasado vuestro cordial empeño de llevar letra catalana de Burgos a Barcelona, ¿no habrías podido tú seguir esa incipiente y después no transitada senda del joven Ortega? En Barcelona estaba López-Picó y en Vitoria había quedado Ors. Aquel, aquel era el momento para que los restos de la Cataluña catalanista se reconciliasen con quien veinte años antes dejó el Institut d'Estudis Catalans, y a través de él no viesen como incomprensiva enemiga a la España que Yagüe les había llevado por los altos de
264
Pedralbes. Fuese cual fuera el éxito final de la empresa, en ella pudiste y debiste haber pensado.
»Una interrogación más. Con honda emoción viste desfilar por la Castellana las banderas victoriosas; una emoción que, sin embargo, no era puro deliquio, porque no te impedía preguntarte si la generosidad de los vencedores —quién sino el vencedor sin resentimiento tiene el deber de ser generoso—, el doloroso menester de los vencidos —quién sino el vencido sin humillación siente el menester de pedir en silencio— y la nobleza de alma de los liberados —quién sino el liberado sin rencor puede alegrarse de ser noble por dentro—, permitirían, juntándose entre sí, que la unidad de los hombres de España fuese al fin algo más que una frase. Y yo, a mi vez te pregunto: más allá de tu buen deseo, ¿tenías algún fundamento real para esperar que el vencedor no dijese "la victoria soy sólo yo", y que el vencido no pensase "el porvenir será sólo mío", y que el liberado no pidiera "dos ojos por ojo y tres dientes por diente"?
»Ahora, amigo, respóndeme con lealtad y dime si siendo entonces tú lo que tú entonces sentías ser •—cuidado: no digo siendo tú lo que yo soy ahora-—•, puedo en justicia declararte exento de mácula».
El autor: «Es verdad, algo más pude hacer; y por eso que entonces no hice, deja que a través de ti —si tú no me la prestas, yo no puedo tener voz— diga ahora mea culpa. Por omisión pequé, lo reconozco sin reservas. Pero trance como aquél jamás había existido en la historia de ningún pueblo, ni tragedia colectiva semejante a la nuestra de esos años, ni dolor social que con el de aquella España pudiese compararse. Sobre la tierra de tal realidad, ¿no era lícito levantar una esperanza tan inédita como lo habían sido nuestra tragedia y nuestro dolor? Si la sangre puede a veces ser semilla, ¿por qué el río de sangre que corrió sobre España no había de engendrar todo un bosque nuevo?»
El juez: «Esta condición era necesaria, creo yo, para el logro de tan alta y ardua meta: que, como en una ocasión dijo Miguel de Unamuno, todos los españoles, o al menos los mejo-
265
res y más representativos de ellos, se congregasen bajo una misma bóveda y —cualesquiera que fuesen sus diversos modos de entender la palabra "Señor", el cristiano, el ateo o el agnóstico— a coro gritasen: Miserere mei, Domine, quia peccavi, apiádate de mi, Señor, porque pequé; porque a todos sin excepción nos alcanza la dura responsabilidad de nuestro destino colectivo. Sólo asi puede ser fecundo un dolor nacional; sólo de este modo puede hacerse semilla fecunda el sufrimiento de un pueblo. ¿Crees que tal cosa era posible entre vosotros?»
El autor: «No, no era posible. Pero, a pesar de todo, ríete de mí, yo esperaba, seguía esperando...»
266
CAPÍTULO VI
OTRO MADRID, OTROS CAMINOS
Pasó el Desfile de la Victoria, pasó, con el verano, la cola de mi permanencia administrativa en Burgos, y en septiembre de 1939 me trasladé definitivamente a Madrid, donde ya estaba el resto de mi familia. Nos instalamos en el amplio piso de la calle de Lista que, estirando al máximo nuestras posibilidades económicas, poco antes había tomado mi mujer.1 Veintitrés años íbamos a residir en él; lapso en el cual, a través de muy diversas vicisitudes, llegué a ser la persona, la pobre persona que ahora soy.
Tal como ahora la recuerdo, trazaré la figura del hombre que entonces vino a Madrid: un falangista sin vocación y sin aptitudes para la gestión política, al que la naciente España oficial, a la vez que le había dado un puesto en su administración (Jefe de la Sección de Ediciones del Servicio Nacional de Propaganda), ciertos honores (miembro del Consejo Nacional del Movimiento) y algunas franquías (poder escribir en la pren-
1. «Lista», hoy «José Ortega y Gasset». ¿Por qué, para honrar mu-nicipalmente a don José Ortega —propósito más que plausible—, se quitó «su» calle a don Alberto Lista, en cuya simpática figura se unieron un sacerdote, un poeta, un liberal y un profesor de matemáticas? Esta singular conjunción, ¿no merecía y sigue mereciendo por sí misma el público recuerdo de su titular?
267
sa, poder visitar sin trabas en su despacho a un ministro o a un director general), había herido gravemente su esperanza en la patria superadora y asuntiva que la Falange originaria prometió; un estudioso que por el camino de la historia de la Medicina aspiraba a la docencia universitaria y a la construcción de una antropología médica fiel a las exigencias intelectuales de su tiempo; un aprendiz de ensayista y de escritor; un cabeza de familia que sin grandes recursos pecuniarios tenía que atender al sustento de ella; el miembro de un grupo familiar que de varios modos había sido víctima de la guerra civil; una persona, en fin, que por temperamento y educación tendía en su vida social a la conciliación y a la pacífica convivencia.
En torno a tal hombre —en torno a mí mismo, si en este «mí mismo» se introducen las salvedades que poco a poco iremos viendo—, su mundo propio, susceptible de ser reducido a los siguientes elementos: un país en el cual, tras larga, durísima, implacable guerra civil, habían de convivir —¿cómo?; éste era el problema— la fracción absolutamente triunfadora, los restos de la fracción absolutamente vencida y la considerable masa que formaban, juntándose entre sí, quienes pasivamente se habían unido a los vencedores y quienes íntimamente se habían ido despegando de los vencidos; un establishment político legalmente regido por el mal ensamblado artilugio que resultó del Decreto de Unificación, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, y realmente mandado por las nuevas formas que la derecha tradicional, tambaleante durante la República y durante los primerísimos meses de la guerra civil, había ya adquirido y adquiriría luego; una sociedad depauperada por el tremendo esfuerzo de tres años de guerra total, en el sentido técnico de esta expresión; una considerable cantidad de ruinas (ciudades, puentes, carreteras, ferrocarriles); un estamento intelectual y técnico muy considerablemente mermado por el exilio y la represión; las ineludibles consecuencias de una contienda exterior que comenzó siendo europea y rápidamente iba a hacerse mundial.
En suma: yo, el hombre que entonces yo era, en el mundo
268
que entonces me rodeaba. ¿Qué fui yo entre ese otoño de 1939 y el verano en que me nombraron Rector de la Universidad de Madrid? ¿Qué fue de ese mundo? La materia es tanta —un libro de tomo y lomo exigiría su adecuado tratamiento—, que por fuerza debo encorsetarla dentro del esquema a que dan nombre y figura los cuatro siguientes epígrafes: vida política; vida intelectual y universitaria; vida familiar y amistosa; resto misceláneo. Apenas parece- necesario advertir que en el contenido de cada uno de ellos aparecerán temas y tiempos de todos los restantes.
Ya al final de nuestra etapa burgalesa, Antonio Tovar y yo cenamos una noche con el diplomático Gallostra, que había colaborado en las tareas de Radio Nacional y acababa de ser nombrado representante del Gobierno de Franco en el Paraguay. «Mucho calor hace en Asunción», dijo uno de nosotros. A lo cual nos respondió el nuevo embajador: «Tanto, que he decidido vestir allí del modo más literal el uniforme de la Unificación. ¿No dicen que éste es la camisa azul y la boina roja? Pues para demostrar en Asunción que soy un unificado perfecto, sólo camisa azul y boina roja voy a llevar en cuanto llegue».
La respuesta de Gallostra era bastante más que una simple ocurrencia ingeniosa; era el enunciado de todo un grave y fundamental problema de la vida española. Dos sencillas interrogaciones pueden enunciarlo: 1.a La estructura política que estableció la letra de ese Decreto de Unificación, ¿correspondía de manera adecuada y eficaz a la verdadera realidad de España y a la real exigencia del tiempo histórico, aunque de éste fuesen entonces fracción tan importante la Italia fascista y la Alemania nacionalsocialista? 2.a Por parte de quienes efectivamente mandaban, ¿se quería de veras que esa estructura asumiese el poder y la organización del país? El curso de nuestra historia iba a dar una respuesta cada vez más claramente negativa a estas dos interrogaciones: la «unificación» entre la Falange y el Tradicionalismo fue en todo momento táctica y falsa; la falta de adecuación entre la letra de las disposiciones «unificativas» y la vida real de los españoles, ya incluso durante el decenio de 1940-
269
1950, era patente al ojo más miope; el poder político del falangismo, realizárase éste en la persona de un «viejo falangista» o en la de un «viejo tradicionalista», nunca pasó de ser una migaja o una ficción. Volvamos a la chusca ocurencia de Gallostra. El uniforme de la Unificación lo componían, sí, la camisa azul y la boina roja; pero su ostentación urbana requería necesariamente un indumento negro, caqui, militar o civil. Por otra parte —recuérdese el nombre y el atuendo de tantos ministros, ya desde el Gobierno de 1938—, ni siquiera esa camisa y esa boina fueron requisito imprescindible para mandar.
Escribo estas líneas tres meses después de morir quien había empezado a ser o iba a seguir siendo óptimo historiador de lo que tan sumariamente acabo de apuntar: Dionisio Ridrue-jo. Otros continuarán su tarea, aunque no con su saber, su lucidez y su espíritu. El español actual necesita, en efecto, que le digan lo que nuestra política y nuestra sociedad han sido bajo las grandilocuentes fórmulas rituales —«Año de la Victoria», «Primer Año Triunfal», «Por Dios, por España y su Revolución Nacionalsindicalista», «Por el Imperio hacia Dios», etc.-— que hace años decoraban los documentos de la vida pública y la administración. En todo caso, nadie debe buscar en mis páginas pábulo para satisfacer tal necesidad. Fiel a mi propósito, yo sólo me atendré a lo más destacado de mi propia experiencia, y sólo desde el punto de vista que el título del libro concisa y significativamente declara. El interesado por los detalles visibles y concretos, comprendidos los referentes a mí mismo, acuda a los fragmentos de Dionisio, a los libros que por ahí andan y al copioso material que todavía reservan las hemerotecas y los archivos.
Mi vida política durante el dilatado lapso temporal a que este capítulo está consagrado —desde mi reinstalación en Madrid hasta mi acceso al Rectorado de su Universidad— tuvo tres formas principales: una más representativa, mi condición de Consejero Nacional del Movimiento; otra más administrativa, la dirección de la Editora Nacional, cargo a que por voluntad mía pronto vino a parar la jefatura del Servicio de Ediciones;
270
otra más literariopropagandística, la serie de artículos que escribí y de las conferencias que pronuncié al servicio de mi declinante adscripción al sistema.
Fundamentalmente representativa u ornamental era entonces la función del Consejo Nacional; en unos casos, porque sólo para asistir a una ceremonia más o menos solemne se nos reunía, y en otros, cuando el acto tenía verdadera intención política, porque nuestra misión no consistía en otra cosa que en escuchar el discurso o los discursos de turno, aplaudirlos luego, charlar un poco con los afectivamente más amigos o con los espacial-mente más próximos, y en ciertas ocasiones estrechar la mano del Jefe del Estado, oyendo acaso de éste unas fugaces palabras en voz baja. «Está usted muy fecundo esta temporada», me dijo una vez, cuando yo acababa de publicar no sé qué serie de artículos. Y bajo una apariencia más legislativa y deliberante, fundamentalmente representativa siguió siendo la adscripción al Consejo Nacional cuando, creadas en 1942 las Cortes, tal adscripción llevó consigo la pertenencia a éstas como procurador. «Mire, Lain: lo importante es que no se me divida la Cámara», me advirtió en su despacho el anacrónico fantasmón don Esteban Bilbao, un excepcional día en que la intervención de dos procuradores, Antonio Tovar y yo, podía tener cierta eficacia extragubernamental. Luego diré cuál fue el contexto político de frase tan memorable.
Durante los primeros meses de mi nueva vida en Madrid, cuando ya el Ministerio del Interior había vuelto a ser de la Gobernación, continué al frente de la tantas veces mencionada Sección de Ediciones. Tuve un despacho en el edificio de Amador de los Ríos; desde él fue organizada la primera sede madrileña de la Editora Nacional, en un entresuelo de la Gran Vía, y en él —continuando el magisterio burgalés de don Damián Peña— Carlos Alonso del Real nos dio lecciones de griego al grupito que a tal efecto formamos Javier Conde, Antonio Luna, «Herr Professor Selene» le llamaba nuestro dómine, y yo. Pero mi nula afición a las tareas administrativas me llevó a dejar pronto esa instalación, en la cual, si no recuerdo mal,
271
quedaron Darío Fernández Florez y Santiago Magariños, y a gobernar como director volante, quiero decir, sin despacho propio, las funciones de la Editora Nacional.
Director sedente y administrativo de ésta siguió siendo don Rogelio Pérez Olivares, que así pudo tomar nuevo contacto con los restos y las ruinas del mundo que hasta la guerra civil había sido el suyo. Yo solía ir a la Editora a última hora de la mañana, me sentaba como un visitante en el despacho de don Rogelio, resolvía con éste y con el administrador, José María García Diéguez, los asuntos pendientes, y en compañía recibíamos juntos a los que por allí caían: viejos conmilitones suyos, como Cristóbal de Castro, Luciano de Taxonera, Melchor de Almagro Sanmartín y Tomás Borras; amigos míos, por lo general menos viejos; alguno en quien se juntaban entrambas condiciones, como don Manuel Machado; aspirantes a la publicación de originales propios. En los catálogos antiguos de la casa quedarán los nombres de no pocos de éstos. Pero los restos del contorno personal de don Rogelio trascendían los muros de su despacho, y alguna vez me invitó a conocerlos. A título de eminente y único ejemplo, venga aquí el recuerdo expreso de Angel Carmona, «El Camisero», matador de toros ya a fines del siglo xix, el cual, en una mesa del superviviente «Lyon d'Or» -—ilustrado entonces por la tertulia nocturna que allí presidía Eugenio d'Ors, y de que eran miembros Ignacio Zu-loaga, Emilio García Gómez, José María de Cossío, Antonio Díaz Cañábate y algunos otros—, tenía su particular oficina de editor de libros propios. Viejo y sin recursos, «El Camisero» vivía, en efecto, de administrar por sí mismo dos criaturas literarias de su singular minerva, un Consultor-indicador taurino universal y Temperamento: anécdotas taurinas con mucho tomate, que vendía a domicilio y en el propio café. Don Rogelio y «El Camisero»: juntos los dos, un pequeño retazo de una España que ya no existe.2
2. Tenía el viejo torero una considerable cicatriz entre la nariz y el pómulo, cuyo origen era algo así como una ventana hacia la nervadura anímica de nuestro pueblo y hacia un insospechado recoveco de
272
Si no me es infiel la memoria, antes de promediar el decenio 1940-1950 dejé mi puesto en la Editora Nacional; así lo pedían mi creciente dedicación a la cátedra de que desde 1942 era titular y mi cada vez más exigente trabajo intelectual. No cesó, sin embargo, la excelente amistad con don Rogelio, que había de continuar hasta su muerte. La Editora Nacional no hizo bajo mi dirección, sin duda, todo lo que pudo y debió hacer. Tampoco todo lo que en ella yo quise y proyecté; por ejemplo, la colección de clásicos de nuestras letras que, para vergüenza de todos, todavía sigue durmiendo en el limbo de los futuribles nacionales.3 No obstante, algo hizo. Pienso no más que en tres libros, uno filosófico, Naturaleza, Historia y Dios, de Xavier Zubiri, dos poéticos, Alondra de Verdad, de Gerardo Diego, y Opera omnia lyrica, de Manuel Machado, y siento que se me endulza el resultado de este examen de conciencia.
Artículos breves en diversos periódicos •—primero en Arriba y en Pueblo, un tiempo dirigido por mi amigo Jesús Ercilla, más tarde en ABC, cuando Luis Calvo era su director—, folletones en Arriba, ensayos en diversas revistas, conferencias y cursillos en los más distintos centros ...Miles y miles, cientos de miles de palabras habladas y escritas, en las cuales de un modo o de otro queda expresada mi condición de falangista
la historia del toreo. A raíz de la independencia de la isla, fueron prohibidas en Cuba las corridas de toros; pero como en una parte considerable de la sociedad criolla se conservaba la afición a ellas, se las organizaba clandestinamente y se las celebraba en placitas improvisadas dentro de los ingenios próximos a la ciudad. Las reses eran llevadas desde España, y los toreros debían arreglárselas por sí mismos en el caso de ser cogidos. Esto le ocurrió a «El Camisero». El asta de un toro le entró por el paladar y le salió entre la nariz y el pómulo; y para evitarse disgustos y evitarlos a sus empresarios, el pobre y tremendo hombre resolvió el trance curándose a sí mismo. Así son —o eran— algunos hijos de Iberia.
3. ¿No es acaso una vergüenza nacional que todos sigamos manejando —salvo en lo relativo a ciertos autores— la B.AE. de Rivade-neyra?
273
18 . — DESCARGO DE CONCIENCIA
lector, pensativo y ambicioso. En las hemerotecas andarán, cadáveres o momias todavía capaces de hablar a los ojos, los papeles donde esos textos tuvieron fugaz existencia viva. En los cajones de mi escritorio y en algún anaquel de mi biblioteca seguirán, no todos, porque incluso en esto disto mucho de ser conservador, los recortes que están dando mudo y oculto testimonio de una pasión española, de una ya herida y cansada pasión española, pese a la aparente, acaso arrogante firmeza de algunos de los pensamientos y asertos que su letra contiene. ¿Qué me dirían hoy a mí, si metódicamente los leyese? ¿Qué vería en ellos la persona que yo ahora soy? Sin entrar en detalles, creo que tres grupos de cosas, si es que el nombre de «cosas» puede darse a los pensamientos y a las ambiciones: las que textualmente o con escasas alteraciones hoy seguiría diciendo; las que sólo profundamente modificadas podría hoy considerar mías; las que ahora quisiera no haber escrito. ¿Por qué? ¿Porque me avergüenzo de ellas?
No, no me avergüenzo. Aguzo la mirada en la inspección de los desvanes y los sótanos de mis recuerdos, evito con severidad toda complacencia conmigo mismo, y no descubro una sola línea mía en la cual no sea tácita o expresamente estimada la plena dignidad humana de los vencidos, no opere como objetivo visible o adivinable, nunca como simple aderezo retórico, el bien de todos los españoles, o actúe un propósito de lisonja, o aliente el astuto gusano de la codicia personal. No, no me avergüenzo de lo que hoy quisiera no haber escrito, y mal conocedor del alma humana será el que confunda tres estados de ánimo cualitativamente distintos entre sí: el arrepentimiento por vergüenza, el arrepentimiento por error y el arrepentimiento por deficiencia. Uno se arrepiente por vergüenza cuando recuerda haber transgredido la tabla de sus principios éticos; y por error de su conducta, cuando se equivocó respecto a la pertinencia de lo que hacía; y por deficiencia propia, cuando para el logro de algo importante hizo menos de lo que podía y debía hacer. Reviso atentamente mi pasado de español, y algo encuentro en él de lo cual deba arrepentirme, bien por haber
274
errado en mis juicios, ya por haber sido deficiente en mis acciones. Erré por ingenuidad, llámeseme bobo y necio, o por desconocimiento, llámeseme torpe o despistado; incurrí más de una vez en deficiencia, fuesen cuales fueran, la cobardía civil, la pereza, un falso sentido de la dignidad o el peso de los «respetos humanos», según la fórmula de los viejos catecismos, los motivos determinantes de ella. Las páginas subsiguientes harán patente mi manera de sentir tales errores y tales deficiencias, muy especialmente cuando examine los dos hechos que en relación con unos y otras yo juzgo principales: la publicación del librito Los valores morales del Nacionalsindicalismo, el más citado y controvertido de todos mis escritos falangistas, y mi bien notoria situación al lado de la Italia fascista y de la Alemania nacionalsocialista durante la Segunda Guerra Mundial, el más flagrante y revisado de todos mis errores políticos. Pero si erré por ingenuidad o por desconocimiento, nada hay en mi conducta política de lo cual, en mi opinión, tenga que avergonzarme. Recordándola en su integridad, de algo me arrepiento, sí; pero al hacerlo pienso no estar rebasando indignamente los límites que todo arrepentimiento debe llevar consigo.4
«Herida y cansada» he llamado antes a la pasión española que fue mi falangismo entre 1939, año del Desfile de la Victoria, y 1951, año en que fui nombrado Rector de la Universidad de Madrid. ¿Por qué? Poniendo cierto orden expositivo en la compleja, asistemática y fluente textura que casi siempre es el curso real de la vida, procuraré dar mi respuesta.
Fue hiriendo y fatigando esa pasión, ya desde 1939, el cada vez más patente fracaso en que se hundió una vehemente aspiración colectiva de los que compusimos el ghetto al revés de Burgos: la incorporación leal de los vencidos, de aquellos vencidos en quienes la buena voluntad era cosa cierta o probable, a la España subsiguiente a la victoria. Poco después de conclusa
4. Tomo estas palabras de un precioso artículo de Dionisio Ri-druejo en Escorial: «Los límites del arrepentimiento». En él fustigaba a los vencidos que demostraban su «conversión» adulando a los vencedores.
275
la guerra, la fértil y generosa imaginación de Dionisio Ridruejo propuso a «la superioridad» la creación de un «Frente del Trabajo». Las ruinas causadas por la contienda eran cuantiosas; las tareas necesarias para poner a punto la agricultura y la industria del país, innumerables. ¿Por qué no se iniciaba la urgente reconstrucción de España con unidades formadas a partes iguales por combatientes de los dos bandos? Los hombres a quienes separó la guerra, podrían comenzar a unirse merced al trabajo en común; un trabajo cuya meta, por añadidura, no era sino el bien de todos. Con mi mejor entusiasmo me uní al proyecto de Dionisio, inmediatamente condenado al más total y definitivo de los silencios. Los presupuestos históricos de la guerra civil y el subsiguiente modo de entender la victoria hacían demasiado candorosa la ilusión que Dionisio, yo y algunos más habíamos puesto en la viabilidad y en la eficacia de ese nunca nacido y siempre deseable «Frente del Trabajo».
Nada se hizo por anular o amenguar el terrible abismo entre los vencedores y los vencidos, aun cuando muchos de estos, quedándose en España limpios de sangre, mostrasen bien claramente su tácita voluntad de convivir y colaborar con la mitad victoriosa. Al contrario: se procuró que ese abismo, cuya causa principal no estaba en las batallas a campo abierto, Brúñete, Teruel o el Ebro, sino en los asesinatos y en las desigualdades de la retaguardia, permaneciese abierto e incluso se ahondara más y más. ¿O no fue as:?
Los artículos y reportajes de la prensa «nacional», los relatos de los ex cautivos,5 la ulterior publicación de la llamada «Causa General» y —años más tarde— la tesis doctoral de un inteligente sacerdote acerca de los eclesiásticos asesinados en la «zona roja», hicieron conocer a todos la monstruosidad que fue la represión sangrienta en Madrid, en Barcelona, en
5. Patéticos en tantos casos, los testimonios sobre las penalidades sufridas bajo «los rojos» fueron a veces grotescos. Recuerdo una esquela mortuoria de ABC, en la cual se hacía saber que el difunto había muerto después de haber perdido en su cautiverio más del sesenta por ciento de su peso.
276
Valencia, en las ciudades y las villas de Castilla la Nueva. ¿Cómo negar tal evidencia o minimizar tal realidad? Pero de los millares de asesinatos que durante la guerra, bajo el orden externo más riguroso y la más impecable disciplina, fueron cometidos en Sevilla, en Valladolid, en Zaragoza, en La Coruña, en el Badajoz recién conquistado, en las villas de la Rioja y de la Ribera navarra, ¿quién habló públicamente entonces, quién ha hablado luego? ¿Qué voz cristiana se alzó para denunciar lo ocurrido y para confesar con dolor que en todas nuestras provincias, «rojas», o «nacionales», hubo manos manchadas de sangre? Seis, siete lustros más tarde, desde mi personal insignificancia, desde el seno de mi mala conciencia por omisión —líbreme Dios de arrogarme condición de justo—, me atrevo a preguntar: ¿tuvo verdadero fundamento para llamarse a sí mismo cristiano, colectivamente cristiano, un bando beligerante- en el cual ninguno de sus miembros, sacerdote o seglar, honestamente se atreviera a denunciar la verdad de lo que entre los suyos había ocurrido?; la abierta declaración de haber pecado también —«Señor, todos hemos pecado»—, ¿no era condición necesaria, aunque no fuera condición suficiente, para que se produjese esa leal incorporación de los vencidos a la España victoriosa?; la definitiva supresión de las causas que hayan hecho posible el terrible drama de una guerra civil, ¿no constituye acaso el más importante de los deberes morales y políticos del vencedor en ella? 6
6. Las cuestiones se arraciman; y puesto que sobre mi conciencia las llevo, enunciaré algunas, aunque éste no sea un libro de historia: 1.* El número de los que en cada una de las dos retaguardias así perdieron la vida. No lo conozco. Vea el lector datos conjeturales y oportunas referencias bibliográficas en R. Tamames, La República. La era de Franco (Madrid, 1973), págs. 349-356, 2." El nombre de los muertos en la «zona nacional». A su cabeza, el de García Lorca. Bien. Pero ¿dónde está el Gibson de tantos, tantísimos otros, aunque no fuesen tan eminentes ni tan poetas como Federico? 3." La obligación que la Iglesia española tuvo y sigue teniendo de preguntarse por las causas psicológicas, históricas y sociales de esa ferocidad contra ella por parte de un pueblo que había sido suyo. 4.a La al parecer invencible incapa-
277
No alcanzo yo a saber, la conjetura de los futuribles no es mi fuerte, si el abismo creado por esa contrapuesta marea de asesinatos políticos podra o no podía ser salvado después de 1939; sólo sé que no se intentó salvarlo; más aún, que la represión legal o ilegal subsiguiente a la victoria —juicios ante diversos tribunales, depuraciones administrativas, «responsabilidades políticas», punición oficial de dos provincias, leyes y procesos contra la masonería y los masones, comandos nocturnos en los suburbios de las grandes ciudades, etc.— fue haciéndolo más y más grave. La causa de la incorporación de los vencidos a la España victoriosa quedó definitivamente arruinada; baste pensar en el valor simbólico y real de sólo dos nombres: Julián Besteiro y Miguel Hernández. El maniqueísmo político-moral se hizo doctrina tácita o expresa entre los vencedores —nosotros, «los buenos», más aún, «el bien»; ellos, «los malos», más aún, «el mal»'—, y al «rojo», incluso al sólo presunto «rojo» no le quedó más que esta opción: el disimulo táctico o el paso a las.tinieblas exteriores.
Adivino la pregunta de muchos: «Y vosotros, los componentes del ghetto al revés de Burgos, ¿qué hicisteis? ¿Qué hiciste tú mismo, qué hizo el hombre que ha escrito lo que acabo de leer?» Tanto más adivino esa pregunta, cuanto que no pocas veces la he sentido levantarse en la intimidad de mi conciencia. Más honrada que gallardamente debo responder diciendo que, en esencial esquema, cuatro fueron mis acciones: dolerme en privado de que las cosas —unas sabidas con certidumbre, semi-sabidas otras— fuesen como realmente eran; pecar por omisión o por deficiencia, puesto que nunca denuncié hasta donde me fuera posible una realidad tan objetivamente injusta' y, a la vez, tan básicamente opuesta al logro de la España posible y deseada; sentir que se iba definitivamente enfriando-mi vinculación
cidad de la derecha española para hacer pública y dolorida confesión de sus propias faltas. Azaña y Prieto denunciaron los crímenes de la España «roja»; en la España «nacional» no hubo actitudes equiparables a las suyas. ¿Eor qué todo esto, por qué?
278
a la España entonces oficial, sin la valentía, tan clara y temprana en mi amigo Dionisio, de romper abiertamente con ella; actuar cuanto me fue posible en favor de los perseguidos polla justicia.
Con íntima pesadumbre confieso ahora lo que en mi conducta fuera entonces omisión o deficiencia; con íntima satisfacción recuerdo, en cambio, cuanto en ella fue ayuda efectiva, o al menos conato de ayuda, a quienes sin mancha de sangre en sus manos —¿no era así, según lo solemnemente prometido, como podía conseguirse la «igualdad de derechos»?— estaban sufriendo persecución. En ocasiones con buen éxito, porque el personalismo de los españoles, el favor o la agresión al otro «por ser él quien es», tiene de cuando en cuando un costado benéfico. Por ahí andan todavía, algunas ya han muerto, personas a quienes mi gestión propia o la de mi mujer, tan fervorosamente entregada a estos empeños, salvaron de trances gravísimos o libraron de bien penosas reclusiones.7 Otras veces, tal vez las más. con notorio fracaso: la ejecución de mi maestro don Juan Peset, condenado a muerte por algo que a mi juicio no pasaba de ser una apariencia de delito; 8 varias inicuas «depuraciones», entre ellas las de mi t'o Ricardo, cuya itinerante casa me dio alojamiento y cariño durante todo mi bachillerato, y la de don Enrique Pons, mi profesor de Historia Natural en el Instituto de Pamplona. Otras, en fin, acompañando a los que todavía —¡todavía!— eran vistos como políticamente «sospechosos». ¿Será suficiente recordar que hasta Carlos Jiménez Díaz, procedente de San Sebastián, tuvo dificultades para su reingreso en el Colegio de Médicos de Madrid?
Más que yo hicieron algunos; menos que yo, muchos. Hable
7. Quede aquí constancia expresa de la bondadosa conducta de José María Sánchez de Muniain en su gestión al frente de la Redención de Penas por el Trabajo. ¿De cuántos de nuestros «católicos oficiales» podría decirse otro tanto?
8. Cuanto pude hice por él, personalmente o acompañando a su mujer. Todo se estrelló contra un muro, la terca negativa del general Várela a solicitar el indulto.
279
cada cual de su propia conducta y según su experiencia propia. La mía tuvo parcial expresión en varias desazonantes preguntas interiores: ¿por qué este empeño de cada uno de los dos bandos contendientes en dar la razón a la propaganda del adversario?; ¿por qué, salvo excepciones, en tan gran medida son los «rojos» como los «nacionales» dicen, y con tan gran frecuencia los «nacionales» son como dicen los «rojos»?; ¿por qué esta dura, cerrada resistencia de la derecha española al examen crítico de .su conducta colectiva, sea ésta la de hoy o la de ayer? Sólo años más tarde, a la luz de lo que en las penetrantes intuiciones de Américo Castro me pareció y sigue pareciéndome esencial, encontraría yo respuesta satisfactoria a estas interrogaciones, tan vivas en mí desde los meses de Burgos. El hecho es que entonces, 1940-1945, procuré aliar como pude mi patriotismo crítico y mi ostensible falangismo; y •—sobre todo'— que aun habiéndose enfriado mucho mi adhesión íntima a la «España oficial», seguí dentro del sistema, publiqué Los valores morales del Nacionalsindicalismo y estuve al lado de las potencias del Eje.
Por otros caminos iba a producirse en mi ánimo esa misma situación; porque mi participación en la vida de la España oficial y mi personal experiencia de ella me pusieron en contacto con tres de sus más importantes dominios: la política intelectual, la política socioeconómica y la política religiosa.
En agosto de 1939 cayó don Pedro Sainz Rodríguez, ministro de Educación del primer Gobierno del Régimen; para él y para su íntimo colaborador don José Pemartín, doble y vidriosa gloria: haber proseguido sin mayores contemplaciones la «depuración» iniciada en 1937 por las Juntas Técnicas y haber dado al país su no por olvidada menos memorable ley de Enseñanza Media.9 Por las razones que fueran, se eligió para sustituirle al cedista, acto seguido cedo-falangista, José Ibáñez Martín; y como consecuencia de vinculaciones personales cuyo detalle
9. Contrapartida: las hábiles y eficaces gestiones de Eugenio d'Ors para salvar los fondos del Museo del Prado.
280
no conozco, a la vez que se cubrían las apariencias frente al falangismo ortodoxo llevando a Antonio Tovar a la Dirección General de Enseñanza Técnica,10 José María Albareda era llamado para fundar, organizar y dirigir la institución que pronto iba a llamarse Consejo Superior de Investigaciones Científicas. No poco le ayudó en su tarea Alfredo Sánchez Bella. El recién nacido Opus Dei iniciaba así su penetración en la fortaleza —tan «unificadamente falangista», vista desde fuera— del Estado Español de la Victoria.11
Dentro de este contexto hay que situar, si quiere entendérsela en su integridad, la aventura que fueron los primeros años de la revista Escorial. «Interesaba de mucho tiempo atrás a la Falange la creación de una revista que fuese residencia y mirador de la intelectualidad española», dice anónimamente, a través de la pluma de Dionisio Ridruejo, la letra de su «Manifiesto editorial». En efecto. Respecto de Jerarquía, dicho queda lo suficiente. Apenas conclusa la güera, en mayo de 1939, proponía yo oficial y pormenorizadamente a Ramón Serrano Suñer la publicación de una ambiciosa Revista de las Españas, que nunca vio la luz. Pero, por diversas razones, la realización de ese atmosférico proyecto fue posponiéndose hasta noviembre de 1940, mes en el cual apareció el primer número de Escorial. Dionisio, inventor del título, fue su director; yo, su subdirec-
10. Otro botón de muestra para descubrir lo que realmente era la España oficial, bajo su ostentosa apariencia falangista. De labios de Muñoz Grandes, entonces Secretario General del Movimiento, oí los reparos que personas muy influyentes opusieron al nombramiento de Antonio Tovar: «No nos fiamos de su catolicismo. Va a misa, sí, pero sin devoción».
11. Cuantas veces aluda en estas páginas al Opus Dei, no me referiré a sus aspectos puramente religiosos, que no conozco de manera suficiente, sino a la proyección de la «Obra» en la vida política, económica e intelectual de España. Respecto de los primeros, dos cosas puedo decir: 1.* Que, por lo que de Camino conozco, la ascética del Opus Dei se halla lejanísima del modo como yo entiendo el mensaje evangélico. 2." Que ello no obsta para que en el opusdeista a mí más próximo, mi discípulo el sacerdote Juan Antonio Paniagua, sean ejemplares la bondad cristiana y la delicadeza.
281
tor; y con nosotros compartieron la gerencia diaria del empeño, todos en amistoso régimen de igualdad, Luis Rosales y Antonio Marichalar, a quien Dionisio tuvo el acierto de llamar, para que quedase bien patente nuestra actitud frente a la cultura española anterior al 18 de julio de 1936.
El propósito inmediato de Escorial —«integración de valores»; sincero llamamiento a «todos los intelectuales y escritores en función de tales y para que ejerzan lo mejor que puedan su oficio»-— tuvo adecuada expresión legible en la lista de colaboradores durante el primer año de su vida. Estábamos en ella, desde luego, muchos de los que nos habíamos congregado en Burgos: Dionisio, Tovar, Rosales, Vivanco, Torrente, Conde, Salas, Alonso del Real, yo mismo. Estaban también, cómo no, varios de los escritores falangistas anteriores a la guerra civil: Montes, Alfaro, Santa Marina, Emiliano Aguado, Samuel Ros. Junto a unos y otros, jóvenes que muy poco antes habían iniciado su carrera literaria o que de este modo la iniciaban: Caro Baroja, Cunqueiro, Diez del Corral, Fernando Gutiérrez, Gómez Arboleya, Maravall, Marías, Muñoz Rojas, Orozco, Panero, Riquer, del Rosal, Sopeña, Suárez Carreño. Y presidiéndonos a todos, esto es lo decisivo, no pocos de los hombres que con anterioridad a 1936, fuese cual fuere su ideología, habían brillado con luz propia en el cielo de nuestra cultura; entre otros, mencionados por orden alfabético, Dámaso Alonso, Azorín, Baroja, Cossío, Gerardo Diego, Fernández Almagro, García Gómez, Lafuente Ferrari, Marañón, Menéndez Pidal, Ors, Zaragüeta, Zubiri. Ausente de esa lista, ¿necesitaré decir que Ortega estaba muy presente entre nosotros?
Debo repetir aquí una advertencia ya varias veces apuntada. En modo alguno suscribiría ahora todo lo que entonces se dijo en Escorial, comenzando por lo que escribí yo mismo; pero sinceramente creo que a la revista nunca le faltó decoro intelectual y literario, hablen por sí todos esos nombres, y que dentro de aquella difícil situación de la inteligencia y las letras algo representó su aparición en la historia de nuestra cultura contemporánea. Otro tanto cabe decir de las conferencias, las
282
lecturas, los conciertos, las exposiciones y las tertulias a que dio marco el salón de la revista. Sin llegar, desde luego, al nivel deseable, lo que hicimos tuvo llaneza, calidad y —en el seno de una España tan enfatizada— sentido del humor. Más aún: demostró con hechos y palabras nuestra voluntad de poner sobre el pavés todo cuanto en España realmente valiera y nuestro deseo de ampliar hasta donde fuese posible, penetrando, incluso, en el mundo del exilio, el ámbito de nuestra colaboración. Quisimos, en suma, que los mejores en el campo de la inteligencia, el arte y la técnica estuviesen donde los mejores deben estar. «Con la mente a medio formar —escribiría yo en 1948—, la vida de España nos puso en el trance de enseñar a otros más jóvenes. ¿Cómo hacerlo? ¿Fingiéndonos Adanes, declarándonos, qué fácil era, suficientes? Ni como españoles, ni como hombres nos parecía lícito». Yo y otros como yo entendimos que «nuestro deber y nuestro honor» consistían, por lo pronto, en «reclamar con la palabra y la conducta el magisterio de los séniores de nuestra generación; y con el de ellos, el de nuestros padres y el de todos nuestros abuelos supervivientes...»
Mientras tanto, desde el Ministerio de Educación Nacional y a través del naciente Consejo Superior de Investigaciones Científicas se acometía la empresa de la reconstrucción intelectual de España —tan urgente, después del atroz desmoche que el exilio y la «depuración» habían creado en nuestros cuadros universitarios, científicos y literarios—• con un criterio directamente opuesto al nuestro: continuó implacable tal «depuración» y deliberada y sistemáticamente se prescindió de los mejores, si estos parecían ser mínimamente sospechosos de liberalismo o republicanismo, o si por debajo de su nivel había candidatos a un tiempo derechistas y ambiciosos.12 Los ejemplos menudean y sangran. De dirigir la investigación filológico-románica no se encargó a Dámaso Alonso y a Rafael Lapesa —y por supuesto,
12. Se decía: «¿Quién es masón? El que va por delante en el escalafón».
283
tan pronto como volvió a España, a don Ramón Menéndez Pidal—,13 sino a Entrambasaguas y a Balbín. Al frente del Instituto Cajal, nuestro más prestigioso centro científico, no se puso a Tello o a Fernando de Castro, ambos discípulos directos de don Santiago y disponibles ambos en Madrid, sino —entre otros— al enólogo Marcilla, persona excelente y técnico muy competente en lo suyo, pero tan alejado del trato con las células de Purkinje, valga este ejemplo, como del cerebelo pueda estarlo el vino.14 El gobierno y la orientación de los estudios físicos no fueron encomendados a Julio Palacios, católico y monárquico, dicho sea en inciso, y a Miguel Catalán, espectroscopista de renombre universal, sino a José María Otero Navascués, óptico muy estimable, desde luego, mas no comparable entonces con los dos maestros antes mencionados.15 Para la dirección de los estudios filosóficos, el P. Barbado fue preferido a Xavier Zubiri, e incluso a don Juan Zaragüeta. Acerca de la actitud del P. Barbado frente a Ortega, toda ponderación sobra; por él y por quienes le llevaron a dirigir el Instituto Luis Vives •—¡pobre Luis Vives!— hablaría luego su hermano de hábito el P. Ramírez. (Con los padres E. Guerrero y J. Iriarte en cabeza, no quedaron muy atrás, a este respecto, los jesuítas de entonces). Pero tal vez no sea ocioso recordar que aquél, docente eventual en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, fue el principal
13. Sobre la conducta real con la persona de don Ramón Menéndez Pidal, luego tantas veces llamado «el venerado maestro», véase el artículo Sobre la escuela de Menéndez Pidal que Antonio Tovar publicó en la revista La Torre, de Puerto Rico (1970-1971).
14. Más de una vez se lo oí decir a Fernando de Castro. No como director del Instituto Cajal, que nunca lo fue, sino como máximo representante de la escuela cajaliana, se creyó en la obligación de exponer al Secretario General del C.S.I.C. la penosa situación en que por falta de recursos se encontraba dicho Instituto. «Que el Cajal se nos muere, Albareda.» A lo cual éste respondió algo que en un gerente de la ciencia española en la segunda mitad del siglo xx resulta punto menos que increíble: «Qué quiere, Castro; todo en la historia se acaba alguna vez».
15. Lo cual no menoscaba los ulteriores méritos de Otero Navascués en la fundación y la organización de la Junta de Energía Nuclear.
284
agente de la escandalosa reprobación de la tesis doctoral de Julián Marías, en 1941; acto cometido tanto in odium auctoris como in odium auctoris magistrorum, los de la madrileña Facultad de Filosofía anterior a 1936.16 En Química física, Moles y los suyos fueron totalmente eliminados en favor de Foz Ga-zulla, inteligente químico y buen amigo mío, pero fanático y neurótico. A costa de olvidar su propio pasado —algo dije sobre el tema páginas atrás—-, don Pascual Galindo prevaleció resueltamente sobre José Vallejo y Antonio Tovar, ambos herederos de la naciente filología clásica del Centro de Estudios Históricos y demasiado sospechosos, por tanto, de «continuismo». Obermaier quedó oficialmente olvidado. En Barcelona, el enorme vacío creado por la ausencia de Augusto Pi y Suñer fue habitado por la incipiente y escasa fisiología de Jiménez Vargas, miembro del Opus Dei. ¿Para qué seguir? Salvo en los campos de trabajo regidos por hombres eminentes e inobjetables, como el arabismo, con la gloriosa figura de Asín Palacios en su cima, la decisión de partir desde cero o desde la más pura derecha se impuso implacablemente. Al margen del Consejo, frente a él, incluso, durante los primeros años de la posguerra, sólo Carlos Jiménez Díaz —que con poderoso y denodado empuje personal había reconstruido su Instituto de Investigaciones Médicas .en un hotelito de la calle de Granada— tuvo la valentía de reinstalar en nuestra vida científica a varios desvalidos super-
16. No se olvide que el padrino de esa tesis fue Xavier Zubiri. El desafuero quedó reparado nueve años más tarde, siendo decano de la Facultad Sánchez Cantón y padrino de la misma tesis don Juan Zara-güeta, filósofo estimable, persona bonísima y sacerdote ejemplar. Pero, por desgracia, la torpe actitud de que ese desafuero había sido consecuencia no desapareció. La Universidad española ha perdido así el magisterio directo de Julián Marías, que tan fecundo hubiese sido para ella, como lo iba a ser luego para las .varias Universidades americanas —Harvard, California, Yale, Río Piedras ê Indiana, entre otras— en que Marías ha enseñado. Y al propio Marías se le ha privado casi por completo de lo que da ese magisterio, con todo lo que por sí mismo exige —seminarios, dirección de tesis doctorales, etc.—, a quien habitual y profesionalmente lo ejerce.
285
vivientes de la etapa prebélica: Rof Carballo, Grande Covián, Barreda, alguno más.
Uñase a lo dicho el exhaustivo acabamiento de la amplia e implacable «depuración» a que desde 1937 habían sido sometidos todos los cuerpos docentes, técnicos y científicos del país: Universidades, Institutos, Escuelas especiales, Academias. Sólo la Española, por lo que a estas últimas atañe, tuvo la elegancia de no proveer hasta la muerte de los antiguos titulares —entre ellos, don Niceto Alcalá Zamora— las vacantes producidas por la nada literaria poda que la superioridad le había impuesto. Súmese a todo ello el sistema que para la selección del profesorado universitario rigió durante los doce años en que Ibáñez Martín estuvo al frente del Ministerio de Educación Nacional: exigencia de un «certificado de adhesión» a todos los opositores a cátedra y formación de los tribunales juzgadores por puro arbitrio ministerial y siempre con personas que desde un punto de vista derechista fuesen ideológicamente «seguras». Añádase el creciente deslizamiento hacia la derecha que sufrió la censura de la prensa y el libro... La honda y tenaz voluntad de lograr a toda costa un punto de partida reducible al binomio antes enunciado •—derecha más cero— impuso su ley en el gobierno oficial de la cultura española; empeño en el cual, sin los presupuestos doctrinarios de la derecha, sólo regidas por dos tácitos principios pragmáticos, uno negativo y polémico, «No necesitamos de los escritores liberales anteriores a la guerra», otro positivo y confusionario, «En la España actual, hay escritores hasta debajo de las piedras», algo colaboraron las empresas periodísticas de Juan Aparicio, con El Español como órgano supremo.17
¿Por qué todo esto? Tres motivos se aunaron, a mi modo de ver, para que las cosas fuesen así: la fuerte y pertinaz procli-
17. Muy bien recuerdo la nada suave colisión que tuve con Juan Aparicio en su despacho de Director General de Prensa —Luys Santa Marina fue testigo—, a propósito de la incorporación de Julián Marías a la España intelectual y literaria de aquellos años. Lo cual no obsta para que también yo fuese colaborador de El Español.
286
vidad de los españoles al adanismo, al gusto de comenzar algo como si en relación con lo que se hace nada se hubiese hecho o nada hubiese existido antes; 18 el sordo resentimiento cultural de la derecha española, tras tanto tiempo de inferioridad intelectual y literaria respecto de una izquierda con frecuencia excesivamente agresiva y jactanciosa; la oscura conciencia —sobre todo, cuando a las potencias del Eje comenzó a torcérseles la fortuna bélica— de que aquella situación no podía durar mucho, y como secuela una actitud operativa presidida por la consigna «Ahora que puedo».19 Pero, fuesen esas u otras las razones del suceso, la definitiva realidad es que el fracaso político-intelectual de quienes habíamos fundado Escorial, los ingenuos falangistas del ghetto al revés, se hizo cada vez más profundo y patente. Con nuevos datos, así lo irán haciendo ver las páginas ulteriores.
No fue mucho más grata mi experiencia en lo tocante a la política socioeconómica, si es que puede hablar de ella quien tan ajeno ha sido siempre al campo de la economía. Lo cierto es que ante la expresión externa y visible de lo que en ese campo estaba aconteciendo —hambre y miseria de los pobres, auge vertiginoso del «estraperlo», pura nominalidad de la «cartilla de racionamiento» para quienes tuvieran dinero o poder suficientes, enriquecimiento rápido de los favorecidos y de los nadadores a río revuelto, iniciación y sucesivo incremento dé muchas de las grandes fortunas actuales— no era posible la ceguera. Por si alguien lo encuentra oportuno, contaré un gracioso chiste que corría entre los anti-nazis de Alemania durante
18. Américo Castro nos ayudaría muy eficazmente a entender la curiosa y al parecer imposible combinación entre nuestro adanismo y el aparente tradicionalismo con que se conservan no pocas de nuestras formas de vida.
19. Contra lo que los rectores y beneficiarios de nuestra política intelectual pudieran temer entonces, y para su beneficio, aquel estado de cosas prosiguió, y en cierto modo todavía dura cuando escribo estas líneas. Lo que sí ha cambiado, y cómo, es la actitud política de nuestra intelligentzia, sobre todo en sus estratos juveniles.
287
la Segunda Guerra Mundial. Goering habla públicamente en una pequeña ciudad provinciana y clama a voz en grito contra «las plutocracias occidentales» y «los podridos tiranos plutócratas». Al terminar su discurso, se le acerca un miembro rural de las SA: «Una palabra hay que no entiendo. Dime, Hermann: ¿qué son esos Plutokraten?» Pedagogo de ocasión, Goering responde: «Muy sencillo. Son Plutokraten los que tienen tanto dinero, que su riqueza ya no les basta y quieren también el poder». A lo cual, tras rascarse la cabeza, responde así el ocasional doctrino: «Ya entendí todo... Entonces, Hermann, nosotros somos Kratopluten». ¿Cabe añadir al cuento una moraleja española? Que el lector indague su propia respuesta.
Yo sólo sé que, imitando sin pensarlo al arbitrista de El coloquio de los perros, haciéndome, por tanto, utopista de fres al cuarto, propuse por escrito y con toda seriedad dos recursos, si no salvadores, al menos paliativos. Uno contra la injusta distribución de las riquezas que entre los resquicios de nuestra miseria aquellos años comenzaban a surgir: la entrega de los permisos de importación —por entonces, una de las más rápidas y seguras fuentes para el enriquecimiento—• a las entidades docentes y benéficas, para que éstas por sí mismas los negociaran. El otro, contra la enorme, irritante desigualdad alimentaria de la época: establecer a través de las parroquias suburbanas una relación directa entre tal familia pudiente y tal-familia menesterosa, para que la primera atendiese privadamente a las necesidades de la segunda. Justicia social cristianamente entendida, no caridad, en el sentido trivial de esta palabra, veía yo en mi arbitrio; tanto más, cuanto que me quemaba el alma contemplar tanta injusticia económica tras una atroz contienda entre hermanos y dentro de una sociedad que una y. otra vez se jactaba de haber puesto sobre sí la cruz de Cristo. Sabía yo, sí, que el logro de la justicia social exige algo más que el ejercicio de la buena voluntad; pero me resistía a creer que ésta, tras el inmenso dolor colectivo de nuestra guerra, no tuviese entre los vencedores más eficacia. Puro candor mío. Berganza de mí mismo, quiero recordarlo sin ambages cuando mi vida declina. Aunque
288
la letra de este recuerdo, cómo evitarlo, haga sonreír a muchos españoles de hoy.20
Cuanto acerca de la política socioeconómica acabo de apuntar me lleva de la mano al tercero de los temas antes enunciados, la política religiosa de la posguerra; mejor dicho, a mi personal experiencia de ella. Un observador tan calificado como lúcido, el nuncio Cicognani, habló un día de la inflazione religiosa della Spagna. ¿Qué no diremos, pues, los españoles que desde el siglo, aun siendo confesionalmente católicos, hemos postulado una prudente, pero resuelta separación de la Iglesia y el Estado? Cuando tanto abundan los curas multados por predicar la honesta aplicación del Evangelio al enjuiciamiento y la resolución de los problemas civiles, sea política o económica la índole de éstos; cuando hay obispos que sólo por serlo como el último Concilio manda o sugiere se ven obligados a abandonar sin ruido su residencia hasta que los vientos les sean más favorables, dos preguntas surgen, incluso en la más roma y menos cavilosa de las mentes: ¿cómo nuestra Iglesia pudo ser tan ciega?; ¿cómo nuestro Estado pudo ser tan inconsciente? Ceguera e inconsciencia, tanto respecto de la evidente realidad histórica de estos tiempos, como respecto de la verdadera realidad social de este país.
La Iglesia. Un triunfalismo sólo comparable al de Bonifacio VIII en la Roma de 1300 o al de un inquisidor español en la España de 1600. Qué espectáculo, ver pasearse a cualquier alto dignatario eclesiástico por los despachos de los Ministerios. Un obispo-patriarca, miembro de la Junta Política de Falange.21
20. ¿Llegará un día en que los amigos de la verdad puedan conocer con cierta precisión cómo a partir de 1940 se han constituido las fortunas de los españoles económicamente más «afortunados»? Puesto que ahora no soy tan arbitrista y tan ingenuo como en 1941, me limito a la pura interrogación.
21. Años más tarde, vacilante ya respecto de la pertinencia eclesial de ese puesto, pero sin haber renunciado a él, me decía de pasada el obispo-patriarca en cuestión: «¡Política, política! Cómo será lo que lleva ese nombre, que los españoles llamamos a la suegra madre política».
289
1 9 . — DESCARGO DE CONCIENCIA
Una adulación al poder político como jamás se habrá dado en la historia de los pueblos católicos; véanse, sumo ejemplo, ciertos documentos pastorales del obispo don Jesús Mérida. Un programa para la acción intelectual en el que los menesteres más urgentes parecían ser el ataque a Unamuno y a Ortega y la respuesta censoria —tan inepta, dicho sea de paso— a ciertas afirmaciones de Zubiri. Una penetración en el ámbito de la enseñanza universitaria —la «Formación religiosa» como asignatura obligatoria— con mentalidad harto más burocrática y repetitiva que teológica y evangélica. Un silencio total ante la represión política de los vencedores y una insuficiente actitud crítica frente a las tan mal repartidas privaciones materiales de la posguerra... ¿Que esto no fue todo en la conducta de nuestra Iglesia? ¿Que entre 1940 y 1950 hubo no pocos sacerdotes ética, pastoral e intelectualmente a la altura de su deber? De acuerdo. Pero desde el nivel histórico de los días en que escribo, lo ahora dicho es, a mi juicio, lo que en primer término debe decirse.
El Estado. ¿Ha existido otro más dadivoso en sus relaciones con la Iglesia? Una anécdota personal. Durante la primavera de 1940 pasé por Roma, camino de Alemania, donde había de dar una serie de conferencias. Yanguas Messía, embajador cerca de la Santa Sede, me invitó a comer, y en la sobremesa conversamos sobre su experiencia como diplomático. No pudo ser más explícito. «En verdad —me dijo—, no acierto a saber qué diablos hago yo aquí. ¿Cuál sería el papel de un embajador de España en Francia, después de haber decretado su Gobierno la libre importación de automóviles, tejidos y vinos franceses en nuestro país? Pues, mutatis mutandis, tal es mi caso». Hablaba así, conviene subrayarlo, don José Yanguas Messía, varón a quien nadie se atrevería a tildar de jacobino o de regalista. Tal era la situación de hecho que trece años más tarde, cuando ya el régimen español iba necesitando apoyos exteriores, sería jurídicamente consagrada por el insostenible concordato de 1953.
En dos ocasiones pude comprobar personalmente la insen-
290
sibilidad de la Iglesia española de entonces ante mi manera de entender y planear su relación con el mundo de la cultura; en otra, la total carencia de voluntad del Estado para mantener frente a la Iglesia —seré reiterativo: frente a la Iglesia española de entonces— sus propios principios políticos.
Recién conclusa la guerra, el cardenal Goma me invitó a formar parte de no recuerdo bien qué junta consultiva de la Acción Católica. Acepté. La presidía don Leopoldo Eijo, y era también vocal suyo don Cirilo Tornos, el famoso abogado. Más franquista aquél, más monárquico éste, los solapados alfilerazos de su diálogo me resultaban todo menos estimulantes. Yo propuse —todavía la asignatura llamada «Formación religiosa» no había sido instaurada en la- Universidad— que, a imitación de lo que en Berlín fueron los de Romano Guardini, se diesen en las diversas Facultades cursos libres, a cargo de eclesiásticos bien calificados intelectualmente y capaces, por tanto, de mostrar a los alumnos universitarios que también el cristianismo puede ser «cosa seria» para la inteligencia. Se tomó en consideración mi propuesta, pero no se pasó de ahí, en beneficio de iniciativas que a mí me parecieron irrelevantes o improcedentes. Las reuniones acabaron aburriéndome, y pronto dejé de asistir a ellas. No por esta razón, sino por el recelo que nuestros nombres despertaban en ciertas alturas eclesiásticas, el mismo final tuvo otra generosa tentativa ulterior de mi amigo Miguel Benzo, en la cual los invitados fuimos Aranguren, Miret Magdalena y yo. Y entre uno y otro evento, no fue más feliz el éxito de una propuesta mía a don Casimiro Morcillo, cuando éste era Vicario General de la diócesis de Madrid. En el curso de una larga conversación con él, le dije más o menos lo que sigue: «Hay que ampliar, actualizar y afinar la formación de los seminaristas españoles en las materias de su curriculum tocantes al saber secular. Por otra parte, hay que romper el muro que tradicionalmente separa al sacerdote del intelectual seglar. ¿Por qué el Seminario de Madrid no propone a ciertos universitarios de calidad dar en él cursillos breves y atrayentes sobre algún tema de sus especialidades respectivas? ¿Por qué,
291
valga este claro ejemplo, no piden ustedes a Dámaso Alonso que sobre San Juan de la Cruz —poco antes había aparecido el precioso libro de Dámaso en torno a la poesía del santo— pronuncie allí un par de conferencias?» Lo mismo: vivo interés inmediato por la idea; y a continuación, nada. Como también quedaron en nada las palabras de Aranguren y las mías cuando don Casimiro, al comienzo de su gestión arzobispal en Madrid, privadamente nos pidió consejo. Estaba claro: salvo ciertos contactos personales con eclesiásticos afines a mi modo de ver las cosas, pura y exigua excepción entre los de aquellos años, en la Iglesia española yo no podía ser sino lo que fui y sigo siendo: un cristiano caviloso y exigente, al que se estima, sí, pero al que se prefiere estimar desde lejos.22
Complemento idóneo y terminante de esa varia experiencia fue la que iba a demostrarme el sometimiento del Estado a la Iglesia, cuando de cuestiones intelectuales y educacionales se trataba. Durante la discusión de la Ley de Ordenación Universitaria en la correspondiente Comisión de las Cortes Españolas, Antonio Tovar y yo, fieles a nuestras convicciones falangistas y al modo habitual de entender lo que parecía norma básica de nuestra vida civil, los puntos fundamentales de FET y de las JONS, sostuvimos actitudes poco compatibles con el modo como el presidente de la comisión, don Leopoldo Eijo, entendía entonces «los derechos de la Iglesia». Los miembros de la tal Comi-
22. Entre los «contactos personales» a que acabo de aludir ocupan lugar muy destacado los que a instancias su Rector, don Antonio Rodilla, sostuve antaño con el Seminario de Valencia. Todavía no se ha hecho justicia a la importante obra de renovación y melioración de ese Rector en ese Seminario; me atrevería incluso a decir que en lugar de hacérsele justicia se le ha hecho injusticia. La idea de una actividad didáctica e incitadora de los seglares en los Seminarios diocesanos no era nueva en mí. Entre 1935 y 1936 quedó planeado, también en el de Valencia, un curso sobre «Psicología médica para sacerdotes», que habíamos de dar López Ibor, Marco Merenciano y yo. La guerra civil aventó el proyecto. Algo debo añadir: que para un conferenciante seglar, pocas cosas tan gratas como la avidez con que un público de seminaristas escucha y recoge sus palabras.
292
sión estaban casi íntegramente con nosotros. Pues bien: la víspera de votar el artículo en litigio, don Leopoldo hizo una visita al Pardo, y al día siguiente Tovar y yo éramos urgentemente llamados por Arrese a la Secretaría General del Movimiento, donde recibimos la orden de retirar sin demora nuestra enmienda. Antonio y yo dejamos las Cortes, a las que como Consejeros Nacionales del Movimiento pertenecíamos ex officio. A instancias muy reiteradas de amigos comunes, muchos meses después volvimos a ellas. Mal hecho. Pese a nuestra estrecha amistad y a nuestra entera solidaridad con Dionisio Ridruejo, no tuvimos su gallardía, cuando en 1942 regresó de la División Azul. Lo repetiré: mal hecho.
El curso de la vida política del país nos mantenía unidos y concordes —-nos unía subjetivamente el paulatino hundimiento de nuestras ilusiones falangistas; nos vinculaba objetivamente el sucesivo fracaso de nuestros proyectos para configurar el presente y el futuro de España— a casi todos los integrantes del ghetto al revés de Burgos y a los que con idéntico espíritu luego se juntaron con nosotros. Las vicisitudes de nuestras respectivas biografías, en cambio, nos fueron separando. Cuando andaba preparando mi libro La generación del Noventa y ocho '—1943 a 1944—, por fuerza tenía yo que sentir mío, «nuestro», el texto de una de las estrofas de Antonio Machado que para ese empeño hube de releer y copiar:
Mas cada cual el rumbo siguió de su locura: agilitó su brazo, acreditó su brío, dejó como un espejo bruñida la armadura y dijo: «El hoy es malo, pero el mañana es mío»;
aún cuando nuestra obra diste mucho de ser comparable con la de Antonio Machado y sus conmilitones, y aun cuando —salvo en lo relativo a nuestras personales criaturas intelectuales o literarias-— nunca hayamos sentido que el mañana de aquel hoy nos perteneciera. Bueno: en esto, como ellos.23
23. Dionisio estuvo en Rusia con la División Azul, rompió a su
293
Vaya una afirmación por delante: de ningún modo puedo, ni debo, ni quiero quejarme de lo que en tanto que persona individual yo he recibido de la sociedad española. En la línea vital por mí elegida, España me ha dado todo cuanto podía darme. Quede esto bien claro. Muy lejos, pues, de la formulación de un cahier de doléances resentido o denunciador, pero sí con el propósito de mostrar con hechos concretos cuál era mi verdadera situación dentro de la España oficial entre 1940 y 1950, cuando yo era falangista en activo y miembro del Consejo Nacional del Movimiento, contaré, mezclando inevitablemente temas y tiempos, algunos de los eventos de mi vida privada más directamente relacionados con la vida pública del país.
Mi paso por la Residencia de Estudiantes. Durante el verano de 1940 fue instalado en las caballerizas del Palacio de la Magdalena, de Santander, un albergue para mandos del SEU, unos treinta muchachos de toda España. Conviviendo con ellos, les di un cursillo sobre la cultura española contemporánea; dentro de mi producción intelectual, un conjunto de ideas
vuelta con el Movimiento, conoció la deportación interior —Ronda, San Andrés de Llavaneras—, tuvo la fortuna de vivir como corresponsal de prensa en Roma, la ciudad que, con Segovia, él más amó, y se preparó para la nueva, entre ilusionada y melancólica etapa que para todos nosotros iba a iniciarse en 1951. Tras su fugaz intervención en la política activa, Antonio Tovar encerró en Salamanca su joven magisterio y creó allí una magnífica escuela de filología clásica. Luis Rosales siguió en Escorial hasta la muerte de la revista, fracasó en su aventura periodística de Vida Española y trabajó mucho en archivos y bibliotecas, a la vez que en él iban madurando las ideas y las formas de La casa encendida. Luis Felipe Vi vaneo hizo muy buena poesía y alguna arquitectura. Gonzalo Torrente paseó su docencia por esos Institutos de Dios y fue ascendiendo literariamente hacia las cimas de su Don Juan y su Saga-fuga. Menos despegado del sistema que nosotros, Javier Conde, después de haber ganado su cátedra, se hizo diplomático y fue nombrado director del Instituto de Estudios Políticos. Rodrigo Uría, también catedrático, inició en Madrid su práctica forense. Pepe Escassi y Pepe Caballero, cada uno a su modo, siguieron caminando por los respectivos caminos de su arte. Y así los demás.
294
situado entre las que expuso la serie de folletones «Tres generaciones y su destino» y las contenidas en el manojo de libros a que luego daría unidad editorial el título España como problema. El éxito de esas lecciones fue, como acaso dijera José Pía, apreciable; y Pedro Gamero, que tuvo pronta noticia de él, pensó que yo podría ser un buen director de la Residencia de Estudiantes de la calle del Pinar. De ésta, hospital durante la guerra civil, se había incautado por las buenas un señor procedente del carlismo. El hombre se instaló como un pacha en el hotelito de la dirección y convirtió en una especie de pensión barata la casa por donde habían pasado Unamuno y Bergson, Ortega y Ors, Einstein y Juan Ramón Jiménez. Pese a las gestiones de Gamero y a las promesas de Ibáñez Martín, era tan grande mi «poder» que ni siquiera conseguí desalojarle de una vivienda tan sin derecho ocupada. Dirigí la Residencia, pues, yendo a ella como va un oficinista a su oficina; y sin desconocer los grandes escollos que el empeño presentaba, me propuse configurarla vertiendo en un odre nuevo cuanto del espléndido vino viejo de aquella casa me fuese posible recoger.24 Todo inútil. La prisa del Consejo de Investigaciones, y del Opus Dei tras él, por adueñarse del terreno en que se levantaban la Residencia de Estudiantes y el Instituto Rockefeller, la edificación del Colegio Mayor Ximénez de Cisneros en la Ciudad Universitaria y mi creciente e irrevocable apartamiento de la política educativa e intelectual de Ibáñez Martín, me movieron, ac-
24. Este propósito mío había de darme algún tiempo después una viva y delicada satisfacción moral. Bien avanzada la Segunda Guerra Mundial, Natalia —hija de Alberto Jiménez Fraud, casada con un marino inglés y de paso por España para ver a su marido en no sé qué puerto— me visitó en nombre de su padre y de toda su familia para agradecerme lo que yo había comenzado a hacer en la Residencia y las gestiones en cuya virtud ellos habían podido recuperar algo de lo que aquí se vieron obligados a abandonar. Conste también en estas líneas mi gratitud a doña Carmen de Acha, superintendente de la Residencia de Señoritas de María de Maeztu y devotísima de ésta, que tanto me ayudó en la entonces tan difícil tarea de alimentar decorosamente a los pupilos de la calle del Pinar.
295
tuando de consuno, a dejar el puesto y marcharme a casa. Creo que hasta fui director nominal del mencionado Colegio Mayor; director efectivo no quise serlo nunca. Balance final de mi paso por la Residencia dé Estudiantes: fracaso y retirada.
Dirección del Instituto Nacional del Libro Español. Creado éste en virtud del decreto que Joaquín Calvo Sotelo, Matons y yo habíamos confeccionado en Burgos, pasó algún tiempo antes de que se intentase darle realidad efectiva. Fue ésta obra de Manuel Torres López, Delegado Nacional de Propaganda —o de Cultura Popular; no recuerdo bien el nombre del cargo—• durante algunos meses. Me pidió Torres López que fuese el primer director del recién nacido INLE; yo me negué, porque me urgía el propósito de consagrarme íntegramente a mi actividad universitaria; él me replicó afirmando la posibilidad de hacer compatibles una y otra cosa; y de tal manera insistió, y era entonces tan grande mi necesidad de completar el desmedrado montante de mis ingresos, que terminé aceptando. Acto seguido, recibí el oportuno nombramiento; y cuando me disponía a salir de mi casa para la toma de posesión, un aviso urgente de Torres López me comunicaba que ese nombramiento mío había quedado sin efecto. Todo era muy sencillo. Miguel Primo de Rivera tuvo noticia de que iba a cubrirse la dirección del INLE, y aun sabiendo que a mí se me había designado para ocuparla, exigió —exigió, sí— que el titular del cargo fuese su amigo Julián Pemartín. Así aconteció, naturalmente. El pobre Torres López quedó consternado; yo, en cambio, sentí que me .quitaban un peso de encima. Bajo mi desvalida camisa azul, mi.persona iba ganando libertad.25
25. Poco tiempo antes, Torres López me llamó para pedirme consejo. Había propuesto a Antonio Luna, el catedrático de Derecho Internacional, para la jefatura de los servicios de Radio, y un bellaco denunció al candidato como masón. La denuncia, cuya falsedad constaba a Torres López, llegó a las alturas y estaba a punto de producir efectos. Lealmente le dije mi opinión: su deber era solidarizarse con Luna hasta las últimas consecuencias. Por fortuna, la verdad se impuso: el Antonio Luna masón era otra persona. Debo añadir que algo quedó, en bien
256
A nuestra guerra civil, ¿era o no era lícito llamarla «Cruzada»? Entre 1939 y 1942, la expresión «nuestra Cruzada» se había hecho tópica entre los más fieles al franquismo. ¡Qué suave y orgulloso regusto en el paladar del alma, sentirse egregio paladín o simple mesnadero de una empresa histórica a la vez heroica y santa! En nombre de la verdad —el carácter esencialmente civil de nuestra guerra, aunque para muchos de sus agonistas existiese en ella un importante ingrediente religioso—, en nombre de la honestidad —los tan silenciados y tan injustificables crímenes de nuestra retaguardia; la nada cristiana realidad social subsiguiente a la victoria-— y en nombre de la llaneza —el quijotesco mandamiento de no hinchar la garganta hablando de uno mismo—, había que poner las cosas en su sitio. Breve y anónimamente, así lo hizo Dionisio en las páginas de Escorial (1941). Poco más tarde, ya en 1942, Arriba España de Pamplona respondía con un desaforado artículo editorial («Nuestro 68 editorial contra los intelectuales y el 98» era su significativo título) a esas sobrias y precisas líneas. Como Dionisio no podía replicar, estaba en Rusia, yo me creí en el deber de salir en defensa de mi amigo y de lo que a tal respecto creía y sigo creyendo ser la pura verdad; lo cual determinó que el mencionado diario, id est, Fermín Yzurdiaga, lanzase contra mí toda la potencia agresiva de sus linotipias. Artero maritenia-no, traidor a las palabras del Caudillo, sujeto perteneciente a una familia políticamente sospechosa...; todo esto y mucho más era mi peligrosa persona. La intención no podía ser más clara: quitarme ,de en medio, como por otras razones poco después iba a hacerse con Gerardo Salvador Merino. Sinceramente confieso que durante algunos días temí ser amablemente catapultado hacia algún lugar lejano y solitario. No fue así, por fortuna, y acaso una espontánea gestión personal de Pilar Primo de Rivera ayudase a la inocua resolución del trance; pero entre bastidores, y en lo tocante a sus causas, éste iba a revelarme
del INLE, de mi fugacísimo y sólo nominal paso por la dirección de éste: la presencia de Antonio Macipe en su secretaría.
297
una maquiavélica y poco sospechable complicación. Informes dignos de todo crédito me hicieron saber que el instigador oculto de esa incivil reacción de Yzurdiaga —hombre que poco antes me había escrito: «He vuelto a la predicación con clamor»— fue Rafael Sánchez Mazas. No, no he usado a "humo de pajas el adjetivo «maquiavélico». Pocos días antes del polémico exabrupto de Arriba España, y durante una cena en el Hotel Ritz, a la que «para hablar a solas» él me había invitado, pude escuchar de sus labios, dirigidas a mí, las más desmesuradas alabanzas que, muerto José Antonio, haya escuchado falangista alguno. La tierra se tragará los oídos que esa noche oyeron, como ya se ha tragado la lengua que esa noche habló. Sicut nubes, velut umbrae han pasado aquellas palabras. Pero, .por mi fe, así fueron.
Más pequeños sucesos; más pequeños descalabros y más vejacioncillas de carácter personal. Como tantos otros falangistas de procedencia «dudosa», fui. sometido a la depuración de los cuadros del Movimiento que ordenó el purísimo y purificador José Luis de Arrese. Juez instructor de mi posible expediente había de ser el fanático buen hombre y olvidado catedrático de Filosofía Juan Francisco Yela (por favor, no se le confunda con el en todo sentido eminente catedrático Mariano Yela). Naturalmente, no hice el menor caso de la requisitoria. ítem más. Cuando dejé la Editora Nacional y voluntariamente salí de las Cortes, mi situación económica, nunca muy boyante, quedó considerablemente quebrantada; sólo de mi sueldo como catedrático y de la exigua retribución de mis colaboraciones periodísticas disponía para la subsistencia familiar. Por primera vez en mi vida, me vi obligado a pedir algo para mí; y puesto que era amigo mío el Director General de Previsión, • Buenaventura Castro Rial, y en el nombramiento del jefe supremo de la Obra Nacional del 18 de Julio, Alfonso de la Fuente Chaos, yo había intervenido muy directa y decisivamente, a ellos me dirigí, proponiéndoles la creación de un servicio de información médico-sociológica e histórico-médica er la referida Obra. La acogida a mi petición fue excelente; un almuerzo en Hor-
298
cher convocado por Castro Rial tuvo como marco gastronómico; pero de la respuesta a ella, nunca más se supo.26 Una nota más en esta desordenada serie de chirridos autobiográficos: la relativa a la suerte de mi casa paterna. Cerrada cuando mi padre la dejó, camino de Sueca, fue metódica y minuciosamente saqueada por los «nacionales» del pueblo tan pronto como el avance del ejército franquista hacia el Mediterráneo puso la localidad entera en sus manos. Ni un retrato, ni un libro, ni un objeto entrañable de nuestro mundo familiar, para qué hablar de muebles o de cuadros, hemos podido conservar mis hermanos y yo. Doloroso, punzante, el suceso era como otra invitación, simbólica por una de sus caras, realísima por la opuesta, a buscar en mi vida de español un camino que personalmente trascendiese el odio, las banderías, la sangre y el pillaje de nuestra guerra civil. Sólo desasido recuerdo, puro recuerdo alma adentro podía ser mi pasado remoto; sólo proyecto insolidario con su presente político, puesto que por sus dos lados éste me rechazaba, debía ser mi futuro más propio.
26. No será ocioso recordar aquí cómo Alfonso de la Fuente vino a ser nombrado director de la Obra Nacional del 18 de Julio. Mi excelente amigo Gerardo Salvador Merino, Delegado Nacional de Sindicatos, me pidió que me encargase de fundar y dirigir la institución de asistencia médica que con el nombre antes mencionado él pensaba crear. Invocando una bien patente realidad, mi alejamiento y mi desconocimiento de esos problemas, rechacé el ofrecimiento. «¿Por qué —le sugerí— no acudes a una personalidad clínica de gran relieve, Carlos Jiménez Díaz, por ejemplo?» «Porque temo al personalismo de las grandes figuras», me respondió. Comprendí sus temores, pensé' unos momentos y entrevi una posible solución. Le dije: «Hace unos días, en un acto falangista de la Facultad de Medicina, he oído hablar a un auxiliar de Patología Quirúrgica, a quien no conozco. Sólo sé que se llama Alfonso de la Fuente y que se expresa con facilidad y entusiasmo. Tal vez él pueda servirte». Así llegó Alfonso de la Fuente a su primer cargo médico-social. Y así me vi yo en la situación de tener que aceptar, para salir del mal paso, un puesto administrativo a mil leguas de mi competencia y mis aficiones: la Secretaría del Consejo General de Colegios Médicos, cuando Carlos González Bueno era su presidente. Pocos meses pude resistir este trabajo, tan alienante para mí.
299
Debía ser; aún tardaría varios años en serlo. Por el momento, un propósito: no volver a pisar la tierra en que nací, aunque en ella, bajo el agrio rostro de esa dual pasión fratricida y rapaz, quedasen hombres a quienes yo podía seguir llamando amigos.
Vaya, no todo fueron honorcillos de relumbrón y chirridos disonantes en el curso de mi vida política. Seguramente movida por quienes entonces manejaban los hilos rectores del Hospital General, la Facultad de Medicina me nombró vocal representante suyo en dos tribunales de oposiciones. Tuve así, por una parte, la satisfacción de preparar a Carlos Jiménez Díaz la pequeña apoteosis a que le hacía merecedor un insólito gesto suyo: convertirse en opositor a una simple jefatura de sala, desde la plenitud de su prestigio, sólo para acrecentar las posibilidades de su docencia. Logré adquirir, por otra, la agridulce certidumbre de que la objetividad y la justicia no eran del todo imposibles en la provisión de los puestos universitarios y técnicos, pese a la cómoda «predestinación política» entonces habitual. Se trataba de cubrir dos vacantes, correspondientes a las dos jefaturas de los servicios psiquiátricos del antes mencionado hospital. Tres eran los aspirantes: López Ibor, un Dr. A., protegido por falangistas muy poderosos, y un Dr. B., auspiciado por los mandarines de la derecha católica. Terminados los ejercicios de la oposición, se acordó por unanimidad proponer a López Ibor para una de las plazas y se discutió lo que debía hacerse con la segunda. Ni a mi juicio, ni al de Jesús Ercilla, que tanto me ayudó a que las cosas fuesen como fueron, merecían ser propuestos el Dr. A. y el Dr. B.; pero en el conjunto del tribunal nosotros dos éramos minoría. Tuve entonces una idea salvadora. «Titulares de estas plazas —dije a mis colegas— han sido Sanchís Banús, Lafora y Villaverde. ¿Están ustedes dispuestos a que se diga que la victoria de 1939 ha servido para que esos tres neuropsiquia-tras sean sustituidos por el Dr. A. o por el Dr. B.?» El argumento fue convincente, y sirvió para que Lafora pudiese encontrar libre y disponible su antigua plaza hospitalaria, cuando
300
más tarde regresó a España. Naturalmente, ya no volví a representar a la Facultad de Medicina en ningún tribunal.27
Párrafo aparte merece, en este orden de cosas, la historia de la incorporación de Zubiri a la vida intelectual de la España posbélica. Poco después de conclusa la guerra civil pude cumplir un viejo y vivo deseo mío: conocer y tratar a Xavier Zubiri. Miguel Ortega y Javier Conde me lo presentaron en el desaparecido Hotel Roma, de la Gran Vía, y ese día nació una relación amistosa que en dos básicos órdenes de mi vida, el intelectual y el afectivo, iba a ser para mí rigurosamente decisiva. En el orden intelectual, porque al magisterio de Zubiri —triple magisterio: sus escritos, sus lecciones, nuestra frecuente conversación privada— debo mucho de lo poco que actualmente soy. En el orden afectivo, porque su amistad siempre me ha permitido encontrar en él todo lo que en él yo he buscado, compañía, consejo, ayuda y, cuando éste ha sido necesario, consuelo. Pero lo que ahora me importa es otra cosa; a saber, lo que real y objetivamente significaba para el país entero esa reincorporación de Xavier Zubiri a la vida española. ¿Bastará recordar que ya entonces era la suya —di-ciéndolo así, nadie, creo, podrá discutir mi aserto— una de las tres primeras cabezas europeas? Pues véase cómo la España oficial acogió a la persona en que tal cabeza tenía y tiene el supuesto de sus actos.
Cumpliendo disciplinadamente lo que él consideraba su deber, Zubiri pasó de la Universidad de Madrid a la de Barcelona. Tres cursos completos profesó allí, y todavía perdura en Barcelona la huella de su magisterio; pero el clima de la ciudad no le era favorable, y durante el verano de 1942 hubo de trasladar su residencia a Madrid. ¿Podría lograrse que para
27. Peor fortuna tuvieron las varias y empeñadas gestiones que Jiménez Díaz y yo hicimos en favor de López Ibor, opositor, frente a Vallejo Nájera, a la cátedra de Psiquiatría de Madrid, y las también empeñadas y varias que en pro del mismo López Ibor yo llevé a cabo, cuando fue deportado, con varios más, por haber firmado un documento monárquico.
301
la cultura española fuese fructífera esta circunstancia? A ello nos lanzamos Javier Conde y yo, con el resultado siguiente: actitud evasivo-negativa de Ibáñez Martín a dos peticiones mías consecutivas, que se ofreciera a Zubiri su reingreso en la cátedra de que desde 1926 era propietario y titular, la de Historia de la Filosofía en la Universidad hasta poco antes llamada Central, y que se utilizase su inmenso saber en el Instituto de Filosofía del naciente Consejo Superior de Investigaciones Científicas; invencible resistencia administrativa a su posible traslado en comisión de servicios a la Dirección General de Relaciones Culturales, como asesor intelectual de ésta. Conclusión: una de las tres primeras cabezas de Europa no fue considerada digna de ayuda por parte de la España oficial de 1942. A mi profunda satisfacción de haber logrado para Escorial tres de sus mejores ensayos filosóficos, se unía ahora la penosa, doblemente penosa decepción de ver en total desvalimiento económico a un amigo tan eminente como entrañable y de advertir, a través de un suceso máximamente significativo, cuál era la real disposición de la España de la Victoria —la que escribía «Tercer Año Triunfal» en sus documentos oficiales— ante el problema de su cultura. Zubiri se despidió para siempre de la Universidad española como a un verdadero filósofo corresponde: cargado de razón.
Pasados los primerísimos años de esa década, y en medio de la sucesión de ilusiones, zozobras, temores, reajustes y nuevas seguridades que las incidencias de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo, la vida de la sociedad española mostró entre 1940 y 1950, más o menos visibles según zonas y casos, tres rasgos principales: enfatismo y mesianismo como hábitos o convenciones oficiales; crispado aferramiento —aferramiento numantino, si hubiera sido necesario— a los puestos de mando emergentes de la guerra; creciente desmitificación respecto de las frases y los ideales en que el primero de estos tres rasgos tenía su contenido. Cuanto antes dije acerca de la represión posbélica y de las determinaciones socioeconómica, intelectual y religiosa de la acción política, ¿qué, sino una des-
302
mitificación agria, melancólica o racionalizada podía engendrar en las almas? Varias importantísimas creaciones de ese abigarrado y desigual período de nuestra historia literaria, La familia de Pascual Duarle (1942), Hijos de la ira (1944), Nada (1944) e Historia de una escalera (compuesta entre 1945 y 1946), únicamente dentro de ese contexto son explicables. Yo mismo escribí en 1948 que sólo pudiendo ser irónicos frente a lo accesorio —cuánto no lo era entonces— podíamos muchos ser fieles a lo esencial. Pero tal vez sean dos pequeñas y complementarias anécdotas la mejor prueba de lo que ahora digo. Una tuvo como protagonista a un vehemente y desenvuelto secuaz de la Falange, Ismael Herraiz. Siendo éste director de Arriba, recibió la visita de un periodista extranjero aficionado a las cosas de España. «¿Me quiere usted decir cómo debo entender eso de la unidad de destino en lo universal?», le preguntó el visitante. E Ismael Herraiz añadía, narrando el suceso: «Yo le dije que una necesidad urgente me obligaba a salir un momento. Cuando volví, ya se le había pasado». De la segunda fue personaje principal una señora de Albacete. Di yo allí una conferencia, y a su término nos reunimos doce o catorce personas en una cena presidida por el Gobernador. Durante la sobremesa se planteó como pasatiempo este socorrido tema: cuál había sido para cada uno de los" presentes el día más feliz de su vida. «Falta su respuesta», dijo el Gobernador a la dama en cuestión. Esta, que procedía de una distinguida familia liberal, pensó un momento y respondió: «¿El día más feliz de mi vida? El 30 de marzo de 1939». «Díganos por qué», siguió inquiriendo el poncio. A lo cual la interrogada, con una presencia de ánimo punto menos que cidiana, replicó: «Porque ya se habían ido los unos y aún no habían entrado los otros». Una radical e imposible utopía española surgió así, orlada por la sorpresa y el silencio, en el aire cuasiquijotesco de Albacete.
He contado lo que en aquel mundo yo recuerdo haber visto y oído; debo contar ahora lo que dentro de él, bajo todas esas vicisitudes políticas y parapolíticas, iba sintiendo y pen-
303
sando —iba siendo— la persona que como suyas las vivió; yo mismo. Mas no debo hacerlo sin reiterar con toda energía algo ya dicho: que nadie debe ver en mis palabras la expresión de un descontento personal, y menos el eco de un resentimiento. En primer término, porque las desilusiones y los fracasos pertenecientes a mi vida política me sirvieron en definitiva para cumplir en mi persona el famoso mandamiento pindárico-fich-teano que dice: «Llega a ser el que eres». Más claro: el que auténticamente eres, por debajo de aquello que en cada momento parezcas ser. En segundo lugar, porque la sociedad española me ha dado todo cuanto en la línea de mi vocación y mi profesión podía darme. Sentado lo cual, seguiré mi camino.
En lo concerniente al destino de mi patria, yo era —incluso después de la formal ruptura de Dionisio con el sistema, a su regreso de la División Azul—- un falangista cuya esperanza se hallaba gravemente herida, pero no enteramente muerta. Examino al hombre que entonces fui, y en el nervio de mi conducta como español creo descubrir, mejor o peor cumplidos, varios principios rectores. «Frente al proceder de tantos de tus compatriotas, para los cuales sus amigos son los mejores, tú, mirando a la vez tu bien y tu gusto, debes procurar que los mejores sean tus amigos.» Por suerte mía, muchos de los mejores de España han sido amigos míos, y me atrevo a pensar que mi constante actitud personal ante la cultura española y sus principales agonistas •—actitud compartida, conste otra vez, por todos los componentes del ghetto al revés— no habrá sido indiferente a la génesis de tal hecho.28
28. Nombrando sólo unos cuantos entre quienes me exceden en edad o legítimamente les representan, déjeseme blasonar de mi amistad con Menéndez Pidal, Azorín, Asín Palacios, Gómez Moreno, los descendientes de Unamuno y los deudos de Baroja, Ortega, Marañón, Ors, Zaragüeta, Hernando, Américo Castro, Ramón Carande, Sánchez Albornoz (hasta que él se empecinó en romper conmigo), Rey Pastor, Julio Palacios, Jiménez de Asúa, Caries Riba, José Puche, Xavier Zubiri, Dámaso Alonso, Fernando de Castro, Gerardo Diego, Pemán, Carlos Jiménez Díaz, Plácido G. Duarte, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti,
304
Otra autoconsigna. Dicen que dijo Aristóteles, en griego, por supuesto, Amicus Plato, sed magis árnica ventas. ¡Bravo! Pero frente a la leve y cortés agresividad latente en esas palabras, yo me he propuesto y he propuesto a los demás una norma de comportamiento matizadamente distinta de la aristotélica: Árnica veritas, sed etiam amicus Plato. Si Platón u otro cualquiera no son bellacos y son amigos míos, ¿por qué algo que sea o me parezca ser un error suyo ha de hacer vidriosa nuestra mutua amistad? Máxima que encierra toda una doctrina acerca de la relación personal y social con el discrepante, sea yo mismo, sea el otro o seamos los dos quienes con el error propio hayamos dado lugar a la discrepancia de que se trate. ¿Sería posible la convivencia civil, si el trato con un Platón equivocado exigiera echarle constantemente en cara las posibles o reales equivocaciones en que haya incurrido? Al lado de estos principios prácticos o prudenciales, otro, más bien desidera-
Emilio García Gómez, Rafael Lapesa... «Tengo por cierto •—escribía yo a Luis Rosales, cuando éste cumplió sus sesenta años— que en ningún otro de los grupos intelectuales y literarios de España, desde que de ellos hay memoria suficiente, ha operado con tan deliberada, constante y encendida pasión la necesidad de valorar y juntar estos dos linajes de españoles: los excelentes y los benevolentes. La paz y la libertad han permitido a las generaciones, los grupos y los individuos anteriores a nosotros el gusto de afirmarse polémicamente frente a los más viejos y frente a los más jóvenes. No lo hemos tenido nosotros y no hemos querido tenerlo, aunque para esa lid distemos mucho de ser mancos, porque nacimos a la vida histórica viendo a nuestro alrededor mares de sangre derramada, sangre en cuyo derramamiento nunca quisimos tener parte, y este dolor enorme se nos metió dentro del pecho y exigió de nosotros, para poder ir viviendo a la altura de nuestro corazón, esa existencia caminante y estimadora hacia los excelentes y los benevolentes, aunque su modo de entender la excelencia y la benevolencia no fuese el nuestro. Tú has sido tú, siendo Luis Rosales, y así Dionisio, Antonio, Luis Felipe, Gonzalo y los demás; pero nosotros hemos sido en nuestra patria nosotros, siendo de continuo, hasta cuando parecíamos olvidarlo, peregrinos de la vida concorde, pontoneros de la vida plural, pregoneros de toda vida valiosa... Algo hemos hecho, sí, para que no se rompiese la continuidad de la cultura española...»
305
2 0 . — DESCARGO BE COMCIMtOA
tivo, siguió operando en mi alma hasta bien entrado el segundo lustro de la década a que me estoy refiriendo: «No es posible que tanto sacrificio, tanto heroísmo y tanto dolor como por ambas partes contendientes hubo en nuestra guerra civil, queden sin fruto perfectivo en el curso de la vida española». Lo cual requiere una sucinta, pero bien precisa explicación.
Alguien dirá: «La matrícula de los automóviles, la renta per capita, el consumo de carne, el censo de los estudiantes universitarios, la producción de acero y el número de hoteles han pasado en España de tal cifra a tal otra cifra entre 1940 y 1970. Todo esto, ¿no es acaso fruto sabroso de ese heroísmo y compensación holgada de tal sacrificio y tal dolor?» A lo cual responderé diciendo muchas cosas; por lo menos, éstas: que el progreso material es, sí, condición necesaria para la perfección del hombre, pero de ningún modo puede ser condición suficiente de ella; que entre 1900 y 1930 no fue menor nuestro progreso material, relativamente a lo que entonces era la vida del mundo, y fue mayor nuestro progreso intelectual, todo lo cual no evitó la enorme catástrofe del quinquenio 1934-1939; que aunque esa perfección requiera, desde luego, cierto progreso material, sólo gana su verdadera formalidad cuando lleva consigo, hechas hábitos de la vida colectiva, la libertad civil, la calidad intelectual y ética, la pacífica convivencia con el discrepante, la eficacia administrativa, la capacidad técnica. Lo cual me hacía preguntarme en los senos de mi intimidad: respecto de tan inexcusables exigencias de la perfección humana, ¿puede una persona honesta afirmar que el heroísmo, el sacrificio y el dolor de la guerra civil hayan tenido fruto condigno y compensación suficiente en la España que veo? La respuesta negativa se me imponía con fuerza; pero, aunque gravemente herida, mi esperanza falangista no estaba enteramente muerta. ¿Por qué? ¿Cómo?
Entre 1939 y 1943, tres fueron los únicos soportes de esa maltrecha esperanza mía: un puñadito de hombres, un evento histórico y una posibilidad psicosocial. Un puñadito de hombres. Apurando al máximo, dos hombres, los dos en quienes
306
culminaron —y, muertas ya, siguen culminando— las posibilidades políticas de la Falange ulterior a nuestra guerra civil: Dionisio Ridruejo y Gerardo Salvador Merino. Un evento histórico: la Segunda Guerra Mundial. Una posibilidad psicoso-cial: la capacidad vital de nuestro pueblo, si se acertaba a educarle en la verdad y con el ejemplo.
Indotado para la acción de gobierno, el Dionisio político irradiaba poder de .convocatoria y lucidez imaginativa y pro-yectiva. Menos brillante y menos creador, el político Gerardo encarnaba en su persona una- óptima capacidad para el mando y la organización. Y, por fortuna, los dos se entendían y estimaban entre sí. Verdad es que no era cosa fácil no entenderse con Dionisio., A raíz de la guerra, Gerardo Salvador Merino, eficaz Jefe Provincial en La Coruña y brillante partícipe en la osada aventura naval del «Castillo de Olite», fue nombrado Delegado Nacional de Sindicatos. Muchos, yo entre ellos, vimos en ese nombramiento el comienzo de una carrera política de gran alcance. Era Gerardo hombre inteligente, bien formado como jurista, sensible sin aspavientos al valor de cuanto encierra la palabra «cultura», fuerte, flexible y astuto en el ejercicio del poder y —aunque procedente de la burguesía rural— muy consciente del papel del proletariado en la dinámica política de nuestro tiempo y muy resuelto a democratizar rápida y auténticamente la Organización Sindical; no será vano consignar a este respecto que Ramón Tamames le recuerda como hombre capaz de canalizar «la actitud reivindicatoría de los. sindicatos». Demasiadas cosas para no concitar en torno a su persona la envidia de los ambiciosos sin talento y el temor de los instalados con privilegio. Había que hundirle, y así sucedió en 1942. Con el pretexto de que allá por sus veinte años tuvo un fugaz contacto con cierta logia masónica, fue depuesto ab trato de todos sus cargos, expulsado del escalafón de Notarías y confinado en no recuerdo qué pueblo de la provincia de Gerona.29 Con Germán Alvarez de Sotomayor, An-
29. He oído que hasta se habló de ejecutarle. Al cabo de los años consiguió reingresar en el escalafón a que pertenecía, y desde la notaría
307
tonio Rodríguez Gimeno, Angel Zorrilla; Rodrigo Uría y Javier Conde —Dionisio, que tan decisivamente hubiera podido intervenir junto a nosotros, estaba entonces en la División Azul— hice cuanto me fue posible por evitar tan flagrante injusticia y tan enorme dislate. Todo inútil. La Falange perdió uno de sus mejores hombres y yo vi quebrarse uno de los más firmes puntales de mis esperanzas como falangista.
Muy estrechamente vinculada a mi amistad con Gerardo Salvador Merino se halló la confección del librito Los valores morales del Nacionalsindicalismo. El año 1941 organizó Gerardo un Congreso Sindical y me pidió que dentro de éste pronunciase yo una conferencia. Tema de ella fue el mismo en que tuvo su título el librito en cuestión, cuyo texto resultó de elaborar ampliamente el guión de mi perorata.30 Ahí, a la vista de mis ojos, está ahora; con las palabras de su portada —«valores morales»—, tan reveladoras de la aquiescente disposición de José Antonio ante la «filosofía de los valores», vigente y famosa en su mocedad, y tan demostrativas del respeto con que, pese a una actitud mental ya trans-scheleriana, al menos en lo tocante al pensamiento ético, yo seguía acogiendo las tópicas fórmulas del falangismo más ortodoxo; con tesis que aunque de otro modo entendidas todavía confieso —la autonomía de la Iglesia y el Estado y la consiguiente independencia entre una y otro; la doctrina, tan liberal en su fondo, implícita en el «conviene que haya herejías», oportet haereses esse, del catolicismo paulino; la dura crítica de la «alianza en
de Sardañola no tardó en ocupar un puesto importante en el mundo de la economía catalana; fehaciente demostración de que no era vana alusión nuestra confianza en su posible carrera política. En pleno vigor y en pleno triunfo se lo ha llevado la muerte.
30. A ese texto añadí varios artículos ya publicados, pero coherentes con el tema: «Diálogo sobre el heroísmo y la envidia» (1938), «El sentido religioso de las nuevas generaciones» (1940), «Catolicismo e historia» (1940), «Sobre el retorno de la creencia» (1940) y «Oportet haereses esse» (1941). El tomito resultante fue publicado en la Editora Nacional en abril de 1941.
308
tre el Trono y el Altar» y de la «democracia cristiana» como fórmulas para la realización político-social del cristianismo; la explícita denuncia de la «falta de crítica y el diálogo» en aquella España; la vehemente e impaciente exigencia de «incorporar al pueblo» mediante una profunda revolución en las estructuras económicas; el vigoroso y reiterado llamamiento a los católicos no falangistas hacia el cumplimiento de esta serie de tareas—; pero, a la vez, con posiciones y pensamientos de que ahora me hallo muy lejos: el totalitarismo, aunque éste llegara a postular expresamente el oportet haereses esse y actuase en consecuencia; mi denodado y vano esfuerzo intelectual por encontrar para la consabida fórmula falangista —«incorporar el sentido católico a la reconstrucción nacional»— una interpretación resueltamente no integrista y religiosa y políticamente satisfactoria. Como irrecusable e inequívoco testimonio de un hombre que en buena parte ya no soy y en buena parte sigo siendo, ahí están, sí, esas páginas de Los valores morales del Nacionalsindicalismo. Veo en ellas errores e ingenuidades, mil y un asertos que la realidad misma y mi propia mente iban a hacerme revisar; veo un ánimo convulsamente crispado por la herida en mi esperanza falangista a que más de una vez me he referido. Lo que no veo es conformismo o adulación —«mixtificadores y farsantes dé la Historia» llamo a quienes vistiendo camisa azul no quisieron moverse por ese camino—, ni esa «sobra de codicia unida a la falta de ambición» que Unamuno me enseñó a denostar. Encendido, caviloso, polémico, ingenuo, erróneo, certero, percibo en él, en suma, pese a mi permanencia en la Falange tras la defenestración de Gerardo y el muy poco posterior «desenganche» de Dionisio, un canto de cisne de la pasión española que cinco años antes había suscitado en mí, recién llegado a la Pamplona de la guerra, la lectura de los discursos de José Antonio. No, no puedo mirar «como se mira a los extraños» —tomada sin reserva esta fuerte expresión unamuniana— al hombre de treinta y tres años que entonces yo era¡31
31. En Historia política .de las dos Españas, de García Escudero
309
En 1942, por razones muy distintas en su apariencia y muy concordantes en su raíz —el inexorable triunfo del franquismo puro y del falangismo franquista sobre el falangismo tradicional, y en especial sobre el cada vez más desvalido ghetto al revés de Burgos—, Gerardo y Dionisio desaparecieron de los cuadros de la Falange. Cómo sucedió esto en el caso de Gerardo, sumariamente ha sido expuesto; cómo en el caso de Dionisio, él mismo lo ha contado con autenticidad y gallardía supremas. Un importantísimo soporte de mi descaecida esperanza en nuestras posibilidades nacionales quedaba así destruido. Pero un triunfo de Alemania e Italia en la Segunda Guerra Mundial —con la Alemania nacionalsocialista había tomado sólidos contactos Gerardo en un viaje que a ella hizo; en la División Azul acababa de estar Dionisio—, ¿no podría acaso traer consigo, además del retorno de uno y otro a puestos de acrecido poder, la restauración de esa ya desarbolada y aún no muerta esperanza mía? Y hasta bien entrado 1943, ¿no fui yo uno de los millares de equivocados que seguían creyendo en la victoria europea del Eje y en un tratado de paz —favorable para nosotros— entre ese Eje vencedor y el mundo anglosajón? Muy bien recuerdo la noche del otoño de 1942 en que un noticiario hacía ver al público del cine Capitol •—en él, Zubiri y su mujer, la mía y yo— la llegada de las tropas alemanas hasta lo alto del Cáucaso. «Nada puede impedir el triunfo de Alemania en Rusia», dije yo. «Pues, a pesar de todo, Alemania perderá la guerra», me replicó, clarividente, Xavier Zubiri.32
—libro, por lo demás, tan respetuoso para conmigo—, sostiene su autor que en' Los valores morales... yo postulo una «subordinación de lo religioso a lo nacional». No es eso lo que yo realmente sostenía. Pero, ¿vale la pena polemizar sobre agua tan pasada?
32. Que el falangismo «tradicional» y otros intereses asociados a él tenían sus esperanzas puestas en una victoria europea del Eje, es cosa indudable. Certísimamente me consta que en una conversación privada entfe Gerardo Salvador Merino y Muñoz Grandes, a la sazón jefe militar del Campo de Gibraltar, el general habló de asaltar «por
310
Consideración especial merece, porque el recuerdo de ella todavía me quema la conciencia, mi actitud frente a la Alemania nacionalsocialista. Tres razones distintas contribuyeron a hacer favorable esa actitud: la condición preponderantemente germánica de mi anterior formación intelectual; la idea de que la historia de la humanidad, tras el capitalismo y el comunismo, entraba en una fase nacional-proletaria, representada entonces por los «fascismos» europeos, en tanto que síntesis político-social de aquella tesis y esta antítesis; mi convicción de que el advenimiento de la nueva era tenía como condición previa el triunfo del Eje en la Segunda Guerra Mundial. La conducta del Nacionalsocialismo ante la ciencia alemana en que yo me había formado amenguó y matizó no poco la vigencia de la primera de esas tres razones; pero durante los primeros años de la década que ahora estoy describiendo, es decir, durante todo el curso de la Segunda Guerra Mundial, honestamente debo confesar, mal que me pese, que las otras dos siguieron actuando con fuerza sobre mi ánimo. Sí: aunque con reservas doctrinales explícitas y poderosas —yo no era y no podía ser racista; como meridional y mediterráneo, yo sabía que, en su fondo, los nazis me despreciaban; yo, en fin, era católico y no podía olvidar la carta Mit brennender Sorge, de Pío XI, y las palabras y la conducta del cardenal Faulhaber-—, estuve sin ambages al lado de la Alemania Nacionalsocialista hasta poco antes de acabarse la guerra que tan catastróficamente la hundió.33
Quede constante la explícita confesión de este grave error mío. Error grave, sí, y hoy para mí bien ingrato, pero —así
su cuenta» el Peñón y de explotar luego políticamente, dentro de España, las consecuencias de esa acción, si el éxito la coronaba; de explotarlas al máximo. Intelligent! pauca.
33. Hasta poco antes de acabarse esa guerra; esto es, hasta que durante el año 1944 se vio claramente que el numantinismo de Alemania ante su ya ineludible derrota sólo podía conducir —como de hecho condujo— a la pérdida de millones de vidas humanas y a una atroz destrucción del país.
311
me atrevo a creerlo— no culposo. Lo hubiera sido en el caso de haber conocido yo antes de 1945 el más horrendo de los crímenes del Nacionalsocialismo, la monstruosa matanza de judíos en los varios campos de concentración para tal fin creados. Bajo palabra de honor afirmo que hasta después de la derrota de Alemania yo no había oído los nombres de Auschwitz, Dachau, Buchenwald o Mauthausen. ¿Cómo pensar, cuando pasaba por la Dachauerstrasse, en Munich, que unos kilómetros más allá acontecían los horrores que en Dachau acontecieron? Estuve en Alemania en la primavera de 1940, poco antes de que comenzase la invasión de Francia, y en el otoño de 1941, ya bien avanzada la invasión de Rusia; pasé por Viena en 1943. Conversé principalmente en estos viajes con anti-nazis declarados e incluso furibundos, porque ellos y no los nazis eran mis amigos: en Bonn, el romanista Curtius, la Sra. Behn, esposa del profesor de Filosofía Siegfried Behn, en cuya casa me hospedé tres o cuatro días; en Munich, el también romanista Vossler y mi colega Martin Müller, por intermedio del cual pude cambiar impresiones con el sacerdote Holz-ner, autor de un conocido libro sobre San Pablo; en Berlín, mi colega Diepgen, enemigo sincero del nazismo, pese a ciertas concesiones externas al sistema que para conservar la dirección de su Instituto tuvo que hacer, Leibbrand, psiquiatra e historiador de la Medicina, devoto de la Alemania de Weimar, Frl. Dr. Richert, historiadora del Arte, protestante y liberal. . . De un modo o de otro, todos me hablaron contra Hitler; pero ninguno mentó la existencia de campos de concentración ni aludió al exterminio y la tortura de los judíos.34 Siempre, en
34. Curtius, en cuya cátedra pronuncié una conferencia, fue invitado a la comida que me dio el Rector de la Universidad; comida a la cual asistió también el Gauleiter de Bonn. El vino del Rhin le alegró las pajarillas al gran romanista, y hablando conmigo en castellano puso como un trapo a Hitler y al régimen nazi. Por fortuna, nadie le entendía una palabra, porque a Hitler le llamaba «nuestro Caudillo»; de otro modo, aquella noche no hubiera dormido en su casa. La señora Behn detestaba ante todo la oratoria política de los gobernantes; die
312
consecuencia, volví de Alemania lleno de recelo y antipatía contra el régimen nacionalsocialista; nunca con noticias cuya monstruosidad moral me obligara a apartarme de la convicción —torpe convicción— antes expuesta: que la victoria militar de Alemania haría posible en España un triunfo del amenazado falangismo «puro». Si los totalitarios nazis eran así, los totalitarios falangistas, fieles a nuestra visión cristiana del hombre, y por tanto a la cristiana estimación de la dignidad y la libertad de los seres humanos, seríamos de otro modo. Más de una vez habíamos demostrado los del ghetto al revés —algo podría decir a tal respecto el equívoco Lazar, agregado de prensa en Burgos y en Madrid— la capacidad de nuestra resistencia
braune Zunge, «la lengua parda», era su expresión favorita. Holzner comentó duramente el racismo y la actitud anticristiana del Nacionalsocialismo. A Vossler, tan fino e irónico, le oí una frase preciosa. Comenzaba el otoño de 1941. Fui a visitarle a la caída de la tarde, y subiendo desde el Isar hasta el Maximilianeum, donde él residía, me crucé con un pelotón de prisioneros franceses que volvían del trabajo en que estuviesen empleados. Del trabajo regresaban también, camino de sus respectivos domicilios, no pocos alemanes maduros. Los franceses caminaban cantando y silbando; los tudescos, en cambio, iban silenciosos y adustos, pese a las noticias que todas las radios acababan de dar: las enormes victorias de las tropas alemanas en su fulminante invasión de Rusia. Conversando con Vossler, le hice notar el contraste, y él —poética y prof éticamente— me respondió: «Los que a pesar de todo saben cantar, ésos serán al fin los vencedores». Tuve dos ocasiones más de hablar con Vossler: una anterior, en la primavera de 1940, y me consta que mi falangismo de entonces le pareció —cómo acertaba— una ingenua torpeza; la otra, posterior, con ocasión de su último viaje a Madrid. Comió en mi casa, pero no pudo expresarse con sinceridad, porque venía «oficialmente» acompañado. Más locuaz fue —siempre en privado—, Frl. Dr. Richert, secretaria del Iberoamerikanisches Institut de Berlín. Esta sobrevivió a la guerra y a la solemne invitación que cuando las tropas soviéticas entraban en Berlín le hicieron el general Faupel y su esposa, antiguos embajadores en España y directores del mencionado Instituto: compartir la ingestión de cianuro con que ellos quisieron despedirse de una Alemania vencida y de este mundo. La Srta. Richert prefería ver en qué paraba todo aquello, y logró verlo.
313
a la voracidad ideológica y económica de los amigos alemanes.35
Por supuesto, nadie podía desconocer el ostentoso antisemitismo de la Alemania hitleriana; para ello hubiera sido necesario tener ciegos los ojos y sordos los oídos. Con íntima repugnancia vi yo alguna de sus manifestaciones públicas. Paseando por las ciudades alemanas, con frecuencia me fue dado leer el «Juden unerwünscht», «Los judíos, indeseados», en la vidrieras de las tiendas, y contemplar la estrella amarilla sobre el abrigo o la chaqueta de los hijos de Judá. Para mostrar bien visiblemente esa repugnancia, en más de una ocasión tomé del brazo a un pobre viejo así estigmatizado para ayudarle a cruzar la calle; todavía recuerdo la hostil extrañeza con que algunos «arios» me miraban. Más aún. Cuando en 1941 publiqué Medicina e historia, mi amigo Werner Leibbrand consiguió que una editorial alemana aceptase con positivo interés el lanzamiento de la versión germánica del libro. Todo estaba convenido, con gran ilusión por mi parte, cuando la editorial recibió del Ministerio de Propaganda esta pequeña advertencia: del original debían desaparecer el nombre de Bergson, judío completo, y el de Scheler, semijudío. Yo no acepté tal desemitiza-ción de mi prosa y, naturalmente, la proyectada y por mí tan deseada traducción nunca se publicó.
La tortura y la matanza de judíos, gran crimen colectivo
35. A la determinación de esta actitud mía ante los principios y la conducta del Nacionalsocialismo contribuyeron no pocos motivos más: la lectura —en Pamplona— de un excelente libro francés, no recuerdo ahora su título, sobre «la toma del poder» de Hitler y los sucios y sangrientos sucesos nazis de junio de 1933; la confusa miseria intelectual de las presuntuosas elucubraciones de Rosenberg en El mito del siglo XX; la calaña moral de los arrivistas del nazismo, unos con uniforme y con fanatismo, como Dietrich, alto funcionario de la Radio, otros sin uniforme y con cinismo, como Rollwage, que conocí en el Berlín ya bélico de 1940; el tosco carácter político-racista que en Salz-burgo se dio a la celebración del centenario de la muerte de Paracelso, con la total ausencia —forzosa o voluntaria— de mis colegas universitarios, los únicos verdaderos historiadores de la Medicina de Alemania, y por tanto los únicos, verdaderos paracelsistas...
314
de Alemania; un crimen del cual, salvo contadas y eminentes excepciones —el filósofo Jaspers, el psicoanalista Mitscherlich, pocos más—, tal vez no haya hecho suficiente confesión catártica el pueblo alemán. En materia político-moral, baste para demostrarlo la pertinaz actitud de la derecha española, qué difícil parece ser el acto de lanzar al aire estas dos breves palabras: «Yo pequé», aunque el pecado personal sólo haya sido el silencio. Bien, allá los alemanes. Pero de mí puedo afirmar que desde 1945 una y otra vez me he dicho, metido en el fondo insobornable de mi conciencia moral: «¿Cómo he podido estar al lado de un régimen político que, aun sin yo saberlo, estaba cometiendo tan atroces delitos?» Porque al lado de los criminales que en la retaguardia «roja» o en la retaguardia «nacional» hicieron, lo que hicieron, por mi honor puedo jurar que nunca estuve, como no fuese por modo topográfico, aun cuando políticamente yo perteneciera a uno de los dos bandos de la contienda.
El Eje, total y absolutamente derrotado. El sueño de una etapa histórica en que el Estado nacional-proletario fuese el principio rector de la política del mundo, desvanecido para siempre. Porque el régimen español no quiso ser lo que ellos pensaban que debía ser, Dionisio y Gerardo quedaron definitivamente excluidos de sus cuadros. La capacidad de nuestro pueblo para una autorrealización ética, social, intelectual y estéticamente satisfactoria distaba mucho de ser cultivada mediante el recurso supremo del ejemplo. ¿Qué hacer, entonces? Fue la hora en que para los componentes del ghetto al revés tuvo su máxima vigencia el verso de Antonio Machado: «Mas cada cual el rumbo siguió de su locura»; de su cordura, en nuestro caso, porque de lo que se trataba era de apearse del inconsistente, ilusorio Clavileño que desde 1936 hasta unos años después de 1939 habíamos cabalgado. En el mío, la hora de revisar calladamente mis propias convicciones, de perder poco a poco mis esperanzas históricas y de cultivar con ahínco creciente los temas pertenecientes a mi más personal e intransferible vocación.
315
Sin método ni propósito bien determinados, en los ratos de soledad y meditación que entrecortaban el curso diario del" trabajo y la vida amistosa, ayudado no pocas veces por los temas y las opiniones que allende el puro pasatiempo surgieran en ésta, fui revisando las varias convicciones que entre 1936 y 1944-1945 habían dado nervio al'ingrediente político de mi vida; y paulatinamente, con explicitud y consecuencia variables, a través de minúsculas «noches oscuras», tenues iluminaciones oscilantes y tercas, cobardes o perezosas resistencias a reconocer que en mi visión de España mucho había sido puro y falaz espejismo, llegué en mi interior a una serie de conclusiones cada vez más claras, firmes y liberadoras. Dándoles ahora la forma temática y puntual que entonces no tuvieron, helas aquí: 1.a El «fascismo» —entendida la palabra como doctrina, no como dicterio— es en rigor una engañosa trampa: quita la libertad civil y no da suficiente justicia social. Pese a lo que el poder «fascista» diga de sí mismo, su componenda con el poder capitalista siempre acaba produciéndose. 2.a En virtud de una tendencia punto menos que inevitable, la pasión nacionalista inherente a los sistemas «fascistas» termina falseando la verdad histórica y social, y en ocasiones hasta la verdad científica. 3.a Juntas entre sí, la carencia de la libertad para la crítica, la varia y constante tentación que lleva consigo el ejercicio del poder —fruición del lucro y de la posesión, gusto del mando por el mando, seducción de la dolce vita— y la constitutiva fragilidad de la naturaleza humana, traen como inexorable resultado la corrupción moral, en uno u otro sentido, de quienes por modo «fascista» gobiernan a los pueblos. Sólo sobre el supuesto de una fraternidad religiosamente sentida y practicada —en ocasiones, ni siquiera así; véase la historia interna de las instituciones religiosas— es viable la relación mando-obediencia que el «fascismo» exige y postula. 4.a Para mantener permanentemente vivo el entusiasmo de sus secuaces, el poder «fascista» —recuérdese una consigna arque-típica: el credere, obedire, cotnbattere de la Italia mussolinia-na— necesita de continuo la apelación a la violencia y a la
316
empresa expansiva; en consecuencia, lleva esencialmente consigo el riesgo de una guerra interna o externa. El dilema «mantequilla o cañones» es consustancial a la política y a la retórica del «fascismo». Del modo más patente pronuncié yo en 1941 el «No parar hasta conquistar» de Ramiro Ledesma Ramos, y con toda nitidez sigo viendo ahora que sin esa consigna u otra semejante no es concebible la acción política; pero sólo cuando la meta de tal «conquista» sea el bien de todos y no el poder absoluto de un grupo, aunque éste parezca mayoritario, sólo así puede hacerse lícita la arenga en esas palabras contenida. 5.a La victoria militar de la Alemania nacionalsocialista hubiese constituido para toda Europa una grave amenaza moral.36
Vistas desde la actualidad, estas conclusiones no podían tener más que una salida consecuente: la afirmación del pluralismo político como única doctrina compatible con la verdadera e íntegra dignidad del hombre; una dignidad, por tanto, no sólo atañedera a lo que por naturaleza es el ente humano,
36. Varias rápidas apostillas a la precedente serie de conclusiones. Respecto de la alianza entre el mando «fascista» y los poderes sociales del capitalismo, bastará recordar la tan comentada entre el nazismo y Krupp, no obstante ser ese sistema el socialmente más avanzado de todos los «fascistas». Las expresiones «física judía» y «matemática aria», más de una vez repetidas en la Alemania nacionalsocialista por bocas que parecían científicamente responsables y aun eminentes, revela muy bien cómo hasta las verdades científicas pueden ser negadas o deformadas por la pasión nacionalista. He hablado del «fascismo» in genere, porque ése era el modo del totalitarismo en que se halló implicada mi propia vida; ahora habría que discutir con seriedad si buena parte de lo que yo he dicho puede o no puede ser aplicada a la conducta política y científica del comunismo leninista-stalinista. He usado la expresión «bien de todos» y no la fórmula, mucho más tópica, «bien común», no porque yo no estime en mucho la tradicional concepción ética y política del bonum commune, sino por la enorme desconfianza que por su invencible derechismo me inspiran muchos de nuestros «biencomuneros» actuales. Pienso, en fin, que, pronunciada o escrita sin otra connotación, es decir, tal y como ha solido empleársela, la consigna de Ledesma Ramos arriba transcrita es típicamente «fascista», en el sentido que ahora estoy dando a esa palabra.
317
que de ésta nunca en España dejaron de hablar tradicionalistas y falangistas, sino relativa también a la coexistencia de los hombres en la sociedad civil. Pero entre 1945 y 1950 yo no fui consecuente con el nervio de mi propio pensamiento; no lo fui, al menos, en forma que hoy me parezca satisfactoria. Varios motivos se concitaron en la génesis de esa inconsecuencia. En primer término, la derrota misma del Eje, aunque en mi fuero interno, como en su fuero externo tantos amigos míos no falangistas, yo la juzgase conveniente £ara Europa. Nunca he querido ser político activo; nunca me ha gustado el deporte de los «gestos»; nunca me ha parecido correcta la hostilidad contra el vencido, y menos cuando hasta ayer o anteayer uno estuvo a su lado; nunca he considerado elegante la adulación al vencedor, aunque con él venciera la razón o gran parte de ella. Ni me beneficié clandestinamente con la derrota de Ale-manía —no era difícil y otros lo hicieron-—, ni fui descortés con los alemanes de mi contorno, ni, como algunos, cortejé el favor de los ingleses y los norteamericanos. Pero algo más había en mí, junto a tal estado de ánimo y a tal comportamiento: había el creciente deseo de continuar avanzando por el camino de mi vocación; había también cansancio, el íntimo cansancio de estar metido sin vocación ni dotes para su ejercicio, sólo coma ocasional teorizante y ensayista de sus eTrenos, en una aventuí; política que no podía conducir a par e alguna y por momentos me parecía más y más insostenible; había, en fin, así dp contradictorios o paradójicos somos a veces los hijos de Adán, la real pereza que por dentro de mi real laboriosidad existe en mí, esa invasora tendencia a la procrastinación —«Bueno, mañana...»— que el Ors eticista y culterano más de una vez fustigó. Me limité, pues, a ir madurando y perfilando en mi intimidad las tesis que tan tajantemente antes he consignado, a refugiarme en la coartada de un nuevo arbitrio político-cultural, a liquidar sin pena ni gloria empresas intelectuales que la realidad misma había convertido en absurdas, a practicar ún distanciamiento coloquial e irónico respecto del mundo en torno y —eso, sí— a trabajar seriamente en lo mío.
318
Tras la utopía de la asunción unitaria y superadora —bastante he hablado acerca de ella—, el arbitrio-coartada del pluralismo por representación. «En la España a que yo aspiro —diría luego un texto mío— pueden y deben convivir amistosamente Cajal y Juan Belmonte, la herencia de San Ignacio y la estimación de Unamuno, el pensamiento de Santo Tomás y el de Ortega, la teología del padre Arintero y la poesía de Antonio Machado; y para salir al paso de los simples, los perezosos y los terroristas..., me esforzaré por demostrar con el hecho de mi vida y con la letra de mi obra la indudable fecundidad de tener tan varia y egregiamente poblada el alma.» Es cierto: a fuerza de tacto y de buena voluntad, yo puedo hacer que- en mi espíritu y en mi obra convivan amistosamente todas las actitudes y tendencias que esos nombres representan; así lo he demostrado, creo, una y otra vez. Pero esto no pasaría de ser el cómodo expediente de un solitario bienintencionado si en el mundo no existiesen realmente, con activa y creadora fidelidad a sí mismos, Cajal, Juan Belmonte, los herederos de Santo Tomás y de San Ignacio, Miguel de Unamuno, el padre Arintero, Ortega y Antonio Machado; y Besteiro, Miguel Hernández y Rafael Alberti, añado ahora. Esto es: mientras el mundo social no esté constituido según los principios de un pluralismo auténtico. De otro modo, la actitud del discrepante será tácticamente reducida o inventada por los ocasionales intereses del imperante —¡esos homenajes oficiales a las parcelas utilizables de Marañen, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado!—, y la vida pública quedará reducida a ser una mezcla de discordia invisible o entrevista, avidez inmediata, indiferencia de los más y, allá en el olimpo de las decisiones políticas, fable convenue. El «pluralismo por representación» no pasaba y no podía pasar de ser lo que más arriba dije: un arbitrio-coartada.37
37. Antes, bastante antes de haberlo formulado in mente y ex cálamo, tuve hasta la peregrina idea de proponer que la Casa Civil de Franco organizase mensualmente cócteles para veinte o treinta personas, mixta y rotatoriamente compuestos por intelectuales, profesionales, fi-
319
Por otra parte, la liquidación de empresas intelectuales que la realidad misma había mostrado absurdas. No tardaré en exponer lo que en 1945 y en 1948 aconteció con el ambicioso proyecto nacido en 1940 bajo el título de Sobre la cultura española. Y al lado de ese arbitrio-coartada y esta liquidación, el distanciamiento respecto del mundo en torno que antes llamé coloquial e irónico.
No, no tuve la gallardía de Dionisio, y no rompí abiertamente con la Falange, aunque notoriamente se entibiase mi relación con ella. Lo que con frecuencia hicimos otro.s y yo —una nueva coartada frente a las exigencias de la realidad— fue tomar a chacota las copiosas excrecencias enfáticas o grotescas del Régimen. Enfáticas: el envejecido y engolado his-trionismo oratorio de don Esteban Bilbao; las reiteradas, casi inexorables apelaciones de Ibáñez Martín al «ferrrvorrr» de su alma ministerial; la hinchazón onomástico-patriótica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la designación de sus Institutos (creo que fue Antonio García Bellido quien recibió una carta dirigida a «D. Rodrigo Caro», patrono laico de su Instituto, y cualquier día yo recibiré otra consignada a «D. Ar-nau de Vilanova»); las estiradas o delicuescentes memoraciones rituales de las glorías de nuestro pasado... No hay duda: la cruda desmitificación de La colmena, .de Cela, era por completo inevitable. Grotescas: aquellos concursos infantiles de Radio Nacional, con un monje benedictino como manager y .una pobre niña disfrazada de Conchita Piquer, que empleaba su vocecita en la hazaña de cantar «Apoya en er quisio de la mansebía»; la intervención oratoria de un conocido jerarca, en la cual, recordando la gesta militar de Teruel, creía el hombre que a los hijos de esta ciudad se les llama «tiroleses»; la censura de libros y espectáculos... Inagotable tema, éste de la censura. Los libretos de revistas en que sistemáticamente eran
nancieros, hombres de empresa, militares, dirigentes obreros, etc , a fin de que el Jefe del Estado oyese «directamente», a la sociedad española y pudiese obrar en consecuencia.
320
tachadas las escenas entre vedette y galán, cuando las remataba la acotación «Se besan»; hasta que alguien tuvo la genial y salvadora idea de sustituir ese «Se besan» por un púdico «Simulan besarse». Las moralizantes intervenciones sobre la indumentaria de las coristas por parte de un funcionario que uno de nosotros propuso denominar «el faldimensor». La avisada cautela con que Maruja Tomás apostilló su propuesta de continuar después de la cena unos ensayos, con ropa distinta de la que el celo del faldimensor esa misma tarde había reprobado: «¡Digo! Si al señor le dejan salir de noche...» El añorante apostrofe que por razones análogas dirigió al tal funcionario, joven todavía, el veterano Juan José Cadenas: «Lo que va de ayer a hoy, hijo mío. A su edad, mi pasión era desnudar mujeres; mientras que, por lo visto, la de usted es vestirlas». Aquel conflicto que un día se planteó en Salamanca, porque iba a ser representada allí una pieza autorizada sólo «para ciudades industriales»... El anecdotario sería inacabable. Pero reírse de una realidad que uno considera social o nacionalmente vejatoria, ¿justifica éticamente a quien se ríe? ¿Puede eximirle de cumplir otros deberes más graves, como la acción reformadora o la pública y seria denuncia?
Algo hubo en mi vida, sin embargo, bastante más consistente que aquel arbitrio-coartada y bastante más digno que esta risa catártica: la entrega empeñada al trabajo vocacional. «Que nuestra obra, grande o chica —decía yo como consigna, en un escrito de 1948—•, sea limpia, rigurosa, acendrada. Bajo las estrellas de esta noche del mundo, podremos seguir convirtiendo a lo humano los versos de San Juan.de la Cruz:
El corriente que nace de esta fuente bien sé que es tan capaz y tan potente, aunque es de noche»;
y entre 1940 y 1950, sin modestia y sin jactancia lo escribo, algo creo haber hecho yo en cumplimiento de lo que para todos proponía.
321
2 1 . —DESCARGO DE CONCIENCIA
Vuelvo a lo que antes dije: de Burgos a Madrid no vino conmigo un aprendiz de político sin vocación ni aptitudes para ese oficio; vino más bien un estudioso que por el camino de la Historia de la Medicina aspiraba a la docencia universitaria y a la construcción de una antropología médica fiel a las exigencias intelectuales de su tiempo. Contaré lo que andando por ese camino hice y viví.
¿Qué es eso que solemos llamar «vocación»? En sentido metafísico, la posibilidad de una persona según la cual ésta logra que su-realidad más propia cobre su más propia perfección. En sentido psicológico, aquello cuyo ejercicio otorga a la existencia de cada uno el sentido que él, en su intimidad, considera más verdaderamente suyo. «¡Que me arrebatan mi yo!», puede decir aquél a quien su circunstancia le mueve a actuar al margen de su vocación o contra ésta. «¡Mi yo, éste es mi propio yo!», siente y acaso dice en su interior el hombre que ocasionalmente apartado de su vocación, viéndose obligado, en consecuencia, a llamar «yo» al titular de acciones que para él no son vocacionales, logra volver a las que a su vocación directamente pertenecen. Pues bien: en lo tocante a la actividad que denominamos «trabajo» —porque no sólo a ella, pintar, hacer matemática, cultivar la tierra o componer novelas, puede sentirse vocado un hombre, si de veras tiene en cuenta la integridad de su vida>—, esto es lo que me ha acontecido a mí cuando desde ocupaciones no estrictamente intelectuales, fueran administrativas o parapolíticas, he vuelto a las que desde su raíz misma ha apetecido siempre mi inteligencia: entender un libro, oír o dar una buena lección, desmontar, para rechazarla o para aceptarla, una construcción teorética, elaborar un pensamiento al cual con cierto derecho pueda yo llamar «mío», decir o escribir las palabras en que, a mi modo de ver, tal pensamiento cobra expresión idónea. «¡Mi yo, éste es mi propio yo!»; tal fue la vivencia inmediata de mi alma cuantas veces, ya instalado en Madrid, pude ejecutar alguno de esos diversos quehaceres.
Profesionalmente no me fue del todo fácil el empeño, y
322
no sólo por mi poco placentera implicación en la vida política del país. Pero la ordenada exposición de mi actividad intelectual durante la década 1940-1950 exige la partición de ésta en tres etapas distintas entre sí, aunque, naturalmente, entre sí solapadas: mi acceso a la cátedra y el comienzo de mis tareas en ella; el proyecto, la parcial realización y la liquidación ulterior de un estudio histérico-sistemático de la cultura española contemporánea; el resuelto cultivo de una historia de la Medicina intencional y metódicamente orientada hacia la antropología médica.
Tan pronto como llegué de Burgos, intenté agregarme a la cátedra de Historia de la Medicina, a cuyo frente seguía don Eduardo García del Real. Mis aspiraciones inmediatas eran sobremanera modestas: recibir un nombramiento de ayudante y, si el catedrático me lo aceptaba, dar alguna lección a los alurr^ nos. Por intermedio del decano de la Facultad de Medicina, don Fernando Enríquez de Salamanca, entonces mandarín supremo de la medicina española, así lo hice saber a García del Real; pero el camastrón —el infeliz, más bien— de don Eduardo, no recibió con buen ánimo mi módica demanda. Lo comprendo. Había sido socialista, supo que yo venía de Burgos, y debió de pensar así: «Este sujeto será un pescador a río revuelto que quiere entrar en mi casa, para a continuación echarme de ella». La verdad es que en aquellos tiempos no era muy disparatada tal composición de lugar. No quise sacarle de su error, y por el momento desistí de esa pretensión mía. Después de todo, en 1940 iba a jubilarse, y era preferible que el hombre lo hiciese a su gusto.38
No quise renunciar, sin embargo, a la docencia universitaria. De dos modos pude ejercitarla, ya desde el curso de 1939 a 1940: uno oficial y otro libre. Tuve noticia de que no se encontraba docente idóneo para explicar la Psicología experi-
38. Algo después, mi amiga la Dra, Giménez Cacho me presentó a don Eduardo. Hicimos excelente relación; y tan pronto como se convenció de que para él yo era «persona tratable», más de una vez pude gozar de su verboso ingenio.
323
mental —Simarro al fondo—, disciplina que entonces pertenecía al doctorado de la Facultad de Ciencias, y cuyo alumnado procedía tanto de esta Facultad como de la Medicina.39 Psicología experimental, nunca la había hecho yo; formación psicológica, alguna creía tener, por obra de mis lecturas anteriores a julio de 1936; y así, con cierta confianza en mis posibilidades para salir aceptablemente del trance, solicité ser encargado de esa enseñanza. Fui admitido, y en el viejo Museo Velasco, entre el deteriorado esqueleto del gigante de Cáceres y unas ingenuas láminas murales destinadas a mostrar la diferencia entre los diversos modos del mestizaje humano —el mulato, el cuarterón, el zambo...— profesé lo mejor que pude dos cursillos monográficos, uno sobre «Psicología de la percepción» y otro sobre «Caracterología». Treinta y tantos años más tarde, alguno de mis oyentes, médico jubilado ya, qué horror, me ha dado la satisfacción de decirme que aún conservaba buen recuerdo de aquellas lecciones mías.
Más directa relación con mi Facultad tuvo el curso de conferencias semanales que bajo el título de «El hombre, la enfermedad y la curación» organicé en aquélla, con la ayuda del SEU de Medicina. Comencé mis lecciones en enero de 1940, y las proseguí hasta el término del año académico. Eran por la tarde, en el lóbrego y frío anfiteatro pequeño de San Carlos. Entre los asistentes al curso —ni muchos, ni muy pocos-—, quiero dedicar un recuerdo agradecido a uno de los más asiduos: el gran cirujano don Laureano Olivares, primero en la serie de médicos eminentes que a lo largo de treinta y cinco años me han ayudado con su atención a proseguir sin desmayo una carrera intelectual tantas veces amenazada por el desaliento.40
39. Luego he sabido que por aquellos días todavía andaba por Madrid, semioculto, el último encargado de enseñar esta disciplina: el Dr. Rodrigo Lavín, hermano del conocido fisiólogo de Cádiz. De haberlo sabido entonces, me hubiera puesto de acuerdo con él antes de recibir el nombramiento.
40. Mi curso tuvo tres partes, «El problema del hombre», «El pro-
324
Al término del curso 1939-1940 se jubiló-García del Real, y de nuevo solicité mi adscripción a la cátedra de Historia de la Medicina. Deseoso de estar a bien conmigo, Ibáñez Martín me ofreció encargarme de su desempeño; pero la noticia de que al auxiliar numerario, don Enrique Fernández Sanz, le complacería estar al frente de aquélla durante el año de vida académica que le quedaba, me impidió aceptar. No, no era yo el tiburón que en mí había temido encontrar don Eduardo. Fui, pues, mero auxiliar interino, y como tal esperé a que la jubilación del menudo y consumido don Enrique —«el Profesora» , le llamaban los alumnos— dejase definitivamente libre y sometido a también libre oposición el puesto universitario a que desde Burgos yo aspiraba. Tan sólo quise dar a los alumnos una lección semanal, ya dentro del marco de la cátedra, pretensión a la cual muy amablemente accedió el nuevo titular; fue un curso monográfico sobre «La medicina en la época romántica». Con la máxima ilusión intelectual preparé mis lecciones, y con la máxima ilusión profesoral las fui ofreciendo al puñado de mis oyentes. ,
En espera de las oposiciones, que no podían celebrarse antes del otoño de 1942, yo tenía que presentar mi tesis doctoral, y por añadidura confeccionar como Dios me diese a entender la llamada «Memoria» de aquéllas, esto es, la respuesta escrita al ejercicio que un reglamento publicado durante los primeros meses de la República —pocas disposiciones republicanas tan resistentes como ésta— llama «Concepto, método y fuentes de la disciplina».
Puesto que podía hacerlo, porque los proyectos doctorales anteriores a la guerra civil no eran ya realizables, quise que el
Mema de la enfermedad» y «El problema de la curación»; las dos primeras subdivididas en otras dos, «Planteo histórico» y «Planteo sistemático» del tema a que respectivamente se refieren. Iniciaba así un método —visión de la historia como sistema, según el ulterior programa teorético de Ortega, meditación sistemática dentro de la situación histórica en que se vive—, que luego tantas veces había de emplear yo en el curso de mi obra.
325
objeto de mi trabajo se refiriese formalmente a la materia en juego; y movido por las instancias a que coincidentemente me sometían la inclinación de mi mente y la formación intelectual hasta entonces recibida, opté por un tema a la vez teorético y metódico- «El problema de las relaciones entre la Medicina y la Historia». Después de todo, yo no tenía a quien dirigirme para que me propusiera con suficiente autoridad científica un campo de investigación más erudito o documental, y por necesidad hube de ser Juan Palomo de mi propio empeño. Leí mucho, dentro de lo que mi horizonte mental entonces me brindaba, pensé sobre lo leído cuanto mi personal caletre me permitía, y el resultado del esfuerzo fue el libro que desde junio de 1941 lleva como título Medicina e historia.
He aquí los diferentes objetivos y, dentro de ellos, la posible originalidad y el valor posible de ese inicial libro científico mío: 1.° Demostrar por triple vía —análisis metódico de lo que todos los buenos médicos hacen, consideración atenta de lo que los médicos verdaderamente reflexivos dicen acerca de eso que hacen, ulterior meditación científica y filosófica sobre los resultados por uno y otro camino obtenidos— que la medicina no es pura ciencia natural aplicada; más precisamente: que además de ser eso, un «además» en cuya correcta formulación, tiene el saber médico su esencia más propia, es también ciencia humana stricto sensu, y por tanto, como entonces se decía, «ciencia cultural», en el sentido de Rickert, o «ciencia idiográfica», en el sentido de Windelband. 2.° Hacer ver, en consecuencia, que el acto médico es constitutivamente histórico, tanto en lo que tiene de «hacer», como en lo que tiene de «saber», y esclarecer a continuación —o intentarlo al menos— cómo lo es. 3.° Poner en evidencia, en fin, que la estructura y la peculiaridad del acto médico permiten superar de un modo filosófica y realmente inédito el historicismo o puro relativismo histórico a que la teoría y la tipología diltheyanas del saber, incluido el científico-natural, inexorablemente conducen. Basta lo dicho para advertir que el pensamiento alemán anterior a 1936 —Dilthey, Max Weber, Troeltsch, Meinecke,
326
Scheler, Heidegger, von Weizsäcker— es el fondo sobre que principalmente se movía mi reflexión personal; y también para descubrir que el reparo intelectual hoy tantas veces implícito en el vocablo «culturalismo» —la no consideración o la consideración insuficiente de los momentos sociológicos y económicos de la existencia real del hombre—, con toda justicia podía y debía hacerse a mi ambiciosa y juvenil instrucción. Pero al revisar ahora sus líneas y sus conclusiones fundamentales, no puedo ocultar que sigo viendo en ellas algún valor positivo. Las fanáticas exigencias racistas de la censura nazi —mejor dicho, mi tajante negativa a aceptarlas; recuérdese lo dicho—, tal vez impidieron que ese posible valor intelectual de Medicina e historia lograse alguna vigencia fuera del brocal del pozo hispánico, y por ulterior reflejo, como tantas veces ha sucedido, dentro de él.
Análoga pauta mental presidió la confección de mi memoria pedagógica: indagación de las varias respuestas que el pensamiento filosófico e historiológico «superador» del puro positivismo había dado a la pregunta «¿Qué es la historia?»; adopción de una postura personal ante ellas; mostración de cómo la historiografía médica de nuestro siglo, con el tránsito de la «mentalidad Sudhoff» a la «mentalidad Sigerist» —la del Si-gerist lipsiense que a la sazón yo conocía, porque en los años 1941-1942, por razones obvias, no tenía yo noticia de todo lo que este ágil autor había iniciado en América—, hacía plausible esa manera de ver las cosas; indicación de las líneas básicas de un método historiográfico consecuente con todo lo antes dicho, así en lo tocante a la investigación y comprensión de las fuentes, como en lo relativo a la exposición de los resultados obtenidos. El estudio tenía cierta entidad, y —ya conclusa mi oposición a la cátedra— pensé en publicarlo, debidamente perfilado, como una «Introducción al estudio de la Historia»; luego me fue faltando el tiempo, a la vez que se ampliaba mi horizonte mental, y por fin desistí del propósito; uno más en ia serie de mis proyectos nunca cumplidos. En la actualidad, ni siquiera sé dónde para la única copia que de ese amplio y
327
trabajado escrito conservaba. Pero si es cierto que la cultura de una persona está principalmente constituida por lo que en uno queda después de haber olvidado lo que alguna vez supo, algo de la mía tiene su manantial en las lecturas y en los pensamientos a que me- condujo la elaboración del segundo ejercicio de mis oposiciones a la cátedra de que soy titular.41
Con demasiadas páginas sobre muy diversos temas, pero con bien pocas específicamente consagradas a la disciplina cuya docencia se disputaba —en rigor, sólo Medicina e historia y un trabajito sobre «Patología celular y bacteriología»— concurrí yo, allá por el mes de septiembre,- a la última de mis actuaciones agonísticas en el «segundo espectáculo nacional»; y de hecho lo fue, en mi caso, por las razones que bien pronto quedarán expuestas. Pero antes debo dar breve cuenta de una aventura que en mi formación intelectual y en mi vida afectiva ha dejado muy honda huella.
Corría la primavera de 1942, y en un restaurante de Barcelona cominos juntos Xavier y Carmen Zubiri, Buenaventura Castro Rial, mi mujer y yo. A la hora de los postres, se planteó el tema de nuestros respectivos veraneos de ese año. Ni los Zubiri ni nosotros teníamos proyecto alguno. «¿Por qué no os animáis a pasar el mes de agosto en el castillo de Amei-genda?», nos preguntó Castro Rial. Oímos la propuesta con la •misma extrañeza que. si nos hubiera hablado del castillo del emperador Alifanfarón de Trapobana; pero una .vez ilustrados acerca de lo que tal castillo era —y es—, a los cuatro se nos reavivó la vena adolescente que todos los hijos de Adán llevamos dentro, salvo los de alma de cartón-piedra, y nos decidimos a la sugestiva empresa de conocer, explorar y rehabitar por unas semanas esa ignota y tentadora fortaleza de la ría de Cor-cubión.42
41. Los capítulos de esa «Memoria» correspondientes a la historiolo-gía de Dilthey y a la de Rickert aparecieron en mi libro "Vestigios (1948).
42. En efecto: a la entrada de esta ría fueron construidos en el siglo xvni, fronteros entre sí, dos castilletes artillados, con objeto de
328
Ya en Madrid, Javier Conde se unió muy gustoso a nuestro proyecto; y a comienzos de agosto, él, mi mujer, mis dos hijos y yo, constituidos en avanzadilla de la expedición, recibíamos en Ameigenda al matrimonio Zubiri e iniciábamos la exploración de un recinto que nuestra imaginación, incitada por el recuerdo de Walter Scott, había hecho legendario y misterioso. Fuimos allí mozalbetes adrede, adultos que deportivamente jugaban a ser muchachos, y con esta doble fruición —la voluntad de jugar, el contenido del juego— nos divertimos en grande paseando los fosos cubiertos de hierba y las estancias desiertas; contemplando la multiforme y reverente anglo-filia del restaurador: aquellos muebles británicos heridos por el tiempo y el desuso, el herrumbroso material sanitario, un
proteger la llegada de los galeones de América. Decenios más tarde, inútiles ya, fueron totalmente abandonados, y pronto cayeron en creciente ruina. Pero hete aquí que, poco después de la Primera Guerra Mundial, un gallego con ella enriquecido tuvo la ocurrencia de comprar al Estado por cuatro cuartos el correspondiente a la ribera sur —junto a la aldea de Ameigenda y poco más allá de la villa de Cée, patria de Ventura Castro-—, restaurarlo, amueblarlo en parte, para lo cual no se anduvo con chiquitas, hasta de Inglaterra hizo traer los water-closets, y habitarlo como un señor feudal durante el verano. Así, hasta 1933 o 1934. Por entonces, el hombre venteó que nuestra vida pública iba a ponerse muy incómoda, se marchó de España y decidió regalar su castillo a la Asociación de la Prensa de Madrid, porque era muy devoto de la educación del pueblo y creía que nada contribuye tanto a su logro como el periódico. Los periodistas madrileños se hicieron cargo de tan insólita propiedad y la convirtieron en residencia veraniega de sus hijos. Un grupo de éstos ocupaba el castillo el 18 de julio de 1936, y en él siguió hasta que, no sé cómo, todos sus componentes, niños y maestros, pudieron ser evacuados. Pasaron años, terminó la guerra, y del otra vez abandonado y deteriorado castillo de Ameigenda sólo los habitantes de esta aldea y de Cée tenían noticia precisa. La Asociación de la Prensa de Madrid, al menos, nada sabía de él en 1942-Convenientemente instruido por Ventura Castro, no me fue difícil obtener del entonces presidente de dicha Asociación, El Tebib Arrumi, una autorización escrita para entrar en el castillo, examinar el estado de su conservación y ocuparlo pasajeramente.
329
retrato de Eduardo VII con marco de caoba; recorriéndolo todo en procesión y lámpara en mano, dónde había quedado allí la luz eléctrica, para asegurarnos de que ningún fantasma permanecía oculto y agazapado en espera de nuestro sueño; haciendo diversas pantomimas alrededor de unas copas de vino Bertola; construyendo y rotulando un parque zoológico, a la manera del que en la España prebélica exhibió el circo Krone, con una jaula que alusiva y sibilinamente decía, germánicas la ortografía y la concordancia, «Zebra: malo»; navegando por las aguas de la ría dentro de una vieja y oscilante barca...
Inolvidables días. Mas no sólo por lo que de efugio lúdico tuvieron para nosotros; también, y sobre todo, por el maravilloso curso sobre el orto del pensamiento filosófico que a primera hora de la mañana cotidianamente nos dio Zubiri. En lo más alto del castillo había una torreta cuadrangular, acristalada por sus cuatro costados, y en ella improvisamos el aula. Tema: el nacimiento de la filosofía en la antigua Grecia; el tránsito de la mentalidad mítica anterior a los presocráticos a la mentalidad incipientemente racional de éstos; en suma, la constitución histórica de los conceptos de physis o «naturaleza» y de on o ente. Qué maravilla, ver por todas partes el azul del mar, recibir en la cabeza el sol rasante de. la hora de prima y sentir que la mente propia, volando contra el correr del tiempo, se le convierte pasajeramente a uno en la de un jonio cinco siglos anterior a Cristo. Vom Mythos zum Logos, «Del mito a la razón», había dicho dos años antes el título de un muy citado libro de W. Nestle. Pero al lado de la profunda, sutil, brillante, originalísima visión de Zubiri, ¿qué era la meritoria, sí, pero sólo profesoral exposición, del filólogo tudesco? Todo lo que yo he escrito sobre la medicina griega —cientos de páginas— tiene como «centro organizador», en el sentido que dio a estas palabras el embriólogo Spemann, el recuerdo de las lecciones que en agosto de 1942, sobre el cabrilleo matutino de la ría de Corcubión, nos regaló a cuatro personas la cordial y mental amistad de Xavier Zubiri. Tanto más valiosas para mí, cuanto que sobre los fundamentos y la estructura del saber
330
médico hipocrático había de versar el tercer ejercicio de mis ya inminentes oposiciones.43
Fui a éstas con esperanza y con temor. Con esperanza, porque, con los recursos bibliográficos a mi alcance había preparado a fondo mi programa, y porque procuré elaborar artísticamente, como cuatro tiempos sucesivos de una sonata, los cuatro primeros ejercicios de la faena oposicional: 1.° «En el curso de mi formación, hasta aquí he llegado»; 2.° «Desde el nivel a que he llegado, así veo yo la situación, el fundamento y la estructura de mi disciplina»; 3.° «Según este modo de concebir mi disciplina, he aquí cómo puede darse una lección magistral acerca de uno de sus temas»; 4.° «Con mi actual formación y con ayuda de una preparación sumaria, vean ustedes cómo soy capaz de explicar universitariamente una lección de mi programa, cualquiera que sea el tema ante el cual se me ponga». Más de una vez he procurado imbuir en mis discípulos y en mis consultantes esta concepción beethoveniana de la práctica de una oposición a cátedra. Con temor, a la vez, por el sombrío presagio que respecto del término de mi pretensión concordantemente me habían transmitido Carlos Jiménez Díaz y Angel Fernández Sanz, el hijo de don Enrique. Habló Carlos de mis oposiciones al presidente del tribunal que había de juzgarme, Enríquez de Salamanca, y éste le respondió: «¿Lain? Que se despida de entrar en San Carlos». Desde su integrismo, Salamanca me consideraba hombre ideológicamente «no seguro», tal vez «peligroso». Por su parte, Angel había oído decir a su vecino y contertulio Valentín Matilla, íntimo colaborador
43. Como una entrañable reliquia de esos días guardo la mancha que destiñe la negra cubierta del primer volumen de la Geschichte der griechischen Religion, de Nilsson. Desde Cée al castillo de Ameigenda se puede ir por mar o por tierra. Nosotros —mi mujer, Javier Conde y yo, y con nosotros mis dos hijos y una muchacha de servicio— elegimos la vía marítima. El mar estaba bravo, y sus olas salpicaron más de una vez nuestro equipaje, saltando sobre la borda de la motora que a todo,s nos llevaba. Resultado: aquella noche tuvimos que dormir entre sábanas húmedas, y alguno de mis libros quedó señalado para siempre por residuos salobres del agua marina.
331
de Salamanca en el mandarinato médico-universitario: «Frente a Lain va a actuar uno de esos genios que de cuando en cuando produce nuestra raza. Ya verá, ya verá». Ante el previo anatema del sumo inquisidor de nuestra medicina y entre los hercúleos bíceps intelectuales de un «genio de la raza», ¿qué podría hacer yo?
Todo parecía orquestado para darme el revolcón: mi notoria condición de miembro de un fracasado ghetto al revés; la excluyen te actitud inicial del presidente del tribunal; al margen de éste, y sin su conocimiento, la jugarreta que me preparaba cierto grupo del Opus Dei; la secreta bomba dialéctica con que, a la hora de la trinca, iba a aniquilarme el «genio de la raza»... Pero vayamos por partes.
He hablado antes de mi memoria pedagógica. Cuando ya tenía muy adelantada su confección, un opositor a cátedras de Historia, de cuyo nombre quisiera no acordarme, tuvo noticia de su contenido y me pidió autorización para consultarla. Sin empacho se la di; porque no podía sospechar que, aprovechando una breve ausencia mía, el tal opositor entrase en mi casa, copiase literalmente varias decenas de mis páginas y las embutiese como suyas en la memoria que por su parte y para su uso estaba preparando. Hizo él sus oposiciones antes que yo las mías; y algunos miembros del Opus, al tanto, no sé por quién, de la verdadera procedencia de las páginas de autos, sacaron fotocopia de ellas con la evangélica intención —¿es a esto a lo que su código moral llama «la santa desvergüenza»?— de ponerlas en manos de mi contrincante, a fin de que éste pudiera confundirme como plagiario ante mis juzgadores. Precioso golpe de efecto contra un falangista de Escorial. En un arranque de honestidad, Calvo Serer, a quien poco antes había introducido yo en la vida intelectual madrileña, me dio noticia de la faenita así urdida; con lo cual pude llamar a capítulo al desaprensivo copista, exigirle con dureza la redacción de una carta en que paladina y circunstanciadamente se confesaba autor del atraco, verle no sé si contrito o sólo atrito ante mis ojos y comunicar a Calvo y a sus cofra-
332
des que ya no me inspiraba temor alguno su maniobra de aniquilamiento. Naturalmente, ésta murió antes de nacida; mas no sin enseñarme lo que el fair play y el amor al prójimo pueden ser para algunos cristianos españoles, cuando se deciden a llamarse a sí mismos «cruzados de la fe».
Comenzaron las oposiciones. Yo ejecuté lo mejor que pude el primer tiempo de mi personal sonata —«En mi formación, hasta aquí he llegado»—, no pude ni quise ocultar la escasez de mi producción histórico-médica, advertí leal y precavidamente que había renunciado a presentar como mérito cualquier escrito carente de relación directa o indirecta con mi carrera intelectual y, puesto que fui el primero en actuar, me dispuse a oír las objeciones del genio de la raza. He aquí la bomba dialéctica —sí, amigo lector, sí; así fueron más de una vez las oposiciones a cátedra en los años subsiguientes a 1939— con que se pretendió hundir cuanto antes a un cuitado que no aspiraba a enseñar Teología dogmática, sino Historia de la Medicina: «En sus artículos —dijo el genio de la raza, tomando uno de los que yo con toda explicitud había querido excluir de la oposición—, el Dr. Lain afirma tal y tal cosa (y aislándolo astutamente de su contexto, leyó con voz campanuda el fragmento en cuestión). En el Santo Evangelio, Nuestro Señor Jesucristo nos enseña esto otro (nuevo golpe de lectura). Pues bien: como comprenderán los señores miembros del tribunal, entre el Dr. Lain y Nuestro Señor Jesucristo, yo me quedo con éste».
Declaro que oyendo lo transcrito quedé estupefacto; pero pronto pude reaccionar de la manera más idónea. Poco antes de las oposiciones, el padre Jesuita E. Guerrero había publicado en Razón y Fe un artículo sobre mí —«Moral nacional y moral religiosa»—, en el cual, sin mengua de ciertas reservas críticas, muy propias de aquellos años, abierta y generosamente afirmaba la fecundidad que para la adecuada inserción del catolicismo en la sociedad civil podía tener una actitud como la mía. Súbitamente me vino a las mientes el recuerdo de esas páginas, y respondí a mi objetante estas o parecidas palabras:
333
«El Dr. A. (aquí, el nombre del genio de la raza) sostiene la incompatibilidad entre mis ideas y el Evangelio. En cambio, el padre Guerrero, de la Compañía de Jesús, escribe en Razón y Fe esto y esto. Pues bien: comprenderán los señores miembros del tribunal que yo, en materia de religión, entre las opiniones del Dr. A. y las de un padre jesuita, me quede con estas últimas». Tengo la impresión de que a partir de entonces cambió la actitud de Enríquez de Salamanca ante mí. El hecho es que el genio de la raza abandonó las oposiciones en el tercer ejercicio, y que al fin fui votado por unanimidad."14
Salta a la vista que ese voto unánime era un crédito en blanco a mi favor, porque bien poco había hecho yo hasta entonces en el cultivo personal de mi disciplina; tantas veces ha ocurrido así en la historia de nuestra Universidad. Como tal lo recibí yo; y en consecuencia, desde el mismo día de la votación consideré deberes inmediatos míos los tres siguientes: demostrar con obras que ese generoso crédito no me había sido concedido en vano; prestigiar mi disciplina, tanto como yo pudiese, entre los médicos españoles y en el seno de nuestra vida intelectual; utilizar en servicio de la Facultad el carácter universal que respecto de la Medicina misma posee su historia.
Comenzaré por lo que atañe al último de tales deberes. Cuando ingresé como catedrático en la Facultad de Medicina de Madrid, la mutua inconexión entre sus docentes no podía ser mayor. No se celebraban juntas de Facultad; la autocracia del decano era absoluta; cada uno sólo hablaba dentro de San Carlos con sus amigos personales; en determinados casos, ni siquiera nos conocíamos unos a otros. Yo saludé por vez pri-
44. Componían el tribunal Enríquez de Salamanca, como presidente, y Piga, Pérez Bustamante (a título de historiador), Fernández Sanz y Barcia Goyanes. Debo consignar aquí que Ibáñez Martín, queriendo extremar su obsequiosidad conmigo, me hizo saber por tercera persona su disposición a nombrar el tribunal que yo le indicase. Naturalmente, no pude aceptar tal cosa. Pero creo que con la intención de complacerme fueron nombrados vocales Pérez Bustamante y Barcia Goyanes. Conste así.
334
mera a don León Cardenal cuando en el entierro de Olivares me lo presentó Carlos Jiménez Díaz; y a don Agustín del Cañizo, el gran 'internista, cuando sin haber sido personalmente invitado concurrí al banquete de despedida que con motivo de su jubilación le ofrecieron sus alumnos. «Por lo menos —le dije—,'me habré sentado un día al lado de usted.» Puesto que todas las materias que se enseñan en la Facultad de Medicina tienen su historia propia, ¿por qué no aprovechar tan obvia realidad para que, siquiera fuese parcialmente, se reunieran entre sí de cuando en cuando sus profesores? Bajo el nombre de «Lecciones magistrales» organicé un cursillo de conferencias a cargo de todos los catedráticos que a tal fin quisieran prestarse, en el cual cada uno de los participantes habría de exponer un aspecto histórico, el que él eligiese, de su particular disciplina. La acogida de mis compañeros de claustro fue, debo reconocerlo, muy satisfactoria; pero el éxito del cursillo —y, por tanto, el de mi propósito unitivo—, francamente deplorable. Sólo asistió el pequeño grupo de mis alumnos del doctorado; faltaron todos o casi todos los del disertante de turno; los colegas de éste y míos prefirieron quedarse en sus casas a escuchar «lecciones magistrales» ajenas; y, para ser completo, éstas —con una excepción: la documentadísima de don Antonio García Tapia acerca de la invención del laringoscopio— distaron de alcanzar la calidad que yo consideraba deseable. Hubo que desistir.
Por las razones que pronto expondré, mi producción his-tórico-médica tardó algún tiempo en alcanzar volumen suficiente. Dos publicaciones mostraron, sin embargo, el sentido que yo pensaba darle: un volumen de Estudios de Historia de la Medicina y Antropología médica (1943) y un artículo publicado en Emérita por mediación de Antonio Tovar, «El escrito de prisca medicina y su valor historiográfico» (1944). Aquel volumen —en mi intención, el primero de una colección de ellos, todos bajo el mismo título— contiene tres trabajos: un «Discurso sobre el papel del médico en el teatro de la historia», que escribí como texto para mi lección inaugural, nunca
335
pronunciada, porque la Facultad no estimaba entonces digna de especial celebración la llegada a ella de un miembro nuevo; un amplio ensayo, «La obra de Segismundo Freud»; de cuyo contenido revisaría hoy algunos asertos, pero en el cual existen ideas —sobre la catarsis verbal ex ore o por lo. que uno dice y ex auditu o por lo que uno escucha; sobre la estructura del inconsciente; sobre el mecanismo de la interpretación psicológica —que poseían y siguen poseyendo, pienso, algún valor científico; y bajo el epígrafe «La peripecia nosológica de la medicina contemporánea», la exposición de un amplio programa de trabajo, a la vez histórico (ordenación tipificada de las actitudes teoréticas frente a la enfermedad, desde los primeros años del siglo xix hasta el momento en que yo escribía) y sistemático (exposición metódica de una teoría de la enfermedad adecuada al nivel histórico de nuestro saber), que en parte yo había de elaborar más tarde y en parte sigue perteneciendo al campo de mis proyectos intelectuales. En cuanto al estudio sobre el escrito hipocrático de prisca medicina —lo concebí como el primero de una serie acerca de las sucesivas actitudes arquetípicas del médico ante el pasado de su saber: la «hi-pocrática» o helénica, la galénica o helenística, las diversas de la Edad Media, etc.—, ¿se me permitirá la mínima jactancia de verlo como iniciador de la amplia bibliografía filológica que en los últimos treinta años ha suscitado el tratadito en cuestión? Me atrevo hasta a pensar que así sería mi artículo comúnmente estimado, de haber aparecido en alemán o en inglés. Triste destino el que pesa sobre los intelectuales que en España y en español hacen algo valioso, pero no genial: la habitual conciencia de estar trabajando en el fondo de un pozo.
Sólo más tarde, a partir de 1945, pude hacer en el cultivo de mi disciplina académica algo de lo que yo creía y creo estricto deber mío. Recién terminada la guerra civil consideré, en efecto, que la más personal y apremiante de mis tareas era presentar una visión penetrante, clara y documentada de la historia y el presente de nuestra cultura; si se quiere, desarrollar con mente menos petulante y más avisada lo que en 1937 había
336
sido la serie de folletones «Tres generaciones y su destino». Concebí una obra en tres partes. Iniciada por una visión esquemática de nuestro siglo xix, a la luz de lo que en 1876 fue la célebre «polémica de la ciencia española», la primera mostraría cómo se situaron frente al problema de nuestra cultura las cinco generaciones que en ésta han actuado durante los últimos lustros del siglo xix y los primeros decenios del siglo xx: la «regeneracionista» de Costa y Galdós, la «científica» de Cajal y Menéndez Pelayo, la «del 98», la de Ortega y Mara-ñón, «generación prebélica», la llamó éste, y la no sólo poética que apuntó cuando el centenario de Góngora. Su lema sería un oportuno precepto del Beato Juan de Avila: «Metamos la mano en lo más íntimo de nuestro corazón y escudriñémoslo con candelas». La segunda contaría cómo despertaron a la vida histórica de España los hombres de mi edad —los más jóvenes de la última de esas cinco generaciones y los mayores de la que entonces, 1940-1941, estaba creciendo—, y habría de llevar en su atrio esta honda sentencia de Unamuno: «Quien nunca hubiere sufrido, poco o mucho, no tendría conciencia de sí». La tercera, en fin, colocada bajo un texto de San Agustín que debiera ser regla de todo empeño pedagógico, «Cresee de lacté ut ad panem pervertías», señalaría con cierto pormenor, tal y como yo entonces las veía, las líneas de una posible acción perfectiva en el dominio de nuestra vida intelectual.
Con un prólogo fechado así: «Madrid, julio de 1940-febre-ro de 1942», hasta 1943, tras el gran esfuerzo de mis oposiciones a la cátedra de que soy titular, no apareció el primero de los fascículos del opus magnum antes esbozado. Su título, Sobre la cultura española; su subtítulo, «Confesiones de este tiempo»; la viñeta de su portada, una cabeza jánica diseñada por Pepe Escassi. En él estudié con algún detalle la estructura y la significación de la polémica de la ciencia española; y contra la visión tópica de esa famosa contienda, en él mostré y demostré por vez primera que en su breve, apasionado y resonante curso, se dibujaron tres actitudes, no dos, ante el pasado de nuestra desigual vida científica: la liberal-progresista de
337
22, — DESCARGO DE CONCIENCIA
Azcárate, Revilla, Salmerón y Perojo; la medieval-integrista de Pidal y Mon y el P. Fonseca; la católico-moderna —aun cuando sólo por modo incipiente lo fuese— de Menéndez Pe-layo. Creo que ni la evolución intelectual del entonces joven-císimo Marcelino, ni la ulterior aparición de las varias formas no integristas de nuestro catolicismo, podrían ser históricamente bien comprendidas sin esa germinal valoración positiva del mundo moderno por parte del Menéndez Pelayo de la polémica.
Precedido por un curso de conferencias en el Instituto de Estudios Políticos —imborrablemente recuerdo la asidua asistencia de don Miguel Asín Palacios y las amables líneas con que al término de aquéllas me expresó su conformidad con mi visión del sabio montañés—, el año 1944 apareció mi libro Menéndez Pelayo. Aunque con veladas reservas, tuvo excelente acogida. Pero si yo hubiese de quedarme con uno solo de los elogios que recibió ese libro, sin vacilar elegiría el que colo-quialmente me regaló Melchor Fernández Almagro: «Así como Américo Castro salvó a Cervantes de los cervantistas, tú •—me dijo— has salvado a don Marcelino de los menendezpelayis-tas». Disciernan los demás lo que en esa frase fue amistoso piropo y lo que fuera juicio cabal.
Echo un rápido vistazo al índice del libro, y algo veo en él que me sigue pareciendo estimable: su visión comprensiva de la evolución intelectual y política de Menéndez Pelayo; la consideración de éste como «historiador ante todo», puesto que el talento historiográfico fue el nervio más central de su mente, y el subsiguiente análisis de su modo de entender la historia; las reflexiones teoréticas y metódicas que acerca de la biografía anteceden a mi estudio.
Una consideración atenta del curso de la vida de don Marcelino me permitió discernir en él dos etapas distintas, separadas entre sí por la considerable ampliación de su horizonte mental a que le condujo la elaboración de su Historia de las ideas estéticas: la primera (Ciencia española y Heterodoxos, con el canto de cisne del «Brindis del Retiro») más integrista,
338
aunque, eso sí, exenta del doctrinario y excluyente medievalis-mo de Pidal y Mon y el P. Fonseca; la segunda, en cambio, cada vez más próxima a la actitud del espíritu que en el mundo anterior al Concilio Vaticano II solía llamarse «catolicismo liberal». Contra lo que algunos dieron a entender,45 yo no afirmé la existencia de «dos Menéndez Pelayos», sino la de una evolución homogénea'del Menéndez Pelayo joven, muy en primer término acelerada por su aprendizaje del alemán y su consiguiente lectura directa de Kant y de Hegel. Si al lector le interesa el tema, vea las no pocas páginas de mi libro en que estos asertos quedan convenientemente demostrados.
Quise yo hacer una biografía del Menéndez Pelayo intelectual; «Historia de sus problemas intelectuales», reza abiertamente el subtítulo de mi empeño. Y como nada puede hacerse según arte sin haber examinado seria y metódicamente el problema de lo que se va a hacer, y puesto que el de la biografía no había sido tratado antes, a mi juicio, de manera por completo satisfactoria, dediqué toda la primera parte del libro, varias docenas de páginas, a reflexionar con cierto rigor acerca de lo que en sí misma es la faena de describir la vida de otro hombre y sobre la manera de hacerlo con la necesaria solvencia intelectual, cuando ese hombre ha dejado documentación suficiente para una intelección cabal de su vida. Cuando alguien con mejores armas que yo se proponga estudiar de frente la teoría del relato biográfico, ¿tendrá en cuenta lo que en torno a él yo cavilé para meterme responsablemente en la comprensión sincrónica y diacrónica de la vida intelectual y española de don Marcelino? Pienso que no; mas no por pensar esto dejo de creer que mis reflexiones de entonces fueran mero flatus vocis. Como tampoco lo son, a mi juicio, las tocantes a la historiología y la historiografía del gran historiador santan-
45. Sin nombrarme expresamente, tal era o tal me pareció ser el sentir de Angel Herrera en su prólogo a la gran antología sistemática de Menéndez Pelayo que preparó Sánchez de Muniain y publicó la Biblioteca de Autores Cristianos.
339
derino. Qué le vamos a hacer. Repetiré lo que la generación de mis padres aún decía: «Más se perdió en Cavité».
La realización de mi proyecto —lo recordaré: una historia sistemática de la cultura española contemporánea, a través de sus figuras cimeras— se iba complicando sin remedio. Lo que había de ser un simple fascículo, mi personal reconsideración de Menéndez Pelayo, se me convirtió en volumen de tomo y lomo; y por ese mismo camino ascendente, hasta dos llegó a exigirme el paso siguiente de la aventura, un examen desde mi punto de vista de la tan traída y llevada «generación del 98».
La faena teorético-metódica que respecto del tema de la biografía me planteó mi estudio de Menéndez Pelayo, respecto del tema de la generación iba a planteármela mi propósito de comprender y describir según arte la «del 98»; no porque acerca de las generaciones históricas no se hubiese escrito hasta entonces nada importante, sino porque lo no poco y muy bueno que sobre ellas se había dicho tal vez no fuera suficiente. Esta convicción dio origen a mi libro Las generaciones en la historia (1945). Si hoy tuviese yo que reeditarlo, como alguna vez me han pedido, algo cambiaría en él, y sobre todo mis breves apostillas críticas a la doctrina de Ortega sobre la materia. En ellas, en efecto, Marías me lo hizo ver, «biologizo» demasiado el vitalismo de nuestro gran pensador; quiero decir, doy una interpretación excesivamente biológica a la idea orte-guiana de la vida del hombre. Pero con toda sinceridad declaro que en mi opinión, y salvados ese y otros detalles, el libro todavía se sostiene. Las ideas principales de su contenido —conexión entre la edad biográfica de los hombres y su historia, semejanza generacional y su tipos, estructura, curso e historiografía de las generaciones— me siguen pareciendo orientadoras y útiles. Tal vez lleguen a verlo así sus posibles nuevos lectores, si algún día tengo tiempo para revisar su contenido y, mutato mutando, lo doy de nuevo a las prensas.4*
46. Confieso que la tan rigurosa matematización quindenial de las generaciones históricas propuesta por Ortega y sistemáticamente elaborada luego por Julián Marías —y en Buenos Aires, por Jaime Perriaux—
340
Como la historia de una generación en parte «sobrevenida» y en parte «planeada» y como la «biografía de un parecido generacional», conceptos previamente elaborados por mí en Las generaciones en la historia, construí entre 1944 y 1945 La generación del Noventa y ocho (1945), libro iniciado por una larga «Epístola a Dionisio Ridruejo», que por razones de espacio no ha sido incluida luego en las numerosas ediciones-abreviadas de él desde 1947 aparecidas en la «Colección Austral». No sólo la tal «Epístola» falta en las ediciones abreviadas; también las notas a pie de página, tantas veces necesarias para comprender o matizar lo que por encima de ellas se dice, algunos párrafos de la versión primera del texto y dos capítulos completos, «¿Generación del 98?» y «De la acción al ensueño». Si el lector se toma la molestia de leer el texto integro de mi estudio,47 pronto descubrirá una leal enumeración de las limitaciones y deficiencias que en él veía yo. Debo repetir, pues, algo que acerca de otros míos ya he dicho y que todos los autores en verdad responsables se dirán a sí mismos —creo yo-— si contemplan de nuevo un texto suyo que no sea un soneto impecable, valga el ejemplo, y haya sido compuesto treinta años antes: «Metido en el trance de escribir de nuevo este libro, no lo haría como entonces lo hice». Ahora tendría muy especialmente en cuenta lo que acerca de los años juveniles de Unamuno, Baroja y Azorín respectivamente nos han hecho saber Blanco Aguinaga, Sánchez Granjel y Valverde, y sobre los postreros de Antonio Machado han recordado Tu-ñón de Lara y Aurora de Albornoz. Y, por supuesto, bastantes cosas más. Pero, hechas estas salvedades —que por tan obvias
no acaba de convencerme. A mi modo de ver es, sí, un recurso útil, pero sólo aproximativo y demasiado sujeto a la excepción.
47. Es el que aparece en el segundo volumen de España como problema, libro más de una vez reimpreso por Aguilar desde 1956. Dicho título había sido empleado por mí en 1948 para presentar, muy considerablemente resumidas, las ideas principales expuestas en Sobre la cultura española, Menéndez Pelayo, y La generación del Noventa y ocho, amén de otras complementarias y terminales, sobre las que algo habré de decir más adelante.
341
razones apenas podían acudir a las mientes de nadie, allá por 1945—, algo tendrá mi visión del celebérrimo grupo literario, cuando a lo largo de treinta años tantas veces ha venido reeditándose. Lo suficiente, pienso, para que mi esquema diacrónico del parecido generacional de este puñado de hombres —amor amargo a España, dura crítica de la realidad española, vivencia de un fracaso colectivo, paso del proyecto de acción al ensueño, expresión literaria de una España soñada— aparezca ante nuestros ojos como realidad verdadera y no como arbitraria construcción mía. ¿Qué, sino esperanza de poeta o hermosa utopía, como se quiera, fue, por ejemplo, la terminal premonición machadiana de una humanidad en la cual armoniosa y tolstoianamente, cristianamente, en suma, se fundieran entre sí el comunismo y el personalismo? "*
48. Véase mi ensayo «Intimidad y pueblo en la poesía de Antonio Machado», Cuadernos Hispanoamericanos, diciembre de 1975. Tres actitudes reticentes o discrepantes frente a mi libro se hicieron letra impresa en los años subsiguientes a su aparición. Algunos romanistas españoles residentes fuera de España y ciertos hispanistas no españoles no vieron con buenos ojos que de la España de 1945 surgiese una visión tan comprensiva y admirativa, aunque sin delicuescencias, de la famosa generación, y consideraron inadecuadas varias líneas del «Epílogo en tres tiempos», que en rigor no pasaban de ser ingenuas. Tengo la impresión de que sus juicios actuales no serían idénticos a los de entonces, y no quiero ocultar mi deseo de que así fuese. En el interior de España, otros lanzaron la especie de que mi libro no era sino un plagio del alemán de Jeschke, e hicieron que una traducción de éste fuera publicada por la Editora Nacional. Puedo asegurar del modo más rotundo que cuando compuse el mío yo conocía, desde luego, la existencia del de Jeschke, pero me fue totalmente imposible —recuérdese lo que el comercio librero era en Alemania durante la segunda mitad de 1944 y la primera de 1945— conseguir un ejemplar de él. Por lo demás, que cualquier lector capaz de objetividad compare uno y otro. Por su parte, Guillermo Díaz Plaja fraccionó la generación en dos grupos netamente distintos entre sí, uno «modernista» y otro «noventayochista». Sinceramente creo que esta escisión es demasiado tajante. Entre los miembros de la generación del 98 unos son, en efecto, más modernistas, y otros más noventayochistas; pero en todos ellos se dan los rasgos del parecido generacional antes indicados. Léanse, si no, los abundantes textos probatorios que aduzco en mi libro.
342
De las reacciones inmediatas a La generación del Noventa y ocho, una quiero destacar: la extensa, crítica y estimulante carta que, sin conocerme, desde Santiago de Compostela me dirigió el entonces joven y ya brillante médico Domingo García Sabell. Gonzalo Torrente me dio noticia precisa de la calidad intelectual y ética de mi espontáneo comunicante. A continuación, un trato con él cada vez más asiduo y cordial ha hecho que Domingo —óptimo internista y ensayista egregio— sea hoy uno de mis mejores amigos para siempre. Mi amistad historiográfica con los hombres del 98 me regaló la amistad face-to-face con Domingo García Sabell: doble y óptimo negocio.
Por la Pascua de 1945 firmaba yo la «Epístola a Dionisio Ridruejo» antes mencionada, y formalmente daba término a la etapa de mi vida intelectual y española que habían iniciado «Tres generaciones y su destino» (1937) y Sobre la cultura española (1940-1943). Muy claramente consta en los párrafos finales de aquélla: «Desde ahora y por mucho tiempo —dicen —suspendo estas pesquisas de historiador y de español preocupado por la vida y el pensamiento de España». Tres razones principales, suficiente por sí cada una, me movieron a hacerlo. Por una parte, la inconveniencia de etiquetar his-toriográficamente la actitud frente a España de la generación subsiguiente a la del 98: Ortega, Ors, Marañón, Pérez de Aya-la, Juan Ramón, Miró, Herrera, Marquina, Rey Pastor...; hom-brs —decía yo entonces— «que de manera tan vigorosa y magistral todavía piensan, actúan y escriben». Por otro lado, la quiebra de mis sucesivas esperanzas como falangista «asuntivo y superador» y «pluralista por representación»; sólo en la faena de «ir convirtiendo en palabra castellana los mejores frutos de nuestra existencia», no en la acción política, veía yo entonces la tan amistosa comunidad • entre los destinos personales de Dionisio y mío. Por fin, una tercera y no menos decisiva razón: «Otros temas me llaman», escribí. Me llamaba, en efecto, la benéfica y ensalzadora sirena interior que no por azar lleva nombre de apelación o llamada: la vocación, mi vocación más
343
propia, la para mí ya irrevocable empresa de cultivar con seriedad una historia de la Medicina explícitamente orientada hacia la antropología médica. Seguí, pues, la voz de esa sirena o anti-sirena, y sin mengua de vivir plenamente en el mundo y en mi mundo, a cumplir su mandato me lancé con entusiasmo.
Múltiple fue mi entrega. Ante todo, a la cátedra, tan fiel y gustosamente servida por mí desde mi incorporación a ella como titular, en octubre de 1942. Siempre me ha gustado «dar clase»; siempre he sentido en los senos de jmi alma esa incomparable fruición del profesor por vocación, cuando mirapdo a los ojos de-los alumnos que le escuchan vive con ellos la gozosa emoción de redescubrir o codescubrir la verdad que su lección comunica. Hasta que la vida universitaria se ha hecho tan confusa y agria," siempre he esperado con íntima ilusión, ya avanzado septiembre, el comienzo del nuevo curso; pero muy especialmente cuando, con ánimo más desembarazado que en los tres años anteriores, inicié el de 1945. Nunca, en cambio, he dejado de ver como un trago desplaciente la obligación de examinar, con su reato de sentir una y otra vez sobre mi cabeza, porque el miserable contenido del examen así lo impone, el rótulo de «profesor inútil», y por tanto esta dura sentencia: «En tu vida profesional, para nada sirves». Lo cual no quiere decir que en ocasiones no puedan ser divertidos los exámenes. Un botón de muestra. Cuando era la de Madrid la única' Universidad que concedía el grado de doctor, no pocos estudiantes catalanes venían del Llobregat al Manzanares a comienzos de mayo, como indefectibles golondrinas académicas, para asistir a las últimas lecciones del curso de Historia de la Medicina y examinarse a continuación. Allá por 1943, todavía bien patentes las secuelas políticas y policíacas de la guerra civil, comparece ante mí como examinando uno de esos alumnos-golondrinas. Mi pregunta es muy amplia, para que, por parva que fuera su ciencia, pudiera el hombre defenderse: «La medicina en la Europa medieval, tras la Escuela de Salerno». Tras un momento de meditación, el interrogado comienza su respuesta: «En la cultura de Europa, durante esa
344
época, hay dos corrientes principales: la de los que siguen a Santo Tomás y la de los que siguen a San Pablo». Le interrumpo: «Supongo que se refiere usted a la existencia de dos líneas principales en la cultura europea de la Baja Edad Media, la dominicana y la franciscana; pero a San Pablo, entonces, le seguían todos». Silencio. «Porque usted —añado— sabrá quién fue San Pablo». Nuevo silencio. «Vamos a ver: ¿en qué siglo vivió San Pablo?» Vacilación. «San Pablo vivió en el siglo vi.» «Pero, hombre de Dios, si esto deben saberlo, no ya los alumnos de un doctorado universitario, sino hasta los lectores de los periódicos. ¿No ha oído hablar usted del camino de Damasco?» Mis palabras reavivan sus durmientes recuerdos infantiles, y en su ojos brilla la alegría del que por fin cree -haber salido de un mal bache. «¡Ah, sí! San Pablo fue uno que escribió unas Epístolas... Y que en su juventud fue algo liberal...», con una «1» cuya fonética catalana hacía aún más vibrante la sentencia del sumarísimo juicio sobre la conducta juvenil de Saulo de Tarso. «¡A mí no me cogéis los de Madrid!», debió de pensar aquel cauto pariente del Senyor Este-ve. La carcajada fue unánime en el aula. Si hubiese que elegir un test para mostrar incisivamente lo que la relación política entre Barcelona y Madrid era a raíz de nuestra guerra civil, pocos más expresivos que esta perla de mi vida académica.49
Lecciones de cátedra de la década 1941-1951, ante el pequeño grupo de los asiduos al curso del doctorado y dentro de un marco —el aula más destartalada, lóbrega y mugrienta de la planta baja de San Carlos— que para iniciar la clase tantas veces exigía de uno darse un espolazo al ánimo profesoral. Para mí, sin embargo, las más entrañables de mi carrera universitaria. A su recuerdo se une ahora el de varias de las tesis doctorales que entonces dirigí o acepté; no de todas, porque en algunas la minerva del doctorando no daba más de sí, y al
49. «No puedo aprobarle, peto tampoco quiero suspenderle —le dije—. Estudie un poco más y vuelva por aquí el último día de los exámenes.» Quedó discretamente en su segunda prueba, y pasó. Desde entonces hemos sido amigos.
345
fin mi benignidad tuvo que ser excesiva. Entre las memorables, que en la reviviscencia de esta etapa de mi vida docente no falte la mención de las que leyeron Víctor Escribano junior («La trepanación craneal en los cirujanos de la Edad Media y el Siglo de Oro»), Vicente Peset Llorca («Contribución al estudio de la historia de la Psiquiatría en España»), José Francisco Sureda Blanes («Estudio histórico-crítico de las obras de medicina de Ramón Llull»), Antonio Cardoner («La participación catalana en la transmisión de la medicina medieval italiana a la española»), José Janini («La antropología y la medicina pastoral de Gregorio de Nisa»), Luis Albertí («La anatomía y los anatomistas españoles del Renacimiento»), José Guijarro Oliveras («Aportación al estudio de los hospitales coloniales españoles en América»), Luis Sánchez Granjel («La psicología de C. G. Jung en la historia de las relaciones entre medicina y religión»), Juan Navlet («Las epidemias en la prensa popular madrileña») y Ramón Díaz Mora («La medicina popular extremeña»).*
* Hasta este punto había llegado la redacción de mi texto el día 20 de noviembre de 1975. Entre tal fecha y ésta en que reanudo mi tarea, 23 de noviembre, tres días cuyo contenido tiene muy directamente que ver con el de mi libro: han muerto Francisco Franco y Luis Felipe Vivanco. Franco: el dueño absoluto de la vida pública española desde 1937 hasta la cesión de poderes poco anterior a su larga agonía; el hombre que, pudiendo haber intentado otra cosa, deliberada y tenazmente quiso que su victoria de 1939 sólo para él y para los que como él entendieron el hecho terrible de nuestra guerra civil fuese victoria efectiva, frente a todos los que —de un modo o de otro— sólo como derrota permanente han podido verla; el titular supremo de treinta y cinco años de paz constantemente presididos por un Vae victis! ¿No son acaso estas dos palabras las que desde 1939 han sentido en sus almas los republicanos y los socialistas españoles, sabiendo de continuo que la proclamación pública de sus ideales sólo les sería posible pagando como precio la prisión? Para no hablar de otros modos de la segregación civil... Luis Felipe: uno de mis amigos para siempre, un gran poeta, un varón de vida ejemplarmente pobre y de alma ejemplarmente pura. Las contrapuestas emociones suscitadas en mí por ambas muertes me siguen llenando y quebrando el ánimo cuando, tras la pausa antes mencionada, ha de pasar mi bolígrafo del párrafo que precede a esta nota al que tras ella viene.
346
¿Necesitaré decir que la preparación de mis oposiciones a cátedra y el ulterior desempeño de ésta me resolvieron al total y definitivo abandono de la práctica profesional? La intenté sin mayor entusiasmo a mi llegada a Madrid, y hasta llegué a tener algún enfermo; por ejemplo, la esposa de un colega de docencia, afecta de una neurosis crónica que acaso hacía sufrir más al paciente marido que a la locuaz paciente. Me fue muy formal y prometedoramente propuesta en 1942, apenas ganada la cátedra, por Carlos Jiménez Díaz; el cual, bien al tanto de que por entonces se comenzaba a hablar de una «patología psi-cosomática», quiso que yo la iniciase y cultivase dentro de su equipo médico; pero supe resistir la doble tentación —económica y científica— que el generoso ofrecimiento de Carlps ponía ante mí. Cerré, pues, mi tienda psiquiátrica, y decidí seguir hasta el fin de mi vida el incierto camino del profesor-escritor.
En torno al trabajo regular de la cátedra, dos metas principales me propuse, en cuanto docente y cultivador de la historia de la Medicina: una ad extra, hacia el mundo en que me movía y sigo moviéndome, la consecución de cierto prestigio intelectual para mi disciplina universitaria y la consiguiente certidumbre de que una estimable minoría de los médicos más cultos, la «inmensa minoría» de Juan Ramón, podría encontrar alguna utilidad mental en el saber histórico-médico; otra ad intra, hacía lo que en mis proyectos era y sigue siendo más mío, la metódica elaboración de aquélla al servicio de la antropología médica en que, durante la primera mitad del año 1936, yo había entrevisto mi tierra prometida.
Para el logro de la primera meta, dos también fueron los principales recursos que arbitré: al organización de cursos libres destinados a médicos y no médicos deseosos de ampliar la amplitud y el contenido de su horizonte intelectual, y la publicación de una serie de «Clásicos de la Medicina»: textos originales de las figuras más eminentes de la historia universal del saber médico, precedidos por un amplio estudio mío acerca de la obra entera del autor en cuestión.
Los cursos a que me refiero tuvieron como sede el salón
347
de actos del Colegio de Médicos, entonces en la calle de Esparteros, y como contenido la historia a grandes rasgos —más precisamente, según sus hitos fundamentales— de los varios problemas a que básicamente responde el saber más propio de los hijos de Hipócrates: el problema morfológico, el fisiológico, los varios que se integran en la ciencia patológica, el terapéutico, etc. Desde el primer momento vi muy claro que sólo por esta vía puede un historiador de la Medicina atraer la atención intelectual de los que reflexiva y no rutinariamente quieren practicarla. Como sofisticado erudito o como idóneo comprensor de una determinada parcela del pasado médico, aquél puede prestar, en efecto, muy valiosos servicios a la historia de la cultura, de la sociedad, de los pueblos o de las instituciones; pero si de verdad quiere configurar la mente de los médicos en tanto que tales médicos, sólo podrá lograrlo exponiéndoles según arte —esto es: reduciendo al mínimo el peso de la erudición, aunque sin despreciar, naturalmente, las exigencias de ésta; ampliando al máximo el vuelo de la comprensión total de aquello que expone; depurando y ahondando, también al máximo, el ejercicio riguroso de la conceptua-ción— cómo se ha ido constituyendo, desde que por vez primera surgió en el pasado hasta la más viva, actual y prometedora peripecia de su presente, uno de esos diversos'problemas básicos de su oficio. Así lo hice yo, creo que con éxito estimable, durante el quinquenio 1945-1950; con lo cual daba cabal cumplimiento, por otro lado, a la primera de las dos etapas —el curso monográfico o el seminario; la metódica y conclusiva redacción de la materia de aquéllos— por las que ordinariamente debe atravesar, si el autor es a la vez profesor o investigador, la confección de una monografía científica.
Varia fue también la intención con que proyecté y lancé al mercado los primeros volúmenes de mi colección «Clásicos de la Medicina». La confección de cada uno de ellos me servía a mí para llevar a cabo un estudio a fondo del clásico en cuestión. Preparado por la lectura de ese estudio preliminar, el médico deseoso de mejorar su formación intelectual podría
348
realizar la insustituible experiencia de entablar relación directa con no pocas de las páginas compuestas por uno de los grandes creadores de su saber profesional. Algo más intenté. Movido por mi propia necesidad y, a la vez, por la confianza en la curiosidad lectiva de un número suficiente de médicos, pedí un poco de dinero prestado y me convertí en empresario de la colección. Como «editor de obras propias» lancé al mercado los volúmenes consagrados a Bichat (1946), Claudio Bernard (1947) y H rvey (1948); pero aunque el modesto negocio fuera comercialmente defendible, hacían falta más reservas económicas para ponerlo en pie, y al fin me vi obligado a cederlo al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ya con la sigla de éste han aparecido luego los tomos dedicados a Laen-nec (1954) y a Sydenham (en colaboración con Agustín Albarra-cín, 1961); el estudio preliminar correspondiente a Vesalio, publicado exento en 1951, todavía está esperando la traducción de los textos a cuya lectura había de introducir. Cuidada por manos más jóvenes que las mías, tal vez ahora, tras quince años de existencia durmiente, pueda recuperar existencia vigil esta serie de «Clásicos de la Medicina». Sinceramente creo que lo merece. Recuerdo por encima el conjunto de mis estudios preliminares, y pienso que en alguna medida cumplen la consigna que desde hace años he propuesto a los que en mi disciplina y en España quieren trabajar con seriedad: ser europen-sibus europensiores, «más europeos que los europeos»; demostrar desde este cabo o pozo de Europa que acerca de los grandes médicos de Francia, Inglaterra, Alemania o Italia somos nosotros capaces de hacer, en tanto que historiadores, más de lo que frente a ellos han hecho sus respectivos compatriotas.
No como español en funciones de europeo, sino como español en funciones de español compuse por esas fechas mi libro La antropología en la obra de fray Luis de Granada ( 1946). Mis lecturas pamplonesas me metieron en la selva de la Introducción del Símbolo de la Fe, tan gustosa, y no sólo por el idioma, en tantas y tantas de sus páginas. Años más tarde pensé que un examen detenido de los saberes anatómicos en ellas
349
contenidos podría ser un buen tema para el caso, y a él dediqué mi discurso de ingreso en la Academia de Medicina (1946). Pero la materia pedía más amplia y detenida atención. Durante la primavera y el verano de ese año seguí con la obra de fray Luis, y ya en el otoño pude dar a la imprenta, bajo el título antes transcrito, un estudio completo, a un tiempo expositivo, comprensivo y crítico, de la idea que del hombre y de la vida humana tuvo el gran dominico; y acaso también —me atrevo a pensar—• una estimable contribución al conocimiento de la mentalidad, tan compleja, de nuestro grandioso y dramático siglo XVI.50
En cuanto historiador de la Medicina, comencé a encontrarme en plena forma entre 1948 y 1950. La publicación de Vida y obra de Guillermo Harvey (1948) me dio a mí mismo la certidumbre de poder enfrentarme de modo suficientemente válido y suficientemente original con una figura del pasado más profunda y más rica de lo que las exposiciones recibidas daban a entender. Mi Introducción al estudio de la Patología psicosomática (1950) mostró con claridad cómo la historia de la Medicina —una historia de la Medicina ampliamente comprensiva y no sólo finamente erudita— puede iluminar con luces inéditas la intelección del problema médico más actual, si éste posee algún calado.51 Más aún: el libro La historia clí-
50. Las investigaciones de Bataillon, el P. Beltrán de Heredia, Amé-rico Castro, Tellechea, Selke, Maravall, Márquez, López Pinero y varios más, ¿no están acaso demostrando la existencia de tal complejidad, patética complejidad, bajo la tópica simplicidad de la fórmula de don Marcelino: «luz de Trento, martillo de herejes...»? La existencia de un anverso y un reverso del alma de fray Luis, su optimismo de la Introducción del Símbolo de la Fe, su pesimismo del Libro de la oración y meditación, sólo a la luz de esa complejidad pueden entenderse.
51. Nació este librito, reeditado luego bajo el título de Enfermedad y pecado (1961), como consecuencia de una petición de Juan Rof. Quiso éste que la segunda edición de su espléndida Patología psicosomática (1950) llevase una introdvi ción histórica, y me la pidió. Cavilé sobre el tema, advertí que su horizonte rebasaba con gran amplitud el constituido por la penetración del psicoanálisis freudiano en el campo de la medicina interna, a partir de 1918, y compuse el estudio en cues-
350
nica. Historia y teoría del relato pato gráfico (1950) realizó por vez primera, creo que de manera aceptable, mi propio imperativo para el tratamiento histórico de un problema médico ad usum medicorum: la regla de tener ante todo en cuenta lo que un galeno intelectualmente ambicioso puede y debe pedir al historiador de la Medicina. Respecto al tema a que está consagrado, la historia de los modos típicos de concebir y realizar la descripción técnica de una enfermedad individual, sigo pensando, en efecto, que mi libro ayuda al médico reflexivo a entender en profundidad lo que rutinariamente hace (el conocimiento del pasado como camino para una mejor intelección del presente), le incita a perfeccionar su conducta frente a la realidad, y por tanto a moverse originalmente hacia el futuro (la historia como un recuerdo de lo que fue al servicio de una esperanza de lo que puede ser), y le anima a una consideración a la vez científica y filosófica de su saber y su quehacer (la historia de la Medicina como vía de acceso, una entre varias, hacia el prometedor y todavía mal explorado dominio de la antropología médica). Dos importantes, fundamentales modos de contemplar y ejercitar la tarea historiográfica, uno de Ortega y otro de Zubiri (concepción de la historia como sistema; visión de ella como una asunción intelectual del pasado, por igual autoaf'irmadora y autoproyectiva), se hallan de algún modo
tión. Rof pensó que éste, tanto por su extensión como por su contenido, merecía una publicación exenta, y generosamente me instó a ella. Varias de las ideas contenidas en mi ensayo —la patología psicosomática como inesperado descubrimiento de la medicina semítica antigua por parte de la medicina indoeuropea, desde su situación en los decenios centrales de nuestro siglo; la secreta relación entre aquél y ciertos atisbos médico-antropológicos del helenizante cristianismo primitivo; la comprensión histórica integral de la obra de Freud, desde su oculto, término a q,uo, esa ahogada posibilidad del pensamiento platónico y del cristianismo primitivo, hasta el patente término ad quern que la medicina psicosomática manifiesta, la formal hominización del pensamiento y la praxis del médico— han logrado cierto reconocimiento general a través de las ediciones inglesa, alemana y francesa que luego ha tenido.
351
realizados, me atrevo a creer, en las páginas de La historia clínica?2
En noviembre de 1949 fechaba yo el prólogo de este libro. «¿Es posible —me preguntaba a su término— que los médicos se resuelvan a buscar la verdad según la historia, además de acceder a ella en su inmediato contacto con la realidad»; es decir, mediante los tradicionales recursos de la observación y la experimentación? Y pensando con ilusión en la causa que propugnaba, y valorando sin modestia lo que en relación con ella pudiera significar mi recién concluso y nada leve esfuerzo, quise comenzar la que yo creía nueva etapa de mi vida intelectual haciendo mía la bravata, por igual jactanciosa y conformada, del cervantino alférez Campuzano: «Espada tengo; lo demás, Dios lo remedie». Con lo cual aludía claramente a mi propósito de emplear diez años de mi vida, los comprendidos entre 1950 y 1960, en la confección de la serie de estudios que La historia clínica había iniciado: una historia del problema morfológico, otra del problema fisiológico, y a con-
52. Modo hipocrático de resolver el problema de la conexión entre la visión médica de lo individual (la «enfermedad» como caso clínico) y de lo específico o genérico (la «enfermedad» como modo típico de estar enfermo); relación, directa entre la manera medieval de entender la historia clínica (ésta como consilium) y la también medieval cuestión filosófica de los universales; ordenación en tres mentalidades cardinales (anatomoclínica, fisiopatológica y etiopatológica) de la consideración del enfermo propia de la medicina científico-natural; metódica mostración de cómo las dos últimas grandes vicisitudes del pensamiento médico (visión del enfermo como ser vivo o mentalidad biopatológica; consideración de éste como persona corpórea o mentalidad antropopatológica) se expresan en el relato patográfico; exposición antropológíco-médica de los principales problemas que la historia clínica plantea; he aquí las más importantes contribuciones personales de este libro mío a la historiografía del saber médico. A él debo una pequeña, pero íntima satisfacción —que el eximio internista heidelbergense R. Siebeck se decidiese a aprender, para leerlo, algo de español— y un enorme regalo de los dioses: que dos hombres como Agustín Albarracín y José María López Pinero se decidiesen a consagrar todo 'su espléndido talento al cultivo profesional de mi disciplina universitaria.
352
tinuación las correspondientes a los que plantea el conocimiento científico de la enfermedad (nosología, nosotaxia, nosognós-tica), el tratamiento técnico de ella (farmacoterapia, dietética, cirugía, psicoterapia) y la esencial y varia relación entre la medicina y la sociedad. Pobre de mí, no contaba con la huéspeda.
Cultivar empeñadamente la historia de la Medicina, tal como yo la entendía y sigo entendiéndola, vivir decorosamente de ella; desde un punto de vista a la vez vocacional y profesional, tales eran mis dos metas principales allá por 1950. Para el logro de la segunda, juzgué que el más tópico y consabido de los recursos económico-didácticos del profesor, la elaboración de un libro de texto, podría ser senda idónea. A ella me lancé con verdadera prisa, contra el reloj; desde dentro me urgía el ansia de llevar adelante el proyecto decenal antes mencionado. Comencé mi Historia de la Medicina por su segunda mitad, porque, salvo una parcela del mundo helénico y otra del medieval, entre el Renacimiento y nuestros días estaba el mayor número de los autores directamente leídos por mí. Pero la huéspeda a que acabo de aludir, el Rectorado de la Universidad de Madrid, llegó a mi vida cuando mi pluma andaba por las páginas correspondientes al saber médico de la Ilustración; y así, hasta 1954 no pude dar término a la redacción de esa segunda mitad. Más adelante diré cómo la veo veinte años después de haberla escrito.
Mientras tanto, iba cobrando figura institucional mi dedicación extrauniversitaria a la historia de la Medicina. Puesto que en la Facultad sólo disponía de un aula y un pasillo —así había de seguir durante treinta años—, en mi casa tuve que congregar a los primeros que se me acercaron con voluntad, abnegada voluntad de trabajo: Juan Antonio Paniagua, Luis Albertí, Trino Peraza, José Janini, Carlos Valle-Inclán. Algo cambiaron las cosas desde 1943. En efecto: llevando hasta su límite mi resignado y nunca lucrativo posibilismo, ya he dicho cuál era y es mi actitud ante los primeros pasos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, solicité y obtuve de éste la creación de una «Sección de Historia de la Medicina
353
2 3 . — DESCARGO DE CONCIENCIA
y de las Ciencias Naturales», a la cual fueron poco más tarde concedidas dos habitaciones en el edificio de Duque de Medi-naceli; y con la dirección asociada de Aníbal Ruiz Moreno, mi colega de Buenos Aires y tan excelente amigo mío desde que en 1948 le conocí, en 1949 lancé a nuestro mundillo científico el primer número de Archivos Iberoamericanos de Historia de la Medicina. Siquiera fuese del modo más rudimentario y artesano, pude así dar comienzo a una labor parauniversitaria, más personal que de equipo hasta varios años más tarde. Inapreciable ayuda encontré para realizarla en Presentación Sánchez García-Alcaide, a la que había conocido como auxiliar administrativa en la Residencia de Estudiantes, desde antes de la guerra civil trabajaba Presentación en la Colina de los Chopos, y con cuya eficaz, devota y delicada asistencia he seguido contando durante treinta años, hasta el día mismo de su jubilación.
Algo más que historia de la Medicina hice yo, desde el punto de vista intelectual, entre 1945 y 1951; ya he confesado que salí de Pamplona hacia Burgos con la decisión de no abandonar hasta el fin de mi vida mi actividad como escritor y ensayista, mi «segunda vocación», para decirlo con la cono* cida fórmula marañoniana. Escribí, pues, artículos y ensayos sobre los temas más diversos, aunque en todo momento procurase ser profesoralmente fiel a los puntos de vista en los cuales, por obra de lectura o por obra de reflexión, podía tener yo alguna autoridad; di conferencias, sometidas siempre a la misma limitación temática; ofrecí homenajes; compuse prólogos... Una parte de lo que en esta silva de varia lección me pareció más digno de conservación impresa —o de olvido a más largo plazo, que de esto no podemos pasar la inmensa mayoría de \'s plumíferos— ha quedado en las páginas de dos libros de contenido misceláneo, Vestigios (1948) y Palabras menores (1952). En el primero hay gérmenes de más ambiciosos trabajos ulteriores, tal es el caso de «La acción catártica de la tragedia», ensayos de contenido más o menos resistente a la acción del tiempo y testimonios expresos de cómo en mi
354
alma se han entrelazado o fundido mi vocación de español y mi vocación de amigo. Árnica peritas, se etiam amicus Flato. Sin vivir españolanrente en España y sin mostrarme amigo de los españoles que en cada momento haya considerado buenos o mejores, aunque con error, a veces, yo no sentiría ser enteramente yo. Así empezaron a mostrarlo las múltiples prosas recogidas en Vestigios en que perdura un gesto de amistad frente a la persona o a la obra de los hombres en torno a mí. Voy a pecar de prolijo, lo sé, pero quiero estampar aquí —por orden de aparición, como se dice en los libretos teatrales— la nómina de los que en ese libro presento o elogio: Gonzalo Torrente, Manuel Machado, Mihura, Marañón, José María Val-verde, Carmen Laforet, Antonio de Zubiaurre, Ramón Menén-dez Pidal, Cajal, José Antonio, Ortega, Zubiri, Marco Meren-ciano, Tovar, Jiménez Díaz, Pilar Primo de Rivera, Federico Sopeña, Julián Marías, Rogelio Pérez Olivares, Juan Cabanas, Javier Conde, Emiliano Aguado, Melchor Fernández Almagro, Antonio Macipe, José R. Escassi, Manuel Rodríguez Navarro, Corts Grau, Alvaro d'Ors, Diez del Corral, Lafuente Ferrari, Enrique Sotomayor, Pedro de Lorenzo, Francisco Lozano, Grande Covián, José María Castroviejo, María de Maeztu, Enrique Gómez Arboleya, Azorín, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Julio Palacios... ¿Cuántos y cuántos más desde 1948, fecha de Vestigios} Cuando ya esté tranquilo, pasado mañana, tal vez, reuniré bajo el título de Vocación de amigo todas las páginas sueltas que acerca de españoles para mí contemporáneos —mi contemporaneidad se inicia con Cajal y Menéndez Pelayo— amistosamente he escrito a lo largo de mi vida. Tal vez esa colección sirva como documento de una época. En cualquier caso, demostrará sin celajes que he procurado vivir siendo tan amigo de Platón como de la verdad. Y también que en todo momento he sido sobreabundantemente fiel al espíritu pontifical del tantas veces nombrado ghetto al revés —pontifex, el hacedor de puentes— a que dan expresión mis palabras a Luis Rosales antes transcritas: «En ningún otro de los grupos intelectuales y literarios de España ha operado con tan deliberada,
35S
constante y encendida pasión la necesidad de valorar y juntar estos dos linajes de españoles: los excelentes y los benevolentes ...Tú has sido tú siendo Luis Rosales, y así Dionisio, Antonio, Luis Felipe, Gonzalo y los demás; pero todos nosotros hemos sido en nuestra patria nosotros siendo de continuo peregrinos de la vida concorde, pontoneros de la vida plural, pregoneros de toda vida valiosa... Algo hemos hecho, sí, para que no se rompiese la continuidad de la vida española».
Dichas quedaron las varias razones en cuya virtud quedó truncada, con La generación del Noventa y ocho, la realización del proyecto que había iniciado Sobre la cultura española; pero contra mi previsión en la «Epístola a Dionisio Ridruejo», el brusco corte de 1945 tuvo que convertirse en resolución con apoyatura, como para lo suyo dicen los músicos. El viaje a Hispanoamérica de que luego hablaré) me obligó a preparar una gavilla de conferencias: un cursillo sobre «Historia de la historia clínica» para la Facultad de Medicina de Buenos Aires; otro sobre la cultura española contemporánea, para la Asociación Cultural Española; alguna más. Ese segundo cursillo se hallaba integrado por cinco lecciones: «Origen y planteamiento del problema de España», «Menéndez Pelayo», «La generación del 98», «La europeización como programa», «Los nietos del 98 y el problema de España». Las tres primeras, un apretado resumen de lo ya escrito y publicado; la cuarta, una sinopsis biográfica de la actitud de Ortega ante España y en torno a nuestra cultura nacional; la quinta —cuyo título contiene una etiqueta de Giménez Caballero, «nietos del 98», que hoy no emplearía sin importantes matices de orden generacional— constituye la apoyatura de la resolución antes nombrada; o bien, con menos estética y más propiedad, un golletazo final al ya lejano proyecto Sobre la cultura española: breve, esencial relación de los desiderata culturales de mi ya fracasado grupo generacional, tal y como yo los veía entre 1945 y 1950; es decir, en esa indecisa etapa de mi maduración política a que corresponde el arbitrio-coartada del «pluralismo por representación». Publicado en 1948 por el Insti-
356
tuto de Cultura Hispánica, tal puñadito de ensayos corrió por las librerías bajo el nombre de España como problema; epígrafe lo suficientemente llamativo para que Rafael Calvo Se-rer, entonces en pleno disfrute de los favores del franquismo, a través de Ibáñez Martín y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sacase de él, pdr cómoda antífrasis, su España sin problema. Algunos han hablado luego*de una polémica entre Calvó Serer y yo, en torno a la cuestión que ambos títulos plantean. Nada más lejos de la verdad. Siempre consideré una necedad el lema y el contenido del opúsculo de Calvo, opinión que por estas calendas tal vez comparta su propio autor, y jamás me he pronunciado en público acerca de él.
Multitud de veces ha sonado entre nuestros jóvenes, desde 1939, la queja de haber tenido que formarse sin maestros, y siempre he visto en ese lamento un indicio de debilidad intelectual; no porque la fortaleza del intelecto consista en la capacidad para prescindir del magisterio ajeno, sino porque el hombre intelectualmehte ambicioso siempre sabe buscar y encontrar, unas veces mediante el trato directo, otras a favor de la lectura atenta y dialogante, quien le enseñe lo que él necesita para volar con alas propias. Como historiador de la Medicina, maestros míos han sido Sudhoff y Sigerist, aun cuando nunca oyese sus lecciones o asistiese a sus seminarios. Como español deseoso de pensar, en Unamuno, Ortega, Ors, Marañón y Zu-biri he hallado magisterio, aunque la forma de éste no haya sido siempre la pura aquiescencia; y junto a ellos, en los pensadores no españoles que cualquier lector de mis libros sin esfuerzo podrá mencionar. Pues bien: fiel a ese modo de ver las cosas, así leí, oí y traté entre 1940 y 1950, en cuanto pude, a todos cuantos expresa o tácitamente acabo de nombrar.
Mención aparte merece el magisterio de Xavier Zubiri; no sólo por la fraternal amistad que con él me ha unido desde que le trato; también por la directísima participación que tuve en la organización del que tras su definitivo apartamiento de la cátedra ha sido su único magisterio público. Cuando estaban llegando a su término los recursos económicos de Zubiri, de una
357
conversación entre él, Jiménez Díaz y yo, en torno a la mesa de un aguaducho veraniego del Retiro, surgió la idea de organizar los cursos libres que, casi sin interrupción, desde 1945 ha venido dando anualmente el gran filósofo. Don Ernesto Anastasio, gerente de La Unión y el Fénix, nos cedió la sala redonda del célebre edificio que dicha empresa posee en la calle de Alcalá; y a lo largo de veinticinco o treinta jueves al año, durante dos horas, porque la lección iba seguida de coloquio, en esa sala se ha hecho palabra cristalina y buida una de las inteligencias europeas más vastas, sutiles y profundas de nuestro siglo. «Ciencia y realidad», «Tres definiciones clásicas del hombre», «¿Qué son las ideas?», «El problema de Dios», «Cuerpo y alma», tales fueron los temas de los cursos de Zubiri entre 1945 y 1950. «Quedé extenuado buscando la verdad», confiesa una vez Platón. Docenas de veces he recordado esta sentencia cuando Zubiri, exhausto y silencioso, tomaba media combinación en el mostrador del bar que precedió al actual «Dólar», poco antes de salir con su mujer, la mía y yo para ingerir un piscolabis más sólido en una tabernita de la calle de Válgame Dios. En el seno de esa España empobrecida, trivializada, aislada y enfatizada que ahora llaman camp, conmovía la entraña de la mente ver cómo varias docenas de personas, procedentes de las profesiones más diversas, se congregaban para oír la fulgurante, velocísima, casi explosiva elocución de un pensamiento que, sin que Europa lo supiese, podía ser, sigue pudiendo ser luz de Europa. Por muy alta honra tengo lo que hice para que esto fuese posible.
Iniciada en Pamplona, mi amistad con Ors prosiguió, aunque no exenta de leves altibajos, hasta el grato y emotivo fastigio que había de alcanzar en los años finales de mi Rectorado. Su «Academia Breve» y sus inolvidables veladas en el caserón de la calle del Sacramento fueron un oasis de inteligencia y de ingenio en la España de Ibáñez Martín. Sesión solemne en la Academia de la Historia, presidida por el Ministro de Educación Nacional y el Duque de Alba. Fraques, uniformes, condecoraciones. «¡Qué gran vitola, la del Duque!», dicen a Xenius.
358
Respuesta: «Tan buena, que el ministro, a su lado, parecía un farias». A Maráñón comencé a tratarle personalmente a su regreso a España y en torno a los' manteles de Antonio Maricha-lar; siempre recordaré el almuerzo à trois que éste organizó en su bien aderezado piso de la plaza de la Independencia, para que yo conociese cara a cara al gran médico y. ensayista. Hasta su muerte, más aún, hasta después de su muerte, porque me ha cabido el honor de ser prologuista de sus Obras Completas, había de ir creciendo, para mi gustoso y multiforme provecho, la amistad entre don Gregorio y yo. Con Ortega, viejo maestro mío a través de su obra escrita, hablé más tarde y poco; sólo en muy contadas ocasiones —una de ellas, memorable— pude gozar del privilegio de su maravillosa conversación. En esta hora confesional debo decir que siempre he considerado grave error la manera como en 1946 se presentó de nuevo ante el público de Madrid.53 Más tarde asistí ávidamente a sus cursos
53. Qué nítidamente me viene a la memoria la tarde de mayo en que Ortega pronunció la conferencia de esa su nueva comparecencia ante España. Fue en el Ateneo y versó sobre «Idea del teatro». La expectación era máxima; puede decirse que buena parte de la vida de Madrid se paralizó durante aquellas dos horas. «Es menester que todos, noten ustedes la generalidad del vocablo..., todos —dijo Ortega en el sustancioso preámbulo de su disertación— tengamos la alegría y la voluntad y la justicia, tanto legal como social, de crear una nueva figura de España para internarse saludable en las contingencias del más azaroso porvenir. Para ello es menester que todos nos apretemos un pocö las cabezas, agucemos el sentido para inventar nuevas formas de vida donde el pasado desemboque en el futuro, que afrontemos los enormes, novísimos, inauditos problemas que el hombre tiene hoy ante sí con agilidad, con perspicacia, con originalidad, con gracia...» Doble error cometió Ortega ante su propia exigencia: presentarse ante los españoles en un Ateneo regido por Ibáñez Martín, lo cual por fuerza había de debilitar la atención hacia él en las mejores almas de la juventud española de entonces, y hablar acerca del teatro. En una España depauperada, estremecida por el todavía inmediato recuerdo de la guerra civil, tensa de un modo o de otro ante la situación que le planteaba el tan reciente término de la Segunda Guerra Mundial, el teatro no podía ser, ni para Ortega ni para los españoles de 1946, «el tema de nuestro tiempo». Un grave y exigente programa de vida cultural —un programa
359
libres y bebí con hondo deleite sus postreros, espléndidos escritos; y si no intervine con asiduidad en la empresa del «Instituto de Humanidades», en todo momento la seguí desde fuera con el más vivo interés. Pero el recuerdo de la persona, el magisterio y el ejemplo de Ortega todavía ha de volver a estas páginas.
No sólo como queda dicho se expresó intelectualmente mi paulatina mutación ante la vida histórica de España y Europa durante el bienio 1944-1946. El horizonte de mi inteligencia, ampliamente europeo, dentro de sus indudables limitaciones, con anterioridad al 18 de julio de 1936, se había germanizado excesivamente desde 1939. La librería de Kadner en la calle de Serrano era por entonces mi principal ventana hacia el mundo transpirenaico. Pero con la creciente dedicación a mi disciplina académica, una íntima exigencia me movió hacia la reconquista intelectual de Francia e Inglaterra; sobre todo, de Francia. Bergson y Maritain, no cuento Candide, Gringoire y Les Nouvelles Littéraires, ¿no habían sido acaso dos importantes polos de mis lecturas anteriores a la guerra civil? Quien no tenga en cuenta esta honda vicisitud de mi vida anímica, no podrá entender que fuesen precisamente Bichat, Claudio Bernard, Harvey y Laennec los primeros títulos de mis «Clásicos de la Medicina», y no Virchow o Johannes Müller, autores que aquellos días yo tenía tan a la mano como los cuatro antes mencionados. Desde entonces, véase el contenido de mis libros, nunca he sido infiel a mi compromiso y mi deber de conducirme —o de intentarlo, al menos— como europensibus euro-
acorde con las palabras antes transcritas— debiera haber sido, en mi opinión, el contenido de su conferencia. Otro error hubo aquellos días, más grave aún, aunque no de Ortega, sino de Franco. Como Jefe del Estado, éste debió llamar al pensador que voluntariamente había regresado a España —como antes a Marañen—, y conversar reposadamente con él; pero no se me oculta que tal cosa era algo así como pedir peras al olmo. El hecho es que, pasada la prometedora aventura del «Instituto de Humanidades», Ortega tuvo que morir en el silencio, en un grave y digno silencio. Reaparecerá este tema.
360
pensior. Porque tras la tan decisiva fecha de 1945, en ser «más europeo que los europeos» consiste, a mi modo de ver, la más importante de las obligaciones del intelectual español.
Para que no falte una alusión al incremento de mi glorióla mundi, añadiré que en 1946 fui elegido miembro de la Real Academia Nacional de Medicina. ¿Se me creerá si digo que un poco a contrapelo, por mi parte? Ya un año antes, Salamanca y Matilla quisieron presentar mi candidatura. Amablemente me lo propusieron, y no menos amablemente, pretextando mi excesiva juventud y la escasez de mi obra para ocupar un sillón académico, no acepté ese honor. La verdad, la última verdad de mi negativa es que me producía cierto malestar interior ingresar en una corporación de cuyo seno habían sido expulsados con intención «depurativa» hombres como Hernando, Tello, Ara, Cardenal, Pittaluga, Vital Aza y Márquez, no contando las famosas dimisiones de Lafora y Jiménez Díaz, con motivo de la sucesión de Cajal en la Academia. La muerte de Gómez Ulla a fines de 1945 produjo en ésta una nueva vacante, que por decisión de la Junta Directiva fue expresamente anunciada «para Historia de la Medicina». Con este fuerte argumento repitieron su amable petición Salamanca y Matilla, y tal compromiso estamental me hizo acceder a su ofrecimiento. En 1946 leí mi discurso de recepción, al que respondió, con su casi inaudible vocecita senil, el bueno de don Enrique Fernández Sanz. Lamentando siempre que su salón de sesiones, tan vacío de ordinario, no sea el supremo areópago de la ciencia médica española, en la Academia de Medicina continúo desde entonces.54
54. Era yo en 1945 —y sigo siendo hoy— director más nominal que efectivo de Medicamenta, revista médica científicamente muy digna, editada por el Instituto Farmacológico Latino. Pues bien: movido por los intereses económicos de la llamada «prensa médica profesional», Javier Çortezo escribió en El Siglo Médico que en su opinión, no era decoroso que el sucesor de Gómez Ulla en la Academia de Medicina dirigiese la revista de una empresa industrial. Hube de responderle en el propio Siglo Médico con una carta abierta; la cual, tras de afirmar el incuestionable servicio que Medicamenta prestaba —y sigue prestan-
361
Mientras tanto, seguía su curso mi vida familiar. En ocasiones, mostrándome de nuevo mi conflictiva y penosa situación dentro de la contienda española. Poco después de conclusa la guerra civil, mi hermana, que tenía a su marido en Francia, y la mujer de mi hermano, de cuya llegada a Moscú ya se tenía noticia, decidieron por su cuenta huir clandestinamente de España atravesando el Pirineo gerundense. Tomaron consigo los pocos objetos de valor que poseían, y cada una con su respectiva hija al brazo se lanzaron a la aventura. Su fracaso fue total: las fuerzas de vigilancia de la frontera las descubrieron en pleno campo y, luego de despojarlas de sus pequeñas joyas, las condujeron a la prisión de Gerona. Menos mal que todavía era Lorente Sanz subsecretario de Gobernación, y por su bienhechora mediación pude yo conseguir que ambas, aunque esquilmadas, volviesen sin demora a Madrid. Mejor éxito tuvo mi gestión para que mi cuñada lograra reunirse en Moscú con mi hermano. Por mediación de Serrano Suñer logré que a ella y a su hija les diesen pasaporte para Berlín; y, una vez allí, el todavía vigente convenio germano-ruso les permitió entrar en la Unión Soviética, no sin larga y difícil tramitación previa. Conste aquí el agradecimiento de ellas y el mío al sacerdote vasco Patxi Echevarría, que con tan cariñosa diligencia las atendió durante su impaciente estancia en la capital del Tercer Reich.
No sólo así, naturalmente, seguía mi vida familiar su curso diario. Mi mujer ayudaba cuanto podía a los perseguidos por la justicia, amén de esforzarse por remediar las graves deficiencias alimentarias de nuestras cartillas de racionamiento. Mis hijos iban poco, a poco haciendo su camino vital de la infancia a la pubertad. Recuerdo cómo a sus ocho años se hizo infantilmente patente a la fina sensibilidad de mi hija la fugacidad de la vida.
do— a la formación científica de los médicos españoles, terminaba más o menos así: «Mi decoro personal, amigo Cortezo, no depende de pertenecer a la Academia de Medicina y de suceder a Gómez Ulla, sino pura y simplemente de ser y llamarme Pedro Lain Entralgo». Javier Cortezo —el pobre Javier Cortezo; poco después se suicidó, no sé bien por qué causas— aceptó correctamente mi respuesta a su impertinencia.
362
En el curso de una conversación familiar nada grave, se me ocurre decirle esta frase tópica: «Creces mucho, hija. ¡Cómo nos vas haciendo viejos!» Súbitamente apareció en su conciencia la idea del envejecimiento ajeno, y frente a él un vago sentimiento de que, sin ella merecerlo, se la culpaba del hecho lamentable. De repente, se ensombreció su cara y rompió a llorar con desconsuelo. En el curso de los meses subsiguientes, el tema de la edad paterna iba a suscitar en ella una-sonriente gravedad, bien distinta de la indiferencia anterior al suceso referido. Veo también cómo mi hijo de diez años —hacia 1948— se dispone a jugar en casa los días en que no hay colegio. «¡Mamá, dame el tesoro!», dice a su madre. Llamaba «el tesoro», como si fuese un oculto botín de bucaneros, a las tres condecoraciones —una española, otra alemana y otra italiana; anch'io sonó commendatore-—- que mi paso por los aledaños de la política me había granjeado. Entre la risa de todos, el juego de un niño fue deshaciendo con rapidez lo que ante mis ojos nunca había pasado de ser oropel inane. El mejor destino, sin duda, para unas cintas y unas cruces que ni siquiera el consabido vanitas vanitatum merecían.
Todos conocemos y muchos hemos repetido en alguna ocasión la desengañada sentencia aforística de don Antonio Machado:
Tengo a mis amigos en mi soledad. Cuando estoy con ellos, qué lejos están.
Sentencia cierta sin desengaño, nadie debe sentirse desengañado si descubre la realidad tal como ella es, cuando en plena convivencia amistosa uno, por la razón que sea, súbita y fugazmente desciende hasta el intransferible hondón de sí mismo. Sentencia falsa, a la vez, porque siempre acompaña la presencia del amigo verdadero. Entre otras razones, porque el verdadero amigo, el que en verdad nos quiere con intelletto d'amore y
363
amore d'intelletto, sólo cuando con su presencia puede acompañarnos estará en persona con nosotros. Así lo he sentido yo siempre, y así lo sentí una y otra vez en la época de mi vida que ahora estoy describiendo.
Entre 1940 y 1950, dos focos principales tuvo el mundo de mi amistad: uno a la vez constante y cambiante, constituido por el grupo de los que del ghetto al revés de Burgos quedaron en Madrid y por quienes en Madrid a él fueron agregándose; otro cuyo centro fue siempre la persona de Xavier Zubiri.-
Sincera y viva ha sido mi amistad con Zubiri, desde que en 1939 le conocí; pero la verdadera firmeza de ella nació cuando yo viví algunos días en su casa de Barcelona —fue allí donde pasamos al «tú» desde un previo «usted»; noviciado siempre necesario para que tales términos sean expresiones verdaderamente personales y no apelaciones mostrencas— y cuando él y Carmen, a su regreso a Madrid, residieron cierto tiempo en la mía. En la medida en que las palabras pueden decir nuestra verdadera intimidad, dicho queda sobriamente lo que la relación amistosa con Zubiri ha sido y es para mí. La excelente vinculación que entre él y Carlos Jiménez D'az existía ya antes de nuestra guerra civil y la nunca enfriada cordialidad entre Carlos y yo desde nuestro asiduo trato pamplonés, hicieron que los tres, con nuestras mujeres, asidua y . gratísimamente nos reuniéramos en torno a la mesa de una tasca o en el estilizado pastiche del Café de San Isidro que Carlos hizo construir en su piso de General Mola. En aquel Madrid de pan negro, «piojo verde», gasógenos y «Ay, que se la lleva el río», cuántas veces, sacándole al presente lo mejor que el presente ofreciera, comenzando, naturalmente, por el don de vivir, cuántas veces hemos ido juntos en el último metro hasta la parada'de General Mola, y desde ella, a pie, hasta nuestras casas respectivas. A través, de la común amistad de Xavier y Carmen, que por entonces componía sus excelentes estudios sobre las mujeres en Cervantes y sobre Proust, hice la muy cordial que desde entonces me une a Luis e Irene Cifuentes, al entonces soltero Angel Sánchez Covisa, «Neanías» —«joven», en griego—, como en recuerdo
364
de los ya remotos veranos en la Universidad Internacional de Santander solía llamarle Zubiri, y a la profesora Consuelo Burell.
Dionisio en la División Azul, o en el destierro o, poco más tarde, en su corresponsalía en Roma, por tanto poco en Madrid, Antonio en su cátedra de Salamanca, Gonzalo en los sucesivos lugares de su semivoluntaria odisea docente, los supervivientes madrileños del ghetto al revés seguimos reuniéndonos de modo irregular, pero nunca muy espaciado; unas veces, las menos, con deliberado propósito de totalidad, otras, las más, en grupos fraccionarios. Especialmente estrecha y frecuente fue mi relación con Rodrigo Uría y Javier Conde; el cual, soltero aún, tanto o más que su propia casa frecuentaba la mía. Luego, la divergencia de nuestros caminos —el suyo, la dirección del Instituto de Estudios Políticos, la colaboración oficial con el sistema y las poltronas diplomáticas—55 nos fueron poco a poco separando; al contrario de lo que con Rodrigo Uría ha acontecido, más y mejor amigo con el transcurso inexorable y los varios avatares de nuestra creciente edad. Rodrigo Uría: varón en quien tan recias son la magnanimidad y la nobleza, bajo la capa de desengaño con que él, acaso por coquetería, gusta a veces cubrirse. Luis Rosales, pronto casado con Maruja Fouz, explora denodadamente la espesa selva de la sátira política seis-centista, da su tercera vuelta a la adolescencia de Don Quijote y, para gala de nuestras letras, ve de madrugada cómo se le van iluminando las ventanas de su casa. Poeta recién casado en Villaviciosa de Odón —a sus pies, la pobre, pero nunca agotada belleza del campo castellano; a su lado, la esplendente juventud y el gran talento literario de María Luisa—, Luis Felipe va escribiendo Los caminos. Pepe Escassi dibuja cada vez mejor, afina su infalible mirada de crítico de arte y brega con esto que llamamos la vida. Pepe Caballero descubre con em-
55. Debo decir que cuando fue nombrado director del Instituto de Estudios Políticos me ofreció con insistencia la subdireccióri del mismo. Por más de una razón no podía aceptar yo, y no acepté.
365
briaguez que por todos los senderos de la pintura puede triunfar su gran talento y colabora conmigo, componiendo para la edición de lujo de La historia clínica las estupendas láminas a plumilla que la ilustran. Olvidando todos algo que él mismo y Carlos Alonso del Real habrán querido olvidar, cierto comportamiento de los dos con Julián Marías en la primavera de 1939, Darío Fernández Flórez suele reunirse con nosotros, a la vez que va documentándose para componer Lola, espejo oscuro. Conozco y conocemos, gran hallazgo, a José Luis Aranguren y a Mary, su mujer. Aranguren —pluma fina y precisa; finísima, caustica y lúdica inteligencia; fina y grave cordialidad en los senos del alma, bajo esas dos más visibles notas de la mente— está componiendo los artículos que formarán Catolicismo día tras días y va haciendo visible el más bien postulado que realizado sistema del pensamiento orsiano. También en este grupo, Juana Mordó y Virtudes Giménez Cacho. Y la rica constelación de los que rodean a Luis, y Severino Pérez Modrego, y...56
Más amigos. Trabajando limpia y abnegadamente en su pisito de la calle de Covarrubias está Julián Marías. Leopoldo Panero compone La estancia vacía, su estupendo, máximo poema, y comete ese noble y generoso error que fue su Canto personal. En Madrid o en Granada, el tan valioso y tan malogrado Enrique Gómez Arboleya. Primitivo de la Quintana, a quien el descubrimiento de falacia en mucho de lo que le rodea está obligando a rehacer su vida. A través de Carlos Jiménez Díaz, encuentro por segunda vez, pero ahora más próximo, a Juan Rof Carballo, camarada del Café Herrenhof vienes, y por vez primera a Paco Grande Covián, cuyo inicial elogio público (1947) tuve el honroso gusto de hacer. Y los más jóvenes, entre los cuales todos veíamos descollar a José María Valverde —qué confortante sensación de descubrimiento la lectura de Hombre de Dios, en 1947, y con ella la certidum-
56. En el Café Frascati —Velázquez, esquina a Hermosilla— solíamos reunimos varios de los ahora nombrados. El «grupo de Frascati» fue, pues, algo así como una parcela madrileña del «ghetto al revés» de Burgos.
366
bre de que la mejor vena poética de España no había sido cortada por la guerra civil; Valverde: con Cela y Carmen La-foret, la humanísima trinidad de las grandes revelaciones literarias en nuestra más inmediata posguerra—; al brillante y malogrado Angel Alvarez de Miranda; a Rodrigo Fernández Carvajal, cuya definitiva granazón ha venido impidiendo hasta ahora un' mal entendido sentimiento de fidelidad; a Federico Sopeña, siempre con el corazón bajo los minúsculos trazos de su grafía. Y como puente con mi vida anterior a la guerra civil, no contando a los que no estaban en Madrid —amigos en mi soledad, pero sin la salvedad machadiana—, Eduardo Peñuelas, a quien tuve la satisfacción de hacer médico de la Residencia de Estudiantes.
Para expresar otra gran verdad vital, parodiaré dos consabidos versos de Rubén Darío:
Amistad, divino tesoro, aunque ya no hayas de volver...;
porque divino tesoro en acto es la amistad, cuando uno ve un amigo verdadero en la persona que le acompaña.
Al mundo de la amistad pertenecen también, bajo su apariencia más social, tantos recuerdos de esta época. La comida de homenaje a Ors, en la sala alta del restaurante «El Pulpito», con aquel memorable, memorativo y gratulatorio discurso final: «Dos caballos tenía entonces mi cuadra: uno ya muerto, Ramón de Basterra; otro todavía a mi lado, Adriano del Valle». (Xe-nius, en pie, ponía su mano derecha sobre el hombro poderoso del confundido autor de Primavera portátil). Otra comida, ésta en «La Nicolasa» y en honor de Antonio Díaz Cañábate, a raíz del éxito de Historia de una taberna; a cuyos postres, creo que por vez primera y única en los anales de los convivios literarios, todos los asistentes, uno a uno, hicieron su elogio del homenajeado, y éste a todos, uno por uno, fue dando oportuna respuesta. (De nuevo la memoria de Eugenio d'Ors, a quien corresponde Cañábate diciendo «Si no temiera herir en público
367
la bien conocida modestia del Maestro, diría...»). Convocada por Luis Calvo, aquella casi homérica competición de Melchor Fernández Almagro, Antonio Díaz Cañábate y José María de Cossío, en torno a una mesa de la taberna de Antonio Sánchez, acerca de los pormenores, anécdotas y lances del Madrid lite-rario-periodístico de 1910 a 1920. Las heteróclitas veladas que José María de Cossío organizaba en los bajos de la Biblioteca Nacional. (Me asaltan sin remedio las reminiscencias orsianas. Al término de una de esas veladas, en los bajos del Café Lyon d'Or, veo el no leve organismo del Pantarca, danzando parsimoniosamente y salmodiando a la francesa el garrotín gaditano «No me tires Miré»:
Pas de mots à double sens, pas de mots à double sens, que mon père est architecte de la ligne d'Orléans).
Y puesto que Ors-Xenius-Octavio de Romeu se está constituyendo en centro de esta caleidoscópica serie de imágenes de contrapunto —el parcial reverso irónico de una sociedad que a través del hambre, la amputación y el dolor quería seguir viviendo—, ¿cómo no mencionar al galope aquellas requintadas contrafacturas de las soirées de Cachupín en el caserón de la calle del Sacramento? Una estampa domina sobre todas: Mary Aranguren y Luis Felipe Vivanco representando la habanera de la criolla Epaminondas y el negrito Guadalupe, que para ellos ha creado la multifronte minerva del anfitrión:
Señorita Epaminondas, cuan hondas qué son, las pasiones de mi coco-, mi coco-razón
368
¿Verduras de las eras? ¿Frivolas inclusiones diversivas en una sociedad que sólo con ojos severamente críticos podemos mirar hoy los 'españoles? Sin duda; mas también testimonio fehaciente de que en esa sociedad no sólo había énfasis, fanatismo, adulación, injusticia social y encendida pasión de mando y lucro. Es cierto: ni la ironía de algunos, ni el callado esfuerzo de otros —intelectuales, artistas, técnicos— por ir edificando una obra decorosamente presentable, pueden redimir de sus lacras a la dura década de los cuarenta, cuando todos sus supervivientes, cada uno a nuestro modo, nos disponemos a hacer balance del pasado inmediato. Verduras de las eras, cierto; pero también, valgan lo que valieren, tantos para un suplicante descargo de conciencia. En el mío quiero ponerlos.
Cuando tan ancho y rico es el mundo, ¿quién, mientras no se dispone a bien morir, puede decir que para él han terminado los años de aprendizaje y peregrinación? Aprendizaje y peregrinación son siempre los viajes, si la intención del viajero va más allá del puro negocio o la pura evasión. A mis viajes por España entre 1940 y 1950 debo dos esenciales descubrimientos —esencialmente, en efecto, se enriqueció con ellos mi conocimiento de la casa histórica en que vivo— dentro de la ancha y múltiple realidad presente que España es y de la múltiple y más ancha realidad posible que España debe ser: la hermosura y el ser de Cataluña, que hasta entonces sólo había entrevisto, el ser y la hermosura de Galicia, que entonces vi por vez primera. Cataluña y Galicia; con Andalucía, los tres cabos de nuestra piel de toro necesarios para que la mirada de los españoles sea capaz de percibir matices y no sólo contornos en la apariencia de las cosas que ve. Mis viajes fuera de España —Italia, Francia, Alemania, Hungría, Hispanoamérica— fueron completando mi instalación en el mundo.
Italia. Antes de 1940, sólo la fascinante maravilla de Venecia conocía yo; recuérdese lo dicho. Desde 1940, varias veces, todas cuantas he podido, he hecho mío el arregostado decir de tantos abuelos nuestros, cuando la pelea era el destino de los españoles en Europa: «Italia, mi ventura». En la primavera de
369
2 4 . — DESCARGO DE CONCIENCIA
ese año pasé por Roma, camino de Alemania, donde había de dar varias conferencias; el estado de guerra entre el Reich y Francia hacía necesario tal rodeo. Llegamos mi mujer y yo en el hidroplano Barcelona-Ostia. En el Albergo Massimo d'Azeglío, donde por indicación del matrimonio Zubiri nos hospedamos, un mensaje de Agustín de Foxá y José Antonio Giménez Arnau, destinados ambos en la Embajada ante él Quirinal: «No salgáis del hotel hasta que os recojamos». Valió la pena esperarles. Por el camino más corto, desde el hotel nos llevaron a la Via Appia, justo a la hora en que, si el día es soleado, la iniciación del tramonto va convirtiendo en melancolía dorada el áureo esplendor de las piedras y los pinos. ¿Acertó la clarividente sutileza de Rilke, cuando dijo que lo bello es terrible? De la Via Appia, directamente al Coliseo, en el preciso momento en que el crepúsculo vespertino redobla la dramática grandeza de sus muros, gradas y fosos. Afirmando que es terrible lo bello, ¿se equivocó la sutileza clarividente de Rilke? Nunca agradeceré bastante a mis dos ciceroni los sentimientos subyacentes a esas dos interrogaciones complementarias. La mañana siguiente, la experiencia única del Vaticano. Si antes parodié a Rubén, déjeseme ahora parodiar a Manolo Machado: «...Y San Pedro». Reciente aún el término de la Gran Guerra, otro viaje nuestro a Italia, éste con tres altísimas, indelebles aventuras estéticas. La florentina Piazza della Signoria, enteramente desierta en la noche fría y vista desde el pedestal del Perseo de la Loggia dei Lanzi; un Chirico real y transfigurado, la más soberana utopía del pintor que de las desnudas arquitecturas urbanas ha querido hacer su máximo tema. En una capilla de Santa María Novella, la súbita percepción primera de una soberbia invención italiana: que la pintura puede ser ámbito mágico (cuando nos rodean paredes y bóvedas íntegramente pintadas), además de ser ventana hacia un mundo distinto del cotidiano (cuando contemplamos lo que desde el marco de su cuadro nos muestra el pintor). En Pisa, por fin, la no sé si buscada o no buscada lunificación del más noble de sus parajes. Volvíamos de Florencia a Madrid. En el centro mismo de la noche, larga, larguísima
370
espera hasta la llegada del tren Roma-Pisa-Ventimiglia. Puesto que hay tiempo sobrado, se impone la tentación de contemplar de pasada el conjunto celebérrimo Catedral-Baptisterio-Torre inclinada. No hay taxis, ni autobuses." A pie, pues, camino de la nada próxima ciudad, entre las ruinas de la pasada guerra y en medio de soledades y silencios sólo interrumpidos por el patético ladrido de algún perro abandonado; un mundo en que se sumaran Edgar Alian Poe y Lautréamont nos rodea y penetra, hasta casi el agobio; el puente sobre el Arno es como una liberación. Y al otro lado, realzadas por la luz amarillo-verdosa de unas lámparas sabiamente dispuestas, las tres edificaciones incomparables. Nadie entre ellas, salvo nosotros. ¿Pisa? ¿El planeta Tierra? No: un cósmico, lunar «más allá» del leo-pardiano Canto notturno di un pastore errante dell'Asia.
Párrafo aparte merece mi estancia en Roma durante la primavera de 1950. La Facultad de Medicina me había invitado a dar una conferencia. Conocedor de esto, Joaquín Ruiz-Gimé-nez, entonces embajador en la Santa Sede, nos ofreció a mi mujer y a mí alojarnos en el hermoso palacio de Piazza di Spag-na. Era Año Santo, y mi entrañable amigo Marco Merenciano quiso sumarse, con Teresa, su mujer, a un viaje que en todos los sentidos era para ellos incitante. Ya estamos en Roma. «Vivamente deseo que saludes a Pío XII; voy a pedir una audiencia para vosotros», me dice Joaquín. «No menos lo deseo yo; pero, por favor, encarga que no sea el miércoles •—hablábamos un viernes—, porque la mañana de ese día es mi conferencia en la Città Universitaria», le respondo. «Descuida». El lunes llega la cédula para la audiencia. Día fijado: el miércoles. Hora: doce de la mañana. Exactamente el mismo día y la misma hora de mi conferencia. Me excuso con Joaquín: «Lo siento muy de veras, pero debo renunciar a ser recibido por el Papa. A Roma me ha traído, ante todo, la Facultad de Medicina, y ya no puedo pedirles que cambien la fecha de su invitación». El empeño y la amabilidad de Joaquín no se arredran. Me replica: «Todo puede arreglarse. Verás. Pío XII es sumamente puntual, y en un día de audiencias la entrevista será breve. Es seguro
371
que dando las doce os recibe, y que a las doce y cinco quedaréis libres. Mi coche os estará esperando en el Cortile San Dámaso. Tú entras en él; y mientras te lleva a la Città Universitaria, te cambias el frac por el traje ordinario, y a las doce y veinte o doce y veinticinco podrás comenzar tu conferencia. En la vida civil, la puntualidad de los romanos no es tan estricta». Vacilo; yo no soy Fregoli. Al fin —gesto suplicante de Joaquín, blandura mía—, cedo. Sólo una condición impongo: si a las doce y diez no hemos sido recibidos, yo, pretextando lo que sea, saldré del Vaticano e iré a dar mi conferencia. Mientras tanto, Marco Merenciano y su mujer me piden ansiosamente que les asocie a la visita. Consultamos el texto del biglietto: «Professore Pedro Lain e famiglia». No menos deseoso que Joaquín, Marco encuentra su fórmula: «¿No somos tú y yo como hermanos? Pues a tu familia pertenezco». Acepto de nuevo. ¿Qué va a resultar de semejante imbroglio goldoniano?
Día de la audiencia. A las once y media, Paco, Teresa, mi mujer "y yo, todos vestidos conforme a la sólita etiqueta, esperamos nerviosos el mediodía en el lugar a donde hemos sido conducidos. Doce menos diez. Doce menos cinco. Doce menos dos. Un cardenal pasa por delante de nosotros y franquea sin más trámites la puerta por donde ha de salir el Papa. Doce y cinco, doce y ocho: sigue cerrada esa puerta. Qué le vamos a hacer; lo prometido es deuda. «Me voy. Sustituyeme tú, 'Paco», digo a éste. Como una exhalación bajo la escalera del palacio, penetro en el coche, atravieso Roma a toda marcha, me cambio entre tanto de ropa y a las doce y veinticinco, revueltos todos los pulsos de mi cuerpo, doy comienzo a mi confe-tencia sobre «La psicoterapia en el mundo antiguo»: la vía sofística y platónica para lograr la sophrosyne. Pero la mía, mi propia sophrosyne, ¿dónde estaba?
A mi regreso a la Embajada, me entero de lo ocurrido en el Vaticano. Dos o tres minutos después de mi salida, apareció el Papa ante mi mujer, Paco y la suya. A fuerza de vacilaciones y rodeos, Paco logró ser Pedro ante Pío. Y al final, la gran prueba. Pío XII: «Quiero darles mi bendición a ustedes y a
372
sus hijos. Dígame, ¿cuántos hijos tiene?» Marco era padre de seis hijos, yo lo soy de dos. ¿Cómo admitir que los míos queden excluidos de la bendición papal? Con la más piadosa y amistosa de sus resoluciones, mi amigo me convierte en imaginario cornudo de ocasión, y balbucea: «Ocho». Joaquín oye consternado el relato de la escena; luego queda en pensativo silencio, y me dice «Todo puede arreglarse. La audiencia ha sido concedida al Professore Pedro Lain. Se puede pedir a toda prisa otra para el Professore Pedro L. Entralgo, y a ésta vas tú sólo». El viernes subsiguiente, yo, Pedro L. Entralgo, impostor de mí mismo, era recibido en audiencia especial por Su Santidad Pío XII. Tan amable y cordial estuvo el Papa, que pronto me hizo olvidar la mala conciencia con que ante él comparecí. Hablamos de España, naturalmente, y de la Universidad de Madrid, de la cual yo le he dicho ser profesor. Pío XII mezcla adrede el español, que conoce bien, y su nativo italiano. Professore? Bene. Ma to credo che fra voi il vero nome ê catedrático. Me pregunta por il mió caro Saverio Zubiri, a quien él había conocido cuando era Mons. Pacelli y Secretario de Estado. Salí del Vaticano con el agridulce sabor de haber engañado al Papa. En las páginas de L'Osservatore Romano, listas de las audiencias pontificias, puede leerse el testimonio impreso de nuestra bienint ncionada superchería. Nunca la conoció Pío XII, y de bien conmovedora forma había de demostrármelo seis años más tarde.
Hispanoamérica. En 1948 me invitó el Instituto de Cultura Hispánica a dar una serie de conferencias en Argentina, Chile y Perú. El día de Santiago salimos de Barajas mi mujer y yo, en vuelo hacia el Río de la Plata. Cuarenta y tantos grados sobre cero a la salida, dos bajo cero a la llegada. Avión de hélice, treinta y seis horas de vuelo. Viaja con nosotros una familia de emigrantes gallegos —matrimonio, dos niños chicos—, que en pocos días han descubierto el tren y el avión. A las pocas horas se mueven en el interior de la cabina como por su casa de la aldea, y pronto vemos tendidos de lado a lado, puestos a secar, los pañales del menor de los infantes. La más genuina
373
vida rural de Iberia va con nosotros. Cuatro semanas en Buenos Aires, una en Santiago de Chile, otra en Lima. En Buenos Aires coincidimos con Dámaso Alonso, y en el aula magna de la Facultad de Letras asistimos al gran éxito de su palabra y su magisterio. ¡Qué abrumadora suma de emociones, a lo largo de esas seis semanas! Magnificada años más tarde por mi personal descubrimiento de Méjico, una domina sobre todas: «Sin haber visitado Hispanoamérica, ningún español puede saber plenamente en qué consiste el hecho histórico de serlo». Monumentos, idioma, costumbres. Más de una vez he recordado dos de mis máximas emociones de hispanohablante: percibir' en vivo cómo el castellano bonaerense se ha convertido en levadura idiomática de una gigantesca aglomeración de estirpes diversas, qué lejos han quedado el secesionismo de Groussac y el peligro del lunfardo, qué bien nos suena la lengua común y distinta de Borges y de Sábato, y advertir que nuestro romance todavía sigue siendo huésped de la ancha soledad cósmica, cuando en el silencio de una playa desierta del Pacífico, al sur de Concepción, varios oímos, lanzada al aire no sé de dónde y nunca sabré por quién, una sonora palabra castellana.57 De nuevo en Buenos Aires, entre los muros de una casa amiga, el fabuloso espectáculo de la genialidad verbal de Ramón Gómez de la Serna, cinco horas en que este incomparable monstruo del idioma, hecho surtidor de palabras castellanas, habló casi sin interrupción en todas las posturas posibles y de todos los temas imaginables: su teoría de la alergia como venganza del polvo contra el baño diario, la muerte de Cambó, su-experiencia de articulista bajo el peronismo, el universo de la greguería, su abigarrado recuerdo de Madrid... Antonio y Chelo Tovar compartieron conmigo el gozo de esta maravilla. Amistades que en pocos días se hicieron óptimas: en Buenos Aires, Cosme Beccar Várela, César Pico, Carmen Gándara, Alberto Espezel, Jacques Perriaux, Mario Amadeo, Atilio dell'Oro, Aníbal Ruiz More* no; en Santiago de Chile, Armando Roa, Juan de Dios Vial,
57. Véase mi ensayo «Misión cultural de Madrid», en Una y diversa España (Parcelona, EDHASA, 1968).
374
Enrique Laval; en Lima, Honorio Delgado, Pancho Grana, Juan Lastres, Carlos Alberto Seguin... Tantas más. Punzantes o pintorescas escenas intrahispánicas. Comidas con exiliados (Jiménez de Asúa, Sánchez Albornoz, Cuatrecasas, Rocamora...), con los ojos húmedos o lagrimeantes a la hora del postre. Un inolvidable almuerzo con Juan Ramón Jiménez, cuyo paso por la Argentina no podía ser para él vida en el Parnaso, porque no tenía noticia suficiente de la suerte de las letras en España. Aquella escenográfica excursión en yate por el delta del Paraná, lugar del planeta donde todavía se forman islas, bajo una luna inmensa, dulcemente teñida de sangre. El llano misterio de la pampa verde e infinita, junto a la laguna de Chascomús. El descomunal restaurante Loprete, definido así por la aguda y vivaz autoironía de César Pico: «En Europa podéis enseñarnos catedrales de la Edad Media; en Buenos Aires nos vengamos enseñándoos catedrales de la alimentación.» Mi primera visita al Instituto de Historia de Buenos Aires: voces en disputa cuya intensidad va creciendo a medida que me acerco a ellas, para al fin descubrir que son la de Sánchez Albornoz y la de fray Justo Pérez de Urbel, discutiendo con hispánica vehemencia, no sobre la guerra entre franquistas y republicanos, sino acerca de si el Conde Fernán González fue o no fue el primer separatista de la historia de España. Entre tanto, poniendo a simultánea contribución mis pobres saberes, mi inventiva ante el compromiso no previsto, la capacidad de mis cuerdas vocales y el vigor somático de mis cuarenta años, la diaria experiencia de sentirme tan exprimido como el último limón de la despensa. ¿Cuántos fueron los días en que el programa era éste: lección matinal, almuerzo en casa del amigo A., conferencia vespertina y cena organizada en casa del amigo B. o promovida, con su inexorable colofón oratorio, por la Institución C ? El caso es que a mi vuelta a España no pocos fueron los momentos en que mis párpados se aplomaban a los cinco minutos de estar sentado.58
58. Mis impresiones de ese primer contacto con la realidad hispanoamericana están recogidas en el librito Viaje a Suramérica (Madrid,
375
Década entre 1940 y 1950. Hambre de los humildes, represión política, «piojo verde», fortunas de ocasión, vida en patio de vecindad, mundo camp. Un tanto positivo: España, alguna vez nos dirán exactamente cómo fue, se libra de entrar en la Guerra Mundial. Durante la segunda mitad de esos diez años se produce un paulatino alivio de las privaciones de los más; aunque en torno a mí no cese, aunque, por el contrario, crezca el enriquecimiento de los menos. En la trama de ese vario contexto vivo yo, voy despidiéndome con alivio de mi anterior aventura falangista, descubro la radical falacia del fascismo, tanto en el orden de los hechos, lo que yo veo, como en el de las ideas, lo que yo pienso, y dentro de mí mismo empiezo a construir definitivamente mi propio yo. En mi futuro, qué cierto creo estar de ello, varios lustros de una historia de España que va a desplacerme y otros tantos de un trabajo personal que va a edificarme. Pero —ya lo dije antes— no contaba con la huéspeda.
EPICRISIS
El hombre que fui y el hombre que soy, el autor de mi vida desde el Desfile de la Victoria hasta mi insospechado e indeseado acceso al Rectorado de Id Universidad de Madrid, por una parte, y el juez que con esa vida se encuentra y sobre esa vida sentencia, por otra, van a dialogar entre sí en una situación a cuya estructura pertenecen, por lo menos, tres he-
1949). Ante la realidad social de los tres países que entonces conocí, clara y delicadamente postulo en sus páginas la urgente necesidad de una reforma justiciera. Con esta reforma, ¿hubiese sido la historia de esos pueblos la que durante los cinco últimos lustros efectivamente ha sido?
376
chos: uno atmosférico, la incierta, acaso ya algo decepcionada, pero real distensión creada en las almas de los españoles por la muerte del hombre que durante casi cuarenta años de sucesiva provisionalidad —quien diga otra cosa, finge— ha sido señor absoluto de los destinos de su país; otros dos no más que circunstanciales y anecdóticos, la renuncia de mi amigo Fierre Emmanuel a su sillón de la Académie Française y mi asistencia a la representación teatral de La resistible ascensión de Arturo Ui, de Bertolt Brecht, en versión castellana —espléndida— de Camilo José Cela. No por azar uno ahora ese gesto y este espectáculo. El gran poeta francés no quiere sentarse al lado de Félicien Marceau, último de los académicos electos, porque su compatriota colaboró con el Hitler invasor de Francia; el gran dramaturgo alemán nos presenta de un modo a la vez grotesco y trágico su visión personal de lo que fue el «resistible» ascenso del Nacionalsocialismo tudesco al poder político.
El autor: «A través de lo que tú mismo has escrito, trata de comprender lo que yo hice. Con más crispación que convicción, porque lo que ante mí veía poco a poco iba matando a ésta, hasta matarla por completo, seguí siendo leal a mi posición falangista dentro de la vida de España. A mi propia posición, bien lo sabes; porque en ningún momento busqué ni acepté mi propio lucro, ni jamás olvidé esta sentencia, íntimamente mía desde los últimos días de agosto de 1936: que el más importante y urgente de los deberes del vencedor en una guerra civil consiste en hacer enteramente suyas las razones del vencido, y por tanto en deshacer para siempre los presupuestos que hicieron históricamente posible la guerra en que venció. Lee, recuerda, y dime si no es cierto lo que te digo. Durante la Segunda Guerra Mundial, fui partidario de las armas del Eje; más precisamente, de las armas de la Alemania hitleriana. ¿Cómo voy a negar tal evidencia? Con sobrado pormenor la has explicado tú en las páginas precedentes. Pero buceando en tu memoria, tú mismo has encontrado y expuesto las razones de mi error; que error grave fue esa actitud mía, desde luego,
311
aunque no fuese error culposo. A lo largo de cinco y más años, falangista residual, si asi puede llamarse al que dentro de sí mismo había sentido la necesidad de acogerse al arbitrio-coartada del pluralismo por representación. A lo largo de un lapso algo menor, amigo de una Alemania que sin yo saberlo estaba cometiendo gigantescos crímenes de lesa humanidad. Conforme. No me niegues, sin embargo, que salí del trance del mejor modo posible: trabajé con intensidad creciente en los temas que tú, treinta años más tarde, todavía consideras propios de tu vocación; amplié sin prejuicios —más aún, contra mis anteriores prejuicios, si en el orden del pensamiento alguna vez los tuve— el ámbito de mi mente; hice sinceramente mías las fuertes razones de quienes vencieron a aquellos de quienes yo había sido partidario; cultivé con gusto la amistad de los que tú, el hombre que tú eres, hoy prefieres llamar amigos tuyos... ¿Qué puedes objetarme, si en verdad quieres tener en cuenta lo que con verdad te digo?»
El juez: «Algo; tal vez no mucho. En el fondo, en el último fondo, sólo estas dos cosas, que acaso no sean sino dos facetas de una misma situación anímica: no haber hecho antes el descargo de conciencia que ahora haces y haberte entregado a tu trabajo vocacional no únicamente por vocación, también por evasión. En cuanto a lo demás...»
El autor: «Déjame que te interrumpa. ¿Vor qué había de apresurarme en la confección de confesiones públicas, tarea nunca grata, aunque uno se llame a sí mismo virtuoso de la palinodia, si yo no me sentía moralmente culpable y no pretendía situarme ventajosamente en ninguna situación nueva? Y, por otra parte, ¿no es siempre más o menos evasivo —salvo en el político o en el estratega— el trabajo vocacional? Quien como poeta o como bioquímico sirve a su propia vocación, ¿no se está evadiendo de su mundo, aunque sobre su mundo revierta lo que vocacionalmente hace? Sobreviviendo dentro de ti, yo mismo te he oído decir más de una vez algo parecido a esto: si en alguna circunstancia la religión —una mal entendida religión— ha podido ser el opio del pueblo, el trabajo ha sido
378
siempre el opio Re las clases medias. Sigue ahora tú. Decías: en cuanto a lo demás...»
El juez: «En cuanto a lo demás... Aunque todavía me queme el alma, y acaso precisamente porque todavía me la quema tanto, no puedo echarte en cara tu ocasional afección a la Alemania nacionalsocialista. Con dolor me arrepiento de ella, incluso descontando las salvedades morales que consigné para respetar la verdad, la íntima verdad de tu propia actitud; y afinando la trina distinción que antes propuse —tres modos del arrepentimiento: por vergüenza, por error y por deficiencia—, ese indeleble dolor mío me hace advertir que en el segundo, sólo de él se trata ahora, hay dos especies estructu-ralmente distintas entre sí: el arrepentimiento a medias, aquél en el cual uno deplora lo hecho por la vía de la inteligencia y no por la del afecto (tal es el caso de quien se arrepiente de haber deseado la desgracia a una persona porque comprende y admite que esto no debe hacerse, pero sin dolerse lo más mínimo de haber sentido ese deseo), y el arrepentimiento a enteras, en el cual, incluso sin sentimiento de vergüenza, uno siente a la vez la contrariedad intelectual y la pesadumbre afectiva de haber cometido el error que antaño cometió (tal es el caso en que yo me encuentro, cuando por una o por otra causa recuerdo mi pasada vinculación anímica a la causa militar del Eje). Tú la viviste y yo la padezco; tanto la padezco, que consideraría cómoda ligereza endosarte a ti el error para quedar yo exento de él. Con mi real y moral continuidad respecto de ti, ¿no soy yo acaso hijo tuyo? Con mi voluntaria y comprensiva adopción de ti, ¿no eres tú, por tu parte, hijo mío? ¿Y no hemos quedado en que yo, contra el sentir del verso de Una-muno, no puedo mirarte a ti como a un extraño?
»Más te diré. Asumiendo tu error, aunque dolorosa y cor-dialmente me arrepienta de él, doble beneficio obtengo. Alguna vez he escrito que hay dos linajes de hombres: los que creen merecer todo lo que necesitan, como Narciso, y los que necesitan más de lo que creen merecer, como Pigmalión. Y puesto que tan de veras y tan de lleno yo pertenezco a este segundo grupo,
379
ese error mío y ese mi constante y vivido reconocimiento de su existencia me hacen ver como merced necesitada y merecida, por tanto doblemente gustosa, todo lo que a contrapelo de tal parcela de mi propio pasado ha llegado a ser parte de mi vida. Por ejemplo, haber sido admitido como par inter pares en la junta rectora del Comité (hoy Asociación Internacional) por la Libertad de la Cultura, precisamente al lado de mi amigo Fierre Emmanuel; o, para no salir de España y sus problemas, haber logrado la amistad de los mejores udel otro lado". Y no alguna vez, sino muchísimas he afirmado no tener vocación ni aptitud para la gestión política, oficio que exige el dominio de dos actividades excesivamente alejadas de mi capacidad y de mi gusto: mandar y organizar. Razón por la cual mi antiguo error me librará para siempre de una enojosa pesadumbre: aceptar g contrecoe- r, como con tan feliz expresión dicen los franceses, cualquier carao o cometido que con dicha gestión se relacione, sea la amistad o sea el interés el motor del ofrecimiento. Que cada cual actúe como mejor le parezca. Por mi parte, yo entiendo que cuando en materia tocante a la vida pública uno ha errado de tan grave modo, la integridad de su deber ante esa vida comprende hasta cuatro puntos: palinodia, abstención, denuncia moral y trabajo vocacional. Más explícitamente: abierto y sincero reconocimiento del error propio; total retirada —salvo si el precio de la redención ha sido la cárcel— de cuanto suponga gobierno político de los demás; crítica exigente —y naturalmente, justa; y si fuera necesario, arriesgada— de cuanto él juzgue nocivo o torcido en el mundo que le rodea; cabal realización de la propia persona, según las propias posibilidades y en aquéllo que él por más propio tenga. Ya ves, amigo autor, cómo tu error de antaño me ha hecho descubrir la verdad contenida en la menos pesimista de las sentencias de nuestro refranero: que no hay mal que por bien no venga».
El autor: «Entonces, ¿quién es el que debe estar agradecido, yo a ti o tú a mí?»
El juez: «Los dos: tú a mí y yo a ti. Aunque yo prefiriese, cómo ocultarlo, que este agradecimiento mío tuviera como
380
causa un acierto tuyo, y no un error... Vero de estas contradicciones está hecha la vida de quienes no somos y no queremos ser hombres de una pieza».
381
CAPÍTULO VII
RECTOR, MA NON TROPPO
Corre el mes de julio de 1951. A la vez que sobre mi frente brilla el sudor, porque el calor aprieta y todavía no se ha iniciado la era de la refrigeración doméstica, mi pluma va contando sobre el papel lo que durante los años de la Ilustración fue el saber médico: De pronto, una llamada telefónica: mi amigo Joaquín Ruiz-Giménez, recientísimo Ministro de Educación Nacional, quiere verme cuanto antes. Bien, esa misma tarde. Cerrada todavía su casa —durante varios años ha residido en Roma, como Embajador cerca de la Santa Sede—, me cita en una de la calle de Hermosilla, donde habita alguien de su familia. «Me han nombrado, como sabes, Ministro de Educación Nacional; me propongo hacer todo cuanto me sea posible para mejorar y abrir el mundo de nuestra enseñanza y nuestra cultura, y quiero contar contigo de la manera más estrecha. Te pido que seas Subsecretario. Entre los dos llevaremos el Ministerio». No acepto, no puedo aceptar. La gestión política exige saber mandar y saber organizar, dotes de las cuales yo carezco. Por otra parte, debo serle sincero: mi personal vinculación al sistema, al cual externamente todavía pertenezco, se halla íntimamente muy quebrantada. Tan amigo como tenaz, Joaquín insiste una y otra vez con sus mejores razones. Casi dos horas dura el forcejeo. Mi camisa está literalmente empa-
383
pada; pero en definitiva se impone mi actitud, y sin mengua de nuestra cordial amistad me despido de Joaquín. Vaya, me libré de este trago, me decía a mí mismo cuando de nuevo pisé la calle de Hermosilla.
Dos días más tarde, nueva llamada de Joaquín y nueva entrevista. Petición también nueva: «Quiero que te encargues del Rectorado de la Universidad de Madrid». Me resisto con los mismos argumentos que la vez anterior. Contrarréplica: «Más que político, el Rectorado es cargo académico. Con él no sales de tu carrera universitaria. Piensa en los hombres que desde hace varios decenios han sido rectores de tu Universidad. Antonio Tovar va a acompañarte, como Rector de Salamanca, y Joaquín Pérez Villanueva será Director General de Enseñanza Universitaria». Continúo resistiéndome durante un buen rato y sigo sudando. Al fin, cedo; con buen ánimo, desde luego, y dispuesto a hacer todo lo que me sea posible, pero sin gran entusiasmo. La huéspeda con la cual yo no contaba al proyectar mi ambicioso plan decenal, había llegado a mi vida.
Un favor pedí a Joaquín: que retrasase todo lo posible la publicación de mi nombramiento y mi subsiguiente toma de posesión. Quería yo aprovechar al máximo la vacación veraniega para avanzar cuanto me fuera posible en la redacción de mi Historia de la Medicina. Así lo hice. Trabajé como un negro durante casi dos meses, llegué hasta donde pude, dejé para las futuras horas libres, que por fuerza serían escasas, la composición del resto, y el 11 de septiembre tomé posesión de mi cargo, flanqueado por los yesos verdinosos y los envejecidos terciopelos del salón de honor de la casa de San Bernardo. Cuatro años y cinco meses había de pasar yo junto a ese salón, entre las paredes del despacho rectoral.
Algo más que escribir historia de la Medicina hice, sin embargo, entre mi conversación con Joaquín y ese 11 de septiembre: considerar con cierta seriedad la aventura en que me había metido. En tanto que Rector de la Universidad matritense —y lo mismo podría decir en Salamanca, pensaba yo, mi «paralelo» Antonio Tovar—, cuatro envolventes círculos concéntricos di-
384
visaba. El más próximo, el Ministerio de Educación Nacional, regido por una persona noble, generosa, inteligente, delicada, sinceramente dispuesta tanto a mejorar el prestigio y la eficacia de la Universidad, como a liberalizar en la medida de lo posible nuestra cultura, y auxiliada a tal fin por un hombre también inteligente, Joaquín Pérez Villanueva, con el cual sería fácil entenderse. En torno al Rectorado y al Ministerio, la Universidad misma: mal dotada, más bien atónica, porque no podía ser ajena a la general desmoralización de nuestra vida civil, todavía r,o rehecha de la enorme sangría a que la habían sometido el exilio y la depuración, y de buen o mal grado habituada —once años bajo el mismo gobierno— a los modos y las prácticas del mediocre Ibáñez Martín. Cuatro son las difidencias principales de nuestra Universidad, había dicho yo una y otra vez: la económica, porque es pobre; la estructural, porque es preciso cambiar la ley que la regula; la científica, porque muchos de sus profesores no somos, en cuanto tales profesores, todo lo que científicamente debiéramos ser; la moral, porque en el talante común del estamento universitario dominan el desánimo y la atonía. Todas, naturalmente deben ser atendidas, seguía yo diciendo; pero si tuviese que establecer la prioridad de esa atención, la tocante a la cuarta es la que en primer término señalaría. Alrededor de la Universidad, el mundillo de nuestra vida intelectual y literaria: estrecho, carente —salvo en casos excepcionales— de verdadera ambición, tarado por el entonces atmosférico vicio de reducir nuestro horizonte a los límites del patio de vecindad en que vivíamos; «parroquialis-mo», diría un anglizante. Y como marco general de esos tres círculos, una sociedad y un establishment político poco sensibles a la ciencia o recelosos frente a ella, que de la Universidad no esperaban más que estas dos cosas: una positiva, el anual suministro de títulos profesionales, y otra negativa, la. carencia de disturbios estudiantiles en las aulas o en la calle. Dentro de ese entorno, ¿qué se podría hacer?
Para colmo, el poder de Joaquín Ruiz-Giménez como ministro de Educación había sido, respecto del que antes ejercitaba
385
2 5 . — DESCARGO DE CONCIENCIA
Ibáñez, considerablemente recortado. Un Ministerio nuevo, el de Información y Turismo, segregó de su competencia el gobierno de la fracción más vivaz y actuante de la cultura: la prensa, el libro, los actos habitualmente llamados «culturales». Una implorante visita del propio Ibáñez al Jefe del Estado dejó en manos del Ministro cesante nada menos que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyo Secretario General seguía siendo Albareda. El Ateneo, en fin, que hasta entonces vivía de una subvención del Ministerio de Educación Nacional, quedó englobado por el naciente de Información y Turismo. Siempre he creído que una actitud enérgica de Joaquín habría evitado estas dos últimas mermas en su capacidad de maniobra; pero el hecho es que se produjeron, y con ellas era forzoso contar.
Como he dicho, el 11 de septiembre tomé posesión del Rectorado. En modo alguno puedo quejarme de la acogida que como nuevo Rector se me dispensó. Creo que mi discursejo de aquel día no estuvo mal. Dije en él, entre otras cosas, que iba a hacerse cargo de la Universidad de Madrid un hombre con más vocación de «regido», que de «rector», a condición, claro está, de saber que le rigen con justicia y buena voluntad; y el que quiera hurgar en las hemerotecas, vea la forma con que entonces procuré cumplir, siendo mi íntimo sentimiento el que realmente era, el protocolario deber de afirmar la lealtad a los niveles supremos del mando.1
1. Para ser completo, diré que mi primer acto como Rector de Madrid in pectore fue visitar en su domicilio a mi antecesor, don Pío Zabala, con el que me unía excelente relación. Por don Pío debió de conocer Cayetano Alcázar —Secretario General de la Universidad hasta su ascenso a Director General de Universidades, cargo en el que cesaba— el anuncio de mi visita, y con don Pío me esperaba en casa de éste. La entrevista fue cordial. Alcázar hizo subir unas cervezas del bar de enfrente, y con una jarra en la mano brindó entre jovial y solemne: «¡Por España!» «Mire, Alcázar —le repliqué—, dejémonos ahora de expresiones cuya grandilocuencia no viene al caso. Bebamos por nuestra buena amistad y por el bien de la Universidad a que pertenecemos » En los mejores términos quedé con don Pío Zabala; lástima que luego
386
Mi primera tarea, reconstruir la Junta de Gobierno de la Universidad. Un paso bien temprano había dado yo hacia esa meta. Apenas apareció en la prensa, todavía en julio, la noticia de mi nombramiento, pasé por el Museo del Prado y dejé a Sánchez Cantón, Decano de Filosofía y Letras, una tarjeta mía con estas palabras: «¡Por favor, no me abandone!» Para mi suerte, no me abandonó. Lo mismo debo decir de Lora Tamayo, vicerrector en la última etapa de don Pío y luego durante todo mi rectorado, lealísimo con cuanto en la Universidad yo hice y traté de hacer. Como Decano de Ciencias, mi intención fue proponer a Julio Palacios; pero con muy poderosas razones —vivía universitariamente a caballo entre Madrid y Lisboa; triste consecuencia de algo ya dicho en páginas anteriores—, él no aceptó. Siguió, pues, al frente de la Facultad don Maximino San Miguel de la Cámara, buen geólogo, hombre recto y honesto, aunque ideológicamente situado un poco más a la derecha de lo que yo consideraba deseable. Con don Eloy Montero no hubo problema; él mismo se apresuró a dimitir. Pedí su colaboración a Joaquín Garrigues, sin éxito, mas también sin el menor detrimento de nuestra buena amistad; y por consejo suyo, me dirigí con igual demanda a Jaime Guasp, brillantísimo jurista y, puesto que aceptó, no menos brillante Decano. Acerca de su valioso sucesor, Manuel Torres López, algo importante habré de decir en su momento. En Ciencias Políticas y Económicas cesó el historiador Luis de Sosa y fue nombrado el economista Manuel de Torres. Aunque yo hubiese preferido a Rodrigo Uría o a Luis Diez del Corral, conservo un buen recuerdo de él. En Veterinaria continuó don Cristino García Alfonso, profesor prestigioso y persona cabal.
Párrafo aparte merecen las dos Facultades restantes, Medicina y Farmacia. Que debía cesar don Fernando Enríquez de
tomase a mal la sustitución de Luis de Sosa, yerno y discípulo suyo, en el decanato de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Alcázar se despidió de mí diciéndome: «Y si usted quiere contar conmigo como Secretario General, muy gustosamente estaré a su disposición».
387
Salamanca, hasta entonces cacique y depurador supremo de nuestro mundo médico, no podía ser para mí cuestión dudosa; pero no me resultaba fácil el trámite de comunicarle mi decisión. Le pedí una entrevista en su consultorio, y él mismo me sacó del trance. «Sé a lo que usted viene —me dijo en cuanto nos sentamos—, y comprendo su deseo. El Decanato está a su disposición. ¿Puede decirme en quién ha pensado para sustituirme?» Se lo dije: «En Jesús García Orcoyen». El comentario de Salamanca fue tan- cortés como intrigante: «Gran ginecólogo y gran persona. Además, un hombre de mucha habilidad manual, especialmente para la fotografía». ¿Qué era este curioso apéndice del elogio: el ensayo de un rasgo de humor, pretensión poco imaginable en el acartonado don Fernando, o simplemente, como diría un sevillano, la inoportuna salida de un «ma-
laje»? García Orcoyen fue, efectivamente, el nuevo Decano, y de ahí procede la excelente amistad que con él me une. Con gran inteligencia y tacto supo cumplir en todo momento su misión.
Era Decano de Farmacia, bien rebasada ya la edad de su jubilación, había nacido en 1866, mi viejo profesor don José Casares Gil. Qué ingenioso y cordial el bueno y sabio don José, en la entrevista que con él tuve. Al día siguiente llamé a Albareda al despacho rectoral. «Si consideras que la Secretari? General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es compatible con el Decanato de tu Facultad, dímelo con entera sinceridad, y propondré tu nombre como Decano». Lo pensó un momento. «Creo sinceramente que no son cargos compatibles». «Entonces —añadí —yo—, ¿quién es en tu opinión el hombre más adecuado para el Decanato?» Nuevo silencio. «Angel Santos Ruiz», fue la respuesta. A Santos Ruiz propuse, y no me arrepentí. Fue un excelente servidor de su cargo. Nunca olvidaré sus lásrimas, cuando en febrero de 1956 me despedí de la Junta de Gobierno. Tampoco me arrepiento de esa llamada a Albareda. Mi actitud ante el comportamiento social del Opus Dei y frente a la política inicial del Consejo, claramente ha quedado expuesta. Pero yo era Rector de la Universidad de Madrid
388
en una determinada situación de España, y sin mengua de mis propósitos de reforma y de la previsible política de Joaquín Ruiz-Giménez, a ella debía atenerme. Recordando la ulterior conducta del Opus Dei con todos nosotros, bien puedo jactarme de haberme cargado de razón.
A Cayetano Alcázar le mantuve en la Secretaría General de la Universidad. Como historiador era superficial, es cierto, y como hombre un poquito facilitón y barullero; pero su simpatía, su gran bondad y la sincera lealtad con que en todo momento actuó, compensaron con creces esos leves reparos.2 Siguió como Administrador General Ursicino Alvarez, magnífico catedrático de Derecho Romano y persona magnífica. Tuve también la suerte de seguir contando en la Intervención General con el talento y la exquisita pulcritud de don Antonio Ipiéns, mi antiguo profesor de Química teórica. Los jefes nacionales del SEU —miembros también de la Junta de Gobierno— fueron cambiando en el curso de los cuatro años y medio de mi permanencia en el Rectorado: el atlético y cordial Teigell, el cauto Jordana de Pozas, el astuto Gay.
2. Mi recuerdo de Cayetano Alcázar •—autor, cuando fue Director General, del arbitrio por el cual se aumentó en unas pesetas, pronto llamadas «cayetanas», el haber de los catedráticos de Universidad— va asociado al de las innumerables anécdotas e historietas que me contaba a la hora de la firma. Rige la diócesis de Astorga el Obispo don Jesús Mérida, que se está construyendo una casa en su natal provincia de Murcia. Unos turistas visitan la catedral asturicense, y a la salida se acercan al lugar donde está el cepillo <• . .e se recogen limosnas para las ánimas del Purgatorio, al parecer COL a intención de depositar algo en él. Junto a la pared, cubierta la cabero con su saya negra, una mendiga; la cual se dirige al presunto oferente y le dice en voz baja: «Señorito, no eche usté nada, que todo se va pa Murcia». Otro día me cuenta Alcázar haber visto la escalinata de acceso al edificio central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas literalmente cubierta por aldeanos vestidos de pana, sentados sobre las gradas. Con bien comprensible extrañeza, pregunta de qué se trata: «Es que el Gobernador de la provincia de X. va a dar aquí una conferencia, y en camiones se ha traído a su público». Esta petite histoire encantaba a Cayetano Alcázar.
389
Otra visita, para mí tan importante como obligada, hice entre mi nombramiento y mi toma de posesión; porque a Xavier Zubiri, amigo y maestro fraternal, necesariamente había de comunicarle lo ocurrido y pedirle-ofrecerle, la dualidad del verbo se me impone, su ayuda personal. Más o menos, así le hablé: «Como Rector de la Universidad de Madrid, nada sería para mí más grato y honroso que verte reingresar en tu cátedra, todavía vacante. Como amigo tuyo, sin embargo, no puedo pasar de decirte lo que ahora te he dicho». Con toda amabilidad, más precisamente, con toda amistad. Xavier rehusó; desde 1942, su instalación en la vida era ya otra, y nuestra Universidad, pese a que en sus filas estuviésemos no pocos amigos suyos —entre ellos, el propio Joaquín Ruiz-Giménez— no podía ofrecerle, debo reconocerlo, albergue grato. Por timidez, y sabiendo de antemano que su actitud iba a ser la misma que la de Zubiri, no hice a Ortega análoga proposición. Más tarde, en 1953, acompañado por Sánchez Cantón, pude rendirle la pleitesía universitaria a que era tan acreedor.
Dos acontecimientos contrapuestos tuvieron lugar el mes de octubre de 1951: mi presentación oficial ante el pleno de la Universidad de Madrid y, como significativo y premonitorio reverso, mi primer tropiezo público como nada magnífico Rector de ella.
Quebrantando un poco la habitual ordenación del acto, quise que la apertura del curso 1951-1952 terminase con una suerte de declaración de principios, la mía; me sentí en la obligación de decir ante colegas y alumnos cómo veía yo nuestra Universidad y mi posible gestión en ella. La Universidad en la vida española fue el título y el tema de mi discurso.3 En él glosé cuatro modos principales dç entender los fines de la institución universitaria —educación profesional del alumno; creación de ciencia y formación de «hombres cultos»; entrega de
3. Puede leerse su texto íntegro en «Publicaciones de la Universidad de Madrid». Luego ha sido reproducido en mi librito El problema de la Universidad (EDICUSA, Madrid, 1968).
390
«hombres buenos» y «eficaces ciudadanos» a la sociedad que la sustenta; servicio a las metas técnico-políticas del Estado de que depende— y puse de manifiesto los más frecuentes vicios hispánicos en la intelección y la estimación de cada uno; a la cabeza de todos, éstos: el total desconocimiento de la Universidad, quiero decir, la tan extendida costumbre de vivir en sociedad como si la vida universitaria no existiera, y la consideración del título facultativo como una suerte de patente de corso: «Dadme mi título, como sea, lo más pronto posible, que luego ya me las arreglaré -yo», tal venía y viene a ser la tácita actitud de tantos y tantos españoles, padres o alumnos, ante las puertas de nuestras Facultades. A continuación formulé estos seis objetivos cardinales de mi naciente gestión: progresivo robustecimiento de la unidad universitaria; cuidado eficaz de la formación profesional y exigencia constante respecto a la validez social de la enseñada en nuestras aulas; ofrecimiento de una educación cultural básica —el «humanismo» que piden nuestros días— a todos los estudiantes, o cuando menos a la mejor parte de ellos; atenta revisión de cuanto se había venido haciendo en lo tocante a la formación política y religiosa; constante esfuerzo por mejorar el rendimiento de la investigación científica de la Universidad y, como consecuencia, establecimiento de un bien pensado convenio entre ésta y el Consejo; apelación constante e instante a la sociedad y al Estado en favor de la enseñanza universitaria. Releo casi veinticinco años más tarde lo que entonces dije, y encuentro que acaso el noventa y cinco por ciento de mis palabras sigue hoy vigente. El paso del tiempo y mi ineludible autocrítica ulterior rne obligarían a revisar severamente, acaso a suprimir, el cinco por ciento restante. En sustitución de lo suprimido, ésto haría: acentuar considerablemente la necesidad de dar muchos pasos hacia una verdadera democratización sociopolítica y socioeconómica de la enseñanza universitaria.
Creo que mi discurso fue bien acogido. Pronto, sin embargo, iba a descubrir yo su reverso. Como paso inicial para la constitución del organismo que más tarde se ha llamado Junta de
391
Rectores, Joaquín nos reunió en Madrid a todos los que entonces, recién nombrados unos, confirmados otros, en España lo éramos-. Una conversación informal en torno a una mesa y un almuerzo en común constituyerop el programa de esa, lo repito, informal asamblea. Se habló en ella de no pocas cosas; y en determinado momento del coloquio me pareció oportuno decir: «Habrá que ir pensando también en revisar con seriedad, para impedir que siga el desprestigio del Estado y de la Iglesia, ese trío de disciplinas obligatorias que los estudiantes suelen llamar las tres Marías». Todos se mostraron conformes, y se pasó, sin más, a otros temas. ¿Quién hubiera podido imaginar las consecuencias de tan razonable reflexión? Pocos días más tarde, el Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Sevilla publicaba una «Admonición Pastoral» del Cardenal Segura, en la cual éste denunciaba la existencia de «rumores sumamente peligrosos», tocantes a la supresión del carácter obligatorio de la enseñanza de la Religión en las Universidades. La alusión a los Rectores nuevos —y muy principalmente, aunque sin nombrarme, a mí— era expresa y tajante. Pues bien: frente a tales rumores, el integrista y montaraz Cardenal proclamaba el derecho sacrosanto de la Iglesia a enseñar su doctrina en todos los centros del Estado y a todos los alumnos en ellos inscritos, aun cuando no fueran católicos. Era preciso luchar contra los que osaran afirmar otra cosa. Pese a su carácter privado, mis palabras habían tenido la virtud de provocar una suerte de «miniguerra santa».
No me fue difícil reconstruir lo ocurrido. Rector de la Universidad de Sevilla era entonces don Carlos García Oviedo, buena persona, pero hombre de lengua ligera y asistente habitual a una tertulia presidida por el Cardenal Segura. A su regreso de Madrid, el hombre debió de contar lo que por Madrid se decía, y el purpurado, encomendándose a Dios, no lo dudo, pero a su particular modo, salió en el Boletín de la Ar-chidiócesis por sus sólitos cerros preconciliares. Mi actitud no podía ser más que una. Aprovechando mi primer contacto con el Ministro de Educación, le hablé más o menos así: «Joaquín,
392
debo dejar el Rectorado, y precisamente para favorecer el buen éxito de la empresa en que te has metido. Desde fuera -del Ministerio, bien lo sabes, te acompañaré y ayudaré con mi mejor voluntad. Un trastorno de mi salud o una breve misión por el extranjero pueden ser el pretexto para el cambio. Si yo sigo siendo Rector de Madrid, sucesos como éste van a repetirse». Se negó a mi petición en los términos más suaves y amistosos. Repliqué. Insistió él; «Yo mismo voy a responderle en la prensa», añadió. Cedí, con ánimo más resignado que convencido. La respuesta de Joaquín se produjo, efectivamente, y fue publicada en las páginas de Ya. Pero, a mi modo de ver, en forma demasiado respetuosa y blanda: asegurando que ni en él ni en ninguno de sus colaboradores existía la intención de negar o desconocer los derechos de la Iglesia en materia de enseñanza y, esto era lo grave, no denunciando claramente ante nuestro público culto, con cuanta prudencia pareciese necesaria, lo que tantos sabían y decían en privado; esto es, que —-salvo en bien contadas excepciones— la enseñanza obligatoria de la Religión era en las Universidades una farsa y, en consecuencia, una práctica contraproducente desde el punto de vista que a tal respecto más debía importar, el puramente religioso. Diciendo para mi coleto Malum Signum, malum Signum!, como Don Quijote al regreso a su aldea, en el Rectorado seguí.
Sería empeño inoportuno y farragoso exponer aquí mes por mes, ni siquiera año por año, lo que desde octubre de 1951 hasta marzo de 1956 fue mi gestión rectoral. Me limitaré, pues, a espigar lo que de ésta y su contorno me parezca ser de algún interés para la economía interna del libro o para la curiosidad del lector medio, y a ordenar el material así recogido en varios apartados sucesivos: anverso de esa gestión, reverso suyo, balance retrospectivo, vida parauniversitaria y personal.
Anverso de mi paso por el Rectorado, desde mi personal punto de vista (soy yo, no es el espíritu objetivo quien en estas páginas habla): lo que a mi particular modo de ver fue en él más o menos valioso y lo que en él resultó más o menos
393
gustoso para mi particular modo de sentir. En el acto de apertura del curso 1952-1953 pronuncié un discurso de rendición de cuentas.4 «Si Dios me da existencia física y, por añadidura, existencia académica —había dicho yo en La Universidad en la vida española-—•, dentro de un año expondré ante vosotros lo que con mis compañeros de la Junta de Gobierno haya conseguido en nuestro común empeño». Así lo hice, «con mucha mayor pesadumbre en el ánimo que en las manos», según mis propias palabras; sintiendo bastante más la pesantez moral de lo que no podía presentar que el peso efectivo de lo que presentaba. Y a continuación, según los seis puntos cardinales antes consignados, expuse lo que a mi juicio había logrado y declaré lealmente lo que no había podido lograr. Déjeseme recordar, por ese mismo orden, lo más notorio, y añadir lo que vino en cursos ulteriores.
Robustecimiento de la unidad universitaria. Hay Universidades, pocas ya, en las cuales la unidad funcional se da en la Universidad misma; hay otras en que el conjunto unitario es la Facultad, y que se configuran, por tanto, como un mosaico de Facultades; hay algunas, en fin, cuyas Facultades apenas pasan de ser un mosaico de cátedras. A tal grupo pertenecía y sigue perteneciendo, no nos engañemos, la de Madrid. Algo hice yo por combatir contra esta no sé si dominable lacra. Después de muchos años de inexistencia, di nueva vida a la Prevista de la Universidad de Madrid, que cinco lustros más tarde pervive con merecido prestigio y notable utilidad para la institución de que es órgano. No poco ayudaron los historiadores Artola y Pérez de Tudela, cuando eran profesores adjuntos, a que este buen éxito haya sido posible. Procuré y no siempre conseguí dar seriedad y recatado brillo a los actos corporativos, comenzando por las primeras lecciones de los catedráticos que iban incorporándose al claustro y las últimas de
4. Bajo el título «Un año de gestión rectoral», puede leerse ese texto en la revista Alcalá, núms. 18-19 (Madrid, octubre de 1952).
394
quienes en él iban jubilándose.5 Dando realidad a la idea que surgió en una conversación de sobremesa con Xavier y Carmen Zubiri, y para subrayar la entre nosotros tan quebrantada solidaridad diacrónica del cuerpo universitario —más a las claras: para mostrar mi resuelta voluntad de afirmar, en tanto que Rector, mi solidaridad con las altas cimas de la Universidad anterior a la guerra civil— organicé en el paraninfo de la calle de San Bernardo una serie de actos en honor de los maestros ya jubilados. Sucesivamente fueron así honrados por su vieja y entonces no olvidadiza alma mater don Ramón Menéndez Pidal, don José Casares Gil, don Manuel Gómez Moreno, don José Gascón y Marín y don Eduardo Hernández Pacheco. Quedó en proyecto, y bien lo siento ahora, el homenaje a don Teófilo
5. Por fuerza, llegado este punto, debo pronunciar un sincero mea culpa. Dejándome llevar por mi tendencia antiprotocolaria —qué le vamos a hacer: me formé cuando en el mundo, España comprendida, comenzaron a imponerse los modos deportivos de vivir y las anticonvenciones; en literatura, los «ismos»—, yo no me había hecho traje académico, toga y muceta, antes de ser Rector; la rectoral ha sido la primera toga usada por mí. Más aún: apenas asistía a los actos de apertura de curso, absentismo contra el cual hube de clamar durante mi rectorado. En la actualidad, mea culpa, sigo sin toga y muceta profesorales y de nuevo no asisto a los actos de apertura. La verdad es que ambas cosas, como suele decirse, me las dieron hechas a raíz de mi cese como Rector, en 1956. Cumpliendo con lo que yo mismo había predicado, disciplinadamente quise asistir a la apertura del curso 1956-1957. Esta se celebró en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho que a matacaballo, y por razones más policíacas que académicas —quiero decir: para evitar la acumulación de estudiantes en el centro de Madrid—, se acababa de construir en la Ciudad Universitaria. Allí acudí yo, sin que me fuera posible acceder al mencionado Salón de Actos; la descortesía para conmigo del entonces Ministro y del entonces Rector, no por mala voluntad, desde luego, sino por puro nerviosismo ante la probabilidad de desórdenes estudiantiles, impidió, en efecto, mi entrada a un recinto por completo abarrotado. Los dos me desconocieron al encontrarse conmigo. Con lo cual me permitieron formular camisa adentro la siguiente resolución: «Para mí, y aun comprendiendo que como catedrático en activo debería asistir a ellos, se acabaron los actos de apertura de curso». Y así sigo, mientras no me mueva a otra cosa un cambio muy patente en los modales académicos.
395
Hernando. El acto consistía en una laudatio del homenajeado a cargo de un catedrático en activo que directa o indirectamente fuese discípulo de aquél, y en una conferencia, por esencia magistral, del viejo maestro de turno. Gratísimo es para mí el recuerdo del gran éxito que aquellos cordiales encuentros con el próximo ayer de nuestra Universidad tuvieron entre los universitarios, profesores o alumnos, y en todo el público culto de Madrid. Me duele no poder decir otro tanto de la conmemoración centenaria de Cajal (1952), que a petición mía hicieron, también en el paraninfo, Tello —a quien por vez primera se llamaba a la Universidad, tras su expulsión de ésta— y Sanz Ibáñez. En enero de 1956, ya muy cercano mi cese como Rector, la celebración del centenario de Menéndez Pelayo comenzó, ésta vez con mayor afluencia de público, con otra sesión corporativa y solemne del cuerpo universitario.6 Tocó también a la Universidad de Madrid, sin otro mérito para ello que su condición central, la mayor parte en la organización de una feliz iniciativa del Ministerio: la Asamblea Nacional de
6. La conmemoración de Cajal fuera del ámbito estrictamente universitario tuvo en cambio, así me atrevo a creerlo, la dignidad y la brillantez que el prestigio del gran sabio de todos exigía. Me cupo el honor de presidir la comisión organizadora de los actos conmemorativos, consiguió Joaquín Ruiz-Giménez una decorosa subvención del Ministerio de Hacienda, y tanto el coloquio científico internacional que por encargo mío preparó Fernando de Castro, como el masivo homenaje que bajo la presidencia del Jefe del Estado, con Marañón como orador máximo, se celebró en la Escuela de Odontología —-baste la mención de estos actos, entre los varios con tal fin organizados—, estuvieron a la altura del motivo que los determinó. Todavía nos sobraron varios cientos de miles de pesetas, que tuve la satisfacción de entregar al Instituto Cajal para completar la colección de sus revistas, bastante menesterosa de ello después del lapso de nuestra guerra civil y de la subsiguiente mundial. En la celebración del centenario de Menéndez Pelayo, en cambio, no tuve otra participación que la correspondiente a la sesión académica más arriba mencionada. A partir de febrero de 1956 yo había comenzado a ser persona non grata, y así me lo hicieron notar, pese a haber sido el autor del libro más reciente sobre el sabio montañés, los organizadores de la conmemoración oficial del nacimiento de éste.
396
Universidades, primera y única ocasión, después de la guerra civil, en que los profesores universitarios de toda España pudieron discutir libremente los problemas de su oficio. ¿Será aventurado afirmar que la defenestración ministerial de Ruiz-Giménez hizo imposible recoger los frutos de esa Asamblea? Algo más puedo añadir. El llamado «claustro general» —la reunión deliberante y decisoria de todos los catedráticos de una Universidad; la institución más formalmente democrática de la vida universitaria— fue resucitado por mí, tras tantos y tantos años de inexistencia, siquiera fuese para decidir acerca de un asunto que personalmente me concernía. Cierto miembro de la Facultad de Medicina hizo circular la especie de que en determinado asunto administrativo yo había actuado de una manera demasiado autocrática. Mi respuesta fue convocar un claustro general, exponer lealmente lo que yo había hecho, dar lugar a que se opinara sobre el motivo de la convocatoria y someter a votación secreta la decisión sobre mi conducta. Me complace recordar que el noventa y cinco por ciento de los casi doscientos asistentes votó a mi favor. ¿Poca cosa, todo esto que voy diciendo? Desde luego: ahí sigue la Universidad Complutense esperando medidas eficaces para que sus disiecta membra compongan un verdadero cuerpo unitario; das geistige hand, ese «lazo espiritual» que pide el tan famoso dístico goethiano.
Formación profesional del estudiante. Diré telegráficamente lo que a tal respecto yo hice o ayudé a hacer. Creación de varias Escuelas intra o interfacultativas de especialización científico-profesional: la de Estadística, la de Psicología, la de Bro-matología. De su éxito puede decirse lo que del que obtuvo cierta pieza teatral, según el dictamen de sus carteles anunciadores: que sorprendió hasta a la misma empresa. En cambio, no prosperó, ni creo que haya prosperado hasta ahora, el proyecto de una Escuela para Lectores de Español que elaboró la Facultad de Filosofía y Letras. Siguiendo la tan plausible iniciativa de la Universidad de Salamanca, fue creada en esa Facultad la Sección de Lenguas Modernas; primer paso, todavía
397
insuficiente, para remediar una limitación de nuestra Universidad ya denunciada por Américo Castro: la inexistencia de nombres españoles entre los estudiosos de cada una de las grandes culturales occidentales. Los abundantes frutos del Seminario «Menéndez Pidal», óptimamente dirigido por Rafael Lapesa, están a la vista de todos los interesados por la Filología románica. Me esforcé cuanto pude por lograr una mejora de la remuneración de los profesores en los centros privados de enseñanza media. No poco hice para que Julio Palacios instalase en la Facultad de Ciencias un buen laboratorio central de prácticas de Física. Gracias a la eficaz gestión de Jaime Guasp, Decano de Perecho, volvieron a abrirse los Seminarios «Ureña» y «Adolfo González Posada» y fueron organizadas •—por vez primera, creo, en la historia de la Facultad— prácticas para el adiestramiento de los alumnos en el ejercicio forense. Más tarde, Torres López mejoró considerablemente la Biblioteca a su cargo. García Orcoyen y Martín Lagos remozaron todo lo posible el viejo y lóbrego Flospital de San Carlos. Poco después, en el curso de un almuerzo convocado por mí en el Pabellón de Gobierno de la Ciudad Universitaria, al cual asistieron los ministros de Educación Nacional, Hacienda y Trabajo, pude conseguir el crédito extraordinario —ciento y pico millones de pesetas, de «aquellas» pesetas— con que el Hospital Clínico pasó de ser un montón de gloriosas ruinas bélicas a ser lo que hoy es. Quedó iniciada, por otra parte, la negociación del concierto entre ese Hospital y el Seguro Obligatorio de Enfermedad. Un verdadero triunfo vimos Díaz Caneja, Fernando de Castro, Gar-ca Orcoyen y yo en la aprobación por las Cortes de la Ley de Especialidades Médicas que con tanto esmero habíamos preparado; para contemplar luego cómo una conjura de intereses poco defendibles impedía la publicación del oportuno reglamento y hacía inútil un texto legal que veinte años más tarde todavía es necesario para el total decoro de la profesión médica. Se consiguió, en fin, integrar los Altos Estudios Mercantiles en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas.
Poco pude hacer, pero algo hice para reparar o compensar
398
las graves heridas que la guerra civil infligió en el cuerpo docente de la Universidad de Madrid. El prestigioso patólogo José Casas volvió a su cátedra de la Facultad de Medicina. El eminente físico Arturo Duperier regresó de Londres y se reintegró a la suya de la Facultad de Ciencias. Procuré con varios recursos —entre ellos, la creación de un Seminario de Historia de la Ciencia, de cuya dirección se encargó este eximio matemático— que Julio Rey Pastor permaneciese entre nosotros. Animé con toda resolución a José Luis Aranguren para que hiciese las oposiciones a la cátedra de Etica, vacante desde la muerte de García Moren te. Propuse la creación de la cátedra de Historia de las Religiones, y vi con profunda alegría —turbada ya por la incipiente enfermedad de mi amigo— cómo accedía a ella, tras brillante oposición, Angel Alvarez de Miranda. Me batí con decisión y buen éxito para que —contra fuertes presiones de nivel científico mucho más bajo— pudiera venir a Madrid un anatomista tan prestigioso y tan consagrado a la enseñanza como Francisco Orts Llorca. Con éxito muy notable, Juan Rof dio en la Facultad de Medicina el primer curso de Patología psico-somática que se haya dado en España. Pero el balance final de esta dispersa y concordante actividad, concordante, sí, porque sólo el deseo de mejorar mi Universidad la animaba, ¿cuál iba a ser, pocos años más tarde?
Formación cultural del alumnado. Como anillo al dedo vino a mis propósitos el «Aula de Cultura» que bajo la inmediata sugestión del proyecto de Ortega en Misión de la Universidad acababa de fundar la Sección Femenina del SEU. Ayudé cuanto pude a la realización del empeño, y de esta colaboración entre los estudiantes y el Rectorado fueron muy estimable consecuencia los cursos de Teología, Filosofía, Física, Biología, Antropología y Sociología que para oyentes de todas las Facultades, con una asistencia no inferior a los doscientos, durante algunos años vinieron dándose en el edificio de la calle de San Bernardo. De ese valioso germen, salvable, con cuantas modificaciones se quiera, a través de las muchas vicisitudes internas de
399
nuestra Universidad, ¿qué se ha hecho luego? 7 Al mismo fin conspiró el cursillo sobre «El sentido cristiano de nuestro tiempo», también para alumnos de todas las Facultades, que invitado por mí y con éxito masivo dio Raimundo Paniker. Fue mi primera respuesta al inoportuno e indocumentado baculazo del Cardenal Segura. Bajo la gestión de sus nuevos directores, Antonio Lago, Gratiniano Nieto, Manuel Villar y Vicky Eiroa, los Colegios Mayores Universitarios mejoraron considerablemente su actividad formativa.
Reforma de la llamada «formación» religiosa. Sólo una interrogación: después de lo que ya he dicho, más aún, después de la sorda o expresa conjura contra la política de Ruiz-Giménez por parte de la derecha tradicional, ya configurada como franquismo, ¿qué se podía hacer? Poca cosa: ir capeando el temporal y presagiar el fin que —con uno o con otro pretexto— esa generosa política había de tener.
Investigación universitaria. ¿Merece el nombre de universitaria una cátedra en la cual un seminario, un laboratorio o una clínica no hagan, poca o mucha, alguna ciencia original? Mas para que este elemental imperativo pueda ser cumplido, por fuerza deben confluir la buena disposición de los docentes y la posesión de medios idóneos. Dando por real la existencia de tal disposición —no es poco conceder, en tantos casos—,
me atendré no más que al problema de los medios, y mencionaré tan sólo, del lobo un pelo, el siguiente dato: cuando yo me hice cargo del Rectorado, el presupuesto para el sostenimiento de todas las bibliotecas universitarias —una excepción entre ellas: la de Ciencias Políticas y Económicas, que recibía subvención especial— era de ¡75.000 pesetas anuales! Algo mejoró esa cifra en años ulteriores. Algo supuso también, desde este
7. Tras mi salida del Rectorado, y no contando varios proyectos fallidos, mi única contribución expresa a este no desdeñable tema de la formación humanística del alumnado universitario ha sido el programa —tan realizable, a mi entender— que expongo en mi ensayo «Técnica y humanismo en la formación del hombre actual», Asclepio, XXIII (1971), 79 ss.
400
punto de vista, un pequeño haz de hechos nuevos: la incipiente aportación de la industria farmacéutica y química a la actividad investigadora de varias cátedras; el establecimiento de la Fundación «Marqués de Urquijo» en los locales de la Facultad de Medicina; la creación de la Fundación «Marquesa de Pelayo», para favorecer el trabajo científico de los médicos jóvenes. Pero, frente a la cuantía de las necesidades reales, ¿pasaba todo esto de ser un grano de anís? Sólo dos medidas hubiesen comenzado a resolver tan penoso e importante problema, y las dos estatales: la dedicación a la enseñanza y a la ciencia del tanto por ciento del producto nacional bruto habitual en los países que solemos llamar «desarrollados» y un razonable convenio entre la Universidad y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyo proyecto fue encargado —ya en 1952— al Decano de la Facultad de Farmacia, persona especialmente calificada a tal efecto. Han pasado cinco lustros, y todavía seguimos esperando una y otra cosa.
Incremento de las relaciones entre la Universidad y la sociedad. Ya a los pocos meses de mi acceso al Rectorado, constituí una «Asociación de Amigos de la Universidad de Madrid», cuyo fin principal era la ayuda moral y material a nuestra alma mater. La acogida a mi idea fue excelente. Convocados por mí, un día se reunieron en el despacho rectoral el Marqués de Pelayo, don Pablo Garnica, don Antonio Pastor, el Marqués de Aledo, don Juan Liado, don Alejandro Fernández Araoz, don José Fernández Rodríguez, el Marqués de Casa-Pízarro y el Marqués de Deleitosa. Bien pronto, la Asociación tuvo su junta directiva y, depositada a mi nombre, como Presidente de ella, una cuenta corriente de más de medio millón de pesetas, para atender a los primeros gastos de la empresa. ¿Sería al fin posible promover un mecenazgo «a la norteamericana» en los niveles económicamente más altos de nuestra sociedad? Así lo pensé, así lo esperé. Mi primera idea fue establecer en Madrid lo que en España nunca ha existido: una biblioteca central y básica en la cual estuvieran reunidos los tratados fundamentales de las más diversas mate-
401
-t>. — DÍ-SCARGO DE CONCIENCIA
rías, todas las grandes enciclopedias alfabéticas y temáticas y las más importantes revistas no especializadas; un instrumento de primer orden, en suma, para la formación intelectual y la primera orientación de cualquier trabajo científico serio. Hacia esto íbamos. Pero la marcha general de la vida universitaria y, con ella, la demostración cada vez más clara de que nuestro sistema político no permitía entonces una mejora sustancial «desde dentro», y menos en lo tocante a la obra social de la inteligencia, dejaron en el campo del puro proyecto la idea en cuestión; una más entre tantas posibilidades malogradas. Al término de mi gestión, transferí a mi sucesor, Segismundo Royo, la nada desdeñable cantidad con que hubiera podido empezarse la realización de esa idea.8 Mejor éxito tuvieron otras iniciativas: la creación en la Universidad de una «Cátedra de Madrid», sufragada por el Ayuntamiento de la Villa —varios cursos funcionó; hoy ya no existe—; la celebración de cursos de conferencias de literatura catalana en la Facultad de Filosofía y Letras, a cargo de figuras eminentes en la vida intelectual de Cataluña —Rubio, Riba, Riquer y Sa-garra fueron sus primeros protagonistas; por desgracia, casi los últimos—; la reviviscencia de la Cátedra Huntington, de la cual no tardó en ser consecuencia visible la donación de la
8. No era nuevo en mí el pensamiento de recurrir al dinero de la sociedad —en no pocos casos, ganado con celeridad notable después de 1940— para ayudar al desarrollo de nuestra vida intelectual! A Ibáfiez Martín le propuse la constitución de un «Fondo para el Trabajo Científico», mediante discretas y oportunas indicaciones del Ministerio de Hacienda a los que tan rápidamente lo ganaban; y como destino inmediato de ese «Fondo», el envío de varias personas a la Europa de la Segunda Guerra Mundial y de su inmediata posguerra, para comprar a buen precio muchos libros que faltaban y siguen faltando en nuestras bibliotecas. El recuerdo de las colecciones de revistas científicas que tan inteligentemente fueron adquiridas tras la Primera Guerra Mundial —en los laboratorios de la antigua Residencia de Estudiantes había algunas— pesaba sobre mí. Mis indicaciones cayeron en el vacío Lo mismo le ha acontecido a mi idea de fundar en Madrid una institución de alta docencia, semejante a lo que en París es el Collège de France. Qué le vamos a hacer.
402
estatua «Los portadores de la antorcha», hoy en el campus de la Facultad de Medicina y en las tarjetas postales del actual Madrid; varias más.
Algún otro rasgo puedo añadir a este anverso de mi paso por el Rectorado de la Universidad de Madrid. El nombramiento de Eugenio d'Ors como catedrático extraordinario de «Ciencia de la Cultura», última de las satisfacciones que en su vida recibió el gran escritor y pensador; vivida sigue en mí la imagen del paraninfo de San Bernardo colmado de estudiantes, y ante ellos el ya enfermo y postrado cuerpo de Xe-nius, pronunciando su lección inaugural. «¡Vítor por Eugenio d'Ors, paladín de la inteligencia y catedrático extraordinario de Ciencia de la Cultura en la Universidad de Madrid!», terminaba diciendo la salutación que en tal acto le dirigí.9 La doble y drástica faena de limpieza a que fue sometida la actividad docente de la Universidad: un expediente tan masivo como enojoso —de cuya instrucción fue juez, con bien notable diligencia, Manuel Fraga Iribarne—, para exterminar cierta viciosa práctica, las lecciones privadas que con tan copioso lucro habían organizado varios docentes universitarios; la discreta y eficaz gestión con que el Decano de Filosofía y Letras puso término en su Facultad a un lamentable negocio, la venta de tesis doctorales prefabricadas. Breve y volandero, conste aquí mi homenaje de admiración y gratitud a Javier Sánchez Cantón, español en que de manera tan recatada como eficaz operaba una de las virtudes que en nuestra vida pública más necesitamos los españoles: la moral civil. Más recuerdos. La solidaridad ejemplar con que, a propuesta mía, la Junta de Gobierno acordó sancionar con una amonestación escrita la taimada y seudoingeniosa agresión literaria de cierto catedrático de Letras contra la figura venerable de don Ramón Me-néndez Pidal. Las visitas que algunos perseguidos y exiliados
9. Véase su texto en La empresa de ser hombre (Madrid, Taurus, 1958). El acto a que me refiero tuvo lugar en marzo de 1953, no mucho antes, por tanto, de la muerte de Ors.
403
—Moles, Antonio Jaén, la mujer de don Manuel Márquez...— quisieron hacerme en mi despacho, como agradecimiento a la constante intención antimaniquea de mi conducta en el Rectorado. Mi participación en las hermosas fiestas con que en Salamanca fue celebrado el séptimo centenario de su Universidad, éxito brillante de Antonio Tovair, su organizador. Lo que —colaborando, también, con Antonio Tovar— pude hacer para que Luis Sánchez Granjel, hoy máxima autoridad en la historia de la medicina española, accediera en 1955 a la cátedra que hoy ocupa en Salamanca. Y con su doble rostro, un suceso universitario casi olvidado hoy, no obstante haber sido un importante punto de inflexión en la historia reciente de nuestra Universidad y, por extensión, de España entera. Párrafo aparte merece.
Fue en 1954, y tuvo su motivo inmediato en los incidentes que siguieron a una poco oportuna visita de la reina de Inglaterra a Gibraltar. Como respuesta a esa visita, el SEU organizó una manifestación estudiantil ante la Embajada inglesa. La fuerza pública situada en las inmediaciones de ésta se creyó obligada a reprimir el pequeño motín, y en la revuelta hubo golpes, contusiones y carreras. Al día siguiente, movidos por un simple, pero bien explicable esquema mental —«Primero nos movilizan y luego nos golpean»—, los alumnos de Derecho y de Ciencias Políticas se rebelaron masivamente contra el SEU. Muchos centenares de ellos se encerraron en el caserón de San Bernardo, colmando su pasillos, gritando contra la organización estudiantil oficial y tratando de agredir a su jefe nacional, allí presente. Todo mi prestigio entre los estudiantes, que alguno tenía, e incluso buena parte de mi fuerza física me fueron necesarios para atravesar aquella compacta masa de cuerpos airados, hacerme personalmente cargo del jefe del SEU y ponerle en lugar seguro. El recuerdo de don Blas Cabrera, a quien en aquellos mismos lugares había visto peloteado en 1931, vino automáticamente a mi memoria. El encierro y el clamor continuaban a primera hora de la tarde, y yo decidí quedarme en mi despacho, al frente
404
de la Universidad, en previsión de lo que pudiera suceder. Algo sucedió, en efecto. Un fortísimo contingente de la Policía Armada cercó el edificio de la Universidad —San Bernardo, Reyes, Amaniel, Noviciado—, con la más que probable intención de detener e identificar a los revoltosos, a medida que fueran -saliendo. Los grupos que intentaron hacerlo por la puerta de Amaniel se resistieron a la detención, fueron aporreados y hubieron de replegarse. A partir de entonces, se iniciaron formalmente las hostilidades: los estudiantes arrojaron piedras y los policías • dispararon balas, una de las cuales atravesó el muslo de un alumno de Derecho. La cosa, en suma, se iba poniendo fea. Sólo una solución vi: parlamentar con los sitiadores. Salí sin compañía y alzando los brazos por la antes mencionada puerta de Amaniel, me identifiqué, solicité' la presencia del comandante de la fuerza y le hice la proposición siguiente: «Si usted se aviene a no detener a nadie, yo le respondo de que en menos de una hora quedará totalmente evacuado el edificio». Se avino el hombre, y como a media tarde conseguí que los sitiados, en grupos de cuarenta o cincuenta, sucesivamente acompañados por mí, pudieran volver a sus casas. Ni una sola detención se produjo.
Esa misma noche, el Ministro de Educación y yo, reunidos con el de la Gobernación en el despacho de éste, nos comprometíamos a restablecer el orden en la Universidad, si ante ella> no comparecía la fuerza pública. Tras largo y no cómodo debate, el Ministro de la Gobernación accedió; tal vez recordase entonces que además de celador del orden público era catedrático de Derecho. No me fue cosa fácil, cierto, dirigir la estentórea reunión que al día siguiente tuve en el viejo paraninfo con dos o tres millares de estudiantes; pero el hecho es que al término de nuestro comicio pudieron reanudarse las clases. La apelación a la moral universitaria y a la ejemplari-dad que ésta debe poseer en la vida civil, todavía eran eficaces.
El suceso descrito —prueba • fehaciente de que la inquietud política de nuestros estudiantes comenzó antes de lo que suele decirse, al margen de la que luego ha surgido en tantos
405
países, sin el previo estímulo de «agitadores profesionales» y con un carácter exclusivamente estudiantil y asociativo— tuvo para mí dos consecuencias principales: me presentó ante los más altos niveles del sistema como hombre capaz de hacer frente a una situación comprometida, hecho que luego tendría ci rta curiosa secuela, y me quitó para siempre la engañosa ilusión latente en el arbitrio-coartada del «pluralismo por representación». Para la organización de la vida estudiantil, como para la organización de la vida política, si una y otra han de ser real y verdaderamente representativas, sólo el pluralismo auténtico —concluí, descubriendo el Mediterráneo— puede ser solución de veras digna; más precisamente: sólo mediante él puede alcanzar su verdadera dignidad social la per
sona humana.10
Este vario y matizado anverso de mi gestión rectoral tuvo, y en qué medida, su reverso de deficiencias y fracasos. Más aún: con muy sincero y profundo sentimiento de fracaso total, no por previsto menos penoso, salí en 1956 del Rectorado; y bien sabe Dios que no sólo por los lamentables sucesos que apresuraron el remate de mi gestión. Contaré sumariamente alguno de los motivos determinantes de ese estado de ánimo.
Ante todo, nuestra impotencia frente a la creciente conjura que casi todo el franquismo —el catolicismo oficial, la derecha de siempre, el Opus Dei e incluso, al fin, ciertas fracciones de la Falange— opuso al módico intento «liberalizad o s que Joaquín Ruiz-Giménez encabezaba. De otro modo, otra vez un fenómeno de ghetto al revés. Fracaso, pues, y derrota. ¿Por torpeza nuestra? Acaso. Ciertos recursos de que sin duda pudo.echarse mano —por ejemplo, la creación de un diligente e incisivo servicio de prensa e información en el Ministerio— no llegaron a existir. ¿Por la frecuente, casi habitual confusión entre la prudencia, la bondad y la blandura?
10. Lo cual no excluye, claro está, que por vía democrática puedan ser elegidos los sumos representantes del alumnado en los organismos centrales de la Universidad.
406
Tal vez. Más arriba recordé la reacción a la intemperancia del Cardenal Segura. Dos o tres años más tarde, y para que un texto episcopal pareciese dirigido contra la política de Joaquín Ruiz-Giménez en materia de enseñanza media, determinado arzobispo falsificó su fecha, sin que la jugarreta tuviese pública y adecuada denuncia.11 En manos de Ibáñez y del Opus, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas supo desconocer muy bien que su presidente supremo era el Ministro de Educación Nacional. Un solo dato: la revista Arbor, regida por Pérez Embid y Calvo Serer, actuaba sin tregua al servicio de los designios del grupo que uno y otro representaban. ¡Y yo, bobo de capirote, que había ofrecido a Florentino Pérez Embid, Director General de Cultura Popular en el naciente Ministerio de Arias Salgado, cierta colaboración —nunca por él cumplida— entre la Universidad de Madrid y su departamento ministerial! Una insidia contra mí, publicada en las páginas de la revista Ecrits de Paris por Calvo Serer, dioscuro de Florentino en las filas del Opus, debió de ser la respuesta a mi ingenuo y leal ofrecimiento. Sigo interrogándome en torno a las causas de nuestra derrota: en ésta, ¿influyó la constitutiva noluntad del sistema para evolucionar desde dentro hacia formas cada vez menos autocráticas y derechistas de la vida civil? Sin duda, y de manera bien decisiva. No tardaremos en verlo. Por el momento, me limitaré a mostrar que hasta en el grupo de los más próximos a Joaquín Ruiz-Giménez —no en él, desde luego— operaba la actitud renuente que acabo de nombrar; y lo haré describiendo sin comentarios un minúsculo, pero bien significativo suceso semiprivado. Movido por su natural generoso y conciliador, Joaquín inició en su domicilio reuniones periódicas como de quince a veinte personas, todos, al parecer, colaboradores y amigos suyos, para comentar la marcha de su Ministerio por el pequeño mar de la
11. Sólo una consecuencia tuvo esa fechoría: la reprensión telefónica y privada del tal vez bienintencionado falsificador —en cualquier caso, no frente a Joaquín Ruiz-Giménez— por parte del Cardenal Pía y Deniel.
407
vida y la política españolas. Acaso en la segunda de ellas, dos de los presentes se permitieron sugerir que el Ministerio iba demasiado lejos en sus contactos con los «rojos» y en la readmisión de funcionarios procedentes de este campo. No pude contenerme. «¿Puede impugnarse el acercamiento a personas eminentes y honorables, cuando nosotros, desde hace años, no tenemos inconveniente en tratar con algunos que durante la guerra civil y la inmediata posguerra fueron verdaderos asesinos?», dije con mal contenida iracundia. La bondadosa habilidad de Joaquín deshizo el estupor subsiguiente a mis palabras. No creo que esas reuniones volvieran a repetirse.
Tema permanente de la hostilidad derechista —eclesiástica o secular; jesuítica, dominicana u opusdeísta— fue la presunta «desviación ideológica de la juventud», atribuida en primer término a la difusión y el elogio de las obras de Unamuño y Ortega. Toda pretensión de totalitarismo, sea éste marxista, racista o católico, considera al «desviacionismo» como un grave delito político. ¡Unamuno y Ortega, envenenadores de las mentes juveniles y autores incompatibles con los ideales de la Cruzada! Entre risa, irritación y vergüenza produce hoy la lectura de estas palabras; pero así era muy buena parte de «la católica España» hace tan sólo veinte o veinticinco años. Hacia 1953, dos principales imputaciones se me hacían entre los bíempensantes : mi participación en un homenaje a Ortega y mi resistencia a que el nombre de Unamuno fuese eliminado de la publicidad intelectual y literaria de España. En torno a estos dos execrables delitos, una pululación de escritos polémicos, sobre todo contra Ortega, vistos con muy complacidos ojos eñ zonas importantes y altas del establishment: los varios que Julián Marías comentó en Ortega y tres antípodas (1950), el libro Lo que no se dice (1953), del P. Roig Gironella, tantos más; poco después, mazazo definitivo, pensaron muchos, el parto de los montes del P. Ramírez {La filosofía de Ortega y Gasset, 1958). Tan denso era el bulle-bulle, que yo me sentí obligado a componer un folleto privado y no venal (Reflexiones sobre la vida espiritual de España, 1953), expresa y exclu-
408
sivamente dedicado «a un contado número de personas de notoria autoridad religiosa, política e intelectual», en el cual reiteré y amplié como mejor pude las obvias razones por las que Unamuno y Ortega son tesoro y no veneno para la cultura española, y describí honestamente cómo veía yo la mentalidad de las dos grandes fracciones cronobiológicas de nuestra juventud: los séniores (cuantos conocieron el término de la guerra civil con más de veinte años) y los juniores (los que en 1939 no habían llegado a esa edad). ¿Cómo apostillaría un lector actual mis reflexiones y mis juicios acerca de la España de entonces: con la sentencia «lo que va de ayer a hoy» o con la frase «quien sólo ve lo que quiere ver, no ve lo que está siendo»? No lo sé. Me atrevo a pensar, sin embargo, que si a partir de 1953 hubiese prevalecido la política evolutiva que tan tímida y blandamente quiso iniciar Joaquín Ruiz-Giménez, tal vez nuestra juventud universitaria no fuese como veintitrés años más tarde es. No resisto la tentación de copiar un párrafo correspondiente a la caracterización de los universitarios que yo denominaba séniores:
«Han solido llamarnos comprensivos. El mote no me repugna, mas tampoco me satisface; preferiría un adjetivo —¿exigentes, tal vez?— que indicase nuestra sed de obras de calidad, así individuales como colectivas. Sea de ello lo que quiera, frente a nosotros se han puesto y muchas veces han prevalecido otros, que intentaré definir por contraste. A nuestra exigencia de un presente real [quería yo decir: atenido a lo que era la auténtica realidad social de España], prefirieron un presente encogido y artificioso, el constituido por los miembros de su fratría y por quienes se hallaran dispuestos a rendirles pleitesía sumisa o remunerada. En lugar de nuestra lúcida y ambiciosa adopción de todo el pasado, para discriminar en su seno lo valioso de lo nocivo y lo inane, optaron por fingir un pretérito inconsistente y espectral, no tanto por las figuras en él seleccionadas, algunas tan valiosas como Menéndez Pelayo, cuanto por la burda y mal informada actitud intelectual ante ellas. Por impotencia mental, por táctica oportunista o por carencia de indumento, trataron de presentarse a sí mismos como
409
Adanes de la cultura religiosa y profana, sin pensar ni saber que en la cultura no es posible el adanismo. Más que un futuro rico y vivaz, quisieron ofrecer a España, también por táctica, un porvenir intelectual anémico y falsamente seguro, con esa engañosa y pobre seguridad de los utensilios prefabricados. A nuestra crítica leal, abierta y salvadora, opusieron la pura detracción del presunto adversario, y antes que el gozo difícil de dar algo a España, obra, personal o prestigio de cualquier índole, escogieron la muelle sinecura de recibir mucho de ella. ¿Quiénes y cuántos son éstos? Que el lector procure identificarlos por sí mismo.»
Y al final: «El alma del joven pide, si se me deja repetir la frase agustiniana (Cresce de lacle ut ad panem pervenias), sabroso y sustentador pan candeal, no lacticinios elementales y monótonos; y cuando nos mira a quienes enseñamos, exige severamente de nosotros... una enseñanza más adecuada a la altura eminente de nuestras promesas que al mediocre nivel de nuestras obligaciones. [...] ¿Por qué, pues, este pertinaz y tosco error de presentar como desviación lo que sólo en la ambición tiene su causa? ¿Por qué se me atribuye, tan ligera como calumniosamente, la predicación de «una conducta confusionista y anticatólica?» Prefiero no contestar. Sólo diré que mi intención y mi proceder son tan claros como las páginas que anteceden. En ellas está la norma de mi pensamiento y mi acción, y a ellas seguiré fiel donde quiera que me encuentre, el Rectorado de la Universidad de Madrid, ante mis alumnos o cumpliendo a solas la modesta obra intelectual que mi vocación me pide sin descanso.»
Dentro de este marco político-social, toda una serie de fracasos míos, más o menos voluminosos, más o menos personales y más o menos significativos. Mi —nuestra— invalidez para dotar a la Universidad de recursos materiales algo más amplios. El ningún éxito de mi constante empeño por establecer una vinculación bien pensada entre la Universidad y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La imposibilidad de actualizar y racionalizar —reiterado empeño de Jesús García Orcoyen— el plan de estudios de Medicina. La pena de no poder contar con un hombre como Juan Rof Carballo en el profesorado de esa Facultad. El olvido a que en las Fa-
410
cultades de Ciencias fue relegado un precepto legal sugerido por mí, la organización de cursos de Historia de la Ciencia y de Epistemología dentro de sus aulas. Mi triste, vergonzosa y al fin ineficaz peregrinación con Arturo Duperier, pretendiendo que a través de nuestras aduanas pudiera llegar a la Facultad de Ciencias el rico material para la investigación de los rayos cósmicos que tan generosamente le —nos— había regalado el Reino Unido. Cierto enfriamiento —por fortuna, pasajero— de mi excelente relación amistosa con Carlos Jiménez Díaz, al que, creo que con error suyo, disgustaron algunas de mis actuaciones rectorales.12 La seca y total negativa de los gerentes del Metro a mi petición de extender su trazado hasta el término de la Ciudad Universitaria, con objeto de que la actividad de ésta pudiera durar el día entero. «Eso mismo quisieron en tiempo de Alfonso XIII y durante la República —fue su dirimente respuesta—, y no lo consiguieron.» 13 Pero,
12. Pensó, equivocándose, que el encargo de la enseñanza de la Psicología médica a un catedrático de Medicina —en el caso de Madrid, a López Ibor— suponía el destino a esa enseñanza de fondos susceptibles de concesión a otras cátedras. Consideró que el curso libre de Patología psicosomática profesado por Rof Carballo —conferencias vespertinas en un aula de San Carlos— no debiera haberse organizado sin la autorización de los catedráticos de Patología médica. Incitado por los chismosos de su contorno, en este caso tan malignos como mal informados, admitió que en la Academia de Medicina, y para la concesión del «Premio Juan March», yo no le había votado a él, sino a Enríquez de Salamanca. Nada más lejos de la verdad. En una primera vuelta, yo voté tuta conscientia a Fernando de Castro y en la r-gunda —eliminado Castro, porque sus partidarios éramos minoría— mi voto fue para Carlos Jiménez Díaz. Por razones no precisamente científicas, la mayoría de la Academia prefirió a Salamanca.
13. Tanto empeño tuve yo en el logro de ese propósito —importante entonces y mucho más ahora—, que encargué a Paz Maroto un proyecto técnico y económico del tendido a cielo abierto, y con él en la mano visité a don Juan March, para que costease la construcción de la línea, y sólo el mantenimiento quedase a cargo de la compañía del Metro. El financiero, entonces en los primeros pasos para constituir la Fundación que hoy lleva su nombre, me respondió que sólo a ésta pensaba dedicar toda la parte de su fortuna destinada por él a fines culturales.
411
salvo lo que pronto he de relatar, el más emotivo de mis fracasos rectorales -—más emotivo y más grato, aunque tal aserto suene a paradoja— fue el que me deparó la petición que en 1953 hice a don José Ortega y Gasset.
Ese año cumplió don José sus setenta, la edad de la jubilación, y con tal motivo solicitamos de él una entrevista Sánchez Cantón, en tanto que Decano de Filosofía y Letras, y yo, como Rector de la Universidad donde Ortega había enseñado. He aquí, en sustancia, nuestro diálogo: «Aunque por tantas razones- nos duela —dije yo—, comprendemos, don José, su apartamiento de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero, con todo, nos atrevemos a hacerle esta súplica: que sólo para dar en ella un cursillo, o incluso una simple conferencia, vuelva usted a su antigua Facultad, a fin de que todos podamos rendirle el homenaje que la Universidad de Madrid y la cultura española tan profundamente le deben». Tras unos segundos, la respuesta de Ortega fue evasiva: «Les agradezco mucho su petición; 'pero por esas razones a que usted mismo ha aludido, no me es posible aceptarla». Insistimos Sánchez Cantón y yo con nuevos argumentos, y continuó negándose don José. «Piensen ustedes, por otra parte •—añadió—, que upa intervención mía en la Facultad podría acarrearles alguna contrariedad política.» Mi réplica fue inmediata: «No lo creo; pero si Cantón y yo hemos venido a pedirle esa intervención, apenas' creo necesario decirle que nuestros respectivos cargos universitarios están puestos en ella, y a todo evento». Me pareció ver cierta complacencia emocionada en el avellanado rostro del gran pensador; pero no fuimos capaces de reducir su actitud". Con mayor vivacidad que antes nos expresó su agradecimiento y declaró de nuevo, ya con inequívoca gravedad, su propósito de no interrumpir el retirado silencio en que vivía; dentro de la más sincera cordialidad mutua terminó nuestra entrevista. ¿Se comprende ahora por qué he dicho que el resultado de esta visita a don José Ortega y Gasset fue el más emotivo y grato de mis fracasos como Rector de la Universidad de Madrid?
412
Sucedía esto en 1953. Sin perjuicio de relatar luego diversas experiencias durante los años centrales de mi paso por el Rectorado, déjeseme ahora saltar hasta el mes de octubre de 1955. En el curso de él murió Ortega. Qué honda y múltiple emoción, ver el traslado de su cadáver al cementerio, desde la calle de Monte Esquinza. Como Rector de la Universidad de Madrid, y bajo el título de «Bandera a media asta», publiqué un artículo necrológico al día siguiente de la muerte del maestro.14 Poco más tarde, organizado por mí, se celebró un homenaje a su memoria en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Fue en noviembre. Tomamos parte en él Joaquín Garrigues, Angel González Alvarez, Emilio García Gómez y yo. «Creo que además de García Gómez, que tan autorizadamente representa a toda la Facultad, debería intervenir en el acto un miembro de la Sección de Filosofía», me dijo el siempre tan pulcro y puntual Cantón. «En tal caso, desígnelo usted mismo», le respondí. Al día siguiente me llamó por teléfono: «He preferido someter el caso a la Sección, y González Alvarez ha solicitado ser él quien la represente». Así fue. Creo que nunca habrá sido mayor en el salón nombrado la aglomeración de cuerpos humanos, y nunca tan densa la expectación de las almas. No sólo entre los muros de la Facultad existía tal tensión anímica. Era día de Consejo de Ministros, y desde El Pardo, temeroso de que el homenaje terminase en algarada, Joaquín Ruiz-Giménez fue siguiendo por teléfono el desarrollo del acto. No hubo algarada. Hubo, sí, emoción profunda, grandes salvas de aplausos —especialmente vivos tras el precioso discurso de Emilio García Gómez— y muy clara conciencia colectiva de lo que con la muerte de Ortega había perdido España.
Mientras tanto, en una o en otra forma, la especie que ya en 1951 había puesto en circulación la derecha española
14. Se halla reproducido —«La aventura y la idea. Reflexión ante el cadáver de Ortega»— en Ejercicios de comprensión (Madrid, Taurus, 1955).
413
•—«Se está envenenando el alma de nuestros jóvenes universitarios, y precisamente por los que se hallan al frente de su educación»— continuaba dando pasto a las. linotipias. ¡Hasta en El Correo de Zamora tuve que responder a la zafia interpretación que de mi «orteguismo» habían hecho dos combativos sacerdotes de la ciudad de Doña Urraca! 15 Tal situación me decidió a componer un escrito sobre la inquietud del alumnado universitario, en primer lugar destinado al Jefe del Estado, y en segundo a algunas docenas de personas de autoridad política o religiosa. Hice del texto una pequeña edición privada y solicité de aquél una audiencia, para entregarle el primer ejemplar. El contenido del folletito en cuestión {Reflexiones sobre la situación espiritual de la juventud universitaria, noviembre de 1955) consta de una exposición de motivos y de tres apartados: «La inquietud del joven universitario», «Causas de la inquietud universitaria» y «Encauzamiento de la inquietud universitaria».
En el primer apartado es descrito sumariamente el estado espiritual y político de la juventud universitaria, distinguiendo en ésta una mayoría casi exclusivamente preocupada por la profesión y la diversión, y una minoría real y verdaderamente «inquieta», animada por diversas tendencias ideológicas. «La minoría activa y operante del alumnado universitario —escribía yo— hállase profunda y diversamente inquieta. Tal inquietud es intelectual, política, social y religiosa, por lo que toca a su contenido, y exigente, petulante y un poco mesiánica, por lo que a su forma atañe. Intelectualmente, esa minoría se siente descontenta del pábulo científico, filosófico y literario que la sociedad española le brinda, así en la Universidad como fuera de ella. La inquietud política consiste ante todo en una viva desazón por el futuro de España y en una acuciosa crítica de
15. «Carta a dos sacerdotes», reproducida en el volumen que en la nota precedente se menciona. En la misma línea hay que situar la violenta reacción religioso-política de ciertas autoridades ante el resultado de una indagación rigurosamente objetiva y científica acerca de la actitud religiosa de los alumnos de los Colegios Mayores, realizada, a instancia mía, por el eminente psicólogo José Luis Pinillos.
414
la falta de brío de nuestro Estado para resolver con justicia y eficacia los problemas de la vida española. Cualesquiera que sean las tendencias hoy perceptibles dentro de tal minoría estudiantil, todos sus grupos comulgan en la desazón y en la crítica antes señaladas. Un movimiento de opinión marxista no es todavía muy aparente, pero no sería extraño que fuese gestándose entre aquellos cuya conciencia social —muy viva e impaciente en el alma de nuestros jóvenes— propenda al radicalismo».
En el segundo apartado son expuestas la causa de tal situación. «¿De qué. procede esa visible inquietud de los jóvenes universitarios? Sus causas son múltiples, profundas y complejas. He aquí las que me parecen más importantes y decisivas: 1.a La psicología del joven universitario y el papel que ella le otorga en la dinámica de los movimientos sociales. 2.a La peculiar conciencia histórica de ,las promociones universitarias que no vivieron nuestra guerra civil. Entre los años 1945 y 1950 comienzan a ingresar en la Universidad jóvenes para los cuales la guerra ya no es el recuerdo de una experiencia personal. Y puesto que la experiencia vital no es transmisible de padres a hijos, una consecuencia se impone: que las razones y los sucesos de la guerra civil apenas pueden actuar por sí mismos sobre las almas de los hombres de menos de treinta años. 3.a La estrechez del horizonte profesional de nuestros jóvenes. 4.a La inexorable necesidad de existir en nuestro mundo histórico, con la consiguiente tendencia de las almas a participar en los movimientos intelectuales y en las formas de vida que hoy poseen más clara vigencia histórica, llámense existencialismo, marxismo, vida tecnificada, apostolado social, pluralidad religiosa o libertad de expresión. • 5.a La escasa ejemplaridad de muchos sectores de la vida española. La Universidad y no pocas instituciones públicas distan mucho de ofrecer al joven la autenticidad, el prestigio y la eficacia que para una adhesión cordial él exigiría. La desigualdad social entre nosotros es desmesurada; la preocupación por el lucro económico inmediato ha llegado a ser abusiva; la fama de todo cuanto atañe a las relaciones en que media el dinero está muy por debajo de lo deseable; la calidad y la dedicación efectiva del profesor universitario a la enseñanza no alcanzan siempre el nivel que el buen alumno p"ide. 6.a El paternalismo meramente prohibitivo y condenatorio que muchas veces adopta nuestro Estado en lo tocante a la formación y a la información de los españoles. 7.a El cons-
415
tante halago verbal que la juventud española viene recibiendo desde 1939. La ruptura radical y sistemática con el pasado anterior a 1936 ha llevado a una suerte de mitificación del joven; éste sería la prometedora encarnación de lo puro e incontaminado, el símbolo viviente de la España nueva. Los jóvenes, en consecuencia, se han visto sometidos a dos instancias difícilmente conciliables entre sí, y más en almas deseosas de vida propia: la que les declara arquetipos y la que les relega a la condición de simples continuadores y herederos».
Tras esta sumaria exposición de causas, el tercer apartado apunta, en fin, cuatro recursos principales para encauzar la «inquietud» juvenil: «1.° La práctica de un riguroso y perspicaz examen de conciencia por parte de los estamentos rectores de la vida nacional: Gobierno, Cortes, Movimiento, instituciones públicas, cuerpos técnicos y administrativos. La Universidad, donde por razones de orden constitutivo la autocrítica tiene siempre algún asiento, ha dado ejemplo en lo que a tal examen conviene... Ejemplaridad: tal es la palabra clave. 2." La apertura y el enriquecimiento del horizonte de nuestra juventud, así en lo tocante a su porvenir profesional como en lo relativo a sus ilusiones históricas y sociales. 3.° Un acertado enlace entre la disciplina y el magisterio. 4.° Una inteligente y flexible apertura a todo lo importante que en el mundo intelectual, literario y artístico acontezca dentro y fuera de nuestras fronteras. La tesis de la censura a palo seco, tan cómoda para las mentes simplificadoras y perezosas, es insostenible y contraproducente en nuestro siglo».
Releo estos párrafos a los veinte años de haberlos escrito, e inevitablemente me pregunto: ¿qué hubiera sucedido si en 1955 se hubiese despolitizado y democratizado la organización estudiantil, aun —por el momento— manteniéndola única?; ¿cuál sería la actual situación de la Universidad, si entre 1960 y 1965 se hubiese establecido en esa organización un pluralismo leal, dialogante y competitivo?; ese pluralismo, ¿no constituye acaso, para decirlo con la certera expresión de Juan XXIII, un evidente «signo de los tiempos»? Pero yo no pretendo ahora hacer ucronía —conjeturar «lo que hubiese sucedido si...»—, ni exponer historia —relatar lo que en
416
nuestra vida universitaria desde entonces ha sucedido—, sino contar lo que con el mencionado documento aconteció. Como ya he dicho, pedí una audiencia al Jefe del Estado y envié un ejemplar de mis reflexiones a distintas personas, entre ellas, como es obvio, a todos los miembros del Gobierno. No tardó en serme concedida la mencionada audiencia, y en el curso de la primera decena de diciembre fui recibido por Franco, con quien conversé durante más de una hora.
Varias, bastantes veces le había saludado; pero conversación, lo que se dice conversación, la única que con él he tenido fue aquel día. Bueno: más que conversación fue monólogo, porque mi interlocutor se limitó a apostillar de cuando en cuando mi exposición con muy breves comentarios, siempre aquiescentes. Franco estuvo amable conmigo. Me produjo la impresión de un hombre más bien inseguro ante los temas no pertinentes a sus saberes profesionales o a sus empeños íntimos; y así, cuando se le ponía frente a ellos, disimulaba tal inseguridad dejando hablar y oyendo. Entre dichos temas estaban, y cómo, los relativos a la Universidad y a la vida intelectual. Le informé de la campaña de descrédito movida contra el Ministerio de Educación Nacional; le expuse con un flagrante ejemplo —el de aquel Director General que tenía en su cuenta corriente, para operar financieramente con ellos, los fondos pertenecientes a los huérfanos del voluminoso cuerpo docente por él regido— la limpieza moral y administrativa que en ese Ministerio se había hecho; le expliqué clara y ordenadamente, con mi mejor estilo profesoral, el contenido del opúsculo que le llevaba; puse éste en sus manos. Franco, ya lo he dicho, me escuchó con atención, se mostró conforme con cuanto le dije, llegó hasta la risa, oyendo las habilidades bancarias del mencionado Director General, y me despidió cor-tésmente.
¿Leyó luego mi folleto? Tengo algún motivo para pensar que sí. Pocas semanas más tarde, Joaquín Ruiz-Giménez y Alberto Martín Artajo, cada uno por su cuenta, me revelaron que en el curso de un Consejo de Ministros el Jefe del Es-
417
' 7 . — DESCARGO DE CONCIENCIA
tado les dio unos minutos de «teórica», como entre militares suele decirse, y que en sus palabras creyeron reconocer pensamientos y expresiones de mi informe. ¿Cabía esperar, según esto, un giro aperturista del sistema? Dejándose llevar por las alas del optimismo, así podía pensarse allá por el mes de enero de 1956. Pero a partir de la primera decena del febrero subsiguiente, Franco y su sistema, más precisamente, Franco y el franquismo, iban a demostrar con total evidencia y ya para siempre que sólo tras la muerte del dictador sería posible la apertura política e intelectual del Régimen. Su origen y su propia constitución habían hecho a éste totalmente incapaz para cualquier evolución homogénea hacia la democracia.
No será ocioso recordar lo acaecido. Ya antes de la Navidad de 1955, un grupo de estudiantes quiso organizar en Madrid un Congreso de Escritores Jóvenes, y solicitó mi ayuda; Dionisio Ridruejo me había recomendado a la comisión que me visitó. Dentro del marasmo censorial en que vivíamos la idea me pareció plausible, y les prometí el módico auxilio que pedían: en el orden económico, si no recuerdo mal, algo así como 15.000 pesetas, procedentes de los escuálidos «fondos culturales» del Rectorado. Ahora bien: como para el Rector de la Universidad no podía existir oficialmente más organización estudiantil que el SEU, supedité ese auxilio al previo acuerdo entre ellos y los jefes del Sindicato. Buena prueba para saber si el SEU era o no era capaz de adaptarse con inteligencia y flexibilidad a tan minúsculo, pero tan expresivo «signo del tiempo». Todo parecía indicar que sería posible un acuerdo. Si no recuerdo mal, Gabriel Elorriaga tuvo parte importante en la negociación inicial.
Así las cosas, llegó el mes de febrero. El día seis volvía yo a Madrid desde Salamanca, en cuya Universidad acababa de dar una conferencia, y comiendo en Peñaranda de Bracamonte recibí noticia telefónica de haberse producido graves sucesos entre estudiantes de mi Universidad. A media tarde estaba en el despacho rectoral. Conocí en sus líneas generales lo ocurrido, convoqué la Junta de Gobierno para el siete y esperé con
418
tensa calma los acontecimientos, que no se anunciaban muy rosados. No lo fueron; tanto, que ya en el curso del día ocho me vi obligado a reunir de nuevo la Junta de Gobierno, y muy poco después a dejar irrevocablemente, porque mi conciencia no me permitía otra cosa, así el Rectorado de la Universidad de Madrid, como mi residual adscripción a la Falange.
Me atendré a la sustancia de los hechos. Promovida por los alumnos de la Facultad, se reunió en Cámara Sindical el SEU de Derecho, y durante ella, en medio de vivas protestas contra el Sindicato, muchos asistentes solicitaron por escrito la celebración de un Consejo Nacional de Estudiantes, con el fin de elaborar para la organización estudiantil un estatuto más democrático. No creo que los «escritores jóvenes» antes mencionados fueran ajenos a la idea y a la redacción de ese documento. Como entre nosotros tantas veces ocurre, y más cuando una de las dos partes de la discusión considera intocables sus prerrogativas, las lenguas dieron rápido paso a las gargantas y a los puños; pronto, pues, los pasillos de la planta baja del edificio de San Bernardo y la amplia escalera que desde ella conduce a la alta se convirtieron en campo de Agramante: gritos y golpes a discreción o a indiscreción entre los titulares del poder sindical y los alzados contra él. Por desgracia, no fueron sólo faciales o torácicas las consecuencias de la colisión. En el centro de esa escalera, adosado al muro del rellano, había un gran emblema de la Falange, hecho de madera. Pues bien: en el curso de la refriega, alguien, deseoso de aumentar su potencia agresiva, arrancó una de las flechas del emblema para utilizarla como arma contundente; flecha que quedó sobre el suelo cuando terminó el combate y fue luego recogida por el jefe del SEU. ¿Para qué? ¿Para dar cuenta del hecho, sin duda alguna fortuito, a las autoridades académicas, comenzando por la que en tal caso parecía la más inmediata, el Decano de Derecho? ¿Acaso no era esto lo procedente, siendo la Universidad misma el lugar donde el hecho acaeció? En modo alguno. Por su cuenta, llevó la flecha rota
419
a sus superiores políticos, y por su cuenta también atribuyó intención vejatoria a la mencionada fractura. Lo suficiente para la determinación del bochornoso suceso que horas más tarde, durante la mañana del día ocho, tuvo lugar en nuestros claustros.
Dígaseme si no es en verdad bochornoso —civil, ética y estéticamente bochornoso— el siguiente espectáculo. Entre las diez y las once, sin que en el interior de la Universidad se hubiera producido la menor perturbación visible, invadieron la casa de San Bernardo densos grupos de individuos con camisa azul, que por su apariencia distaban mucho de pertenecer al alumnado universitario, provistos de porras y otras armas; los cuales, no satisfechos con sus actos de violencia contra los estudiantes que encontraron al paso, arremetieron contra diversos enseres de la Universidad. A gritos, con qué otros recursos podíamos actuar nosotros, Manuel Torres López y yo nos opusimos al vandálico atentado. Poco más tarde, el tropel de los asaltantes abandonaba el edificio cantando «Cara al Sol»; todos muy orgullosos, sin duda, de su heroica acción punitiva. Y a continuación, violencia sobre violencia, los estudiantes aporreados asaltaron los locales universitarios del SEU y destruyeron varios de sus muebles. «Repudiamos un Estado que desune a la juventud», decía uno de los carteles que nuestros invasores habían tra'do consigo. Pero ese Estado, ¿no era el suyo, el de Franco y la Falange unificada que él había urdido veinte años antes y omnímodamente seguía mandando? Y. por por otra parte, ¿no era el intento de gobernar inamovible, autoritaria y minoritariamente a la varia y numerosa juventud lo que de manera más eficaz la desunía? ¿Por qué en los sucesos universitarios de 1954 no se quiso ver la clara lección política que traían consigo? 16
16. Si alguno de los instigadores de la invasión lee estas líneas, acaso me objete diciendo que el Estado era desunidor precisamente por obra de quienes en la Universidad de Madrid entonces le representábamos. Respuesta: «Véase lo que en todas nuestras Universidades ha ocurrido después de 1956 Dígase, pues, si no fue significativo y oportuno el no escuchado aldabonazo de 1954».
420
No pretendieron ser y no fueron disolventes o revolucionarios los acuerdos consecutivos a esas dos Juntas de Gobierno; todos ellos trataron de moverse dentro del orden institucional a que la Universidad pertenecía. Pero, si no recuerdo mal, en la segunda -—con el voto en contra del Jefe del SEU y la abstención de Eugenio Lostau, representante del Servicio Español del Profesorado— fueron enérgicamente apoyadas y expresamente aprobadas varias propuestas de Manuel Torres López, Decano de Derecho: pedir a las autoridades del SEU la pronta, explícita y pública declaración de su protesta contra la invasión de la Universidad por fuerzas ajenas a ella; exigir la destitución del Jefe Nacional del SEU y del Jefe del Distrito de Madrid, si esa declaración no era inmediatamente-hecha; solicitar, en fin, amplia información acerca del origen de tales desórdenes, investigación detenida y serena de las causas que estaban determinando la inquietud universitaria y una audiencia especial del Jefe del Estado a la Junta de Gobierno en pleno, para que ésta pudiera darle cuenta directa de los sucesos descritos.
Como era de prever, nuestros acuerdos no pasaron de ser letra muerta. No sólo por la cerrada disposición habitual del mando —el término militar resulta ahora ineludible— ante nociones de tal índole, sino por el inmediato surgimiento de hechos bastante más graves que los relatados. Con motivo del habitual homenaje falangista a Matías Montero —9 de febrero—, los choques entre estudiantes pasaron del recinto universitario a la vía pública. La más importante colisión entre los grupos del SEU, reforzados ahora con muchachos del Frente de Juventudes, y sus ya irreductibles adversarios, tuvo lugar en la calle de Alberto Aguilera. Intervino ' la policía, y un disparo hirió en la cabeza a Miguel Alvarez, miembro del Frente de Juventudes y no estudiante. ¿De qué pistola salió ese disparo? Nunca se ha dicho, y es casi seguro que nunca se dirá. Alguien, sin embargo, debe saberlo. Yo sé tan sólo que los estudiantes disconformes no iban armados, y que el deseo general tras ese lamentable accidente, que se investigase
421
a fondo lo ocurrido, sólo en el silencio ha tenido respuesta. El hecho es que tan pronto como el herido fue llevado a la Clínica de la Concepción y se difundió por la ciudad la noticia del evento, Madrid vivió jornadas en que una violenta y lamentable crispación anímica fue la nota dominante.
La lesión sufrida por el pobre Miguel Alvarez era ciertamente muy grave. A vida o muerte hubo de ser operado por el neurocirujano Sixto Obrador, y entre la vida y la muerte pasó algunos días. Pues bien: como reacción a tan extrema gravedad, y con el anuente conocimiento de sus jefes, varios grupos de la Falange prepararon «la noche de los cuchillos largos» que había de seguir a la probable muerte del muchacho. ¿Se me permitirá aventurar, por lo oído, que más de uno la estuvo deseando? Se reunieron armas, se confeccionaron listas de víctimas. Torres López y yo, naturalmente, ocupábamos en ellas lugar muy honorable. Tan intensa fue en Madrid esa cris-pación de los ánimos, que por imperativa y urgente decisión ministerial Torres López hubo de tomar el tren de París, en previsión de mayores males. No quise yo acompañarle. Más aún: me hice presente en la Clínica de la Concepción —como también Joaquín Ruiz-Giménez— para interesarme por el herido, y tomé la firme resolución de asistir a su entierro, si la temida o deseada defunción llegaba a producirse. Pero a instancias de mi Ministro, urgido, a su vez, por el de la Gobernación, tuve que dormir en su domicilio hasta que el peligro pareció conjurarse.17 Dos causas, suficiente cada una por sí misma, despejaron el aire madrileño: la extinción del peligro de muerte que amenazaba a Miguel Alvarez y la moderada, pero suficiente diligencia con que el general Rodrigo, Gobernador
17. La misma indicación —«Duerme fuera de casa»— recibí por vía telefónica de Javier Conde, entonces director del Instituto de Estudios Políticos y amigo de Tomás Romojaro, Vicesecretario General de Falange. Aunque mi relación con Javier Conde distase mucho de ser la que diez años antes había sido, la gravedad de los proyectos «ejecutivos» que en torno a él circulaban le hizo recordar nuestra anterior e íntima amistad. Conste aquí mi agradecimiento.
422
Militar de Madrid, procedió a la recogida de las armas acopiadas en los Centros de Falange y supo decir, con su expeditiva lengua de laureado africano: «Sin mi permiso, aquí no se mueve ni Dios». Entre tanto, el Ministro de la Gobernación, catedrático de Derecho de mi Universidad, y como tal subordinado mío, desoía una y otra vez la módica petición que a través de Segismundo Royo-Villanova, subsecretario de Educación Nacional, instantemente le hice: ser citado en su despacho con el Vicesecretario General del Movimiento, para, en su presencia, discutir ampliamente acerca de lo sucedido. Iba iniciándose mi condición de «paria oficial».18
Qué abrupto contraste entre esa bronca, amenazadora actitud de los celadores del orden franquista —así hay que llamarlo, creo, desde este nivel de nuestra historia—, y la del hombre eminente y bueno a quien una vez, sin él saberlo, yo había engañado. Eugenio Pacelli, luego Pío X I I , se llamó en vida ese hombre. La tarde de uno de esos tensos días, entre protegido y vigilado por la pareja de policías que la Dirección General de Seguridad había puesto a mi lado,19 llamaron a mi casa desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Era un diplomático amigo, de guardia en el Servicio de Cifra: «Sé que voy a faltar a mi deber, pero quiero mostrarte algo que se relaciona contigo». Pocos minutos más tarde, me entregaba la copia de un despacho telegráfico en el cual Gómez Llanos, nuestro embajador cerca de la Santa Sede, comunicaba que Pío XI I le había rogado hacer llegar al Gobierno español su
18. En claro consttaste con esta desairante e incorrecta actitud, el mismo ministro tuvo conmigo varios años antes —yo no era todavía Rector— la atenta y gallarda corrección de resolver en justicia y contra el abusivo proceder de la policía de Barcelona, otra petición mía; ésta en favor de una persona de mi familia que, no obstante su condición de «camisa vieja», había sido puesta en una situación tan enojosa como injusta. Siuum cuique, dice el Derecho romano que bastante mejor que yo conoce don Blas Pérez González.
19. De los dos terminé siendo buen amigo. Especialmente de uno de ellos, Moirón de nombre, que luego ha dejado el Cuerpo para —más jurídica y menos policíacamente— colaborar con la Editorial Aranzadi.
423
personal interés por el estado de Pedro Lain Entralgo, Rector de la Universidad de Madrid. La prensa italiana debió de publicar con algún detalle la noticia de lo que entre nosotros se fraguaba, y acaso la lectura de mi nombre recordara al Papa la visita que Pedro L. Entralgo le hizo seis años antes y la audiencia que en 1954 había concedido a los miembros de un Congreso Internacional de Historia de la Medicina. O acaso actuó en la sombra, quién sabe, la solícita y delicada mano de Joaquín Ruiz-Giménez. Me emocionó el gesto, y en lo sucesivo ya no he podido arrepentirme de aquella inocente trapisonda vaticana. Después de todo, un íntimo nervio de respeto había tenido la astuta idea de Joaquín.
Mi íntima decisión de dejar a todo evento el Rectorado, la tomé el día mismo de la invasión falangista de la Universidad. Mi última salida privada del despacho rectoral, al cual quise seguir yendo mientras la paz no volviese a los ánimos, la hice la mañana en que a él, desiertos los pasillos de San Bernardo, amistosamente vinieron a verme Rodrigo Uría y José Luis Aranguren. Mi despedida oficial del cargo que, sin yo desearlo, había ocupado casi cuatro años y medio, tuvo lugar cuando me reuní en ese despacho con todos los miembros catedráticos de la Junta de Gobierno —Vicerrector, Decanos, Secretario General, Administrador, Interventor—, para comunicarles mi firme propósito de dimitir, rogarles que siguieran en sus puestos y darles un abrazo de amistad y agradecimiento. Vivo será siempre en mí el recuerdo de aquel sencillo acto, y viva también siempre la gratitud que sentí viendo cara a cara la conmovida solidaridad de mis compañeros. En cualquier caso, mucho antes de mi cese de iure como Rector y aún de la sustitución de Joaquín Ruiz-Giménez por Jesús Rubio, el nuevo Ministro de Educación Nacional, ya se había producido mi cese de jacto. Como Rector así cesante asistí, pues, a la toma de posesión de Jesús Rubio, y como persona sensible a los movimientos amistosos, y más cuando estos llevan dentro de sí un nervio de emoción verdadera, de veras agradecí el que hacia mí tuvo el Ministro entrante: terminado el breve y patético discurso con que
424
puso fin a ese acto, me abrazó estrechamente, y en el mismo abrazo me pidió que siguiera en el cargo. No podía ser, y así se lo declaré con toda seriedad en su despacho, pocos días más tarde. Por las más graves razones, las que emergen de ese hondón del alma donde la vocación personal y la conciencia ética echan sus raíces, no podía ser; mi actuación oficial en la vida política de España, que cargo también político, no sólo académico, es en definitiva el Rectorado de una Universidad, había terminado para siempre.
Medida por el número de horas que a ella dediqué, la gestión rectoral, con su anverso y su reverso, fue mi principal ocupación entre septiembre de 1951 y febrero de 1956; pero, naturalmente, no la única. Al margen de ella o con ella mezclada, algo de mi vida intelectual y. toda mi vida parauniversitaria continuaron durante esos años.
Algo de mi vida intelectual; no mucho, porque el tiempo destinable al otium laborioso por fuerza había de ser escaso. No quise apartarme por completo de la actividad docente; un día por semana daba regularmente mi clase en la Facultad de Medicina. Trabajando como un forzado casi todos los domingos y todas las vacaciones del año —verano, Navidad, Semana Santa—, logré terminar la redacción de mi Historia de la Medicina moderna y contemporánea, no más que promediada en julio de 1951; en 1954 pudo ver la luz. Seguí asistiendo a los cursos de Zubiri, que de La Unión y el Fénix pasaron a la Cámara de Comercio, regidos ahora, con su siempre tan atildada compostura, por el llorado Enrique Gómez Arboleya, y me cupo la gran satisfacción de dirigir el volumen que como homenaje colectivo al filósofo publicó la revista Alcalá. Prosiguieron también mis cursillos estivales en la Universidad de Santander; en ellos tuvieron germen mi discurso de ingreso en la Real Academia Española, mi ulterior libro La espera y la esperanza y el opúsculo Mysterium doloris. Hacia una teología cristiana de la enfermedad (1954). En Madrid y en otras ciudades, de cuando en cuando, más conferencias. No me es ingrato el recuerdo de algunas: «Las cuerdas de la lira», compuesta para inaugurar
425
el círculo «Tiempo nuevo»; «La acción de la palabra poética», mi contribución de prosista reflexivo al Congreso de Poesía de Segovia; «San Ignacio, santo moderno», pronunciada en Salamanca la víspera de los sucesos de febrero; el curso de lecciones sobre la esperanza —degollado en su comedio por los tales sucesos— que inicié a fines de 1955, también en los locales de «Tiempo nuevo». Algún ensayo suelto, como «Freud y el cristianismo primitivo», publicado en la Revista de la Universidad de Madrid. Bellacamente mentiría si, por mostrar superioridad del que soy sobre el que era, adoptase ahora una actitud despectiva ante esos diversos retoños de mí mismo. Como enteramente míos los declararía en un hipotético testamento intelectual y literario. Pero, en su conjunto, ¿qué fue todo eso, al lado de lo que para el quinquenio 1950-1955 mi imaginación había planeado? No quiero hacer, sin embargo, ucronía, debo aceptar mi vida tal como ella ha sido. Si puedo, compensaré con obra de hogaño la deficiencia de antaño; si no puedo, pensaré, con Jaspers, que para el hombre no puede haber autenticidad sin fracaso, o a la manera autoirónica y resignada de mis compatriotas de ayer, diré de nuevo: «Más se perdió en Cavité».
Criaturas de tomo y lomo, ya lo he dicho, sólo una: el segundo volumen de la proyectada Historia de la Medicina, forzosamente reducida a ser —mi aperreado tiempo no daba para más— una Historia de la Medicina moderna y contemporánea. ¿Incluiría yo este libro mío en el hipotético testamento de que acabo de hablar? Sinceramente, no. Ante todo porque, seducido por el prurito de ser lo más completo posible, con frecuencia incurrí, escribiéndolo, en ese vicio estilístico y didáctico que los franceses llaman ennui de tout dire, y por modo casi telegráfico estampé hechos secundarios y nombres de autores que en un manual escolar son enteramente ociosos, cuando no resueltamente perturbadores. Una cuarta parte del texto podría suprimirse, con notorio beneficio del lector no especialista.20 En
20. Yo me decía a mí mismo: «Es preciso que un internista, un fisiólogo o un oftalmólogo puedan reconstruir, siquiera sea esquemática-
426
segundo lugar, porque frente a la ineludible tarea de periodizar el curso de la historia —sin periodización no es posible la historiografía, salvo que ésta lo sea de un suceso particular—, yo adopté una pauta puramente histórico-cultural, Renacimiento, Barroco, Ilustración, Romanticismo, etc., y no me esforcé por descubrir la que, todo lo convencionalmente que se quiera, desde dentro de sí mismos ofrecen o imponen el saber propio del médico y su propia actividad social y privada.21 Y en tercero porque, como nuestro tiempo tópicamente pide, hoy daría mayor relieve a los aspectos estrictamente sociales de la ciencia y el quehacer del galeno.22 Con todo, una comparación objetiva entre mi libro y los que sobre el tema se habían publicado hasta entonces —si es que eso que llamamos «objetividad» puede existir en medida suficiente cuando uno habla de sí mismo— acaso permita descubrir en aquél no pocos progresos. Y si alguien quiere llamar jactancia a esta sincera pretensión de objetividad, sin reparos pecharé con el juicio.
Junto a la absorbente dedicación al Rectorado y a la no interrumpida, aunque escasa producción intelectual, el resto de mi vida. Reduciré a varias mal ordenadas viñetas lo que en ese amplio resto considero más digno de rememoración impresa; o, si se quiere, menos indigno de ella.
mente, la historia entera de la parcela del saber médico que respectivamente ellos cultivan». Pero el cumplimiento de tal propósito no era compatible con la finalidad escolar del libro y con la relativa brevedad expositiva que ésta requiere.
21. Lo cual no quiere decir, tajantemente quiero afirmarlo, que el historiador de la Medicina o de la Ciencia pueda prescindir de la periodización histórico-cultural. Durante el Romanticismo, por ejemplo, hay una medicina que no es propiamente «romántica»; mas también hay otra que sí lo es, y del modo más evidente.
22. A lo cual, haciendo de abogado de mí mismo, respondería que si la ciencia médica es, como dijo Baglivio, filia temporis, más aún se ve obligada a serlo la historiografía; y la verdad es que en el tiempo en que planeé mi libro —1950— no pasaban de balbucientes los planteamientos sociológicos en la historiografía médica. ítem más: esos planteamientos son, desde luego, necesarios, pero nunca llegarán a ser suficientes para la total comprensión del pasado.
427
Viajes. Francia: fiel a su propia divisa, Fluctuât nec mer-gitur, París volvió a ofrecérseme como para mí es: misteriosamente racional, ineludiblemente familiar, deslumbradoramente nuevo. Hispanoamérica: largo periplo por casi toda ella, con motivo de un Congreso de Educación en Quito y una Asamblea de la Unesco en Montevideo. Cómo me divierte el recuerdo de aquella especie de secuestro a que en Buenos Aires y en k dorada jaula de su propia residencia me sometió nuestro prudente embajador, temeroso de que los peronistas, entonces —octubre de 1954— muy levantiscos contra España, me abuchearan en una ya anunciada y al fin no pronunciada conferencia científica. Italia, otra vez «mi ventura». Ñapóles y su singularísima emulsión de luz y suciedad, ingenio y picardía, miseria y esplendor, sentimentalídad e ironía; con Palermo, la ciudad europea donde un español más a menudo vive la tentación de sentirse «terrícola importante». Una inolvidable tarde en Paestum, mientras el sol iba acercándose al mar, hundiéndose en el mar, y la sólo aparente claridad racional de los templos griegos se nos convertía en misterio tremendo y fascinante. Hecho ya pura
melancolía, esa especial melancolía que nos infunde el pasado a la vez remoto y ajeno, de nuevo el grito «¡Ha muerto el dios Pan!» parecía llenar la bóveda del cielo. Y Roma entera, la Roma pagana, cristiana, barroca, vaticana y popular, todo a un tiempo, que tan magistralmente fue viendo Dionisio Ridruejo, desde su ventanilla de viajero, durante un giro completo en el circulare.
Contaré dos breves contactos míos con la Roma vaticana. Fernando Castiella, embajador cerca de la Santa Sede, me invitó al almuerzo de gala que con no sé qué motivo había ofrecido en el palacio de Piazza di Spagna a varios altos dignatarios de la Iglesia; entre ellos, los Prosecretarios de Estado Tardini y Montini. Al lado de éste debo sentarme. El Concordato de 1953 lleva varios meses de vida, y el tema de España se impone en mi conversación con mi vecino. Sin la menor estridencia, desde luego, yo le hablo con una sinceridad a que seguramente no está acostumbrado. «¿Podría usted pasar por mi
428
despacho, para continuar nuestra conversación?», me dice a la hora del café. A las nueve en punto de la mañana subsiguiente me recibía Monsignore Montini, joven todavía y más aquilina que dulce —hoy, por lo que me dicen, ocurre lo contrario— su mirada abierta y luminosa. Como una hora duró nuestro coloquio. Mezclando la descripción con la anécdota, unas veces haciéndole reír, otras poniéndole serio, le expuse mi visión de lo que en el orden religioso era entonces España. «Debe saberse aquí —el índice de mi mano señalaba el suelo del despacho— que el reciente y tan celebrado Concordato no tendrá una vigencia muy larga, y esto por la más elemental e ineludible de las razones: porque no se ajusta a la verdadera realidad social de España, digan lo que quieran los políticos y los obispos»... «Me pregunta Monseñor cual es hoy en España la aspiración más inmediata del intelectual católico, tal como yo entiendo este oficio. Muy sencillo: tener en Madrid, en tanto que católico secular, la misma libertad que un católico secular tiene en Roma.» (Monseñor reía, no sé si por juzgar punto menos que inalcanzable nuestra pretensión, o por pensar que tampoco en Roma es orégano todo el monte). Al despedirnos, ya en pie los dos, puso este colofón a nuestra entrevista: «Me ha interesado mucho cuanto he oído, y quiero pedirle un favor: lo que en su país considere de interés para nosotros, hágamelo llegar por intermedio de la Nunciatura.» B Un segundo recuerdo de la Roma vaticana. Me había llevado a Italia la celebración de un Congreso Internacional de Historia de la Medicina. Como era su costumbre, Pío XII concedió una audiencia a los con-
23. No hubo caso. Poco tiempo después, Monseñor Montini era nombrado Cardenal Arzobispo de Milán. Dejó, por tanto, el Vaticano. Pero cuando el P. Ramírez publicó su diatriba in Ortegam, acaso con la secreta y compartida intención de que los escritos de éste fuesen puestos en el Indice, a Milán, y. por lo que valiera, dirigí al antiguo Prosecretario una amplia y razonada carta, haciéndole ver la perturbación que en muchas conciencias españolas e hispanoamericanas produciría una resolución tan disparatada. No recibí respuesta. Me atrevo a pensar, sin embargo, que mi intervención, tan a favor del espíritu del tiempo, no fue enteramente vana.
429
gresistas. Nos recibió en su residencia estival —estábamos en septiembre—, y un diplomático español, buen amigo mío, quiso llevarnos a mi mujer y a mí a Castelgandolfo. Camino de los Castelli, de él escuché la tan significativa anécdota siguiente: «Las conversaciones para la elaboración del Concordato proseguían sin mayores dificultades su curso favorable. De pronto, la Secretaría de Estado nos comunica que por el momento deben quedar interrumpidas. Profundo estupor nuestro* aquí y en Madrid. ¿Por qué tal decisión? ¿Qué ha podido suceder? Algo había sucedido, en efecto. Roma encontró tan desmesuradamente generoso uno de nuestros ofrecimientos, que pensó: aquí hay gato encerrado. La diplomacia vaticana recordaba muy bien, sin duda, la historia del caballo de Troya, aunque ésta viniese de la más pura paganidad: Timeo hispanos dona ferentes, debió de decirse. Hasta que por fin se descubrió el católico candor de nuestra oferta, y todo pudo volver al buen camino precedente». Con tanta vehemencia sentía el Estado español —el Régimen español, más bien— la necesidad de un convenio con la Santa Sede. Era el año 1953, el mismo en que se cedieron las «bases» a los Estados Unidos.
Congresos de Poesía. El proyecto fue invención de Dionisio; su feliz ejecución, obra de Joaquín Pérez Villanueva. De vuelta de Roma, y aunque ya enteramente apartado del sistema, Dionisio vio con gran simpatía la actitud «liberalizadora» que desde el primer momento adoptó el Ministerio de Joaquín Ruiz-Gíménez; todo lo tenue y parcial que se quiera, revivió en él la esperanza de una evolución del sistema hacia lo que ya en 1951 era ineludible actualidad de la historia. Varios de sus empeños del quinquenio 1951-1956, en esta renovada ilusión tuvieron, en efecto, suelo y pábulo: el semanario Revista, fundado por Alberto Puig y por él, con el propósito de crear un vínculo nuevo, calificado y. esperanzador entre Madrid y Barcelona; los Congresos de Poesía; sus contactos con los «escritores jóvenes», como vía hacia una paulatina democratización de la juventud universitaria; una resonante conferencia suya en el Ateneo barcelonés. De manera más o menos directa y
430
activa, en casi todos ellos me cupo alguna parte. Simétricamente emparejado con Ramón Roquer, para Revista escribí una columna semanal. No como poeta, claro está, sí como caviloso amigo de los poetas y de la poesía, a dos de los Congresos de ésta —el de Segovia y el de Salamanca— tuve la fortuna de asistir. A mí recurrieron, como he dicho, los «escritores jóvenes»...
Muy limpia y sencillamente, la finalidad principal de tales Congresos de Poesía fue que los poetas españoles se reunieran entre sí y entre sí conversaran con libertad. Sólo bienes —para los poetas mismos, para todo el país— podían derivarse de la libre comunicación entre los operarios del más desinteresado y menos profesional de los oficios. Con los filósofos, con ciertos filósofos, porque algunos parecen actuar como si la filosofía fuera simple y metódico encaje de bolillos, ¿no son acaso los poetas quienes dan expresión a lo que el hombre es y va siendo, sépalo él o no lo sepa? «¡Poetas, expresadnos!»; así terminaban mis profesorales reflexiones de Segovia sobre la acción psicológica de la palabra poética.
Tú no nos das el mundo para que lo gocemos, Tú nos lo entregas para que lo hagamos palabra,
dice a Dios José María Valverde, en nombre de todos sus colegas. ¿Podrá llamarse «política», en el más noble y originario sentido del término, a esta sutil y gratuita operación de ir apalabrando los secretos del mundo? Tal vez. Pero aparte la acción liberante y liberalizadora, política latissimo sensu, que todo coloquio entre poetas pueda por sí mismo ejercitar, otra más directa y no menos noble acción civil tuvieron, España adentro, aquellos gratísimos Congresos de Poesía. La inteligente y bien coordinada diligencia de Dionisio Ridruejo y Rafael Santos To-rroella logró que tres eminentes poetas catalanes, Riba, Foix y Manent, rompiesen valientemente con prejuicios tópicos, acudiesen sin recelos a Segovia y —acaso por vez primera— conociesen sin celajes la verdadera realidad de Castilla. Vuelve
431
ahora a mí la imagen de Carles Riba contemplando en éxtasis estético, desde el convento donde yacen los huesos de San Juan de la Cruz, la belleza como ultraterrena que a veces adquiere la ciudad cuando la doran los últimos rayos del sol poniente. Allí nació mi amistad con el gran poeta catalán, leal y viva hasta su muerte, y con ella una de las vías de mi definitivo y enriquecedor descubrimiento de Cataluña. Para mí, una progresión hacia la Catalunya endins; para Riba, una penetración en la Castilla.esencial e incógnita. Dos experiencias que, para el mutuo bien de Castilla y Cataluña, en miles y miles de hombres deberían repetirse.
Conversaciones de Gredos. Las organizó y fue su alma un sacerdote, Alfonso Querejazu. Se celebraron en el Parador que con tanto acierto fue edificado frente a la serranía de aquel nombre. Asistieron a ellas personas del más próximo contorno del fundador y otras, yo mismo, a las cuales éste consideró idóneas y. directamente quiso invitar: formal y expresamente católicas, en su mayor parte; ajenas a toda vinculación confesional, pero no indifecentes a la religión in genere, las menos; un protestante suizo, siempre tan fiel a la empresa; ocasionalmente,-otro protestante, francés y de Taizé. Salvo a la primera reunión —no pude estar en ella, me adherí por carta—, yo asistí a todas, hasta el comienzo de su declinación inevitable, y como fruto gustoso de esa asiduidad mía consideré y sigo cor;iderando la amistad que me regaló un varón de tanta altura espiritual como Alfonso Querejazu; porque a su exquisita manera —hay muchas de serlo— este sacerdote llegó a ser verdadero hombre de Cristo. No son tantos, para nuestra desgracia, aquéllos de quienes esto puede decirse.
¿Qué fueron las Conversaciones de Gredos? Un frecuente y bienintencionado modo de las descripciones estimativas consiste en no querer ver sino lo que en sí misma es o fue la cosa descrita; otro, no menos frecuente y casi siempre malintencionado, consiste en mostrar ante todo lo que la cosa descrita no es o no fue. En mi opinión, los dos son necesarios, aunque, naturalmente, más el primero. Vistas desde el actual nivel de la vida
432
cristiana, a las Conversaciones de Gredos les faltaron tal vez, aunque no por voluntad de exclusión, que ésta en ninguno existía, la presencia real de dos fuertes ingredientes religiosos del mundo en que existimos, el ateísmo y el agnosticismo, y la suficiente presencia intencional de otros dos no menos fuertes componentes de él, la miseria y la injusticia; carecieron, en definitiva, de verdadero arraigo en la verdadera realidad de este mundo nuestro. Viviendo en auténtica comunidad, que la hubo, pese a nuestras considerables diferencias personales, todos éramos ccn exceso intimistas de nosotros mismos; quiero decir, de la propia intimidad personal y de la ocasional intimidad colectiva del grupo demasiado homogéneo que formábamos. Acaso les sobrase, por otra parte, distinción, finura; elitismo, como ahora es tópico decir. Poniendo el acento en el adverbio «excesivamente», para que nadie me declare apologista de la zafiedad y la mala crianza, ¿me permitirán mis compañeros de Gredos afirmar que todos éramos o procurábamos ser allí excesivamente bien educados? Cuando alguno, yo mismo, quería actuar como abogado del diablo, ¿no es cierto que el diablo por el cual se abogaba era en fin de cuentas un sujeto demasiado tratable?
Calcaré la conocida frase de Ortega sobre Baroja, mas no para quedarme donde él se quedó: «De las Conversaciones de Gredos, he dicho todo lo malo que tenía que decir; diré ahora algo de lo bueno que sobre ellas debe decirse». Convivir con un hombre cuya vida tiene la calidad espiritual que la de Alfonso Querejazu tuvo; asistir con frecuencia, y no como simple espectador, sino como verdadero co-actor y co-autor, a la emocionada expresión del secreto que en la intimidad del alma constituyen, fundiéndose, lo que uno quisiera ser y lo que uno cree estar siendo; contemplar cómo desde ese miradero cada cual configura a su modo, aunque no se lo proponga, la utopía de sí mismo; sentir y con-sentir el ansia de moverse hacia ella... ¿Es esto poco? «Quisiera no ser juzgado por lo que he sido, sino por lo que he querido ser», confesó el André Gide de Les nourritures terrestres; y hablando por sí y de sí el redomado escritor, por todos y de todos hablaba. Pues bien: la
433
2 8 . — DESCARGO DE CONCIENCIA
merced de ponerle a uno seriamente ante el segundo término de esa grave alternativa, ¿es por ventura cosa baladí?
Antes que su fundador murieron las Conversaciones de Gre-dos. ¿Qué las hizo morir? Diré mi diagnóstico. De manera próxima, la causa de su muerte fue la vida pública de España: el encarcelamiento de Dionisio tras la crisis de 1956 y la expulsión de Aranguren de la cátedra —baste la mención de tan significativos sucesos— crearon entre nosotros tensiones que la especial convivencia de Gredos no permitía expresar y no podía soportar. De manera remota, algo que antes dije: su deficiencia de arraigo verdadero en la verdadera realidad del mundo, según lo que éste, ya entonces, era para nosotros. Es cierto: habiendo sido como fueron, resultó inevitable que muriesen cuando y como murieron. Nadie me impedirá, sin embargo, que en el curso de mi vida yo las vea como un delicado e inmerecido bien.
Academia Española. Bien avanzada la primavera de 1954 leí mi discurso de ingreso: «Memoria y esperanza: San Agustín, San Juan de la Cruz, Miguel de Unamuno y Antonio Machado». A petición mía, como es costumbre, fue designado para responderme don Gregorio Marañón. Más de una vez me he preguntado por lo que movió a la Academia a elegirme. Algo debió de influir, sé como allí se hilan las cosas, la estimación de mi obra intelectual y literaria, aunque tan deficiente en los dos órdenes fuese la que en mi haber yo tenía entonces. Algo, también, cierta confianza en lo que desde el punto de vista lexicográfico yo, dentro del terreno que cultivo, pudiese hacer al servicio del diccionario. Algo, por otra parte, la buena impresión que produjo en don Ramón Menéndez Pidal —me consta— el discurso que en la Academia de Medicina, y por encargo de ésta, leí con ocasión de una Fiesta del Libro. Algo, acaso, la favorable acogida que muchos dispensaron a mi manera de entender el desempeño del Rectorado. Algo, en fin, déjeseme apuntarlo cómo simple conjetura, el deseo de borrar el poquito de mala conciencia académica que respecto de mí sentían los dos
434
principíales patrocinadores de mi candidatura, Marañón y Sánchez Cantón. Me explicaré.
Creo que don Ramón Menéndez Pidal, Marañón y Sánchez Cantón fueron entonces mis más eficaces valedores. Pocos años antes, yo había presentado La generación del Noventa y ocho al premio Fastenrath. El duque de Maura, Marañón y Sánchez Cantón compusieron la comisión para proponer, entre las presentadas, la obra más digna de aquél. Tema del concurso: «Ensayo histórico». Por la razón que fuera —mi pasado político, su limitada idea de lo que es la historia, cierta vaga convicción de ser algo así como propietario del tema, puesto que él había sido el bautista de ese grupo generacional—, el duque de Maura consideró que mi libro no se ajustaba a las bases de la convocatoria; y como era hombre terco, y el más antiguo de los tres académicos de la comisión, y por tanto el presidente de ella, don Gregorio y Cantón, aunque con verdadero disgusto, aceptaron la actitud del duque, y el premio quedó desierto. Por los dos supe lo ocurrido. De ahí, pienso, el redoblado empeño con que ambos apoyaron más tarde mi candidatura.
Sucedí en la Academia al duque de Alba. Hacer su elogio como amante de las letras y mecenas de nuestra vida intelectual era cosa bien fácil. Declarar sinceramente mi sentir ante la función social de la riqueza, y por tanto mi convicción de que con ese mecenazgo ni con mucho cumplía el duque de Alba sus deberes como beneficiario de una inmensa fortuna, poseída sin otro mérito que la herencia, era faena más ardua. Salí del paso remitiendo a las documentadas y generosas necrologías de Sánchez Cantón, Emilio García Gómez y Melchor Fernández Almagro, y ofreciendo a mi ilustre predecesor el tributo de un recuerdo infantil: la imagen de mí mismo, humilde chico provinciano, leyendo los novelones históricos de Florencio Luis Parreño —Los invencibles, El monarca y la hoguera...— y admirando las hazañas flamencas del más ilustre antepasado de mi duque. «Al chico retraído y lector que entonces yo era —tal fue mi personal elogio—, ¿quién hubiera podido convencerle de que en las filas de una alta institución de la vida española
435
sucedería un día al heredero del Gran Duque de Alba?» A continuación, mis reflexiones histórico-filosóficas sobre la memoria y la esperanza, parte del libro con el que más tarde quise dar respuesta a los tártagos finales del paréntesis rectoral de mi vida. Por fin, el bien compuesto y generoso elogio de Marañon. Mis compañeros, mis amigos y mis estudiantes, «míos» consideré a todos ellos, colmaron el salón de actos de la Academia y su vestíbulo. Aquel domingo toreaba Antonio Bienvenida una corrida de seis toros. Se llenó la plaza. «¡Pues nosotros, señor Rector, tampoco estuvimos mal de público! » me decía al día siguiente Pepe, el conductor del coche del Rectorado. Al alma me llegó todo lo que había en el empleo del plural —dual, más bien— a que para demostrar su solidaridad conmigo había recurrido mi amigo Pepe.
Varias veces he dicho que, para mí, la Academia Española es a un tiempo sitio honroso, taller de trabajo —con el gran tesoro de nuestro idioma como materia de éste— y lugar de convivencia. No debo repetir ahora las razones que abonan ese triple juicio. En la Academia de 1954 se hizo más directa e intensa la relación amistosa que con muchos de sus miembros ya me unía —don Ramón Menéndez Pidal, don Manuel Gómez Moreno, Dámaso, Pemán, Emilio, Julio Palacios, Melchor, Gerardo, Rafael...— conocí el fino respeto de otros —Juan Igna
cio Luca de Tena, Fernández Flórez, García Sanchiz— a los que por una u otra razón no podía considerar próximos a mí, e inicié mi amistad con algunos —Vicente Aleixandre, por ejemplo—, antes más admirados que tratados. En la Academia ulterior a ese año he tenido la viva satisfacción de ver ingresar a varios de mis mejores amigos; lea el lector sus nombres en el Anuario de la Casa. En la Academia actual, veo con dolor el hueco de los que acaso mañana habrían ingresado, si aún viviesen —Dionisio, ~,uis Felipe—, y más de una vez siento la mala conciencia de no trabajar tanto como debiera...
Un estrambote casi esperpéntico. Tema de mi discurso de ingreso fue, ya lo he dicho, «Memoria y esperanza: San Agustín, San Juan de la Cruz, Miguel de Unamuno y Antonio Ma-
436
chado». En el Teruel de donde era obispo, fray León Villuen-das leyó la reseña del acto, y sin más averiguaciones lanzó contra mí en la prensa local —cito de memoria, pero con verdad— la grotesca y bien poco franciscana pulla siguiente: «¡Vaya con el Rector de Madrid! Junto a San Agustín, Unamuno; junto a San Juan de la Cruz, Machado. En su próximo discurso es seguro qué estudiará la relación entre Santa Teresa y Lola Flores». ¿Se me creerá si digo que tuve noticia de tal patochada porque la Agencia Logos la difundió por la prensa de toda España? A través del teléfono, protesté ante Pedro Gómez Aparicio. «Qué quiere, era noticia», fue su expeditiva respuesta. Me gustaría saber si con Angel Herrera o Alberto Martín Artajo como víctimas hubiese sido para él «noticia» o más bien «impertinencia» un exabrupto parecido al de autos. Envié a fray León un ejemplar de mi discurso, rogándole que me hiciera saber si después de leerlo seguía manteniendo su juicio. Su respuesta fue una carta en la que se mezclaban el elogio y el arrepentimiento; pero, eso no, rectificación pública no la hubo. Con lo cual el piadoso e ibérico franciscano repetía por su cuenta un proceder muy habitual entre los paladines de «la católica España».
Las cenizas de mis padres. Murió mi padre en el Hospital Multar de Sueca, reiterando el deseo de que sus restos reposaran junto a los de mi madre; y cuando ya estaba bien vencido el plazo que para tal práctica señala la legislación sanitaria, mi hermana, mi mujer y yo decidimos cumplir ese fiel deber nuestro. Del entierro de Ortega salimos hacia Sueca, realizamos allí la exhumación —qué extrañamente penosa la vivencia de contemplar, emergentes de un ataúd desvencijado, huesos que para uno todavía tienen nombre propio y querido—, y con el pequeño e improvisado féretro sobre el coche pasamos por el Maestrazgo al Bajo Aragón. Yo era entonces «personaje», y como tal fui recibido en mi pueblo. El Ayuntamiento organizó un funeral en la iglesia que mi padre había intentado salvar del incendio casi veinte años antes, quedaron al fin juntas —«polvo será...», con el verso de Quevedo— las cenizas de los dos, y
437
a continuación fue descubierta una lápida de homenaje al padre y al hijo en la fachada principal de la casa donde nací. Tuve que hablar a mis paisanos desde el balcón del Ayuntamiento, y mis palabras, adecuadas a la circunstancia que nos congregaba y al nivel de quienes las oían, este leit motiv tuvieron: reconciliación, vida hacia un futuro en que la guerra civil no fuese posible. Pero los tiempos pasan y cambian. Yo dejé de ser personaje, pasé a la condición de «paria oficial», y movido no más que por mi conciencia, expresé más de una vez con mi firma una actitud contraria a la política inmovilista y represiva del sistema. La reacción a una de tales firmas fue especialmente aparatosa, algo diré luego sobre ella, y los falangistas de mi pueblo decidieron romper la lápida antes mencionada. A la inlapidación honorífica seguía la lapidación destructora. Al traidor, la pedrada. Sic transit gloria mundi. Sin esa gloria epigráfica, pues, debo ir haciendo mi vida sobre la tierra.24
¿Contaré cómo, a petición del duque de la Torre, preceptor del príncipe, yo, en tanto que Rector, intervine en la educación del joven don Juan Carlos? No. Si quieren ser minuciosos, otros lo harán cuando escriban la biografía del actual monarca. Me contento ahora con expresar un módico deseo: que como rey no olvide don Juan Carlos la lección sobre la función histórica y social de la Universidad que yo le di, siendo él mozo y príncipe.
Vida en amistad. En líneas generales, continuó la anterior a mi acceso al Rectorado, ampliada con las ganancias que a tal respecto me concedió el ejercicio de ese cargo y mermada por alguna muerte prematura. Dos polos, pues, en el orbe de mi existencia amistosa: Xavier Zubiri, para mí más fraternal y más maestro año tras año, y los miembros del ghetto al revés que antes he nombrado. A ellos se unió, con gran contento de todos, Joaquín Pérez Villanueva, tan bien dotado para la franca y alegre convivencia. Cordialísima fue mi relación con él hasta que en el otoño de 1956, bien sabe Dios que no por culpa
24. Algo más tarde me dijeron que un alcalde conciliador ha ordenado recomponer la lápida. Así, aunque lañada, esa gloria mía continúa.
438
mía, comenzó a venirse abajo. La presencia ya continuada de Dionisio en Madrid le hizo muchas veces centro de nuestras reuniones coloquiales o lúdicas. Otras lo era Luis Rosales, en su casa o en «El Cuatro», entonces modesto restaurante-tasca de la calle del Buen Suceso. Nuestro simultáneo Rectorado acentuó mi paralelismo biográfico con Antonio Tovar e hizo más estrecho y asiduo mi trato con él, no obstante su residencia en Salamanca. Junto a ellos, viejos o nuevos, otros afectos. La Junta de Rectores y las Conversaciones de Gredos reavivan y acendran mi antigua amistad con Pepe Corts. Va creciendo la cordialísima que me une a Paco Lozano. Para mi fortuna, se hacen más y más frecuentes mis gustosos encuentros con Gregorio Marañón y Teófilo Hernando. El Seminario «Menén-dez Pidal» y la Academia me acercan a la estupenda, impagable persona de Rafael Lapesa; qué certeros y penetrantes, además de hermosos, los versos de Jorge Guillen en que se la describe. José Antonio Maravall y Carlos Ollero me muestran poco a poco la gran valía de su luz interior, antes sólo entrevista. Al lado de Melchor me siento en la Academia, y oigo, cuchicheadas, sus finezas y sus confidencias; llamarle por teléfono y escuchar su búhente gratitud será durante una docena de años mi primer quehacer del día de Reyes. También la Academia me aproxima a Cela; del cual no sólo me siento amigo por lo que en él admiro, también, sobre todo, por lo que en él veo: su actual y personalísimo modo de ser hoy eso que nuestros abuelos llamaban «un caballero». Pero la muerte es el reverso de la vida: en esos años se me morirá en Valencia mi entrañable Paco Marco, precisamente cuando con mejor ánimo se disponía a escalar las cotas más altas de su vida...
Ea; conforme a la pauta valleinclanesca, sea una caricatura de la vida súbito contrapunto de este inevitable e hiriente recuerdo de la muerte. Al llegar una tarde a mi casa, me encuentro con la inesperada visita del general Millán Astray. Ha venido a solicitar la intervención correctiva del Rector de la Universidad en la mala faena que en unas oposiciones a la Beneficiencia Municipal están haciendo a un médico amigo suyo. Las cosas
439
no van bien, me dice; la suciedad moral va creciendo entre nosotros; a más de uno habría que ahorcar, para ejemplo de todos, en la Puerta del Sol. «De Millán Astray, en cambio, ¿quién puede decir nada? Nadie. ¡Nadie! Por ésta te lo juro». Va vestido de paisano, y en el revés de la solapa de la americana lleva prendida una crucecita. La pone de manifiesto, y ante ella repite, casi a voces: «Por ésta te lo juro: ¡Nadie!» De pronto, el silencio: a la conciencia del general aflora la imagen de otros aspectos de su vida. Brusca transición de su voz hacia un registro harto menos tonante. «Bueno... Salvo mi mujer. Pero esto es otra cosa...» Y prosigue con su perorata moralizante.
Haz y envés de mis casi cuatro años y medio de actividad rectoral; varias viñetas de mi vida extrauniversitaria... Volvamos al mes de febrero de 1956. En mi vida ya han quedado atrás, definitivamente, el Rectorado y mi residual adscripción a la Falange. Desde el baculazo del Cardenal Segura hasta entonces, dos veces he escrito a Joaquín Ruiz-Giménez pidiéndole que me deje regresar a mi vida privada. Bajo los cambiantes motivos ocasionales, varios graves, constantes, monótonos argumentos invoco en mis cartas: la gestión político-administrativa no me gusta; para la gestión político-administrativa no sirvo; la gestión político-administrativa me aparta de lo único que vocacional y profesionalmente yo quiero y puedo hacer, me roba mi yo; la colaboración oficial con un sistema del cual, en mi intimidad, me siento tan separado, me pincha moralmente. Aun cuando el «plan Badajoz» fuese en el orden económico todo lo que de él dicen, y aún más —le decía en una de esas cartas—, en modo alguno puedo aceptar lo que en los órdenes ético, político y social es la vida de España. Hablar de «la revolución pendiente» en 1955 era ya una ingenuidad, una farsa o una coartada. Y en el orden intelectual, pese a nuestra buena voluntad, ¿dónde había quedado, para no hablar sino de la filosofía, la España que yo soñaba en Pamplona: una en que Ortega, Zubiri y el propio Ors hiciesen universitariamente todo lo que en la Universidad hubieran podido hacer? ¿Dónde estaba ya la impresión de apertura, de alivio, de
440
incipiente salida de un túnel, que en 1951 experimentó la parte mejor de nuestro mundo intelectual, literario y artístico? Liberación y fracaso; tales eran el anverso y el reverso del sentimiento con que en febrero de 1956 dejé el Rectorado. Por fin, con mis propias limitaciones, yo podía ser yo mismo, una persona que tras tantas vicisitudes alienantes y tras tantos engañosos espejismos, definitivamente había encontrado su propia realidad íntima: esa recoleta estancia interior y esa personal instalación en la vida donde por modo indiscernible se funden entre sí, con gozo en unos casos, con dolor en otros, la conciencia de lo que uno es, quiere ser y puede ser y la conciencia de lo que uno no es, no quiere ser y no puede ser. Por fin, a la vez, quedaba clara para mí y para todos nosotros —Dionisio, Antonio, yo mismo; el propio Joaquín, no obstante su benévola y pertinaz voluntad salvadora; los restantes miembros del ghetto al revés, estuviesen o no estuviesen en Madrid— la radical incapacidad del sistema para revisar y rebasar sus originarios presupuestos político-sociales y político-religiosos; más aún, el empecinado, arregostado, jactancioso cultivo de esa incapacidad. En diciembre de 1955, Franco parecía dispuesto a aceptar mis argumentos en pro de una reforma paulatina del Régimen. En la primavera de 1956, durante un viaje suyo a varias provincias de Andalucía, amenazaba estentóreamente con lanzar «la riada de sus camisas azules y sus boinas rojas» sobre los que pretendieran apartarse de la estrecha vía política iniciada entre 1937 y 1940. ¡Qué evidente signo de tal incapacidad y tal empecinamiento, el primero de los encarcelamientos de Dionisio!25 Liberación y fracaso dentro de mi alma, justamente por los días en que mi edad había llegado a sus cuarenta y ocho años. ¿Demasiados, para iniciar con brío la última etapa
25. Dos puntos de inflexión hubo en la curva del «despegue» político de Dionisio: uno en 1942 (regreso de la División Azul, carta a Franco, ruptura con el sistema) y otro en 1956 (encarcelamiento tras los sucesos universitarios). Este fue el verdaderamente decisivo en la determinación del pensamiento y la conducta de mi amigo. Y también, creo, en la historia del Régimen de Franco.
441
de una vida en exceso zigzagueante? Tal vez. Pero con ellos y con todo lo que día tras día hubo y no hubo en el curso de ellos había que contar. O eso, o echarse al surco. Tertium non datum est.
EPICRISIS
Monologalmente debe hablar ahora el hombre que yo soy, ese que tras su liberante salida del Rectorado pudo comenzar a llamarse «yo mismo» y «yo mismo» sigue llamándose. ¿No soy acaso yo, mi persona de 1975, la que ya sin reticencias ni reservas se ha constituido en sujeto relator de casi todo lo que entre 1951 y 1956 fui haciendo, pensando y sintiendo? Se me impone otra reforma de los versos de Unamuno que al comienzo copié:
Un pasado reciente y sin celajes me impide ver personajes extraños en el que yo era hace tan pocos años.
Hable monologalmente, pues, como juez y como parte, el hombre que yo soy. Esto dice, esto digo:
«Bien. Contra mi voluntad y con ella, porque Joaquín no me puso una pistola sobre el pecho, sino tan sólo su delicadeza, su amistad y su sincero deseo de hacer en España algo de lo que para España yo mismo quería, al Rectorado de la universidad de Madrid dediqué cuatro años largos de mi vida. ¿Debo arepentirme? No lo sé. Aunque casi siempre fuese para acabar conociendo el fracaso, me complace haber querido y proyectado para la universidad de Madrid y aun para la total vida de mi patria varios bienes cuya necesidad histórica ahora, veintitantos años después, comienza a ser generalmente reconocida. Me contenta pensar que no sólo por mí, pero también por mí, ha sabido mostrarse nuestra Universidad como adelantado ejemplo, único acaso, de varios de los hábitos morales que más ur-
442
gentemente necesita el país: la autocrítica, el autoanálisis, la razonada y objetiva autocomprensión. ¡Qué magnífico punto de partida para un futuro español de veras nuevo y renovador, el día en que los abogados del Estado y los notarios, los diplomáticos y los ingenieros, los canónigos y los coroneles, se decidan a mirarse estamentalmente a sí mismos con un ánimo menos panegírico y más pesquisidor! Siento, en fin, que, aun tan mal dotada para el caso, mi persona' se ha enriquecido con la experiencia de poner directamente las manos sobre el barro de la realidad; porque tocar la masa más o menos sucia de lo real, además de verla y pensarla, siempre enriquece al dueño de esas manos.. Mas también, de modo inevitable, me asalta la conjetura de lo que durante esos años pude hacer y no hice —sí, ya sé que la marcha del mundo no se ha alterado por ello; una nítida conciencia de mi limitación me obliga a ser no sé si resignada o desesperadamente humilde—, y de no menos inevitable modo considero que tal vez una expresión más temprana y espontánea del ''''Aquí y en esta situación, no hay nada que hacer", hubiese sido más alertadora para cuantos en nuestra sociedad son capaces de alertarse. ¿Debo arrepentirme de mis cuatro años largos de gestión rectoral? No lo sé. Acaso la obra de los cinco próximos, si es que el ánimo, las fuerzas y las circunstancias me asisten, me permita dar una respuesta definitiva. Sólo entonces podré saber con suficiente certidumbre si fueron un diagnóstico o no pasaron de ser un cumplido —¿cuántas veces no se mezclaron una y otra cosa en los juicios psicológicos e históricos de nuestro gran médico?— las palabras de don Gregorio Marañan en su respuesta a mi discurso de ingreso en la Real Academia Española: "Pedro Lain Entralgo llega esta tarde a ocupar su sillón académico..., dejando tras sí, como la estela de un barco que va, enérgicamente, a donde tiene que ir...". A través de las vicisitudes y meandros de mi vida, ¿es cierto que yo he ido, que yo voy a donde tengo que ir?
Algo más me están enseñando la asunción sin reserpas de mi pasado próximo en mi presente actual y la extensión sin
443
saltos de mi yo de hoy al yo de mi más inmediato ayer. Me hacen ver que la relación entre la situación presente de un hombre (lo que yo y el que yo ahora estoy siendo) y sus diversas situaciones pretéritas (lo que yo y el que yo era en un determinado instante de mi curso vital), con otras palabras, el grado y el modo de la reviviscencia del pasado propio, puede adoptar tres formas principales, traspasadas las tres por muy sutiles problemas: la alteridad, la distancia y la identidad.
»¿Cuándo yo soy uotro", con tajante alteridad cualitativa, respecto del que ayer yo era? De manera total y absoluta, nunca, porque también mi infancia sigue siendo "mía", aunque tan extraños, tan casi incomprensibles me parezcan, si es que logro recordarlos con fidelidad, ciertos comportamientos o ciertos sentimientos de ella: la plaza del pueblo de mi niñez, tan amplia para mí entonces y —con sorpresa mía— tan minúscula para mí ahora. Vero con las salvedades que se quiera, alteridad respecto del propio pasado se produce, no contando los modos patológicos de tal relación, cuando desde la edad adulta se mira la propia edad infantil, y cuando por obra de una conversión profunda, de la índole que sea, han cambiado a radice las creencias sobre que la existencia personal vitalmente se apoya. "Este era yo, así era yo —viene a decirnos San Agustín rememorando su mocedad-—; pero ¿cómo es posible que yo fuera éste y así?''' De nuevo, con toda su crudeza, el verso de Unamuno: "Miro como se mira a los extraños..." Se trataría de saber si bajo la ostensible alteridad existe en tales casos una identidad profunda; y si existe, cómo.
»Mayor o menor, distendida hasta la lejanía o reducida a la inmediatez, cuando entre nosotros y nuestro pasado no hay verdadera alteridad, la distancia es el modo más frecuente de nuestra relación con él. Qué próximo estoy del autor que en 1950 daba los últimos toques al libro La historia clínica, aun:
que desde entonces hayan pasado veinticinco años, y aunque acaso ahora, porque tan innegable proximidad no hace a mi persona de hoy enteramente idéntica a mi persona de entonces, no lo escribiese de igual manera. ¿Puedo sin embargo desco-
444
nocer que entre la distancia y la alteridad, por muy cualitativa que pueda ser su mutua diferencia, existe una transición continua? Y en tal caso, ¿cuándo podré decir que una de las dos ha dejado su puesto a la otra?
»Identidad, por fin. Yo, yo mismo soy y yo mismo siento ser, aunque esos actos míos fuesen realizados hace algún tiempo, el hombre que siendo Rector de la Universidad de Madrid hizo tales o cuales cosas y ante determinadas situaciones reaccionó de tal o cual manera; la mejor prueba es que hoy me conduciría exactamente lo mismo que entonces. Frente a esos eventos de mi vida, el dramaturgo Max Frisch no necesitaría de truco alguno para demostrar la tesis que expone en Biografía. Vero la conciencia de la identidad de uno consigo mismo dista mucho de hallarse exenta de problemas; cuando yo soy y me siento idéntico a mí mismo, no lo soy y no puedo serlo como Dios lo es respecto de su infinita realidad. No basta en tal caso recurrir de nuevo a la sentencia de Mallarmé: Tel qu'en lui même en fin... F or que ahora no se trata tan solo de que el hombre cambia, y ala vez siga siendo el mismo, idem sed aliter, ""el mismo, pero no lo mismo", como suele decir Zubiri; se trata de algo más radical: de la interna, inexorable des-composición y des-identificación de la propia realidad íntima, desde el momento en que uno se hace cuestión de ella. Se trata, en fin, de que mi propia identidad personal se me hace en sí misma problemática tan pronto como yo, para vivirla de modo humanamente auténtico, por ella, por lo que ella en sí misma es me pregunto a mí mismo. En las líneas generales de mi pensamiento y de mi conducta, yo, éste que yo soy ahora, idéntico a mí he venido siendo desde 1956. Pero resulta que cuando más firmemente creo haber llegado a esta conclusión, entonces es cuando más dubitativa e ineludiblemente me veo obligado a desmontar mi propia identidad, preguntándome en mis más hondos adentros: "¿Qué, quién soy yo?" El agustinia-no mihi quaestio factus sum se me hace ineludible. ¿Con qué resultado? Por el momento habré de ver, mirando el curso de mi vida, cómo desde esa fecha yo he venido siendo yo mismo.»
445
EPILOGO
Veinte años han pasado ya desde aquél en que, casi enteramente liberado de obligaciones impuestas o sobrevenidas —casi: ¿dónde está el hombre para el cual no hay otro mundo que el que él quiere que haya?—, llegué a ser y luego he venido siendo «yo mismo». Aunque haya vivido en el mundo, éste ya no me ha arrebatado mi yo. Desmesurado lapso temporal para tratado como epílogo, porque durante él no ha sido mi vida una sucesión de días monocordes. Pero si quiero ser fiel a la intención central de mi relato y respetuoso con la economía interna que para él he previsto, por fuerza debo dar condición epilogal a este cabo suyo, y dividirlo en tres grandes apartados: rápido establecimiento de mi condición de «paria oficial» e instalación mía no menos rápida, y por añadidura gustosa, en ese status sociopolítico; eventos de la vida pública que por haberme afectado muy personalmente, quiero decir, por haber herido la conciencia moral de mi inserción en esa vida, han dado lugar a alguna reacción mía más o menos visible; pasos sucesivos en la realización intelectual y literaria de esa mi por fin conquistada mismidad.
Sin exageración ni melodramatismo en el empleo de tan fuerte calificación, «paria oficial» he sido en mi país desde el mes de febrero de 1956. No para todos, desde luego. Poco después de mi cese, algunas visitas de solidaridad moral —no muchas— recibí en mi casa. Más aún: Alberto Martín Artajo,
447
que siguió siendo Ministro de Asuntos Exteriores, tuvo conmigo la generosa amabilidad de concederme la Gran Cruz de Isabel la Católica. El hecho de que yo no la aceptara, no excluye mi agradecimiento al amigo que elevó la correspondiente propuesta. Hasta el ofrecimiento de una prebenda diplomática se me hizo delicada e indirectamente. Tal vez, en fin, fuera yo objeto de alguna otra distinción que ahora no recuerdo. Si fuese así, discúlpese mi olvido. Menudearon en cambio las muestras de mi lanzamiento —no violento, pero sí decidido— al reino de las tinieblas exteriores. Al galope mencionaré algunas.
Aunque mi cese como Rector aún no había sido publicado en el Boletín Oficial, Rector cesante era yo; pero no obstante esta firmísima decisión mía, mi relación con el Ministerio de Educación seguía siendo buena, tanto más, cuanto que Director General de Enseñanza Universitaria fue nombrado un miembro del equipo de Joaquín Ruiz-Giménez, Torcuato Fernández Miranda, tan fiel, al parecer, a la política de aquél. Dentro de esa buena relación, llamémosla prosecutiva, Torcuato me hizo saber el relativo embarazo en que respecto a la Subsecretaría del Ministerio se encontraba Jesús Rubio; porque siendo él excelente amigo de Segismundo Royo-Villanova y no queriendo dejar de serlo, tenía el propósito de sustituirlo por José Maldonado. ¿Qué hacer, pues, con Segismundo? Sin ser tan fértil en ardides como Ulises, me fue posible resolver el trance. Invité a comer a mi casa a Torcuato y a Segis, rogué a éste que accediese a sustituirme, le convencí de que, después de lo ocurrido, la vida universitaria sería tranquila durante una buena temporada, le hice ver que el Rectorado de Madrid llevaba casi automáticamente consigo, y más tratándose de su persona, un puesto en el Consejo del Reino, y mi amigo se avino con gusto al trueque. No cuento tan minúsculo suceso porque le atribuya importancia, sino para mostrar la incongruencia entre él y algunos pocos posteriores. Por ejemplo: un resuelto carpetazo —tuve de él noticia por un catedrático miembro de la correspondiente comisión discernidora— a mi razonada petición de plena dedicación
448
a la cátedra, situación administrativa a la cual tenía yo el más indiscutible derecho; ' la discreta llamada que respecto a la vigilancia de mis conversaciones telefónicas recibió de la policía gubernativa el conserje del hotel en que me alojaba, una vez que fui a Barcelona para dar una conferencia en la delegación local del Consejo Superior de Investigaciones Científicas;2 la entonces iniciada burla a que durante la friolera de quince años fui sometido, con motivo de la' construcción de unos locales para mi cátedra en el edificio de la Facultad;3 el nuevo carpetazo.que, siendo todavía Rector de Madrid Segismundo Royo-Villanova, sufrió la propuesta a mi favor para la dirección del Seminario de Historia de la Ciencia, tras haberla dejado vacante Julio Rey Pastor;4 la taimada y estival destitución de los directores de los Colegios Mayores universitarios que yo había nom-
1. «Lain no recibirá la plena dedicación», pontificó el celoso presidente de la comisión mencionada. Adivina, adivinanza: ¿quién pudo ser, quién fue el tal presidente?
2. Conocí esa llamada por el propio conserje, más amistoso para conmigo que mis propias autoridades. Se hallaba la Universidad un poco revuelta, y debieron de temer —tan bien me conocían— que yo actuase en ella como instigador de mayores desórdenes. Increíble, pero cierto. Yo, por supuesto, ni puse los pies en la Universidad, ni siquiera había pensado en hacerlo.
3. Durante todos esos años he vivido académicamente con un aula prestada y un pasillo, que democrática y peripatéticamente podía compartir con los alumnos; ni siquiera de un mal despacho propio disponía. Siendo Rector y teniendo autoridad en la Junta de la Ciudad Universitaria, nada me habría sido tan fácil como obtener los fondos a tal fin necesarios, y más después de haber conseguido el crédito extraordinario-para la reconstrucción del Hospital Clínico. Mi sentido de la ética y de la estética, me impidió, sin embargo, iniciar tal gestión o
,—nada más fácil— hacer que otro la iniciara. Algo sabe de esto el arquitecto Mariano Garrigues, que compartió conmigo tan dilatada irrisión.
4. El tal Seminario había sido creado a petición mía, siendo yo Rector, para —en la medida de lo posible— retener en España al gran matemático; antes lo apunté. Pues-bien: algún tiempo después de la muerte de Rey Pastor, el Patronato del Seminario me propuso unánimemente para sucederle. Resultado: carpetazo. Todavía sigue dormido, o acaso esté ya muerto, el tal Seminario.
449
2 9 . — DESCARGO DE CONCIENCIA
brado —Lago, Nieto, Villar—, sin duda bajo el temor de que transmitiesen a sus respectivos colegiales algo de mi subversivo y vitando espíritu... Y al margen del Ministerio de Educación Nacional, varias lindezas más: la jupiterina amenaza de esa «riada de camisas azules y boinas rojas» que antes mencioné; la consigna de pasar por alto mi sin duda explosiva figura —risum teneatis?— un día en que para la televisión se filmaba una sesión ordinaria de la Academia Española; la prohibición in odium auctoris, y también, me consta, in odium translatons, de seguir representando una pieza de Bertolt Brecht, El círculo de tiza caucasiano, traducida por mí a petición de uno de los teatros nacionales... Minucias, sin duda, al lado de lo que otros españoles, tantos otros, podrían de sí mismos decir; pero, juntas todas entre sí, minucias suficientes para mostrar y demostrar que mi consideración de «paria oficial» no fue y no sigue siendo mera presunción mía.
No tan baladí, aunque más por sus resonancias que por sus consecuencias, fue otro suceso del mismo orden: la publicación hacia 1965 del libelo Los nuevos liberales;- un opúsculo concebido y editado contra Dionisio Ridruejo, Antonio Tovar, José Luis Aranguren, José Antonio Maravall. Santiago Montero Díaz y yo mismo, sujetos todos cuya nefanda calaña era sin duda necesario y urgente proclamar ante los españoles. El libelo en cuestión reproducía, convenientemente seleccionados, fragmentos impresos en épocas ya remotas y demostrativos de nuestra profunda condición «fascista». Aunque sin fecha de edición y sin pie editorial —o justamente por eso—, todo hizo y hace suponer que fue el Ministerio de Información y Turismo el promotor y realizador de tal opúsculo, gratuita y amplísimamen-te difundido a todo lo ancho del país. Dentro de ese Ministerio, ¿quién fue el inventor y quién el realizador de tan revelador y salvífico documento? Lo que sé, lo sé de oídas; por lo cual, aunque la fuente de mi información sea por completo fidedigna, prefiero dejar sin respuesta esa ineludible pregunta. Respecto del contenido de los textos que a mí se refieren y de mi actitud ante ellos, mi conducta durante veinticinco años y las pági-
450
ñas de este libro dicen lo suficiente; soy, ya lo he dicho, un virtuoso de la palinodia, más aún, un predicador de ella •—¿cuántos entre nuestros «hombres públicos», me pregunto, carecen de motivos para hacerla?-—, y nunca me dolieron prendas. Respecto de la pulcritud intelectual y ética con que el libelo de autos fue confeccionado, baste un botón de muestra. Dícese en él que la cátedra de que soy titular no existía en 1942, y que los «gerifaltes educacionales» (sic) de entonces se apresuraron a crearla para mí. Pues bien: como cualquiera puede saber, la cátedra de Historia de la Medicina existe en la Facultad de Medicina de Madrid desde su primer plan de estudios, promulgado en 1843. ¿O es que para la televisiva imaginación de mis denunciantes pudo mi descomunal influencia fascista actuar previsora y retrospectivamente, à través de algún «túnel del tiempo», sobre el ánimo de los ministros de Isabel II? s
Me siento obligado a repetir algo ya dicho: aunque sin sufrir mayores violencias, a partir de 1956 he sido en mi país, sí, «paria oficial»; en modo alguno «paria social». La sociedad
5. Copiaré unas líneas escritas por mí en 1966: «Todos los que desde 1939 hemos formado parte del escalafón de catedráticos de Universidad hemos aceptado o soportado sin protesta formal un hecho y una práctica: el hecho de la llamada depuración, tal como ésta fue realizada desde 1936, y la práctica de exigir un certificado de adhesión al Movimiento a todos los opositores a cátedras universitarias. A ese hecho y a esa práctica deben ser añadidas, desde 1953, las clausulas del Concordato de ese año relativas a la enseñanza en las Universidades civiles... Debo decir ahora lo que todos saben: que ni en esa dura y torpe depuración, ni en la instauración y la aplicación de la práctica mencionada, ni —claro está— en la redacción de ese texto del concordato he tenido yo arte ni parte. Más aún: que con mi palabra y mi conducta he procurado siempre oponerme a las consecuencias de esa depuración y a la exigencia, siquiera no fuese más que formularia, de esa adhesión. Pero nunca hasta ahora, debo confesarlo, he protestado pública y formalmente contra ello. Quienes me lo imputen, digan lealmente, en relación con este tema, cuál es hoy su opinión y cuál ha sido antes su parecer. Yo me limito a decir: mea culpa-» («En torno a la libertad académica», Revista de Occidente, n.° 40, 1966; artículo recogido en El problema de la Universidad, Edicusa, 1968).
451
española me ha dado todo lo que podía darme; más, sin duda, de lo que merezco: amigos excelentes, honores en la línea de mi profesión, estimación pública, posibilidad de vivir trabajando en mis propios temas y cuando yo quiero hacerlo. ¿"Podía pedir más? No, no he sido en mi patria, ni por asomos, «paria social», y acaso por esto no han provocado en mí irritación alguna, sino más bien risa y desprecio —¡el recoleto y maligno gozo de despreciar, para cualquiera que no sea un santo! —, las menudencias que antes he mencionado, comprendida esa que llevó por título Los nuevos liberales. Tal panfleto, ¿no era en definitiva un canto a la dignidad moral de las personas sobre que versaba, hombres todos que por razones éticas supieron abandonar las ventajas de un presente favorable y un porvenir inmediato tal vez más favorable aún, para entregarse con denuedo a un trabajo estrictamente personal o, en el caso de Dionisio, para conocer la deportación, la cárcel y el destierro? Si por algo me dolió mi nueva y voluntaria situación, fue por su influencia en la pérdida de algunos que yo consideraba verdaderos amigos míos. Por diversos motivos —la culposa conformidad con una información no suficiente, la gustosa instalación en el grupo social de los «satisfechos», el más o menos deliberado propósito de aspirar a puestos suculentos; de todo hubo—, varios, en efecto, se apartaron de mí o dieron lugar a que yo me apartase de ellos. De algo estoy bien seguro: de no haber traicionado nunca, en ninguno de tales casos, mi condición de amigo verdadero. Pero, como los filósofos de aldea dicen, «así es la vida». Paz, pues, a hombres tan reduplicativamente vivos.
Porque, después de todo, ¿qué había hecho, que hice yo? Hasta febrero de 1956, lo que en páginas anteriores lealmente he relatado. Desde febrero de 1956, separarme irrevocablemente del sistema, no ocultar las razones que me impulsaron a ello y expresar de manera pacífica, firmando tales o cuales documentos, mi actitud en pro de cuanto fuese apertura hacia un futuro políticamente más liberal y económicamente más justo, y en contra de toda represión política o policíaca éticamente abusiva; documentos cuya pertinencia y cuya oportunidad dfa tras día
452
están proclamando —sin previa y bien razonada palinodia, por supuesto— los gobernantes de hoy. De nuevo, el resignado filo-sofema de la sabiduría aldeana: «Así es la vida».6
Gustosamente instalado en esa condición de «paria oficial no paria social», durante veinte años he trabajado con ahínco —sobre demasiados temas, ay de mí; pero el querer varia et multimoda pertenece por modo gorrionesco a mi modo de ser, como por modo aquilino perteneció al de San Agustín— y he vivido todo lo que a mi individual persona y a mi condición de español esos años han ido trayendo. Siempre conforme al designio central de estas páginas, escogeré los eventos más significativos.
Ante todo, uno de carácter familiar. Para morir en ella tres lustros más tarde, en enero de 1957 regresó a España mi hermano, con su mujer y su hija. Venía de Moscú, donde hab'a residido desde el término de nuestra guerra civil; una iniciativa de la Cruz Roja se lo permitió. No dejó voluntariamente la Unión Soviética porque «eligiera la libertad», como ha sido tópico decir —puesto a elegir la libertad, ¿habría venido a su propia patria, tal como ésta era entonces?—, ni porque en el fondo de su corazón hubiese abjurado del marxismo, su viejo ideal. Aun cuando, movidos los dos por un mutuo respeto,
6. Hombre libre fui y hombres libres quise que fueran los demás —aunque me equivocase en mi modo de quererle— durante mis años de «fascista»; hombre libre he sido luego y hombres libres quiero que sean, afines a mí o adversarios míos, cuantos ahora me rodean. Pasando de la alta región de los principios al vallecico de las anécdotas, permítaseme contar una tan privada como infantil. Ser académico me llevó a vestir frac; ser Rector, a vestir toga. Caí, pues, bajo el peso cósmico de las convenciones sociales. Pero yo necesitaba ante mí mismo afirmar numantinamente mi interna libertad, y elegí un gesto de carácter indumentario: puesto que el chaqué es la prenda más propia de las galas políticas, decidí no hacérmelo en todos los días de mi vida. Lo cual quiere decir que a lo largo de mis años de Rector —después, ni eso —he alquilado chaqués al providente Cornejo o los he pedido en préstamo, para el acto que fuese, a los más distintos amigos. Perdido en medio de la pompa oficial, así he jugado yo —infantilmente, ya lo he dicho— a ser el Chariot de Tiempos modernos...
453
apenas quisimos hablar de estos temas, firmemente me constaba que así era. Vino porque su experiencia del estalinismo había herido su modo noble y generoso de entender ese ideal histórico, y porque en ese fondo de su corazón latía creciente la nostalgia de su patria: la España subpolítica o transpolítica que para nuestro gozo o nuestro dolor a todos nos encandila. No nos habíamos visto desde que a fines de julio de 1936 nos despedimos en Santander. ¿Habíamos cambiado los dos? Yo, desde luego; él, acaso. Pero nos encontramos de nuevo sabiendo sin palabras que nada en su vida y nada en la mía podía empañar nuestro mutuo afecto fraterno.
He aludido a la firma de documentos en pro de la libertad y la justicia social y en contra de la represión política o policíaca. No han faltado ocasiones para ello, desde 1956. Fuese quien fuera el redactor del documento en cuestión y fuese cual fuera el acierto estilístico y jurídico de su redacción, siempre me ha cabido la satisfacción de ver junto al mío nombres eminentes en la vida española, comenzando por el de don Ramón Menén-dez Pidal, íntegro hasta su muerte en la expresión de sus ideales liberales y humanitarios y víctima por tal causa de alguna broma de mal gusto.7 Como una joya conservo la carta autógrafa en que don Ramón pide mi consejo acerca de un texto que en solicitud de su firma le han llevado a su casa; y como un grato y gratulante relieve de mi memoria, el recuerdo de una ocasión en que, para eludir el escándalo internacional que hubiera traído consigo imponer a don Ramón, firmante de no sé qué respetuosa petición o de no sé qué comedida protesta, una multa de 500.000 pesetas, con menos no se contentaba el general Alonso Vega, se nos eximió a otros académicos —Aleixandre, Lapesa, Cela, yo— de hacer frente a las 250.000 que a nosotros, menos notorios, por barba nos tocaban.
7. En una ocasión, y como firmante más notorio de no se qué papel, le fue devuelto éste a su domicilio, «por no ir debidamente reintegrado». Para quienes nos mandaban, con gran facilidad pasaba de ser don Ramón «sabio venerable» y «honra de España» a ser ciudadano impertinente y molesto.
454
Esta vez sin la honrosa compañía de don Ramón, pero no sin la de otros eminentes hombres de nuestras letras, mi adhesión a uno de tales documentos tuvo la virtud de afectarme con especial viveza. Fue, si no recuerdo mal, en 1963. Salía una tarde de mi casa, y dos jóvenes se me acercaron con un pliego de papel de barba, sobre el cual había un breve escrito y una considerable cantidad de firmas. Venían a pedirme la mía. Leí deprisa el escrito en cuestión. Sin gran elegancia literaria, en él se pedía respetuosamente al Gobierno, a través del Ministerio de Información y Turismo, decir si eran ciertos o no lo eran reiterados y al parecer fidedignos rumores acerca de los malos tratos sufridos por algunos mineros asturianos. Vi, ya lo he dicho, que entre las firmas había algunas para mí de entera solvencia intelectual y moral, y sin vacilación añadí la mía. No me arrepentí. Al día siguiente, otras personas no menos solventes y más próximas a Asturias me certificaron la gran verosimilitud de tales rumores. Pero —antes, sin duda, de lo conveniente— el documento trascendió a la prensa internacional, y la reacción del Gobierno y de la fracción más agresiva e incivil de la opinión franquista fue literalmente desaforada. Llamadas telefónicas insultantes y amenazadoras, amenazadoras e insultantes cartas de aire tabernario; en una olimpíada del dicterio epistolar, habrían ganado todos los premios. Un discurso del Ministro de Información y Turismo en la Universidad de Valladolid, manifiestamente vejatorio para quienes como «intelectuales» habíamos suscrito tal petición. Un proceso en regla —luego sobreseído— contra varios de los firmantes, yo entre ellos...8 No pude contenerme. Puesto que escribir sobre
8. Curiosa, la brusca mutación de Manuel Fraga ante alguien que jamás había hecho nada contra él. Siendo yo Rector —recuérdese lo dicho— sirvió con lealtad y diligencia en la instrucción del enojoso expediente que yo le encomendé. Cuando luego ocupó sus dos primeros altos cargos, Director del Instituto de Estudios Políticos y Ministro de Información y Turismo, y no obstante mi bien conocida situación de «paria oficial», tuvo la atención de visitarme para ofrecérseme en ellos. Y, de repente, el mencionado discurso en la Universidad de Valladolid,
455
el tema en la prensa no me era posible, compuse acerca de él una larga y razonada epístola, con el propósito de enviar copias mecanográficas a varias docenas de personas política, intelectual y moralmente relevantes. No llegué, sin embargo, a cumplir del todo mi proyecto. Varios de los amigos que en primer lugar recibieron mi carta —Zubiri, Dionisio, Uría, Ruiz-Gimé-nez, Lora Tamayo, entonces Ministro de Educación, algún, ot ro— se apresuraron a llamarme, porque la difusión de ese alegato pro domo mea podría causarme, a su juicio, graves contrariedades; el ocasional erizamiento de los « dieciocho] ulis-tas» a ultranza las hacía más que probables. Desistí, pues; mas no desisto ahora de copiar unas páginas que me salieron de lo hondo del alma y que en modo alguno son incongruentes con el designio y el título de este libro. Me atrevo a pensar que nunca se había hablado así en el seno de la que comenzó llamándose a sí misma «España nacional» y luego quiso llamarse «España franquista»:
"Por puro azar, si es que realmente existen los «azares puros», dos sucesos bien dispares entre sí han coincidido estos días en mi vida. La materia del primero, en directa relación conmigo: una aparatosa campaña de alusiones injuriosas, zafios insultos y cobardes amenazas anónimas. El tema del segundo, harto distante, en apariencia, de mi persona: la lectura de la crítica de una pieza teatral estrenada hace poco en Alemania. La campaña a que aludo ha sido motivada por la pública difusión de un escrito en que otras personas y yo pedimos correctamente al Gobierno alguna respuesta sobre la posible verdad de muy precisas noticias, hace semanas llegadas a Madrid, relativas a malos tratos sufridos por determinados obreros asturianos. La crítica teatral de que hablo ha aparecido en Signes du Temps, revista de los padres dominicos franceses, y se refiere a Der Stellvertreter, el tan comentado drama de Hochhuth. Con
y luego la publicación —o la simple aprobación; no lo sé y no me importa— de Los nuevos liberales. Tal debe de ser, pienso, mirándome, el desigual destino de los viandantes que sólo oyendo la voz de la propia conciencia van haciendo su vida pública.
456
escalofriante lealtad frente a la intención del autor de ese drama —sólo cuando empieza a ser escalofriante es incuestionable la lealtad—, y salvando en tal intención todo lo que lealmente puede y debe salvarse, el crítico de Signes du Temps contempla restrospecti-vamente el tremendo hecho moral de los campos de concentración de la Alemania nacionalsocialista y escribe: «La Iglesia, los cristianos no estuvieron a la altura de la Historia. Y no habrá para ellos promesa de porvenir si creen poder triunfar en lugar de reconocer su falta». Porque cuando se trata de dar testimonio, el resultado tangible de la acción de darlo no debe contar para los cristianos.
En relación con el primero de tales sucesos, sé que muchos se habrán preguntado: «¿Por qué Lain habrá firmado ese escrito?» Unos con sincera perplejidad de amigos. Otros, acaso la mayoría, con el más o menos velado retintín del mero curioso o del simple comentarista al paño. Otros, en fin, con la paladeada malquerencia del adversario o el enemigo. Y tengo la certidumbre moral de que en el seno de la perplejidad, el retintín y la malquerencia, esa inte-rogación aparentemente tan neutra llevaba en su seno esta otra: «¿Cómo Lain, a cuyo pasado pertenecen tales y tales cosas —la última, haber sido por nombramiento ministerial Rector de la Universidad de Madrid—, ha podido poner su firma en tal escrito? ¿Qué es en rigor este hombre: un ingenuo rayano en la necedad, un veleidoso poco responsable o un sediento de notoriedad a toda costa?» Pues bien: pensando tan sólo en quienes puedan estimarme con alguna amistad, me he sentido en el grave deber íntimo de responder a esas preguntas con algún pormenor. Déjeme agradecerle la paciencia que va a serle necesaria para la lectura de esta carta.
¿Por qué he puesto mi firma al pie del mencionado documento? Por tres razones principales, dos accidentales y penúltimas, y otra, ella tan sólo, verdaderamente última y esencial. El documento en cuestión era lícito y correcto, puesto que sus firmantes nos limitábamos a pedir con mesura el esclarecimiento de noticias cuyo contenido afectaba a la conciencia de todos los españoles, e incluso de cualquier hombre honrado. Algo más había. Porque la certidumbre genérica de tales noticias —el hecho real de que en Asturias hayan sido víctimas de malos tratos algunos detenidos— venía garantizada, puedo afirmarlo con toda gravedad, por el testimonio de personas de indudable solvencia moral. Pero estas dos razones,
457
suficientes por sí solas para moverme a tal firma, no han sido para mí las últimas y decisivas. Otra había por encima o por debajo de ellas: la no deliberada, casi oculta voluntad de ir liquidando más o menos cómodamente, a favor, en último término, de uno de esos expedientes morales a que los psicólogos dan el nombre de arrangements, un problema de conciencia que siempre mal resuelto llevo dentro de mí desde hace muchos años. Es verdad. Sin la confesión que abierta y amistosamente hago ahora a las personas cuyo juicio me importa, esa firma mía no podía ser, desde un punto de vista psicológico y moral, sino un recurso ineficaz y vergonzante. Y si con esta carta logro al fin salir de tan enojosa situación ética, algo positivo y valioso deberé a las injurias, las amenazas y los insultos de que estos días, colectiva o personalmente, por vía de mera alusión o con la explicitud más rotunda, he venido siendo objeto.
Sin la menor responsabilidad personal en el advenimiento de nuestra guerra civil, arrollado por ella, me uní desde su comienzo al bando contendiente a que había de conducirme el modo como yo entonces sentía mi condición de católico español o, si se quiere, de español católico. Me afilié a la Falange a los pocos días de entrar, procedente de Santander, en la que llamaron «zona nacional» (agosto de 1936), y en el Partido Único he seguido hasta que, cada vez más distanciado del mismo, formal y definitivamente lo abandoné en febrero de 1956. Ya instalado en la zona nacional, y sin mengua de la sinceridad de mi adscripción a uno de los grupos que la integraban, rápidamente fui descubriendo lo que pronto había de constituir la raíz del problema de conciencia antes mencionado; a saber, la interpretación maniquea de nuestra guerra civil como una pugna entre «buenos» y «malos», entre «justos» y «delincuentes». Para el «nacional», el «rojo» había de ser «malo» o «delincuente», según fuese ética e ingenua o jurídica y circunspecta la mentalidad del juzgador; tal parecía ser la norma intangible.
Circunstancias muy personales me impedían de antemano aceptar esa terrible e intolerable simplificación de la vida histórica y social de España. Desde mi infancia había visto junto a mí republicanos y socialistas honrados y generosos —más generosos, no pocas veces, que algunos de los españoles oficialmente patriotas y católicos—, y ningún doctrinarismo podía borrar de mi alma el recuerdo vivo y la lección moral y política de esa experiencia. La gran hazaña colectiva de tantos y tantos españoles en el exilio —nunca oficialmente
458
reconocida por las personas rectoras del equipo vencedor— ha sido, entre otras muchas cosas, un inmenso, un irrefragable mentís a cualquier versión maniquea de nuestra historia contemporánea.
Sin embargo, algo más grave que mi personal experiencia previa —después de todo, la personal experiencia previa de cualquier español de ojos abiertos— iba a robustecer esa íntima repulsa mía a la maniqueización de nuestra guerra civil: la evidencia, la dolorosa evidencia de que el crimen no fue patrimonio exclusivo de los llamados «rojos». El relato testifical, la estadística y el alegato polémico han expuesto una y otra vez a los «españoles de España» la atroz verdad de lo que fueron el terror y la represión política de la «zona roja»: los millares y millares de sacerdotes, religiosos y personas honorables, algunas inequívocamente republicanas, que de tan cruel y vejatorio modo fueron en ella ejecutados o asesinados. La «zona roja», solar del crimen: tal había de ser uno de los fundamentos principales —en determinados momentos, el principal— de la política de los vencedores. Pero siendo esto verdad, terrible e indiscutible verdad, ¿era toda la verdad? La edificación de la España ulterior a la guerra civil, cuando ya habían pasado la urgencia y la vehemencia del combate, y con ellas la tendencia de las almas hacia la simplificación dialéctica, ¿podía emprenderse honesta y eficazmente sin matizar y completar esa sólo parcial verdad?
He pensado siempre —sin suficiente claridad y resolución durante nuestra guerra civil, con resolución y claridad totales desde 1939— que un imperativo a la vez moral y político obligaba a los vencedores, a mí, en la medida en que yo fuese y me sintiese uno de ellos, al reconocimeinto explícito y efectivo, cuanto más explícito y efectivo, tanto mejor, de estas dos verdades, complementarias de las anteriores:
1.a Ni los españoles vencidos, ni la fracción de la historia de España de que ellos venían, podían lícitamente colocarse bajo los expeditivos e injustos epígrafes tradicionales del «mal», la «delincuencia» y el «error». En la llamada «zona roja» hubo crimen y extravío, por supuesto; más también hubo —aparte del heroísmo bélico, que éste, en cuanto que halagador apoyo del slogan patriótico «Después de todo, son españoles», era fácilmente concedido— también hubo, digo, ideales nobles y generosos. ¿Cómo desconocer en ella, por. ejemplo, un ideal vehemente, ardoroso, de justicia so-
459
cial, cualquiera que fuese luego el infeliz modo con que cobró figura visible?
2.a En la España vencedora, en la «España nacional», hubo también crímenes. No me refiero ahora solamente a los que, por su notoriedad, la prensa mundial ha denunciado una y otra vez: el asesinato de García Lorca y otros semejantes. Quiero referirme, sobre todo, a los millares de pobres hombres que sin formación de causa o con un procedimiento mal dotado de garantías jurídicas fueron ejecutados en las provincias de Valladolid, Zaragoza, Sevilla, Navarra, Logroño, León, Coruña, en todas las inicial y prontamente «nacionales», a lo largo de 1936 y 1937. ¿Cuántos fueron? ¿Cómo tuvieron que ser enterrados tantos y tantos de ellos? No trato ahora de hacer —¡qué fácil sería!— literatura patética. Tampoco pretendo discriminar quién empezó antes, ni discutir con criterios estadísticos o médico-forenses si fueron más los de un lado o los de otro, o si la sevicia fue más acusada aquí o allá. Quede esto para los aficionados a apedrearse con muertos y para quienes pretendan exculpar a Eichmann diciendo que exterminó sólo a dos o tres millones de judíos, y no a cinco. Digo tan sólo que el número de las víctimas de la represión «nacional» —inocentes en tantos casos— exigía un adecuado reconocimiento público de su incuestionable, exigente realidad física y moral, un contrito nostra culpa, y que este reconocimiento no ha sido satisfactoriamente hecho por quienes debíamos hacerlo.
Sí, por quienes debíamos hacerlo. Yo estaba entre ellos, y tal es la raíz del personal problema de conciencia que malamente trató de resolver en mi alma la firma de un documento en que se pedía claridad sobre algo menos grave, aún en el caso de ser cierto, que lo que hace años yo conocí en silencio. Porque a mí —¡y cómo!— me constaba desde agosto de 1936 una parte de la verdad que ahora acabo de exponer. Porque yo he puesto más de una vez ante la mirada de Dios, ya desde entonces, ese problema de conciencia mío. Porque yo, más o menos sincera y cómodamente cobijado en los arrangements a que antes aludí y en otros de que todavía he de hablar, he seguido durante años entre las filas de los vencedores y en relativo silencio público respecto de este gravísimo hecho de nuestra historia. Porque yo, en fin, no he sido solamente un técnico puro, un profesor exclusivamente atenido a la enseñanza y al cultivo de su propia disciplina, sino un escritor para
460
quien el «problema de España» se ha constituido en tema permanente. Por todo ello, mi conciencia moral ha vivido íntimamente perturbada desde aquel agosto de 1936 hasta hoy mismo.
Líbreme Dios de fingir, para exhibirla, una sensibilidad moral especialmente delicada y exquisita. La real existencia de ese problema ético dentro de mi alma no me ha impedido ir haciendo día a día mi vida, ni gozar o sufrir, al margen de mi recuerdo de nuestra guerra civil, lo que esa vida me ha ido trayendo. Ni mi talante anímico es jansenista, ni pretendo pasar —nada más lejos de mí— por un quejumbroso Kierkegaard de la más reciente historia de España; juzgúelo cada cual como guste. Tampoco quiero, por otra parte, menospreciar tácticamente el posible valor real de los aliviadores expedientes a que ya varias veces me he referido. Nunca he tenido y nunca he aceptado especiales sinecuras o ventajas. Cuando me ha sido posible, he procurado ayudar al perseguido y protestar contra la persecución. En mi cátedra y fuera de ella he ido componiendo una modesta, pero decorosa obra intelectual. Ante la tan contrastada historia de España y en el seno de la sociedad española, me he esforzado por reconocer y destacar todo cuanto en ellas, viniese de un lado o de otro, ha sido obra positiva o muestra de buena voluntad. Mientras estuve en las filas del Partido Único, o soñé, con tardía ilusión adolescente, que a través de él podía ser armoniosamente superada la vieja división de la vida española en «derechas» o «izquierdas», o imaginé —utópicamente, ahora- lo veo— que era posible su paulatina evolución espontánea hacia una suerte de «pluralismo unitario». En todo instante me he opuesto con vehemencia al macabro deporte •—tan ejercitado por los españoles de una y otra acera— de lanzar los muertos propios contra el rostro del adversario. No pocos escritos míos, públicos unas veces y privados otras, han expresado ante personas responsables buena parte de mi sentir íntimo acerca de nuestra guerra civil y sus consecuencias. He clamado siempre, oportuna o inoportunamente, contra el maniqueísmo de la política y en la cultura. Pero nunca he creído —y ahora menos— que todo esto fuese suficiente. ¿Por qué?-
Pocos años antes de nuestra guerra civil, un eximio pensador español acuñó un precioso concepto teológico y moral: el concepto de «pecado histórico». Junto al «pecado original» y al «pecado personal» —decía ese pensador— habría que introducir temáticamente en la teología el pecado de los tiempos, el pecado histórico. Y aña-
461
día: «El mundo está, en cada época, dotado de peculiares gracias y pecados. No es forzoso que una persona tenga sobre sí el pecado de los tiempos, ni, si lo tiene, es lícito que se le impute, por ello, personalmente». Pues bien: yo pienso que la complacencia habitual en la institución o en el hecho de la guerra civil, y más aún cuando esa guerra ha sido fuente, no sólo de heroísmos y generosidades, también de injusticias y crímenes, constituye un grave pecado histórico; y creo con dolor que este pecado —en su forma intelectual, la idea'de que la guerra civil con aniquilación física o intelectual del adversario es un recurso lícito y deseable— viene pesando desde hace tiempo, pesa todavía hoy sobre los españoles de uno y otro bando. Algunos, es verdad, pueden haber quedado exentos de él. ¿Cuántos? No lo sé; tal vez muy pocos. Sé, en cambio, que de manera más o menos acusada tal pecado existe en cuantos —haya sido o no haya sido impecable nuestra conducta personal— hemos ocupado un puesto ejecutivo o rector en la vida pública española. Este, éste es precisamente el nervio de mi problema de conciencia.
Y cuando existe un pecado histórico, ¿qué cabe hacer? Por lo pronto, sentirse corresponsable de él —cada uno en su medida y a su modo— y denunciarlo públicamente, pronunciar desde la propia conciencia personal un nostra culpa hondo y sincero. Los pecados personales exigen la confesión privada; los pecados históricos, cuya realidad es y tiene que ser social, piden, en cambio, confesión pública, y más aún cuando en la realización efectiva del pecado en cuestión uno ha resultado vencedor, y todavía más si el vencedor se llama a sí mismo «cristiano». Junto a las espléndidas luces del catolicismo español —San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Santo Domingo, San Ignacio, el P. Vitoria, la misión en América...—, una de sus más lamentables sombras es su terca renuencia a la pública confesión de los pecados históricos de nuestro pueblo; y pienso que después de los sucesos acaecidos en los últimos ciento cincuenta años de nuestra historia (apostasía de las masas y de los intelectuales, guerras civiles repetidas), sólo a partir de una decorosa confesión pública de las propias deficiencias y los propios errores, sólo rompiendo abierta y sinceramente con el hábito de atribuir todas las culpas y todas las responsabilidades a «los otros», podrá nuestra Iglesia mirar sin temor ni recelo hacia el futuro. No pocas veces ha sido recordada, tal vez sin un análisis suficiente de todas sus causas, la tremenda estadística de los católicos, sacerdotes
462
o no, sacrificados entre 1936 y 1939 por la sañuda persecución «roja». Respecto de los graves e indudables desafueros cometidos en la llamada «zona nacional», ¿ha dicho lo suficiente la Iglesia de España? Y después de la confesión del pecado histórico, claro está, una conducta colectiva que cotidianamente lo niegue y evite.
No quiero, no puedo, no debo yo juzgar la conducta personal de nadie: mucho menos pretendo reavivar polémicas que hace tiempo debieron resolverse en contrición y en conducta; me limito a denunciar un pecado histórico y colectivo que me concierne, a juzgarme a mí mismo en relación con él y a obrar en consecuencia. Pero tampoco estoy dispuesto a tolerar que ningún español de uno u otro bando se arrogue ante mí en cuanto tal español el lucido papel del «justo» o del «puro», me juzgue olímpicamente desde esa socorrida ficción de «justicia» o «pureza» y me declare luego aceptable o reprobo. Ni esto me parecerá nunca tolerable —aunque la coacción externa de cualquier «justicia política», blanca, azul o roja, trate algún día de obligarme a ello—, ni creo que sea ese el mejor camino hacia un futuro nacional realmente satisfactorio. Tal camino debe comenzar, ya lo he dicho, por la confesión personal y estamental de los pecados históricos. En primer término, porque así lo exigen la moral y la justicia; en segundo, porque así lo aconseja la prudencia política. De nuevo recuerdo las penetrantes palabras del crítico de Signes du Temps: «No habrá para ellos (los cristianos) promesa de porvenir, si creen poder triunfar, en lugar de reconocer su falta». No sólo en un orden religioso y espiritual es cierta t?-l sentencia. Por grande que sea mañana la eficacia del auge económico, por importantes que hoy parezcan ser la transformación de los hábitos sociales y la mejoría del nivel de vida de no pocos españoles, ¿puede imaginarse un futuro político de España medianamente firme si no vamos hacia él a través de una superación real —real en las palabras, real en los sentimientos y en las ideas, real en las conductas y en las obras— de nuestra atroz guerra civil?
Volveré al punto de partida de esta ya desmesurada carta. ¿Por qué firmé yo el tantas veces mencionado documento? Respondo: porque tal documento era meramente interrogativo, porque no era incorrecto, poraue aludía a sucesos moralmente graves y, por desdicha, harto verosímiles, porque personas de notoria solvencia moral habían previamente asegurado la verdad genérica de los hechos sobre que en él se interrogaba; pero, sobre todo —y a
463
esto es a lo que pesadamente vengo llamando expediente moral o arrangement de mi personal conciencia—, porque así, siquiera fuese por modo indirecto, venía yo a expresar mi protesta íntima contra sucesos mucho más graves, vivos todavía en las memorias españolas y nunca clara y abiertamente confesados por mí como consecuencias deplorables de un pecado histórico que todavía me afecta y quema. Debajo de mi firma, implícitas en ella, había muchas más cosas: mí rebelión contra todo género de violencia política, terrorista, policíaca o judicial, sea cualquiera el fin que para ella se invoque; mi convicción de que no puede haber vida política ni convivencia social suficientemente sanas sin la existencia, jurídicamente garantizada, de una oposición libre y responsable; mi fe, sin beaterías doctrinarias y sin entusiasmos adolescentes, en la virtualidad del examen riguroso de la conciencia histórica, si ese examen es sincero y alcanza alguna expresión pública; mi deseo de que el trabajo en todas sus formas sea justamente estimado y tratado entre nosotros. Por todo ello —pese a las objeciones hechas contra el contenido y el trámite del documento en cuestión: la posible inexactitud de varios de los datos en él apuntados, sus
•deficiencias literarias, la indudable incorrección de haberlo dado a público conocimiento antes de lo que recibiera su destinatario, la imprecisión innegable con que en él se utiliza el término «intelectual» (¡qué sugestivo tema, una historia de los aspavientos de la sociedad española frente a tal palabra!), su coincidencia cronológica con tales o cuales manifestaciones hechas fuera de España—, por todo ello, repito, no puedo retractarme ni arrepentirme de haberlo firmado.
Sé muy bien que cada cual tiene y quiere seguir teniendo su alma en su almario, y no menos bien se me alcanza que muchos de los que sin amistad hacia mí lean estas líneas seguirán llamándome incauto, si son bondadosos, o traidor e impuro, si no lo son. Qué le vamos a hacer. Me atrevo a esperar, sin embargo, que usted encuentre para mí juicios menos despectivos e infamantes. Con tal esperanza le envío mi carta. En la cual, muy encarecidamente se lo ruego, no debe usted ver un alegato político, sino una muestra de la honda estimación que por usted y sus juicios siento en mi alma, una confesión de mi intimidad moral a las personas cuya buena amistad me importa, sólo a ellas, y una muestra más —alguna creo haber dado para quienes me conocen— de mi volun-
464
tad de vivir pura y exclusivamente entregado a mis modestas tareas intelectuales y a mis personales afectos en una España regida y conformada, dentro de lo que humanamente sea posible, por la justicia y la libertad. Y si la amistad puede unirse a una y otra, miel sobre hojuelas."
Moralmente, de algo me sirve a mí el hecho de publicar, aunque con tanto retraso, este viejo descargo de conciencia. ¿Les servirá también a quienes ahora lo lean?
Algo anterior al suceso mencionado, otro también resonante viene a mi memoria: la polémica contra el descabellado libro del P. Ramírez La filosofía de Ortega y Gasset (1958) que nos creímos obligados a sostener José Luis Aranguren y yo, temerosos, con alguna razón, de que dicho libro fuese un primer paso del integrismo español hacia la por él tan deseada inclusión ce Ortega en el índice. Pero considero que aquí es suficiente tan concisa indicación. Aquellos a quienes interese el tema, vean en Ejercicios de comprensión la letra de mi respuesta al acometedor dominico.
En el campo de la vida nacional, el suceso para mí más removedor de la década 1960-1970 fue la torpe e injusta expulsión del cuerpo de catedráticos de la Universidad, de que fueron objeto José Luis Aranguren, Enrique Tierno Galván y Agustín García Calvo. El delito había sido tremendo: su intento de acompañar, dentro de un terreno estrictamente universitario, al copioso grupo de estudiantes que de modo pacífico querían dirigirse hacia el Rectorado, para solicitar determinadas reformas en el modo de la representación estudiantil. No hubo más. V'ctima, como tantas veces, de nuestra errónea manera de entender el «principio de autoridad»,9 la fuerza pública agrió inne-
9. Pocos meses después, un capitán de la Policía Armada que con sus hombres perseguía en el vestíbulo de la Facultad de Medicina a un tropel de estudiantes revoltosos, respondía así a las indicaciones del Decano de la Facultad, deseoso de resolver dialécticamente y por sí mismo ese, después de todo, no tan grave conflicto: «¡Yo nunca retrocedo ante el enemigo!»
465
X). - DESCARGO DE CONCIENCIA
eesariamente las cosas; y toda una serie de torpezas ulteriores —intervención del Consejo de Ministros, apertura de expediente disciplinario, debilidad del Ministro de Educación Nacional ante la designación del juez instructor, hombre especialmente fanático y sañudo, aceptación sin réplica de lo que la saña y el fanatismo de éste le movieron a proponer— fueron empeorándolas y condujeron a la deplorable sanción final: separación del cuerpo de catedráticos, en el caso de Aranguren, Tierno y García Calvo, y suspensión de empleo y sueldo durante dos años, en el de Mariano Aguilar Navarro y Santiago Montero Díaz. Lo que pude hice para evitar la comisión de tal dislate; entre otras cosas, visitar a Lora Tamayo, entonces al frente del Ministerio de Educación y Ciencia, para hacerle ver la verdadera significación y las justas proporciones de lo que en la Universidad había sucedido. Todo inútil; la sentencia se impuso tal como la propuso el juez instructor: el catedrático de Murcia Luciano de la Calzada, de tan brillante historial represivo en el Valladolid de julio y agosto de 1936.
Al día siguiente, una carta de José María Valverde —a quien, siendo Rector, tanto había animado yo para su acceso al profesorado universitario —me comunicaba haber puesto en Correos otra, dirigida al Ministerio de Educación, en la cual renunciaba formal e irrevocablemente a su condición de catedrático; de este modo, yo no podría disuadirle de esa tajante decisión. A José Luis Aranguren le enviaba a la vez una tarjeta con un texto latino que se ha hecho justamente famoso: «Nulla aesthetica sine ethica». Por su parte, Antonio Tovar pidió la excedencia de su cátedra, se trasladó a Tubinga —donde, siendo titular de Lingüística comparada, ha realizado la hazaña de llevar hierro a Vizcaya—, y en el claustro de esa célebre Universidad ha dejado que se extinguieran sus derechos de excedente.
La conmoción moral que la triple e injusta expulsión produjo en la mejor parte del profesorado universitario fue considerable; la que en mí causó, enorme. ¿Qué debía hacer yo ante esta nueva y grave vejación a la Universidad, cuando parecía que la infausta era de las «depuraciones» estaba ya definitiva-
466
mente cerrada? ¿Repetir el gallardo gesto de Valverde y Tovar? Durante bastantes días, tal fue, hasta quitarme el sueño, mi deseo y mi problema. Tanto menos traumática hubiese sido para mí esa decisión, cuanto que en España o fuera de España no veía yo grandes dificultades para rehacer económicamente mi vida, y acaso con ventaja. Al fin, desistí. Créaseme o no se me crea, la consideración del caso en que varios dignísimos rompañeros se encontraban —querer dejar la cátedra por razo-íes de carácter moral y no poder hacerlo por razones de carácter económico— fue el motivo principal de mi conducta definitiva. Un íntimo compromiso ante mí mismo: actuar dentro y fuera de la Universidad, opportune atque importune, como testigo y denunciador constante del desafuero que en el seno de ella se había cometido. En mi cátedra, en las juntas de mi Facultad o con mi pluma, no creo haber sido infiel a esta personal versión del imperativo categórico; una larga serie de referencias podría mostrarlo. ¿Se llegará a una convivencia universitaria en que tropelías de esa índole ya no sean posibles? 10
En el curso de mi vida pública, tal vez algunos eventos ulteriores a 1956 merezcan junto a los citados —para mí, al menos— mención especial. Mi ingreso en la Academia de la Historia. Javier Sánchez Cantón y don Modesto López Otero, buen amigo mío desde los años en que, siendo yo Rector, nos reunían las juntas de la Ciudad Universitaria, me honraron pidiéndome que accediese a la presentación de mi candidatura; Dámaso Alonso lo hizo respondiendo como él sabe, todo otro elogio sobra, a mi discurso de ingreso. Viajes a la Europa más
10. Entre mis varias protestas escritas, véanse las dos que bajo el título de «Ante unas sanciones» se recogen en El problema de la Universidad. Con alegría y solidaridad muy vivas voy leyendo los acuerdos «pro retorno de Tierno-Aranguren-García Calvo» que emergen de tantos organismos, universitarios o no, con posterioridad al pasado 20 de noviembre; pero no puedo evitar el recuerdo de los años inmediatamente próximos a la sanción, cuando tan pocos éramos quienes levantábamos nuestra voz contra ella. ¡Hasta los estudiantes «inquietos» parecieron desconocer entonces la expulsión de sus catedráticos! Pero, como suele decirse, nunca es tarde.
467
familiar —Francia, Italia, Alemania, Austria, Suiza—, a Canarias y a las dos Americas, sometido de ordinario a la no siempre suave servidumbre del cursillo o la conferencia. Algún día, si algún día coinciden en mí la calma y el buen ánimo, pondré negro sobre blanco varias de mis impresiones y experiencias de los Estados Unidos, comenzando por un gran descubrimiento urbanístico: en tanto que espectador de ciudades, la frecuentación del neoyorkino Rockefeller Center me regaló la vivencia estético-histórica de sentirme por vez primera ciudadano de mi propio tiempo, la entonces incipiente segunda mitad del siglo xx; vivencia fuerte y fascinante, mas no dulce.
Nuevas amistades o gustoso robustecimiento de las antiguas. Varias van naciendo: la tan valiosa de Paco Vega Díaz, eminente como cardiólogo, hombre que sabe dar razón científica del corazón, y no menos eminente como cardióforo, persona para la cual no es mera bomba hemodinámica el corazón propio; la de Américo Castro, tan cordial y delicado bajo su penetrante, finísima inteligencia y su nada fácil carácter; las que, para esencial ayuda de mi vida, sucesivamente me han ido ofreciendo quienes generosamente quieren llamarse a sí mismos discípulos míos. No poco hicieron la tertulia de la Revista de Ocidente, mientras pude asistir a ella, y luego el renacimiento de la revista misma, para que ciertas relaciones antiguas cobrasen nuevo brío amistoso. Léanse en cualquier número de ella los nombres de los que durante más de un decenio hemos formado su Consejo de Redacción: José Ortega, en quien se juntan y a veces echan un pulso entre sí el homme de bonne compagnie y el capitán de empresa; Paulino Garagorri, cuya depurada suavidad constantemente va de su inteligencia a su ánimo y de su ánimo a su inteligencia; Fernando Chueca, que como por naturaleza irradia y comunica su claro talento y su noble vitalidad; Luis Diez del Corral, al que ni siquiera el torbellino de las finanzas logrará quitarle de los ojos su mirada de niño sabio; José Luis Sampedro, siempre mostrando la agud*. i de su mente y un inmarcesible encanto de chico travieso y bohemio adolescente; Enrique Lafuentó Ferrari, el gran hi. oriador del Arte, a quien
468
con tanta torpeza ha querido desconocer la Universidad posterior a 1939; los restantes, ya en una u otra ocasión mencionados: Julián Marías, Rafael Lapesa, José Antonio Maravall. Junto a ellos, Pepe Ruiz Castillo, lúdica jovialidad por fuera, lúcida hombría de bien por dentro. Como polos ya invariables de mi mundo amistoso, Xavier Zubiri —en torno a él he visto aparecer, aparte los que ya nombré, a Ignacio Ellacuría, Carmen Reparaz, el matrimonio González Duarte, Cristóbal Halffter, Mariano Alvarez Galindez, Mariano Zumel, José María Javie-rre; a su lado me ha reaparecido Enrique Escardó—, y los que en tan estrecha comunidad vamos quedando —varios más, junto a nosotros: Paco Orts, Florencio Tejerina, Guillermo Qui-rós, Nicolás Müller— del por un lado prehistórico y por otro actual ghetto al revés de Burgos. Por añadidura, cuantos como verdaderos amigos, no sólo como compañeros, ha puesto junto a mí la vida universitaria y académica.11 Y Domingo, en Santiago; y Pepe Villar, en Cádiz; y Rafael Méndez, en Méjico; y los de Valencia; y junto al Retiro, cuando del paraíso de Marbella viene al purgatorio de Madrid, Angel S. Co visa; y el paterno-fraternal don Teófilo Hernando, en el Barrio de Salamanca o en los recuestos de Aravaca... Acuda de nuevo en mi auxilio el sabihondo Aristóteles: «La amistad, lo más necesario para la vida». Sin esa gavilla de hombres y sin los que, ya conocidos o aun desconocidos, podrían ser para mí lo que ellos son ahora, ¿me sería posible tener por «mío» al país en que diariamente quiero hacer mi vida?
Continua es por esencia la tela de nuestra vida, mientras estamos sanos de la mente; ni siquiera nuestros olvidos logran constituirse en agujeros de ella, porque, cuando como tales surgen, bien pronto los llena o los oculta el aluvión de nuestros recuerdos. Vea cada cual cómo se extingue en su conciencia la desazón de haber perdido la huella de un nombre conocido o de un suceso visto. Siempre es continua, sí, la tela de nuestra vida. Pero cuando pasada la juventud viene a nosotros la me-
11. ¿Cómo no mencionar aquí el nombre de Pepe Pérez Llorca?
469
moria de los amigos muertos —no la imagen esfumada de su rostro, sino algo más viviente y sutil: la imaginación vaga o precisa de lo que en un determinado momento sería nuestra vida, si ellos viviesen—, algo así como un penoso zurcido, imperceptible cuando va fluyendo la existencia cotidiana, se nos hace presente en el continuo de nuestra realidad vital. Desde 1956 hasta el momento en que escribo esta línea, muchas veces se ha ido repitiendo para mí tal experiencia. No puedo ser completo, y lo siento. Mas tampoco quiero que a varios de mis muertos de estos veinte años les falte un recuerdo sumario en estas líneas memorativas. ¿Acertaré con el orden cronológico? Angel Alvarez de Miranda. No pude ver su cadáver; en la habitación de un hotelücho de Nueva York recibí desde Princeton la noticia de su muerte; Carmen Castro me la dio. ¿A dónde hubiera llegado la inteligencia de Angel, en quien la historia de las religiones empezaba a tener entre nosotros un grande y bien formado especialista? No un historiador malogrado es, sin embargo, lo primero que en él recuerdo, sino el Job de nuestro tiempo que él supo ser; el hombre en plena posesión de su derecho a morir, a quien vi aceptar heroica y calladamente el íntimo, secreto deber de vivir día a día su propia muerte. Melchor Fernández Almagro. ¿Qué valía más en Melchor, el archivo de su prodigiosa memoria o el tesoro de su corazón desvalido? 12 Enrique Gómez Arboleya, que con el dolor de su todavía no compensada pérdida —¿dónde está el sociólogo-filósofo que él empezaba a ser?— nos dejó ese terrible, turbador misterio que para nuestra mente es el camino hacia el suicidio. Mi hermano, brutalmente abatido cuando a través de su dolencia y de la resignación iba conociendo la serenidad. José Luis, marido de mi hija, al que debemos el dorado bien de haberla hecho feliz.. Dionisio, más que hermano mío, del cual tanto y tan
12. Melchor, el bien recordado. Convocados por Elena Quiroga, tan ejemplarmente fiel a la memoria de nuestro común amigo, todos los que de cerca le quisimos nos reunimos el día de su aniversario para oír o leer unas páginas sobre él. Elena, generosa y permanente madre del niño grande que con Melchor se nos fue...
470
poco he dicho. Luis Felipe, humilde y verdadera torre de Dios. ¿Cuántos más, en esta «sinfonía de los adioses» que patética e inacabablemente desde hace años me van trayendo el teléfono o el diario? 13 «Leo las esquelas de ABC por si entre ellas está la mía», he dicho más de una vez, y nunca con la conciencia de haber dado expresión a una simple boutade.
«Paria oficial» y no «paria social», hombre enriquecido por la compañía de los que me han acompañado y herido por la pérdida de los que he ido perdiendo, mi visión del mundo en que más personalmente vivo —los otros hombres, mi propio país— ha logrado en estos veinte años su figura definitiva. No porque yo no me encuentre dispuesto a cambiar, sino porque no creo que fuera de mí, en la vida histórica, ni dentro de mí, en el sistema de mis convicciones íntimas, surja nada capaz de imponerme mudanzas importantes. Lo cual me obliga a exponer epilogalmente cuáles son hoy las líneas fundamentales de mi instalación mental en el ancho conjunto de los hombres y en el pequeño rincón de mi patria. Para quienes hayan tenido la paciencia de leer cuanto antecede, tal vez posean algún interés. Aunque en más de un caso, lo sé, no pasen de ser obvios y bien conocidos Mediterráneos.
Pienso que el hombre, ser al que su espíritu hace opulento, porque dentro de sí puede concebir su propia plenitud, y al que su existencia real hace indigente, porque nunca poseerá por sí mismo todo lo que para el logro de esa plenitud necesita, sólo alcanza la dignidad social que a su ser corresponde cuando puede ejercitar dos derechos básicos: conocer por sí mismo las varias opciones que para la edificación de la vida civil ofrece la situación histórica en que existe —el último cuarto del siglo xx, para nosotros—, y disponer de los recursos que en el orden de los hechos hagan posible, llegado el caso, la realización colectiva del camino elegido. Las llamadas
13. ¿Acaso no podría ampliar este obituario con los nombres de Menéndez Pidal, Gómez Moreno, L. Panero, Américo Castro, Marañón, Jiménez Díaz, Juan Zaragüeta, Salvador Lissarrague, Javier Conde, José López de Toro, Gaspar Gómez de la Serna...?
471
«libertades civiles» son la expresión más inmediata de estos dos derechos; sin ellas, el hombre de la calle se hace oveja, herramienta o jabalí. Libertad civil, más dignidad personal, igual a pluralismo auténtico; no hay otra regla para evitar la ovinización, la instrumentalización y el fanatismo de los pueblos.
Ahora bien: la democracia pluralista no se legitimaría de jacto si la libertad civil que le sirve de base no cumpliese de manera visible cuatro reglas principales: representatividad, justicia, eficacia e integralidad. Representatividad: los portavoces y realizadores del sentir popular deben ser legítimos representantes suyos; un gobernante de hombres libres no puede limitarse a decir que con su gestión adivina y cumple —en beneficio propio, tantas veces— lo que sus silenciosos gobernados dentro de sí sienten y quieren. Justicia: si el pluralismo político no tiene como fin permanente la justicia social, su término será, en una o en otra forma, un feudalismo entre competitivo y autodefensivo de los mandarines del poder y de la riqueza. Eficacia: la sociedad libre y plural debe mostrarse en su dinámica tan eficaz, por lo menos, como la sociedad monolítica e instrumentalizada; a través de huelgas y crisis ministeriales, tal es, creo, el ejemplo de las democracias pluralistas que hoy ocupan la vanguardia del progreso científico y técnico. Integralidad: el pluralismo democrático no puede y no debe excluir de su sistema a sus propios enemigos, mientras estos no se valgan de la insurrección armada o del terrorismo como instrumentos de su acción; tal es el riesgo de la verdadera democracia, tal su prueba, tal su acicate. Por razones de principio y por razones de experiencia, no soy marxista; pero tampoco puedo desconocer la fortaleza intelectual y la justificación histórica del marxismo —sin él, ¿habría sido posible desde hace más de un siglo el continuo avance de la justicia social?—, y no acierto a concebir la democracia sin la cooperación de partidos marxis-tas libremente organizados y actuantes. Aspiro, en suma, a vivir en una sociedad en que el marxismo sea a la vez lícito e imposible; eficaz, desde luego, pero no imperante. El progreso de la libertad civil hacia la justicia social en los pueblos
472
llamados «liberales», la creciente conciliación de la justicia social con la libertad civil en los países llamados «socialistas» ¿será la «línea de la historia» durante este último cuarto del siglo xx? Hombres como Helder Cámara y como Sajarof dan pábulo a esta esperanza mía; entes como la CIA y sucesos como el aplastamiento de Dubcek, se lo quitan.14
Sé muy bien que a la historia pertenecen esencialmente el drama, la violencia, la corrupción y la desmesura; mi experiencia me impide imaginar Arcadias sobre el suelo de nuestro planeta, y mi retina no me permite desconocer en el mundo la constante presencia de la iniquidad, cuando no del mal. Pero nunca dejaré de ver en la «dialéctica del abrazo», no sólo la forma ideal del proceso de la historia, también la clave última de éste, pese a la rémora que constantemente le impongan nuestras lacras y deficiencias. En términos hegelianos, ella es para mí «la astucia de la razón». Reconocer la existencia del discrepante y el adversario, mostrar que las razones propias del uno y el otro se hacen más profunda y convincentemente comprensibles cuando se las entiende desde las nuestras y dentro de las nuestras, envolverle con una actitud teorética y práctica, en la cual por igual operen la inteligencia y el amor; a esto llamo yo, transhegeliana y transmarxianamente, cristianamente, en suma, «dialéctica del abrazo». En el orden de la relación interpersonal, el amor cristiano consiste en la compasión y la congratulación —sympâskhein y synkhaírein, decía San Pablo—, cuando ambas son a la vez intelección, afección y praxis, a la postre efusión operativa; en el orden de la vida colectiva, por tanto en la dinámica histórico-social, esa dialéctica del abrazo es para mí la forma más genuina del amor cristiano, aunque el titular de tal acción convivencial se sienta o diga sentirse muy lejos de cualquier confesión religiosa. Ante la ciencia
14. El reciente auge del comunismo en ciertos países occidentales —Italia, Francia —y la reacción que ante este importante evento histórico adopten los países restantes va a ser, pienso, la piedra de toque para que ese dubitante estado de mi ánimo se oriente en un sentido o en otro.
473
moderna y frente al marxismo, el nietzscheanismo y el freudismo, ¿será capaz de conducirse el cristianismo con arreglo a esta pauta? No veo otro camino. Yo, al menos, el deleznable cristiano que yo soy, sólo así puedo entender y orientar mi modestísima actividad personal dentro del desconcertado concierto de los hombres con quienes convivo.
En el marco de esta concepción de la dinámica de la historia quiero situar la correspondiente a un pequeño rincón de ella: la vida española. En 1956, como prólogo a la amplia Colección de escritos que lleva como epígrafe España como problema, declaré brevemente la manera como entonces, en tanto que «solitario solidario» y «solidario solitario» según la excelente fórmula de Aranguren, sentía yo mi condición y mi oficio de español. Pero los países no son y no pueden ser conjuntos de personas que de ese modo realicen su vida individual; y así, saliendo de mí mismo —como, mutatis mutandis, el Sartre de L'être et le néant salió de su en-si y su para-sí hacia el proyecto de sociedad que es su Critique de la raison dialectique—, en mi ensayo A qué llamamos España (1971), di forma sucintamente articulada a mi fdea del país que llamo y quiero seguir llamando «mi patria». Entre aquel prólogo y este librko, una experiencia intelectual se interpuso decisivamente: mi personal reflexión acerca de las intuiciones y las ideas de Américo Castro sobre «la realidad histórica de España». Mi primera reacción escrita a la obra de Castro —Sobre el ser de España, 1950; un comentario al estudio El enfoque histórico y la no hispanidad de los visigodos—1S fue tan estimativa como crítica; pero poco más tarde, mi siempre insoslayable y siempre urgente experiencia de.- la' guerra civil, más precisamente, mi condición de español para quien, ante la tarea de entender la realidad histórica de su patria, la experiencia de la guerra civil es, sino el único, sí el primero de los puntos de vista, me condujo a ver en el nervio de la interpretación castriana la más certera, más esti-
15. Ese ensayo mío ha sido recogido en el libro Palabras menores (Barcelona, 1952).
474
mulante y más esperanzadora de las claves hasta ahora propuestas para dar cuenta de esa realidad. ¿Por qué el contenido y el modo de las excelencias y las deficiencias de nuestra cultura? ¿Por qué lo que en los siglos xvi y XVII fue «situación con-flictiva» entre una mayoría de cristianos viejos y una minoría de cristianos nuevos se hizo franca guerra civil, latente o patente, desde la invasión napoleónica y el primer afrancesamien-to? ¿Por qué la escasez de nuestra ciencia natural y nuestra técnica y la tan escasa racionalización de nuestra vida política y administrativa? ¿Por qué el acusado «personalismo» del español y su manera tradicional de entender el trabajo y la economía? ¿Por qué...? Dé cada cual la respuesta que crea mejor. Por mi parte, y mientras no se me haga descubrir otra más convincente, en el nervio de la interpretación castriana veo la más satisfactoria.
No sin deliberación he usado por dos veces la expresión «el nervio de la interpretación castriana». Pienso, en efecto, que respecto de él son adjetivas y acaso deban ser revisadas —háganlo los especialistas— algunas de las tesis particulares de su autor. Considero asimismo que para extender dicha interpretación desde el término del siglo xvii hasta la segunda mitad del siglo xx es preciso entender analógicamente, y por tanto secularizar con osadía el concepto cincocentista de «cristiano nuevo». Creo inexcusable, en fin, la tarea de completar ese «nervio interpretativo» con investigaciones ulteriores de cará-ter socioeconómico, sociopolítico, sociocientífico y sociotécnico. Pero cuantas veces miro la realidad de mi pueblo y trato de comprender su sobrehaz social desde su entraña histórica, el esquema del pensamiento castriano que bajo el título de «Este libro» expuse en Estudios sobre la obra de Américo Castro (1971) y mi ulterior ampliación de él en A qué llamamos España, me ratifican en lo que respecto de tal pensamiento acabo de decir.
Consecuencia: para instalarse auténtica y quién sabe si ejemplarmente en el actual nivel de la historia, España necesita, cómo no, leyes oportunas y justas; mas para que esas leyes den socialmente de sí todo lo que puedan dar, más aún necesita
475
educación desde arriba (que sus gobernantes, conscientes de lo que nos falta, muestren haber superado en sí mismos las deficiencias colectivas) y educación desde abajo (que nuestro pueblo, sin dejar de ser «él mismo», deje atrás los hábitos que hasta ahora han hecho tan conflictiva su convivencia y tan escasa su eficacia, y logre sustituirlos por otros que adecuadamente los corrijan). ¿Nos será .por fin posible a los españoles hacernos un país en el cual sus gracias tradicionales se hayan fundido sin deterioro con el esprit de raison que todavía nos falta? Sesenta, setenta años después de haber sido formulado, ¿podrá cobrar nueva forma y ganar sugestión nueva el «todavía» de Unamuno y Machado, de Ortega y Castro, de Marañón y Herrera?
Tal es, creo, la- almendra del trance que desde hace semanas ha comenzado a vivir España. En el curso de sus últimos veinte años, nuestro país —continuando, rio se olvide, la línea ascendente que abruptamente interrumpió el lapso 1935-1950— l é ha conocido un importante progreso en los aspectos económicos y técnicos de la vida colectiva, y es muy probable que en su seno haya experimentado una fuerte mutación psi-cosocial: desde el punto de vista de su instalación en la vida, el español medio de 1975 parece hallarse bastante distante, en efecto, del español medio de 1930. Pero el tan laudable interés creciente por los bienes de la existencia cotidiana •—vivienda, alimentación, diversión—, ¿va a conducirnos en plazo próximo a una realización satisfactoria de ese renovado y esperanzado «todavía» que acabo de nombrar? Tal es el problema. En el sentido que desde los ya remotos tiempos de la Regeneración viene teniendo entre no. otros el adjetivo «europeo», es forzoso reconocer que la calidad de nuestros productos industriales, el rendimiento de nuestras Universidades, el número de nuestros «hombres de más de un solo libro», la importancia real de nuestra producción científica, la garantía de nuestras estadís-
16. Antes lo dije: compárese en todos los sentidos la España de 1900 con la de 1930.
476
ticas, la conciencia social de los ricos, los balbucientes modos de la actual convivencia democrática —o, para no ser incompleto, los nada balbucientes, antes rugientes modos de la convivencia democrática anterior a 1936—, distan mucho de ser realidades suficientemente «europeas». Nadie lo dudará, si con seriedad se lo pregunta. Entonces, ¿qué pensar, qué hacer?
Si estas páginas pretendieran ser un manifiesto, yo trataría de decir en ellas' lo que colectivamente deben pensar y hacer los demás, esos «españoles» en bloque a quienes suelen dirigirse los políticos y de quienes suelen hablar los pensadores. Mas no siendo ni queriendo ser otra cosa que una indagación de mi propia conciencia, para liberarla de cargas pesadas y disponerla mejor hacia sus singladuras finales, me limitaré a esbozar lo que en esa pregunta más personal y directamente me atañe.
Quiero ante todo mirar cuanto a mi alrededor parece más positivo. En muchos españoles por debajo de los cuarenta y cinco años, veo una resuelta hostilidad contra cualquier especie de guerra civil y, por lo tanto, contra cualquier eliminación sistemática de quienes ante el destino de España no sean como uno es; en parte, porque esto último es lo que nos han visto hacer a sus padres, y ellos de ningún modo quieren ser nuestros continuadores, mas también, me atrevo a pensar, porque en sí y por sí mismo ese es para su alma el camino más recto. Cuando teníamos veinte o veinticinco años, lo mismo pensábamos, es cierto, los hombres de mi edad; pero la guerra civil no era para nosotros sino el recuerdo de algo que se ha leído —Galdós, Valle, Baroja— y se juzga irrepetible, al paso que para ellos ha sido un ayer inmediato deliberadamente convertido en hoy permanente por quienes a su término vencieron. Veo entre esos españoles, además, una conciencia social especialmente clara y viva; tanto como el imperativo sociopolítico de la libertad civil, y acaso con mayor acuidad, el joven actual siente —de un modo o de otro— el imperativo socioeconómico de la justicia social. La realidad y la imagen de la huelga empiezan a apartarse resueltamente, no sólo de lo que fueron ayer, quiero
477
decir, en 1950 o en 1960, también de lo que eran a comienzos de siglo, si queremos ver como documento histórico el famoso lienzo de Casas. En el campo de nuestra vida intelectual, junto a terrenos todavía yermos, así ha sido siempre entre nosotros, descubro parcelas excelentemente cultivadas. Quedan a nuestro lado y todavía actúan, por fortuna, grandes figuras del más inmediato pasado; y si es cierto que entre los jóvenes no se ven descollar divos semejantes a los que brillaron ayer o con tanta eminencia declinan hoy —¿fenómeno universal?—, también lo es que audiencias juveniles como las de Zubiri y Ochoa en la «Sociedad de Estudios y Publicaciones» y como las de varios de los cursillos del «Instituto de Ciencias del Hombre», para no hablar sino de Madrid, en modo alguno existían hace cuarenta años. Aunque no enteramente libre de la tendencia secesionista y alicortante que inicialmente le imprimió el Opus Dei, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas cuenta con grupos de trabajo —me limitaré a citar el Centro de Investigaciones Biológicas, de Madrid— muy dignamente instalados en el nivel que el cultivo de la ciencia tiene hoy en el ancho mundo. En medio de la masificación y el desconcierto, bastante lejos todavía del standard que antes he llamado «europeo», la proporción de los profesores universitarios conscientes de lo que como tales deben hacer es bastante mayor que en el decenio de 1940 a 1950.
Todo esto veo, todo esto quiero pensar. Mas tampoco sería yo enteramente sincero si ante esos hechos ocultase un sordo temor mío: que dentro del todo social de España, en el variopinto cuerpo total y en gran parte inexpreso de nuestra sociedad, la realidad que constituye su conjunto sea a la postre cosa superficial, insular, inconsistente. En la España de 1930, ¿fueron acaso simples fantasmagorías El Sol, la Revista de Occidente, la «Residencia de Estudiantes», el socialismo de Besteiro, Prieto y Araquistain y —con cuantas restricciones se quiera— el catolicismo europeizante de Angel Herrera y El Debate? Entre mis esperanzas y mis temores, la prueba va a ser hecha; con ella estoy sin reservas. En el curso de pocos meses vamos a saber
478
sí nuestra última guerra civil ha sido una verdadera lección correctiva o sólo otro episodio sangriento de nuestra historia interna. Desde julio de 1936, con un lenguaje o con otro, a través del ensueño o a través del desengaño, un constante esfuerzo hacia el primer término de ese dilema ha sido buena parte de mi vida.
Esto veo, esto siento, esto pienso, y dentro del contexto que tal 'mirada, tal sentimiento y tal pensamiento me ofrecen o me imponen quiero hacer las dos cosas que desde 1956, cuando por fin me instalé en mi propia y definitiva realidad, he venido haciendo: decir o gritar razonadamente lo que me parece necesario para que sea lección y sólo lección nuestra última guerra civil, y —muy consciente de mi limitación, por aquella decisiva razón que de sí mismo daba el victorhuguesco obispo de Digne: vermis sum— dar adecuado remate, si puedo, a lo que desde 1940 constituye la más alta de mis metas intelectuales.
Cómo en 1951 veía yo el camino hacia ella, dicho queda en páginas anteriores. En marzo o abril de 1956, ya enteramente liquidado el último episodio de mi insospechada aventura rectoral, ¿podía reinstalarme en aquél con el mismo espíritu que cinco años antes? Podía hacerlo, ciertamente; pero sólo con enorme esfuerzo hubiese logrado emprender la redacción de la primera mitad —desde la paleopatología y la medicina de los pueblos primitivos hasta la del Renacimiento —de mi proyectada Historia de la Medicina. Por otra parte, ya la segunda mitad de ella, recuérdese, había comenzado a desplacerme. Por otra, mi ocasional actividad intelectual durante los años del Rectorado —más precisamente: la redacción de mi discurso de ingreso en la Real Academia Española y el cursillo que en otoño de 1955 inicié en «Tiempo Nuevo» y fue degollado en febrero de 1956—, mantenía vivo en mi alma un tema antropológico muy concreto, el de la esperanza. Por otra, en fin, me espoleaba la comezón de mostrar que el Rectorado de la Universidad de Madrid sólo había sido en mi vida un accidente transitorio, y no el tranco de una carrera política secretamente deseada.
479
Y si la meta intencional de mi dedicación a la historia de la Medicina era para mí la antropología médica, el conocimiento científico-filosófico de lo que el hombre es en tanto que ente sano, enfermable, enfermo, sanable y mortal, ¿por qué no iniciar hacia esa meta el segundo de sus caminos, el antropológico? Todas estas instancias parciales se juntaron en mí cuando precisamente por esas fechas, marzo-abril de 1956, comencé la redacción del libro que había de llamarse La espera y la esperanza. Trabajé en ella como un negro, como un chino, como un mulo; sudé sobre el papel cuando el calor del estío así lo impuso; me retiré por unos días a un hotel de El Escorial, para rellenar en soledad ciertos huecos del manuscrito; pero logré mi empeño, y en la segunda quincena de octubre de ese mismo año pude entregar a José Ortega el original del libro. Con él iniciaba la segunda etapa de mi vida intelectual. Apenas enderezada, tras tantos y tantos zigzagueos, la primera había terminado en septiembre de 1951. La tercera podrá empezar cuando este libro confesional, si a tanto llega, haya descargado mi conciencia. Expondré, pues, cómo veo yo lo que a este respecto he venido haciendo desde la primavera de 1956. Y para ello examinaré la no sé si unitaria diversidad de mi obra escrita o profesada distinguiendo en ella cinco líneas principales : la antropología general, la antropología médica, la historia de la Medicina, el tema de España y el ensayismo lato sensu.
I. Atisbos más o menos desarrollados de carácter antropológico general los hay en mis libros desde Medicina e historia; y así, en modo alguno es azar que en éste hayan tenido su germen algunos de mis escritos ulteriores. Pero antes de mostrarlo con algún detalle, tal vez no sea ocioso declarar ordenadamente las cuatro intenciones principales de mi contribución a la antropología: 1.a Una constante preocupación, formalmente iniciada ya en La historia clínica, por hacer de la historia siste-r.ia, según el bien conocido programa de Ortega. Mi reflexión sobre la esperanza trata de asumir en su seno lo que la esperanza ha sido para el hombre a lo largo de la historia. Mi teoría de la relación interhumana en general y de la relación amistosa
480
en particular es el remate —y en cierto modo, sólo en cierto modo, el resultado— de una metódica excursión a través de las sucesivas actitudes ante una y otra relación. 2.a El permanente propósito de integrar —trascendiendo especulativamente los datos de la ciencia e inquiriendo la correspondencia objetiva de los datos de la conciencia— los hallazgos de la antropología positiva y las intuiciones de la indagación fenomenológica. A mi modo, he procurado moverme en la línea metódica de Bergson, Merleau-Ponty y, sobre todo, de Zubiri, cuyo magisterio tan decisivo ha sido en el curso de mi vida intelectual. 3.a La sistemática consideración del hombre como un ente que en la serie continua de sus presentes sucesivos se halla simultánea y constitutivamente abierto al pasado (leyenda, historia), al cosmos (trabajo, ciencia natural), al futuro (proyecto, esperanza), a los otros hombres (vida social, convivencia), y al fundamento último de su realidad y de la realidad en general (mito, religión). 4.a La exploración de los hábitos psicológicos, fisiológicos y sociales —estos, por deficiencia mía, en menor medida— que en la existencia del hombre constituyen el fundamento natural de las virtudes teologales: la creencia (la condición «pística» de la existencia humana), la esperanza (su condición «elpídica») y el amor (su condición «fílica», susceptible de cristianizarse como disposición «agapética»). Tanto como homo sapiens o animal rationale, el hombre es animal credens, sperans et amans, y todo ello a través de los hábitos constitutivos que, según la fundamental enseñanza de Zubiri, le instalan en la realidad, en tanto que tal realidad: su inteligencia sen tiente y su voluntad tendente.
Bien o mal cumplido, tal es el múltiple propósito que animó las acaso excesivas páginas de La espera y la esperanza (1956). En 1941, antes, por tanto, de que Gabriel Marcel publicase su Homo viator (1944) y de que Bollnow iniciase el camino hacia su Neue Geborgenheit (1955), me preguntaba yo expresamente si la analítica de la existencia no tomaría un cariz totalmente distinto del heideggeriano adoptando como punto de partida
481
3 1 . — DESCARGO DE CONCIENCIA
para comprender el cuidado de existir {die Sorge) una instalación mental de carácter más bien interrogativo-esperanzado que interrogativo-angustiado. ¿No dice acaso el propio Heidegger que en la empresa de construir una analítica de la existencia ningún punto de partida puede arrogarse la pretensión de ser el único? «Cuando me hago una pregunta —escribía yo—, ello no sucede sin un determinado temple fundamental del ánimo (una Befindlichkeit) que puede corresponder ontológica y exis-tencialmente, bien a nuestra idea de la esperanza, y entonces consiste en una suerte de apoyo de la existencia en la seguridad de obtener respuesta esclarecedora, bien a lo que llamamos desesperanza, esa especie de retracción de la existencia sobre sí misma ante la vacía nihilidad de lo porvenir. Acaso pudiera hablarse del temple básico de la espera, al cual pertenecerían como formas derivadas la esperanza y la desesperanza. Tengo la seguridad de que un análisis de este fenómeno de la espera, tomado como previa orientación (la leitende Hinblicknahme, de Heidegger) en nuestra pregunta por el ser de la existencia humana (Dasein), nos mostraría a ésta venciendo de algún modo su recortada finitud aparente, y nos haría ver que la conciencia de tal finitud no es una constitutiva e inexorable necesidad de la existencia humana, sino tan sólo uno de sus posibles modos». Tal fue la intención originaria de La espera y la esperanza. Hoy, siete lustros después de haberla expresado, tengo la osadía de pensar que aquella subjetiva y previa «seguridad» mía no era enteramente caprichosa. O bien, en términos más objetivos y teoréticos, que el ser humano posee a radice una condición elpí-dica; en lenguaje unamuniano, «esperanzosa». Algo he de decir todavía acerca de este tema.
Varias ideas o ideicas utilizables para la edificación sistemática de una antropología general hay, creo, en varios de los ensayos reunidos en La empresa de ser hombre (1958), sobre todo en el que da título al libro y en «Soledad y creencia». Dentro de mis límites, de bastante más calado son las contenidas en los dos volúmenes de Teoría y realidad del otro (1961). La Fundación «Juan March» me concedió una ayuda para estudiar
482
amplia y metódicamente los problemas teoréticos y prácticos de la relación entre el médico y el enfermo. A ello me puse. Mas tan pronto como reflexioné con cierta calma sobre el tema, advertí que mi empeño exigía la previa composición de algo para él rigurosamente fundamental: una doctrina comprensiva de lo que en general y por sí misma es la relación entre hombre y hombre. Ayudar técnicamente a la curación de un enfermo, ¿qué es, sino dar realidad empírica a una de las formas posibles de esa primaria relación? Así, tras dos años de asiduo y arduo trabajo, vio la luz el libro antes nombrado.
Diré sumarísimamente cómo veo yo su almendra. A cien leguas de cualquier optimismo panfílico o táctico, sabiendo muy bien que la desesperación angustiada y la soledad por incomunicación son, para cualquier hombre, posibilidad constante y realidad frecuente, pienso, y así lo apuntaba ya en Medicina e historia, que una y otra no constituyen lo más radical de nuestra existencia. Desde su raíz misma, el hombre vive en la esperanza y en la convivencia; y aunque el odio y el resentimiento pertenezcan inexorablemente a la realidad terrena de nuestro linaje y nuestras almas, siempre «hijas de la ira», tengo por cierto que la existencia humana posee, también a radice, una condición amorosa, fílica, y potencial o incoativamente aga-pética. Es verdad que el amor de hombre a hombre no puede ser siempre y deja de ser con frecuencia ágape, donación efusiva de sí; pero hacia ese modo supremo de su realidad tiende cuando rebasa los límites del «amor distante» y llega a ser —haciéndose constar, dando constancia auténtica de sí— «amor constante» y por tanto «creíble» y «creyente». Entre mis modestos hallazgos antropológicos, esta tipología del amor y el análisis de las formas concretas de la convivencia que a ella corresponden son acaso los que menos me descontentan.
Naturalmente, tal doctrina de las formas del amor constituye el remate del libro. Un examen metódico de las actitudes filosóficas ante el problema del «tú», desde el pensamiento griego hasta la segunda mitad de nuestro siglo, y un amplio estudio del «encuentro», evento en el cual primariamente se rea-
483
liza y manifiesta la condición relacional o coexistencial del ente humano, permiten abordar con fundamento histórico y fundamento empírico —las dos vías regias para un conocimiento satisfactorio de cualquier realidad— ese definitivo término de mi ensayo. Siempre dentro del campo de la antropología general, desarrollo ulterior de él fueron los estudios acerca de la expresión verbal y de la interpretación del sentimiento del cuerpo propio contenidos en La relación médico-enfermo (1964), y más tarde la monograma Sobre la amistad (1972).
A instancias del padre González Caminero y bajo su dirección, el joven Pedro Soler Puigoriol dedicó su tesis doctoral en la Universidad Gregoriana a estudiar metódicamente mi pensamiento antropológico; generosa estimación de una materia harto fragmentaria y pendiente aún de muchos y muy fundamentales desarrollos. Esa tesis fue publicada poco después bajo el título de El hombre, ser indigente (Guadarrama, 1966). Su autor quiso que yo la prologase; y aunque la empresa no dejaba de ser comprometida y azorante, no resistí la tentación de mirarme y entenderme a través de la imagen que de mí mismo había ofrecido Pedro Soler. «Desde dentro de este libro» se llama mi ensayo-prólogo. En él, como el unamuniano Augusto Pérez, de Niebla, o como una criatura de estirpe pirande-liana, hablo a quien con su lectura, su reflexión y su buena voluntad ha querido convertirme en personaje escrito. Tal vez no sea inoportuno reproducir aquí buena parte de esas autoanalíticas y gratulatorias razones mías.
"Frente a mi obra y frente a mí, Pedro Soler Puigoriol ha sabido ser, según el precepto paulino, hombre veritatem faciens in caritate, y por tanto auténtico intelectual cristiano. Ha verdadeado —no sé decir de mejor modo el veritatem faceré, el aletheuin de San Pablo— ateniéndose seriamente al contenido real, a la dispersa apariencia y a la parva estatura de mis propios textos; y ha proce-cido en caridad, en amor, entendiéndolos siempre del mejor modo posible y regalando a su conjunto la figura que ellos por sí mismos no tenían y hacia la cual desde sí mismos aspiraban. Esto es: descubriendo en mis zigzagueantes páginas que la constitutiva indigen-
484
cia del hombre —su condición de ens ab alio, como decían y dicen los escolásticos— se realiza y manifiesta en cuanto él es un ente «necesitado en su cuerpo», «deudor del pasado», «proyectado al futuro», «abierto a los demás» y «religado a Dios». Mostrando, en suma, la estructura sistemática de la a medias implícita y explícita antropología que por la doble vía de la exegesis y de la reflexión personal ha ido creciendo en esas variopintas páginas mías.
Siguiendo paso a paso el certero esquema con que en este libro queda ordenada mi idea del hombre, debo considerar ante todo el primero de sus cinco momentos estructurales; el hombre en cuanto ente «necesitado en su cuerpo». La expresión es feliz. Obsérvese que Pedro Soler no dice «de» su cuerpo, sino «en» su cuerpo. El hombre no necesita «de» su cuerpo porque —en cierto modo, en cierta medida— él mismo es su cuerpo y su cuerpo es él mismo. Con otras palabras: porque yo, sin cuerpo, no soy «hombre» y no soy «yo». Ni el hombre se limita a «tener» su cuerpo, como tiende a afirmar el abusivo personalismo de ciertos autores (el cuerpo como simple y primario instrumento de un espíritu personal o de un proyecto de ser), ni el cuerpo humano «es» el hombre, según el sentido más fuerte y comprensivo de tal expresión (el cuerpo como único ingrediente de nuestra realidad). El hombre, decía yo hace no pocos años —muy dentro, creo, del pensamiento de Zubiri y muy lejos, pienso, de la tajante oposición marceliana entre el «ser» y el «tener»—, «tiene» un cuerpo que forma parte de su «ser»; fórmula harto necesitada, sin duda, de precisiones y desarrollos, pero acaso muy idónea como punto de partida de una teoría de nuestro soma adecuada a la verdadera realidad de éste. ¿Qué es el cuerpo humano •—mi cuerpo— en cuanto realidad «ante mí» (mi cuerpo como objeto) y en cuanto realidad «mía» (mi cuerpo como esencial momento de mi subjetividad personal)? ¿Cómo el cuerpo me hace vivir simultánea y unitariamente mi doble condición de ente cósmico y ente personal? ¿Qué sentido tiene, si mi mente es capaz de descubrirlo, el hecho de que yo sea un sujeto corpóreo?
Un pensamiento antropológico mínimamente ambicioso tiene que plantearse con cierta explicitud todas esas interrogaciones y debe intentar la aventura intelectual de darles respuesta satisfactoria. Con mejor o peor fortuna, algo creo haber dicho yo, respecto de ella, en mis cursos y escritos; pero, sin duda alguna, mucho, muchísimo menos de lo que el tema por sí mismo exige. Instalado
485
en los dos puntos de vista desde los cuales, a mi juicio, puede y debe ser tratado —el fenomenológico de Merleau-Ponty y el meta-físico y realista, bastante más comprensivo y profundo que el anterior, de mi maestro Xavier Zubiri—, ¿lograré yo decir en el futuro algo discreto y aceptable acerca de él? No lo sé, y este no saber es para mí, aquí y ahora, torcedor y estímulo, límite y aguijón.17
Antes que «necesitado de su cuerpo», el hombre, por las razones dichas, está «necesitado en su cuerpo». Necesitado ¿de qué? En última instancia, de plenitud y felicidad; y en su certero o erróneo camino hacia una y otra, del estado del cuerpo que mejor conviene a entrambas (la salud), de una adecuada noticia acerca de lo que el cuerpo mismo está siendo (conocimiento del cuerpo) y de las realidades que a través del cuerpo le llegan, sean éstas cosas naturales (radiaciones, campos de fuerzas, sustancias químicas), personas (los otros hombres, próximos o remotos) o hábitos de la vida colectiva (instituciones sociales, artefactos diversos). Pedro Soler, muy diestramente, ha sabido recoger y organizar lo que acerca de cada una de estas funciones del cuerpo he dicho yo en libros y artículos, y ha acertado a aderezar su cosecha con muy oportunas consideraciones personales.18
Más precarias todavía son mis reflexiones y ocurrencias sobre la segunda de las dimensiones de la indigencia del hombre, su condición de «deudor del pasado»; en definitiva, y para decirlo con expresión a la vez técnica y tópica, sobre la historicidad de la existencia humana. Lo más próximo a una historiología que yo he escrito
17. El pensamiento antropológico de Zubiri, con la teoría del cuerpo que a él pertenece, ha sido excelentemente expuesto por Ignacio El!? curia en «Antropología de Xavier Zubiri» {Revista de Psiquiatría y Psicología médica, VI, .1964) y «La religación, actitud radical del hombre» {Asclepio, XVI, 1964). El tema va a ser tratado por el mismo autor en una amplia monografía.
18. Pienso que a las cinco coordenadas o dimensiones de la indigencia humana señaladas por el autor de este libro —«necesitado en su cuerpo», «deudor del pasado», «proyectado al futuro», «abierto a los demás» y «religado a Dios»— debe ser añadida otra, «menesteroso de cosas», entendiendo por tales, en un sentido estricto, las pertenecientes al mundo cósmico: radiaciones, campos de fuerzas y sustancias químicas, para no nombrar sino las principales. Pero la verdad es que yo he escrito muy poco acerca de ello.
486
—una amplia memoria para el segundo ejercicio de las oposiciones a la cátedra de que soy titular— permanece inédito, y está bien que así sea. Y si mis restantes escritos dicen algo acerca del tema, ese «algo» no es, ni con mucho, lo que habría de decir para que lo dicho fuese el oportuno capítulo de una Antropología o un discreto bosquejo de él. Más aún: no poco de eso que dicen me parece ahora doctrina muy menesterosa de revisión.
Ordenadas desde lo que en ellas es fundamental y primario, cuatro son, a mi modo de ver, las principales cuestiones que deben integrar el capítulo historiológico de una Antropología formalmente elaborada: 1.a ¿Por qué y cómo es histórica la realidad del hombre? 2.a ¿Cómo se pone en acto esa condición histórica del ente humano; cómo el hombre, en la real facticidad de su existencia, hace «su» historia y la «historia»? 3.a ¿Cómo la historia •—la que los demás han hecho, la que uno mismo hizo y está haciendo—, da figura y contenido a la existencia humana? Con otras palabras: ¿cómo el hombre, aunque él no lo sepa o no lo quiera, es deudor del pasado? 4.a ¿Cómo pueden ser idóneamente conocidos la facticidad de la historia del hombre —lo que el hombre ha ido haciendo de sí mismo a lo largo del tiempo— y los relatos con que el hombre ha descrito la apariencia, el recuerdo y la interpretación de esa operación suya? A través de las bien pensadas y bien compuestas páginas de Pedro Soler, vea el lector lo poco que yo he dicho en respuesta a esas cuatro magnas cuestiones.
Rodeado por la historia, más aún, transido de ella y por ella configurado y movido, ¿qué es el hombre, respecto de su pasado? ¿Víctima? Así lo ha pensado muchas veces, y especialmente cuando el peso y la aparente perfección del inmediato ayer parecen reducir a la nada el ámbito de su libertad —tal es el caso de los que nacen en la plenitud de las épocas «clásicas»—, o cuando, por el contrario, el ayer inmediato se muestra ineficaz, inútil y acaso perturbador, como acontece en las épocas de crisis; cuando los hijos de Adán, heridos por ese «complejo de Caspar Hauser» que en ciertos neuróticos describió el psicoanalista Mitscherlich, quieren parecerse a su primer padre, para el cual no hubo «ayer», y no se contentan sino repudiando —como si esto fuese posible —todo el pretérito. Puede el hombre, ciertamente, ser víctima de su pasado; pero más allá de lo que en ese pasado le duela o le desplazca, la realidad misma de su vida le hará deudor de él, porque de él y sobre él vive.
487
Existen, desde luego, un taedium historicum y una acedia histórica; pero mientras uno y otra no llegan a ser motivo de suicidio, el hombre sigue siendo deudor del pasado, según la afortunada fórmula que Pedro Soler, tan lejos de la beatería de la tradición como de la beatería del progreso, ha ideado para bautizar mis dispersas y desiguales naderías en torno a la condición histórica de nuestra existencia.19
Creo que mis consideraciones acerca del esperar humano —mi elpidología, como con cierta pedantería neológica he dicho algunas veces— poseen más vuelo y consistencia que mi actual contribución a los dos apartados anteriores; y así lo verá el lector tan pronto como se adentre en el capítulo que estudia al hombre como ente «proyectado al futuro». Nada debo añadir a lo que ese capítulo tan atinadamente dice; pero una experiencia reciente me mueve a apuntar algún esclarecimiento.
Un joven doctorando alemán, el berlinés Günther Trapp, me visitó hace poco para hacerme varias preguntas. Es propósito suyo habilitarse en Filosofía, y su más directo maestro le ha propuesto como tema un estudio complementario —y si es posible, integra-dor— de dos libros consagrados al estudio de la esperanza: el mío y Das Prinzip Hoffnung, de Ernst Bloch. Como muchos saben, este filósofo tudesco —marxista, pero evadido de la Alemania de Pankow a la Alemania de Bonn— ha adquirido rápida notoriedad tanto por esa evasión como por algunas de sus obras, muy singulafmente la que acabo de nombrar. El joven Trapp, que es tan laborioso y concienzudo como inteligente y entusiasta, aprendió el suficiente castellano para leer y entender mi libro; y movido por las indicaciones que acerca de su trabajo le habían dado, se metió en faena pensando que la doctrina de Bloch —en definitiva, una visión marxista de la esperanza humana— sería puramente «terrena» e «histórica», y la mía más bien «espiritualista» y «religiosa». Sobre esto quería interrogarme.
Resultaría inoportuno transcribir aquí el contenido íntegro de
19. Es verdad que esas personales naderías tienen como apoyo —unas veces con más afección y otras con menos— la obra sucesiva de Dilthey, Ortega, Heidegger y Zubiri. Instalado sobre este espléndido plinto, ¿lograré decir yo cosas de más enjundia en el futuro? Hacia esa meta han de moverse mis reflexiones cuando estudie —no sé cuando— el condicionamiento histórico de la enfermedad humana.
488
nuestro coloquio. Me limitaré a entresacar de él las siguientes precisiones: 1.a En modo alguno es «espiritualista» —en el espiritado sentido que, por oposición al término «materialista», suele darse a esa palabra— mi personal concepción de la esperanza. Con acierto o sin él, mis consideraciones acerca de ésta tienen como punto de partida la condición somática del hombre y, por tanto, la estructura y las exigencias del cuerpo humano. Mi concepto de la «diselpidia» —que expresa una indudable realidad psicofisiológica, aunque los clínicos no se decidan a Utilizarlo— tiene como supuesto el decisivo papel del cuerpo en la actividad de esperar. 2.a Me parece improcedente la contraposición de una actitud «religiosa» y otra «in-tramundana» —como si aquélla hubiese de ser puramente esca-tológica— en la concepción de la esperanza. En primer término, porque en la idea cristiana de la esperanza humana es parte esencial la relación entre el hombre y el muhdo, y en segundo, porque la esperanza intramundana puede ser y es a veces formalmente religiosa. Lo que da condición «religiosa» a la esperanza del hombre es el hecho de que el objeto material de ésta sea un bien de carácter total y absoluto, un «Sumo Bien», aunque tal bien —como es el caso en cuantos esperan un plenificante «estado final» de la historia— sea o parezca ser terrenal e histórico. Noción que nos obliga a plantearnos el problema de si el materialismo marxista —lo que en él es ideología, moral y creencia— no será, antes que un ateísmo, en el sentido fuerte de este vocablo, un panteísmo, una concepción a la vez monista y panteísta de la realidad. 3." Frente a la doctrina de Bloch, como frente a cualquier otra medianamente seria, mi personal actitud no es y no puede ser la simple oposición excluyente o complementadora, sino el envolvimiento. Más bien que «antimarxista», yo quisiera ser, tanto en mi vida como en mi pensamiento, «circun-marxista» y «trans-marxista», hombre que procura envolver y asumir las aportaciones positivas del marxismo en una concepción de la realidad más amplia y menos doctrinaria que el materialismo dialéctico de los escolásticos y escoliastas de Marx. Lo cual llegaría a ser patente si alguien •—yo mismo, el joven Günther Trapp u otro cualquiera— se tomase la molestia de desarrollar en un sentido a la vez historiológico, sociológico y económico algunas de las ideas implícitas o apuntadas en mis libros La espera y la esperanza y Teoría y realidad del otro.
Algo semejante cabría decir, creo, de mi pensamiento acerca
489
de la relación con el otro, tan bien presentado y glosado por Pedro Soler bajo el epígrafe de «Abierto a los demás». Con Teoría y realidad del otro yo me propuse tres metas principales: una más inmediata, el establecimiento de una doctrina que me permitiese entender adecuada y complexivamente los distintos modos de la relación entre el médico y el enfermo, y dos menos inmediatas y acaso más importantes, la construcción del fundamento antropológico de la sociología y el apuntamiento de las líneas principales de una posible «plesiología»; esto es, de un conocimiento científico de la relación entre los hombres cuando éstos, además de ser .«socios», miembros de una sociedad, han llegado a ser «prójimos», sujetos activos de una relación de projimidad.
Mi condición de ente social —si se quiere, de zôon politikón, puesto que «lo político» es una especificación de «lo social»— viene determinada por la conjunción de un hábito de mi naturaleza (mi constitutiva abertura a los otros pertenece, en efecto, a la estructura misma de mi realidad) y un acto de mi vida (mi encuentro factual con otros hombres, a través de las distintas formas típicas que tal encuentro puede adoptar). Este doble enunciado constituye, creo yo, la estructura del segundo volumen de Teoría y realidad del otro. No parece difícil demostrar que los diversos modos de la agrupación social —la familia, la clase, la profesión, la ciudad, etcétera— vienen genéticamente determinados por la combinación de los diversos modos empíricos de aquel hábito y este acto. He aquí un posible desarrollo ulterior de mi libro, en. cuanto fundamento antropológico de la sociología.
Inserto en la trama social, el hombre no agota en sus actos meramente «sociales» su condición de persona abierta a las restantes personas. Además de «socio» (ciudadano, padre o hijo de familia, médico o ingeniero en ejercicio, miembro de una academia o de un casino, etc.), puede ser «prójimo»; y cuando lo es, crea un modo y una estructura de la convivencia a los que ya no conviene el nombre de «sociedad», ni siquiera el de «comunidad», al menos en el sentido que a esta palabra dio Tönnies; crea, en efecto, la peculiar convivencia diádica —múltiple y reiteradamente diádica— de la «projimidad». En sociedad, las personas conviven y se comunican objetivándose, haciéndose natura naturata; en projimidad, las personas se comunican y conviven personificándose, realizándose como natura naturans en actos que llevan en su seno la libertad, la crea-
490
ción y el amor. De ahí que dentro de la Sociología, aunque formalmente distinta de ella, sea posible una disciplina nueva, para la cual hace tiempo he propuesto el nombre de Plesiología. Algo de ella hay en la última parte de Teoría y realidad del otro; pero —tengo que decirlo una vez más— no lo suficiente.
Indicio y prenda de las posibilidades intelectuales de esta incipiente Plesiología es tal vez la todavía inconclusa teoría de la amistad que durante los últimos años he venido exponiendo en mis cursos de Santiago de Chile, Buenos Aires, y Bogotá. Porque si bien es cierto que la relación de amistad y la relación de projimidad difieren formalmente entre sí —uno puede ser prójimo de otro hombre y no ser amigo suyo—, también lo es que sólo haciéndose amistosa, en el sentido más propio de esta expresión, llega a su perfección la projimidad. Dicho de otro modo: cuando el pleúos (el prójimo) se hace también phílos (amigo), según lo que una y otra palabra han llegado a significar por obra del cristianismo.
Necesitado en su cuerpo, deudor del pasado, proyectado al futuro, abierto a los demás: todo esto es el hombre, y a través de esas distintas notas manifiesta la constitutiva indigencia de su realidad más propia. Pero todas ellas remiten, cuando atentamente se las mira, a otra mucho más radical, aquella en la cual se hace patente nuestra metafísica necesidad de fundamento (la condición de ens ab alio de la criatura humana y de toda criatura) y la conciencia que de esa general necesidad ontológica posee el hombre (el sentimiento y la idea de nuestra implantación en el fundamento de la realidad). Digámoslo con el ya ineludible término que hace treinta años acuñó Zubiri: aquella en que se manifiesta que el hombre es un ser «religado». Religado ¿a qué? Acabo de decirlo: a lo que es su último fundamento. O bien, si se prefiere una metáfora más adecuada al viviente dinamismo real de la creación: a lo que es su primera fuente. A la deidad —sigamos con Zubiri—, si uno quiere decirlo con un término filosófico y abstracto. A Dios, cualquiera que sea nuestra idea de El, si uno gusta de precisión nominal y no quiere olvidar los nombres tradicionales. El hombre, ente «religado a Dios». Bajo este zubiriano epígrafe, Pedro Soler expone sinópticamente lo más importante de cuanto yo he escrito acerca de esta última determinación de nuestra indigencia.
Déjeseme repetir una vez más, desde dentro del personaje que habla en este libro, la fórmula con que la persona que yo ahora
491
soy ha venido juzgando su propio pensamiento: eso que yo he escrito es, sin duda, algo, pero harto poco. Este poco, ¿llegará a ser menos poco algún día? No lo sé. Sé tan sólo que me gustaría tratar con cierta calma, dentro de este gran tema de la religación del hombre a su fuente y fundamento, unas cuantas cuestiones particulares: la vinculación del hombre occidental a los diversos «sucedáneos de Dios» a que se ha entregado en el curso de los tres, últimos siglos; la necesidad de una actitud personal implícita o explícitamente «religada» para la apropiación personal de la vida que uno hace, y de manera especial cuando esta vida es la enfermedad;20 el modo de vivir que en varías ocasiones recientes he llamado «prerreligioso»;21 la relación existencial —valga la tópica palabra— entre el ateísmo, el antiteísmo y el panteísmo. Proyectos que acaso nunca pasen de esta sumarísima y desiderativa enunciación.
In te ipsum redi... El valioso esquema con que Pedro Soler ha dado orden y figura a mi disperso pensamiento antropológico viene a ser como el sucesivo cumplimiento de esa inmortal consigna agus-tiniana. El cuerpo propio, el pasado, el futuro, lo que dentro de mí me hace abrirme a los otros; y al fin, constituyéndome en lo que me es más propio, lo que me obliga a trascenderme a mí mismo. Pero, a todo esto, ¿quién es, qué es en sí mismo este singular sujeto que se siente menesteroso en su cuerpo, deudor del pasado, proyectado al futuro, abierto a los otros y religado a Dios o a algo que para él hace las veces de Dios? ¿Qué es lo que en mi realidad unifica todos estos dispares movimientos de mi vida?
Generalmente, la respuesta del hombre moderno a esta grave e ineludible interrogación ha sido el petulante monosílabo que encabeza la serie de los pronombres personales: «yo». Pero acaso fuera más correcta, aunque sea más larga, esta otra fórmula: aquello por lo cual, llegado el caso, me es posible decir «yo» hablando de mí mismo.22 Se trata, pues, de determinar la índole y la estructura de
20. Sin este estudio nunca será posible construir una teoría de la enfermedad crónica ni entender de veras las distintas actitudes del paciente ante ella.
21. Véase mi ensayo «Picasso, problema y misterio», recogido en Obras (Madrid, Editorial Plenitud, 1965).
22. De nuevo remito a la antropología —teoría de la persona— de Zubiri.
492
lo que en la realidad del hombre le permite ser «yo». Sin cumplir satisfactoriamente esta tarea, ni podrá decir que ha construido una verdadera antropología, ni le será posible entender de manera adecuada las varias dimensiones en que se manifiesta la indigencia humana. No debo, naturalmente, emprender aquí tan arduo y delicado empeño; mas tampoco podía pasar adelante sin enunciarlo.
Emergentes de la unitaria intimidad de mi persona, los actos libres con que yo voy haciendo mi vida delatan mi indigencia, porque actuar es siempre necesitar, y dan testimonio de mi inexorable y permanente tendencia a salir de ella. Comiendo, respirando o modificando la naturaleza exterior a mí mediante la técnica y el arte, busco el ser de las cosas para dejar de ser indigente; instando con mi palabra la palabra o el silencio de una persona amada, busco el ser de esa persona para dejar de ser indigente; comunicándome mediante la oración o el sacrificio con la fuente y el fundamento de mi realidad, busco ese ser fontanal y fundamentante para dejar de ser indigente; y así cuando trato de conocer el pasado y cuando proyecto el futuro de mi propio ser. Vivir humanamente es combatir contra la indigencia. Aunque, por la virtud de una misteriosa paradoja de nuestra realidad, el mejor camino para lograr la propia plenitud sea la propia donación.
No se me oculta que las palabras con que hacemos patente la profunda menesterosidad de nuestra existencia —indigencia, angustia— poseen hoy más prestigio que los términos con que solemos nombrar el estado hacia el cual esa menesterosidad tiende: plenitud, perfección. Pero a través de tan indudable talante histórico y social, la vida del hombre, sea éste rapado astronauta o coribante melenudo, as de la bioquímica o poeta del absurdo, es y seguirá siendo una constante tentativa por convertir la indigencia en plenitud y la privación en acabamiento. La vida del hombre y, por extensión, la realidad entera, la total realidad del cosmos. El resonante éxito actual del pensamiento teilhardiano, ¿qué es sino una expresión cristiana de la vigencia que esa ensalzadora convicción posee en nuestro mundo, pese a la aparente vocación de éste por la angustia?
Consciente o inconsciente respecto de su más propio fin, recta o erróneamente instalado en la diaria faena de lograrlo, el hombre actual —negocioso o soñador, creyente o agnóstico, cristiano o mar-xista, opulento o miserable, disciplinado o rebelde— vive el drama multiforme de su indigencia y se interroga sorda o sonoramente
493
acerca de una plenitud que a la vez le fascina y le irrita. Esa plenitud, ¿es o no es imaginable? Y en el caso de que sea imaginable, ¿es o no es posible? Y si es posible, ¿cuál será el modo propio, de su posibilidad? Y en todo caso, ¿qué puedo y qué debo hacer yo —yo, este hombre que soy, no el hombre en cuanto tal— para salir de mi indigencia? Nunca estas preguntas han hecho latir más intensamente el corazón humano. Nunca éste ha vivido con mayor agudeza, bajo forma, a veces, de indiferencia o de crimen, la realidad de su esencial inquietud.
Inquietud: tal es la palabra clave. La genialidad de San Agustín —inquietum est cor meum...— supo dar sentido honda y genéricamente humano a una palabra latina trivial hasta entonces: de ser ocasional agitación del cuerpo o del alma, la inquietud pasó a ser una de las más centrales y esenciales notas de la existencia terrena del hombre. Pedro Soler ha tenido el fino acierto de advertir, interpretando y enriqueciendo mis textos, que la constitutiva indigencia del ente humano en su estado de viador no es en última instancia otra cosa que el presupuesto y el estímulo de su inquietud.
Azorado y halagado a la vez por el amable empeño y la excelente labor de un doctorando, me metí en el interior del personaje de que él y yo somos autores —un irregular aspirante a antropólogo, un cazador furtivo de la antropología— y he dicho en voz alta, en su nombre, algunos de sus sentires y varias de sus aspiraciones. Ahora debo dejarle. El tal personaje debe quedar tal cual es: con su endeble cuerpo, pese a lo que de éste digan las básculas, con el bien cortado traje que la generosidad de ese doctorando le regaló, con la rígida inmovilidad de sus palabras impresas. Y yo, la inconclusa persona viviente que yo soy, seguiré viviendo con mi indigencia, mi inquietud, mis inciertos límites y mi siempre mal cumplido propósito de luchar contra ellos."
Comentaré brevemente la monografía Sobre la amistad. Según el esquema de tantos de mis libros, la componen dos partes, una «Historia de la amistad» (desde. Platón y Aristóteles hasta el momento en que escribo) y una «Teoría de la amistad» (psicología general, metafísica, psicología diferencial, sociología y ascética de la relación amistosa). Un propósito, creo que a la vez inédito y actual, constituye el término intencional del ensa-
494
yo: mostrar que en el mundo histórico en que existimos no puede haber verdadera amistad sin «camaradería», concepto que Hegel y Marx introdujeron en el pensamiento occidental, y elaborar una concepción del vínculo amistoso en la cual esta ineludible exigencia histórica y social se articule armoniosamente con el pensamiento de los tres máximos clásicos del tema, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y Kant; mejor dicho, con lo que de ese pensamiento parece todavía válido. Esto quiso ser y creo que esto es Sobre la amistad. ¿Se me permitirá ser por igual orgulloso y humilde, y decir sinceramente que me ha entristecido un poco la escasa resonancia de este libro? Habent sua fata libelli, ya se sabe. Pensando haber sido con el mío autor oportuno, porque el tema de la amistad es uno de los que, pese a incomunicaciones y «casparhauserismos», pertenecen al contenido de nuestra situación, y autor actual, porque en lo más vivo del pensamiento de este tiempo nuestro creo haberme instalado, acaso no lo haya sido tanto. Qué le vamos a hacer.
II. Algo análogo a lo que antes dije sobre la antropología general debo decir ahora acerca de la antropología médica. En efecto: apenas ha habido un libro o un trabajo mío, desde los años decisivos de Medicina e historia (1941), en que el tratamiento historiográfico o reflexivo de un tema médico no haya llevado dentro de sí, siquiera sea por modo fragmentario u ocasional, párrafos o páginas de contenido formalmente antropológico. Este carácter tiene, por ejemplo, la teoría del saber médico que dicho estudio contiene; más precisamente, la razonada mostración de cómo en ese saber se articulan por modo unitario y complementario un «conocimiento de cosas» y un «trato de personas».23 Años más tarde, el amplio artículo «Enfermedad y
23. En cuanto que la medicina es tekhne o ars, por tanto, un «saber hacer» integrado por un «conocimiento de cosas» (con su correspondiente «manejo» técnico) y un «trato de personas» (con la correspondiente «ciencia» de ellas), en la estructura del saber médico se articulan unitariamente dos modos de enfrentarse con la realidad: uno de. carácter histórico, formado por las doctrinas y las técnicas que acaban «pa-
495
biografía» (1950)24 expondrá cómo la conexión entre una y otra ha aparecido ante la mirada de los médicos de nuestro siglo y apuntará ideas propias acerca del tema. El opúsculo Mysterium doloris (1954), en buena parte incorporado más tarde a las páginas Enfermedad y pecado (1961), se enfrenta con los problemas antropológico-teológicos que la enfermedad plantea a la inteligencia del hombre. A ellos, pero allende la teología, con mente no más que científico-natural y psicológico-exis-tencial, se halla también consagrada la reflexión de que nacieron los estudios «Salud y perfección del hombre» y «La enfermedad como experiencia».25 La metódica distinción entre la dimensión «decible» y la dimensión «transverbal» del enfermar humano constituye en esencia la materia sobre que versa mi ensayo «El silencio y la palabra del médico» (1961). Carácter antropológico-médico posee, por supuesto, gran parte del libro La relación médico-enfermo: análisis de la vivencia de la enfermedad, teoría general de la expresión y la interpretación
sando a la historia», y otro de orden transhistórico, tocante pot un lado a la realidad genérica de lo que en el hombre es humanamente invariable (su «naturaleza», con todo el problematismo que en el caso del hombre encierra este concepto), y relativo, por otro, a la realidad singular de lo que en cada hombre es humanamente propio (su «persona», siempre «materializada», siempre cósmicamente «encarnada»). Nuestro saber transhistórico sobre la naturaleza humana se constituye por la paulatina sedimentación de lo que acerca de ella han ido conociendo los hombres, médicos o no, a lo largo de la historia; lo cual significa que sólo resultativamente —cuando al fin de los tiempos se sepa hasta dónde ha llegado la constitución «natural» de los primeros homínidos— podrá decirse qué es lo que de manera esencial pertenece a la naturaleza humana. El saber transhistórico sobre una persona es, en cambio, instantáneo, y surge en nosotros como forma intelectual de un acto de amor creyente; en él tiene su nervio más íntimo, valga esta indicación como ejemplo, la operación de «dar de alta», cuando ésta no es para el médico simple rutina o mero trámite administrativo.
24. Recogido luego en el libro La empresa de ser hombre (Madrid, Taurus, 1958).
25. Forman parte del volumen que lleva por título Ocio y trabajo (Madrid, Revista de Occidente, 1960).
496
del cuerpo propio, concepción temáticamente «humana» del diagnóstico y del tratamiento. Un extenso trabajo sobre «La morfología biológica actual» (Asclepio, 1972) aborda en sus líneas generales, pero de un modo radical, el problema de «ho-minizar» la descripción anatómica de nuestro cuerpo, en tanto que dimensión somática de una realidad a la vez orgánica y personal. Algunos apuntes de índole antropológico-médica —un examen sinóptico de las varias líneas por las que acontece la participación del cuerpo en la vida personal— contiene, en fin, mi librito La medicina actual (1973).
Esbozos, adelantos, capítulos sueltos menesterosos de revisión. Mucho más acusado es el carácter sistemático de mi libro El estado de enfermedad (1968), transcripción directa del curso de conferencias que bajo el mismo título di en la Sociedad de Estudios y Publicaciones. En él estudio analógicamente el concepto de enfermedad, para llegar a una genuina especificación humana del mismo, y el problema de la nosogénesis o causación de la enfermedad, cuando su titular es el hombre, expongo luego una teoría antropológica del síntoma y acabo bosquejando las líneas maestras de una metafísica del «estar enfermo», desde un punto de vista a la vez objetivo (el que tiene ante todo en cuenta «lo que es») y subjetivo (el que ante todo considera «lo que soy»). Pero de tal manera juzgo provisional mi propia doctrina, que el título antes consignado lleva el siguiente, cauteloso y bien significativo subtítulo: «Esbozo de un capítulo de una posible antropología médica». ¿Llegará el día en que todos estos esbozos, apuntes, adelantos y capítulos provisionales lleguen al término a que intencionalmente se enderezan, la construcción sistemática de una antropología médica —esto es: la elaboración de un conocimiento por igual científico y filosófico de la realidad del hombre, en tanto que ente sano, enfermable, enfermo, sanable y mortal— fiel a la exigente altura del tiempo en que existimos? Lo repetiré: en el orden de su realización intelectual, tal viene siendo desde hace cuarenta años la más alta ambición de mi vida.
III. Aunque mi propósito haya sido siempre utilizarlos
497
3 2 . — DESCARGO DE CONCIENCIA
como vía hacia la antropología médica, la enseñanza y el cultivo de la historia de la Medicina constituyen mi más profesional oficio académico. Cuanto estoy relatando muestra con entera nitidez que mi aventura rectoral, más precisamente, mi inmediata reacción ante ella, alteró no poco mi instalación en el cumplimiento de ese oficio: los temas antropológicos se han antepuesto resueltamente a los temas histórico-médicos. Esto no quiere decir, sin embargo, que la profesión de historiador de la Medicina haya sido descuidada por mí. Pienso incluso que —no contando el libro La historia clínica, inmediatamente anterior a mi época rectoral— de los años ulteriores a mi entera y excluyente sumersión en el empeño de La espera y la esperanza procede lo menos deleznable de mi contribución a la disciplina que universitariamente enseño. Aparte trabajos o trabajillos de menor entidad, algunos, como es inevitable, de pura ocasión o de simple compromiso, mencionaré varios y glosaré brevemente su contenido.
El estudio La curación por la palabra en la Antigüedad clásica (1958) viene a ser, desde el punto de vista de mi disciplina, el descubrimiento de un Mediterráneo que apenas se conocía. Si la formidable conquista del logos como esencial nota constitutiva de la realidad del hombre (logos: palabra y razón) constituyó la más originaria y central de las hazañas intelectuales de la antigua Grecia, ¿cómo no pensar que los griegos fueron, más aún, que los griegos tuvieron que ser los primeros en advertir y valorar la virtualidad terapéutica de la palabra? Había, es cierto, parciales y leves atisbos historiográficos de este hecho; faltaba una indagación fundamental y metódica de él. Esto fue mi libro, de cuyo contenido son parte varios hallazgos que por un lado pertenecen a la historia de la Medicina, y por otro la trascienden: la racionalización del ensalmo mágico por obra de los sofistas y de Platón; la elaboración platónica —sucinta, pero acabada— de toda una técnica de la psicoterapia verbal; una visión inédita y acaso satisfactoria de la famosa y comentadísima frase de Aristóteles acerca de la acción catártica de la tragedia. Algo hice, creo, con este libro mío; por lo me-
498
nos, descubrir un rinconcito prácticamente inédito en el tan contemplado y transitado paisaje de la Grecia clásica; demostrar, en medio de esta marea anti-humanística, que el mundo antiguo todavía sigue siendo fuente inagotable y sugestiva para quienes atentamente lo exploran.
Que la técnica para la dominación del cosmos y la conversión de ella en nervio del llamado «espíritu fáustico» constituye una de las claves más esenciales del mundo moderno, es hoy punto menos que un lugar común entre los historiadores de la cultura. Pues bien: estudiando el problema médico-filosó-fico-teológico de la incorporación del galenismo al pensamiento de la segunda mitad del siglo xni , advertí con sorpresa lo siguiente: que el origen de ese doble e importantísimo suceso es bastante anterior al formal nacimiento del mundo moderno, y por tanto a la secularización de la cultura europea; que la génesis de tal novedad tiene una raíz específicamente cristiana; que dicha raíz consiste en la concepción del hombre y de la relación entre éste y el mundo cósmico propia del pensamiento franciscano de los últimos decenios del siglo xin y la primera mitad del xiv (Rogerio Bacon, Escoto, Ockam). Aquel a quien interese el tema, vea la exposición que de él hago en mi trabajo «El cristianismo y la técnica médica», incluido en el volumen Ocio y trabajo. La profunda secularización que informa la concepción moderna del mundo visible sólo puede ser bien entendida considerándola metódicamente como secularización del pensamiento cristiano acerca del mundo creado. Sólo como un ente que pretende suplantar al Dios que él mismo rechaza —el Dios cristiano— puede ser recta y radicalmente concebido el hombre moderno.
Desde mis oposiciones a la cátedra de que soy titular, una grave deuda tenía yo contraída con la medicina a que solemos dar el nombre de «hipocrática»; la que de manera tan varía, asistemática y desigual da su contenido a la copiosa serie de escritos que constituyen el Corpus Hippocraticum o «Colección Hipocrática». A un tema básico de esa medicina consagré la lección que la jerga de los opositores suele denominar «ma-
499
gistral»; un escrito de esè Corpus, el que lleva por título de prisca medicina, fue el tema de mi primera contribución «seria» al conocimiento del saber médico de la Antigüedad, y —en mi intención— había de ser punto de partida de otros ulteriores, pertenecientes también al mundo antiguo; la lección antes mencionada terminaba, en fin, con la letra de una inscripción que durante más de un siglo pudo leerse en los muros del viejo San Carlos: «Olim apud suos Cous fulsit Hippocrates, in Híspanla semper», «Antaño entre los suyos de Cos refulgió Hipócrates; en España, siempre». Pero hubieron de pasar casi treinta años para que yo pagase esa deuda mía con los viejos médicos griegos y conmigo mismo. Como tal pago puede ser considerada, en efecto, la publicación de mi libro La medicina hipo-crática (1970). El problema consiste en saber sí la enorme deuda de la medicina occidental con los médicos «hipocráticos» puede ser realmente pagada. «Inventor de todos los bienes», llamó Galeno a Hipócrates, "personificando en él, e incluso atribuyéndole sin fundamento, como hasta nuestro siglo ha sido general costumbre, todo lo que una pléyade de médicos griegos anónimamente escribió. Ni siquiera en tiempo de Galeno eran los hipocráticos, naturalmente, inventores de todos los bienes que entonces integraban el tesoro médico; mucho menos, hoy; pero el bien inmenso de haber iniciado en la historia universal de la Medicina la concepción racional y científica de ésta, a ellos se lo debemos. Esto es lo que mi libro trata de hacer ver, poniendo a contribución lo mucho, muchísimo que los helenistas nos han enseñado sobre el tema, desde hace ocho o nueve decenios, mis oropios hallazgos personales, una visión idónea del pensamiento griego de la época y el punto de vista que sólo un historiador del saber médico —no, por tanto, los filólogos puros, por amplia, fina y profunda que sea su lectura de los textos médicos— puede legítimamente aportar. Feci quod potui; faciant me-liora potentes. Temo, sin embargo, que lo que yo hice quede en la clausura a que en principio están condenados los libros españoles no estrictamente hispanísticos o literarios. ¿Por qué el intelectual español ha de bregar a la vez con su propio límite
500
y con el que le impone el habitual desconocimiento de su idioma entre quienes no lo hablan como suyo?
El libro de bolsillo La medicina actual (1973) recoge las lecciones que bajo el mismo título di en la Sociedad de Estudios y Publicaciones. Dos reglas traté de cumplir cuando lo compuse: una tópicamente repetida y especialmente necesaria ante materia tan copiosa y diversa, «que los árboles no nos impidan ver el bosque»; otra complementaria de la anterior y poco observada por los autores de quitaesencias y sinopsis, que «el bosque no nos impida distinguir los árboles». Cinco apartados principales, uno introductorio, consagrado a dilucidar lo que debe entenderse por «actualidad», temáticos y descriptivos los cuatro restantes —«La tecnificación de la medicina», «La colectivización de la asistencia médica», «La personalización del enfermo en cuanto tal» y «La prevención de la enfermedad y la mejora de la condición humana»—, tratan de conseguir que el lector vea en su contorno y en su estructura el formidable bosque de saberes, técnicas y problemas que es la actual medicina, y entrevea por añadidura la colosal y variadísima copia de los árboles que la componen.
Entre las impresas con mi nombre al frente, la contribución a la historiografía médica más importante es la que lleva por f'tulo Historia Universal de la Medicina, publicada a lo largo de seis años (1969-1975) por la Editorial Salvat. Con la ayuda de un Comité de Redacción integrado, junto a mí, como Director, por mis colegas y amigos Luis Sánchez Granjel, José María López Pinero, Agustín Albarracín Teulón y Luis García Balles-ter, y contra el pronóstico de no pocos entre los que conocieron el proyecto, tal y como fueron ideados han aparecido los siete grandes volúmenes de la obra; pero el logro del empeño no hubiera sido posible sin la esforzada entrega de uno de nosotros, Agustín Albarracín, al exigente y complicado trabajo de su realización. «Dos instancias principales se han juntado —digo yo en la solapa del volumen séptimo— para que una meta al parecer inalcanzable fuese por fin alcanzada: la eficaz tarea del
501
equipo técnico que la casa editorial puso al servicio de esta aventura y el esfuerzo callado, constante, casi extenuador tantas y tantas jornadas, de quien desde la confección del primitivo proyecto hasta la ordenación y corrección de los índices de autores y de materias con tanta autoridad e inteligencia ha asumido el secretariado del Comité de Redacción del libro, el profesor Albarracín Teulón». Y añado: «Historia Universal de la Medicina reza el título de la obra. Universal es ésta, desde luego, por el ámbito de la materia que abarca, mas también por el número y la procedencia de sus autores. El número: 'ciento veintisiete; entre ellos, los más eminentes especialistas del mundo entero. La procedencia: diecisiete países; por orden alfabético, Alemania, Argentina, Austria, Chile, China, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Israel, Italia, Japón, México y Perú». Lo que desde 1905 no había podido realizarse en todo el planeta, un pequeño grupo de hombres lo hemos logrado en este pequeño y áspero relieve de él que limitan las aguas de nuestro Mediterráneo y de nuestro Atlántico.
IV. Un libro entre divertido y patético de Camilo José Cela lleva este título: A vueltas con España. ¿Es sólo un título tal expresión? Para su autor, no; para mí y para tantos otros, tampoco. Aunque el dicho resulte un poco engolado, lo que para nosotros nombran esas palabras es ante todo un imperativo vital: la inexorable necesidad de entender lo que nos duele como faena previa a la racional evitación de que el dolor siga, cuando por una causa o por otra se nos hace presente la realidad de nuestro país. En lo que a mí toca, yo había dado por conclusa esa faena con la publicación del librito A qué llamamos España; pero por más de un motivo no ha sido y no ha podido ser así. Ante todo, porque además de ser yo autor de libros, también soy autor de artículos volanderos. Tratados de frente o de refilón, pocos de estos dejan de considerar, en efecto, problemas tocantes a la vida pasada o presente de España; y no sólo cuando he sido titular de secciones periodísticas de
502
tema libre —la fugacísima «Penúltimo turno», en Destino,26
la actual y ya añosa «Tiempo nuestro» en Gaceta Ilustrada—, también cuando por más de un decenio ha pesado sobre mí el compromiso de comentar semanalmente las piezas teatrales representadas en nuestros escenarios. ¡Cuánto amor, cuánto dolor, cuánta risa, cuánta vida de España se han hecho palabra, descriptiva unas veces, interpretativa otras, en mis comentarios y glosas! El día en que quiera escribirse una historia minuciosa de la sociedad española contemporánea, acaso no sean inútiles esos centenares de páginas documentales y exegéticas que llevaron como significativo título común el mote «Teatro y vida».
En lo que atañe a la escasez y al modo de nuestra producción científica, complemento de- ese librito es el artículo que bajo el epfgrafe «Más sobre la ciencia en España» contiene el volumen colectivo Once ensayos sobre la ciencia (Fundación «Juan March», 1973). ¿Por qué en la España medieval, no obstante haber sido ella puerta principal para la penetración de la ciencia grecoárabe en la Europa de entonces, no hubo figu:
ras como Alberto Magno, Vicente de Beauvais, Tomás de Aquino, Rogerio Bacon, Duns Escoto y Guillermo de Ockam, hazañas científicas como la «física nominalista» del París del siglo xiv y la matemática oxoniense de Bradwardine y Swines-head y prácticas administrativas como la también medieval introducción florentina de la estadística en el regimiento de la ciudad? ¿Por qué en la España de Fernando de Rojas, Hernán Cortés, Luis de León, Iñigo de Loyola, Teresa de Avila, Juan de la Cruz, Cervantes, Lope, Zurbarán, Velázquez y Calderón, genios de primerísimo orden en lo suyo, no hubo hombres de ciencia que llegasen hasta la rodilla de los Copérnico, Paracelso, Vesalio, Fermât. Harvey, Kepler, Galileo, Descartes, Huygens, Newton y Leibniz? ¿Por qué en la España ulterior a la última guerra civil no gastamos en ciencia sino un tercio de lo que,
26. La recogida gubernativa de un artículo mío, en el que por enésima vez denunciaba la injusticia cometida con Aranguren, Tierno y García Calvo, fue el primer acto de la censura de prensa tras el «estado de excepción» que promovió Carrero Blanco.
503
respecto del respectivo producto nacional bruto, gastan los países que hoy solemos llamar «desarrollados»? Tales son las principales interrogaciones que en dicho ensayo me hago y hago a todos aquellos para quienes España no es una finca o un sonadero, sino un problema histórica y socialmente resoluble.
Sé muy bien que muchos ven las cosas de modo diferente; no menos se me alcanza que yo no soy el llamado a intentar la empresa, entre otras cosas porque ya tengo hipotecados por otros temas los años de aptitud intelectual que todavía me queden; pero tengo la osadía de pensar que una Teoría de la historia de España o Comprensión de la historia de España, en la cual, componiendo una figura robusta y total con el parvo y parcial torso de A qué llamamos España, se integrasen los valiosos, ineludibles resultados a que ha llegado la investigación de toda una pléyade de historiadores actuales, con la magnífica obra de Ramón -Carande y José Antonio Maravall a su cabeza, tal vez diese respuesta satisfactoria a los graves problemas que respecto de las luces y las sombras de nuestra historia tantos españoles tenemos planteados. ¿Sueño, descarriado sueño de un ignorante ambicioso? Tal vez. Pero mientras no me ofrezcan lo que con él pretendo obtener, no me será posible abandonarlo.27
V. Condenado estoy a ser escritor, porque ya no podría no serlo y porque nunca dejan de serme dolorosas las faenas de escribir con claridad y la tentativa de lograrlo, siquiera sea alguna vez, con brío y elegancia suficientes. Condenado estoy a ser ensayista, porque no acierto a evitu,. que a mi inteligencia la seduzcan temas muy distintos y porque siempre termino
21. Entre los historiadores a que acabo de aludir recuerdo ahora —y la enumeración dista mucho de ser exhaustiva— a López Pinero, García de Valdeavellano, P. Ceñal, Anes, Elorza, Martínez Cuadrado, Seco, Artola, Tover, Pérez de Tudela. Marías, Tuñón de Lara, Luis Gil, García Ballester, Nadal, Giralt... Para el buen conocedor, tales nombres indican claramente las dimensiones según las cuales yo completaría o enriquecería el simple esquema orientador que utilizando el pensamiento de Américo Castro propuse en A qué llamamos España.
504
mis ensayos, sea cualquiera su extensión, pensando que debería componerlos de nuevo. Condenado estoy a ser conferenciante, además de profesor, porque una y otra vez me piden que lo sea y porque soy blando ante esa petición, si veo en ella ánimo realmente amistoso y verdadero interés por el tema.28 Triple condena, por obra de la cual el ensayismo oral o escrito —éste muchas veces bajo forma de artículo periodístico; sólo ensayos mínimos suelen ser mis artículos en la prensa— ha consumido buena parte de mi vida intelectual antes y después de 1956. Las materias más diversas —esas que se acumulan bajo el epígrafe de «tema libre»; la literatura y sus protagonistas; la pintura, el teatro y el cine; homenajes conmemorativos, festivales, gratulatorios o necrológicos; la vida que pasa...— han ido dando contenido ocasional a ese triple oficio mío.
¿Palabras vanas y fugaces, las muchas que en su ejercicio he escrito o pronunciado? Por su valor, casi siempre; aunque me halle bastante lejos de ser un beato de la humildad —así lo hace ver la no engreída, pero tampoco encogida valoración precedente de mi obra escrita—, conozco bien el radio de mis propios límites. Pero si es cierto que «el amor nunca se extingue», como enseña San Pablo, algo quedará de ellas, porque siempre o casi siempre ha sido una forma de amor —a la verdad, a la dignidad de ser hombre, a mi país, a una actividad humana, a tal o cual persona, próxima a mí o de mí distante— lo que en definitiva las ha determinado. Más aún me atrevo a decir. Porque al margen de lo que esa estimulante sentencia paulina garantice, sinceramente creo que no dejan de sostenerse por sí mismos, y con cierta apostura, varios de mis ensayos anteriores o posteriores a esa decisiva fecha de 1956. Por lo menos, los titulados «La vida del hombre en la poesía de Quevedo», «Coloquio de dos perros, soliloquio de Cervantes», «El intelectual y la sociedad en que vive», «Hacia una teoría del intelectual católico», «El
28. «Entre el tiempo de Adviento —y el de abstinencia— florece en los Madriles— la conferencia», decía una coplilla de Eugenio d'Ors. Muchas veces me ha tocado contribuir a ese «florecimiento», y no sólo en Madrid.
505
hombre de ciencia en la sociedad actual», «El saber científico y la historia», «Creación, respuesta y responsabilidad», «Técnica y humanismo en la formación del hombre actual», «Lo puro y la pureza a la luz de Platón», «El ocio y la fiesta en el pensamiento actual», «La vocación docente», «Menéndez'Pelayo y el mundo clásico», «El mensaje de la pintura abstracta», «Picasso, problema y misterio», «Miguel Angel y el cuerpo humano», «Metafísica bodeleriana de la droga», «Cansancio de la vida y desesperanza»; así como algunos de mis comentarios o glosas a la obra de artistas plásticos de nuestro tiempo, Palen-cia, Zabaleta, Lozano, Caballero, Lara, Lucio, Sempere, Villa-señor, Cumella...
Condenado a ser escritor, vocado, por otra parte, al estudio teorético de la vida humana —el hombre como ente que vive sano o cae enfermo, que espera o desespera, que ama u odia, que convive o se incomunica, que se realiza a sí mismo en el trabajo o a sí mismo se posee en el ocio y la fiesta...—, la literatura de creación, novela o teatro, casi por necesidad había de ser para mí una tentación profunda, tan pronto como empecé a ver mis temas no sólo desde dentro de ellos, también desde fuera; tal es, pienso, la forma que intelectualmente adopta el démon du midi para quienes por vocación escriben. En mi caso, tal forma ha sido el teatro. Suele decirse que todo español tiene entre sus papeles una comedia escrita; pero no creo que sea mi irrenunciable condición hispánica lo que me haya movido a componer piezas teatrales. Dos motivos cimeros veo yo en esa decisión mía: uno por igual literario y deportivo, el gusto de escribir lo que «alguien» distinto de mí y por mí creado, a su manera piensa, siente y dice; otro intelectual, el íntimo deseo de contemplar, hecho vida visible y audible, lo que acerca de distintos problemas antropológicos, como la esperanza y la convivencia, yo había expuesto teóricamente.29 También me he propuesto llevar a la escena el drama histórico de España, y la
29. Véase lo que sobre el tema digo en el prólogo a la edición de Entre nosotros (Madrid, Alianza Editorial, 1967).
506
pieza El Empecinado constituye la primera parte de una posible trilogía acerca de él.
Para escribir teatro, ¿es mi pluma demasiado profesoral, y por tanto excesivamente clara y directa? Tal vez. De los varios dramas por mí compuestos sólo han sido representados dos, Entre nosotros y Cuando se espera. Los dos consiguieron esa acogida que los franceses llaman succès d'estime, y no pasaron de ahí. Acaso El Empecinado, bien puesto en escena y representado con garra, lograra penetrar hondo en el público español; mas no espero que la prueba llegue nunca a ser hecha. Un día entregaré todos mis originales a un editor bien dispuesto, pediré a un amigo competente que me lo prologue sine ira y sine blanditie, porque entre una y otra linde corre el camino de la verdad, miraré mi teatro según lo que así visto me digan que es, y repetiré ante él esa frase que las películas de guerra y de espionaje han hecho tan tópica: «Misión cumplida».
Historiador de la Medicina, antropólogo, escritor y ensayista, dramaturgo «de domingo»... Y, por supuesto, profesor universitario, hombre que ofrece a la incierta juventud lecciones sobre lo que él sabe o debe saber, y que a veces tiene la fortuna de suscitar en el alma de algunos de sus oyentes o lectores la voluntad de acompañarle por los caminos de su particular disciplina académica. Antes nombré a los que con ese propósito se me acercaron durante mis primeros años de docencia. Más tarde han sido otros, y por fin, agridulce privilegio de la edad ya en declive, discípulos de estos otros. Silverio Palafox escribió su tesis. doctoral sobre el pensamiento médico en la obra de Letamendi y siguió varios años a mi lado, hasta que el mundo universitario le ofreció caminos más firmes. Agustín Albarracín comenzó estudiando magistralmente el saber y el quehacer de los médicos en el teatro de Lope de Vega (1952), y luego se me ha hecho para todos mis trabajos intelectuales, le tomaré a don Antonio su decir famoso, «mi tú esencial». Con muy sólido prestigio está enseñando nuestra materia en la Universidad Autónoma de Madrid. A José María López Pinero, movido hacia la historia de la Medicina por la lectura de mis escritos, le
507
sugerí un tema de tesis —los orígenes del concepto de neurosis—, que él trabajó con rigor y penetración ejemplares en Munich y en Bonn. Más tarde me ha cabido la gran suerte de acompañarle a distancia en su rápido ascenso hacia el eficaz, espléndido magisterio que desde hace años ejerce en su cátedra de Valencia. Luis García Ballester, fraterno discípulo de López Pinero, de mi obra recibió la incitación primera para su tarea doctoral, y con su producción ulterior, tan importante ya, amistosa y generosamente ha querido vincularse a mí. De López Pinero y Sánchez Granjel he heredado a José Luis Peset, hoy a mi lado como brillante estudioso de varios aspectos de la proyección social de la Medicina. También está diariamente a mi lado Diego Gracia, que de la mano de Sánchez Granjel entró en el campo de nuestra común disciplina y en quien la antropología médica del mundo entero va a tener una figura eminente. Más nombres de mi contorno profesional: Elvira Arquiola, autora de un magnífico estudio sobre la anatomía patológica del sistema nervioso y dispuesta a seguir cultivando con responsabilidad el saber histórico-médico; Juan Riera, concienzudo docente e investigador en su cátedra de Valladolid; Emilio y Rosa Bala-guer, discípulos de López Pinero, en quienes la calidad y la dedicación tan codo a codo compiten; Felipe Cid, fino poeta y alma nobilísima, que entre eis sorolls de la ciutat —la suya, Barcelona— está mostrando la seriedad de su vocación tardía; Pedro Marset, tan animoso en la labor que ayer mismo ha iniciado como profesor de la Facultad murciana; varios más, en potencia próxima para continuar, completar o mejorar lo que nosotros hemos hecho. Desde Luis Sánchez Granjel y Juan Antonio Paniagua, los menos jóvenes, todos hombres que apenas han ingresado en la aetas firmata o que todavía están caminando hacia ella; todos médicos que por su talento hubieran podido alcanzar una práctica profesional pingüe, y que directa o indirectamente movidos por mí han preferido la senda áspera y a veces marginada de investigar el pasado, la estructura o la esencia de la Medicina; todos personas que desde cerca o desde lejos tanto me distinguen con su obra, su lealtad y su afección.
508
Déjeseme decir de ellos lo que de uno escribí hace varios años: que siendo como son y haciendo lo que hacen, me ayudan a vivir. No encuentro palabras más verdaderas ni más intensas para dar expresión a mi agradecimiento.30
Todo lo demás es futuro, pura posibilidad a la que la diaria voluntad de existir intenta dar realidad y en la que el proyecto y el ensueño —sin una orla de ensueño no puede haber proyecto íntegramente humano— tratan de poner figura; un futuro ante el cual, porque la longitud de la vida ya hecha así lo impone, pasa de ser retórica sonetil a ser experiencia íntima este confesional verso de Quevedo: «¡Ay, cómo te deslizas', edad mía! » Cierto hispanista norteamericano me sometió no hace mucho a un cuestionario cuya primera interrogación era ésta: «¿Qué puede hacer el intelectual español, hoy día?» Yo le respondí: «Ante todo, dos cosas: trabajar con esfuerzo y calidad, para seguir demostrando con obras que entre los intelectuales españoles (filósofos, hombres de ciencia, escritores, artistas) está la parte mejor, más presentable, como nuestro pueblo suele decir, de la actual sociedad española; y, por otro lado, declarar lo que España es y debe ser, constituirse en la conciencia intelectual y en la conciencia ética de su pueblo». Fiel a mi propio mandamiento, dentro de esos dos cauces quiero que vaya cobrando realidad y figura, mientras el cuerpo aguante, mi vida de español. A cuatro reglas principales procuraré que se atengan mis parvas obras: bien documentado rigor científico, recta conciencia histórica, despierta mentalidad social, abierta pretensión
30. Escribo esta palabra —agradecimiento—, y automáticamente surge en mí el recuerdo del que debo a los promotores de tres instituciones enderezadas a fomentar entre nosotros la vida intelectual. En las tres, en efecto, se me ha honrado pidiéndome consejo y colaboración. Son la Sociedad de Estudios y Publicaciones, regida por Xavier Zubiri y desde antes de su nacimiento alentada por Juan Liado; la Fundación Pastor de Estudios Clásicos, tan meritoria en el empeño de recordarnos nuestra deuda con la Antigüedad grecolatina; la Fundación Eugenio Rodríguez Pascual, cuya magnánima ayuda a la investigación médica y biológica tan valiosos frutos ha empezado a dar, ya a los pocos años de constituida.
509
metafísica. Y puesto que también la crítica y la enseñanza pertenecen a mí oficio," una quinta regla deberá presidir mis pobres lecciones: bajo el supremo regimiento de la verdad, de lo que a mí se me impone como verdad, ese imperativo intelectual y moral que ante llamé «dialéctica del abrazo». A ello, pues. Tras tanto tiempo fondeado en mí mismo, ya es hora de levar anclas. ¿Hacía dónde, hasta dónde?
EPICRISIS FINAL
Más de cuarenta y cinco años desde que yo, mozo provinciano, transportaba sobre el andén de la estación de Atocha, Madrid adentro, vida adentro, mi pesada maleta de viajero y mi alada ambición de pretendiente. Estoy ahora ante el ancho mar Atlántico. Como si fuese marco de un cuadro, dos franjas azules delimita el de mi balcón. El azul de una, la del aire, es blanquecino y uniforme; sólo de cuando en cuando le altera, apenas visible, el vuelo ondulante de una gaviota. El azul de la otra, la del agua, es oscuro, verdoso, y en su zona más próxima a mí queda como pautado por la movible cresta espumosa de unas olas blandas, suaves, corteses. En torno a mí, calma, silencio, luz medida. Dentro de mí, bajo cuarenta y cinco años de recuerdos, la conciencia y el problema de haberme encontrado a mí mismo. Sé lo que soy: un estudioso que a lo largo de su ya declinante vida ha hecho unas cuantas cosas, aunque no las que él quisiera; un español que quiere de su país mucho de lo que su país le ofrece y —para su continua desazón— todo lo que su país podría ser; un hombre que siendo lo que es, y más, mucho más aún, si a tanto llegase, querría existir en un mundo donde, a través de tormentas y bonanzas, el saber, la libertad y la justicia fuesen de la mano. Quisiera, quiero, que-
510
nía... Sé lo que soy, y en cuanto me pongo a explicarlo, sólo mediante tiempos diversos del verbo «querer» alcanzo a cumplir mi propósito. Mi identidad, que por lo pronto consiste en tener invariablemente lo que tengo, esto es, lo que yo he ido haciendo con todo aquello —talentos, libertades, recursos—• que en mi existencia me encontré, por necesidad me exige considerar lo que no tengo— lo que hubiera querido, lo que aún querría hacer y tener— en el momento mismo en que radicalizo mi pregunta por ella, y desde su apariencia externa intento alcanzar su verdadera realidad. ¿Qué soy yo? Si ya no cambio, un resignado muñón de mí mismo. Si quiero cambiar, un muñón que aspirará a hacerse retoño, y ya no pasará de ahí. En definitiva, algo, alguien, que sólo teniendo en cuenta lo mucho que no es puede estimar positivamente la desnuda verdad de lo poco que es.
Una tentación, pues: repetir lo que de sí dijo cierto español, Alejandro de nombre, cuando un espejo al paso le mostró la ruina extremada de su cuerpo senil y, por consiguiente, la abismal, invencible distancia que para siempre jamás habría de separarle de su homónimo el Magno. Consciente de lo que quiso ser, no fue y ya nunca sería, nuestro hombre quedó unos momentos ante su propia imagen, se vio a sí mismo sin sombra de halago, y dando una versión esperpéntica a la profunda sentencia poética de Baudelaire,
—¡Qué límpido y sombrío cara a cara, un corazón convertido en su espejo!—,
lanzó hacia su propia realidad este apostrofe insuperable: «Alejandro... ¡Mierda!» Con o sin detonaciones excrementicias, cambiando acaso la rabia por la melancolía, tal es, en efecto, una de las tentaciones secretas de quienes tenemos que despedirnos de la vida siendo sólo una parte, acaso no la mejor, de todo lo que quisimos y quién sabe si hubiéramos podido ser.
Pero no más que una tentación. No hace falta la perspicacia mental de los grandes analistas de la existencia para descu-
511
brir que el hombre no conoce y no puede conocer autenticidad sin fracaso. Si nuestra autenticidad consiste en ser con arreglo a lo que en el fondo más insobornable de nuestra persona creemos que debemos ser, y si la meta de tal «creer» —en el fondo, también un «querer»— es siempre inalcanzable por nosotros, cualesquiera que sean nuestras dotes y nuestros esfuerzos, el fracaso final resulta inexorable. Aunque nos llamemos Platón, aunque nos llamemos Miguel Angel. ¿Qué poeta ha escrito lo que él hubiera querido escribir, qué filósofo ha pensado lo que él hubiera querido pensar, qué patriota ha conocido la patria en que él hubiera querido vivir? Tampoco parece necesario el optimismo de los secuaces de Pangloss para advertir que nunca es pura inmundicia lo que hace un hombre, cuando en su quehacer pone firme voluntad de acierto. «Al final, hijo, splo te será contada la obra bien hecha», dice una de las más finas sentencias de la gnómica orsiana. Vero obra bien hecha puede ser tanto la olla del alfarero como la estatua de Fidias, y tanto el librillo del maestrillo como la creación intelectual del genio. ¿Por qué, pues, no seguir trabajando, con voluntad de acierto, eso si, dentro de ese estrecho ámbito que separa lo que ya se es y lo que todavía no se es? ¿Por qué no pensar que el mañana del hombre, de cualquier hombre, nunca ha sido escrito, ni ha sido irrevocablemente trazada la raya de su límite?
Han pasado unas horas. Ya no es blanquecino el azul del aire. Antes se hizo dorado, y al fin ha venido a ser plomizo y sangriento. Tras la nítida línea del mar, más plomizo aún, va hundiéndose el rojo globo del Sol. Es soportable su brillo invernal. Se le puede mirar cara a cara. Más que como un dios terrible y deslumbrante, quiere mostrársenos como un luminoso aderezo doméstico: una lucerna que lentamente va desplazándose por la bóveda de nuestra casa. ¿Muere? No. Se va hacia un más allá desconocido. ¿Por qué no ha de ser así, me pregunto, la percepción de mí mismo? ¿Por qué no ha de ser igual mi modo de hundirme hacia el futuro, aunque éste sea corto, aunque la muerte pueda esperarme a la vuelta de cualquier esquina? Hoy es siempre todavía, nos enseñó a decir
512
y a sentir el más entrañable de nuestros poetas. Confesando mi conciencia, la he descargado. Me siento más humilde y más ligero. Humildemente, pues, diré ante el mañana incierto y transitable: «Aún... Aún...»
Cádiz, enero de 1976.
3 3 . — DESCARGO DE CONCIENCIA
INDICE
PROLOGO 9
INTRODUCCIÓN 13 Epicrisis inicial 72
CAPÍTULO I
MADRID CAMBIANTE . 77 Epicrisis 104
CAPÍTULO II
NO SOLO PSIQUIATRA 109 Epicrisis 147
CAPÍTULO III
GUERRA CIVIL : DE SANTANDER A PAMPLONA 151 Epicrisis 173
CAPÍTULO IV
GUERRA CIVIL: NAVARRA Y OTRAS TIERRAS 177 Epicrisis 223
CAPÍTULO V
GUERRA CIVIL: DE BURGOS A MADRID . . 229 Epicrisis 261
CAPÍTULO VI
OTRO MADRID, OTROS CAMINOS . . . . 267 Epicrisis 376
CAPÍTULO VII
RECTOR, MA NON TROPPO 383 Epicrisis 442
EPILOGO 447 Epicrisis final 510