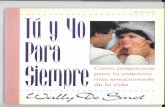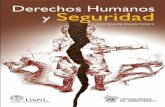Derechos fundamentales y derechos de la personalidad. Una relación conceptual no siempre bien...
Transcript of Derechos fundamentales y derechos de la personalidad. Una relación conceptual no siempre bien...
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
DERECHOS FUNDAMENTALES Y DERECHOS DE LA PERSONALIDAD. UNA RELACIÓN CONCEPTUAL NO
SIEMPRE BIEN RESUELTA.
Carlos Manuel Villabella Armengol1
1. PRELIMINARES
El contenido que evoca el título del este trabajo devela cierta
tensión entre constitucionalistas y civilistas suscitada, sobre todo,
por la incardinación de los derechos de la personalidad en el espectro
general de derechos. Ello provoca que en ocasiones, el discurso sobre
los derechos de la personalidad sea enfocado en mi opinión con un
particular chovinismo civilista. De cualquier manera, las
“contradicciones” no son trascendentales y al final del día nos
ponemos de acuerdo. Mencionaré cuatro ejemplos que me servirán de
pretexto para desarrollar en este artículo algunos contenidos torales
de la teoría de los derechos cuya precisión contribuirá a una mirada
interdisciplinaria del tema más coherente.
Se ha mencionado que los derechos de la personalidad son
contenidos del derecho civil porque implican relación entre los particulares y ello lo
distingue de los derechos humanos y de los derechos fundamentales que se esgrimen frente al
Estado.2 ¿Acaso la intimidad personal y familiar no se enarbolan también
frente a la administración pública en general y la fuerza pública en
particular? o ¿el derecho a un salario adecuado en una relación
laboral entre trabajador y patrono no se sustenta entre particulares
1 Especialista en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionalesde Madrid. Experto Académico por la Universidad de Granada. Doctor en Derecho por laUniversidad de La Habana. Vicepresidente de la Sociedad Científica de DerechoConstitucional. Director del Programa de Doctorado en Derecho del Instituto deCiencias Jurídicas de Puebla en México. 2 VALDÉS DÍAZ, CARIDAD. Comentarios al Código Civil, Leonardo Pérez Gallardo (coord.),Editorial Félix Varela, T.I, V.II, (en edición).
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
sin que con ello sean contenido del derecho civil? En este ámbito, se
ha argüido a su vez que los derechos humanos y los derechos fundamentales preceden
en el tiempo a los derechos de la personalidad,3 lo cual, dicho así, resulta una
imprecisión.
Igualmente se ha planteado que estos derechos son inherentes a la
existencia misma del ser humano porque son fundados en la dignidad de éste.4 ¿Será que
los demás derechos no se fundamentan también en la dignidad humana?
No ha faltado la aseveración de que, la delimitación y defensa de los valores
de la persona se situó en los textos constitucionales y tratados internacionales con un valor
más programático y retórico que efectivamente práctico.5 Esta afirmación entraña un
desconocimiento del desvelo que ha tenido la teoría del derecho
constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos por
diagramar un esquema garantista cada vez más efectivo, de lo cual
constituyen resultados contemporáneos el derecho procesal
constitucional y el control de convencionalidad.
1. EL ITER CONCEPTUAL DE LOS DERECHOS
A lo largo de la historia moderna los derechos se han adjetivado de
diferentes maneras, conformándose así un iter de constructos desiguales
respecto a su naturaleza y alcance. Por ello, la manera en que la
constitución denomina el título en el que refrenda los derechos no es
baladí en tanto expresa la visión que el constituyente tuvo al
respecto.
3 ROGEL VIDE, CARLOS. “Origen y actualidad de los derechos a la personalidad”, IUS, no20, 2007, Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, pp. 260-282. 4 RODRÍGUEZ PALENCIA, ALFONSO Y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ IGNACIO. “La renuncia de los bienesde la personalidad”, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, No 1, 2002, pp. 81-112.
5 Ídem.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
En este sentido, pueden destacarse entre las categorías que
marcaron época las siguientes: derechos naturales, derechos
ciudadanos, derechos constitucionales, derechos públicos subjetivos,
libertades públicas, derechos humanos, derechos morales y derechos
fundamentales.6
El termino derechos naturales está vinculado al iusnaturalismo como
modelo de reflexión sobre el derecho, él que a partir del siglo XVII y
más enfáticamente del XVIII, se retroalimenta de las posturas de la
ilustración. A pesar de los diferentes matices que tienen al respecto
las percepciones de Thomas HOBBES (1588-1679), John LOCKE (1632-1704) o
Jean-Jacques ROUSSEAU (1712-1778), los derechos naturales se enfocaron
como atributos consustanciales a la existencia del hombre, cualidades
innatas que éste posee en el estado de naturaleza. Este razonamiento
funcionó además como instrumento de combate ideológico contra las
diferencias estamentales y hereditarias del feudalismo.
Esta idea de esencialidad se complementó con la noción de que los
derechos eran absolutos e ilimitados, sin otro valladar que lo que
pactaran los hombres para su convivencia civilizada y segura, por lo
que son éstos los que –en un acto de autoconstricción racional- ceden
fracciones de su autonomía para beneficio mutuo. Bajo esta perspectiva
se reconoce que los derechos tienen un matiz pre-político y pre-
jurídico, visión que exhiben enfáticamente los primeros documentos del
constitucionalismo escrito: Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en
derechos […];7 todos los hombres son creados iguales, son dotados […] de ciertos derechos
6 Se pueden citar más acepciones si se consideran variables más específicas: derechosciviles, derechos políticos, derechos económicos, derechos laborales, derechos deámbito personal, derechos de ámbito público, derechos individuales, derechoscolectivos, derechos de prestación, derechos de la personalidad, etcétera. 7 Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Documentos Constitucionales. DERECONS: RedAcadémica de Derecho Constitucional. [En línea]. [Citado: 22 de Enero de 2000].
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
inalienables […];8 todos los hombres son, por naturaleza, igualmente libres e independientes, y
poseen determinados derechos inherentes […].9
Sobre estos postulados tomaron cuerpo progresivamente otros dos
conceptos sin mucha elaboración técnica: derechos ciudadanos y derechos
constitucionales.
El primero emergió en el umbral del proceso revolucionario
burgués en donde, como síntesis de los postulados ideológicos
liberales, se produjo la ciudadanización del hombre, su conversión de
ente natural y abstracto en individuo de una nación, en sujeto de un
Estado. Así, el nacimiento del término está asociado a las
declaraciones que se emitieron a fines del siglo XVIII e inicios del
XIX, en particular La Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano francesa
del 26 de agosto de 1789.
El segundo se corporizó como depuración de este proceso cuando
los derechos naturales e innatos delineados en las declaraciones se
codificaron en las constituciones, transformándose así en
prerrogativas jurídicas de un ciudadano en el territorio de un Estado.
La categoría de derechos públicos subjetivos surgió en la
iuspublicística alemana del siglo XIX que asumió los aportes de JELLINEK
sobre la teoría del status y la doctrina de autolimitación del Estado.
Se postuló como un término con mayor factura técnica porque denotaba
en su sintaxis con precisión y sin lastre iusnaturalista, la
interrelación que se produce entre el ciudadano y el Estado en la cual
Disponible en: http://constitucion.rediris.es/Princip.html 8 Declaración de Independencia Norteamericana. Documentos Constitucionales. DERECONS: RedAcadémica de Derecho Constitucional. [En línea]. [Citado: 22. Enero. 2000].Disponible en: http://constitucion.rediris.es/Princip.html 9 Declaración de Derechos de Virginia. Documentos Constitucionales. DERECONS: Red Académicade Derecho Constitucional. [En línea]. [Citado: 22. Enero. 2000]. Disponible en:http://constitucion.rediris.es/Princip.html
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
se corporizaba el derecho. Alcanzó gran difusión luego de la primera
postguerra.
Sus postulados esenciales fueron los siguientes: los derechos son
prerrogativas subjetivas que protegen un determinado bien o interés
del individuo, al recibir tutela jurídica se convierten en derechos
técnicamente hablando, entrañan un poder del sujeto titular de exigir
su garantía, contornan como correlato la responsabilidad de los
poderes públicos de crear las premisas para su realización.
Desde esta perspectiva se enunciaron como: la capacidad de poner en
movimiento normas jurídicas en interés individual,10 la capacidad jurídica reconocida por el
Estado que otorga la potestad al individuo de poner en movimiento al Estado a través del
orden jurídico para concretar sus intereses individuales […] supone una relación entre el
individuo y el Estado. 11
La definición de libertades públicas se condensó en la doctrina
francesa con un sentido similar al anterior pero con menos elaboración
teórica. Se refirió a los derechos que despliegan la autonomía
individual y requieren para su realización del reconocimiento jurídico
y la no interferencia del poder público. Como han señalado algunos
autores, es una locución cuestionable porque toda libertad requiere para su
ejercicio la intervención del Estado, por lo que resulta superfluo insistir en el carácter público de
la libertad al no existir libertades privadas.12
La concepción de garantías individuales asumió los pronunciamientos de
los derechos públicos subjetivos, enfatizando la obligación del Estado
de garantizarlos. Sus elementos configurativos son los siguientes:
10 JELLINEK, GEORGE, Sistema de derechos públicos subjetivo, Milán, Societ Editrice libraría, 1919, p. 79.11 NOGUEIRA ALCALÁ, HUMBERTO, Teoría y dogmática de los derechos fundamentales, UNAM, México, 2003,pp. 56-57.12 PÉREZ LUÑO, ANTONIO ENRIQUE, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, 6ta. ed.,Tecnos, MADRID, 1999, p. 37.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
derecho como potestad subjetiva, regulación constitucional de ésta
prerrogativa, tipificación una relación entre el gobernado y los
poderes públicos, obligación del Estado de observar una conducta
restrictiva en el ámbito que marca el derecho, capacidad del titular
del derecho de actuar para exigir el cumplimiento de la conducta
prevista en el derecho.
Se definieron como: los derechos naturales inherentes a la persona humana […]
que el Estado debe de reconocer, respetar y proteger, mediante la creación de un orden jurídico
y social que permita el libre desenvolvimiento de las personas,13 equivalen a la consagración
jurídico-positiva [del derecho] en el sentido de investirlos de obligatoriedad e imperatividad
para atribuirles respetabilidad por parte de las autoridades estatales.14
La doctrina crítico este enunciado desde dos ángulos. El primero,
la utilización del calificativo de individuales que contradice el
hecho de que algunos de los derechos son válidos también a las
personas jurídicas. El segundo, la equiparación de garantía con
derecho, lo que difumina los elementos configuradores de éstos y
desnaturaliza el termino garantía.
El concepto de derechos humanos quedó asentado en la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, documento a partir del
que tuvo una rápida globalización motivado por la sensibilidad que
creó en la humanidad la revelación del holocausto nazi y la coyuntura
del surgimiento de las Naciones Unidas: La magnitud del genocidio puso en
evidencia que el ejercicio del poder público constituye una actividad peligrosa para la dignidad
humana, de modo que su control no debe dejarse a cargo monopolísticamente de las
13 NORIEGA, ALFONSO, La naturaleza de las garantías individuales en la Constitución de 1917, Ed. UNAM,México, 1967, p. 111.14 BURGOA, IGNACIO, Las garantías individuales, Ed. Porrúa, México, 1988, p. 187.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
instituciones domésticas, sino que deben constituirse instancias internacionales para su
protección.15
Lo anterior, unido a la altisonancia del término y a que éste
sintetizaba de alguna manera el legado doctrinario acumulado a lo
largo de la civilización humana, provocó que el concepto adquiriera un
rápido consenso y se convirtiera en uno de los más usados en la
cultura jurídica y política moderna.
En un sentido lato puede plantearse que los derechos humanos son
las figuras jurídicas que compendian necesidades individuales,
sociales, económicas y políticas imprescindibles para el
desenvolvimiento del ser humano en un momento histórico: el conjunto de
facultades, instituciones y prerrogativas que en cada momento histórico concretan las
exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas
positivamente por los ordenamientos jurídicos;16 las aspiraciones del hombre, afirmación de
fines humanos, demandas del hombre, exigencias éticas del hombre en su vida social que
varían en la historia.17
El vocablo tiene además una doble carga moral y jurídica que
connota la ruptura con la fundamentación iusnaturalista o positivista
que tenían los anteriores conceptos: por un lado, se refieren a una pretensión
moral fuerte que debe ser atendida para hacer posible una vida humana digna […] Por otro
lado, se utiliza para identificar a un sistema de derecho positivo […] aunque la acepción incluye
también a aquellos supuestos en los cuales esos Derechos Humanos no están incorporados aún
al Derecho Positivo.18
15 NIKKEN, PEDRO, “El Concepto de Derechos humanos”, en Estudios Básicos de Derechos Humanos,Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos, Costa Rica, V.I., p. 19.16 PÉREZ LUÑO, A. E., Ibídem, p. 44.17 ÁLVAREZ CONDE, ENRIQUE, El Régimen Político Español, Tecnos, Madrid, 1994, p. 339.18 PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, Curso de Derechos fundamentales. Teoría general, UniversidadCarlos III de Madrid-Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1999, p. 22.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
La expresión y el documento que la acuñó, marcó asimismo el
inicio de la internacionalización de los derechos y la posterior
configuración del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
situación que produjo en lo sucesivo una interrelación entre el
ordenamiento jurídico interno y el internacional. Este proceso de
juridificación de los derechos en dos planos, ha provocado que algunos
autores distingan dos acepciones: es preferible que se reserve el término derechos
constitucionales para designar los derechos positivados a nivel interno en tanto que la fórmula
derechos humanos sería la más usual para denominar los derechos positivados en las
declaraciones internacionales.19
El empleo del concepto que valoramos en los más diversos
contextos, su utilización para etiquetar disímiles contenidos y la
ideologización de que fue objeto desde que se empleó como instrumento
de la guerra fría, provocaron su distorsión técnica y vacuidad.
La noción de derechos morales nació en la cultura jurídica
anglosajona y respondió al esfuerzo académico de conciliar
juridificación y fundamentación ética de los derechos. En ese sentido,
admite que los derechos tienen existencia pre-jurídicas como lo
enarbola el iusnaturalismo, pero en vez de sostener su génesis en la
naturaleza, asume que éstos devienen de una moralidad construida a
partir de un plexo axiológico decantado en el proceso civilizatorio.
De esta forma, construye una conexión entre el derecho
constitucional y la teoría de la ética, y arguye que el tejido
jurídico no es suficiente para resolver los conflictos que se producen
en la sociedad moderna entre los derechos. Por ello, es necesario un
anclaje en reglas de moralidad: Cuando un determinado litigio no se puede
19 POVAL COSTA, ANA, La eficacia de los Derechos Humanos frente a terceros, Revista de Derecho Político, no.34, Madrid, 1991, p. 192.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
subsumir claramente en una norma jurídica establecida previamente, el juez […] tiene
discreción para decidir […] Nadie piense que el derecho sea perfectamente justo tal como está
[…] la tesis pone en claro que en ocasiones, los jueces deben formular juicios de moralidad a fin
de decidir cuales son los derechos jurídicos [...].20
El constructo derechos fundamentales se utilizó por primera vez en la
constitución alemana de 1948, momento a partir del cual se desarrolló
teóricamente. Se ha considerado como la forma lingüística más precisa
y con menos ambigüedad. Se conceptúa como el conjunto de derechos y libertades
jurídicas institucionalmente reconocidas y garantizadas por el derecho positivo,21 el ámbito de
la realidad en el que el individuo puede hacer valer jurisdiccionalmente una prohibición de
poder público y/o un permiso de hacer en los términos que establece un precepto
constitucional.22
El concepto supone los siguientes elementos esenciales:
1. La idea de constitucionalización de los derechos implica -más
allá de la positivación- la consideración de que éstos son
normas supremas del ordenamiento jurídico. Esta perspectiva
tiene dos consideraciones subyacentes: la eficacia directa que
poseen los derechos y su carácter vinculante para los poderes
públicos: un derecho fundamental es directamente eficaz porque es una norma
de supremacía jurídica, de ahí que sea su nota propia la fundamentabilidad.23
2. La eficacia directa de todos los derechos se materializa en dos
planos: vertical y horizontal. La eficacia vertical es frente a
los poderes públicos que constituyen en la mayoría de los
casos, dudas su principal amenaza; bien porque interfieran en20 DWORKIN, RONALD, Los derechos en serio, Ariel Derecho S.A., Barcelona, 1999, p. 46 y 159.21 HERNÁNDEZ VALLE, RUBÉN, La tutela de los derechos fundamentales, San José, Costa Rica, 1990, p.13.22 VILLAVERDE, IGNACIO, “Esbozo de una teoría general de los derechos fundamentales”,Revista Jurídica de Asturias, No. 32, 1998, p. 36.23 Ídem, p. 38.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
su contenido o porque no creen las condiciones para su
ejercicio. La eficacia horizontal (Drittwirkung) supone la
vigencia de los derechos en las relaciones entre particulares.
3. Los derechos son fundamentales no solo porque consagran las
diferentes aristas de la libertad del ser humano, sino además
porque resultan instituciones trascendentales para el
ordenamiento constitucional en una sociedad democrática, vías
imprescindibles para el desarrollo de ésta.
4. En la arquitectura de la norma iusfundamental existe una
correlación entre el objeto del derecho que concreta una
fracción de la libertad e igualdad y el contenido como haz de
conductas o permisos a través de los cuales se realiza. Éstos,
en dependencia del bien de la personalidad de que se trate, se
explicitan en un permiso de hacer, una prohibición de
interferir a los poderes públicos o una obligación de actuar
del Estado.
5. La eficacia directa y la vinculación a los poderes públicos que
los derechos entrañan, suponen en particular para el legislador
su sujeción al principio de intervención mínima y necesaria.
Ello debe de entenderse en el sentido de que, ni el derecho
fundamental necesita de la intervención desarrolladora
imprescindible del legislador, ni este puede dejar de actuar
para concretar el objeto, contenido y límite del derecho cuando
es necesario: lo que define en esencia la categoría de derecho fundamental es
su indisponibilidad al legislador (en el sentido de que su programa normativo le pre-
existe y vincula, positiva o negativamente según su objeto, contenido y límite.24
24 Ídem, p. 36.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
6. La noción de fundamentabilidad de los derechos supone también
como elemento distintivo, la implementación de mecanismos y
vías de garantía. En este sentido, justiciabilidad es pieza
clave que complementa el carácter de fundamentabilidad de los
derechos: los derechos no basta con constitucionalizarlos, sino hay que concebir
como tercer nivel para alcanzar su dimensión de fundamentales, la existencia de
garantías que le brinden una eficacia real en su ejercicio.25
Un análisis comparado de las acepciones que hemos estado
analizando en las constituciones de América Latina y Europa nos
permite apreciar que la denominación derechos humanos es utilizada en los
textos de: Guatemala, México y Letonia; el término derechos fundamentales
es empleado en los documentos de: Bolivia, Colombia, Cuba, Perú,
Alemania, España, Irlanda, Holanda, Portugal, Suecia, Hungría y
Moldavia; y el vocablo derechos humanos y libertades fundamentales es manejado
en las Cartas Magnas de: Checoslovaquia, Albania, Eslovenia y Bosnia.26
Como se puede observar, con el concepto de derechos fundamentales
tal parece que la teoría de los derechos ha llegado a un punto último
que no sólo expresa semánticamente la trascendencia y esencialidad de
25 ESTABAN, JORGE DE Y GONZÁLEZ-TREVIANO, PEDRO, Curso de Derecho Constitucional Español,Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1993, v. II. p. 265.26 El resto de las constituciones de América Latina y Europa emplean otrasdenominaciones. Brasil: Derechos y deberes individuales y colectivos. Chile: Derechos y deberesconstitucionales. Costa Rica: Derechos y garantías. Argentina: Declaración de derechos y garantías;Nicaragua: Derechos, deberes y garantías de los nicaragüense; Panamá: Derechos y deberes individuales ysociales. Paraguay: Derechos, deberes y garantías. Hondura: De las declaraciones, derechos y garantías.Finlandia: Derechos generales y protección jurídica de los finlandeses. Bélgica: De los Belgas y susderechos. Francia: Derechos del hombre y el ciudadano. Grecia: Derechos individuales y sociales.Italia: Derechos y deberes de los ciudadanos. Luxemburgo: De los luxemburgueses y sus derechos.Croacia: Libertades del hombre y derechos del hombre y el ciudadano. Macedonia: Libertades básicas yderechos del individuo y el ciudadano. Ucrania: Derechos del ciudadano y libertades. Rusia: Derechos ylibertades del ser humano. Polonia, Rumania, Bielorrusia, Estonia, Eslovaquia y Lituania:Derechos y libertades. Ver: VILLABELLA ARMENGOL, CARLOS M., Las formas de gobierno del mundo: un estudiodesde el derecho constitucional comparado de Europa, América Latina y El Caribe, Instituto de CienciasJurídicas de Puebla, 2008, México, pp. 301 y ss.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
los derechos al margen de la antinomia reduccionista iusnaturalista-
positivista, sino que además ha subsumido técnicamente las premisas
más importantes decantadas por la doctrina precedente.
No obstante, hay que resaltar que la normativización de los
derechos en las dogmáticas constitucionales no ha sido siempre
coincidente con el enunciado teórico, en el sentido de que, bajo el
rubro de fundamentales, se despliegan solo algunos derechos
subestimando la fundamentabilidad de otros. De esta manera, la
materialización del concepto ha conservado por momentos un cierto tufo
liberal.Estos [los derechos individuales] son derechos inmediatamente
exigibles y frente a ellos los Estados están obligados a un resultado,
un orden político-jurídico que los respete y garantice; los otros en
cambio son exigibles en la medida en que el Estado disponga de los
recursos para satisfacerlos […] de tal manera que, para establecer que
un gobierno ha violado tales derechos no basta con demostrar que no han
sido satisfecho, sino que el comportamiento del poder público en orden
de alcanzar ese fin no se ha adecuado a los estándares técnicos o
políticos apropiados.27 [Los derechos sociales y económicos] no son
directamente justiciables, no pueden ser exigidos por sus titulares
directamente ante los tribunales de justicia […] son derechos carentes
de concretización. Desde el punto de vista de la estructura normativa
no están formulados en normas jurídicas en los cuales se delimite
claramente el supuesto de hecho y su consecuencia jurídica. Desde el
ángulo de su funcionalidad se reducen […] a garantías institucionales a
enunciaciones de programas o directivas dirigidas al legislador.28
27 NIKKEN, P., Ibídem, p. 31.28 SABATER, ASENSI, Constitucionalismo y Derecho Constitucional, Ed. Tirant lo Blanch, 1996, p.117.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
En esta tesitura es significativo el estilo renovado e
irreverente con el canon doctrinario, que los textos del nuevo
constitucionalismo latinoamericano han empleado en el refrendo de los
derechos.29 La constitución de Ecuador es paradigmática en este
sentido, al utilizar la denominación genérica de Derechos, desglosando
su contenido en varios capítulos que intitula: derechos del buen
vivir;30 derechos de las personas y grupos; derechos de las
comunidades, pueblos y nacionalidades; derechos de participación;
derechos de libertad; derechos de la naturaleza y derechos de
protección.
2. FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS
Un aspecto estrechamente relacionado con el concepto de los derechos
es la deontología de estos, aunque el asunto es evadido por algunos
29 Bajo el rubro de nuevo constitucionalismo latinoamericano se identifican loscambios constitucionales que se produjeron en la región desde los inicios del sigloXXI y cuyos exponentes cimeros son las constituciones de Venezuela (1999), Ecuador(2008) y Bolivia (2009). La envergadura de las mutaciones formales que estos textoshan introducido y la dinámica de transformaciones materiales que han impulsado, hadado lugar a que algunos académicos hablen de un nuevo constitucionalismolatinoamericano para diferenciarlo del neoconstitucionalismo de factura Europea. Enestas constituciones existe un extenso y novedoso refrendo de los derechos. Algunosaspectos que a destacar son los siguientes: (a) Amplio refrendo de derechoseconómicos, sociales y culturales que propugnan la realización material del principiode dignidad y que se acompañan de las políticas públicas necesarias para sumaterialización. (b) Protección novedosa de dimensiones específicas del derecho de lalibertad. (c) Condena a formas de discriminación sutiles. (d) Configuración denovedosas figuras como el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derechoal uso del espacio público. (e) Refrendo de la obligación del Estado de desarrollarpolíticas de acción afirmativa que permitan la igualdad real de todos los derechos.(f) Protección a grupos humanos en situación de desventaja. (g) Amplia protección delas minorías étnicas y los grupos originarios. (h) Reconocimiento de la naturalezacomo sujeto de derechos. Ver: VILLABELLA ARMENMGOL, CARLOS M. M. “El derechoconstitucional del Siglo XXI en Latinoamérica: un cambio de paradigma”, en Estudio sobreel nuevo constitucionalismo Latinoamericano, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 51-77.30 Bajo el rubro de derechos del buen vivir se refrendan el derecho al agua, laalimentación, el ambiente sano, la comunicación e información, la cultura, laciencia, la educación, el hábitat, la vivienda, la salud, el trabajo y la seguridadsocial.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
autores esgrimiendo lo que han identificado como una posición
realista. Argumentan que el tema es trivial para la realización de los
derechos y que nunca se logrará una postura ideológica compartida. En
este sentido, se ha ha afirmado que lo trascendente son las condiciones para una
más amplia y escrupulosa realización de los derechos [y que] el problema de fondo relativo a
los derechos del hombre no es, hoy, tanto el de su justificación como el de protegerlos.31
En este punto se han estructurado diferentes corrientes
iusfilosóficas, aunque dos han acaparado históricamente el debate
doctrinario: la iusnaturalista y la positivista.
El iusnaturalismo toma a la naturaleza como matriz y construye
una imagen valorizada de ésta que funciona como estadio en el que las
cosas han alcanzado la plenitud de su desarrollo.32 Es una visión
ideal, finalista y autosuficiente de naturaleza en la que se alcanza
orden, plenitud de desarrollo y legitimidad: […] hay un orden universal,
increado y eternamente el mismo para todos los seres, hombres y dioses. Quien obra, pues,
según la naturaleza, obra de acuerdo con el logos, con la ley universal, y esta ley ‘nutre’ las
leyes humanas.33
A esta percepción básica, el iusnaturalismo del siglo XVIII
incorporó criterios seculares, principios racionales y acento
humanista; aspectos que le proporcionaron a sus argumentos un tono
revolucionario y fundante, capaz de sostener la nueva sociedad
política que emergía del ancien régime. Así, se construyó un basamento
iusfilosófico para los derechos que expone los siguientes criterios:
los derechos son atributos consustanciales al hombre, intrínsecos a la
31 BOBBIO, NORBERTO, El problema de la guerra y las vías de paz, traduc. J. Binaghi, Barcelona, Ed.Gedisa, 1982, p. 117. 32 SAAVEDRA LÓPEZ, MODESTO, Apuntes de filosofía de derechos, Tecnos, Madrid, (en edición). 33 WELZAL, HANS, Introducción a la filosofía del derecho. Derecho natural y justicia material, Aguilar,Madrid, 1971, p. 3-4.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
existencia humana; están presentes en el estado de naturaleza de la
que derivan su legitimidad y moralidad; tienen una connotación pre-
jurídica y pre-política; son percibidos racionalmente en un encuentro
del hombre consigo mismo; se reconocen contractualmente mediante un
acto de diálogo humano; demarcan un sistema de reglas universales que
devienen en pautas de convivencia; delimitan un espacio vital para la
existencia humana que el poder político tiene que respetar; al
deducirse de un sistema natural y pre-positivo, son universales,
inalienables e imprescriptibles.
El positivismo se inscribe dentro de la tesis no cognoscitiva al
considerar que es una falacia procurar una justificación de los
derechos que trasvase la dimensión normativa. La argumentación basilar
del positivismo es que no existe diferencia entre el fenómeno y su
esencia, razón por la cual los conceptos que se establecen de los
fenómenos son incomprensibles fuera de la realidad que preceptúan
(nominalismo). El corolario es que cualquier intención de penetrar lo
que no se percibe del fenómeno o de contrastar la esencia inobservable
de un concepto, resulta inviable.
Sobre esta idea, se edificó una plataforma iusfilosófica para los
derechos con los siguientes puntos: la norma jurídica es una creación
del poder soberano constituido, nota suficiente para definirlo (tesis
conceptual); su validez está condicionada porque en el proceso de
creación se sigan las pautas procesales pactadas; su legitimidad no
depende del valor moral o de la justicia de sus contenidos sino de su
vigencia como norma jurídica (tesis de validez); es un fenómeno
histórico, por lo que no tiene sentido procurar una fundamentación
universal; solo es contrastable lo que la norma plantea, buscar una
esencia más allá de la semántica jurídica es especulativo (tesis
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
epistemológica); la noción moderna de los derechos está vinculada a su
positivación constitucional; los derechos tienen consistencia
únicamente en el marco del Derecho, solo existen desde su
codificación.
Una tercera postura argumentativa es la deontológica. Adviene
como contracorriente al pragmatismo positivista y delinea un soporte
filosófico más fértil que permite sostener enunciados modernos como el
de derechos humanos y el de derechos fundamentales. Este enfoque ha
sido considerado como una variante renovada del iusnaturalismo, con el
matiz de que en vez de anclarse en el derecho natural lo hace en
principios suprapositivos que concretan las exigencias de la libertad
e igualdad. Otros lo han catalogado como una justificación objetivista
ya que afirma la existencia de un orden de valores, reglas, o principios que poseen validez
objetiva, absoluta y universal con independencia de la experiencia.34
Esta noción es correlato de aceptar que existe un “deber ser” en
la convivencia humana erigido sobre un entramado de valores que
armonizan la vida personal y colectiva: los valores están en el ser del hombre. Es
la única radicación de la que podemos dar razón y fundamento, sin incurrir en hipóstasis. No
son […] objetos ideales, ni ideas platónicas […] ni abstrusas esencias, ni engañosa ilusión;35 el
valor se haya en la base de cualquier disquisición deontológica.36
Los valores son representaciones personales de cualidades
humanas, pautas de comportamiento que denotan una concepción del mundo
y un proyecto de vida, las que se han decantado en el proceso
34 PEREZ LUÑO, A. E., Ibídem, p. 137.35 BARRERA, NICASIO, “La verdad y los valores”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad deRosario, No. 4/6, 1986, p. 48.36 SCHELER, MAX, La filosofía hoy, Ed. Miracle, Barcelona, 1957, pp. 253-254.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
civilizatorio y resumen lo mejor de la cultura universal. Fungen como
hipótesis metajurídica que condicionan el comportamiento humano:37
Es incuestionable que los valores de todo tipo […] han ido cambiando en
el desarrollo de cada período histórico [de modo] que suele comportarse
como constantes negaciones de lo ya negado, pero eso no impide que el
hombre en su expresión universal e histórica haya podido ir
formalizando, decantando y asentando valores que han devenido, en un
sentido global, de cierta absolutez […] la marcha de la historia ha ido
conduciendo a la universalización de sus caminos y, al paralelo, ha
permitido la integración de determinados valores que se han elevado con
un sentido de universalidad y absolutez.38
El admitir que la actuación personal y social del hombre tiene un
substrato axiológico, conlleva a asumir que el plexo de valores que
una comunidad pacta como resortes de su existencia infiltra el
ordenamiento jurídico. Ello implica percibir subsiguientemente, que el
Derecho no constituye un sistema frio de reglas y mandatos, sino que
es también un andamiaje de principios y normas programáticas, de
estándares y pautas que brindan una dimensión de moralidad y proyectan
un telos ético a la relación individuo-sociedad-poder político. De esta
forma, los valores cristalizan como parámetros éticos del orden
social, claves para la legitimidad del sistema político y variables
exegéticas del Derecho:el derecho debe apoyarse en una axiología que no solo explique los
planteamientos actuales, sino que además brinde una perspectiva
37 Ver: VILLABELLA ARMENGOL, CARLOS, “La axiología jurídica y el plexo de valoresconstitucionales”, Revista Jurídica, Año 4, No. 8, Julio-Diciembre 2003, La Habana, pp.54-70.38 FERNÁNDEZ BULTÉ, JULIO, “Los fundamentos de los Derechos Humanos”, en Seminario sobreDerechos Humanos, Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos, 1997, p. 54.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
práctica para su ulterior e inagotable desarrollo y ampliación.39 El
poder y el ordenamiento estatales no valen, no son tales solo por
asumirse y ejercerse el primero conforme a las reglas y los
procedimientos constitucionalmente prescritos, por emanar simplemente
dicho poder del segundo. Valen porque derivan su validez última de los
valores que propugnan y realizan respectivamente, en otras palabras
encuentran en dichos valores el parámetro de legitimidad.40
Desde esta perspectiva los derechos tienen una doble dimensión ya
que resumen ontológicamente valores que condensan una concepción de
vida y un ideal de justicia, a la par que se erigen en valores de una
sociedad al colocar al ser humano en el vórtice de toda reflexión: la
axiología jurídica es la piedra de toque de la legitimidad de la filosofía de los derechos del
hombre.41
Esta visión antropocéntrica se soporta en una pieza
metaantropológica: la dignidad humana, que expresa la condición más
íntima e inalienable de la existencia del hombre: representa la
autoconciencia exclusiva de la persona acerca de su valor intrínseco como ser humano en
virtud de su condición racional y libre.42 La dignidad es la clave misma, el suelo ontológico y
por tanto el criterio que otorga legitimidad, sentido y estructura a la totalidad del orden
constitucional material.43
La dignidad humana por su esencia inaprensible resulta difícil de
conceptualizar de manera unívoca, lo cual provoca que muchos intentos
al respecto se hayan reducido a expresar su antítesis: es la prohibición de
39 Ídem., p. 54. 40 PAREJO ALFONSO, LUCIANO, “Constitución y valores del ordenamiento constitucional y elordenamiento jurídico”, en Compilación de textos para Seminario Internacional, Universidad deAlicante, 1997, p. 104.41 DÍA, E., Sociología y filosofía del derecho, Taurus, Madrid, 1984, p. 255. 42 VERGÉS, RAMÍREZ, SALVADOR, Derechos Humanos: fundamentación, Tecnos, Madrid, 1997, p. 61.43 FERNÁNDEZ SEGADO FRANCISCO, El Sistema Constitucional Español, Ed. Dyckinson, Madrid, 1992, p.90.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
ejercer violencia sobre la persona o de instrumentalizarla;44 o a describir
parcialmente la forma en que se realiza: es el respeto debido […] que prohíbe
cualquier tratamiento que pueda suponer un menoscabo en el ejercicio de los derechos.45 De
manera más atinada puede preceptuarse como propiedad consustancial a
la naturaleza humana que sintetiza su multidimensionalidad corporal,
psíquica y espiritual, y resume un conjunto de atributos intrínsecos e
irreductibles del ser humano.
En este sentido, la dignidad posee una dimensión objetiva
(cualidad intrínseca a todo ser humano identificada como valor
primigenio) y subjetiva (se corporiza y adquiere realización en el
tracto de las relaciones entre los hombres):
Partimos de la idea de que la raíz del Derecho está en la dignidad
humana que se puede explicar racionalmente como la expresión de las
condiciones antropológicas y culturales del hombre que lo diferencia de
los demás seres, como su libertad de elección o libertad psicológica,
el lenguaje, la capacidad de razonar y de construir conceptos […]
Partimos de la idea de que los hombres se reconocen mutuamente su
dignidad y la existencia de sus dos valores de libertad e igualdad.46
Como cualidad no es reductible a un quantum de moralidad o estima
pública, ni tiene que ver con actitudes individuales ante la sociedad:
en todo momento, cualquiera que sea su grado de dignidad o 'indignidad moral', el hombre
ostenta una interior dignidad que le viene no de ser un hombre digno, sino de tener la dignidad
de un hombre. Semejante dignidad interior, independientemente de la 'dignidad moral', no se
conquista ni se pierde.47
44 PAPACHINI, ANGELO, La dignidad humana, ¿objeto de razón o de fe?, Anuario. UDUAL, México, 1989.p.120.45 ESTEBAN JORGE DE, Y GONZÁLEZ TREVIJANO, PEDRO, Curso de Derecho Constitucional, v. I,Universidad Complutense, Madrid, 1993, p.25. 46 PRECES- BARBA MARTÍNEZ, G., Ibídem, p. 340.47 BIDART CAMPOS, GERMÁN, Teoría General de los Derechos Humanos, Ed. UNAM, México, 1989, p. 89.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
La materialización de la dignidad humana requiere de un conjunto
de condicionantes individuales, sociales, culturales, económicas,
políticas y éticas que se configuran en los derechos. De esta forma,
funge como epicentro de las dogmáticas constitucionales y del derecho
internacional, trazando límites a las acciones que puedan socavarla y
exigiendo acciones que creen las condiciones para su desenvolvimiento:
Los principios que actúan como fundamento en el que se sustentan los
derechos son la igualdad, la libertad y la dignidad de los hombres
[...] en cuanto son exigencias o condiciones primarias de la existencia
humana. De éstos, el principio de la dignidad humana tiene una
consistencia real por cuanto es reflejo de una evidente preeminencia
ontológica del individuo humano.48
3. LA EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS
Una forma de percibir la evolución de los derechos es a través de lo
que se ha reconocido como generaciones de derechos, idea que distingue
el instante en que la humanidad “descubre” la problemática, reflexiona
filosóficamente sobre ella y genera figuras jurídicas protectores de
los bienes de la personalidad en peligro. Esta noción constituye
también una forma valiosa de agrupar a los derechos de acuerdo a
ciertas variables: la data de advenimiento, la dimensión de la
libertad que objetivizan, el valor que ponderan, el rol del sujeto
activo y el sujeto pasivo, etcétera.
Los derechos […] nacen cuando deben o pueden nacer. Nacen cuando el
aumento del poder del hombre sobre el hombre, que acompaña
inevitablemente al progreso técnico, es decir, al progreso de la
capacidad del hombre de dominar la naturaleza y a los demás, crea
48 CASTRO CID, BENITO DE, Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Análisis a la luz de la teoría generalde los Derechos Humanos, Universidad León, España, 1993, p. 55.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
nuevas amenazas a la libertad del individuo o bien nuevos remedios a su
indigencia; amenazas que se desactivan con exigencias de límites al
poder; remedios que se facilitan con la exigencia de intervenciones
protectoras al mismo poder […].49
La primera generación de derechos reconocidos como derechos
civiles y políticos, se gestó al calor de las revoluciones burguesas
de los siglos XVIII y XIX. Constituyó el nacimiento moderno de los
derechos como se comentará ut infra. Por sus características ha sido
denominada de diferentes formas: derechos individuales por la
titularidad de su sujeto activo, derechos innatos por ser vistos como
expresión de prerrogativas connaturales al ser humano, derechos
negativos por enmarcar un límite al poder del estado, libertades
autonomía por implicar la expansión de la autarquía, derechos públicos
subjetivos por expresar una relación de poder entre el individuo y los
poderes públicos, derechos civiles y políticos por el objeto que
refrendan.
Estos derechos parten de una fundamentación iusnaturalista de
marcado acento individualista que conforma la quintaesencia del Estado
liberal. Su sujeto activo es el individuo-ciudadano y el sujeto pasivo
es el Estado. Enmarcan un espacio vital para el desarrollo de la vida
humana y el desenvolvimiento de las personas en la sociedad civil y
política. Contornan espacios de abstinencia y neutralidad del Estado
por lo que se ejercen verticalmente frente a éste. Se erige sobre los
pilares fundantes de libertad (actuación del individuo sin
restricciones), seguridad (protección contra el Estado y garantía de
la propiedad) e igualdad (uniformidad formal ante la ley y paridad de
oportunidades): estos derechos vinculan a los poderes públicos, son ejercitables ante el
49 BOBBIO, NORBERTO, El tiempo de los Derechos, Ed. Sistema, Madrid, 1991, p. 18-19
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
poder judicial y tienen eficacia inmediata sin necesidad de previo desarrollo legislativo [...]
conforman la posibilidad atribuida al individuo de poner en movimiento una forma jurídica en
su propio interés frente al Estado.50
Una propuesta de catalogación de los derechos que integran esta
generación es la que distingue entre derechos de ámbito personal (v. gr.:
derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la integridad
personal, libertad de creencia, derecho a la intimidad, libertad de
circulación, derecho de propiedad, derecho al honor, derecho a la
propia imagen, derecho a la identidad personal, derecho al matrimonio)
y derechos de ámbito público (v. gr.: libertad de expresión, libertad de
información, derecho de reunión, derecho de manifestación, derecho de
asociación, derecho de petición, derecho al sufragio activo y pasivo).
Esta generación tuvo una ampliación cualitativa en los inicios
del siglo XX al efectuarse una transformación en la titularidad de los
derechos producto de eliminarse las restricciones censitarias que
limitaban la participación en la vida pública de quienes no
disfrutaban de rentas y admitirse como sujeto de derechos políticos a
la mujer.
La segunda generación de derechos denominada derechos económicos,
sociales y culturales51, advino luego de la segunda postguerra. Su
50 CONDE ÁLVAREZ, ENRIQUE, El Régimen Político Español, Tecnos, Madrid, 1994, p. 23.51 El primer antecedente de regulación constitucional de principios y derechossociales se encuentra en la Constitución francesa de 1791 que proclamó un sistemageneral de beneficencia pública y de educación pública gratuita. Este pronunciamientose retomó en el texto de 1793 que proclamó los derechos de los ciudadanos a lasprestaciones en materia de trabajo, asistencia e instrucción. Posteriormente, laconstitución francesa de 1848 reconoció en el Preámbulo a la familia y el trabajocomo fundamento de la sociedad e hizo referencia al trabajo, la asistencia y laeducación. La constitución de México de 1917 reconoció el derecho a la educación; laobligación del Estado de dirigir la economía nacional a fin de lograr crecimiento,empleo y una más justa distribución. El texto de Weimar de 1919 proclamó el principiode justicia social que asegure la existencia digna del hombre y medios necesariospara su subsistencia; refrendó la protección del Estado a la familia, a la educación,
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
surgimiento estuvo condicionado por el crac económico de 1929 que
marcó la crisis de la filosofía liberal y el advenimiento de la
doctrina del Estado Social de Derecho que sintetizó una idea de
relación cualitativamente nueva entre el poder público, la economía y
la sociedad:
El fundamento del Estado social reside en el pacto que suscriben las
organizaciones políticas de clase, como expresión de los intereses
contradictorios históricos en virtud del cual se acuerdan ciertos
contenidos básicos que afectarán radicalmente a la forma de Estado, a
la estructura económica y a las condiciones de vida de los ciudadanos
[…] la originalidad de la propuesta radicaba en la pretensión de
redefinir las relaciones entre economía y política, entre poder y
mercado, y como consecuencia de ellas, introducir mecanismos
correctoras a nivel jurídico-constitucional acordes con las nuevas
orientaciones.52
Este nuevo rol del Estado –contrario a la idea de Estado mínimo o
Estado gendarme del liberalismo- tomó cuerpo jurídico en el
constitucionalismo social, termino con el cual se significó el
refrendo en la constitución del papel regulador del Estado en la
económica, la adopción por éste de políticas públicas y la
positivación de derechos económicos y sociales. Todo ello, con el fin
de lograr una plataforma mínima de bienestar social: fue una exigencia de la
época que tuvo como resultado que el Estado incluyera dentro de sus potestades las de índole
económica, pudiendo afirmarse que ha pasado a ser uno de los derechos mayestáticos
constitutivos de la soberanía de nuestro tiempo.53
el derecho al trabajo y la organización de un sistema de seguros. 52 GARCÍA HERRERA, MIGUEL ÁNGEL, “El fin del Estado social”, Revista Sistema, 1994, pp. 134 yss.53 GARCÍA PELAYO, MANUEL, Las transformaciones del Estado contemporáneo, Ed. Alianza Editorial,Madrid, 1980, p. 26.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
Estos derechos se estructuraron sobre una fundamentación
historicista que hace alusión al hombre en su dimensión social y
reivindican condiciones que le posibiliten vivir adecuadamente. El
sujeto activo es el ciudadano en una doble dimensión individual y
espcial. El sujeto pasivo es el Estado y las personas jurídicas
privadas que participan como actores económicos. Plantean un
comportamiento prestatario del Estado, una obligación de hacer que
posibilite la realización de los derechos. El valor fontanal es la
igualdad –no formal- como posibilidad de acceso real a oportunidades
de subsistencia y vía para alcanzar la libertad plena del hombre como
ser social: los derechos públicos subjetivos ligados al Estado liberal de Derecho,
reposaban en un acentuado individualismo, que ha sido superado por la noción más amplia de
los derechos fundamentales, surgida precisamente para englobar no solo a las libertades
tradicionales de signo individual, sino también a los derechos sociales.54
A partir de aquí, un sector de la teoría asumió el debate sobre
la trascendencia de estos cuerpos de derechos y su validez para la
vida humana, presentándolos como antitéticos, insistiendo en la mayor
importancia de los derechos de primera generación y calificando a los
demás como derechos débiles. En esa tesitura, se ha afirmado que los
derechos económicos y sociales constituyen normas programáticas,
principios cuya eficacia depende de las condiciones económicas. Frente
a este discurso hay que insistir en la igual valía de todos los
derechos y en su importancia para una vida digna: El Estado ha de crear las condiciones sociales y económicas que hagan
posibles los derechos fundamentales como realidades efectivas, pero
[además] el Estado mismo no es posible sin esa actualización efectiva
de los derechos porque su actividad prestacional solo puede tener un
54 PÉREZ LUÑO, Ibídem, p. 96.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
sentido realmente liberal e igualador si está encauzado a través de la
participación de los ciudadanos [...]. El derecho de libertad es
multidimensional, es también libertad en la sociedad y solo se realiza
desde condiciones sociales determinadas [...] el aspecto esencial de
los derechos es la participación en el plano político-público y en el
económico-social.55 [...] Sin que ello signifique una negación de los
valores de la personalidad, sino una superación de la imagen de unos
derechos del individuo solitario que decide de forma insolidaria su
destino, para afirmar la dimensión social de la persona, dotada de
valores autónomos pero ligada inescindiblemente por numerosos vínculos
y apremios a la comunidad en la que desarrolla su existencia.56
Finalmente, en las últimas décadas del siglo XX se corporizó la
tercera generación de derechos ante el surgimiento de problemáticas
globales como el deterioro ambiental y el agotamiento de recursos
naturales, aspectos que se evidenciaron como amenaza a la
supervivencia del planeta. Ha sido reconocida como derechos de
solidaridad o derechos de los pueblos.
Esta generación se ancla en una fundamentación ética
transnacional que pondera el valor de la vida humana ante amenazas
universales y pugna por revertir las condiciones de desigualdad
existentes. Los sujetos activos son el individuo, un grupo humano
específico o la comunidad. Los sujetos pasivos son el Estado, los
entes económicos privados, las instituciones internacionales,
organizaciones no gubernamentales, etc. Suponen un accionar positivo
de los anteriores sujetos en el presente y hacia el futuro. Su valor
55 OTTO PARDO, IGNACIO DE, “La regulación del ejercicio de los derechos fundamentales ylibertades. La garantía de su contenido esencial en el artículo 53.1 de laConstitución Española”, en Derechos Fundamentales y Constitución, Ed. Civitas, Madrid, 1988,p. 165.56 PÉREZ LUÑO, A. E., Ibídem, p 90.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
fundante es la solidaridad: aunque la solidaridad no es del dominio exclusivo de
ninguna categoría de derechos en particular […] todos los derechos tienen una dimensión
social en el sentido y en la medida en que son ejercidos por individuos y grupos en un contexto
social, lo que sucede es que […] [éstos] se relacionan en mayor grado con la propia
comunidad.57
Otra forma de vislumbrar la progresividad de los derechos es
valorarlos desde una perspectiva diacrónica que no los agrupa según el
momento epocal de su surgimiento, sino los observa en su devenir
histórico. En esta perspectiva pueden distinguirse dos grandes etapas
cuya línea divisoria es el siglo XVIII y el punto de inflexión el
conjunto de doctrinas que sustentan los cambios socio-políticos que
advinieron. Así, puede hablarse de una pre-histórica de los derechos y
de una modernidad en la que se distinguen sucesivos momentos.
La existencia de un período de pre-modernidad de los derechos se
sostiene en que en la Antigüedad es posible pesquisar reflexiones
sobre el ser humano que, aunque no llegan a traspasar el plano
filosófico-religioso y se encuentran inmersas en una confusión entre
lo sacro y lo profano, permiten visualizar de manera incipiente una
preocupación por éste. En este sentido hay que destacar que la idea de
individualidad y el concepto de personalidad jurídica no están
conformados, y que la concepción de libertad queda subsumida en los
marcos de la incorporación del ciudadano a los fines de la res publice.
En la Edad Media se produjo un salto con la escritura de
documentos que se configuran como contratos entre el Rey y la nobleza
con un fundamento consuetudinario. Éstos escrituran derechos a modo de
franquicias o privilegios con una titularidad corporativa y
estamental. Entre los instrumentos expresivos de este momento están la57 Ídem, p. 64.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
Carta Magna Inglesa de junio de 1215, el Consejo Luterano de Italia de
1215, la Bula de Oro de Hungría de 1222, el Pacto de las Cortes de
León de 1188 y el Privilegio General de Aragón de 1283:
A TODOS LOS HOMBRES LIBRES DE NUESTRO REINO [sic] […] hemos otorgado
asimismo, para Nos y para nuestros herederos a titulo perpetuo, todas
las libertades que a continuación se enuncian, para que las tengan y
posean de Nos y de nuestros herederos para ellos y los suyos: […] La
ciudad de Londres gozará de todas sus libertades antiguas y franquicias
tanto por tierra como por mar. Asimismo, queremos y otorgamos que las
demás ciudades, burgos, poblaciones y puertos gocen de todas sus
libertades y franquicias […].58
Junto al incipiente reconocimiento de derechos a la nobleza se
delinearon también las primeras formas de garantía. De ello son
muestras las concesiones protectoras de la Carta Magna inglesa de
1215, el Justicia Mayor de Aragón que funge como juez en los
conflictos entre el Rey y la nobleza desde el siglo XIII, y el Habeas
Corpus instituido por el Acta de 1679:
Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus
derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o
privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza
contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de
sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino […] No
venderemos, denegaremos ni retrasaremos a nadie su derecho ni la
justicia.59
58 Carta Magna Inglesa. Documentos Constitucionales. DERECONS. Red Académica de DerechoConstitucional. [En línea]. [Citado: 22. Enero. 2000]. Disponible en:http://constitucion.rediris.es/Princip.html 59 Ídem.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
La etapa de modernidad en los derechos se apertura en el siglo
XVIII con las declaraciones emitidas en la gestación del proceso
revolucionario que marcaron el umbral de los cambios sociopolíticos
que sobrevinieron. A pesar de su enunciado declarativo estos
documentos tuvieron naturaleza jurídica, encuadraron un nuevo tipo
relación entre el individuo y el poder político, y se presentaron con
una vocación universal que rebasaba los localismos medievales:
Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea
nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de
los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades
públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en
una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y
sagrados del hombre […]. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce
y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, los
siguientes derechos del hombre y del ciudadano.60
De esta forma, el interstitium entre el siglo XVIII y las primeras
décadas del siglo XIX enmarcó una primera fase en la evolución moderna
de los derechos en la que éstos se caracterizan por los siguientes
rasgos:
1. Se erigen sobre una fundamentación iusnaturalista-racionalista que
se convierte en criterio fundante del nuevo orden.
2. Pierden el enfoque corporativo o estamental y distinguen con
claridad al individuo como centro de imputaciones jurídicas: Los
hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos […];61 todos los hombres son
creados iguales, son dotados […] de ciertos derechos inalienables […];62 todos los hombres60 Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Ibídem 61 Ídem. 62 Declaración de Independencia Norteamericana. Ibídem.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
son, por naturaleza, igualmente libres e independientes, y poseen determinados derechos
inherentes […].63
3. Se conciben como realidades pre-jurídicas y pre-políticas que
fundamentan al Estado en tanto, el pacto que lo sostiene, es
expresión de la autonomía de la voluntad de los individuos: La
finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e
imprescriptibles del hombre […];64 para garantizar estos derechos se instituyen entre los
hombres los gobiernos, […];65 todos los hombres […] poseen determinados derechos
inherentes de los que, una vez habiendo ingresado en el estado de sociedad, no pueden,
bajo ningún pacto, ser privados o desposeídos en el futuro.66
4. Se estructuran como potestades frente al Estado que delimitan
espacios en el que este no puede inmiscuirse. Para reforzar la
libertad del individuo y evitar el abuso de poder se erige el
principio de la tripartición de poderes en artífice de organización
del poder: los poderes legislativo y ejecutivo del Estado deben estar separados y
diferenciados del judicial; […] para impedir que los miembros de los dos primeros incurran
en opresión […];67 toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos,
ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.68
5. Desarrollan los valores de libertad, igualdad y seguridad: La libertad
consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro […] el ejercicio de los
derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los
demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. […] Nada que no esté
63 Declaración de Derechos de Virginia. Ibídem. 64 Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Ibídem.65 Declaración de Independencia Norteamericana. Ibídem.66 Declaración de Derechos de Virginia. Ibídem.67 Ídem.68 Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Ibídem
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser constreñido a hacer algo que
ésta no ordene.69
6. A pesar de su esencia natural necesitan positivarse y publicarse
para su configuración: la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del
hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los
gobiernos, [los representantes del pueblo francés] han resuelto exponer, en una declaración
solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta
declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les
recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes.70
9. Se proclaman como absolutos, inalienable, imprescriptibles y erga
omnes.
10. Proyectan las primeras formas de garantía a los derechos a través
de mecanismos como el Habeas Corpus,71 la seguridad de la libertad,
la legalidad de los delitos y las penas,72 la presunción de
inocencia,73 y el derecho al debido proceso.74
69 Ídem.70 Ídem.71 Habeas Corpus Amendment Act. Documentos Constitucionales. DERECONS: Red Académica deDerecho Constitucional. [En línea]. [Citado: 22. Enero. 2000]. Disponible en:http://constitucion.rediris.es/Princip.html 72 […] nadie será privado de su libertad sino en virtud de la ley del país o del juicio de sus iguales [Declaración deDerechos de Virginia. Ibídem.] Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital ocon otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa […] ni se le privará de la vida, la libertad o lapropiedad sin el debido proceso legal. [Las diez primeras Enmiendas a la Constitución Americana. EnmiendaQuinta. Documentos Constitucionales. DERECONS: Red Académica de DerechoConstitucional. [En línea]. [Citado: 22. Enero. 2000]. Disponible en:http://constitucion.rediris.es/Princip.html] Ningún hombre puede ser acusado, arrestado odetenido, como no sea en los casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que ésta ha prescrito.Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deberán ser castigados […] [Declaraciónde Derechos del Hombre y el Ciudadano. Ibídem].73 Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensabledetenerlo, todo rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por laley [Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Ibídem] 74 Que en todos los procesos penales o por pena capital la persona tiene derecho a conocer la causa y naturalezade la acusación para confrontarse con los acusadores y testigos, a practicar pruebas en su favor, y a un juiciorápido por un jurado imparcial de su vecindad, sin cuya unánime decisión no podrá ser considerado culpable, ytampoco podrá ser obligado a declarar contra sí mismo […] [Declaración de Derechos de Virginia. Ibídem.] En
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
Un segundo tempus en la evolución de los derechos se desarrolló a
lo largo del siglo XIX de la mano de la expansión del
constitucionalismo escrito. En esta fase podemos distinguir los
siguientes aspectos:
1. Asentamiento de la noción de dogmática constitucional como
estructura dedicada a legitimar una ratio de derechos que se imputan
al ciudadano de un Estado, con lo cual se abandona el tono abstracto
y universal de las declaraciones.
2. Superación de la fundamentación iusnaturalista de los derechos y
adopción de una argumentación positivista.
3. Democratización de los derechos políticos al ampliarse la
titularidad de éstos como se ha comentado ut supra.
4. Desarrollo y especificación de las garantías a los derechos a partir
de la sistematización doctrinal de la institución de defensa
constitucional a través del modelo difuso norteamericano que deja
asentada la noción de supremacía de la Constitución.
Un tercer lapsus progresó en el siglo XX. Aquí podemos destacar
los siguientes rasgos:
1. Culminación del proceso de expansión y generalización de los
derechos al advenir el constitucionalismo escrito en numerosos
países que se desgajan del sistema colonial.
toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y en público por un juradoimparcial del distrito y Estado en que el delito se haya cometido, Distrito que deberá haber sido determinadopreviamente por la ley; así como de que se le haga saber la naturaleza y causa de la acusación, de que se le careecon los testigos que depongan en su contra, de que se obligue a comparecer a los testigos que le favorezcan y decontar con la ayuda de un abogado que lo defienda [La diez primeras Enmiendas a la Constitución Americana.Ibídem.]
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
2. Abandono del positivismo como postura filosófica de argumentación de
los derechos y advenimiento de una filosofía idealista que ancla la
razón ontológica de éstos en su capacidad de expresar valores.
3. Aparición de la segunda generación de derechos de contenido
económico y social, y de la tercera generación de derechos de
solidaridad o derecho de los pueblos.
4. Homogenización del índice relación de derechos plasmados en las
constituciones, a partir de la ingeniería y la analogía que se ha
producido en el derecho constitucional contemporáneo.
5. Conformación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos como
consecuencia del proceso de universalización de los derechos;
acontecimiento que marca un jalón en el establecimiento de una
institucionalidad supranacional que eleva a un plano superior la
protección del ser humano.
6. Interrelación entre los derechos constitucionalizados y los derechos
legitimados en las normas internacionales, asumiendo muchas
constituciones la cláusula de derechos no enumerados que permite una
interpretación extensiva de éstos o asumiendo la jerarquía de los
tratados, pactos y convenios sobre derechos humanos.
7. Sistematización de la doctrina de garantía de los derechos a partir
de la interrelación de procesos, mecanismos jurisdiccionales
nacionales e internacionales y vías institucionales. El resultado
de ello en el plano nacional es la configuración del derecho
procesal constitucional que articula las diferentes estructuras y
jurisdicciones que intervienen en la defensa de la constitución y
los derechos en particular. En el ámbito regional el control de
convencionalidad es un ejemplo de engarce del derecho internacional
y el derecho interno para maximizar la protección de los derechos.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
8. Multiplicación y especificación de los derechos a través de una
dinámica en la que intervienen diversos factores: aparecen nuevos
derechos producto de necesidades concretas (derecho al agua, derecho
a la alimentación, derecho al uso del espacio público); se desgajan
figuras de otras ya existentes en razón de una protección específica
de determinados bienes (derecho a la propia imagen); adquieren
categoría jurídica intereses que estaban en fase de moralidad
crítica (libertad a adoptar decisiones libres y voluntarias sobre la
sexualidad, libertad a tomar decisiones independientes y
responsables sobre la vida reproductiva); advienen derechos
motivados por nuevas amenazas (derecho a un medio ambiente sano y
sostenible, habeas data); se replantean los sujetos en algunos
derechos con lo cual se muta la fisonomía de este (derecho al
matrimonio); se configuran derechos a grupos humanos que se
encuentran en situación de desventaja (derechos en situación de la
niñez, los adultos mayores, los discapacitados, los privados de
libertad, los usuarios y consumidores), o debido a su origen étnico
o nacionalidad (derecho a mantener sus formas de convivencia y
organización, derecho al autogobierno, derecho a que sus
instituciones sean parte de la estructura general del Estado).
9. Contradicción entre la expansión de los derechos que ha transitado
aparejada del engrosamiento del corpus iuris que lo regula, y la
vulnerabilidad que aún subsiste. Puede resaltarse la irrealidad de
los derechos para los amplios sectores sociales colocados en
precariedad ante la aplicación de políticas neoliberales que
desmontan fácticamente los derechos sociales y económicos, o la
fragilidad de estos para los migrantes que acceden a los países
receptores como ciudadanos de segunda. No menos impactante es
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
asimismo el quebrantamiento de derechos individuales producto de
amenazas globales (crimen organizado, terrorismo) que han
“justificado” un enfrentamiento expedito al margen de la ley, la
seguridad jurídica y el debido proceso.
4. ELEMENTOS CONFIGURATIVOS DE LOS DERECHOS
Como se ha mencionado, el concepto de derechos fundamentales enarboló
una enunciación más precisa y técnica que generalizó muchas de las
nociones que estaban presentes en otras definiciones. Al paralelo, se
produjo una sistematización en la teoría de los derechos que enfatizó
en la arquitectura de la norma y la delineación en esta de cuatro
supuestos que determinan la anatomía del derecho: el objeto, el
contenido, los sujetos y los límites; aspectos resultan relevantes en
la configuración del derecho y en su realización.
A. EL OBJETO DEL DERECHO
Es la dimensión de la realidad personal que el enunciado de la norma
refrenda, la fracción de la libertad que se concreta y eleva a rango
constitucional, transformándose de mera expectativa en una
prerrogativa que genera facultad y posibilidad de acción. Se asocia a
un bien de la personalidad que se reivindica jurídicamente por
resultar esencial para el desarrollo del ser humano en su doble
perspectiva individual y social: el objeto del derecho es el ámbito de plena
inmunidad frente a la coacción del Estado o de terceros con el propósito de asegurar al
individuo o a los colectivos en los que se integre una determinada expectativa de conducta.75
Los bienes de la personalidad están asociados a necesidades
humanas que se han objetivizado en el proceso civilizatorio, las que75 BASTIDA FREIJEDO, FRANCISCO; VILLAVERDE MENÉNDEZ, IGNACIO; REQUEJO RODRÍGUEZ, PALOMA; ET. AL.Teoría General de los derechos fundamentales en la Constitución de 1978, Tecnos, Madrid, 2004, p. 3.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
no conforman un numerus clausus sino que tienen un carácter progresivo e
histórico. De allí, el proceso de multiplicación y especificación que
se ha producido en los derechos relacionado al surgimiento de nuevas
exigencias que ameritan juridificarse o de agresiones a la dignidad
humana que requieren reprimirse: los bienes son datos social e históricamente
vinculados a la experiencia vital humana que poseen objetividad y universalidad que hacen
posible tanto su generalización a través de la discusión racional y el consenso, como su
concreción en valores.76
B. EL CONTENIDO DEL DERECHO
Es el poder que evoca el derecho y a través del cual se materializa su
objeto, el haz de facultades que permiten desplegarlo, las acciones
que posee el titular y que posibilitan realizar el ámbito de libertad
reseñado en el enunciado normativo. Se expresa a través de tres
modalidades: un permiso de hacer, una prohibición de interferir o una
obligación de actuar.
La primera dimensión se patentiza en los derechos de libertad. El
contenido de éstos son las potestades que posee el titular a través de
las cuales se materializa el objeto del derecho y que quedan
consagradas en el permiso constitucional. En tanto derechos
subjetivos, éstos consagran una esfera vital que impone a los demás
(Estado o terceros) restricciones y otorgan al sujeto poder jurídico
de reaccionar para hacer valer el permiso del derecho. En este
sentido, es el titular del derecho el que de manera autónoma concreta
el tiempo, espacio y modo en que el derecho se materializa:
El derecho de libertad pretende hacer valer justamente ese permiso
constitucional frente a las injerencias estatales o de terceros sin la
76 PÉREZ LUÑO, E.A., op.cit.,182
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
debida habilitación. Ya no se trata tan solo de poder invalidar todo
acto o infracción del deber de no ejercer poder público en el ámbito
protegido por el derecho fundamental, sino y esto es capital, de dar
amparo constitucional a cualquiera de los posibles comportamientos que
en principio se puedan encuadrar en la definición abstracta de la
esfera vital que es objeto del permiso constitucional establecido por
la norma.77
Aunque todos los derechos de libertad suponen una abstinencia del
Estado en el espacio vital que delimitan, existen algunos en
particular que su contenido solo se patentiza si no existe
interferencia por el Estado o terceros. De esta forma, más que un
permiso constitucional de hacer del titular, la realización del
derecho se logra a través de una prohibición constitucional de
interferencia (inviolabilidad del domicilio).
En el otro extremo se encuentran los derechos de prestación cuyo
contenido se despliega a través del mandato que consagra la norma
constitucional al poder público o terceros a hacer algo. De esta
manera, el contenido del derecho delinea dos supuestos: una
expectativa de potestad en el titular y una obligación de actuar a la
contraparte. En este sentido, el derecho se despliega no por una
contención del Estado sino por un hacer que puede ser: prestar un
servicio, organizar o procedimentar algo, crear determinadas
condiciones, o regular una realidad: un derecho de prestación tiene por objeto, no
un deber de abstención, lo que es propio de un derecho de libertad [sino] un mandato
constitucional que impone al poder público o en su caso a un particular el deber de hacer
algo.78
77 BASTIDA FREIJEDO, F., ET. AL. Ibídem, p. 110.78 Ídem., p. 112.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
La teoría constitucional explicitó el contenido del derecho a
través de la idea de que éste se expresaba en dos círculos
concéntricos, uno que identificó como contenido esencial y otro que
reconoció como contenido adicional, suplementario al anterior. Esta
concepción sirvió de base para diagramar la interrelación entre el
legislador constituyente y el ordinario en la configuración del
derecho y la subsidiaridad de la norma infraconstitucional respecto al
enunciado constitucional.
En este marco, el contenido esencial se preceptuó como el
conjunto de atributos que tipifican al derecho, el núcleo de aspectos
básicos que reflejan la substancia de éste y permiten su realización
básica. Sobre este espacio constitucional vital, se delineaba el resto
del contenido del derecho que quedaba a merced del legislador
ordinario, el que intervenía para concluir la configuración del
derecho:
El contenido esencial es aquella parte del mismo que es absolutamente
necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles que dan vida
al derecho resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De este
modo se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho
queda sometido a limitaciones que lo hagan impracticable, lo dificultan
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección.79
Con posterioridad la doctrina simplificó esta noción conceptuando
que el contenido esencial del derecho se integra por la titularidad,
79 RUBIO LLORENTE, FRANCISCO, Derechos Fundamentales y principios constitucionales: doctrina jurisprudencial,ed. Ariel, Barcelona, 1995, p. 722.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
el objeto, el contenido y los límites de éste,80 aspectos que
configuran y expresan su fisonomía.
Esta tesis supuso una revisión del papel del legislador ordinario
como ente que termina de tornear el derecho y demarca el último
peldaño en su normativización. Bajo este supuesto, el legislador solo
incide en el derecho cuando es llamado a ello por mandato
constitucional mediante reserva de ley, siempre con el objeto de
complementar el postulado de la norma iusfundamental, desarrollar el
derecho y crear las condiciones más favorables para su ejercicio.
De esta forma, puede reconocerse que el postulado constitucional
limita y mandata al legislador ordinario de dos formas: vedando su
actuación en el espacio del contenido que configuró el constituyente y
habilitándolo para que incida sobre él desarrollándolo. En ese prisma,
su actuación no podrá ser tan extensa e intensa como para disponer
libremente del derecho o desfigurarlo:
El legislador no cubre una suplementaría en la formación de los
derechos [...] Constitución y legislación [...] operan sobre un mismo
objeto, el derecho, en los términos de una verdadera y auténtica
colaboración internormativa en la que cada uno de los legisladores, el
constituyente y el constituido, tienen asignada su propia función. Si
80 La cuestión estriba en delinear el ámbito del contenido esencial, aspecto para loque se han esbozado diferentes caminos. Uno defiende la idea de que la semánticajurídica debe de inspirarse en el metalenguaje y por tanto la construcción normativabasarse en las imágenes o ideas preconcebidas que hay del derecho en cuestión. Otrosostiene que siempre existe una imagen descriptiva del derecho aportada por latradición jurídica del país o el derecho comparado que sirven de background a lacreación de la norma iusfundamental. De cualquier manera, lo importante a destacar esque el contenido de un derecho tiene un carácter dialéctico e histórico, en elsentido de que el desarrollo del proceso civilizatorio va siempre replanteando losumbrales del contenido de un derecho a través de los diferentes métodos deinterpretación.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
se quiere decir así, [...] mientras que la Constitución “prefigura” el
derecho el legislador lo “configura”, por más que frecuentemente la
Constitución prefigure y configure.81
C. LOS SUJETOS DE LOS DERECHOS
En los extremos de la relación jurídica en la que toma forma un
derecho existen dos partes: los beneficiarios del ámbito de libertad
garantizado y los obligados –de una forma o de otra- a garantizar el
derecho. Al primero se le ha denominado sujeto activo y al segundo
sujeto pasivo, designación convencional ya que no tiene nada de pasivo
el responsable de garantizar el espacio de libertad refrendado por la
norma constitucional (en el caso de los derechos de libertad) o de
prestar un servicio para su ejecución (en el caso de los derechos de
prestación).
En la visión del constitucionalismo liberal el sujeto activo lo
constituyó el individuo y el sujeto pasivo el Estado, lo cual
representaba una interrelación vertical diáfana. A esta concepción
respondió el término derechos públicos subjetivos.
Esta ecuación fue acotada luego con la ampliación de la noción
“poderes públicos” empleada inicialmente para referirse solo a las
instituciones de la administración pública. En este sentido, la
doctrina consideró que eran sujetos pasivos de los derechos también
otras instituciones del Estado como el Parlamento, u otros entes no
pertenecientes a la administración pero habilitados para prestar una
función pública como los organismos autónomos, las unidades
empresariales del Estado y las entidades que disfrutan de una
concesión administrativa.
81 CRUZ VILLALÓN PEDRO, “Derechos Fundamentales y Legislación” en Estudios de Derecho Públicoen Homenaje a Ignacio de Otto, Universidad de Oviedo, 1993 p.420.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
Con posterioridad se reformuló la imagen sujeto activo/individuo
– sujeto pasivo/poderes públicos al considerar que los derechos tienen
una eficacia horizontal entre particulares, los que podían ser
personas físicas o jurídicas. Esta percepción introdujo dos
consideraciones adicionales. La primera, la naturaleza negativa del
vínculo, diferente a la positiva con que quedaba atado el Estado. La
segunda, los diferentes matices que puede adquirir la relación en
tanto, en unos casos los sujetos podían estar en condiciones de
igualdad y en otros sumergidos en una relación de poder en los que uno
tiene desventaja.
Una tercera mutación en la ruptura de la imagen de los sujetos de
los derechos vino de la mano de la quiebra de la idea de que el
receptor del derecho era siempre el individuo. Esta ruptura se produjo
inicialmente con la formulación de los derechos económicos y sociales
(segunda generación), y luego con los derechos de los pueblos (tercera
generación), los que reivindicaron una titularidad colectiva a grupos
de personas y comunidades. Otro momento lo marcó la aceptación de que
hay derechos que se ejercen en tanto el titular se integra a un gremio
determinado (derecho a la libertad de cátedra de los profesores o
derecho a preservar las fuentes de información de los periodistas).
Finalmente, se agregó la percepción de que hay grupos de personas que
por estar en una condición desventajosa de manera temporal o
permanente requieren de una discriminación positiva o acción
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
afirmativa82 del Estado para que puedan ejercer sus derechos, noción
que quedó condensada en el concepto derechos en situación.
En esta línea se puede añadir también la aceptación por la
doctrina83 de que las personas jurídicas privadas pueden ser titulares
de determinados derechos compatibles con su naturaleza de ente
colectivo (libertad religiosa, libertad de expresión, derecho de
asociación, derecho de reunión, derecho de manifestación, derecho a la
tutela judicial efectiva, derecho de petición, derecho de
inviolabilidad de domicilio, etcétera).
En cuanto al sujeto activo de los derechos es válido resaltar a
su vez tres aspectos entre los que existe una relación intrínseca,
pero que cuando no se interpolan producen situaciones sui géneris: la
capacidad jurídica, la titularidad del derecho y la capacidad de
obrar.
La capacidad jurídica iusfundamental es la cualidad que tiene
todo individuo por el mero hecho de serlo, de intervenir como sujeto
en una relación jurídica-constitucional y convertirse en ente de
imputación de derechos y deberes. Por su esencialidad no esta sujeta a
requisitos. Se encuentra asociada a la personalidad y a la cualidad de
dignidad humana, y está acotada por el origen y culminación de la
82 Estos conceptos no han sido aceptado por un sector de la teoría que los haconsiderado impropios y tendenciosos, no sólo porque encierran confusión semánticasino además porque la aplicación de políticas en tal sentido entraña consecuentementediscriminación para los grupos y sectores que no se beneficiarían de éstas. Ver:BERRÈRE UNZUETA, MARÍA DE LOS ÁNGELES, Igualdad y “discriminación positiva”: un esbozo de análisis teórico-conceptual. [En línea]. [Citado 20 de octubre de 2010]. Disponible en:http://www.uv.es/CEFD/9/barrere1.pdf. GARCÍA AÑON, JOSÉ, “El principio de igualdad ylas políticas de acción afirmativa. Algunos problemas de la dogmática jurídica y delderecho europeo”, en AA. VV., El vínculo social: ciudadanía y cosmopolitismo, Tirant lo Blanch,Valencia, p. 309 y ss. 83 CRUZ VILLALÓN, PEDRO, “Dos cuestiones de titularidad de los derechos fundamentales:los extranjeros y las personas jurídicas”, Revista Española de Derecho Constitucional, no. 35,1992, pp. 63 y ss.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
vida. Así, es doctrina aceptada que la personalidad comienza con el
nacimiento y finaliza con la muerte, independientemente de que al
nasciturus goce de protección legal por el valor de vida que supone o
que el fallecido pueda ser objeto de tutela postmorten de ciertos
derechos ejercitables por sus familiares (derecho al honor).
La titularidad es la posesión constitucional que se tiene de un
derecho, la cualidad que hace que un individuo disfrute de
determinadas facultades que puede accionar contra el poder público o
los particulares. Es correlato de la capacidad jurídica y solo cuando
se presentan determinadas situaciones esta equivalencia se rompe. Un
ejemplo de ello es el caso de los extranjeros que de manera temporal o
permanente residen en el territorio de un Estado y quedan excluidos
del disfrute de los derechos políticos.
La capacidad de obrar iusfundamental es la facultad que se posee
para ejercitar un derecho y poner en práctica el haz de
comportamientos que integran el objeto del derecho, concretando así en
espacio, tiempo y modo las expectativas de conducta garantizadas en el
contenido de un derecho.
En principio, igualmente existe total coincidencia entre
titularidad y capacidad de ejercitación del derecho. Solo por
determinadas y excepcionales razones es posible que el titular no
pueda ejercer el derecho y requiera de la intervención de un tercero,
con la cautela de que esta representación debe: producirse solo por el
tiempo en que el sujeto activo no puede autoejercer el derecho; de ser
posible, limitarse a aquella parte del contenido que el titular no
pueda ejercer directamente; y el heteroejercicio ha de realizarse en
interés del titular. Bajo este enfoque puede darse el siguiente
esquema: derechos para los que se necesite un tercero responsable de
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
su ejercicio; derechos que el titular puede autoejercer, y derechos
que por su naturaleza no podrán ser heteroejercidos (libertad
ideológica, libertad de credo, derecho de reunión, derecho de
manifestación, etcétera).
Otra situación de conflictividad entre titularidad y ejercicio de
los derechos es en las llamadas relaciones de sujeción especial en la
que por razones laborales o de otra índole, el individuo no puede
ejercer determinados derechos. Es el caso de algunos funcionarios
públicos y militares (derecho de sindicación, de petición, de
asociación), y de los reclusos.
D. LOS LÍMITES DE LOS DERECHOS
Los límites de los derechos son restricciones impuestas al objeto del
derecho mediante la exclusión de algún supuesto de su contenido o la
prohibición del disfrute a su titular en determinadas circunstancias.
Constituyen reservas que se colocan al tiempo, modo o lugar de
ejercicio de un derecho.
La doctrina ha distinguido entre límites externos o en sentido propio
y límites internos o inmanentes.
Los límites externos son las restricciones que el constituyente
impone a determinados derechos, de manera no explícita en algunos
casos, y para lo cual habilita a los poderes constituidos. Es el caso
de derechos cuyo ejercicio se prohíbe o adopta un régimen especial en
situaciones excepcionales o de emergencia. Estos límites inciden sobre
el objeto del derecho, tienes un carácter externo, contingente (puede
darse o no), y constitutivo (lo determina un poder público
constituido).
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
Por la implicación que tiene esta capacidad restrictiva en manos
de los poderes públicos, la teoría constitucional ha decantado
requisitos para su imposición: producirse solo a partir de una
habilitación constitucional, desarrollarse en los términos que prevé
el constituyente respecto a la autoridad que puede decretarlo y las
causales, su proclamación debe revestir forma legal y estar limitada
en tiempo, y respetar el contenido esencial del derecho a fin de no
desfigurarlo o vaciarlo de contenido.
Cualquier restricción en el ejercicio de un derecho fundamental
necesita encontrar una causa específica prevista por la ley y que el
hecho o la razón que la justifique debe explicitarse para hacer
cognoscibles los motivos que la legitiman […] Solo así este acto
limitativo será controlable jurídicamente con el fin de comprobar si en
realidad aplica un límite constitucionalmente conforme o si simplemente
está vulnerándose el derecho fundamental.84
Los límites internos son implícitos a los derechos, no se crean
sino que se concretan, bien por razones de coexistencia entre los
derechos o porque expresamente queda excluida una conducta del objeto
del derecho. Por ello se plantea que, más que un límite, lo que existe
en este caso es una delimitación del contenido del derecho. Puede ser
lógico o positivo.
Los límites internos positivos son los que expresamente plantea
la norma constitucional respecto al titular del derecho o al contenido
de éste. En el primer caso exceptúa del disfrute del derecho a
determinados sujetos por una condición específica (el derecho al
sufragio a los extranjeros, o el derecho de huelga a los militares).
En el segundo excluye determinada expectativa de conducta del84 BASTIDA FREIJEDO, F., ET. AL., p. 126.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
contenido del derecho, fijando por tanto limitaciones al tiempo, lugar
o modo de su ejercicio (derecho de manifestación pacífica y sin armas o
derecho de asociación para fines lícitos).
El límite interno lógico es el que se deriva de la coexistencia
de los derechos. En este caso, es el aplicador jurídico el que en caso
de colisión delimita el contenido de los derechos mediante
interpretación constitucional.
La exégesis constitucional en caso de conflicto entre derechos se
realiza siguiendo diferentes modelos dogmáticos.85 Los dos más
empleados son el de ponderación y el de proporcionalidad.
La ponderación sopesa los contenidos de los derechos desde la
situación de conflictividad creada, balanceando -más que las conductas
que han entrado en contradicción- los bienes, intereses y valores que
protegen los derechos. De esta manera, se culmina decidiendo cual
derecho se protege y a que valor se le otorga preferencia (en la
contradicción que puede producirse entre el derecho a informar de un
medio de comunicación y la intimidad de una persona que es filmada sin
su consentimiento, seguramente el intérprete constitucional pondere el
valor intimidad). Es una técnica que presta atención a los datos del
caso concreto y otorga preeminencia a lo que mas se ajuste al sentido
constitucional.
La técnica de proporcionalidad recorre un camino diferente en
tanto evade la ponderación/jerarquización de intereses y propone
decidir el conflicto a partir de la correcta delimitación del
contenido. Apela por tanto, a la optimización del derecho a través de
85 Ver: WOLFGAN BÖKENFORDE, ERNEST, Escritos sobre derechos fundamentales, Nomos, Baden-Baden,Madrid, 1996. BASTIDA FREIJEDO, F., ET. AL. Ibídem, pp. 141 y ss. BOROWSKI, MARTÍN, “Lasrestricciones de los derechos fundamentales”, Revista Española de Derecho Constitucional, no.59, 2000, pp. 29 y ss.
Capítulo del libro “Derecho Civil Constitucional”. Citar: Leonardo Pérezgallardo y Carlos Villabella. Derecho Civil Constitucional, Grupo EditorialMariel, México, 2014, pp. 67-98
apreciar los límites de éste y excluir las conductas que no integran
el contenido del derecho (la difamación, el insulto, o la vulneración
del honor no se encuentran dentro del contenido del derecho a informar
de un medio de comunicación, por lo que aquí no se produce un
conflicto de intereses sino un ejercicio que irrespeta los límites
inmanentes del derecho).
La acción de limitar un derecho, sea de manera externa o interna,
tiene a su vez un limite, cuestión que ha sido acuñada como el límite
de los límites. Esa barrera última que funciona como umbral
infranqueable para el legislador u otro poder público, es el contenido
esencial de derecho cuya vulneración equivaldría a desfigurarlo y
hacerlo irreconocible ya que son aquellas facultades o posibilidades de actuación
necesarias para que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales
deja de pertenecer a ese tipo y se desnaturaliza.86
86 BASTIDA FREIJEDO, F., ET. AL. Ibídem, p.136.