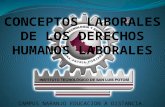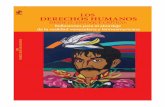Los derechos históricos
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Los derechos históricos
CAP. 5.–LOS DERECHOS HISTÓRICOS
CAPÍTULO 5
LOS DERECHOS HISTÓRICOS
CARLOS COELLO MARTÍN
SUMARIO: 1. LA ADICIONAL PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN COMO CLÁUSULA DE GARANTÍADE LOS DERECHOS HISTÓRICOS.–2. EL CANON CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS HISTÓRICOS.–3.LA CLÁUSULA DE LA FORALIDAD ARAGONESA DE LA ADICIONAL TERCERA DEL ESTATUTO DE AUTO-NOMÍA DE ARAGÓN DE 2007.–4. LOS YELMOS ZARAGOZANOS DE LA CLÁUSULA DE SALVEDAD DE LAFORALIDAD ¿TÍTULO COMPETENCIAL O ECOS AUSTRACISTAS?.–BIBLIOGRAFÍA.
1. La Adicional Primera de la Constitución como Cláusula degarantía de los Derechos Históricos
1.–Una vez más la historia se invoca como fuente de legitimación odelimitación del nomos político. Cuando esa legitimación coincide en elsujeto político-jurídico realmente existente –Preámbulo, artículos 1º, 2º, 3º.1 y8º de la CE de 1978– no ofrece dificultad al legista.
1.1.–Cuando esa legitimación se invoca en relación con una comuni-dad infraestatal, el argumentario que justifica desde el poder constitu-yente las comunidades político-estatales históricas preexistentes, se transformaen crítica normativa. Las nacionalidades y regiones existen en cuantohan sido y porque han sido publicadas en el diario oficial correspon-diente. La realidad en una paradoja de LASALLE, es el papel(1).
2.–En esa crítica normativista se usa un breviario de conceptos polí-tico-constitucionales. Acá el poder constituyente, allá la nación históricaentremezclada con la política, acullá la soberanía, non plus ultra, la Co-rona. Resulta irrelevante que esos conceptos político-teológicos se articulenen una razón jurídica instrumental(2). Tomemos un ejemplo, el poderconstituyente, invocado en la doctrina constitucional, en la legal y en la
(1) De modo gráfico un historiador delderecho –y toda historia del derecho es de-recho–, MORALES ARRIZABALAGA (2007), pp194 y ss., concreta atinadamente las pre-guntas básicas: ¿cuáles son los elementos quedefinen España como objeto de constitución? ¿Aqué sujeto atribuimos la capacidad para decircómo se constituye España? Ciertamente lapregunta se convierte en un círculo vi-
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
cioso. Pueblo español, según el artículo 2de la CE de 1978, es quien previamente esconsiderado tal como hijo de los procesoshistóricos y de la nacionalización efectuadapor el Estado desde el siglo XVIII. La na-ción histórica se superpone y predeterminala nación cívica.
(2) Giorgio AGAMBEN (2008), pp. 83 yss. y SCHMITT (1941), pp. 33 y ss.
CARLOS COELLO MARTÍN198
científica, como canon de creación de la cadena de aséptica legitimidad y validezdel ordenamiento jurídico(3).
Sin embargo se admite en el discurso como un concepto axiomático,cuando es meramente aporético. Sabido es que la CE de 1978 deriva deuna reforma ad intra del régimen totalitario, por lo que la advocacióndel poder constituyente no deja de ser un recurso o una ficción jurídica enel debate sobre la naturaleza de la Constitutio regni(4).
2.1.–Si la Constitución Española de 1978 pretendía, en el ordensimbólico, jurídico y político, crear una tabula rasa con el ordenamientojurídico anterior, podía predicarse, que esa abolición del pasado, como enlas fases de la Revolución Francesa descritas magistralmente por AlexisDE TOCQUEVILLE, retornaría en las propias instituciones(5).
Las normas e instituciones preconstitucionales, en algún caso conuna posición institucional previa y relevante, son abundantes como pusode relieve REQUEJO PAGÉS, aun cuando el duende del poder constituyente seuse cual bálsamo de fierabrás en el argumentario doctrinal(6).
3.–Pero no eran, no, son las únicas. Buena parte de la enteca histo-ria constitucional y de la codificación de los Reinos de las Españas, reflejaesa tensión entre unidad y pluralidad, fallida pero mistificada y mitificadanacionalización estatal y consecuente réplica en las naciones «periféricas»(Cataluña, Vasconia, etc.)(7). La tensión entre la unidad de los códigosciviles y de las instituciones públicas expresión de dominium a la par quede imperium recorre la «factualidad» constitucional. De algún modo losnacionalismos periféricos son factor de modernidad política y dolor reflejode la fallida nacionalización española del siglo XIX y XX(8).
Se ha pretendido, en ese sentido, oponer, el código-constitución –elCódigo Civil– a los derechos civiles forales. O en el orden jurídico pú-blico código constitución versus fuero como si fuere un hilo de Ariadna que,
(3) Aun cuando KELSEN (2008) no re-solvió la cuestión de la legitimidad de laGrundnorm y la cuestión de su propia vali-dez, lo que obliga al razonamiento «como sifuere» plenamente aplicable en el caso dela CE de 1978 y el sedicente poder constitu-yente de la que proviene.
(4) KELSEN (2003), pp. 46 y ss.(5) Alexis DE TOCQUEVILLE (2004), pp.
45 y ss.(6) REQUEJO PAGÉS (1998) in totum.(7) O en feliz expresión recuperada
por ROMERA (2007), «reinos rebeldes, territoriosforales, regiones ariscas», «particularismos».Esa visión histórica afecta a los conceptosempleados en el análisis jurídico. SeñalaROMERO, p. 501, «Como ya decía Azaña en los
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
años treinta, la excepción, si se quiere, la consti-tuye en todo caso Francia, uno de los escasosejemplos en los que el viejo Estado-nación liberalha podido navegar sin tensiones y sin conflictosde esta naturaleza desde que en los albores de surevolución se impusiera la visión jacobina (uni-taria, uniformizadora y centralizadora) frente ala visión girondina (descentralizadora y federali-zante) del Estado».
(8) En un fenómeno que se reproducepor otros territorios. La quiebra del impe-rio austrohúngaro deriva del crecimientodel nacionalismo alemán en Austria. Basteleer la obra de esa generación de escritorescomo ROTH, SZWEIG, MORGENRSTEIN, TOLLER,y como ha señalado en su crítica y atinadarecensión ARZOZ SANTESTEBAN (2007).
CAP. 5.–LOS DERECHOS HISTÓRICOS 199
semánticas históricas diversas aparte, atravesara lo esencial de la historiaconstitucional española del siglo XIX y XX. Esa dicotomía código-constitu-ción en el sentido de Paolo GROSSI, o constitución-fuero, constitución naturalo histórica, legitimidad democrática versus histórica, son, en ocasiones,representaciones ideológicas(9).
Nuestro propósito metodológico es más limitado. Utilizaremos enesta glosa esa distinción que acuñara LALINDE ABADÍA, que ordenaba lasculturas jurídicas hispánicas en dos grandes corrientes el «decisionismo» yel pactismo(10).
3.1.–Quisiere –o pudiere– la Magna Carta de 1978, constituir nacióny ordenamiento jurídico, la terca realidad política y fáctica termina impo-niéndose(11). Los restos de esa Espanya inacabada a la que se refería JoanROMERO, perviven(12). Y con ellos expresiones de iura singulare en elorden privado y en menor medida en el público. Algunos de los debatessobre la codificación y su refleja descodificación, en el orden público y enel privado se asemejan en ambas centurias.
3.2.–En el orden de la codificación privada en el momento de apro-barse la CE de 1978, estaban en vigor diversas Compilaciones forales.Esas Compilaciones, así la de Aragón, servirán, posteriormente, comocanon del ejercicio de determinadas competencias, en el orden civil, de lasComunidades Autónomas(13).
3.3.–En el orden de la codificación pública, escasas eran las institucio-nes públicas supérstites. Los restos de los institutos públicos forales –fue-ren o no tales– se limitaban a los regímenes especiales de dos de lasprovincias hermanas, que diría CADALSO en sus Cartas Marruecas, de Navarray Álava, mediante dos corporaciones de régimen especial (DiputacionesForales) y dos regímenes financieros singulares, el de Concierto y Conve-nio económico, mecanismo constitucional que permitió, con mejor opeor técnica, integrar a quienes fueren llamadas provincias exentas, enel «concierto» de la ineficiente hacienda pública estatal del Siglo XIX. Porúltimo, el régimen fiscal especial canario encontrará, también, acomodo
(9) Esa ficta antinomia no se corres-ponde con el pensamiento del fuerismo li-beral o republicano, ni con las corrientesdeudas del principio federativo español, yresponde, por el contrario, a una lógica or-ganicista y esencialista del titular de la sobera-nía, son formulaciones ideológicas en elsentido marxiano del término, como porotra parte se colige de los escritos de KarlMARX (1998) sobre España.
(10) La superestructura del Estado, aesos efectos no es lo determinante. La legi-timación democrática, metafísica, dinásticao histórica del suzerain –del señor feudal osoberano– no altera su conducta decisio-
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
nista. La cuestión de la voluntad general ylos límites de los derechos individuales ycomunitarios está presente. La interpreta-ción de SCHMITT (1996), pp. 26 y ss. noanda lejos.
(11) Según la Constitución es España–realidad factual prepolítica y política– la quese constituye. La facticidad del sujeto cons-tituyente no se discute.
(12) ROMERO, J. (2006).(13) En ese sentido resulta irrelevante
que ese canon haya cristalizado en unaimago fori distorsionada o no, en el Callejóndel Gato de cada uno de los compiladores.
CARLOS COELLO MARTÍN200
en la Adicional Tercera de la CE de 1978 que se configura en ese sentidocomo una cláusula de garantía específica del régimen privativo canario(14).
3.4.–El resto de las instituciones públicas de la cartográficamenteconocida como «España asimilada» de TORRES VILLEGAS (1852)(15), y quese corresponde con los «cuerpos políticos» de la Corona de Aragón fenecie-ron, con diverso alcance e intensidad, con los llamados Decretos de NuevaPlanta de 1707, 1715 y 1716, expresión de castigo y derecho de conquistapor el soberano triunfante de uno de los primeros conflictos internacio-nales que asolaron el suelo peninsular, la llamada Guerra de Sucesión(16).
En estos antiguos cuerpos políticos de la Corona de Aragón, que nu-tren el partido aragonés, pervivieron en forma escrita, consuetudinaria ousos, determinados derechos civiles especiales o forales(17).
4.–La Constitutio regni de 1978 recibe e integra de modo diverso estossubordenamientos jurídicos, privados y públicos, de base territorial y/opersonal limitada de carácter estatal(18). Y suma nuevos que pertenecenal orden de la legitimidad histórica y democrática en el régimen preautonó-mico.
En primer lugar con la restauración de instituciones históricas sus-tentadas por una cadena de legitimidad democrática de las Españas ven-çudas en la incivil guerra de 1936-1939. La Generalidad de Cataluña sereestablece y refunde la dudosa legalidad positiva del régimen con lalegitimidad democrática, que sólo podía ser histórica, de las institucionesrepublicanas en el exilio. No ocurre lo mismo en el caso vasco, ni en elcaso aragonés, al disolverse el Consejo de Aragón creado en plena guerracivil, tras el truncado Estatuto de Autonomía de Caspe de junio de
(14) Como señalan las STC 16/2003de 30 de enero y STC de 13 de marzo de1984 «la existencia de un reconocimiento consti-tucional expreso de dicho régimen especial. Dichadisposición adicional presenta un efecto protectorcon un ámbito de aplicación doble: a) respectode las bases estructurales del régimen económico-fiscal, como institución reconocida en la Consti-tución, cuya supresión sólo podría hacerse previareforma constitucional; y b) respecto de las figu-ras tributarias coyunturales que integren el régi-men especial canario en cada momento, admi-tiéndose su modificación y actualización a travésde un procedimiento especial, con participaciónde la Comunidad Autónoma, cuya regulaciónderiva de los elementos de su “acervo histórico”».
(15) Que sirve de portada para el librode HERRERO DE MIÑÓN, que dio origen a unade tantas polémicas. Sobre el mismo JoanROMERO (2007), p. 510.
(16) No deja de ser expresión de esedualismo simbólico lo que dispone el artículode la Constitución sobre el uso del prín-
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
cipe heredero de los títulos propios de lalegítima dinastía histórica (ad exempla, Prín-cipe de Asturias, de Viana, etc.). De suerteque se mantiene un corpus mysticum simbó-lico para el prius constitucional de la Co-rona, le mort saisit le vif, mientras que, la«nación» vive en una hipostasiada unidadnormativa, en la que sólo brotan de modokelseniano puras normas.
(17) Sobre el partido aragonés y el aus-tracismo, LLUCH (2000, 2000a); SIMON ITARRÉS (2005), ALBAREDA (2009).
(18) El ordenamiento jurídico públicoforal es siempre de base territorial, mien-tras que el privado puede ser personal(condición de aforado aragonés o viz-caíno), e incluso, como ocurre en el casovasco, la condición civil de vizcaíno o ayalésno se extiende territorialmente a la totali-dad del territorio vizcaíno o alavés, sin per-juicio del régimen de adquisición y pérdidade la vecindad civil foral.
CAP. 5.–LOS DERECHOS HISTÓRICOS 201
1936(19). Se extienden, sin embargo, los diversos regímenes preautonó-micos en diversas regiones hispanas, entre ellas, Aragón por RD-ley 8/1978, de 17 de marzo(20).
4.1.–Estas situaciones previas influyen en la redacción del modeloterritorial del Título VIII de la CE de 1978, de modo significativo. Segúnha analizado Enric FOSSAS, nos encontramos con un modelo preconstitucio-nal y subconstitucional. Es preconstitucional, porque la generalización de losllamados regímenes provisionales de autonomía condicionó su redac-ción y ulterior desarrollo; es subconstitucional, toda vez que, siguiendo lacuriosidad persa de CRUZ VILLALÓN, lo sustancial de ese modelo autonó-mico está desconstitucionalizado(21).
4.2.–De esos elementos preconstitucionales, que podemos agavillar conel impropio pero aceptado nombre de derecho o instituciones forales,la recepción constitucional ha seguido caminos diversos. En lo que con-cierne a la truncada codificación, la foralidad privada se residencia entrelas competencias autonómicas en los términos ya conocidos del artículo149.1. 8 de la CE de 1978, como fórmula tradicional del «sin perjuicio dela conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas delos derechos civiles, forales o especiales allí donde existan»(22).
Las autonomías políticas preconstitucionales –y que habían pervi-vido mediante reglas de legalidad y legitimidad histórica– encuentranuna vía de acceso preferente a la autonomía al amparo del artículo 151,y se abre para el resto, en expresión que fuere acuñada en la transición,la vía lenta del artículo 143 de la CE de 1978.
4.3.–Sin embargo, las instituciones de las provincias unidas –iurasingularia– encuentran una vía especial, la de los llamados derechos históri-cos que se plasman en la Adicional Primera. El estudio de esa AdicionalPrimera excede de los límites de esta glosa.
(19) Que fue disuelto por Decreto de10 de agosto de 1937 (Gaceta de 11 deagosto de 1937).
(20) Cuya exposición de motivos eraelocuente: El pueblo aragonés ha manifestadoreiteradamente en diferentes momentos del pa-sado y en el presente su aspiración a contar coninstituciones propias dentro de la unidad de Es-paña. La totalidad de las fuerzas parlamenta-rias aragonesas han recogido esta voluntad po-pular y han reconocido la urgencia de que sepromulgasen las normas legales correspondien-tes. El presente Real Decreto-ley quiere dar satis-facción a dicho deseo, aunque sea de forma pro-visional, aun antes de que se promulgue laConstitución, y por ello instituye la DiputaciónGeneral de Aragón. Al instituir dicha Dipu-tación, el presente Real Decreto-ley no condicionala Constitución, ni prejuzga la existencia, conte-
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
nido y alcance del Estatuto de Autonomía que ensu día pueda tener Aragón. Veáse EMBID IRUJO(1983), pp. 17 y ss.
(21) FOSSAS (1999), pp. 281 y ss.(22) Este último inciso, común a la le-
gislación histórica del código-constitución ori-ginó alguna controversia doctrinal, que re-produce viejas querellas propias de lacodificación civil española en relación a lacoexistencia con las legislaciones forales «ydel modo de regularlas o suprimirlas reduciendotodo el derecho a unidad» y la determinaciónde las fuentes del derecho civil comúncomo puso de manifiesto en el año 1917Demófilo de BUEN (1917-2009), pp. 97 y ss.Entre otras puede consultarse la STC 156/1993 de 6 de mayo, relativa a la Compila-ción de derecho civil de Baleares.
CARLOS COELLO MARTÍN202
4.4.–Los problemas son recurrentes en aquellos períodos en los quese solapa esa latente vocación de unidad normativa civil –borbónica– y lavariedad y multiplicidad –austracista por utilizar la expresión acuñadapor Ernest LLUCH–. Surge esa discusión con la Constitución non natafederal de la Primera República, y con la fórmula del «estado integralrepublicano» de la II República(23). Dadas las circunstancias históricasdel proceso de mutación controlada del régimen, se recobra en la discusióndel Estado autonómico plasmado en el Título VIII de la CE de 1978,como si se pretendiera acuñar, esa fórmula de «integración» pero alejadadel pacto federal.
De algún modo la cláusula de la Adicional Primera de la Constitu-ción, no sólo tiene esa vocación, fallida o no, de compromiso simbólico,sino que es un remedo o sucedáneo del principio federativo que recupera yconsolida la escisión y supresión entre las instituciones forales públicasy privadas que caracterizaron la constitutio regni. A la postre son fórmulasinjertadas en un estado compuesto pero no federal, que dotan de vestejurídico pública la voluntad de autogobierno o de autodeterminación dedeterminados «fragmentos de estado» (fracción del pueblo según la doctrinaconstitucional), naciones o nacionalidades (art. 2 CE de 1978) que, porcausas diversas, y ninguna de ellas metafísica o normativa, integraron elnomos que conocemos como Reino de España.
5.–Los derechos históricos, o la invocación de los derechos de la historiaen la fórmula estatutaria aragonesa que veremos, se han convertido enun concepto político y en una categoría constitucional, que ofrece descon-cierto toda vez que obliga, de alguna manera, a cambiar las herramientasde la interpretación jurídico-constitucional.
Esa categoría constitucional consagrada en la Disposición AdicionalPrimera de la Constitución de 1978, que «los reconoce y ampara», no consti-tuye ya una mera proclama simbólica de «Paz y Fueros»(24)o expresión
(23) El origen de esta fórmula que pre-tendía huir del estado unitario y del estadofederal fue analizado por TOMÁS Y VALIENTE(1989), recalcando la huella de PREUSS,SMEND, HELLER –quien morirá en Españaacogido por el recientemente fallecidoFrancisco AYALA, impartiendo cursos en laUniversidad–.
(24) Cuyos resultados en ese sentido, ajuicio de TUDELA ARANDA (2009), p. 59, nohan sido los esperados, dado que amen deno haber resuelto la inserción del PaísVasco en el sistema constitucional ha servidode alimento a otros conflictos, y en el caso quenos ocupa, en la nueva redacción de los Es-tatutos de autonomía los «derechos históricosse expanden más allá de sus fronteras natura-les». Amén de entender que existan fronte-
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
ras naturales, no existe en los conceptos ju-rídicos, una lógica material intertemporal yeterna, siguiendo en ese sentido a SAIZ AR-NAIZ (2006), pp. 133-135. Empero la lógicade esa cláusula de auto-ruptura constitucionalha sido modificada por esa convenciónconstitucional de los dos partidos mayorita-rios en las Cortes Generales, que han redu-cido la cláusula de excepción o de régimenjurídico singular a los territorios vascos, li-mitándose en el resto de las reformas esta-tutarias de los territorios austracistas –si sepermite esa expresión dada la realidad tandispar en el orden político de las comuni-dades de Valencia, Cataluña y Baleares oel mismo caso aragonés, y reduciendo susefectos al no actualizar competencia al-
CAP. 5.–LOS DERECHOS HISTÓRICOS 203
de un «compromiso constitucional» de integración simbólica, sino que dela misma hacen uso «abundante diferentes normas de rango inferior, la juris-prudencia y la doctrina, cualquiera que haya sido el signo de ésta»(25).
Qué sean los derechos históricos no es una cuestión pacífica en la doc-trina científica. La propia naturaleza, normativa o meramente declarativa dela Adicional Primera, la indefinición de ese cuerpo que la Constituciónno define, pero que obliga a actualizar en el marco constitucional yestatutario, están siempre presentes. De la misma se deriva un peculiarcampo semántico constitucional, que altera el fondo decisionista de la CEde 1978.
Esos derechos se denominan, según sean los diversos lenguajes cons-titucionales empleados, como derechos históricos (HERRERO DE MIÑÓN), reinte-gración foral plena o devolución de poderes, cláusula de salvaguardia o garantía(CLAVERO SALVADOR), cláusula de derechos retenidos, cláusula de auto-ruptura(SAIZ ARNAIZ), instrumento de autolimitación del Estado etc.(26).
Lo cierto es que la invocación de los «derechos históricos o forales decarácter público», según diversas voces doctrinales, afectan no sólo a laforma regiminis sino a la forma imperii del Estado Español.
6.–Ha señalado HERRERO DE MIÑÓN, que las raíces de dicha categoríason fundamentalmente tres: la foralidad vasca, el principio de las nacio-nalidades y la elaboración doctrinal. Como tal categoría de contornosjurídicos imprecisos, la Adicional Primera de la Constitución tuvo susprimeras réplicas en las dos normas institucionales básicas de la Vasconiapeninsular: en la Adicional Única del Estatuto de Guernica y en la corre-lativa del llamado Amejoramiento del Fuero de Navarra. De estas fuentesbebe el Estatuto de Autonomía de Aragón de 1982 y el vigente Estatutode Autonomía de 2007.
2. El canon constitucional de los derechos históricos
1.–La doctrina del Tribunal Constitucional ha ido perfilando el ám-bito de la invocación de los derechos históricos públicos y de su eficacianormativa, en diversos pronunciamientos relativos a la Comunidad Autó-noma del País Vasco, la llamada Comunidad Foral de Navarra y tambiénen el caso de la Comunidad de Aragón. Esos pronunciamientos hanido delimitando el ámbito territorial, subjetivo y objetivo de invocación yaplicación de los llamados derechos históricos, aplicando en una temprana
guna en los estatutos, limitando por tanto,los efectos de la semántica histórica.
(25) HERRERO DE MIÑON (2009). Losusos forenses son en ocasiones insospecha-dos. La STJCE de 11 de septiembre de 2008sobre el carácter selectivo de las normas fis-cales vascas, los califica de derechos de origen
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
antiguo denominados fueros que permite a lasprovincias vascongadas «percibir y recaudarimpuestos».
(26) Según el voto particular del Ma-gistrado GAY MONTALVO a la STC 96/2002de 25 de abril.
CARLOS COELLO MARTÍN204
sentencia la doctrina de la garantía institucional de la foralidad al conte-nido de la Adicional Primera de la Constitución (STC 76/1998 de 26 deabril)(27).
2.–En el orden territorial, la doctrina del Tribunal Constitucional haentendido que la foralidad pública protegida, prima facie, por la AdicionalPrimera de la CE de 1978 se limitaba a las únicas instituciones públicasque pervivieron en el momento de su aprobación. Como reza la citadaSTC 76/1988, de 26 de abril, aquélla:
«viene pues a referirse a aquellos territorios integrantes de la monar-quía española que, pese a la unificación del derecho público y de las institu-ciones políticas y administrativas del resto de los reinos y regiones de Es-paña, culminada en los decretos de Nueva Planta de 1707, 1711, 1715 y1716, mantuvieron sus fueros (entendidos en el sentido de peculiar formade organización de sus poderes públicos como del régimen jurídico propioen otras materias) durante el siglo XVIII y gran parte del XIX, llegandoincluso hasta nuestros días manifestaciones de esta peculiaridad foral. Talfue el caso de cada una de las provincias vascongadas y de Navarra. En loque atañe a las primeras [...] sus regímenes forales afectados por la Leyconfirmatoria de 25 de octubre de 1839, y, posteriormente, por la Ley de21 de julio de 1876, que vino a suprimir gran parte de las particularidadesforales aún existentes, si bien las tres provincias vascongadas mantuvieron,a partir del Real decreto de 28 de febrero de 1878, que aprueba el primerconcierto económico, un régimen fiscal propio, interrumpido respecto aVizcaya y Guipúzcoa, por el Decreto-ley de 23 de junio de 1937, pero quese mantuvo para la provincia de Álava». (FJ Segundo).
Es decir, que los titulares de los derechos históricos consagrados en laAdicional Primera de la Constitución son los territorios forales, enten-diéndose por tales los de la Vasconia peninsular. Atendiendo a esta inter-pretación, los únicos territorios forales serían por tanto las provinciasunidas, sin que se pudiera extender más allá del ager o del saltus vasco-num, los efectos de la Adicional Primera.
2.1.–La segunda regla supone y presupone que los derechos históri-cos no modifican el constructum de la soberanía, ni alteran, ni «agrietan»el sujeto constituyente. La nación que se constituye, aun cuando es frutode la historia, se transubstancia en una «unidad normativa» por el de-
(27) La doctrina de la garantía institu-cional recogida por PÉREZ SERRANO, y apli-cada por EMBID IRUJO y PAREJO ALFONSO, FER-NÁNDEZ RODRÍGUEZ, a la autonomía local oforal, ha causado estado en la doctrinaconstitucional, aplicándose para el régi-men económico-fiscal de Canarias (STC137/2003, de 3 de julio, 72/2003, de 10 deabril, 62/2003, de 27 de marzo, 16/2003de 30 de enero, 234/2004, de 22 de julio,
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
108/2004, de 30 de junio; 109/2004, de 30de junio), para la autonomía provincial(STC 38/1983, de 16 de mayo; 27/1987, de27 de febrero, 209/1998 de 21 de mayo),universidades (STC 26/1987 de 27 de fe-brero), y la autonomía local (STC 213/1988 de 11 de diciembre, 259/1988, de 22de diciembre; STC 214/1989, de 21 de di-ciembre, 170/1989, de 19 de octubre, 46/1992, de 2 de abril).
CAP. 5.–LOS DERECHOS HISTÓRICOS 205
miurgo del poder constituyente(28). Los citados no permiten sostenerla existencia de una suerte de imaginario pacto con valor originario ypreconstitucional, que ya excluyó la STC 76/1988, (STC 103/2008)(29).La CE de 1978 mantiene el mito de la subjetividad originaria, por lo quees «la expresión formalizada de un ordenamiento constituido por voluntad sobe-rana de la Nación española, única e indivisible (art. 2 CE), y un sujeto creado,en el marco de la Constitución, por los poderes constituidos en virtud del ejerciciode un derecho a la autonomía reconocido por la Norma fundamental. Este sujetono es titular de un poder soberano, exclusivo de la Nación constituida en Estado.Y es que, como recordamos en la STC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 4 a),con cita de la STC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3, “la Constitución parte de launidad de la Nación española, que se constituye en Estado social y democráticode Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberaníanacional”»(30).
La cuestión no hubiere tenido más transcendencia más allá del des-concierto que supone que una interpretación meramente normativa y re-glada de la Constitución Española de 1978 no sirva para explicar lasdiferentes realidades sociales, culturales y políticas preexistentes(31).
La paradoja de la doctrina jacobina y jacobita española nace al compro-bar que los elementos de la forma regiminis abundan las legitimacioneshistóricas –baste señalar que la actual dinastía es legítima heredera de ladinastía histórica porque así lo dice la Constitución–(32).
3.–En un orden objetivo, las consecuencias son varias: Que los denomi-
(28) Aun cuando para la Corona setrata más bien de una institución taumatúr-gica.
(29) Según la argumentación esgri-mida por la Abogacía del Estado en el re-curso de inconstitucionalidad 5707/2008interpuesto por el Presidente del Gobierno con-tra la Ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27de junio, de convocatoria y regulación de unaconsulta popular al objeto de recabar la opiniónciudadana en la Comunidad Autónoma delPaís Vasco sobre la apertura de un proceso denegociación para alcanzar la paz y la normaliza-ción política, resuelto por la STC 103/2008, de11 de septiembre.
(30) ¿Fuera de la Constitución Espa-ñola de 1978 hay salvación? ¿Antes de laConstitución Española de 1978 existía viday vida jurídica, que diría Joaquín COSTA?Nos remitimos a COELLO MARTÍN (2009).Será por ventura esa «unidad normativa»,un nuevo placebo del monoteísmo, esa utopíapatriota y de su ley universal, en expresión dePierre LEGENDRE (1974).
(31) En ocasiones, los usos de las pala-
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
bras propias de la gramática del Leviathancontemporáneo (soberanía, poder consti-tuyente, nación, pueblo, etc.) incurren ensu «uso histórico» con los problemas de se-mántica histórica que puso de manifiestocon el ejemplo de la vinea y la vinea/vitisAlain GUERRERAU (2002), pp. 138 y ss. Lametáfora vinícola empleada en el análisisde estas normas, en COELLO MARTÍN (2004).
(32) No en vano ya advirtiera HUARTEDE SAN JUAN (1989), p. 468, «es cosa muy clarasaber ya por qué razón el legista se llama letrado,y no los demás hombres de letras. Y es por ser aletra dado que quiere decir hombre que no tienelibertad de opinar conforme a su entendimiento,sino que por fuerza ha de seguir la composiciónde la letra». Baste releer, por ejemplo, losartículos 56 a 65 que componen el TítuloIII (De la Corona) de la CE de 1978, y demodo singular el artículo 57.1 que en unacto soberano normativo califica al hogañoJefe de Estado como «legítimo heredero de ladinastía histórica». A este respecto COELLOMARTÍN (2009), pp. 152 y ss.
CARLOS COELLO MARTÍN206
nados derechos históricos se refieren única y exclusivamente a la forali-dad pública. Las competencias legislativas autonómicas relativas a los dere-chos civiles especiales o forales, se reconducen como queda indicado, alartículo 149.1.8 de la CE de 1978, en tanto el mismo preserva la foralidadcivil a través de la autonomía política (SSTC 88/1993, 156/1993, y STC 226/1993, de 8 de julio), como la efectuada en el artículo 35.4 del Estatuto deAutonomía de Aragón aprobado por la LO 8/1982, de 10 de agosto.
Como señaló la STC 88/93 de 12 de marzo, al resolver el recursode inconstitucionalidad 148/1991, interpuesto por la Diputación Gene-ral de Aragón contra determinados incisos de los arts. 14 y 16 del CódigoCivil, según redacción dada a los mismos por la Ley 11/1990, de 15 deoctubre, relativo a la equiparación de los hijos, que:
Unas y otras reglas, constitucionales y estatutarias (se refiere al artículo149.1.8 CE y al artículo 35.1.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón), sonlas que aquí han de ser canon de validez de las impugnadas, sin que a talesefectos resulte pertinente –en contra de lo argüído por la Diputación Gene-ral de Aragón– la consideración de lo que establece la Disposición adicionalprimera de la Constitución en orden al amparo y respeto de los «derechoshistóricos de los territorios forales» y a la actualización general de tal régi-men, en su caso, «en el marco de la Constitución y de los Estatutos deAutonomía». Ni esta previsión, ni la que se contiene en la Disposición adi-cional quinta del EAA, han de ser tomadas ahora en consideración, no yasólo porque los derechos históricos de las Comunidades y Territorios foralesno pueden considerarse como un título autónomo del que puedan dedu-cirse específicas competencias no incorporadas a los Estatutos (SSTC 123/1984 fundamento jurídico 3º; 94/1985 fundamento jurídico 6º, y 76/1988fundamento jurídico 4º) sino, sobre todo y en primer lugar, porque el sen-tido de la Disposición adicional primera CE no es el de garantizar u ordenarel régimen constitucional de la foralidad civil (contemplado, exclusiva-mente, en el art. 149.1.8 y en la Disposición adicional segunda CE), sino elde permitir la integración y actualización en el ordenamiento postconstitu-cional, con los límites que dicha Disposición marca, de algunas de las pecu-liaridades jurídico-públicas que en el pasado singularizaron a determinadaspartes del territorio de la Nación.
Esa fragmentación del código, alteraba no sólo a determinados insti-tutos sino principalmente, al sistema de fuentes, y singularmente la rele-vancia que en los ordenamientos forales se reconoce a la costumbre(STC 121/92 y 88/93)(33). La cláusula constitucional de la foralidad noresolvía, sin embargo, la cuestión de la alteración del sistema de fuentes,ni permitía alterar la base territorial del derecho foral vizcaíno-alavés(34).
3.1.–En segundo lugar los derechos históricos han de ajustarse y acomo-darse a los principios constitucionales, quedando derogado cualquier
(33) Como reconoce para el caso ga-llego la STC 47/2004, de 25 de enero, queresuelve el recurso de inconstitucionalidadcontra la Ley gallega 11/1993, de 15 julio,
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
sobre el recurso de casación en materia de Dere-cho civil.
(34) Véase HERRERO DE MIÑÓN (1998).
CAP. 5.–LOS DERECHOS HISTÓRICOS 207
instituto que los contravenga(35). Nada impide que «la atribución deuna determinada competencia como propia de alguna comunidad autó-noma encierre también el reconocimiento de uno de los derechos histó-ricos a que hace referencia la disposición adicional primera de la normafundamental» (STC 94/1985, de 29 de julio, FJ 6).
3.2.–Dado el carácter particular o excepcional de los derechos históri-cos, su actualización sólo procede a través del Estatuto de Autonomía, esdecir, de la norma que es resultado del ejercicio del derecho a la autono-mía dentro de la «indisoluble unidad» de la Nación española (art. 2 CE)y con absoluto respeto a la Constitución (STC 76/1988, de 26 de abril,FF JJ 3 y 4 y STC 103/2008, de 11 de septiembre).
3.3.–Los derechos históricos no «son un título autónomo del que pue-dan deducirse específicas competencias no incorporadas a los estatutos»(STC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 1). Deben actualizarse en el marcodel Estatuto de Autonomía respectivo. (SSTC 123/1984, de 18 de diciem-bre, FJ 4; 76/1988, de 26 de abril, FJ 4; 140/1990, de 20 de septiembre,FJ 3; 159/1993, de 6 de mayo, FJ 6, etc.) y únicamente su «recepción»estatutaria les dota de eficacia jurídica plena.
3. La cláusula de la foralidad aragonesa de la adicional terceradel Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007
1.–El conocido como Proyecto de Estatuto de Aragón de 1936 (Estatutodel Congreso de Caspe de junio de 1936), entre cuyos coautores se encon-traba Gaspar TORRENTE, utilizaba un lenguaje acorde con la Constituciónde 1931. No hay concesiones a la historia en el texto. La técnica legisla-tiva era distinta(36). Al no haberse aprobado por las Cortes de la Repú-
(35) Como ha señalado la STC 76/1988, «El carácter de norma suprema de laConstitución, a la que están sujetos todos los po-deres del Estado (art. 9) y que resulta del ejerciciodel poder constitucional del pueblo español, titu-lar de la soberanía nacional, y del que emanantodos los poderes del Estado (art. 1.2 CE) imposi-bilita el mantenimiento de situaciones jurídicas(aun con una probada tradición) que resultenincompatibles con los mandatos y principiosconstitucionales (...), sino una norma del poderconstituyente que se impone con fuerza vincu-lante general en su ámbito, sin que queden fuerade ella situaciones “históricas” anteriores. Eneste sentido, y desde luego, la actualización delos derechos históricos supone la supresión, o noreconocimiento, de aquellos que contradigan losprincipios constitucionales. Pues será de lamisma Disposición adicional primera CE, y node su legitimidad histórica de donde los derechos
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
históricos obtendrán o conservarán su validez yvigencia».
(36) Aun cuando se proponía, entreotros preceptos un artículo 10 que, en ma-teria de justicia, iba más allá de la cláusulasubrogatoria vigente en el texto constitucio-nal de 1978. Así establecía el artículo 10 delllamado Estatuto de Caspe que: «Corres-ponde al Gobierno de Aragón la legislación ex-clusiva en materia civil, salvo lo que dispone elnúmero primero del artículo 15 de la Constitu-ción, y la administrativa que le esté atribuidapor este Estatuto. El Gobierno de Aragón organi-zará la administración de Justicia en todas lasjurisdicciones, excepto en la militar y en la de laArmada, conforme a los preceptos de la Constitu-ción y a las leyes procesales y orgánicas del Es-tado. El Gobierno aragonés nombrará los juecesy magistrados con jurisdicción en Aragón me-diante concurso entre los comprendidos en el es-
CARLOS COELLO MARTÍN208
blica como consecuencia del inicio de la Guerra incivil en ese mismoaño, no fue, como si aconteció con el Proyecto de Estatuto de Galicia,plebiscitado(37). Consecuentemente Aragón quedó relegado en la apli-cación de la vía de acceso a la autonomía por el artículo 151 en relacióncon la Disposición Transitoria Segunda de la CE de 1978.
2.–La Adicional Tercera del nuevo Estatuto de Autonomía de Ara-gón incluye, una cláusula de salvedad de los derechos históricos del puebloaragonés(38).
2.1.–El texto inicial contemplaba una fórmula más contundente orotunda similar a la recogida en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.El texto que inicialmente se toma en consideración por la Mesa del Con-greso de los Diputados en sesión del 5 de septiembre de 2006 comoPropuesta de reforma estatutaria, introduce en su exposición de motivosy en su articulado claras referencias a los llamados derechos históricos(39).
2.2.–Así la Exposición de Motivos, rememora que la esencia del anti-guo Reino de Aragón eran sus Fueros que «emanaban de una concepciónpacticia del poder y que quedaba fielmente reflejada en el juramento que debíanprestar los Reyes de Aragón», por lo que «el pueblo aragonés siempre se caracte-rizó por defender celosamente sus Fueros y Libertades». El mantenimiento delderecho civil foral aragonés era expresión de la «identidad colectiva», ytras declarar que la reforma estatutaria propuesta era heredera, «de lanormativa histórica y foral aragonesa», y un «nexo de unión entre el pasadohistórico y un presente constitucional», concluía afirmando que:
calafón general del Estado, y los cuales deberánconocer el Derecho aragonés. Creará un Tribu-nal de Casación de Aragón. Los magistrados deeste Tribunal serán nombrados por el Gobiernode Aragón, conforme a las normas que su Parla-mento determine. El Tribunal de Casación deAragón entenderá en última instancia: a) Enlas materias civiles y administrativas cuya legis-lación esté atribuida al Gobierno de Aragón. b)En los recursos sobre calificación de documentosreferentes al derecho privativo aragonés, aunquemotiven inscripción en el Registro de la Propie-dad. c) En los asuntos contencioso-administrati-vos provinentes de los Juzgados y Tribunales deAragón. d) En los conflictos de competencia yjurisdicción entre las autoridades judiciales deAragón. En las demás materias se podrá interpo-ner recurso de casación ante el Tribunal que pro-ceda, según las leyes del Estado. El Tribunal Su-premo de la República resolverá los conflictos decompetencia y de jurisdicción entre los Tribuna-les de Aragón y los del resto de España. El Go-bierno de Aragón nombrará los funcionarios dela Justicia municipal con arreglo a las normasque establezca. Nombrará los secretarios judicia-les y el personal auxiliar de la administración
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
de justicia con arreglo a las leyes del Estado. Laorganización y funcionamiento del MinisterioFiscal corresponde al Estado, de acuerdo con lasleyes generales. Se faculta al Gobierno autónomopara nombrar los funcionarios del MinisterioFiscal, mediante oposición o concurso, convo-cado con arreglo a las leyes del Estado. En cuan-tos concursos convoque el Gobierno de Aragón,se estimará condición indispensable el conoci-miento de la legislación aragonesa. No podrá es-tablecerse excepción por razón de naturaleza ovecindad».
(37) Sobre el mismo CASTELAO (1996),pp. 426 y ss.
(38) Algunos de los problemas deriva-dos del uso de la voz «pueblo español» o pue-blos de España, como expresión diversa de lanación política o de la nación cultural fueronanalizados en PRIETO DE PEDRO (1993), pp.101 y ss. Sobre los usos indebidos y erradosde la nación cultural y de la nación históricaya nos previno Xacobe BASTIDA (1991, 2004y 2007).
(39) Publicado en el BOCG del 8 deseptiembre de 2006.
CAP. 5.–LOS DERECHOS HISTÓRICOS 209
El autogobierno de Aragón se fundamenta en la Constitución, así comoen los derechos históricos del pueblo aragonés que, en el marco de aquélla,dan origen en este Estatuto al reconocimiento de una posición singular denuestra Comunidad Autónoma en España.
La compañía catalana, distinta de la de MUNTANER, estaba presen-te(40).
2.3.–En el articulado las referencias, sin embargo, eran menores.Así en el artículo 1º tras calificar a Aragón como «nacionalidad histórica»,declara que los poderes de la Comunidad Autónoma «emanan del puebloaragonés y de la Constitución», y que la misma, «dentro del sistema constitucio-nal español, ostenta por su historia una identidad propia en virtud de sus Institu-ciones tradicionales, el Derecho foral y su cultura». Sin embargo como apun-tara SAIZ ARNAIZ, no hay derecho histórico que en el cuerpo del estatuto «seactualice en forma de competencia diferenciadora»(41).
2.4.–En el trámite parlamentario se poda la referencia expresa a losderechos históricos como fundamento del autogobierno aragonés, comoconsecuencia de la «convención» de los partidos mayoritarios, en dese-char, según la interpretación de SAIZ ARNAIZ, toda «reivindicación de losderechos históricos como fuente adicional de competencias con pretensión asimé-trica más allá de los Territorios Históricos Vascos y de Navarra»(42). Pervive,sin embargo, la redacción de la Adicional Tercera del Estatuto.
3.–Según el canon constitucional en el caso de las Comunidades Autó-nomas que tienen reconocidos sus derechos históricos de acuerdo conla Disposición Adicional Primera de la Constitución, como es el caso deAragón, sus estatutos de autonomía también son una norma de actualiza-ción de su derecho al autogobierno (STC 76/88, de 26 de abril).
(40) Según el Preámbulo del Estatutocatalán «El autogobierno de Cataluña se funda-menta en la Constitución, así como en los dere-chos históricos del pueblo catalán que, en elmarco de aquélla, dan origen en este Estatuto alreconocimiento de una posición singular de laGeneralitat. Cataluña quiere desarrollar su per-sonalidad política en el marco de un Estado quereconoce y respeta la diversidad de identidadesde los pueblos de España». En su artículo 5º(Los derechos históricos) establece que: El au-togobierno de Cataluña se fundamenta tambiénen los derechos históricos del pueblo catalán, ensus instituciones seculares y en la tradición jurí-dica catalana, que el presente Estatuto incorporay actualiza al amparo del artículo 2, la disposi-ción transitoria segunda y otros preceptos de laConstitución, de los que deriva el reconocimientode una posición singular de la Generalitat enrelación con el derecho civil, la lengua, la cul-tura, la proyección de éstas en el ámbito educa-
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
tivo, y el sistema institucional en que se organizala Generalitat. Ambas disposiciones aúnandos concepciones del autogobierno, la nor-mativa y la histórica; esta última, la tercarealidad política de la preexistencia de uncuerpo político catalán con conciencia eidentidad nacional propia. La articulada na-ción española (arts. 1 y 2 de la CE de 1978),es una abstracción metódica atribuida, a unficto poder constituyente, que transforma unnomos preestablecido deudo de la historia yno de la voluntad cívica. Cuerpo políticoinmanente y colectivo sobre el que sus pro-pios ciudadanos, a su pesar o ventura, nopueden disponer. La fórmula de los dere-chos históricos reemplaza en el imaginarioconstitucional el principio federal o confe-deral.
(41) SAIZ ARNAIZ, ob. p. 121.(42) SAIZ ARNAIZ, ob. cit. pp. 121-122.
CARLOS COELLO MARTÍN210
¿Qué ocurre en el caso aragonés? La singularidad de la advocacióne invocación de los derechos históricos, se caracteriza por estos rasgos:a) procede de la primera hornada de estatutos, no es hija de la emula-ción de la segunda reforma estatutaria (Cataluña, non nato del PaísVasco, Andalucía, Valencia), b) no se concreta dicha invocación como«título específico foral» de atribución de competencias alguno.
3.1.–En efecto, en el caso aragonés esta «cláusula de la foralidad arago-nesa» incluida en la Adicional Tercera reproduce la misma redacción quela Disposición Adicional Quinta del Estatuto de Autonomía de Aragónaprobado por la LO 8/1982, de 10 de agosto.
Su primigenia redacción no se aparta en exceso de lo que disponela Adicional segunda del vigente Estatuto de Autonomía de Guernica,cuando señala que la «aceptación del régimen autonómico no supone renunciadel pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder envirtud de su historia»(43).
3.2.–¿Cuál es el origen de este precepto? Se incorporó al texto esta-tutario que sale del Congreso fruto de una enmienda del Diputado delPAR, Sr. Gómez de las Roces, por la que se trataba de «garantizar, reite-rando la fórmula empleada en el Estatuto vasco, los resultados de un examen enprofundidad y por ello, con el exigible detenimiento, de los derechos históricos deAragón, suprimidos por el Decreto de Nueva Planta y otras disposiciones»(44).
Sin embargo la inspiración se limita a esa cláusula. La CE de 1978no recoge ninguna cláusula abrogatoria, de los Decretos de Nueva Planta(1707, 1715 y 1716) que suprimían las instituciones forales públicas delas naciones de la Corona de Aragón(45), se entendiere o no como un ele-mento de integración simbólica y política, como sí ocurre con la legislaciónabolitoria de la foralidad pública de Vasconia(46).
(43) Así lo pone de manifiesto TUDELAARANDA (2007), p. 154. apoyándose en laopinión de SAIZ ARNAIZ, PEMÁN GAVIN, yFATÁS CABEZA. Puede calificarse como fór-mula pacticia y de reconocimiento.
(44) TUDELA ARANDA (2007), p. 154. Re-coge el origen de este precepto, al señalarque la «citada Disposición se introduce porla aprobación en el Congreso de una en-mienda presentada por el Diputado Gómezde las Roces con la siguiente motivación: “setrata de garantizar, reiterando la fórmula em-pleada en el Estatuto vasco, los resultados de unexamen en profundidad y por ello, con el exigibledetenimiento, de los derechos históricos de Ara-gón, suprimidos por el Decreto de Nueva Plantay otras disposiciones”. El informe de la ponenciadebatido en la Comisión Constitucional del Con-greso (BOCG-Cortes de Aragón, Serie H, 24 de
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
mayo de 1982, nº 69-12) ya incluía el citadotexto. La enmienda fue asumida en la ponenciapor unanimidad y no volvió a originar debate».
(45) Aun cuando en las Cortes de Ara-gón se presentó una proposición no de ley28/1997 sobre la derogación formal de losDecretos de Nueva Planta, que fuera en-mendada por GÓMEZ DE LAS ROCES y BOLEAFORADADA.
(46) La Disposición Derogatoria Se-gunda: «En tanto en cuanto pudiera conservaralguna vigencia, se considera definitivamentederogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en loque pudiera afectar a las provincias de Álava,Guipúzcoa y Vizcaya. En los mismos términos seconsidera definitivamente derogada la Ley de 21de julio de 1876», que fueron calificadascomo confirmatorias o abolitorias de fue-ros.
CAP. 5.–LOS DERECHOS HISTÓRICOS 211
3.3.–La cita en el preámbulo se recupera en el Proyecto del Estatutode Autonomía de Aragón aprobado por las Cortes de Aragón, pero desapa-rece en el texto definitivo aprobado por la LO 5/2007, de 20 de abril,de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón y que sin embargo, enuna asimétrica poda se mantiene en el Preámbulo del nuevo Estatuto deAutonomía de Valencia(47). La cuestión no es normativa, es políti-ca(48).
Estuviere presente en el ánimo del diputado enmendante o en eldel Congreso de los Diputados que aprobara definitivamente el texto delprimer Estatuto de Autonomía de Aragón, resucitaba la cuestión, quediría OSORIO Y GALLARDO, del concepto «biológico de España»(49).
4.–El fundamento de la autonomía aragonesa es en el texto defini-tivo meramente normativo. Deriva de la Constitución, de la que emanancon el pueblo aragonés, los poderes de la Comunidad Autónoma deAragón (art. 1.1. EAA 2007), las Cortes de Aragón lo representan (art.33.1 EAA 2007). Ese pueblo aragonés responde a un concepto normativoy en casos análogos, como fracción del ficto titular de la soberanía constituidoen nación –histórica– única e indivisible(50).
(47) Según su exposición de motivos«“Los Fueros del Reino de Valencia”, abolidospor la promulgación del Decreto de 29 de juniode 1707, cuya recuperación ha de orientar laactividad del legislador autonómico».
(48) Vid. SAIZ ARNAIZ, ob. cit. pp. 129-131.
(49) En su artículo «La nit trasparent»,publicado en La Vanguardia del 4 de agostode 1935 «Lo que prevaleció en las Cortes fueel concepto biológico de España. El Estatuto fueacordado, no porque Cataluña porfiadamente lopidiera y el Estado magnánimamente lo otor-gara, sino porque se estimó que por razones geo-gráficas, históricas, idiomáticas, tradicionales,económicas y sentimentales, España no será ínte-gra ni verdaderamente España, si no reconocecomo una esencia nacional la autonomía de lasregiones que antes la tuvieron y de las que enadelante quieran gozarla»
(50) Sobre el concepto de «pueblovasco», como expresión de fracción del «pue-blo español», véase la STC 103/2008, de 11de septiembre. La reciente STC 103/2008,de 11 de septiembre, fija ese concepto co-mún a los estatutos de autonomía, del «pue-blo vasco» (o aragonés, o valenciano [art. 1EAV] etc.). Establece la doctrina monistadel TC que: «La Ley recurrida presupone laexistencia de un sujeto, el “Pueblo Vasco”, titu-lar de un “derecho a decidir” susceptible de ser“ejercitado” [art. 1 b) de la Ley impugnada],equivalente al titular de la soberanía, el Pueblo
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
Español, y capaz de negociar con el Estado cons-tituido por la Nación española los términos deuna nueva relación entre éste y una de las Co-munidades Autónomas en las que se organiza.La identificación de un sujeto institucional do-tado de tales cualidades y competencias resulta,sin embargo, imposible sin una reforma previade la Constitución vigente. En realidad el conte-nido de la consulta no es sino la apertura deun procedimiento de reconsideración del ordenconstituido que habría de concluir, eventual-mente, en “una nueva relación” entre el Estadoy la Comunidad Autónoma del País Vasco; esdecir, entre quien, de acuerdo con la Constitu-ción, es hoy la expresión formalizada de un orde-namiento constituido por voluntad soberana dela Nación española, única e indivisible (art. 2CE), y un sujeto creado, en el marco de la Cons-titución, por los poderes constituidos en virtuddel ejercicio de un derecho a la autonomía reco-nocido por la Norma fundamental. Este sujetono es titular de un poder soberano, exclusivo dela Nación constituida en Estado. Y es que,como recordamos en la STC 247/2007, de12 de diciembre, F. 4 a), con cita de la STC4/1981, de 2 defebrero, F. 3, “la Constitu-ción parte de la unidad de la Nación espa-ñola, que se constituye en Estado social ydemocrático de Derecho, cuyos poderesemanan del pueblo español en el que re-side la soberanía nacional”. El procedimientoque se quiere abrir, con el alcance que le es pro-pio, no puede dejar de afectar al conjunto de
CARLOS COELLO MARTÍN212
5.–La historia resuena en el articulado. El artículo 91 del Estatutode Autonomía de 2007, por su parte, habilita a la Comunidad Autónomapara celebrar convenios con otras comunidades autónoma, «especialmentecon las que tiene vínculos históricos y geográficos». Preceptos similares puedenencontrarse en los estatutos de otras antiguas naciones de la Corona deAragón (art. 12 del EAC y art. 5 EAB).
4. Los yelmos zaragozanos de la cláusula de salvedad de laforalidad ¿título competencial o ecos austracistas?
1.–Ciertamente, como anotara EMBID IRUJO, esa cláusula de la forali-dad aragonesa, «supone una permanente posibilidad de apertura a formas diver-sas de organización y competencias cuya activación, por cierto, no se ha intentadoen ningún momento»(51). En un orden simbólico, sin embargo, se ve afectadapor esta reviviscencia al calor de la nueva hornada de estatutos, en losque se introducen cláusulas de ese tenor, con diverso alcance (Estatutode Cataluña, Valencia), a la que el propio cuerpo político aragonés no hasido ajeno(52).
En un orden normativo, la cláusula de la foralidad aragonesa, engarza,aun cuando no de modo exclusivo, con la Disposición Adicional Segundade la Constitución que recoge la denominada enmienda aragonesa, en
los ciudadanos españoles, pues en el mismo seabordaría la redefinición del orden constituidopor la voluntad soberana de la Nación, cuyocauce constitucionalmente no es otro que el de larevisión formal de la Constitución por la vía delart. 168 CE, es decir, con la doble participaciónde las Cortes Generales, en cuanto representanal Pueblo Español (art. 66.1 CE), y del propiotitular de la soberanía, directamente, a través delpreceptivo referéndum de ratificación (art. 168.3CE)». Aun cuando sabido es que la indivisi-bilidad de la nación se predica de la con-junción de potestades, no de los territoriosen los que se ejercita la iurisdictio o el domi-nio, no es menester recordar que desde1707 –fecha simbólica de la Batalla de Al-mansa– el territorio en el que asienta susreales la nación española ha ido men-guando. Lejos está la nación española a laque se refiere la Constitución Española de1812 de españoles de ambos mundos. No sor-prende que la traslatio imperii efectuada aese concepto de soberano –unidad norma-tiva– sea paradójica. Cuando el principiomonárquico de la soberanía se aplicaba alsoberano –suzerain, señor feudal en francésantiguo– las «repúblicas e imperios» se divi-
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
dían por la fuerza o por voluntad del sobe-rano. Cuando ese principio monárquico dela soberanía se aplica al sujeto constitu-yente nacional o popular, se autoencadenacon mayor sujeción que los pactos feuda-les. Y quienes integren el sujeto del pactum,no son hijos de la voluntad previa sino quese entiende que no es otra cosa que «nacio-nalizar» o transmutar la legitimidad del po-der político, sobre cuyo desorden estable-cido no se discute, como señala RECALDE(1995).
(51) EMBID IRUJO (2008), p. 33.(52) TUDELA ARANDA (2008), pp. 105-
112. El nuevo Estatuto de Autonomía deValencia –entre los antiguos Reinos de laCorona de Aragón– expresamente, tantoen su Exposición de Motivos cuanto en suarticulado (art. 7º) mandata que el desarro-llo legislativo de las competencias de La Ge-neralitat, en plena armonía con la ConstituciónEspañola, procurará la recuperación de los con-tenidos de «Los Fueros del Reino de Valencia»,abolidos por la promulgación del Decreto de 29de junio de 1707.
CAP. 5.–LOS DERECHOS HISTÓRICOS 213
relación con la mayoría de edad civil singular del ordenamiento jurídicoaragonés(53).
2.–Ciertamente no es el único precepto, en el que se invoca la histo-ria. Como hemos señalado en la escalpelada Exposición de Motivos delNuevo Estatuto de Autonomía, tras reconocer a Aragón, como «nacionali-dad histórica», hay una invocación del linaje legendario que recuerda sobre-manera algunas de las reflexiones de los cronistas aragoneses (BLANCAS,ZURITA, etc.), expresión de la «cultura humanística y renacentista de la Coronade Aragón, siempre proyectada hacia Europa»(54).
Sobre la condición y el carácter jurídico de los aragoneses, ese fiel reflejode los valores aragoneses de pacto, lealtad y libertad que acuña la Exposiciónde Motivos: «Seña de identidad de su historia es el Derecho Foral, que se funda-menta en derechos originarios y este carácter foral tuvo reflejo en la Compilacióndel siglo XIII, en el llamado Compromiso de Caspe de 1412 y en la identificaciónde sus libertades en el Justicia de Aragón»(55).
Según glosara FATÁS CABEZA la primigenia disposición, una invoca-ción de ese tenor única y exclusivamente podía referirse, de modo simbó-lico, a cierta condición pacticia tradicional(56). ¿Puede entenderse mani-festación de esas nuevas y dúctiles «brujas del compromiso» recreadas en la«mole antiquísima del Convento de los Caballeros de San Juan», por Ramón J.SENDER?(57).
O dicho de otro modo, si puede constituirse como fundamento es-pecífico o singular de la autonomía aragonesa o como un título de espe-cíficas competencias que desborden, o puedan desbordar, el régimen dedistribución de competencias del Título VIII de la Constitución Españolade 1978, o que establezcan un singular régimen de protección de la«competencia sobre la competencia» o algún género de garantía de esa institu-ción estatutaria.
2.1.–Aun cuando el estatuyente aragonés emuló algún precepto delEstatuto de Autonomía Vasco, en lo que a la declaración de derechosconcierne, se alejó del articulado del texto. El Estatuto de Guernica in-voca expresamente la Adicional Primera de la Constitución –y con ellala Adicional estatutaria–, y por tanto los llamados derechos históricos,para garantizar determinadas competencias estatutarias ad extra, así enmateria de enseñanza (art. 16 EAPV), de policía (art. 17 EAPV) o el
(53) La Adicional Segunda de la Cons-titución establece que la «declaración de ma-yoría de edad contenida en el artículo 12 de estaConstitución no perjudica las situaciones ampa-radas por los derechos forales en el ámbito delderecho privado». Sobre el origen de esta dis-posición L. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER(1984).
(54) BATLLORI (1995), p. 38.
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
(55) Como ya expuso el TribunalConstitucional, las Exposiciones de Moti-vos «carecen de valor normativo y no puedenser objeto de un recurso de inconstitucionalidad»(STC 150/1990, FJ 2).
(56) FATÁS CABEZA (1985), pp. 795-797.(57) SENDER (1993), pp. 42-45.
CARLOS COELLO MARTÍN214
régimen de concierto económico (art. 41 EAPV) así como, ad intra, cláu-sula de garantía para preservar la estructura «foral-provincial» interna (art.37 EAPV).
Empero, en el caso aragonés, ni la Exposición de Motivos, ni la partedispositiva de ambos estatutos, tanto el de 1982 cuanto el nuevo estatutode 2007 concretan o actualizan, más allá del dictum de la propia Disposi-ción Adicional Tercera, como exige la doctrina del Tribunal Constitucio-nal, qué género de instituciones, competencias o facultades autonómicastenían ese carácter digamos foral.
Los títulos constitucionales y estatutarios así lo han considerado.Algún texto, como la reciente Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de dere-cho de la persona, invoca expresamente en su exposición de motivos elDerecho aragonés histórico. Alguna mención expresa al origen de tal o cualinstitución en los preámbulos de las leyes civiles aragonesas(58).
Ni siquiera en la regulación de un instituto enraizado en el derechohistórico público aragonés, como es el Justicia de Aragón se invoca másallá del mero «uso de la historia»; se engarza con los «derechos históricos»aragoneses.
Ni los artículos 33 y 34 del Estatuto de Autonomía de 1982 ni elartículo 59 del novísimo Estatuto, atribuyen al instituto esa «actualizacióncompetencial»(59).
Apenas la Exposición de Motivos de la Ley 4/1985 de 27 de junioreguladora del Justicia de Aragón, la define como una magistratura arro-pada por los mejores títulos de legitimidad históricos y estatutarios.
Es más, dadas sus funciones de juez especial, entre cuyos privilegiosprincipales, se encontraban a juicio de Rafael ALTAMIRA(60), los llamadosde firma y manifestación, se incorpora al ordenamiento estatutario arago-nés desnudo de tales funciones, pero reconociendo que sus competen-cias exceden de las que constitucionalmente se asignan al Defensor del
(58) Éste es el caso, por ejemplo de laviudedad foral en el caso de la Ley 2/2003,de 12 de febrero, de régimen económico yviudedad, o de la mención al «sistema legiti-mario histórico» en el caso de la Ley 1/1999,de 24 de febrero, de Sucesiones por causa demuerte, o en otros casos se invoca expresa-mente el denominado principio de liber-tad individual para justificar la aprobaciónde la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativaa parejas estables no casadas.
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
(59) Véase en ese sentido el Auto delTribunal Supremo de 6 de julio de 2006,en relación con la casación foral aragonesacomo consecuencia de la supresión deri-vada de la reforma estatutaria del artículo29 del Estatuto de Autonomía en 1982, queha tenido que ser suplida por la interpreta-ción del artículo 73 de la LOPJ
(60) ALTAMIRA (1988), p. 152.
CAP. 5.–LOS DERECHOS HISTÓRICOS 215
Pueblo o los comisionados parlamentarios autonómicos análogos(61).Como ha señalado la doctrina constitucional «el carácter histórico de unainstitución no puede excluir, por sí solo, su contraste con la Constitución» (STC126/1997, de 3 de julio)(62).
Como señalábamos el canon hermenéutico de la Adicional Primerafijado por la doctrina del Tribunal Constitucional a la que nos hemosreferido anteriormente obliga a entender que es cada Estatuto de Auto-nomía el elemento decisivo y definitivo para la actualización, en su caso,de los derechos históricos amparados por la Adicional Primera de laConstitución (STC 159/93, de 6 de mayo).
Como indicábamos, el Estatuto de Autonomía de Aragón, no va másallá. La referencia que se efectúa a los derechos históricos, tanto en elEstatuto de Autonomía aprobado por LO 8/1982, de 10 de agosto, y quefuere reformado en dos ocasiones, en 1994 y en 1996, no permite exten-der, en una visión puramente administrativa, esta cláusula de garantía dela foralidad pública aragonesa. La doctrina constitucional, como hemosapuntado, exige que en el articulado del código estatutario se hubiere
(61) «Entre los precedentes que pudieranbuscarse a la figura constitucional del Defensordel Pueblo, el Justicia Mayor de Aragón ocupa-ría un puesto excepcional. Es cierto que experien-cias modernas más próximas, como la del Om-budsman nórdico, han influido en la configura-ción y poderes del Defensor del Pueblo, pero laesencia de esta institución, la defensa de los dere-chos y libertades de los ciudadanos, pertenece almundo histórico-jurídico español en virtud de laexistencia y práctica del Justicia aragonés. Laextraordinaria importancia de esta figura, supeso decisivo en el entramado institucional me-dieval y moderno aragonés, es causa de que elEstatuto de Autonomía de Aragón coloque alJusticia entre los órgano institucionales de la Co-munidad Autónoma (artículos 33 y 34 del Esta-tuto). La comprensión, sin embargo, de la natu-raleza del sistema de gobierno de lasComunidades Autónomas que responde a los cá-nones del gobierno parlamentario, hace que elJusticia de Aragón se configure por esta Ley deforma diversa a lo que el respeto a los estrictostérminos históricos impondría. No es posible,hoy, otorgar jurisdicción a órganos diversos a losjueces y Tribunales a quienes, por atribuciónconstitucional, les incumbe juzgar y ejecutar lojuzgado. No puede ser, pues, el Justicia un juez,sino solamente un defensor de los derechos y liber-tades de los aragoneses frente a las posibles viola-ciones de la Administración Pública. Estamisma incardinación constitucional hace que,en este ámbito, la competencia del Justicia debalimitarse a las actuaciones de la Administración
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
de la Comunidad Autónoma y de los Entes loca-les en las materias transferidas a la Comunidad,aunque se prevea la posibilidad de colaboracióncon el Defensor del Pueblo y otros ComisionadosParlamentarios Territoriales. Pero, a su vez, laincidencia histórica de nuestro Justicia es lacausa de que se le atribuyan otras dos competen-cias que exceden de las que la Constitución,otorga al Defensor del Pueblo y los restantes Esta-tutos de Autonomía a otros Comisionados Parla-mentarios Territoriales. Son éstas la defensa delEstatuto de Autonomía y la tutela y conserva-ción del Ordenamiento Jurídico aragonés, con loque el Justicia de Aragón es una institución sin-gular y con perfiles muy característicos y perfecta-mente singularizables en el ordenamiento jurí-dico español. La presente Ley regulaminuciosamente las actuaciones que en estos ám-bitos podrá realizar el Justicia y que están siem-pre presididas por la voluntad de preservar nues-tro derecho y las competencias estatutarias y, ala vez, por la de no interferir en las competenciasde otros poderes públicos, sean o no aragoneses.En suma, con esta Ley, Aragón completa su es-tructura institucional y posibilita un desarrolloequilibrado de la vida jurídica y política denuestra Comunidad Autónoma concediendo alos aragoneses la protección de una magistraturaarropada por los mejores títulos de legitimidadhistóricos y estatutarios».
(62) Y en este caso, nos encontraría-mos ante una institución híbrida adminis-trativa-jurisdiccional (STC 36/1991, de 14de febrero).
CARLOS COELLO MARTÍN216
establecido un «punto de conexión» o una actualización específica y con-creta de determinadas competencias de los institutos aragoneses (así encaso del Justiciazgo, por ejemplo), constituyéndose en tal caso el estatutocomo canon y cláusula de la actualización de los mismos como expresióndel poder estatuyente y norma institucional básica que integra, además,el bloque de constitucionalidad.
Ésta es la técnica que emplea tanto el Estatuto Vasco como el hí-brido de la Ley de Amejoramiento de Navarra, llegándose a calificarse laDisposición que nos ocupa, por su desvinculación con contenidos con-cretos del Estatuto de Autonomía como precepto varado o mera normaineficaz, de carácter puramente retórico o simbólico. Hay que recordar,además, que la propia Comunidad Autónoma invocó la Disposición Adi-cional con motivo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto porel Gobierno de la Nación contra la Ley 3/1988, de 25 de abril, de lasCortes de Aragón, sobre equiparación de los hijos adoptivos, y que fuereresuelto por la conocida STC 88/1993, de 12 de marzo.
La sentencia, que afectaba al núcleo de la competencia legislativaaragonesa sobre su derecho civil foral propio, sienta algunos de los crite-rios que conforman el canon interpretativo de la cláusula de garantía dela foralidad:
– Que la cláusula de la Adicional Primera de la Constitución en rela-ción con la del Estatuto de Autonomía de 1982, no constituye cláusula degarantía de la foralidad civil, dado que ésta es la de la autonomía políticade la comunidad estatuida (art. 149.1 8 CE en relación con el artículo 35del EA de 1982).
– Que la Disposición Adicional Quinta –hogaño la tercera– no consti-tuye canon de validez de las normas o disposiciones estatutarias y autonómi-cas.
– Que los derechos históricos de las Comunidades y Territorios forales no pue-den considerarse como un título autónomo del que puedan deducirse específicas com-petencias no incorporadas a los Estatutos (SSTC 123/1984, fundamento jurídico3º; 94/1985, fundamento jurídico 6º y 76/1988, fundamento jurídico 4º) sino,sobre todo y en primer lugar, porque el sentido de la disposición adicional primeraCE no es el de garantizar u ordenar el régimen constitucional de la foralidad civil(contemplado, exclusivamente, en el art. 149.1.8 y en la Disposición adicional se-gunda CE), sino el de permitir la integración y actualización en el ordenamientoposconstitucional, con los límites que dicha Disposición marca, de algunas de laspeculiaridades jurídico-públicas que en el pasado singularizaron a determinadas par-tes del territorio de la Nación.
Según refleja el verso 996 del Cantar de Roldán los yelmos de Zara-goza eran muy apreciados, «lacent lor elmes mult bons sarraguzeis». Algúnotro canto épico del ciclo carolingio, se hace eco de su nombradía comoel Cantar de Guillermo. No sea que la invocación estatutaria sea una meradeclaración de gesta, uno de esos yelmos de nombradía del cantar, e ha-biendo olvidado los senescales aragoneses, que el cuerpo de las competencias
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
CAP. 5.–LOS DERECHOS HISTÓRICOS 217
estatutarias precisa de una loriga que las proteja de ser alanceado por elEstado central. La Adicional del Estatuto es, buen yelmo zaragozano quedeja desnudo el tronco competencial.
Bibliografía
AA VV (2006) Miscel.lania Ernest Lluch i Martín volum I, Fundación ErnestLLUCH.— (2007) Miscel.lania Ernest Lluch i Martín volum II, Fundación Ernest
LLUCH.
AGAMBEN, Giorgio (2008), El reino y la gloria. Por una genealogía teólógica dela economía y del Gobierno, Editorial Pre-textos, Valencia.
AGIRREAZKUENAGA, Joseba, (2009) «1839ko urriaren 23eko legearen 170.urteurrena», Revista Hermes, nº 32, Bilbao, pp. 38-46.
ALBAREDA, Joaquín (2009), «La Corona de Aragón en la Guerra de Suce-sión: el proyecto austracista», en GARCÍA GONZÁLEZ (coord.), La Guerrade Sucesión en España y la Batalla de Almansa. Europa en la encrucijada,UCLM-Silex, Madrid.
ALTAMIRA, Rafael, (1988), Historia de la Civilización Española, Barcelona,Editorial Crítica.
ARRIETA, Jon y ASTIGARRAGA, Jesús (2009), Conciliar la diversidad. Pasado ypresente en la vertebración de España. Servicio de Publicaciones UPV.
ARRIETA ALBERDI, Jon (2009), «170 años de la Ley de 25 de octubre de1839», Revista Hermes, nº 32, Bilbao, pp. 28-36.
ARZOZ SANTISTEBAN (2007), «El principio constitucional de igualdad de lasnacionalidades en Austria-Hungría», REDC, nº 81, 2007, pp. 349-381.— (2009), «Zeitschrift für auslandiches nffentliches Recht und Volkerrecht»,
ZaoRV HJIL, Band 69, nr. 1.
BASTIDA, Xacobe (2007), «Capítulo 4. La senda constitucional. La naciónespañola en la Constitución», en Carlos TAIBO (Dir.), Nacionalismo espa-ñol. Esencias, memorias e instituciones. Los libros de la Catarata, Madrid.— (2004) «Nacionalismos y transiciones. Los polvos y los lodos», Re-
vista Gerónimo de Ustariz, nº 20, Pamplona-Iruña, pp. 161-187.— (1991), La nación española y el nacionalismo constitucional, Editorial
Ariel.
BATLLORI, Miguel (1995), Humanismo y Renacimiento, Barcelona.
BEAUD, Olivier (2009), Teoría de la Federación, Escolar y Mayo SL, Madrid.— (1999) «Federalismo y federación en Francia: ¿historia de un con-
cepto impensable?», Res publica, 3, pp. 7-63.
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
CARLOS COELLO MARTÍN218
BERMEJO LATRE (2008), Aragón, en AJA, E., TORNOS, J. (Dirs.), Informe Comu-nidades Autónomas 2007, Institut de Dret Públic, Barcelona, pp. 242-279.— (2009) Aragón, en AJA, E., TORNOS, J. (Dirs.), Informe Comunidades
Autónomas 2008, Institut de Dret Públic, Barcelona, pp. 227-254.
BUEN, Demófilo DE, (1917-2009), Las normas jurídicas y la función judicial,Editorial Aranzadi, Cizur.— Cantar de Guillermo (1997), Editorial Gredos, Madrid.
CASEY, James (2009), «La Guerra de Sucesión en la historiografía espa-ñola: la perspectiva catalano-valenciana», en GARCÍA GONZÁLEZ (coord.),La Guerra de Sucesión en España y la Batalla de Almansa. Europa en laencrucijada, UCLM-Silex, Madrid, pp. 379-395.
CARRETERO Y JIMÉNEZ, Anselmo (1967), Los pueblos de España y las nacionesde Europa, Editores Mexicanos Unidos S.A. México.— (1968), La personalidad de Castilla en el conjunto de los pueblos hispáni-
cos, Fomento de Cultura Ediciones, Valencia.
CASTELAO, Alfonso R. (1996), Sempre en Galiza, Galaxia. Vigo.
COELLO MARTÍN (2009), «Aguafuertes sobre la invocación de los derechoshistóricos como cuestión política o puramente administrativa», RevistaAragonesa de Administración Pública, número 34, pp. 127-224.— (2005), «Derroteros institucionales del Estatuto de Guernica: Notas
sobre la organización institucional vasca», RVAP, nº 73 (II).— (2004), «Isegoría vinícola: vidueños prefiloxéricos e injertos consti-
tucionales», en Revista Gerónimo de Uztariz, nº 20, Pamplona-Iruña.— (1997) La disposición adicional primera y la organización autonómica
vasca. La quiebra del modelo vasco, Ed. Universidad de La Rioja, Lo-groño.
COELLO ÑUÑO (2005), La Constitución abierta como categoría dogmática, Edi-torial México-Bosch Editor, Méjico.
COSTA, Joaquín, La ignorancia del derecho, Manuales Soler.— (1992), Historia Crítica de la Revolución Española, Madrid, CEC, Edi-
ción, introducción y notas de Alfredo Gil Novales.
CORTESAO, Armando, ARAQUISTAIN, Luis, DE IRUJO, Manuel, PI SUNYER, Car-los (1945), La comunidad ibérica de naciones, Editorial Vasca Ekin, Bue-nos Aires.
EMBID IRUJO (2008), «Sobre la evolución del derecho público aragonés.Algunas reflexiones interesadas», en EMBID IRUJO (Dir.), Derecho PúblicoAragonés, (4ª Edición), El Justicia de Aragón, Zaragoza.
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
CAP. 5.–LOS DERECHOS HISTÓRICOS 219
— (1983), El marco jurídico de la autonomía. Estatuto de Autonomía deAragón, Zaragoza.
FATÁS CABEZA (1985), «Disposición Adicional Quinta», en BERMEJO VERA
(Dir.), Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónomade Aragón, Ministerio de Administración Territorial, Instituto de Estu-dios de Administración Local, Madrid, pp. 795-797.
FERNÁNDEZ FARRERES, G. (2005), La contribución del Tribunal Constitucionalal Estado autonómico, Iustel, Madrid.— (2008) ¿Hacia una nueva doctrina constitucional del Estado autonómico?
(Comentario a la STC 247/2007 de 12 de diciembre, sobre el Estatuto deAutonomía de la Comunidad Valenciana), Cuadernos Civitas, Madrid.
— (2008b) «Planteamientos Generales», del «Capítulo V las compe-tencias de la Comunidad Autónoma de Aragón», en EMBID IRUJO
(Dir.), Derecho Público Aragonés, (4ª Edición), El Justicia de Aragón,Zaragoza.
FOSSAS, Enric (1999), «Asimetría y plurinacionalidad en el Estado autonó-mico», en FOSSAS Y REQUEJO, Asimetría federal y Estado Plurinacional. Edito-rial Trotta, Madrid, pp. 275-301.
GUERRERAU, Alain (2002), El futuro de un pasado. La Edad media en el sigloXXI, Editorial Crítica.
HERRERO DE MIÑÓN (1991), «La posición institucional de la Corona», enS. MARTÍN-RETORTILLO (Dir.), Estudios sobre la constitución española. Home-naje al Profesor Eduardo García de Enterría, Tomo III, Editorial Civitas,Madrid.— (1998a) «Los derechos forales como derechos históricos», REDC,
nº 52 (enero-abril).— (1998b), Derechos históricos y constitución, Editorial Taurus, Madrid.— (2001) «Autodeterminación y derechos históricos», en el vol. col.
Derechos históricos y constitucionalismo útil, M. HERRERO DE MIÑÓN y E.LLUCH (Eds.) Crítica.
— (2003) «España y Vasconia: presente y futuro (consideraciones entorno al Plan Ibarretxe)», en AA VV, Estudios sobre la propuesta polí-tica para la convivencia del Lehendakari Ibarretxe, IVAP, Oñati, pp. 447-462.
— (2003b) El valor de la Constitución, Editorial Crítica, Barcelona.— (2009) «Los derechos históricos y el principio pacticio», Ivs Fvgit,
15 (2007-2008), pp. 35-54.— (2009a) «Los derechos históricos cara al siglo XXI», Revista Hermes,
nº 32, Bilbao, pp. 4-12.
HUARTE DE SAN JUAN (1989), Examen de ingenios, Editorial Cátedra, Madrid.
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
CARLOS COELLO MARTÍN220
JIMENO ARANGUREN, Roldán (2009), «Los derechos históricos en la renova-ción del régimen autonómico de Navarra» (2004-2006), Ius Fugit 15(2007-2008), pp. 339-367.
KELSEN, Hans (2004), Teoría General del Estado, Ediciones Coyoacán. Tra-ducción de Luis Legaz, México DF.— (2003) «Reflexiones en torno de la teoría de las ficciones jurídicas
con especial énfasis en la filosofía del “Como si” de Vaihinger»,BEFDP, Fontamara, México.
KERVÉGAN, Jean Françóis (2007), Hegel, Carl Schmitt. Lo político: entre especu-lación y positividad, Escolar y Mayo, Madrid.
LASAGABASTER HERRARTE (2005), «La reforma de los Estatutos de Autono-mía. Una reflexión sobre su teoría y práctica actuales», Revista Cata-lana de Dret Público, nº 31, pp. 15-56.
LEGENDRE, Pierre (1974-2005), L’amour du censeur. Essai sur l’ordre dogmati-que, Editions su Seuil, Paris.
LORENTE SARIÑENA (2004), «Cultura constitucional e historiografía delconstitucionalismo en España», Revista Istor, Año IV, nº 16.
LUCAS VERDÚ, Pablo (1993), La Constitución abierta y sus enemigos, Universi-dad Complutense, Madrid.— (1994) «Reflexiones en torno y dentro del concepto de Constitu-
ción. La Constitución como norma y como integración política»,Revista de Estudios Políticos, nº 83 (enero-marzo), pp. 9-28.
LLUCH I MARTIN, E. (2000), «El liberalismo fuerista en el siglo XIX: Coronade Aragón y País Vasco», en Derechos históricos y constitucionalismo útil,Bilbao.— (2000a) Aragonesismo Austracista (1734-1742). Del conde Juan Amor
de Soria, Instituto Fernando el Católico, Zaragoza (edición y notaintroductoria).
— (2005a) Escritos Aragoneses, Gobierno de Aragón.— (2005b) Últimos escritos, Editorial Base, Barcelona.
MARTÍN-RETORTILLO, Lorenzo (1984), Materiales para una Constitución, AkalEditores, Madrid.
MARX, Karl, ENGELS, Friedrich (1998), Escritos sobre España. Extractos de1854, Editorial Trotta, Madrid.
MORALES ARRIZABALAGA (2009), Aragón, nacionalidad histórica, DGA, Zarago-za.— (2007), Fueros y Libertades del Reino de Aragón. De su formación medieval
a la crisis preconstitucional (1076-1800), Rolde, Zaragoza.
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
CAP. 5.–LOS DERECHOS HISTÓRICOS 221
MOREU BALLONGA (2009), «El apéndice foral aragonés de 1925 y encrucija-das del derecho civil y la cuestión territorial en España», Ivs Fvgit, 15(2007-2008), pp. 81-124.
PEMÁN GAVÍN, Juan (2006), «Sobre los límites de las reformas estatutarias:Derechos Históricos y Estado de las Autonomías. A propósito de laPropuesta de nuevo Estatuto aprobada por el Parlamento de Cata-luña», Revista General de Derecho Administrativo, nº 12.
PERNTHALTER, Peter (1999), El estado federal asimétrico, IVAP, Oñati.
PRIETO DE PEDRO (1993), Cultura, Culturas y Constitución, CEC, Madrid.
RECALDE DÍEZ, José Ramón (1995), Crisis y descomposición de la política,Alianza Universidad, Madrid.
REQUEJO PAGÉS (1998), Las normas preconstitucionales y el mito del poder consti-tuyente, CEC, Madrid.
REQUEJO, Ferrán (1999), «La acomodación federal de la plurinacionali-dad. Democracia liberal y federalismo plural en España», en FOSSAS Y
REQUEJO, Asimetría federal y Estado Plurinacional, Editorial Trotta, Ma-drid, pp. 303-344.
REY MARTÍNEZ, (2004), «Sentido y alcance del concepto de “derechos his-tóricos” en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía», en Re-vista Jurídica de Castilla y León.
ROMERO, Joan (2006), Espanya inacabada. Valencia, Publicacions de laUniversitat de Valencia.— (2007) «De “reinos rebeldes”, “territorios forales”, “regiones aris-
cas”, “particularismos” y “regionalismos”. A propósito de los “pun-tos intermedios” en la interpretación histórica de Ernest Lluch», enAA VV (2007), Miscel.lania Ernest Lluch i Martín volum II, FundaciónErnest LLUCH, pp. 501-517.
SAIZ ARNAIZ, Alejandro (2006), «La titularidad de los derechos históricosy las reformas estatutarias», en Los derechos históricos en la Constitución,CEC, Madrid.— (2008) «La competencia de los territorios históricos del País Vasco
en materia de régimen electoral municipal», Revista Española de De-recho Constitucional, nº 82, enero-abril, pp. 11-52.
SCHMITT, Carl (1931), La defensa de la Constitución, Editorial Labor, Barce-lona.— (1941), Estudios Políticos, Cultura Española, Madrid.— (1996), Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica, Editorial Tec-
nos, Madrid.— (2000), Catolicismo y forma política, Editorial Tecnos, Madrid.
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS
CARLOS COELLO MARTÍN222
— (2009), Teología Política, Editorial Trotta, Madrid.
SEBASTIÁ, Xavier (2002), «La reintegración de los derechos históricos-fora-les de Aragón. Ensayo sobre la actualización de las Haciendas Históri-cas de los antiguos Reino de la Corona de Aragón», Autonomies, nº 30,noviembre, pp. 251-273.
SIMON I TARRÉS, Antoni (2005), Construccions politiques i identitats nacionals.Catalunya i els orígens de l’Estat modern espanyol, Publicacions de l’Abadiade Montserrat.
SENDER, Ramón J. (1993), Primeros Escritos (1916-1924), Instituto de Estu-dios Altaragoneses, Huesca.
SOSA WAGNER y SOSA MAYOR (2006), El Estado fragmentado. Modelo austro-húngaro y brote de naciones en España, Editorial Trotta, Madrid.
TOCQUEVILLE, Alexis de (2004), El Antiguo régimen y la revolución, EdicionesIstmo, Madrid.
TOMÁS Y VALIENTE (1997), «Los Decretos de Nueva Planta» y «Los Dere-chos históricos de los territorios forales a la luz de la Historia delDerecho», en Obras Completas, tomo IV, Madrid, pp. 3443-3538.— (1989) «El estado integral, nacimiento y virtualidad de una fórmula
poco estudiada», en Código y Constitución (1808-1978), Alianza Uni-versidad, Madrid, 1989.
TORRENTE, Gaspar (1988), Cien años de nacionalismo aragonés, RENA, Zara-goza, con estudio introductorio de Antonio Peiró.
TORRES DEL MORAL, Antonio (2007-2008), «¿Qué son los derechos históri-cos?», Ius Fugit, 15 (2007-2008), pp. 57-79.
TUDELA ARANDA, José (2007), «La Disposición Adicional Primera de laConstitución y los nuevos estatutos de autonomía. La historia comolegitimación de la autonomía», RAP, nº 173, Madrid, mayo-agosto, pp.143-181.— (2008a), «A modo de aproximación al estatuto de autonomía de
Aragón de 23 de abril de 2007. El nuevo Estatuto en el Estadodesconcertado», en PAU I VALLS (Coord.), Las Reformas estatutarias yla articulación territorial del Estado. XIV Jornadas de la Asociación Espa-ñola de Letrado de Parlamentos, Editorial Tecnos, AELPA, Madrid, pp.105-152.
— (2009), El estado desconcertado y la necesidad federal, Civitas, FundaciónAlfonso Martín Escudero, Cizur Mayor-Zizur Nagusia.
ARAGONA010 Estudios y Comentarios 09-09-10 10:39:25
TRATADO DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS