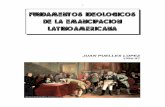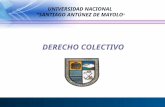Tipología de los derechos de incidencia colectiva
Transcript of Tipología de los derechos de incidencia colectiva
1
Publicado en : Libro de ponencias y trabajos seleccionados del XXI II Congreso Nacional de Derecho Procesal ,
Ed. La Ley, Mendoza 2005, pp. 40-63.
XXIII Congreso Nacional de Derecho Procesal
Comisión: Procesal Civil
Subcomisión: Procesos colectivos y acciones de clases: problemas que suscita la legitimación y el alcance
de la cosa juzgada.
Título de la Ponencia: “Tipología de los derechos de incidencia colectiva”.
Autor o autores: Leandro J. Giannini
Dirección postal: Av. 13 n° 1111 5° piso – La Plata
Código Postal: 1900 Ciudad: La Plata Provincia: Bs. As.
E-Mail : [email protected]
“T IPOLOGÍA DE LOS DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA ”.
Por: Leandro J. Giannini∗
Sumario: I. Introducción. II. La trilogía derecho subjetivo, interés legítimo, interés simple. III. La aparición de los dere-
chos de incidencia colectiva como “mediando” en la anterior distinción. IV. La distinción que sustentamos. V. Cuadro sinóptico.
VI. Conclusiones.
I. Introducción.
El presente trabajo tiene por objeto lograr una distinción y agrupamiento provechoso de las variadas
formas en que los intereses colectivos se presentan en nuestro entorno.
La utilidad1 de la clasificación propuesta únicamente podrá considerarse alcanzada, si la diferencia-
ción repercute en el trato procesal que las distintas categorías merecen, redundando –además- en una
solución definitiva más eficaz y funcional de la controversia colectiva. De otro modo, sólo habremos jugado a
encasillar la realidad en conceptos aparentemente seguros, sin beneficio destacable más que la satisfacción
de pruritos ateneístas.
∗ Docente de la asignatura Derecho Procesal II, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Especialista en Derecho Procesal. Relator letrado de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 1 Son de recordar aquí las palabras de Cappelletti, para quien “el jurista y el procesalista conscientes deben confiar en criterios que no hagan derivar la solución del problema de abstractas premisas conceptuales y formales, sino de la conciencia de la función práctica del derecho y de la necesidad de encontrar, por consiguiente, respuestas adecuadas a tal función (CAPPELLET-TI, M., La oralidad y las pruebas en el proceso civil, Ejea, Bs. As., pp. 175-176). Esto -desde ya- en modo alguno implica desdeñar el valor de los conceptos (herramienta imprescindible de la seguridad jurídica), sino que importa priorizar la tarea constructiva de los mismos en base a criterios de funcionalidad y utilidad.
2
Siguiendo esta premisa, formularemos a continuación un breve repaso de las más importantes co-
rrientes doctrinales que han dedicado sus esfuerzos a esta tarea, pretendiendo con ello aportar expositiva y
críticamente los antecedentes que –según entendemos- hacen plausible la opción que sustentamos.
La conclusión a la que se arribe, servirá para precisar con el mayor rigor posible el objeto que se
proponen tutelar los procesos colectivos.
II. La trilogía derecho subjetivo, interés legítimo , interés simple.
A la doctrina administrativa clásica corresponde el discutible mérito de la exposición e implementa-
ción de esta conocida categorización, tanto en nuestro país2 como en el derecho comparado3.
En la actualidad, en uno y otro ámbito, se la puede considerar en retirada. Vapuleada a veces en
razón de invalidez o indeterminación conceptual de la discriminación y, en otras oportunidades, debido a las
consecuencias prácticas de la misma, ha terminado cayendo en un justificado desprestigio.
Antes de adentrarnos en su estudio, advertimos que –como se verá más claramente al culminar el
acápite- la clasificación reseñada fue pensada para la sistematización de la legitimación a título individual y
no para el fenómeno del proceso colectivo. Sin perjuicio de ello, atento a que la misma ha sido en algunas
oportunidades utilizada como punto de partida para el análisis de los intereses plurisubjetivos, formularemos
algunas consideraciones a su respecto. Asimismo, destacamos que las definiciones que en este capítulo se
formularán tienen, a nuestro juicio, valor fundamental para la noción de “afectado” que preside la enuncia-
ción de los legitimados para la protección de intereses de incidencia colectiva (art. 43, Constitución Nacio-
nal).
Como es sabido, la teoría en examen parte de la base de que las situaciones jurídicas subjetivas
(entendidas como las diferentes posiciones en que las personas se encuentran frente a un ordenamiento
dado4), presentan tres grandes manifestaciones: el derecho subjetivo, el interés legítimo y el interés simple.
Cada una de ellas, con un decreciente nivel de protección por parte del derecho (y, especialmente, por el
2 Mencionamos sólo a algunos de los principales autores que han dedicado esfuerzos al tema, sin pretender agotar el intermi-nable racconto de los expositores y críticos de esta tesis: GORDILLO, A., Tratado de derecho administrativo, Fundación de Derecho Administrativo, Bs. As., 1998, t. II, p. III-10–IV-26; MARIENHOFF, M.., “La legitimación en las acciones contra el Estado”, en El contencioso-administrativo y la responsabilidad del Estado, Abeledo-Perrot, 1988, p. 77; íd. “La acción popular”, LL, 1993-D-682; íd. “Nuevamente acerca de la acción popular. Prerrogativas jurídicas El interés difuso”, ED, 106-922; FIORINI, B. A., ¿Qué es el contencioso?, Bs. As., Abeledo-Perrot, p. 47-64; VALLEFÍN, Carlos A., Proceso administrativo y habilitación de instancia, Platense, 1994, p. 40-49; íd., “La legitimación en el proceso administrativo. Su extensión en el ámbito bonaerense”, en MORELLO, A.M. (coord.), La legitimación. Homenaje al Profesor Doctor Lino Enrique Palacio, Abeledo Perrot, Bs. As., 1997, pp., 373-384; MAIRAL, Héctor A., Control Judicial de la administración pública, Depalma, Bs. As., 1984, t. I, p. 195; CASSAGNE, J.C., Derecho Administrativo, Abeledo-Perrot, Bs.As., 1996, t. II, cap. III, p. 99-107; íd., “La legitimación activa de los particulares en el proceso contencioso administrativo”, ED, 120-979; BARRA, R., “La legitimación para accionar en la reciente jurisprudencia de la Corte”, ED, 26-2-1993; íd., Principios de derecho administrativo, Ábaco, Bs. As., 1980, p. 260 y ss.; GRECO, C. M., “Legitima-ción contencioso administrativa y tutela judicial del interés público”, LL, 1981-C-879; íd., “Ensayo preliminar sobre los denomi-nados intereses ‘difusos’ o ‘colectivos’ y su protección judicial”, L.L. 1984-B-865; TAWIL, G., Administración y Justicia, Depalma, Bs. As., t. II, p. 70 y ss.. 3 GARRIDO FALLA, Fernando, Tratado de Derecho Administrativo, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1964, vol. I, pp. 344-366; GARCÍA DE ENTRERRÍA, Eduardo – FERNÁNDEZ, Tomás R., Curso de derecho administrativo, Madrid, 7º ed., 2000, t. II, pp. 28 y ss. y 612-618; GARCÍA DE ENTRERRÍA, Eduardo, “La justicia administrativa en el cambio del siglo”, en Academia nacional del Derecho, 2000-121.
3
poder jurisdiccional), hasta llegar a la última categoría, que por mostrarse como un mero interés en la
legalidad, únicamente autoriza a la denuncia de ilegitimidad en sede administrativa5 mas no la actuación
ante la justicia6 –salvo los ordenamientos que contemplan la acción popular-.
No es aquí lugar de desarrollar las distintas posiciones forjadas respecto de esta tesis, aspecto que
ha nutrido caudalosos torrentes de la más calificada doctrina. Sólo queremos destacar los puntos centrales
que nos conducirán a descartarla, para así ir sentando las bases de la conceptualización propuesta.
Como hemos adelantado, la posición que distingue estas categorías considera al interés legítimo
como una parcela debilitada o de menor jerarquía entre las prerrogativas jurídicas, sea en razón de la
concurrencia con que dicha calidad es poseída, o a consecuencia de la falta de una norma especial que
indique la titularidad de la potestad en el individuo7.
Pero como bien se ha destacado8, el dato de la exclusividad o concurrencia del interés no resulta
una base sólida de distinción, atento a que muchas –y al día de hoy, una gran mayoría- de las manifestacio-
nes del tradicional derecho subjetivo, se encuentran en titularidad pluriindividual. Que otro tenga un derecho
idéntico al que yo sustento, no hace al mío más “débil”.
Tampoco resultan adecuados los criterios que hacen hincapié en la norma que concede la prerroga-
tiva, postulando que los derechos subjetivos tendrían su origen en normas “de acción”, mientras que los
intereses legítimos provendrían de preceptos “de reacción” –entendidos éstos como los que están destina-
dos a regular a la Administración en su faz interna, organizativa o procedimental- o “de relación”. Estas
reglas resultan, contrariamente a lo sostenido por esta posición, fuente de relaciones encasillables en la
clásica noción de derecho subjetivo9.
Pero más allá de la notable indeterminación de la distinción entre derechos subjetivos e intereses
legítimos10, el problema fundamental de esta teoría, han sido las consecuencias que se han pregonado de la
4 No queremos con esto tomar partido en la discusión iusfilosófica acerca de la existencia de una dicotomía entre el derecho objetivo –conjunto de normas- y el subjetivo –posición o poder del individuo frente o a consecuencia de las mismas-. Sólo pretendemos definir el punto de partida de la tesis expuesta. 5 GORDILLO, A., Tratado de derecho administrativo, t. I, p. 39; VALLEFÍN C. A., Proceso administrativo y habilitación de instancia, ob. cit., p. 40. 6 Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires declaró inadmisible la pretensión de inconstitucionalidad de un régimen electoral, entablada por quien invocó su calidad de sufragante. “No se encuentra legitimado para demandar la declaración de inconstitucionalidad de la ley electoral provincial como violatoria del sistema de representación proporcional consagrado en la Constitución Provincial quien invoca la calidad de "simple sufragante" en tanto su interés es de una generali-dad tal que diluye toda posibilidad de particularizar la situación jurídica afectada” (SCBA, I. 1613, sent. del 11-4-1995, “Carpinet-ti, Julio A. s/ Inconstitucionalidad art. 13, ley 5109, t.o., dec. 8522/86”, Ac. y Sent. 1995 II, 78). 7 Una visión de las diversas teorías que se han postulado para sostener la distinción entre derechos subjetivos, intereses legítimos e intereses simples, puede verse en Barra, Rodolfo, Principios de derecho administrativo, Ábaco, Bs. As., 1980, pp. 264-270. 8 V. BARRA, R., Principios de derecho administrativo, ob. cit., p. 274, quien acertadamente sostiene que “no implica ningún cambio sustancial en la relación jurídica, que el administrado se presente en situación de exclusividad o de concurrencia. Que la acción u omisión de la Administración beneficie a un administrado exclusivamente o a éste en concurrencia con otros, en nada modifica la estructura de la relación jurídica iusadminitrativa”; v., asimismo, BIDART CAMPOS, Germán, J, “La legitimación del afectado en materia de derecho ambiental”, nota a fallo, LL, Sup. Const., 2004 (julio), p. 32, autor que, si bien se refiere principalmente a la noción de “afectado”, critica agudamente el criterio de exclusividad con el que se pretende restringir la legitimación procesal en el derecho público, por lo que sus reflexiones se adaptan claramente a lo expresado en el texto. 9 V. una crítica a la distinción entre normas “de acción” y “de relación” en GARCÍA DE ENTRERRÍA E. - FERNÁNDEZ, T., Curso de derecho administrativo, ob. cit., p. 48. 10 Entre los críticos de la distinción indicada, García Pullés señala que “la conceptualización del interés legítimo es realmente azarosa” (GARCÍA PULLÉS, F., Tratado de lo contencioso administrativo, Bs. As., Hammurabi, 2004, p. 562).
4
distinción formulada. Así, durante años se entendió que los intereses legítimos no envestían a su portador de
standing suficiente para acudir a la jurisdicción en tutela. Paradójicamente un interés “legítimo” no confería
“legitimación” procesal11.
La reversión en la jurisprudencia de semejante interpretación, fue la oportunidad para revisar la vali-
dez de la categorización. Así, para ciertos autores, la distinción aún reviste interés. Cassagne, entre ellos,
sostiene que es posible complementar esta teoría con bases más sólidas, pero partiendo de la premisa de
que “el interés legítimo, con ser una categoría capaz de satisfacer de un modo mediato los intereses indivi-
duales o sociales de carácter substancial, no deja de ser un verdadero poder jurídico que permite exigir la
garantía de legalidad instrumental en sede administrativa y tiene adosado un poder de impugnación o
reacción, tanto en sede administrativa como en judicial”12.
De este modo, para el citado autor la clasificación aún resulta plausible, ya que “no sería la primera
vez que los juristas proponen borrar las categorías que después los tribunales, que juzgan casos reales,
continúan aplicando”. Dos fundamentos vislumbra para postular la subsistencia de la tripartición. En primer
lugar, “el riesgo de una interpretación restrictiva del concepto de derecho subjetivo” y, en segundo, “la
dificultad de aplicar las evoluciones doctrinarias y jurisprudenciales desarrolladas en el derecho administrati-
vo comparado”13.
Sin embargo, en nuestro modo de ver, la discriminación de tales categorías resulta impropia de la
organización constitucional de nuestro país. El “interés legítimo” ha sido consecuencia de una importación
innecesaria y mecánica de tipologías que resultan sustentables en otros regímenes institucionales, pero que
11 Esta situación variaba en nuestro país de acuerdo a la jurisdicción respectiva. Así, en el ámbito nacional, la ley de procedi-miento administrativo –n° 19.549 (1972)- permite a qui en posee un “interés legítimo” la intervención activa en los trámites ante la administración y no hacía distinción alguna respecto de la posibilidad de atacar la decisión de aquélla en los estrados judiciales.
Pero el rigor de la teoría se advirtió con más ahínco en sede provincial, atento a las interpretaciones de los Máximos Tribuna-les locales –envestidos de competencia exclusiva y originaria para el conocimiento de dichos conflictos-. Así, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, fue recién en el año 1991 (causa B. 55.392, “Rusconi c. Municipalidad de La Plata”, sent. del 4-7-1995, L.L. 1996-C-22, E.D., 164-501) cuando se hace explícita la posibilidad de impugnar la validez de un acto administrativo por parte del titular de un interés legítimo. Hasta entonces, las puertas de la justicia de cerraban irremediablemente al quienes no portaran el “cetro” de un derecho subjetivo exclusivo e individualizado. A partir de “Rusconi” la SCBA ha participado de la postura amplia en materia de legitimación individual, aún antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Contencioso Administrativo (ley 12.008 y sus modificatorias), que despejó toda duda al respecto (v., por ejemplo, causas B. 53.612, “Pignata-ro c. Municipalidad de General Pueyrredón”, sent. del 20-5-1997 y B. 53.542, “Gallicio c. Provincia de Buenos Aires”, sent. del 10-6-1997, en las que se reconoció legitimación al participante desplazado de un concurso, en atención a su “vinculación jurídica directa e individual con la Administración”).
La interpretación que había llevado a la posición restrictiva en materia de legitimación (según la cual sólo tenía la llave de la jurisdicción quien contara con la versión extrema de un derecho subjetivo) fue lúcidamente desenmascarada por el Dr. HITTERS en su voto en la ya citada causa “Rusconi”: “el término ‘derecho’ en el art. 1º del C.P.C.A. no está contemplado en sentido técnico como derecho subjetivo contrario a interés legítimo. La ley emplea tal expresión como sinónimo de regla o norma jurídica de carácter administrativo, opuesta a norma o regla de derecho civil. Tal es el sentido que se recoge en la observación del codificador a la nota 1, cuando dice que para que haya una cuestión que produzca una acción contencioso administrativa ‘Es indispensable que ese derecho sea administrativo, es decir, regido por el derecho administrativo y no por el derecho político, el derecho civil, el derecho penal, etc.’". 12 CASSAGNE, Juan C., Derecho Administrativo, ob. cit., t. II, p. 103. 13 CASSAGNE, Juan C., ob. cit., t. II, p. 105, nota 42.
5
no condicen con las raíces de nuestro constitucionalismo14. Y, como agravante, ha sido aplicada con el
objeto de restringir peligrosamente el acceso de los ciudadanos a la jurisdicción.
Haremos aquí una aclaración para que se interprete adecuadamente el sentido de nuestra exposi-
ción. Cuando buscamos encuadrar el estudio de la legitimación en nuestro perfil constitucional, no buscamos
tomar posición en una discusión entre “rígidos” y “aperturistas” en cuanto al control judicial de la administra-
ción, sino procurar que el debate sobre el tema se centre en los carriles institucionales que le son propios15.
De este modo, podremos seguir desarrollando el camino hacia un proceso más justo sin caer en la tentación
de crear slogans o clichés que ulteriormente autoricen a quienes usan al proceso como espuria herramienta,
a desestimar arbitrariamente demandas admisibles o a tolerar peticiones políticamente encaminadas pero
inaudibles en los tribunales.
No es que con ello pretendamos ingenuamente que quede en este campo desterrada la indetermi-
nación. Sabido es que aún en los Estados Unidos, donde el análisis de la legitimación ha sido tradicional-
mente encuadrado en la doctrina del caso -en los términos del art. III de su carta magna-16, la jurisprudencia
de la Suprema Corte de Justicia carece de un hilo conductor definido que permita el afianzamiento de pautas
precisas17.
El régimen constitucional argentino –fuertemente influenciado por el norteamericano- somete al po-
der administrador al control judicial. Podría afirmarse que no existen en nuestra Carta Magna distinciones
ontológicas en el enjuiciamiento de los particulares y de la administración18.
En dicho contexto, tanto la ley suprema como las leyes que reglamentan su ejercicio reconocen a los
ciudadanos una gama de derechos que, ante su desconocimiento (en el sentido lato de la expresión) tornan
14 En sentido concordante, sostiene García Pullés que “[p]ara nuestra desventura … los italianos dividieron el control contencio-so administrativo entre tribunales administrativos y judiciales según se afectaran derechos subjetivos o intereses legítimos, extremo que fortaleció la importancia de un concepto que … importamos con la proverbial amplitud de un país de raigambre inmigratoria” (GARCÍA PULLÉS, Fernando, Tratado de lo Contencioso Administrativo, ob. cit., p. 562). 15 Ni plantear la subsistencia de la tipología tradicional ni englobar al derecho subjetivo y al interés legítimo en una sola categoría de interés implica de por sí participar de posiciones aperturistas o rígidas en materia de legitimación para obrar. En ambos grupos de opinión pueden encontrarse tendencias amplias o restrictivas. Así, en la posición que sustentamos –unificación de las dos especies en un único concepto, podemos encontrar a BARRA (“La legitimación …”, cit.; íd., Principios de derecho administrativo, ob. cit., pp. 273) -cuya tendencia restrictiva en materia de standing colectivo no compartimos- y a GARCÍA DE ENTRERRÍA - FERNÁNDEZ (Curso …, ob. cit., p. 49 y ss., donde los autores se refieren a la “construcción de un nuevo derecho subjetivo”, basado en las nociones del perjuicio y la negación de una libertad). 16 V. SCALIA, Antonin, The doctrine of standing as an essential element of the separation of powers, 17 Suffolk U.L. Rev., 881 (1983) (también en SARGENTICH –coord.-, Administrative Law Anthology, Anderson Publishing, 1994, parte III.B). 17 Ver al respecto TAWIL, Guido, Administración y Justicia, ob. cit., p. 10, nota 36; igualmente, el destacado estudio de MAIRAL, Héctor, Control Judicial de la Administración Pública, Depalma, Bs. As., 1984, p. 144, en el que el autor cita las palabras del constitucionalista norteamericano Freund, para quien el concepto de “standing” se encuentra “entre los más amorfos de todo el campo del derecho público”. En el marco del análisis que el Tawil formula sobre el panorama del derecho norteamericano respecto del standing to sue, el autor cita la crítica de Keneth Davis (Administrative law treatise, 2° ed., San Diego, 5 vol., 1978/1983) a las decisiones del Máximo Tribual de ese país en esta materia, por entender que “(1) en interés de la Corte se ha centrado principalmente en el examen de la cuestión sustancial debatida, prestando atención sólo en forma secundaria a problemas perisféricos [sic] como el de la legitimación y (2) el tribunal se ha mostrado proclive a manipular las normas en materia de legitimación a fin de obtener determinados resultados sustantivos, por los que las generalizaciones han colisionado frecuentemente con otras de sentido abstracto”. 18 Es claro que la regulación de las demandas contra el Estado, tanto en el proceso contencioso administrativo como en el general, posee marcados beneficios a favor de aquél (ampliación de plazos a su favor y restricción de los términos para la contraparte, cargas técnicas adicionales, agotamiento del reclamo previo, distribución de las costas procesales, etc.), en mérito de las características del sistema organizado para su defensa. Estas excepciones –cuya desproporción no es lugar aquí de discutir- se encuentran fundadas en razones prácticas o de conveniencia y no desmienten la afirmación vertida en el texto.
6
operativa la garantía fundamental de la defensa en juicio (art. 18, C.N.). Así, todas y cada una de las prerro-
gativas enunciadas en este cuerpo (sea que su titular sea una persona, más de una o una colectividad)
gozan de una salvaguarda del art. 18, que no hace distinción alguna. No existen más requisitos en la Carta
Magna que la necesidad de que tales vulneraciones sean propuestas al conocimiento de la magistratura en
“causas” concretas (art. 116, C.N.).
Una constante jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación (elaborada sobre la base de lo nor-
mado en los arts. 116 y 117 de la CN), ha resuelto que son casos contenciosos (conf. art. 2°, ley 27 19) como
aquellos en los que se persigue, en concreto, la determinación del derecho entre partes adversas20. Siendo
ello así, tenemos es siguiente panorama: (1) el poder judicial sólo puede actuar ante la existencia de un
“caso”; (2) éste consiste en un conflicto de intereses contrapuestos; (3) luego, sólo puede un ciudadano
acudir en procura de tutela a los tribunales cuando demuestre un interés suficiente en la cuestión21. Ninguna
norma coarta el derecho de acción a quien posea un derecho “no excluyente” o “en concurrencia” o “de
relación”.
En consecuencia, el encuadre de la legitimación procesal debe partir de los indicados pilares consti-
tucionales, que no autorizan una distinción entre derechos subjetivos e intereses legítimos. Y si el acceso a
los tribunales no puede ser retaceado con fundamento en esta inasible discriminación, no hallamos razón
suficiente para continuar pregonándola, como si tuviese alguna utilidad complementaria22.
Por ende, tanto en los conflictos de derecho público como en los de derecho privado, la medida de la
legitimación está dada por la afectación que produce el obrar cuestionado. No basta un cotejo aritmético
entre las normas para debatir la licitud de un comportamiento ante la jurisdicción. Este recaudo -necesario
para la atendibilidad o procedencia del pedido- requiere un previo examen del menoscabo actual o inminente
que inflige a la parte el actuar criticado.
No compartimos, por ello, la opinión de TAWIL, para quien “la presencia de una causa no depende
necesariamente del grado de legitimación detentada por el actor, sino del carácter abstracto, hipotético o
19 “La justicia nacional no procede de oficio y sólo ejerce la jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte (art. 2° ley 27)” (CSJN, “Fallos” 307 :2384, entre otros). 20 CSJN, “Fallos” 307:2384, entre otros. 21 La íntima vinculación entre el requisito de legitimación y la doctrina del caso (directamente derivada de principios constitucio-nales, art. 116 de la C.N.) puede apreciarse reiteradamente explicitada en la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal. “Dilucidar la cuestión relativa a la legitimación procesal del actor constituye un presupuesto necesario para que exista un caso o controversia que debe ser resuelto por la Corte Suprema” (CSJN, “Fallos” 323:4098 y sus citas; íd, causas D.1837.XXXVIII, “Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero c/ Provincia de Tucumán s/ acción de amparo”, sent. del 11-03-2003; C.1592.XXXVI, “Cámara de Comercio, Ind. y Prod. de Resistencia c/ AFIP s/ Amparo”, sent. del 26-08-2003, entre muchas otras).
Del mismo modo, en los Estados Unidos, las cortes federales han resaltado la compenetración entre la exigencia del standing to sue y la del case o controversy. Así, se ha dicho que “la legitimación es un aspecto de la limitación del art. III al caso o controversia” (“Standing is one feature of the article III case or controversy limitation”, (v. SCHWARTZ, Bernard, Administative Law, 3° ed., Little, Brown & comp., Boston, 1991, p. 49 7, con cita de la sentencia de la Suprema Corte norteamericana in re “American Legal Found v. FCC”, 808 F, 2d 84, 88 (D.C. Cir. 1987). 22 Compartimos en este sentido la queja de Morello contra esta traspolada y sobredimensionada categorización. Sostiene el prestigioso autor platense que “la realidad, la gran maestra de la vida, dejó en la banquina de la historia estériles discusiones doctrinarias (por caso, entre simples intereses, intereses legítimos, derechos públicos, subjetivos, etc.) …” (MORELLO, Augusto M., Estudios de Derecho Procesal, Platense – Abeledo Perrot, La Plata – Bs. As., 1998, t. II, p. 1049)
7
contingente de la controversia sometida al conocimiento judicial”23. Para el profesor mencionado, de la
exigencia del caso no surge necesariamente el requisito de la legitimación. A lo que tiende la noción de
“causa” es “a evitar que los jueces se pronuncien sobre cuestiones abstractas, hipotéticas o contingentes”.
“Nada obsta a considerar presente un conflicto concreto por el hecho de que quien accione no ostente un
derecho subjetivo o un interés legítimo”24.
No desmentimos este último aserto, sobre todo si estas nociones pretenden ser interpretadas en el
contexto tradicional que hemos criticado. Al contrario, compartimos la conclusión, pero por distintas razones.
Hemos tomado postura en el sentido que la legitimación procesal proviene de la necesidad de la existencia
de un caso para que la justicia se encuentre habilitada para su conocimiento. Ahora bien, volviendo a la
postura de Tawil, nos preguntamos ¿qué significa una “cuestión abstracta” sino un asunto sobre el cual no
existe interés? Siendo esto así, un moot case queda configurado –ab initio o en forma sobreviviente- por la
ausencia de provecho en la prosecución del mismo. De forma que de la premisa sostenida por el destacado
autor citado precedentemente según la cual “la noción de causa tiende a evitar que los jueces se pronuncien
sobre cuestiones abstractas, hipotéticas o contingentes” es, en realidad, el punto de partida para confirmar
que si no hay interés suficiente en la controversia, no hay legitimación ni caso.
Pero reiteramos, no queremos con esto afirmar que la clásica noción de “interés legítimo” resulta el
piso por debajo del cual sería inadmisible recurrir a los tribunales en procura de tutela. Lo que se necesita es
la demostración de un “interés suficiente”25. Obvio es que el standard de la “suficiencia” resulta por demás
indeterminado, lo que en un capítulo tan delicado como el del acceso a la jurisdicción se torna peligroso,
sobre todo colocado en manos de intérpretes eventualmente interesados.
Sin embargo, la flexibilidad del concepto es la que nos permite postular la evolución del recaudo de
la legitimación procesal a título individual, sin que la ley o la Constitución hayan operado en este campo
cambios sustanciales26. Es que la suficiencia del interés en materias como las concernientes al medioam-
biente, no puede ser apreciada bajo el mismo prisma que en asuntos como los que, por ejemplo, involucran
la restitución de depósitos bancarios o la discusión relativa a intereses y demás cargos aplicados a usuarios
tarjetas de crédito. Y no porque estemos “graduando” los derechos para darle mayores posibilidades de
acceso a los que consideramos más importantes, sino porque el análisis de la suficiencia del interés tutelado
resulta más nítido en las materias de contenido patrimonial como las recién señaladas, mientras que en
temas como la protección del patrimonio cultural o el medioambiente, los confines de dicha “suficiencia” se
23 TAWIL, G., Administración y justicia, ob. cit., t. II, p. 79. 24 Ob. cit., t. II, p. 78. 25 En este sentido es de compartir la idea de GARCÍA DE ENTRERRÍA y FERNÁNDEZ, en cuanto postulan la construcción de un “nuevo derecho subjetivo” (Curso de derecho administrativo, ob. cit., t. II, pp. 49 y ss.). 26 La incorporación en la Constitución Nacional –según la reforma de 1994- de la voz “afectado” denominando a uno de los titulares de la acción de amparo, no ha significado, en la postura que sostenemos, un avance de esencia, dado que –sin dudas- el concepto de “interesado suficientemente” lo podría haber considerado comprendido en sus confines. Sin embargo, atento a que el desarrollo jurisprudencial del requisito de la legitimación ha mostrado aperturas y cierres constantes (los últimos a veces peligrosos), no dejamos de considerar elogiable la fórmula, para disipar dudas y desinterpretaciones al respecto. Por otra parte, no puede dejar de reconocerse que la flexibilización que han experimentado nuestros tribunales en la última década, en gran medida ha hallado fundamento en la indicada reforma de nuestra Ley Suprema. Por lo que si bien afirmamos
8
aprecian –por lo general- más indefinidos. De modo que la flexibilidad reclamada en ciertas materias para el
análisis de la legitimación procesal, no sólo responde a una valoración de la trascendencia relativa de los
derechos involucrados, sino a las particularidades de las materias en tratamiento.
III. La aparición de los derechos de incidencia col ectiva como “mediando” en la anterior dis-
tinción.
Como consecuencia de la humana inclinación a verter “vino nuevo en odres viejos”, algunas de las
primeras referencias a los derechos de incidencia colectiva (principalmente difusos) que tuvieron lugar en
nuestro país, consideraron a este “nuevo”27 fenómeno como una especie intermedia entre el interés simple y
el interés legítimo28.
Como expresa Greco, “el interés difuso o colectivo29 […] emerge como situación jurídica intermedia
entre el interés legítimo y el simple interés”30.
Pero –sin perjuicio de la jerarquía de sus expositores- tal concepción resulta inapropiada, por pre-
tender empotrar un concepto desarrollado por necesidades impostergables del mundo jurídico moderno, en
una categorización vetusta y resbaladiza.
Es que en el estado actual de los estudios sobre derechos de incidencia colectiva, no interesa tanto
la cuestión de la magnitud del perjuicio que la conducta reprochada ocasiona al peticionante, sino la nota de
divisibilidad del interés en juego. Tampoco reviste trascendencia el sesgo iuspublicista o iusprivatista del
caso, dado que el proceso colectivo no es exclusividad del derecho administrativo. Ni siquiera tiene en él su
principal manifestación.
En síntesis, la definición de los intereses de repercusión pluriindividual, debe ser llevada adelante en
un contexto nuevo, sin referencia a clasificaciones como la explicada anteriormente.
Esto es lo que nos proponemos realizar en el siguiente apartado.
que el nuevo texto no ha importado una reformulación ontológica, destacamos en paralelo la profunda influencia que ha ocasionado sobre el ánimo de los operadores jurídicos. 27 A nadie se le oculta ya la relatividad de la “novedad” que significa la categoría denominada “derechos difusos”. Son recorda-dos los estudios de Scialoja sobre la popularis actio del Derecho Romano, en los que distinguía diversas gradaciones de los derechos públicos: “dejado a un lado el derecho de carácter propiamente privado, se [pueden] establecer en los derechos de carácter público varias gradaciones”. Entre ellos, enseña el prestigioso romanista, se encuentran los que denominara “derechos públicos difusos”, “que no se concentran en el pueblo considerado como entidad, sino que tienen por propio titular realmente a cada uno de los participantes de la comunidad; y en nos cuales, en consecuencia, cada uno se presenta como verdadero sujeto de derecho, por más que el derecho corresponda por igual a todos los demás” (SCIALOJA, Vittorio, Procedimiento civil romano (trad. SENTÍS MELENDO – AYERRA REDÍN), Bs. As., Ejea, 1954, pp. 475-476). Sin embargo, compartimos la apreciación de Ferrer Mac-Gregor, quien expresa que “a pesar de las teorías que afirman que los antecedentes de los derechos o intereses difusos y colectivos se remontan precisamente al derecho romano, lo cierto es que el estudio de los mismos surge con características propias en las últimas décadas” (FERRER MAC-GREGOR, E., Juicio de amparo e interés legítimo: la tutela de los derechos difusos y colectivos, Porrúa, México, 2003, p. 3). 28 GRECO, “Ensayo preliminar…”, cit., cap. III; CASSAGNE, Derecho Administrativo, ob. cit., t. II, p. 107; TAWIL, Administración y Justicia, ob. cit., t. II, p. 74. 29 El autor expresamente advierte que toma a ambos términos como sinónimos, reconociendo la existencia de doctrinarios que prefieren distinguir entre derechos difusos y colectivos. Véase lo que diremos más adelante (ap. “3.d)” de este capítulo). 30 GRECO, C.M., “Ensayo preliminar sobre los denominados intereses “difusos” o “colectivos” y su protección judicial”, cit., p. 868; comparten esta afirmación, entre otros: CASSAGNE, J.C., Derecho Administrativo, ob. cit., t. II, p. 107; TAWIL, G. S., Administración y Justicia, ob. cit., t. II, p. 74.
9
IV. La distinción que sustentamos.
No resulta original la categorización por la que optamos. Proveniente en gran medida de fuente bra-
sileña31 -antecedente que, a su vez, ha sido receptado por la moderna doctrina iberoamericana como
patrimonio propio-32, encontramos a la conceptualización como una interesante contribución del civil law al
desarrollo de las acciones colectivas33 con un sustento más sólido, en un terreno siempre tan propicio a la
indeterminación. Nuestro aporte en este punto consistirá en el ajuste de la clasificación a nuestra tradición
jurídica, paso inicial que será necesario en caso de una futura incorporación de aquélla al derecho positivo.
El objeto de los procesos analizados es la tutela de los derechos de incidencia colectiva, que defini-
mos como aquellos que pertenecen divisible o indivisiblemente a una pluralidad de sujetos, desbordando,
por sus especiales cualidades, los tradicionales mecanismos de enjuiciamiento grupal (vg., intervención de
terceros, litisconsorcio).
El término “derechos de incidencia colectiva” que –como ya es sabido- fuera incorporado a la Consti-
tución Nacional con la reforma de 1994, es una expresión genérica que satisface las necesidades descripti-
vas del objeto que nomina. Claro está que el alcance que le damos aquí implica dejar a un lado toda inter-
pretación restrictiva que del mismo se ha pregonado tanto en virtud del contexto en que el concepto fue
incorporado (acción de amparo) como también por equiparación (a nuestro criterio indebida34) de la noción
de “derechos de incidencia colectiva” con la de “derechos difusos”.
En cuanto a lo primero (superación de la utilización exclusiva del término en el campo del proceso
amparo) hemos advertido en otra oportunidad35 que la interpretación amplia de este concepto podría generar
resistencias en el contexto normativo en que fue incorporado (regulación de la acción de amparo, art. 43
C.N.), dados los límites que a esta pretensión le imponen su objeto y presupuestos sustanciales (carácter
urgente de la tutela requerida, patencia o carácter manifiesto de la arbitrariedad o ilegitimidad denunciada,
etc.), así como la indebida interpretación restrictiva que de ese concepto se ha hecho en algunas oportuni-
31 V. art. 81 del Código de Defensa del Consumidor brasileño. Como es sabido, pese a su denominación este cuerpo opera en Brasil a modo de “modelo estructural” para las acciones colectivas, dado que resulta de aplicación a todo conflicto plural y no sólo a los vinculados con las relaciones de consumo (v. infra, cap. IV.2). 32 La categorización postulada ha sido incorporada al reciente Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, cuya autoría corresponde a los profesores Ada PELLEGRINI GRINOVER, Antonio GIDI y Kazúo WATANABE (V. infra, cap. V). 33 La importancia del derecho brasileño como ejemplo de desarrollo de las acciones colectivas para los países ajenos al common law y especialmente a las class actions norteamericanas, ha sido destacada por uno de los autores que más ha abordado su estudio comparativo: GIDI, A., Class actions in Brazil. A model for civil law countries, especialmente pp. 312-313, en las que el autor señala que “hasta el momento … Québec y Brasil son los únicos sistemas del civil law que han desarrollado un sistema sofisticado de acciones de clase”. Entendemos que la principal razón por las que el mérito señalado por el profesor de la Universidad de Detroit puede reconocerse, es precisamente la distinción que en el texto se explica. Es conocida la diferencia entre los dos grandes modelos jurídico-occidentales consistente en la escasa atención que se brinda en los textos legales anglosajones a las definiciones o tipologías, tradición -por el contrario- subsistente en los países de raíz continental europea. Siendo ello así, la conceptualización a considerar se muestra como un acierto, dado que viene a satisfacer esa necesidad de “seguridad” –creencia muchas veces ingenua- que para el civil law significan las definiciones. 34 Compartimos en este punto la opinión de Galdós, para quién los derechos de incidencia colectiva “constituyen una categoría susceptible de tutela aún más amplia que la de los intereses difusos, superadora del derecho subjetivo y el interés legítimo” (GALDÓS, Jorge M., “Suprema Corte de Buenos Aires – Aperturas procesales y sustanciales - A propósito del caso Copetro”, L.L., 1999-C-1134). Desarrollaremos infra las razones por las que corresponde considerar a los derechos difusos como una especie del género de los de incidencia colectiva. 35 V. nuestro “Relato Nacional por la República Argentina”, correspondiente al “VIII Seminario Internazionale su Sistema Guiridico Latinoamericano e Processo. Unificazione del diritto”, Roma 20 al 22 de mayo, 2004
10
dades (desarrollaremos este tema con más detenimiento infra, cap. VI, ap. “1)”). Sin embargo, la claridad de
la locución en relación al objeto descripto y nuestra total disidencia respecto de las citadas opiniones que –
aún en el campo del amparo- confinan la expresión a casos de “indivisibilidad”36, nos impulsan a postular la
generalización de su uso, de modo de involucrar a la totalidad de las prerrogativas que operan en cabeza de
una “colectividad”, es decir, que pertenecen (divisible o indivisiblemente) a varias personas. De este modo, la
fraseología incorporada a la Ley Suprema queda como una mera aplicación del concepto general, para el
proceso amparo.
Respecto a la segunda de las tendencias restrictivas del concepto (asimilación entre derechos de in-
cidencia colectiva e intereses difusos), veremos a continuación que los últimos resultan sólo una especie de
los primeros37.
La definición ensayada anteriormente respecto de los derechos de incidencia colectiva adelanta el
dato central que permite distinguir a sus distintas subcategorías, que es la nota de divisibilidad del interés38.
a) Intereses divisibles e indivisibles.
Uno de los puntos centrales de la categorización postulada, siempre desde el prisma de la utilidad
procesal de la distinción, es la noción de la divisibilidad del interés tutelado.
a.1) En muchas oportunidades, los derechos de incidencia colectiva se presentan fundidos de modo
tal que la satisfacción de uno de sus titulares no es posible sin la del resto. El caso se presenta con frecuen-
cia, v.g., en materia de medioambiente o de protección del patrimonio cultural o paisajístico. Imaginemos el
interés en la defensa de una especie animal o vegetal. Es lógico que la satisfacción del mismo vaya a
repercutir necesariamente en todos y cada uno de los miembros de la comunidad en la que dichos seres se
desarrollan; del mismo modo que su desatención va a impactar irremediablemente en el resto. Aquí es
donde se evidencia la nota de la indivisibilidad39.
Veamos otro ejemplo. Pensamos en una acción inhibitoria destinada a evitar la demolición de una
edificación que constituye un patrimonio arquitectónico de una ciudad. O la pretensión orientada a impedir la
construcción de un adefesio que afecte gravemente un paisaje natural. La solución que se dé a cualquiera
36 Remitimos nuevamente a lo que expresamos en el cap. VI, ap. 1) de este trabajo. 37 Parece no compartir nuestra opinión relativa a la incorrección de identificar la expresión “derechos de incidencia colectiva” con “derechos difusos” Azar, quien utiliza indistintamente ambas expresiones “para seguir con la connotación que […] le quiso dar el constituyente” (AZAR, María J. “Los daños masivos en la jurisprudencia”, en LORENZETTI-SCHÖTZ (coord.), Defensa del consumidor, Ábaco, 2003, p.133). 38 Utilizaremos en este trabajo a las expresiones “interés” y “derecho” como sinónimos, uniformación convencional que adopta-mos para evitar un debate estéril acerca de sus diferencias ontológicas. Como hemos adelantado, nuestro régimen institucional ha decidido proteger ciertos intereses (noción de hecho) de los miembros de la comunidad, transformando esa apetencia en una verdadera prerrogativa jurídica (noción de derecho), cuya vulneración pone en marcha los mecanismos tuitivos constitucio-nales (principalmente, art. 18 de la Constitución Nacional –garantía de defensa en juicio y acceso a la jurisdicción-) y legales. 39 V. GIDI, A., Class actions …, ob. cit., p. 352, explicando que la indivisibilidad “significa que resulta imposible dividir el derecho en cuotas atribuibles a cada uno de los miembros del grupo; los intereses de los miembros se encuentra tan cercanamente relacionados que, cuando la reparación es conferida a un miembro, ello implica satisfacción de los reclamos de cada miembro del grupo, y cuando los derechos de uno de los miembros son violados, ello implica violación de los derechos de todo el grupo (“it is impossible to divide the right into quotas attributable to each one of the group members; the interests of the members are so closely related that, when relief is granted to one member, it implies satisfaction of each group member’s claims and when the rights of one of the members are violated it implies violation of the rights of the whole group”).
11
de estas situaciones no podrá ser distinta para unos que para otros. Podrá sí agradar a unos (por ej.,
habitantes de la región) y no a otros (por ej., empresarios de la construcción), pero la decisión lógicamente
no podrá diferir para cada uno de ellos. El edificio se construye o se derrumba y el paisaje se arruina o se
preserva necesariamente para todos40.
Nótese la trascendencia del concepto a los fines del enjuiciamiento de este tipo de casos. Se advier-
te el mismo fundamento –aunque el fenómeno, claro está, sea distinto- que ha dado lugar al instituto del
litisconsorcio necesario. La nota de indivisibilidad –impuesta por la naturaleza de la pretensión o por impera-
tivo legal- que hace forzoso proseguir una acción contra todos los miembros de la relación jurídica debatida
(art. 89, CPCN; íd. CPCBA)41.
En estos casos, la prosecución colectiva del litigio se torna indispensable, razón por la cual a las pre-
tensiones multisubjetivas caracterizadas por su indivisibilidad, se las denomina ontológicamente colectivas42.
a.2) Distinto es el supuesto de intereses esencialmente divisibles que, en atención a su origen
común y a determinadas características que veremos a continuación, tornan propicio un tratamiento concen-
40 Los ejemplos se multiplican. Para citar sólo algunos de los que la vasta casuística jurisprudencial nos ofrece, podemos mencionar: la acción tendiente a impedir la prorroga del período de exclusividad de las licenciatarias del servicio telefónico (Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., sala IV, sent. del 23-6-1998, “Youssefian, M. c. Secretaría de Comunicaciones”, LL, 1998-D-712; ED, 178-794); la orientada a condenar al Estado a mantener la elaboración de una vacuna (Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., sala IV, sent. del 2-6-1998, “Viceconte, M. c. ministerio de Salud y Acción Social”, LL, 1998-F-102); la destinada a remover una imagen religiosa del hall de ingreso al edificio principal de los tribunales nacionales, por resultar dicho emplazamiento –a juicio de la entidad accionante- discriminatorio de los profesionales y justiciables que no profesaran la religión católica (Cám. Nac. Cont. Adm. Federal, sala IV, sent. del 20-4-2004, “Asociación por los Derechos Civiles y otros c/ Estado Nacional – Poder Judicial de la Nación s/ amparo”); la dirigida –en defensa de los intereses de los usuarios del servicio- a reponer en sus cargos a los directores de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, frente a la intervención del Poder Ejecutivo a tal organismo (C.S.J.N., “Consumidores Libres c/ Estado Nac. s/ amparo”, L.L., 1995-E-516); la orientada a obtener la condena de hacer contra el Estado (Poder Judicial de la Nación), consistente en la construcción de rampas para discapacitados en los accesos a sus edificios (v. Cám. Nac. Cont. Adm. Fed, sala V, “Labatón, Ester v/ Estado Nacional –Poder Judicial de la Nación.”, sent. del 25-09-1996); la destinada a detener la construcción de un electroducto a raíz de que el respectivo tendido de alta tensión altera y lesiona el paisaje y demás bienes relacionados con el medio ambiente (v. Cám. Fed. Bahía Blanca, sala II, “Don Benjamín S.A. s/ amparo colectivo”, sent. del 24-2-1999 y “Breti, Miguel A. y otros v. ERNRE”, sent. del 17-03-1999, ambas con nota de MORELLO, A.M., “La tutela de los intereses difusos en la Cámara Federal de Bahía Blanca”, JA, 1999-III-249 y, del mismo autor, La tutela de los intereses difusos en el derecho argentino, Platense, La Plata, 1999, pp. 77 y ss.). En todos estos casos puede advertirse que el objeto mismo de la pretensión impone que su resultado se extienda necesariamente a la comunidad afectada: la imagen de la Virgen no podrá será colocada y removida cada vez que un católico o un no católico ingresen al edificio de tribunales, por lo que la decisión a tomarse reclama la colectividad de su tratamiento; lo mismo cabe decir respecto de la construcción de obras como las rampas para discapacitados o un electroducto; y así sucesivamente. En el caso de la produc-ción de la vacuna, siendo que la pretensión se orientó a la continuidad de su producción y no al suministro de las dosis a uno o algunos afectados, la pretensión resulta igualmente indivisible (v. la aclaración que hacemos infra, nota al pie n° 49. 41 Véase al respecto PALACIO, L. E., Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, Bs. As., t. III, p. 207; MARTÍNEZ, Hernán J., Procesos con sujetos múltiples, La Roca, 1987 (reimpr., 1994), pp. 89 y ss., CHIOVENDA, Giuseppe, “Sobre el litisconsorcio necesario”, en Ensayos de derecho procesal civil (trad.: SENTÍS MELENDO, S.), Ejea, Bs. As., 1949; íd., Principios de derecho procesal civil, Principios de derecho procesal civil (trad.: José Casais y Santalo), Madrid, 1977, p. 669. 42 V. MOREIRA, J. C. Barbosa, “Açoes coletivas na Constituçao Federal de 1988”, en RePro, nro. 61, São Paulo, 1991, enseñan-do que: “desde un punto de vista objetivo, esos litigios a los que denomino esencialmente colectivos se distinguen porque su objeto es indivisible. No se trata de una yuxtaposición de litigios menores que se reúnen para formar uno mayor … es imposible satisfacer el derecho o el interés de uno de los miembros de la colectividad y viceversa: no es posible rechazar la protección sin que ese rechazo afecte necesariamente a la comunidad como tal” (... esses litígios a que eu chamei de essencialmente coletivos distinguem-se porque o seu objetivo é indivisível. Não se trata de uma justaposicão de litígios menores, que se reúnem para formar un litígio maior ... é impossível satisfazer o direito ou o interesse de um dos membros da coltividade, e vice-versa: não é possível rejeitar a proteção sem que essa rejeição afete necessariamente a coletividade como tal”). En idéntico sentido, MOREIRA, J. C. Barbosa, “Tutela jurisdiccional dos interesses coletivos ou difusos”, cit., pp. 195-196.
12
trado, pero por razones de estricta conveniencia y no de necesidad lógica. Por dicho motivo se los llama
accidentalmente colectivos43.
Integran esta especie todos aquellos supuestos en los que es posible la satisfacción de algunos de
los miembros de la colectividad, sin el correlativo beneficio de los demás. Ha sido también utilizada la noción
de "susceptibilidad de apropiación exclusiva”44 para vislumbrar esta categoría, criterio que es equiparable en
sus alcances con el que seguimos en este trabajo, basado en el concepto de divisibilidad.
El típico ejemplo es el de los daños y perjuicios ocasionados masivamente en razón de productos en
mal estado, catástrofes, explosiones, etc.. No existe inconveniente lógico en proceder a la reparación de sólo
algunos de los miembros de la comunidad afectada y así se lo ha hecho desde siempre, en el marco del
tradicional litigio individual o litisconsorcial.
Pero las hipótesis no se limitan exclusivamente a los supuestos de mass tort litigation. Existe una va-
riadísima gama de pretensiones en las que se hace material o jurídicamente45 viable la diferencia de trato
entre los distintos sujetos de la clase. Por ejemplo: a) pretensiones de hacer –vg., remover personas indebi-
damente colocadas en un registro (hábeas data), otorgar a determinados sujetos los beneficios de las
prestaciones médicas basadas en la seguridad social46, entregar alimentos o insumos educativos a niños de
43 Algunos autores nacionales han también denominado “pluriindividuales” a esta clase de derechos, distinguiéndolos de los “transindividuales” (terminología utilizada en el Código de Defensa del Consumidor de Brasil con idéntico alcance, art. 81, ap. I y II), que serían aquellos que no resultan susceptibles de adjudicación en cuotas divisibles a sus titulares (v. LORENZETTI, R., “Daños masivos, acciones de clase y pretensiones de operatividad”, J.A., 2000-II, pp. 235 y ss.; la clasificación es seguida por AZAR, María J. “Los daños masivos en la jurisprudencia”, en LORENZETTI-SCHÖTZ (coord.), Defensa del consumidor, Ábaco, 2003, p. 133). 44 Por ejemplo, Bujosa Vadell ha advertido también la distinción fundamental entre intereses ontológica o accidentalmente colectivos, siguiendo esta otra terminología. Dicho autor define al interés supraindividual como “aquél que se refiere a la relación por la que un grupo más o menos determinado de personas pretende la evitación de un perjuicio o la consecución de un beneficio en relación con un objeto no susceptible de apropiación exclusiva o en relación con diversos objetos susceptibles de apropiación exclusiva pero cualitativamente idénticos”. De la misma de percibe la categorización esencial a la que nos referimos en el texto. “Interés común”, según el referido doctrinario, sería el interés singular de cada uno de los miembros del grupo que es igual o muy similar al de los demás y que, además, puede ser satisfecho individualmente; mientras que el “interés colectivo” es de uno y de todos a la vez” (BUJOSA VADELL, Lorenzo, La protección jurisdiccional de los intereses de grupo, Barcelona, 1995, pp. 81 y 97; en el mismo sentido, del citado autor, “Sobre el concepto de intereses de grupo difusos y colectivos”, LL, 1997-F-1157). 45 Cuando decimos que la distinción de trato es “jurídicamente viable” no estamos abordando la cuestión desde el punto de vista del principio de igualdad (art. 16, C.N.), sino desde la exigencia -que el ordenamiento a veces impone, vg., acción de anulación del matrimonio o de filiación matrimonial- de requerir una prestación o declaración jurisdiccional, frente a la totalidad de los miembros de una relación jurídica. 46 Cabe mencionar aquí la notable cantidad de causas iniciadas contra la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo al trámite de la acción de inconstitucionalidad que tramita ante la instancia originaria de la SCJBA (arts. 161, inc. 1, Const. de la Pcia. de Bs. As.; 683 y ss. CPCBA), en procura de la impugnación de la reglamentación de acceso a las prestaciones de la principal obra médico asistencial de dicha jurisdicción (IOMA). Se alegó exitosamente, en múltiples expedientes (vg., I. 2.022, sent. del 20-9-2000, “Barcena, Alicia Susana c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad art. 18, dec. 7881/84; JA 2002-II-791, con nota de LOGAR, Ana C., “Acción originaria de inconstitucionalidad en la Provincia de Buenos Aires (Efectos de la declaración de inconstitucionalidad de actos reglamentarios ¿Inter. partes o erga omnes?)”), la existencia de discriminación contra los afiliados de sexo femenino, quienes –a diferencia de los masculinos- debían aportar un plus en su cuota mensual en caso de tener a cargo como beneficiarios a sus maridos. Al momento del dictado de la sentencia in re “Fernández, Viviana c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad art. 19 inc. b decreto n° 7881/84”, se encontraban tramitando ante los estrados de la Corte alrededor de 700 causas, todas ellas con idéntico objeto. Esta situación llevó al tribunal a plantear oficiosamente la posibilidad de otorgar efectos extensivos a la decisión de dicha causa, para comprender a la totalidad de los afectados, propuesta que tuvo sólo una acogida parcial, ya que entre la posición más amplia (la del Dr. Negri, que postula los efectos erga omnes), y la más restringida (que siguió las nociones tradicionales en la materia –efectos exclusivamente inter partes-, voto de los Dres. de Lázzari y Salas), se alzó una variante ecléctica de la que participaron los Dres. Pettigiani, Soria, Roncoroni, Hitters y Genoud. El criterio de la mayoría de la Corte fue declarar la inconstitucionalidad sólo para dicho caso e intimar al Poder Ejecutivo para que en un plazo perentorio modifique la reglamentación atacada.
13
una región necesitada, construir viviendas, entregar medicamentos para enfermos de determinadas carac-
terísticas47, etc.-; b) acciones de cesación de actividades indebidas –vg., interdicción de descuentos o
rebajas salariales48-.
Por ello es que la versión inicial del anteproyecto de Código Modelo para Iberoamérica, contemplaba
a la acción colectiva de reparación de daños individualmente ocasionados (capítulo IV de dicho cuerpo) sólo
como una especie de la familia mucho más abarcativa de los intereses individuales homogéneos (caracteri-
zados genéricamente en el capítulo I del citado ordenamiento)49.
Es sabido que un mismo hecho puede menoscabar a la vez derechos de naturaleza divisible e indi-
visible. Por ejemplo, la destrucción de un edificio que es patrimonio arquitectónico de una región, comprome-
terá el interés indivisible de sus habitantes en mantenerlo en pie y el divisible de los comerciantes de la
región en mantener los ingresos de fuente turística que origina la presencia del monumento. Igualmente las
lesiones al medioambiente –típicamente indivisibles- afectan también prerrogativas individuales escindibles
(vg., daños a las propiedades por inundaciones o costos de tratamiento de las personas afectadas por
emanaciones tóxicas, etc.).
Los ejemplos se multiplican al infinito, llegando a presentarse casos en los que la distinción respecto
de la divisibilidad del reclamo es sutil, como es, por ejemplo, el indicado en notas al pie n° 40 y 47 (condena
a la provisión –divisible- y producción –indivisible- de determinada vacuna). Es que en muchas oportunida-
des lo único que permite distinguir la divisibilidad en cada caso es el objeto de la pretensión, más que su
causa50.
Sin perjuicio de la anterior digresión y en lo relacionado con la divisibilidad del pedido, consideramos que estos casos versan
sobre bienes ontológicamente divisibles (sin ser pretensiones indemnizatorias), ya que es posible la satisfacción de unos sin beneficio para el resto. Estos años de litigio repetitivo han demostrado, de hecho, la posibilidad de un tratamiento aislado de la controversia, pese a que razones de conveniencia hubieran sugerido la concentración de dichos planteos, evidentemente homogéneos. 47 Hasta un caso de la magnitud y trascendencia general como “Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social – Estado Nacional s/ amparo” (CSJN, “Fallos” 323:1339, sent. del 01-06-2000) puede ser considerado un caso de tutela de intereses divisibles. Se trata de una acción destinada al suministro de reactivos y medicamentos necesarios para el dia-gnóstico y tratamiento del virus del HIV. Adviértase la diferencia con el caso citado supra (v. nota al pie n° 42) en el que se buscaba condenar al Estado a proseguir la fabricación de una vacuna. Explicamos allí la nota de indivisibilidad que subyacía en dicha acción, distinta de la que ahora referimos, en la que se requiere el suministro de una droga a determinada calidad de enfermos. En este último caso, es materialmente viable la provisión del tratamiento a algunos y no a otros, lo que demuestra la divisibilidad del reclamo, aunque sea conveniente (y hasta casi indispensable desde la óptica del acceso a la justicia y la eficiencia de la jurisdicción) una solución concentrada. 48 V. SCBA, B.62.938, “Quintana, Teodoro C. -UPCN- c/ Pcia. de Bs. As. s/ Amparo”, sent. del 5/12/2001, LL 2002-A-343, en el que el Máximo Tribunal provincial (integrado por conjueces), reconoció legitimación al Secretario General de un Gremio para accionar por vía de amparo contra la normativa estadual (ley 12.727, del 12/7/2001; dec. n° 1970, del 23/7 /2001) que, por razones de emergencia, había modificado el objeto y alcances de la remuneración de los trabajadores en la órbita pública (v. en el mismo sentido, SCBA, I. 2.312, sent. del 1-10-2003, “Asociación de Empleados de la Dirección de Rentas e Inmobiliaria c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad ley 12.727 y dec. 2023/01”). 49 BERIZONCE, R. O.-GIANNINI, L. J., “La acción colectiva reparadora de los daños individualmente sufridos en el anteproyecto iberoamericano de procesos colectivos”, en GIDI – FERRER MAC-GREGOR (coord.), La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. Hacia un código modelo para Iberoamérica, Porrúa, México, 2003, p. 63-65. La nueva versión del anteproyecto ha generalizado el trámite del art. IV para todos los intereses individuales homogéneos, modificación que, sin embargo, no resta vigencia a la afirmación del texto. La acción colectiva reparadora de perjuicios pluriindividuales sigue siendo una especie del género de los intereses individuales homogéneos.
14
b) El interés individual homogéneo. Origen común.
Como hemos explicado en el punto anterior el carácter divisible de estos derechos, que dentro de
los parámetros clásicos de política e interpretación jurídica son encausados a través de procesos litisconsor-
ciales, hace que el tratamiento colectivo de los mismos sea procedente exclusivamente en base a requeri-
mientos prácticos de tipo funcional. Es decir, que como no es la naturaleza del debate (indivisibilidad) lo que
impone una solución uniforme, sino imperativos de conveniencia, debe preverse cuáles son los parámetros
para discernir, en cada caso, la utilidad de la prosecución colectiva de la causa.
Uno de esos parámetros es el “origen común”51, que se manifiesta en dos vectores principales.
En primer lugar, para que la afectación a una pluralidad de sujetos pueda ser tutelada por la vía es-
tudiada, debe tener una causa-fuente única. Esto requiere que el hecho dañoso –o la sucesión de eventos
dañosos52- sea causa adecuada de los perjuicios cuyo resarcimiento o cesación se reclama. Cobra aquí
importancia el análisis retrospectivo que la teoría de la causalidad. Cuando el conjunto de los daños sufridos
por la masa afectada es referible causalmente a un mismo evento o cadena de eventos, se cumple el
standard de la comunidad de origen, que define el concepto de interés individual homogéneo.
Pero además de la comunión respecto del origen causal de la lesión, también puede darse un nexo
que enlace a los miembros del grupo en torno a los fundamentos jurídicos de la pretensión incoada. Es decir,
que la uniformidad puede operar no sólo sobre un capítulo fáctico (el origen causal) de la pretensión, sino
también respecto de los argumentos normativos sustanciales utilizados en el reclamo53.
50 En el mismo sentido, MENDES, A. G. de Castro, Açoes coletivas no direito comparado e nacional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 212, para quien la imposibilidad de descomposición de intereses y derechos en partes singulares (que puede ser material o jurídica) “debe ser analizada bajo el prisma de los objetos inmediato y mediato del pedido formulado”. 51 El requisito está previsto expresamente en el art. 81, par. único ap. III del CDC brasileño y el art. 1.II del Código Modelo para Procesos Colectivos, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. En los Estados Unidos, se impone para la procedencia de cualquier class action, el requisito conocido como commonality. Estatuye la Regla Fderal 23 al respecto que: “Uno o más miembros de la clase pueden demandar o ser demandados como partes representativas sólo si … existen cuestiones de derecho o de hecho comunes a la clase” (“One or more members of a class may sue or be sued as representative parties on behalf of all only if […] there are questions of law or fact common to the class”). 52 Destaca Watanabe para el régimen del CDC brasileño (que expresamente establece este requisito como parámetro de definición de la categoría de los intereses individuales homogéneos), que la expresión “origen común” no significa necesaria-mente una “unidad factual y temporal”, dando el ejemplo de la publicidad engañosa que perjudica en distintos momentos a diversas personas (WATANABE, Kazúo, “Disposições gerais”, en GRINOVER, Ada Pellegrini, et alii, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteproyeto, 7° ed., Río de Janeiro, Forense Universitaria, 2001 , p. 745). La aclaración del texto, al admitir que una sucesión de eventos dañosos sea considerado “origen común” sirve para despejar toda duda acerca de la expresión “causa fuente unívoca” utilizada previamente. Esta noción no implica que el hecho deba ser uno solo, sino que aún siendo varios, ese conjunto opere uniformemente como fuente del daño. Daremos dos ejemplos siguiendo el utilizado por Watanabe; en ambos se trata de derechos individuales homogéneos. Un primer caso sería el de la instalación de un anuncio publicitario engañoso; los eventos dañosos son tantos como personas se vean perjudicadas por la promoción maliciosa, pero la fuente de tales perjuicios sigue siendo única. Un segundo supuesto se presenta frente a una campaña completa de persuasión ilícita (como puede ser el caso de la incitación a consumir un producto nocivo ocultando sus propieda-des tóxicas, vg., el tabaco). En esta hipótesis, no hay un hecho único, sino una serie de eventos desarrollados por distintos sujetos en diversos momentos, pero que pueden ser nucleados en torno a una serie de rasgos homogéneos (la promoción del mismo producto –el cigarrillo-, las idénticas propiedades nocivas de los mismos, la utilización de técnicas publicitarias engaño-sas, en cuanto desvían la atención respecto de su toxicidad, exacerbando falsamente la idea de un éxito personal en quien lo consume, etc.). Como puede advertirse, los dos ejemplos son diversos: en el primero hay una fuente única que consuma perjuicios en distintos momentos; en el segundo la fuente única se construye sobre la base de despejar las particularidades no relevantes de un conjunto de hechos independientes que operan como “origen común” del daño. 53 En los Estados Unidos, la bipolaridad del requisito de la commonality de las class actions está determinado en la misma Regla Federal 23 ya referida: “Uno o más miembros de la clase pueden demandar o ser demandados como partes representati-vas sólo si … existen cuestiones de derecho o de hecho comunes a la clase” (“One or more members of a class may sue or be
15
Aunque como hemos señalado en la nota al pie anterior, en los países que prevén esta categoría se
ha entendido que cualquiera de las dos variantes de “comunidad” (fáctica o jurídica) es suficiente para
satisfacer el recaudo en estudio, debe tenerse en cuenta que -en determinadas circunstancias- la existencia
de uniformidad jurídica independientemente de la causalidad material, puede tener repercusiones que hagan
inconveniente la tutela colectiva, por falta de homogeneidad suficiente. Pero en la gran mayoría de estos
supuestos, lo que corresponde es la delimitación de la comunidad afectada en subgrupos que compartan los
elementos suficientes para cumplimentar el requisito en cuestión, facultad reconocida en algunos ordena-
mientos que prevén sistemáticamente la defensa colectiva de intereses individuales, como es el caso de los
Estados Unidos (v. Regla Federal 23 (c)(4)(B)54).
En conclusión, para la prosecución colectiva de un proceso en tutela de bienes esencialmente divisi-
bles, es necesaria una cualidad extra que defina la conveniencia de este tipo de enjuiciamiento y que la
distinga del tradicional proceso individual. Esta nota está dada por el recaudo del origen común. Por lo tanto,
no toda vulneración masiva de derechos divisibles es pasible de ser llevada a la justicia en forma colectiva,
sino sólo aquellas que provienen de una fuente causal unívoca o que comparten los fundamentos jurídicos
sustanciales y centrales que la hacen procedente.
Ésta es la cualidad que termina de configurar al interés individual homogéneo, el cual podría ser de-
finido, entonces, como aquel “interés de incidencia colectiva, de naturaleza divisible y proveniente de un
origen común”.
c) Otros recaudos que determinan la conveniencia de tutela colectiva de los derechos individuales
homogéneos: predominio y utilidad o superioridad. Inocuidad de la nota de determinación o indeterminación
de los afectados.
La situación especial de cada sujeto puede ser causa de insuperables complicaciones procesales,
aún cuando al asunto cumpla con el requisito analizado en el apartado anterior. Es por ello que además de
sued as representative parties on behalf of all only if […] there are questions of law or fact common to the class”). La disyunción alternativa “or”, permite interpretar que basta la comunidad en uno sólo de los elementos para abastecer el recaudo. En este sentido, destaca Klonoff que “es evidente de la Regla 23 (a)(2), que el recaudo de la comunidad (commonality) puede ser satisfecho por presentación de elementos comunes de derecho “o” de hecho. Eso significa que las cuestiones comunes de derecho, así como las de hecho, pueden ser suficientes para satisfacer la regla”; aclarando a continuación que “algunas cortes, sin embargo, se han resistido a reconocer la commonality basada sólo en cuestiones de derecho” (KLONOFF, Robert H., Class actions and other multi party litigation, ob. cit., p. 27).
En Brasil, por su parte, pese a que sólo se utiliza la expresión “origen común”, se ha entendido que la uniformidad puede versar sobre aspectos “de hecho” o “de derecho” (v. WATANABE, K., ob. cit. en nota anterior, p. 745; GIDI, A., Coisa julgada e litispendência em ações coletivas, São Paulo, Saraiva, 1995., p. 32). Asimilando el concepto indicado con el recaudo de las “cuestiones comunes de hecho o de derecho” previsto en el sistema norteamericano y al que nos refiriéramos en el párrafo precedente, GIDI, A., Class actions in Brazil. A model …, ob. cit., pp. 357, 358 y 361).
En Colombia las dos variantes de la homogeneidad requerida deben presentarse conjunta y no alternativamente, ya que las situaciones subjetivas deben no sólo reunir “condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó los perjuicios”, sino además “respecto de los elementos que configuran la responsabilidad (art. 46, ley 472/98). La enunciación del recaudo, con la expresión “condiciones de uniformidad en la causa y demás elementos que configuran la responsabilidad” es,a nuestro juicio, más precisa que el sistema brasileño -incorporado al Código Modelo Iberoamericano-, que sólo utiliza la noción de “origen común”. 54 “Cuando sea apropiado … una clase puede ser dividida en subclases y cada subclase ser tratada como una clase, y las disposiciones de esta regla deberán entonces ser interpretadas y aplicadas de conformidad” (“When appropriate … a class may
16
dicho recaudo mínimo incorporado a la definición del interés individual, también la reglamentación del trámite
destinado a la tutela de esta categoría de intereses debe prever mecanismos para lograr la concentración
del debate de las cuestiones homogéneas, relegando para otra instancia los aspectos particulares.
Así, en los ordenamientos comparados destinados a la reglamentación de este tipo de acciones, se
prevén tales límites, con la evidente finalidad de sanear los procesos grupales de situaciones en las que,
pese a existir un origen común en la lesión, no se vislumbra una uniformidad sustancial que haga convenien-
te la prosecución colectiva.
Por ejemplo, para acceder a la tramitación concentrada que implanta el Código Modelo Iberoameri-
cano en esta clase de conflictos, se exige la observancia de dos recaudos específicos, establecidos en el art.
2°, Par. 1°: el predominio de las cuestiones comunes sobre las individuales y la utilidad de la tutela colecti-
va55. Constituye –a nuestro juicio- un acierto la incorporación de estos dos requisitos en dicho cuerpo
(claramente asimilables a los requisitos de “predominio” y “superioridad” que impone, en EEUU, la regla
federal 23(b)(3), para las class actions for damages56), que no están expresamente previstos en el sistema
brasileño, aunque se ha postulado, de todos modos, su vigencia57.
- Como adelantamos, el primero de los presupuestos (predomino) apunta a prevenir la prosecución
colectiva de conflictos que, pese a la masividad de la afectación y cierta comunidad de origen, no demues-
tran la homogeneidad necesaria, sin la cual –como hemos explicado desde el inicio- la télesis de esta
herramienta se desvirtúa, transformándose en una fuente de complicaciones mayores que las intenta
disuadir.
En realidad, la exigencia del predominio de las cuestiones generales o grupales sobre las individua-
les, es una derivación del requisito del “origen común”. Más bien podría decirse que se trata de una precisión
de dicho concepto general, concreción que resulta útil para la definición de la categoría de los derechos
be divided into subclasses and each subclass treated as a class, and the provisions of this rule shall then be construed and applied accordingly”). 55 Art. 2° (CM): “Son requisitos de la demanda colectiva : [...] Par. 1°. Para la tutela de los intereses o d erechos individuales homogéneos, además de los requisitos indicados en los n. I y II de este artículo, es también necesaria la demostración del predominio de las cuestiones comunes sobre las individuales y de la utilidad de la tutela colectiva en el caso concreto.” 56 Recuérdese que en el caso de las class actions for damages (Regla Federal 23(b)(3), las common questions deben predomi-nar sobre los aspectos individuales, mientras que para las acciones de clase en general esta primacía no es requerida expre-samente, bastando sólo la existencia de dichos aspectos uniformes.
Hemos analizado los recaudos del predominio y superioridad en las acciones de clase del derecho norteamericano, en GIAN-NINI, Leandro J., La tutela colectiva de derechos individuales, inédito a la fecha, con cita de la doctrina y jurisprudencia a la que remitimos para no desbordar el objeto de este trabajo. 57 Ada PELLEGRINI GRINOVER sostiene la vigencia de lege lata, en el ordenamiento brasileño, de los mencionados requerimien-tos. El de la prevalencia de las cuestiones comunes, argumentando sobre la base de la incorporación de un requisito especial (“homogeneidad”), diferenciado del “origen común”, en el concepto de interés individual homogéneo. Por su parte, el presupues-to de la superioridad de la vía colectiva por sobre la individual, es sostenido mediante la aplicación de los principios generales de la materia (“Da ‘class action for damages’ a açao de clase brasileira: os requisitos de admisibilidade”, en Rev. Iberoamerica-na de Derecho Procesal, Bs. As., n° 2, 2002, pp. 147 y ss.; íd., Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteproyeto, ob. cit., 7° ed., pp. 794-797). Es preferible la rec epción expresa de los recaudos indicados. Su falta podría acarrear incertidumbre, principalmente en lo que hace a la “prevalencia”, dado que no se aprecia que de la definición del art. 1.III del anteproyecto (ídem. art. 81.III del CDC de Brasil), pueda desprenderse un presupuesto autónomo denominado “homogeneidad”, que sea distinto al parámetro del “origen común”. Este rasgo es, en la dicha redacción, condición necesaria y suficiente de la existencia de un interés individual homogéneo. La homogeneidad es definida por el origen común. Comparte el criterio de la aplicabilidad de los recaudos de predominio y superioridad en el derecho brasileño, pese a la ausencia de precisión legal, WATANABE, K., en la citada obra colectiva, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor …, ob. cit., p. 746.
17
accidentalmente colectivos. Decimos esto porque lo que se indica al afirmar que en un caso determinado las
particularidades de cada afectado priman sobre los aspectos comunes, es que el evento o cadena de
eventos considerados como “origen” de la lesión son, en puridad, una causa remota o accidental del hecho y
no su fuente adecuada. Por ejemplo, si en un supuesto de padecimiento físico ocasionado presuntamente
por la exposición de un grupo de personas a un determinado producto tóxico, puede ocurrir que el nivel de
contacto con el mismo varíe de tal manera que resulte que los padecimientos de cada miembro de la clase
hayan sido consecuencia de diversos factores que operaran como concausas (en el mejor de los casos) de
la fuente indicada como “origen común”, incumpliéndose así con la regla de la prevalencia que venimos
analizando. Ello, claro está, siempre depende del modo en que un asunto sea planteado ante los estrados
jurisdiccionales, ya que lo relevante es la indicación y exaltación por el legitimado –en cada caso- de la
homogeneidad sustancial predominante.
La casuística demuestra que la verificación de la existencia del predominio de las cuestiones comu-
nes no es algo sencillo, existiendo tanto hipótesis claras en las que lo colectivo indudablemente predomina
sobre las cualidades propias de cada afectado58, como también situaciones en las que la indeterminación es
mayor, obstaculizando la conveniencia de la tutela procesal concentrada. La jurisprudencia norteamericana
sentada para las class actions for damages es una demostración de estas vacilaciones59.
Debe de todos modos destacarse que las situaciones individuales o particularidades que obstan al
cumplimiento del recaudo del predominio no son las relacionadas con los diversos alcances que ha tenido en
cada afectado el hecho que demostradamente ha sido fuente la común de los perjuicios respectivos. Estas
singularidades tienen una vía idónea de tratamiento en los procesos colectivos estudiados, como es la
liquidación individual subsiguiente a la condenación genérica (v., por ej., el sistema del Código de Defensa
del Consumidor brasileño –ley 8.078, 1990-, art. 97; Código Modelo Iberoamericano, art. 23; Estados
Unidos, en las hipótesis en las que se autoriza la concentración del estudio de la responsabilidad –liability-,
para después pasar al tratamiento de las lesiones particulares60), fase en la cual cada particular demostrará
el quantum de su acreencia y el nexo causal pertinente (que lo sitúa como miembro de la clase)61. Lo que
58 Casos de este tipo podrían ser la demanda de restitución de un impuesto inconstitucional a una categoría de contribuyentes o la devolución de una alícuota o cargo ilegítimamente incorporados a las tarifas de servicios públicos o privados respecto de determinada calidad de usuario o consumidor. En estas situaciones, claramente el factor común prevalece en el estudio del asunto, dado que la importancia de las singularidades de los afectados se desvanece frente a la homogeneidad de los antece-dentes de la lesión. 59 Remitimos a GIANNINI, Leandro J., la tutela colectiva de derechos individuales, inédito, cap. IV.1. 60 El ordenamiento norteamericano le confiere al magistrado encargado de enjuiciar una class action, diversas herrtamientas a las que puede discrecionalmente recurrir para evitar el rechazo de una acción colectiva por ausencia de recaudos como el predominio, la superioridad, etc.. Entre otras variables, puede, por ejemplo, limitar el proceso colectivo a una cuestión común predominante, dejando que los asuntos individuales sean posteriormente tramitados en procesos separados (issue class action, Regla 23(c)(4)(A)); o de dividir el proceso colectivo en dos fases: una para tratar la cuestión común (vg., carácter tóxico de un producto, responsabilidad del fabricante o del Estado en su utilización por los ciudadanos) y otra para abordar las cuestiones particulares (por ej., lesiones sufridas y nexo causal entre las mismas y la utilización del producto). 61 Por ejemplo, si el concesionario o licenciatario de un servicio desconoce una oferta pública formulada al conjunto o a determinada calidad de los usuarios y éstos demandan a la empresa para que les sean reembolsados los montos abonados por encima del precio publicitado. Siguiendo lo expresado anteriormente, el hecho de que el quantum varíe entre los usuarios (vg., de acuerdo a su nivel de consumo), no quita que el antecedente de la lesión guarde la homogeneidad predominante exigida para la defensa colectiva de situaciones pluriindividuales. Sea que esta liquidación individual sea desarrollada junto con la sentencia principal, por ser ello posible (vg., mediante el análisis pericial de los libros de la empresa) o sea que se la determina-
18
obsta al enjuiciamiento colectivo es la inexistencia de un planteo que gire en torno a un evento o línea
jurídica argumental que sirva de origen común directo o adecuado de una serie de lesiones. Es por ello que
el análisis del recaudo se coloca en los Estados Unidos, al inicio del proceso, en la fase de certificación (v.
infra, cap. IV, esp., ap. 1.2), ya que lo relevante es la homogeneidad sustancial y predominante que muestra
el caso en el modo en que ha sido planteado.
En definitiva, lo que se encuentra en juego a la hora de analizar el requisito del “predominio” es la
conveniencia de que un caso determinado sea tramitado colectivamente o a través de las vías tradicionales
de enjuiciamiento. Se trata de un parámetro que ayuda al intérprete a detectar esta utilidad, por lo que, en el
estudio de esta prevalencia, los operadores no deben caer en la tentación de creer que se trata de una
definición aritmética o estadística, resultante de factores ponderables en abstracto. Como todo standard,
debe ser apreciado de acuerdo a las circunstancias concretas de cada caso.
- El segundo de los recaudos mencionados al inicio de este apartado (utilidad o superioridad) posee
mayores rasgos de generalidad.
En cuanto a la terminología, la expresión “utilidad”, que se utiliza en el Código Modelo Iberoamerica-
no (art. 2, par. 1°, in fine) quizás no sea autosuficiente para explicar el contenido de la exigencia. En reali-
dad, la “utilidad” que se pregona como necesaria, debe ser apreciada en comparación con los mecanismos
ordinarios de protección, por lo que, como veremos, resulta más adecuada la alocución “superioridad”.
Efectivamente, la verificación de este requisito reclama una balance de las perspectivas que –para
una más funcional resolución del conflicto- exhiben a priori las vías clásicas (vg., trámite litisconsorcial,
acumulación) y el proceso colectivo. Y así, en la etapa inicial del pleito, el juez debe realizar una estimación
de las ventajas e inconvenientes prácticos que tendrá dicha opción para un mejor enjuiciamiento de la
cuestión. Si advierte que la prosecución colectiva de la pretensión no demuestra ninguna ventaja sustancial
respecto de los dispositivos tradicionales, deberá rechazar la demanda sin más trámite. Por ello es que,
como dijimos, más que de “utilidad”, cabe hablar de “superioridad” de la herramienta en estudio.
Pero volviendo al contenido del análisis, consideramos relevante señalar que nuevamente nos
hallamos ante un concepto que no puede ser aprehendido sino de conformidad con las características de
cada caso. La generalidad del requisito, por otra parte, lo transforma en una válvula importante (al igual que
el standard del “predominio”62 al que nos refiriéramos supra) del sistema, que como tal, debe ser ponderado
por operadores de una lucidez argumental calificada, para evitar la utilización de estos parámetros como
seudo-argumentos al servicio de la arbitrariedad.
- Terminaremos la delimitación de las características que cualifican a los derechos individuales
homogéneos, aclarando que la nota de determinación o indeterminación de los miembros del grupo no tiene
ninguna relevancia para definir a esta categoría de interés. Es sí un factor utilizado en el sistema del C.D.C.
ción sea derivada a una etapa posterior, en ambos casos las particularidades que se presenten en el alcance de la lesión y no en el origen de la misma, no afectan la existencia del predominio que venimos estudiando. 62 Como hemos dicho en oportunidad de tratar el recaudo de la prevalencia, podría afirmarse que el mismo constituye un elemento interesante para demostrar la “utilidad”, por lo que ambas nociones no deben ser tomadas como compartimentos
19
de Brasil y en la primera versión del Anteproyecto Iberoamericano63 para distinguir a los intereses “difusos”
de los “colectivos” (ambos de naturaleza indivisible –v. apartado siguiente-). Pero cuando existe divisibilidad
y se dan los demás recaudos estudiados, no es concluyente que los damnificados sean fácil o difícilmente
identificables64, dado que siempre habrá interés individual homogéneo y será admisible la prosecución
colectiva de la acción. Lo importante es que el objeto del interés esté claramente definido, aunque sus
titulares inicialmente no lo estén.
d) Subclasificación de los intereses indivisibles. Su discutible utilidad.
Para completar la categorización explicada, trataremos sucintamente las subespecies de intereses
indivisibles, dejando así desarrollado el cuadro sinóptico incorporado al final de este trabajo.
La subclasificación de los intereses ontológicamente colectivos ha sido ensayada hace ya algunas
décadas. Los criterios utilizados a tal efecto no han sido uniformes. La similitud de los parámetros esgrimidos
para la distinción y, en algunos casos su utilización promiscua o superpuesta, conspiran contra un “racconto”
que resulte preciso y no exceda el marco de esta monografía. Comenzaremos por la descripción del sistema
adoptado en Brasil y en la primera versión del Anteproyecto Iberoamericano, que es la que –a nuestro juicio-
mejor trazó los rasgos definitorios de las subcategorías integrantes del género de derechos transindividua-
les. Luego señalaremos algunos otros criterios de escisión también empleados por la doctrina65, para
culminar analizando la discutible utilidad que puede predicarse del distingo.
c.1) Tanto en la fuente brasileña como en la versión inicial del Código Modelo para Iberoamérica, se
contemplaron dos tipos de derechos indivisibles: los difusos y los colectivos.
Los primeros estarían caracterizados por la circunstancia de que su titularidad se encuentra en ca-
beza de una serie indeterminada de personas, que carecen entre sí o con la parte contraria de una relación
jurídica definida que los enlace. Están ligados por meras circunstancias de hecho66. Por ejemplo, habitantes
de una región (en una acción que busca la demolición de una edificación o la preservación de un monumen-
to histórico o en una demanda de tutela medioambiental –protección de flora o fauna, cesación de emana-
estancos, sino como nociones complementarias destinadas a auxiliar al intérprete en la definición de la admisibilidad del enjuiciamiento colectivo. 63 Como se verá en el apartado siguiente la segunda presentación del citado anteproyecto unifica las subespecies de interés indivisible, bajo la sola denominación de “difusos”, con lo cual la característica de la “determinación” de los afectados carece igualmente de relevancia en dicho sistema en materia de derechos ontológicamente colectivos. 64 El rasgo de la facilidad de determinación podrá ser tenido en cuenta por algunos sistemas de enjuiciamiento plural para diversos efectos del trámite, como por ejemplo el sistema de notificación a los interesados en las distintas etapas del proceso (inicio, propuesta de transacción, sentencia, etc.). Pero, como dijimos en el texto, esta repercusión procedimental no afecta la definición del interés. 65 Una esquemática enunciación de las diferentes variantes que esta diferenciación ha asumido, puede verse en FERRER MAC GREGOR, E., Juicio de amparo e interés legítimo: la tutela de los derechos difusos y colectivos, Porrúa, México, 2003, pp. 11-12 y en MONTERO AROCA, J., La legitimación en el proceso civil (Intento de aclarar un concepto que resulta más confuso cuanto más se escribe sobre él), Madrid, Civitas, 1994, pp. 61-70. 66 Establece el art. 81, par. único, ap. I del Código de Defensa del Consumidor brasileño, que son derechos difusos aquellos “transindividuales, de naturaleza indivisible, de que sean titulares personas indeterminadas y ligadas por circunstancias de hecho” (íd, versión original del Anteproyecto Iberoamericano, art. 1°, ap. I), mientras que el ap. II de dic ha norma indica que son intereses colectivos los “transinvididuales, de naturaleza indivisible de los que sea titular un grupo, categoría o clase de personas ligadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica de base” (íd., versión original del Anteproyecto
20
ciones tóxicas, etc.-), sujetos a que se vieron expuestos a una sustancia tóxica, alumnos de colegios prima-
rios, enfermos de diabetes, etc..
Los segundos, pese a que comparten con los difusos la nota de indivisibilidad, se distinguen de ellos
por la “relación jurídica de base” que vincula a sus titulares entre sí (vg., los socios de un club de fútbol, los
agremiados a un sindicato, etc.) o con la parte contraria (vg., compradores originales por contratos “de
adhesión” de unidades funcionales o lotes en un emprendimiento inmobiliario, como un edificio en prehori-
zontalidad, un barrio privado, etc.).
Colocados en el ámbito de los efectos que pueden predicarse de la subclasificación explicada, se ha
considerado en alguna oportunidad que existen ciertas derivaciones pregonables en el campo de la regula-
ción de la res judicata. Por ejemplo, en la versión inicial del Código Modelo para Iberoamérica, así como en
su fuente inmediata (el C.D.C. brasileño vigente), la vinculatoriedad en casos de acciones colectivas por
derechos difusos es definida como erga omnes, mientras que en supuestos de intereses colectivos, como
ultra partes67.
Sin embargo, esta distinción de efectos en materia de vinculatoriedad del dispositivo sentencial es
meramente terminológica, mas no es sustancial68 en sus efectos prácticos ni útil en el análisis sistemático.
Es que como destaca con precisión GIDI, “no existe diferencia ontológica entre el régimen jurídico de la cosa
juzgada ultra partes y la cosa juzgada erga omnes. Separadamente, en sí, no hay como distinguirlas”69.
Efectivamente, cuando se dispone que el efecto de la decisión desbordará a las partes del juicio, en benefi-
cio o en perjuicio de quienes no participaron de él, se está hablando de una vinculatoriedad ultra partes. No
vemos como la existencia o no de una relación jurídica de base (dato que determina la existencia de un
interés colectivo o difuso) afectaría la definición del sistema de vinculatoriedad del decisorio. En ambas
Iberoamericano, art. 1°, ap. II). En cuanto Código Mo delo Iberoamericano, recuérdese la unificación de la designación de los derechos indivisibles a partir de la segunda versión del anteproyecto. 67 Atento a que el estudio de las particularidades del trámite relacionado con la defensa de los intereses colectivos indivisibles excede los límites que nos propusimos en estas líneas, dejaremos su abordaje para otra oportunidad, remitiendo, entre otros, a: CAPPELLETTI, M., “Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi e diffussi”, en Giur. it. 1975, IV, p. 49 y ss.; id., “Formazioni sociali e interessi di grupo davanti a la giustizia civile”, Riv. Dir. Proc., 1975, p. 361 y ss.; GIANNINI, Massimo S., “La tutela degli interessi collettivi nei procedimenti amministrativi”, en Le azioni a tutela degli interessi collettivi, Padova, 1976, p. 23 y ss.; GIDI, Antonio, Coisa julgada e litispendência em ações coletivas, Sâo Paulo, Saraiva, 1995; íd., “Class actions in Brasil – A model for civil law contraes”, The Amercian Journal of Comparative Law, vol. LI, 2003, n° 2. pp. 311 y ss.; G RINOVER, Ada Pellegrini, “A tutela jurisdiccional dos interesses difusos”, en Rev. Brasileira de Directo Processual, n° 16, 1978; GRINOVER, Ada Pellegrini et alii, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteproyeto, 7° ed., Río de Janeiro, Forense Universitaria, 2001, pp. 721 y ss.; MENDES, A.G. de Castro, Ações colectivas no direito comparado e nacional, Ed. Revista Dos Tribunais, Sâo Paulo, 2002; MOREIRA, J. C. Barbosa, “A protecao jurídica dos intereses colectivos” y “Tuela jurisdiccional dos intereses coletivos ou difusos”, en Temas de Direito Processual, tercera serie, Sâo Paulo, Saraiva, 1984, p. 174 y 195; Morello, A.M., La tutela de los intereses difusos en el derecho argentino, La Plata, Platense, 1999; VIGORITTI, V., Interessi collettivi e processo: la legitimazione ad agire, Milano, Giufré, 1979. 68 Con acierto expresa Ovalle Favella en el prólogo a la obra de Ferrer Mac Gregor citada precedentemente, que “la distinción entre los intereses colectivos y los difusos tiene cierta relatividad, pues en ambos casos se trata de intereses transindividuales de naturaleza indivisible”, elogiando la solución colombiana, que “recoge con mayor precisión la contraposición fundamental, que es la que se debe establecer entre los intereses colectivos en sentido amplio (en los que se incluyen tanto los colectivos como los difusos) y los intereses de grupo o individuales homogéneos” (OVALLE FAVELLA, J., prólogo a la obra de FERRER MAC GREGOR, Juicio de amparo e interés legítimo…, ob. cit., p. XI). La reflexión implica compartir la versión final del Código Modelo para Iberoamérica, que -como explicamos en el texto- dejo sin efecto el tratamiento dual de los derechos de naturaleza indivisible. 69 GIDI, A., “Cosa Juzgada en acciones colectivas” (trad.: Adriana LEÓN), en GIDI – FERRER MAC-GREGOR (coord.), La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. Hacia un código modelo para Iberoamérica, ob. cit., p. 269.
21
situaciones la sentencia surte efectos más allá de los sujetos que participaron del proceso (ultra partes);
lógicamente, estas personas a las que la decisión involucra, son aquéllas que tienen un interés en la cues-
tión, sea porque comparten la ubicación en el polo activo o pasivo de una relación jurídica determinada
(interés colectivo) o porque se encuentran afectados por una misma situación de hecho (interés difuso). Por
lo que no encontramos explicación suficiente a la bifurcación en la regulación de los alcances subjetivos de
la sentencia, que virtualmente se presenta como una distinción terminológica. Y siendo ello así, no encon-
tramos razón para conservar dos categorías (las de derechos “colectivos” y “difusos”) cuya diferenciación no
dimana efectos prácticos.
Esta línea de razonamiento es la que terminó provocando una saludable modificación del Código
Modelo Iberoamericano que, en la redacción actual, ha unificado las categorías de interés indivisible bajo la
denominación de “difusos”, con lo cual la designación de la subespecie “derechos colectivos” ha quedado
fuera de la clasificación. Enfatizamos que sólo ha sido removida la autonomía de la denominación, dado que
la categoría en sí (es decir, los derechos indivisibles que tienen como titulares personas vinculadas por una
relación jurídica de base) siguen siendo tutelables por las mismas formas y con idénticos efectos que los del
género que ahora integran inmediatamente: el de los derechos difusos.
c.2) La diferenciación entre derechos difusos y colectivos ha sido propuesta en reiteradas oportuni-
dades, asentándose a veces la distinción en criterios que, a nuestro modo de ver, resultan inconvenientes
por la vaguedad de los rasgos que permitirían escindir cada subcategoría.
Por ejemplo, no nos parece un buen parámetro de discriminación el que se basa en el la calidad del
legitimado activo de la acción respectiva o en el carácter “organizado” del grupo de afectados. Esta postura –
receptada ampliamente por la doctrina italiana- define al interés colectivo propiamente dicho, como aquel
que afecta a una clase que cuenta con un determinado nivel de organización o directamente con una entidad
que los proteja; mientras que difusa sería la prerrogativa que carezca de esta organización o representativi-
dad “intermedia”70. El criterio merece ser objetado principalmente por su escasa utilidad, dado que la dife-
rencia no redunda en repercusiones prácticas para el proceso (vg., en materia de litispendencia, cosa
juzgada, etc.)71. Se muestra más bien como una consecuencia o un resultado de la previa definición del
sujeto legitimado, lo cual no tiene mayor mérito que el descriptivo.
70 Luego de considerar que la distinción entre interés colectivo y difuso no es meramente terminológica, explica Punzi (siguiendo las conocidas enseñanzas de Vigoritti y Giannini, entre otros) que el primero “atañe siempre a grupos organizados, a los cuales normalmente el legislador les da relevancia: por ejemplo, una asociación, un sindicato, un partido” mientras que el interés difuso no se individualiza con la pertenencia a un grupo organizado sino a una pluralidad de sujetos que integran una “categoría” (vg., usuarios, consumidores, beneficiarios del medio ambiente) (PUNZI, Carmine, “La tuela guidiziale degli interessi diffusi e degli interessi collettivi”, en VVAA, La tutela guirisdizionale degli interessi collettivi e diffusi –a cura di Lucio LANFRANCHI-, G. Giappi-chelli Editore, Torino, 2003, pp. 17-18; íd., “La tuela guidiziale degli interessi diffusi e degli interessi collettivi”, en Riv. Dir. Proc., 2002, p. 647 y ss.; v. también, VIGORITTI, Vicenzo, Interessi collettivi e processo, Milano, 1979, p. 36 y ss.; GIANNINI, Massimo S., “La tutela degli interessi collettivi nei procedimenti amministrativi”, en Le azioni a tutela degli interessi collettivi, Padova, 1976, p. 23 y ss.). 71 El grado de organización de los protagonistas de una contienda puede ser interesante para otro nivel de reflexión abstracto, como es el de la teoría del conflicto (v. ENTELMAN, Remo F., Teoría de conflictos. Hacia un nuevo paradigma, Gedisa, Barcelo-na, 2002, esp. pp. 82-84), mas –como expresamos en el texto- no creemos que deba concitar mayor atención en el estudio de los procesos colectivos.
22
c.3) En otras oportunidades se ha buscado el nudo de la subcategorización en la mayor o menor de-
terminación de los miembros del grupo cuya tutela se persigue. Así, serían intereses “colectivos” aquellos
cuyo titular sea un grupo “determinado” o “fácilmente determinable” (vg., usuarios de una calidad definida,
como los “residenciales” de un servicio público domiciliario a quienes se facturó indebidamente), mientras
que los “difusos” serían propios de un grupo indeterminado o de muy difícil determinación (vg., los afectados
por una publicidad masiva engañosa o los perjudicados por emanaciones tóxicas de una industria contami-
nante)72. Sin embargo, el grado de determinación del conjunto de afectados no resulta –a nuestro juicio- un
parámetro de distinción seguro y eficiente, lo que pone en duda la utilidad de la misma subcategorización y
reafirma el riesgo que su positivización en estos términos puede ocasionar.
Por otra parte, no encontramos razones prácticas que avalen la necesidad de la distinción en estos
términos. Podría afirmarse que el grado de determinación de los miembros del grupo afectado, encuentre
virtualidad en lo relacionado con las pautas de notificación (notice) de los afectados ausentes en el proceso.
Siguiendo esta tónica, sería posible prever para los casos de “intereses colectivos” (de más fácil determina-
ción subjetiva) un mecanismo de notificación más personal o directo, mientras que para los “intereses
difusos” (de mayor grado de indeterminación) se permitiría un sistema de comunicación más flexible y ficto.
Pero pese a que ello puede ser así, no creo que la indicada divergencia en esta etapa del trámite habilite a
crear una categoría autónoma donde no existen diferencias sustanciales. Bastaría que el legislador regule
las diferentes variantes de notificación de acuerdo al grado de determinación del grupo respectivo para tener
por satisfecha esta dicotomía73.
V. Cuadro Sinóptico.
Lo expuesto en este capítulo podría ser graficado del siguiente modo:
72 En España este criterio ha sido receptado legislativamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil (v. art. 11, L. 1/2000) para la defensa de consumidores y usuarios, habiendo previamente sido sostenida por la doctrina, ante la vaguedad con que la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985 había contemplado la defensa colectiva de los intereses de grupo (GUTIÉRREZ SANZ, R. Y SAMANES ARA, C., “Comentario al art. 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con la protección procesal de los derechos de los consumidores”, La Ley, 1988, p. 1158; GUTIÉRREZ DE CABIEDES E HIDALGO DE CAVIEDES, P., La tutela de los intereses supraindividuales: colectivos y difusos, Pamplona, 1999, pp. 99 y ss.; ambos cit. por BACHMAIER WINTER, L., “La tutela de los intereses colectivos en la ley de enjuiciamiento civil española 1/2000”, en Rev. Iberoamericana de Derecho Procesal, Bs. As., Rubinzal, Año I, n° I, 2002, p. 281; lugar en el que la autora desarrolla asimismo el criterio de subclasificación referido en el texto). Los dos últimos autores citados concuerdan en afirmar que no existe diferencia ontológica entre las dos categorías, sino que la distinción se basa en el “aspecto extrínseco del grado de agregación y delimitación de la comunidad a la que se refieren” (GUTIÉRREZ DE CABIEDES E HIDALGO DE CAVIEDES, P., La tutela …, op. y loc. cit.). “En definitiva –agrega Bachmaier Winter-, hacen referencia a un mismo fenómeno jurídico, pero con diferente grado de determinación” (BACHMAIER WINTER, L., op. y loc. cit). En nuestro país, siguen esta pauta de subclasificación LORENZETTI, R., “Daños masivos, acciones de clase y pretensiones de operatividad”, J.A., 2000-II-235. 73 Como veremos más adelante (v. infra, capítulo IV) el art. 11 de la LEC española 1/2000, que recepta la diferenciación de acuerdo al grado de determinación de los afectados (v. nota anterior), hace depender de esta distinción a los sujetos legitima-dos para la defensa de los respectivos intereses. Así, para la tutela de los derechos “colectivos” podrán demandar las asocia-ciones reconocidas y los grupos de afectados, mientras que para los “difusos” se contempla una legitimación más restringida: sólo las “asociaciones que sean representativas” se encuentran habilitadas. No compartimos esta diferenciación en materia de legitimación, para situaciones que –como hemos intentado explicar- no justifican un tratamiento diverso.
23
DERECHOS O INTERESES
Divisibles
- individuales (sin origen común o con origen común pero con posibilidad de trámite
por las vías clásicas -procesos con partes múltiples: litisconsorcio, intervención de
terceros-)
- individuales homogéneos (con origen común +
imposibilidad o inconveniencia de tramitar Enjuiciables
por las vías tradicionales indicadas) colectivamente
Indivisibles (“derechos de
- difusos (sin relación jurídica de base definida) incidencia
- colectivos (con relación jurídica de base definida) colectiva”)
VI. Conclusiones
1) La utilidad de la clasificación de los bienes que pueden ser objeto de tutela colectiva, sólo podrá
considerarse alcanzada si la diferenciación repercute en el trato procesal que las distintas categorías mere-
cen, redundando –además- en una solución definitiva más eficaz y funcional de la controversia plurisubjetiva.
De otro modo, sólo habremos jugado a encasillar la realidad en conceptos aparentemente seguros, sin
beneficio destacable más que la satisfacción de pruritos ateneístas.
2) Corresponde descartar la validez y utilidad de la clásica categorización de las situaciones subje-
tivas en “derechos subjetivos”, “intereses legítimos” e “intereses simples”.
3) Correlativamente, no es acertado para lograr una clasificación sistemática en este campo, con-
siderar al interés difuso o colectivo como una situación jurídica intermedia entre el interés legítimo y el simple
interés.
4) Se sustenta como tipología más acertada aquella que inicialmente distingue entre las prerroga-
tivas que recaen sobre bienes de esencia indivisible (ontológicamente colectivos) de aquellas que lo hacen
sobre bienes divisibles que, en atención a su origen común y a determinadas características que hemos
analizado, tornan propicio un tratamiento concentrado, pero por razones de estricta conveniencia y no de
necesidad lógica.