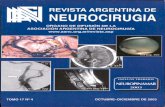Delitos y migrantes sudamericanos: una asociación excluyente
Transcript of Delitos y migrantes sudamericanos: una asociación excluyente
1
DELITOS Y MIGRANTES SUDAMERICANOS: UNA ASOCIACIÓN
EXCLUYENTE
Federico Luis Abiuso (Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales,
Instituto de Investigaciones Gino Germani) [email protected]
Comisión n° 3: “Delitos y control social”
“Leprosy disappeared, the leper vanished, or almost, from memory; these structures
remained. Often, in this same places, the formulas of exclusion would be repeated,
strangely similar two or three centuries later. Poor, vagabond, criminals, and “deranged
minds” would take the part played by the leper, and we shall see what salvation was
expected from this exclusion”
(Michel Foucault, Madness and Civilization)
En su tesis doctoral -Historia de la locura en la época clásica, que data de 1961-, Michel
Foucault destaca una serie de exclusiones de determinadas figuras sociales: los leprosos, los
pobres, los vagabundos, los criminales. En el caso de la época clásica, cuando se lo
separaba al leproso de la sociedad era siguiendo una pauta religiosa - pero también política,
anclada en las consecuencias de las Cruzadas - de salvación; su exclusión implicaba la
entrada de este al reino de los cielos. La ecuación era exclusión social pero asimismo
reintegración espiritual. La exclusión, en todas las formas en que se manifiesta y a partir de
sus figuras representativas de cada época histórica determinada, es fundante del orden
social. La génesis y el desarrollo de la multiplicidad de órdenes sociales se producen
siguiendo la lógica de la diferencia. Cada orden social es, en este sentido, un modo de
administrar, incluso de gobernar, las diferencias (Foucault, 2008; Pegoraro, 2006; Resta,
1995). Cada orden social tuvo y tiene sus propios protagonistas que excluye: la formación
de un orden social está atravesado por la tensión entre inclusión y exclusión. Este par es tan
constituvo, tomando una perspectiva de análisis foucaultiana, como la correlatividad
existente históricamente entre las relaciones de saber y de poder.
2
En el presente trabajo, quisiera indagar en la forma que se lo excluye, desde la mirada de
los miembros del poder judicial, al migrante sudamericano, entendiendo que esta exclusión
adopta formas primeras y sutiles, como la estigmatización y el prejuicio.
La principal forma en la que se da este proceso es a partir de una asociación lineal e
inmediata entre tipos de delitos y/o contravenciones y grupos migratorios. Es hacía esa
construcción a la que dirijo mi mirada. Retomando la cita que inicia la presente ponencia,
en esta exclusión del migrante sudamericano, ¿de cuál salvación se trata?
Consideraciones metodológicas
El conjunto de reflexiones teórico-empíricas que aquí presento se encuentra enmarcado en
un proyecto de investigación, en el cual me desempeño como investigador en formación.
Estoy haciendo referencia al proyecto UBACyT “Diversidad etno-nacional y construcción
de desigualdades en la institucion escolar y judicial. Un abordaje teórico metodológico en
el abordaje de los casos del AMBA y la Provincia de Mendoza”1, dirigido por el Dr. Néstor
Cohen. Dicho proyecto esta dedicado a estudiar el desempeño institucional y las estrategias
relacionales entre los diferentes actores integrantes de la escuela y la justicia, focalizando
las posibles diferencias respecto a la población nativa y a la población migrante llegada a
partir de la segunda mitad del siglo XX. Se trata de analizar, a la luz de las representaciones
sociales, la forma en que se lo define al migrante desde la mirada del nativo.
Enmarcandose el proyecto en un abordaje cualitativo, trabaje sobre la base de una serie de
cincuenta y cuatro entrevistas semi-estructuradas – esto es, con guia de pautas como hilo
conductor – realizadas a miembros del Poder Judicial.
Las entrevistas fueron realizadas a miembros del Fuero Justicia Nacional en lo Criminal y
Correción Federal, Fuero Justicia Nacional del Trabajo y Fuero Contravencional (CABA);
todos los funcionarios entrevistados son residentes del AMBA, tomando en consideración
sus diversos rangos y jerarquias (Jefe de Despacho, Prosecreatario, Oficial, Fiscal, Auxiliar
administrativo, Juez, entre otros). En la fase de procesamiento y analisis, las entrevistas
fueron desgrabadas y recopiladas en una grilla con el fin de facilitar la comparabilidad entre
los discursos.
1 Proyecto UBACyT 20020100100040, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG).
3
En cuanto a la guía de pautas, las principales dimensiones con las cuales trabajamos son
Percepción de las migraciones tradicionales, Percepción de las migraciones recientes /
actuales, Componentes socioeconómicos y étnicos en relación al origen nacional,
Funcionamiento de la Justicia, y finalmente, Migraciones / Identidad / Nación. Cada una de
estas dimensiones esta asociada a determinadas cantidad de preguntas.
El conjunto de reflexiones que aquí presento nace de esta práctica de investigación y de la
interrogación a las unidades de análisis del proyecto en cuestión: miembros del Poder
Judicial.
Mecanismos de regulación social. El fundamentalismo cultural
Tomando como eje las reflexiones suscitadas por Sergio Caggiano2, asistimos en los
últimos años a una etapa en la que a la par que se promueve la libre circulación global de
capitales, se reclaman restricciones sobre la circulación de las personas. Siguiendo a este
autor, las instituciones políticas y culturales hegemónicas controlan los flujos migratorios a
partir de tres mecanismos: el racismo, el fundamentalismo cultural y la restricción de la
ciudadanía.
Los tres son mecanismos alternativos y/o complementarios y todos ellos están vigentes en
la Argentina actual. Asimismo, todos ellos pueden recaer sobre un mismo grupo o sector.
La propuesta del autor es dar cuenta de estos mecanismos desde un enfoque productivista
de las relaciones de poder. Compartiendo dicho enfoque, en la presente ponencia me
propongo describir la forma en que opera el mecanismo de fundamentalismo cultural en
relación a la mirada que algunos miembros del poder judicial tienen respecto al migrante
sudamericano; entendiendo que recurrir a este mecanismo aparece como una forma válida
de legitimar la asociación existente entre delito y/o contravención y grupo migratorio.
A partir del debilitamiento de la potencia critica de la noción de cultura, el
fundamentalismo cultural apunta a un modo de discriminación distinto al propio del
racismo, centrado este último en el concepto de “raza”. Esto ha llevado a diversos autores a
hablar de la existencia de un racismo sin razas. El fundamentalismo se apoya en el discurso
2 El texto que utilizo en el presente escrito es “Racismo, fundamentalismo cultural y restricción de la
ciudadanía: formas de regulación social frente a inmigrantes en argentina”, texto que data del año 2008.
4
culturalista y en la idea de que existen diferencias esenciales insuperables entre las distintas
culturas. Para esta corriente de pensamiento, estas diferencias son hostiles entre sí y
mutuamente destructivas, por ende, deben permanecer apartadas por su propio bien. De este
modo, el fundamentalismo cultural legitima la exclusión de los forasteros, de los
extranjeros.
Si el racismo, como mecanismo regulador de lo social, designa grupos y los ordena
jerárquicamente (arriba-abajo), el fundamentalismo cultural organiza sobre un plano
“territorios” permitidos y exclusiones: establece un adentro y un afuera. Se asiste por tanto
a un esquema de discriminación horizontalizada.
A su vez, el fundamentalismo cultural se centra en una definición de fronteras
infranqueables y peligrosas; hay en el trasfondo de esta construcción conceptual una
frontera que establece distancias entre un “nosotros” (nativos) y un “ellos” (migrantes
sudamericanos).
Si tomamos como eje tanto el racismo como el fundamentalismo cultural, en los dos casos
existe un esquema de espacialización de la discriminación. En el caso del racismo, es del
tipo vertical; organiza la jerarquía en el interior de una sociedad. Con respecto a la
espacialización del fundamentalismo cultural, es del tipo horizontal; delinea la separación y
exclusión de sociedades cerradas y de sus culturas.
En los discursos de los miembros del poder judicial reaparece como una regularidad
establecer distancias y crear fronteras; la asociación entre grupos migratorios y delitos está
anclada – y legitimada – en las diferencias culturales que separan al nativo funcionario del
poder judicial del migrante sudamericano delincuente, ilegal, villero, y muchas otras
etiquetas que le son asignadas a ellos, desde la óptica de la sociedad receptora.
Diferencia y orden social. El poder judicial y la distinción
Retomando aquella idea que mencione anteriormente, la producción – y el subsiguiente
desarrollo – de múltiples órdenes sociales se orienta siguiendo la lógica de la diferencia,
distinguiendo un “nosotros” frente a un “otros”. En este sentido, “se puede decir que no
hay sociedad sin orden social, sin jerarquías y sin ordenar las diferencias en función del
5
poder que han acumulado personas o grupos que encarnan relaciones sociales” (Pegoraro,
2006: 7).
El entramado social se encuentra atravesado minuciosamente por la diferencia. Los órdenes
sociales se fundan para preservarla. Esta regularidad no le escapa al poder judicial, en tanto
estructurador de determinado orden social de diferencias. La justicia opera mediante la
lógica de la diferenciación, recurre por ende a un conjunto de “distinciones entre venganza
privada y venganza pública, entre violencia legítima, en tanto estatal, y violencia ilegitima,
en tanto privada” (Resta, 1995: 32-33). Como rama institucional del Estado, la justicia
desempeña un rol activo y determinante en relación a la administración de la diversidad
étnica. Articulándose con las fuerzas de seguridad, la institución judicial administra la
diversidad reprimiendo los ilegalismos (Cohen, 2009). Más específicamente, y poniendo en
el eje a los mecanismos productivos y no represivos del ejercicio del poder, no solo
reprimiría ilegalismos, sino que más bien se trataría de una administración. Abriendo este
camino, nos metemos de lleno con la noción foucaultiana de penalidad:
“La penalidad sería entonces una manera de administrar los ilegalismos, de trazar limites de tolerancia, de dar
cierto campo de libertad a algunos y hacer presión sobre otros, de excluir a una parte y hacer útil a otra; de
neutralizar a éstos; de sacar provecho de aquellos. En suma, la penalidad no ´reprimiría´ pura y simplemente
los ilegalismos; los ´diferenciaría´, aseguraría su ´economía´ general” (Foucault, 2008: 316-317).
Al interior de un orden social que se estructura siguiendo la lógica de la diferencia, se aloja
una administración que diferenciaría a los ilegalismos entre sí, tolerando unos, reprimiendo
algunos otros. Y ello con el objetivo de preservar cierto orden social. Se castiga con el fin
de custodiar, proteger y reproducir un determinado orden de las diferencias, de las
jerarquías, de las desigualdades (Pegoraro, 2006).
Paralelamente al hecho de que el poder judicial administra diferencialmente los ilegalismos,
existe asimismo al interior de ese campo, una representación diferencial acerca de los
ilegalismos de los grupos migrantes sudamericanos. Algunos tipos de delitos y/o
contravenciones van a aparecer asociados a determinados grupos y no a otros. Esta
representación juega un papel central en la forma de clasificar y calificar a algunos grupos
migratorios sudamericanos – tomando el caso de peruanos, paraguayos y bolivianos,
específicamente en esta ponencia –, emergiendo de los discursos diversos aspectos que
6
hacen a la estigmatización y al prejuicio frente a ellos. ¿Qué enuncian algunos miembros
del poder judicial cuando refieren a esa asociación?
Tejiendo los hilos de la exclusión. Los migrantes sudamericanos como outsiders
Que exista una asociación lineal entre tipos de delito y grupos migratorios es tomado, por
algunos de los entrevistados, como un dato de la realidad, y en este punto, parecería
incuestionable. Tal idea la podemos reconstruir en los siguientes fragmentos:
“Hay ciertas comunidades que son más proclives a un tipo de delitos, y otras
comunidades que son más proclives a otros tipos de delitos.” (Secretaria 1era instancia,
CABA).
“O sea hay ciertos delitos que están ligados sí o sí con ciertas comunidades. Como te decía
antes, con los gitanos el tema de los, de los desarmaderos de autos” (Oficial 1°, GBA).
Ahora bien, ¿Cuáles serian aquellos delitos y cuáles tales comunidades? A partir del
análisis de las entrevistas, asistimos a procesos clasificatorios que nada tienen que
envidiarle a las clasificaciones propuestas desde el positivismo criminológico en el siglo
XIX.
“Bolivianos lo que nosotros podemos llegar a tener es mucho de esta conflictividad
que te contaba al principio, de vecindad, que se pelean y termina habiendo amenazas.”
(Oficial Prosecretario Administrativo, CABA)
“Y en ese tipo de contravenciones la estadística nos refleja que puede estar
direccionado hacia grupos étnicos o nacionales bien diferenciados, por ejemplo, tenemos
una comunidad muy fuerte boliviana en el sur de la ciudad de Buenos Aires, de donde
extraemos gran cantidad de hechos con connotación contravencional, de esta de venta que
hablábamos de venta ambulante.” (Fiscal Interino, CABA)
En estos fragmentos a la persona cuya nacionalidad de origen es Bolivia se lo etiqueta
como “conflictivo”. “amenazador”, “mal vecino” y como “vendedor ambulante”, de esta
7
manera se lo asocia tanto con un delito (de amenazas) como con una contravención (uso del
espacio público sin autorización para el ejercicio de actividades lucrativas). Pero el
boliviano es asimismo clasificado como un “delincuente sexual”, tal como se puede
reconstruir en los siguientes fragmentos:
“Mira, yo lo que te puedo decir de grupos migratorios, por ejemplo, que la
comunidad boliviana es muy raro que tengamos un detenido por robo, no roban, si por ahí
tenés un elevado índice de abusos sexuales pero dicen que culturalmente está, el tema de
los delitos sexuales, está más tolerado en Bolivia” (Fiscal, GBA).
“Yo estoy ahora en el Fuero Contravencional….la gente que viene de Bolivia, hay
mucha gente que…pero son…nada, cosas de ven…contravenciones, digamos. De venta en
la vía pública y demás. […] Hay gente bueno también mucho los bolivianos, o mucho
también los peruanos…, por una cuestión de tradición de ellos que desconozco. Porque
hay mucho violencia de género en cuanto los hombres hacia las mujeres. Pero es más, me
ha pasado de estar con la damnificada y…-¿qué ves? Es así. O sea, es…es normal. Y en su
país de origen es peor por ahí.” (Secretaria 1era Instancia, CABA).
Por un lado, el tema de los delitos sexuales, por el otro, la figura jurídica de la violencia de
género. Es de fundamental importancia que algunos de los entrevistados refieren a que
muchos de los comportamientos delictivos están relacionados con características propias de
la cultura o la tradición boliviana, con elementos que traen consigo del país de origen.
Aquello que legitima la asociación entre delito y grupo migratorio esta anclado en dos
núcleos fundamentales difícilmente separables: la tradición y la cultura boliviana. Tanto en
lo que hace al tema de los delitos sexuales como al de la violencia de género, los
entrevistados lo explican recurriendo al peso de la tradición (“por una cuestión de
tradición…”) y al de la cultura. En lo que hace a este último aspecto, cierta violencia del
hombre hacia las mujeres es vista como normal en su país de origen. En este sentido, y
retomando uno de los fragmentos anteriormente citados, “culturalmente está, el tema de los
delitos sexuales, está más tolerado en Bolivia”. Existirían por ende, diferencias culturales
entre un nosotros-nativos y un ellos-migrantes bolivianos, sobre todo centrándonos en la
cuestión de la violencia hacia las mujeres. Eso explicaría para la sociedad receptora el
8
porqué el boliviano puede ser definido como “delincuente sexual”. Estas diferencias
culturales chocarían de lleno en el plano de lo judicial: lo que en Bolivia podría pensarse
como no punible y más tolerable (la violencia de género) aparece ante los ojos del poder
judicial como un delito, como un ilegalismo que es preciso someter. Emerge en el trasfondo
de este escenario el mecanismo de fundamentalismo cultural; lo que vemos en esos
fragmentos no son otra cosa que formas de tomar distancia, separar y sobre todo, de trazar
una frontera entre un nosotros y un ellos. Hay algo en el modo de ser boliviano que los ata
directamente a este tipo de ilegalismos, elementos de su cultura o su tradición. En este
proceso de definición, la identidad de las personas bolivianas se diluye, y en su lugar,
aparece toda una serie de etiquetas que producen efectos de realidad en la medida que
condicionan el accionar del poder judicial: “conflictivo”. “violento”, “delincuente sexual”,
“amenazador”, “mal vecino”, “abusador”, “vendedor ambulante”, entre otras. Y con ello, se
abren las condiciones de posibilidad para que las diferencias entre nosotros y ellos (y al
interior de ellos) se transformen en desigualdades (Cohen, 2009); con ello entramos de
lleno al terreno de las relaciones interculturales como relaciones sociales de dominación,
como polos de conflictividad.
Algunas de estas etiquetas aplicadas a los bolivianos son compartidas con otros grupos
migratorios sudamericanos, como el caso de las personas de nacionalidad peruana. Esto se
ve reflejado en el imaginario acerca de la venta ambulante:
“Si, si delitos o contravenciones sí […] hay un grupo muy importante que me
acuerdo que esta manejado por peruanos, tal vez sea casualidad, pero acaparaban ese
rubro, que uno dice la mafia de las flores, bueno si, pero hacían mucha plata y era muy
difícil dar con ellos porque no se, se ve que tenían un proveedor importante de flores pero
ellos, ellos acaparaban ese rubro, ese como la venta ambulante, que en realidad la
persona que vende no pertenece a ninguna mafia sino que es un laburante pero los
manejan, eso es una contravención, está penado, uno no puede vender lo que quiere en la
calle porque tiene que pasar por ciertos controles bromatológicos y estos, esta clase de
vendedores no pasan esos controles, eso puede ser uno, la venta ambulante.” (Oficial,
CABA).
9
El peruano es otro “vendedor ambulante”; es el “mafioso de las flores”. De esta manera,
aparece ligado a una especie de contravención, pero también se lo asocia con delitos
económicos-negocios en los cuales la droga ocupa un papel central. Es asimismo, el
“narcotraficante”:
“No quiero discriminar, pero en general lo que pasa es que el peruano está
relacionado con estupefacientes, con la venta de droga, con la venta de lo ilegal, digamos,
en términos más groseros.” (Secretaria, Federal).
“Acá se lo asocia con la Villa 1-11-14 que está dominada por los peruanos, o ex
terroristas del Sendero Luminoso, y sí, evidentemente el peruano está asociado con la
droga, con la comercialización, con la venta, el contrabando, con todo.” (Jefe de
Despacho, CABA).
En estos fragmentos se puede observar tanto la forma en que se producen representaciones
diferenciales acerca de los ilegalismos de los grupos migratorios peruanos (a través de la
asociación entre tipos de delitos y grupos migratorios) así como la manera en la que el
Estado, desde las voces de los miembros del poder judicial, califica y clasifica a la
población migrante sudamericana. O, en otras palabras, la forma en que ellos definen a los
sujetos migrantes como desviados. Teniendo en cuenta los aportes del interaccionismo
simbólico, “los grupos sociales crean la desviación al establecer las normas cuya
infracción constituye una desviación y al aplicar estas normas a personas en particular y
etiquetarlas como marginales” (Becker, 2012: 28). En el caso de los discursos que están
puestos en el eje de la interrogación, es lo legal aquello que define quien es desviado y
quien no, delimitando y construyendo una frontera que separa lo ilegal de lo legal y lo
tolerado de lo sometido.
En el caso de las personas paraguayas, suelen aparecer asociados con los siguientes
comportamientos ilegales:
“El paraguayo se asocia mucho con delitos de índole familiar. Es muy violento con
su cónyuge o su pareja.” (Secretario Instrucción de Fiscalía, GBA)
10
“Tenemos lo que podría llegar a ser de, también el uso de espacios públicos, de la
contravención, pero en lo que es la venta de comida: lo que es chipá, lo que ellos dicen
sopa paraguaya. También en la zona de Once tenemos mucho eso, y en la zona de
Constitución también, en lo que es la estación de trenes. Delitos no, de lo que yo veo acá,
no veo mucho delitos cometidos” (Oficial, CABA).
Ya sea como “violento” o como “vendedor ambulante”, el paraguayo es definido como un
afuera de la ley, de lo legal. Como aparece en el segundo de estos fragmentos, a
determinada asociación entre contravención y grupo migrante sudamericano le corresponde
una determinada zona. Aquella frontera que trazan las representaciones entre un nosotros y
un ellos adquiere cada vez más importancia en la medida en que coincide con una frontera
territorial; hay determinadas zonas morales y otras que se alejan de ellas. En este sentido, es
más que elocuente destacar la asociación existente entre las villas de emergencia y los
migrantes sudamericanos, en la medida en que para algunos de los entrevistados, eso
permitiría explicar el porqué delinquen, y su mayor propensión al delito en relación al
nativo.
Ilegalismos y diferencias culturales. La figura del migrante como marginado.
Cuando a los entrevistados les pedimos que den cuenta de la razón de la asociación entre
grupo migratorio y tipo de delito y/o contravención, muchas de las respuestas apuntan a la
situación económica que atraviesan en su país de origen.
“Y pienso que se dá esa asociación porque es gente que está mal económicamente,
que viene acá y ellos sí, seguramente, en su país, también harían lo mismo, no se vendrán,
como factor que los determina porque vienen huyendo porque los agarren allá, pero vienen
acá, roban, hacen lo que estaban haciendo allá, la falta de cultura y de medios, no tienen
plata y bueno, es lo que pueden hacer, por eso te digo tampoco cometen delitos mayores,
me parece que es eso.” (Auxiliar 4°, GBA)
“No, lo que pasó, en los últimos, me parece en los últimos 20 años es que con la
llegada de migrantes de países limítrofes, sobre todo de Perú y de Bolivia, que vienen en
11
condiciones bastante precarias, tanto a vivir como a trabajar se da mucho el tema de que
se subalquilan departamentos o lugares que son un poco tierra de nadie, pasan a ser
lugares o de trabajo o de vivienda para este tipo de personas que obviamente en la ley todo
eso está penado, tanto la usurpación como cuando, en el caso de las contravenciones se
viola una clausura, que es lo que nosotros regulamos, bueno, muchas veces están
involucrados este tipo de personas que bueno no les queda otra y vienen a parar en estos
lugares.”(Oficial, CABA)
“Lo que pasa es que hay dos, si ustedes lo están estudiando, creo que hay dos,
como dos momentos dentro de la historia argentina en cuanto a las fuentes migratorias, la
que viene de Europa con la Guerra Mundial y quizás ahora la más actual que son los de
los países limítrofes, entonces, eso creo que tiene mucho que ver, la que viene de Europa
por lo general primero se caracterizó por forjar el país y era un grupo trabajador, que
serian lo que hoy somos los residuos de la clase media y algunos alta y la otra etapa
migratoria que será de 15 años a esta altura, que es la de los países limítrofes, que ahí si
se caracteriza pero creo que esto tiene mucho que ver también con el tema de que están
por debajo de la línea de pobreza muchos de ellos ¿no? y sí hay, nosotros de 10 detenidos
dos seguramente son extranjeros, por lo general son, también dependen de qué clase de
delito o son chilenos, bolivianos, paraguayos y también tiene que ver la clase de delito,
por ejemplo, por lo general hay más paraguayos detenidos por delitos de peleas con
cuchillos por una cuestión mucho de ellos en estado de ebriedad y por ejemplo tenés quizás
chilenos por delito de robos, si vos haces, si ustedes pueden hacer una estadística pueden
ver que en esto también puede haber una diferencia entre ellos.” (Secretaria del Juzgado,
GBA).
Podemos observar que en estos fragmentos se lo define al migrante por su condición
socioeconómica como “gente que está mal económicamente”, por venir al país en
“condiciones bastante precarias” y por ser “pobre”.
Los factores económicos, más específicamente los mercados nacionales e internacionales,
terminan “siendo determinantes en el comportamiento de las dinámicas migratorias y las
grandes concentraciones de población en condiciones de marginación” (Cohen, 2009: 21).
La dinámica que adquieren los flujos migratorios en la actualidad esta condicionada por la
12
actuación de estos factores económicos de mercado: son ellos los que obligan a mover e
instalarse en otro país o quedarse en el país de origen.
En varios de los discursos de miembros del poder judicial vemos reaparecer aquella
ecuación pobreza-criminalidad o delito-pobreza. Sobre todo partiendo del dato que los
grupos migratorios aquí analizados – peruanos, paraguayos, bolivianos – viven
esencialmente en las denominadas villas de emergencia, verdadero nido de delincuentes:
“A ver desde la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que principalmente recibe
denuncias de vecinos y un gran caudal de esas denuncias es por amenazas, digamos la
principal denuncia que se recibe en cuanto a los delitos en la Ciudad de Buenos Aires es
por amenazas, entonces, y las amenazas se dan en general en un clima violento, sí?, y
muchas de estas comunidades de inmigrantes residen en o lo que se llama “núcleos
habitacionales transitorios”, villas de emergencias o en casas tomadas, bien, entonces en
esos lugares es donde se suceden los mayores focos de violencia […] gran cantidad de
gente, que viene a denunciar básicamente amenazas, eh, pertenece a estos lugares
integrados básicamente por peruanos, paraguayos en su mayoría […] creo que el mayor
foco de violencia que da lugar a cualquier tipo de estos delitos se da sobretodo en estas
comunidades y en estos lugares, digo el tema de usurpación también es otro delito que
generalmente las casas tomadas son casas tomadas por gente necesitada y también
muchos de comunidades vecinas.” (Auxiliar administrativo, CABA).
Ya sea por la asociación entre grupo migratorio y lugar donde vive, o a partir del vínculo
entre ellos y “la precariedad de las situaciones de trabajo” (Castel, 1998: 129): trabajo en
negro, trabajo en taller clandestino, trabajo ilegal… en los discursos vemos aparecer y
reaparecer la figura del migrante sudamericano como marginado, emparentándose en este
caso, con la del vagabundo.
El marginado se encuentra fuera de los ámbitos de regulación laboral y reconocimiento
social. A su vez, se encuentra fuera de la norma, fuera de la ley que preserva un
determinado orden social, es un outsider. Es un afuera con respecto al patrimonio y el
trabajo reglamentado. Al migrante sudamericano se lo define como un sujeto en búsqueda
de mejores oportunidades, de ahí que se desplace de un país a otro en busca de una mejor
calidad de vida. Como un vagabundo, es residente de todas partes, pero de ninguna a la vez.
13
Ya no forma parte de su país de origen, pero tampoco de la sociedad receptora. Se
encuentra en el espacio de la transición entre uno y otro. Lo que es común en todos los
casos, y así lo relatan los entrevistados, es la imposibilidad que tienen los migrantes
sudamericanos de establecerse, de la misma forma y a partir de los mismos canales que los
nativos.
De ahí que ellos construyan formas alternativas de sociabilidad, lo que los entrevistados
refieren a sus propias cuestiones culturales, que, ante la mirada de la sociedad receptora,
suelen ser extrañas, peligrosas y delictivas, a fin de cuentas. Por ejemplo, el modo de vida
que se instala a partir de la venta ambulante – ya sea tomando como eje las
representaciones acerca de las personas bolivianas o paraguayas – es un modo de vida que,
ante la mirada de algunos de los entrevistados, debiera ser penado.
Al interior de las representaciones diferenciales acerca de los ilegalismos de los grupos
migrantes, los ilegalismos sometidos (Foucault, 2008), la violencia conocida (Resta, 1995),
aparecen ligados a diferencias culturales entre un nosotros y un ellos. La explicación del
porque un migrante tiene mayores posibilidades de delinquir pasó históricamente de la raza
(y los rasgos corporales) a la cultura. Es su modo de vida, su forma de establecerse en el
país receptor lo que permitiría definirlo, ante los ojos del poder judicial, como un ilegal. El
fundamentalismo cultural, como mecanismo regulador de lo social, opera produciendo una
separación de culturas, establece allí donde es necesario, para que no se puedan tocar la una
con la otra, una frontera. En los discursos aquí analizados vemos como se produce una
representación-frontera dentro de la cual al migrante sudamericano le queda únicamente el
afuera: de la ley, de lo legal, de las normas, de los ámbitos de regulación laboral, etc.
Establecer distancias es un procedimiento de exclusión; en la presente ponencia di cuenta
de las formas en que se lo excluye al migrante sudamericano, a partir de procedimientos
sutiles como la estigmatización y el prejuicio.
Si retomamos la pregunta acerca del tipo de salvación que se trata siguiendo la pauta de la
exclusión de los migrantes sudamericanos, podemos problematizarla a partir de los
siguientes interrogantes: ¿Se salvarían los nativos? ¿Otro tipo de “ilegales”, los poderosos,
los corruptos? ¿Los “documentados? En todo caso habría que tener siempre presente,
14
siguiendo a Caggiano, que los de abajo, los de afuera y los clandestinos existen en relación
con los de arriba, los de adentro y los lícitos. Vivimos en una época en la cual las
diferencias entre un nosotros y un ellos son fácilmente transformadas, cual alquimia, en
desigualdades. Y eso contribuye a reproducir relaciones sociales de dominación. Es porque
conocemos los mecanismos de reproducción por lo cual podemos intentar alguna
transformación del orden social. Este trabajo se orientó a brindar algunas herramientas para
conocer qué dicen los miembros del poder judicial acerca de los migrantes sudamericanos,
y sobre todo, ver lo que no dicen cuando dicen algo. Se trató de analizar aquello que
excluyen diciendo. En este sentido, supone un punto de partida fundamental para el
desarrollo de investigaciones posteriores.
Bibliografía
Becker, H (2012) Outsiders. Hacia una sociología de la desviación. Buenos Aires: Siglo
XXI.
Caggiano, S (2008) “Racismo, fundamentalismo cultural y restricción de la ciudadanía: formas de
regulación social frente a inmigrantes en argentina” en Novick, S (comp) Las migraciones en
América Latina. Política, cultura y estrategias. Buenos Aires: CLACSO.
Castel, R (1998) “La lógica de la exclusión social” en Bustelo, E. Minujin, A. Todos
entran. Argentina: Santillana.
Cohen, N (2009) Representaciones de la diversidad: trabajo, escuela y juventud. Buenos
Aires: Ediciones Cooperativas.
Foucault, M (1973) Madness and civilization. A history of insanity in the age of reason.
USA: Vintage Book Editions.
Foucault, M (2008) Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo
XXI.
Pegoraro, J.S. (2006) “Notas sobre el poder de castigar” en Alter. Revista Internacional de
Teoría, Filosofía y Sociología del Derecho, n°2. México DF: Nueva Época.
Resta, E (1995) La certeza y la esperanza. Buenos Aires: Paidós.