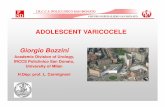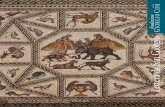"Del paradigma de la excepción a la teología política. Los fundamentos schmittianos en Giorgio...
-
Upload
conicet-ar -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of "Del paradigma de la excepción a la teología política. Los fundamentos schmittianos en Giorgio...
77
* Doctor en Ciencia Sociales (UBA), Magister en Diversidad Cultural (UNTREF) y Li-cenciado en Ciencia Política. Investigador del CONICET por el Instituto de Investiga-ciones “Gino Germani”, docente y editor.
Emmanuel Taub*
Resumen
Retomando el concepto de “paradigma” que el filósofo italiano GiorgioAgamben desarrolla en su tratado metodológico Signatura Rerum, esteartículo intenta descifrar su maquinaria filosófica inscribiéndola en unparadigma excepcional. Partiendo del postulado que el propio Agambenrealiza, buscaremos repensar su propia obra, como también las tradicio-nes que se entrecruzan constituyendo su identidad filosófica, como unaparadigmatización de la excepción. De esta manera, podremos desarro-llar la búsqueda de una teología política renovada en la que Carl Sch-mitt, Erik Peterson, Michel Foucault y Jacob Taubes asumen un papelpreponderante.
Palabras claves: Paradigma – Excepción – Teología política – Agamben– Schmitt
Abstract
Taking the concept of “paradigm” that the Italian philosopher GiorgioAgamben develops in his methodological treatise Signatura Rerum as a
Del paradigma de la excepción a lateología política. Los fundamentosschmittianos en Giorgio Agamben
Código de referato: SP.162.XXVIII.13.
STUDIA POLITICÆ Número 28 ~ primavera-verano 2012/2013Publicada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales,
de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, República Argentina.
28 - primavera/verano 2012-201378 STUDIA POLITICÆ
starting point, this article attempts to decipher his philosophical thoughtplaced in a paradigm of exception. From the assumption that Agambenmakes, we will try to rethink his own work as well as the traditions thatintersect in his philosophical identity. We are going to name this as “theparadigm of the exception”. In this way, we can develop a renewedpolitical-theology where Carl Schmitt, Erik Peterson, Michel Foucaultand Jacob Taubes have a predominant role.
Keywords: Paradigm – Exception – Political-theology – Agamben –Schmitt
I. Paradigma
EL pensamiento de Giorgio Agamben ha marcado, desde finales delsiglo XX, un nuevo amanecer de problemáticas que cruzan la filoso-fía y el pensamiento político, en donde el derecho, la religión y el
lenguaje son fundamentos de su complejidad.
Cuando en 2008 se publica el opúsculo Signatura Rerum. Sul metodo nosencontramos con una reflexión metodológica sobre su propia obra. Tan in-acabado como provocador, el pequeño trabajo introduce la figura del para-digma como núcleo de su aparato conceptual, y es este mismo concepto elque nos permitirá repensar su propia obra como también las tradiciones quese entrecruzan constituyendo su identidad filosófica.
Como señala el propio Agamben, la forma del paradigma con la que ha tra-tado de comprender y analizar figuras como el homo sacer o el estado deexcepción, funciona haciendo inteligible y constituyendo un todo más am-plio en el propio contexto histórico-problemático. El paradigma —explicaAgamben— es una forma de conocimiento que no es ni inductiva ni deduc-tiva, sino analógica. Una forma de conocimiento que se mueve de la singu-laridad a la singularidad, “neutralizando la dicotomía entre general y parti-cular, ello sustituye a la lógica dicotómica por un modelo analógicobipolar” (Agamben, 2008: 32).
A través de sus obras, por ello, siempre encontramos parejas categorías quenos marcan aquello que no es diferente pero tampoco es igual. Figuras quese incluyen al tiempo que se excluyen, en el mismo sentido en que se ex-presa y se hace necesario para su propio ser. Y es esto lo que llamaremosun paradigma de la excepción, en base a la explicación del propio filósofoitaliano:
El homo sacer y el campo de concentración, el Musulmán y el estado deexcepción —como recientemente, la oikonomia trinitaria o la aclama-ción— no son hipótesis a través de las que intenté explicar la moderni-
79
dad, reconduciéndola a algo como una causa o un origen histórico. Alcontrario, como su multiplicidad podría sugerir, se trataba en todo mo-mento de paradigmas, cuyo objetivo era hacer inteligible una serie de fe-nómenos, cuya relación había escapado o podía escapar de la mirada delhistoriador (Ibíd.: 33).
Pero más allá de que Agamben considere cada una de sus figuras como pa-radigmas, podríamos decir que toda la maquinaria filosófica agambenianaestá inscripta en un paradigma excepcional. Del mismo modo que él hace alpensamiento paradigmático de cada una de sus figuras, hay una paradigma-tización de la excepción que, como telón de fondo, constituye su propia fi-losofía. Así como Agamben analiza el ejemplo panóptico de MichelFoucault (Foucault, 2004: 203-204), podríamos pensar que es el sentido pa-nóptico el que ejemplifica su construcción filosófica de la excepción: unatorre central —un núcleo duro de conocimiento— alrededor del cual se edi-fican las diferentes celdas con dos ventanas, una hacia al interior y otra ha-cia el exterior haciendo que la luz atraviese esta celda de una parte a la otra.Y así como basta solamente en situar un vigilante en la torre central paraque el efecto de la contraluz haga percibir desde la torre las siluetas cautivasen las celdas, Agamben encuentra el nomos oculto de la modernidad, aquelparadigma que cual torre central genera “tantos teatros como celdas”, endonde finalmente, cada analogía bipolar está vigilada y custodiada en supropia lógica paradigmática. Eso es la excepción, o mejor dicho, la lógicadel estado de excepción que Carl Schmitt ha definido y Walter Benjamin haconvertido en regla. De esta forma, el paradigma de la excepción no es sóloun objeto singular, sino la singularidad oculta que hace a la posibilidad depensar ese modelo analógico bipolar que Agamben aducía.
Es así que, en esta paradigmatización de la excepción en la búsqueda deuna teología política renovada, Carl Schmitt, Erik Peterson, MichelFoucault y Jacob Taubes, asumen un papel preponderante. Como en un tea-tro de sombras, la fantasmagoría de los espíritus de estos pensadores apare-ce ocultando sus rostros, pero dejando la intermitencia de sus huellas.
II. Paradigma de la excepción
El paradigma de la excepción que Giorgio Agamben construye gira en tor-no a dos ejes que se van intercambiando a lo largo de su obra. Estos ejes secentran en las dos fuentes principales desde las que Agamben edifica suspostulados, el pensamiento de Carl Schmitt y el de Walter Benjamin.
Es para ello emblemática la obra Politische Theologie que Carl Schmittpublica en 1922. Allí el jurista alemán nacionalsocialista expresa uno de
EMMANUEL TAUB
28 - primavera/verano 2012-201380 STUDIA POLITICÆ
sus postulados fundamentales: “el poder soberano es aquel que decide so-bre el Estado de excepción” (Schmitt, 2005a: 23). Partiendo desde estepunto, además de repensar la tesis weberianas sobre la soberanía y el mo-nopolio de la violencia física legítima, lo que hace Schmitt es poner en elcentro del debate político sobre el poder soberano el tema de la decisión yde la excepción como fundamentos para el funcionamiento político. 1 Wal-ter Benjamin, por su parte, recupera las palabras schmittianas, y en un diá-logo de sombras construye su última obra, tal vez una de las herenciasmás encriptadas de la filosofía del siglo XX, con sus tesis Über den Be-griff der Geschichte. Allí, en la tesis VIII, escribe en una posible respues-ta a las palabras de Schmitt que “la tradición de los oprimidos nos enseñaque el ‘estado de excepción’ en el que vivimos es sin duda la regla” (Ben-jamin, 2008: 309).
Esta relación dialógica entre Schmitt y Benjamin había sido señalada enun artículo de Jacob Taubes incluido en Ad Carl Schmitt: GegenstrebigeFügung de 1987. Considerando al jurista alemán como un “apocalípticode la contrarrevolución” dirá Taubes, en relación a la definición sobre elestado de excepción y la tesis VIII, que Benjamin introduce las palabrasde Schmitt pero que sin embargo al tomarlas las cambia en sentidoopuesto.
El “estado de excepción”, que en Carl Schmitt se impone dictatorialmen-te, se dicta desde arriba, se vuelve en Walter Benjamin la doctrina de unatradición de los oprimidos. El “tiempo de ahora”, abreviatura formidabledel tiempo mesiánico, determina la experiencia de la historia tanto deWalter Benjamin como de Carl Schmitt. Es propia de ambos una concep-ción mística de la historia, cuya enseñanza esencial concierne a la rela-ción del orden sagrado con el orden de lo profano. Pero el orden de loprofano no se puede edificar sobre la idea del reino de Dios. La teocra-cia, pues, no tiene para ellos sentido político, sino exclusivamente senti-do religioso (Taubes, 2007: 173).
Esta es la tradición en la que Giorgio Agamben se ubica para desarrollarsus postulados en torno a la excepción. Tradición por la que, a pesar dela imposibilidad señalada por Taubes con respecto al Reino de Dios,Agamben intenta demostrar que lo profano se puede edificar sobre laidea de Reino, pero no como una teocracia, sino en la relación entre la
1 Es importante al respecto el artículo publicado por Karl LÖWITH en 1935, “El decisio-nismo ocasional de Carl Schmitt”. Véase: LÖWITH, 2006. De la misma manera es suma-mente interesante la lectura realizada por Jean-Claude Milner con respecto a Max Webery Martin Heidegger. Véase: MILNER, 2008.
81
Gloria y la democracia, la teología económica —oikonomia— y la biopo-lítica.
Agamben construye su eje sobre el Estado de excepción como núcleo cen-tral de la historia del derecho y del poder soberano centrado en su funcio-namiento moderno. Gracias a la interacción de ambos autores, el filósofoitaliano articula el proyecto Homo Sacer, del que forma parte la problemá-tica del estado de excepción, con la respuesta y reflexión posible sobre eltiempo mesiánico, el tiempo que vendrá. Ambas problemáticas no puedenescindirse, ya que en el centro de ellas se encuentra la figura del Estado yla Modernidad, y como explica Agamben en un texto de 1990, “el hechonuevo de la política que viene es que ya no será una lucha por la conquistao control del Estado, sino lucha entre el Estado y el no-Estado” (Agamben,2006a: 69).
El Estado es el eje en donde todavía juega y se retiene esta idea schmittia-na de constitución de un orden con respecto a una localización, a la tierra;y por otro lado, las ya repetidas y citadas palabras de Schmitt en su Politis-che Theologie en la que postula que todos los conceptos de la moderna teo-ría del Estado son “conceptos teológicos secularizados” (Schmitt, 2005a:57). Es este estado de excepción el que, según Agamben, a través de la fi-gura del “campo” caracteriza el nomos político de nuestro tiempo y es lainstitución que sitúa la ruptura entre violencia y derecho. El filósofo italia-no lo ha definido, en primer lugar, como una zona en la cual la aplicaciónde la ley, de los ordenamientos o las normas queda suspendida, pero sinembargo, la ley permanece como tal en vigor.
Es en este umbral de indistinción donde se produce, según Agamben, eldoble paradigma que signa el campo del derecho, “una tendencia normati-va en sentido estricto, que apunta a cristalizarse en un sistema rígido denormas, cuya conexión con la vida es, sin embargo, (...), problemática, sino imposible (el estado perfecto de derecho, en el cual todo se regula pornormas)” y, por otro lado, “una tendencia anómica que desemboca en el es-tado de excepción o en la idea del soberano como ley viviente” que haceposible la anomia por la cual “la ley se aplica al caos y a la vida sólo alprecio de convertirse ella misma, durante el estado de excepción, en vida ycaos viviente” (Agamben, 2004: 135-136). Es la zona de indistinción en lacual coinciden hecho y derecho, “los procedimientos de facto, en sí mis-mos o extra o antijurídicos, pasan a ser derecho, y las normas jurídicas seindeterminan en mero facto” (Ibíd.: 66-67). Pero realmente, dice Agamben,no es que exista una laguna jurídica, sino más bien, que es gracias a laexistencia de una laguna que se garantiza la aplicabilidad del derecho y elfuncionamiento de las normas: se busca suspender temporalmente un orde-namiento para garantizar su existencia.
EMMANUEL TAUB
28 - primavera/verano 2012-201382 STUDIA POLITICÆ
El estado de excepción con su intrincada genealogía proveniente del dere-cho romano y la historia del derecho, sin embrago, tiene para sí una im-portante implicación política en la era moderna.
En primer lugar, el concepto jurídico de estado de excepción se origina du-rante la Revolución Francesa y tiene un recorrido histórico como normaconstitucional de la mayoría de los países occidentales en su ingreso a laModernidad. Es, básicamente, en la aplicación que refiere al momento his-tórico un concepto moderno y acompaña el establecimiento de un tipo espe-cífico de Estado y de poder. Es uno de los dispositivos institucionales másimportantes para la instauración de los Estados nacionales. Por otro lado, eluso de este dispositivo legal tiene su origen en los regímenes democráticosy revolucionarios, no en regímenes totalitarios como podría suponerse. Y noes hasta la Primera Guerra Mundial que se encuentra, como señala el filóso-fo italiano, la coincidencia en que la mayoría de los países beligerantes ha-bían declarado el estado de excepción permanente (Ibíd.: 41).
En segundo lugar, más allá del tiempo que la legislación contenga el esta-do de excepción, la Primera y Segunda Guerra Mundial marcan un puntode quiebre y una aceleración en el establecimiento de este mecanismo y suimposibilidad de cancelarla por parte de los órganos institucionales com-petentes. Coinciden emergencia militar y crisis económica —que comobien señala el autor es la característica política del siglo XX— pero tam-bién los deseos y el determinismo político de una lógica (de la excepción)en donde los más radicales comportamientos son llevados adelante. Nopor casualidad, señala Agamben, los hombres a los que se les cancela ra-dicalmente todo estatuto jurídico de un individuo, transformándolos en se-res jurídicamente innominables e inclasificables (homines sacri), sonaquellos que quedarán dentro de la lógica y el dominio del estado de ex-cepción, de la misma forma que los judíos en los Lager nazis, “quieneshabían perdido, junto con la ciudadanía, toda identidad jurídica, pero man-tenían al menos la de ser judíos” (Agamben, 2004: 27), ya que sólo man-tenían aquello por lo que eran excluidos de la condición del ser político yreducidos a la condición de vida biológica. El estado de excepción es laestructura originaria en la cual el derecho incluye en sí al ser viviente através de su propia suspensión. Es lo que Agamben, retomando el concep-to bejaminiano, identifica como nuda vida: “Aquello que queda apresadoen el bando soberano es una vida humana a la que puede darse muertepero es insacrificable: el Homo sacer. Si llamamos nuda vida o vida sa-grada a esta vida que constituye el contenido primero del poder soberano”(Agamben, 2003: 109). La nuda vida es el contenido primero de la sobe-ranía, y es así que el soberano tiene la posibilidad de decidir sobre la vidadel hombre.
83
El homo sacer es una figura del derecho romano clásico en que la vida hu-mana se incluye en el orden jurídico únicamente bajo la forma de su exclu-sión, o sea, de la posibilidad absoluta de que cualquiera le asesine sin serresponsable jurídico ni punible por dicho acto. Según el derecho romanoclásico el homo sacer pertenece a la esfera de lo sagrado, pero sin entrar enel sacrificio, produciendo de esta forma la paradoja por la cual se la consa-gra a la divinidad, aunque al realizar es la consagración queda fuera del de-recho divino y del derecho humano.
En tercer lugar, el concepto de estado de excepción es en sí un conceptopolítico y refiere específicamente a una política llevada adelante por partedel Estado. Ahora bien, esta a su vez lleva a la pregunta sobre el carácterque el autor le otorga a dicha excepcionalidad. Es así como se encuentra loque Agamben llama relación de excepción: una forma extrema de relaciónque sólo incluye algo a través de su exclusión (Agamben, 2004: 31).
Si la soberanía, como bien cita Agamben desde Schmitt, se presenta “enforma de una decisión sobre la excepción”, entonces, “el soberano no deci-de sobre lo lícito y lo ilícito, sino sobre la implicación originaria de la vidaen la esfera del derecho” (Agamben, 2003: 39). Entonces, podría decirseque con la conformación del Estado de derecho (en el que se apoya la es-tructura fundante del Estado Moderno) lo que hace el poder soberano es re-ducir la vida en una textualidad interpretativa y decisoria constituida por uncódigo de leyes y normas. Pervierte el sentido móvil del hombre a la inmo-vilidad del texto, y reprime su comportamiento a la incorporación de unacarga de valores y costumbres formuladas por el propio hombre en el afánde construir orden.
Es por ello que el estado de excepción es, también, la manera en que mo-dernamente se hace efectiva la violencia en manos del poder soberano. Y,específicamente, es el momento en el que el poder soberano decide efecti-vizar el uso de la violencia y así confirma la excepción como estado. Enesta lógica de la excepción como estado, el espacio del campo es entendidocomo el locus de aplicación del estado de excepción. Pero, es preciso deta-llar y mostrar su especificidad, porque solamente —dirá Agamben— seproduce cuando el “campo de concentración y el campo de exterminio co-inciden” (Agamben, 2005: 53). Es así que encontramos la centralidad delectura sobre Auschwitz en la obra de Agamben: “El campo de concentra-ción es el espacio que se abre cuando el estado de excepción empieza aconvertirse en regla” (Agamben, 2003: 215), porque el campo es el híbridoentre el hecho y el derecho, en el que los dos términos se hacen indiscerni-bles conformando de esta manera un espacio de indiferencia en donde seinstaura la vida en la Modernidad.
EMMANUEL TAUB
28 - primavera/verano 2012-201384 STUDIA POLITICÆ
Por otro lado, en los campos existía un orden que excluía de su condiciónde hombres-políticos a aquellos que allí fueron llevados. Los que estaban acargo de los campos tomaron para sí la violencia soberana porque en estecontexto el poder soberano fija el momento en que la vida deja de ser polí-ticamente relevante. Es el hecho biopolítico por excelencia de nuestrotiempo.
Como bien explica Agamben, la palabra del Führer era ley, y por lo tantono había lugar para cuestionarla. Se produjo una radicalización de la situa-ción de derecho encarnada en la palabra del soberano, un desfasaje entre ladecisión y la ejecución en donde el ejecutor era el brazo de acción de unaley-viviente. Y, dentro de esta misma relación, se produjo una indetermina-ción en el trato hacia el otro. Si ellos eran la ley en acción, habían traslada-do la textualidad de la norma a sí mismos y se mimetizan con ella: si elFührer es ley y se dirige directamente a ellos, ellos son los portadores polí-ticos de la ley-viviente. Cada hombre era como un soberano, y como tal,podía decidir sobre el otro sin responder a nadie. Este soberano no repre-senta al hombre único, sino a la posibilidad de accionar sin reparos sobre elotro. En realidad esta indeterminación acaba por radicalizar la situaciónnormativa (no suspenderla), y de esa forma no hay comportamiento porfuera de lo que el Führer ordena. Podría ampliarse esta idea de Agambencon el volumen Homo sacer, II, 3: El sacramento del lenguaje, en el que seadentra en una arqueología del juramento. Allí retoma la relación excepcio-nal entre derecho y religión a través de la figura del juramento: conceptoparadigmático que no es “ni (sólo) jurídico ni (sólo) religioso” y que se en-cuentra en la base del problema de la naturaleza del hombre como “ser ha-blante y como animal político” (Agamben, 2010: 33). Porque lenguaje yderecho se hallan entrecruzados y el juramento, como eje de esa intersec-ción, hace del lenguaje derecho, de la misma forma que la figura de Hitlerhacía de su palabra la ley.
Agamben explica que esta inscripción de nuestro tiempo en la lógica queAuschwitz inaugura, como paradigma de la figura del campo en el que laconcentración y el exterminio se emparentan, se da en un momento en que:
el sistema político del Estado nación moderno, que se basaba en el nexofuncional entre una determinada localización (el territorio) y un determi-nado ordenamiento (el estado), mediado por reglas automáticas de ins-cripción de la vida (el nacimiento o la nación), entra en una crisis durade-ra y el estado decide asumir directamente entre sus funciones propias elcuidado de la vida biológica de la nación (Agamben, 2003: 222).
Esta es la lógica que determina el estado de excepción y que define al cam-po como el espacio de la política moderna. Es así que para Agamben el na-
85EMMANUEL TAUB
zismo es el que “hace de la nuda vida del homo sacer, definida en términosbiopolíticos y eugenésicos, el lugar de una incesante decisión sobre el valory el disvalor, en que la política se transmute permanentemente en tanatopo-lítica y el campo de concentración pasa a ser, en consecuencia, el espaciopolítico kat’ exochen” (Ibíd.: 194).
III. Biopolítica: la exclusión inclusiva, Schmitt y Foucault
Carl Schmitt publica en 1933 uno de sus escritos más importantes y polé-micos en cuanto a la relación con el nazismo y el futuro político del sigloXX: Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der politischen Einheit. Através de este texto nos introducimos, entre otros elementos fundamentalespara entender la política nazi, al vínculo insondable entre el concepto deraza, el de pueblo y el de Estado, así como también a la variación que des-de el Nacionalsocialismo Schmitt identifica como característica de la políti-ca occidental.
Ya desde los inicios del artículo el jurista intenta demostrar de qué forma laconstitución de Weimar pierde vigor frente al nuevo gobierno, cómo susdebilidades y neutralidad, así como sus incapacidades hacen a la necesidadde revitalizar la política y volver a politizar a un “pueblo impolítico” a tra-vés del “movimiento nacionalsocialista”. Es así como a través de la elec-ción del parlamento del 5 de marzo de 1933 el “pueblo [Volk] alemán hareconocido a Adolf Hitler, la conducción [Führung] del movimiento nacio-nalsocialista, la conducción [Führung] política del pueblo [Volk] alemán”(Schmitt, 2005b: 258).
A través del texto Schmitt demuestra con absoluta puntillosidad, en cuantoa la relación que se ha constituido entre el derecho y la política, la uniónentre el Canciller del Reich, Hitler, y el Führer del Volk alemán (que comosabemos, también era Hitler). El Volk y el derecho en el nuevo Estado seencuentran completamente unidos a través del movimiento nacionalsocia-lista. Existe una triple articulación de la unidad política: “La unidad políti-ca del Estado presente es la unión de tres articulaciones: Estado [Staat],movimiento [Bewegung], pueblo [Volk]” (Ibíd.: 264). La vida biológica delVolk está unida al nuevo Estado constitucional alemán gracias al movi-miento nacionalsocialista, quien lo vincula politizándolo ya que para Sch-mitt el Volk se ha vuelto “impolítico”. La democracia liberal lo ha neutrali-zado, es por ello que sólo el movimiento puede volver a despertarlo comounidad política en la relación entre las tres articulaciones. Es así que lastres series no se encuentran en la misma línea, sino que es el movimiento elque sostiene al Estado y al Volk, es quien los penetra y conduce.
28 - primavera/verano 2012-201386 STUDIA POLITICÆ
Cada una de las tres palabras: Estado, movimiento, pueblo, puede serusada de a una por la totalidad de la unidad política. (…) Es así cómopuede considerarse el Estado en sentido cerrado como la parte políticaestática, el movimiento como el elemento político dinámico y el pueblocomo el lado impolítico creciente bajo la protección y la sombra de ladecisión política. (…) Especialmente el movimiento y tanto el Estadocomo el pueblo, y ni el Estado actual (en el sentido de una unidad políti-ca) ni el pueblo alemán actual (sujeto a la unidad política “Reich Ale-mán”) podrían tan sólo imaginarse sin el movimiento (Ibíd.: 265).
De esta manera, según Agamben, Schmitt traza el principio constitucionalde la sociedad posdemocrática del siglo XX, en donde se reformula supropia definición de la política en el pasaje que va del amigo/enemigo alo político/impolítico. 2 Como explica el filósofo italiano, la unidad políti-ca se articula a través de estos tres elementos, lo que contiene una impli-cación decisiva ya que es así como “el pueblo, que en la tradición demo-crática era el portador de la soberanía y de la legitimidad política, seconvierte en un elemento impolítico, ya no como ‘cuerpo político’, sinocomo cuerpo biológico o población, que crece ‘a la sombra y bajo la pro-tección’ del movimiento” (Ibíd.: 21) 3. En otras palabras, lo que Agambensaca a la luz es cómo Schmitt, desde la estructura nacionalsocialista arti-culada en el Estado, el movimiento y el pueblo comprende la lógica enque la política moderna deviene; y que posteriormente Michel Foucaultdenominó “biopolítica”: el pasaje del estado de soberanía al estado depoblación.
Es por ello que, en la construcción de este paradigma de la excepción,Agamben se remite a Foucault y su lectura biopolítica del Estado nazi y elmodo en el que el paradigma soberano clásico se hace presente en la Mo-dernidad. Es allí donde el pensamiento del jurista alemán y del filósofofrancés —desde diferentes ángulos pero ante el mismo fenómeno políti-co— se unen.
Recordemos que, como bien explica Foucault en los cursos dictados en elCollège de France entre 1975 y 1976, a partir del siglo XIX se produce
2 Recordemos que en 1932 Schmitt escribe que “la distinción política específica, aque-lla a la que pueden reconducirse todas las acciones y motivos políticos, es la distinciónde amigo y enemigo.” Esta distinción es la que marca, como explica Schmitt, el gradomáximo de intensidad que puede adquirir una unión o una separación en referencia a lopolítico (SCHMITT, 1999: 56).3 Esta cita pertenece a la introducción que Giorgio Agamben realiza en la antología detextos de Carl Schmitt que hemos citado.
87EMMANUEL TAUB
una consideración de la vida por parte del poder soberano en cuanto ser vi-viente, como una forma de “estatización de lo biológico.” Debemos enten-der, sin embargo, la teoría clásica de la soberanía como el ámbito en dondeel derecho de vida y de muerte sobre los individuos era uno de sus atribu-tos fundamentales. El soberano tenía el derecho de vida y de muerte, o sea,que podía hacer morir y dejar vivir. Esto significaba que la vida y la muer-te estaban dentro del campo del poder político, o sea que “frente al poder,el súbdito no está, por pleno derecho, ni vivo ni muerto”, sino que se en-cuentra en un estado de neutralidad y es el soberano quien decide sobre lacontinuidad, o no, de la vida del hombre. La vida de los súbditos solamen-te se convierte en derecho por el efecto de la voluntad de la decisión sobe-rana: “El efecto del poder soberano sobre la vida sólo se ejerce a partir delmomento en que el soberano puede matar. (…) el derecho de matar poseeefectivamente en sí mismo la esencia misma de ese derecho de vida y demuerte: en el momento en que puede matar, el soberano ejerce su derechosobre la vida” (Foucault, 2001: 217-218).
Es durante el transcurso de los siglos XVII a XIX en donde se produce lainversión de los postulados clásicos de la soberanía, una transformaciónque según el autor inicia el derecho moderno de soberanía y esta nueva tec-nología regularizadora de las poblaciones humanas (ya no del individuocomo cuerpo humano solamente) a la que llama biopolítica.
La transformación consistió en invertir el viejo derecho de soberanía—“hacer morir y dejar vivir”— por el de “hacer vivir y dejar morir”. Labiopolítica es la tecnología de poder regularizadora dirigida al hombrevivo como ser viviente (Foucault, 2001: 219) 4. Lo relevante de esta trans-formación es que el soberano moderno ya no se plantea la muerte directade los súbditos, sino que lo hace de manera indirecta, exponiendo la vidade ellos a la muerte.
Lo interesante en este análisis es el papel del racismo en relación con el po-der soberano moderno. Como explica Foucault, el racismo es el mecanismofundamental de poder en el Estado moderno ya que tiene dos funciones. Enprimer lugar, produce el corte en la relación entre lo que debe vivir y lo quedebe morir. A través del racismo el poder soberano fragmenta el campobiológico (el hombre como especie) que tomó a su cargo. Realiza “cesurasdentro de ese continuum biológico que aborda el biopoder” (Ibíd.: 230). Ypor otro lado, a través del racismo, como segunda función, se establece unarelación biológica, no bélica, para darle muerte al otro; o sea, es la condi-ción por la cual el derecho soberano moderno, introduciendo un arcaísmo
4 Para ampliar el análisis véase FOUCAULT, 2003.
28 - primavera/verano 2012-201388 STUDIA POLITICÆ
del derecho soberano clásico, ejerce el derecho a matar. Es ahí donde uneFoucault su análisis con el Estado nazi, ya que para él, es éste el estado dis-ciplinador y regularizador por excelencia. El nazismo generalizó el biopo-der y el derecho soberano de matar, haciendo coincidir el mecanismo clási-co y arcaico y el moderno mecanismo biopolítico, “hizo absolutamentecoextensos el campo de una vida que ordenaba, protegía, garantizaba, cul-tivaba biológicamente, y al mismo tiempo, el derecho soberano de matar acualquiera, no sólo a los otros sino a los suyos” (Ibíd.: 234). El Estado nazifue absolutamente racista, asesino y suicida.
Sin embargo, debemos retomar el texto de Carl Schmitt para ampliar laidea de biopolítica y su relación con el racismo y la idea de especie, asícomo el pensamiento de Agamben. Para Schmitt el Reich —“unidad polí-tica del Volk alemán”— sólo es posible de comprender con la ayuda deltriple acuerdo entre Estado, movimiento y pueblo. Ahora bien, finalmenteagrega Schmitt, que la conducción entendida como Führung y la igualdadde especies son conceptos fundamentales del derecho nacionalsocialista.De esta manera establece un vínculo directo entre la vida biológica, espe-cíficamente, la vida biológica del Volk alemán y el estado de derecho queconforma al Reich.
Igualdad de especie del pueblo alemán unido en sí es el presupuesto y labase indispensable para el concepto de la dirección del pueblo alemán.La idea de raza, que en el congreso nacionalsocialista alemán de juristas,en Leipzig de 1933, fue puesta siempre en el centro del potente discursode cierre del Führer, en el envolvente discurso del jefe del Frente jurídi-co alemán, el doctor G. Franck, y (...) especialmente en la conferencia deH. Nicolai: no se trata de un postulado creado abstractamente. Sin elprincipio de la igualdad de especie el Estado nacionalsocialista no podríaexistir, y su vida jurídica no sería pensable (Schmitt, 2005b: 307).
Retomando esta idea Agamben explica de qué manera el pueblo y el mo-vimiento como cuerpo político y cuerpo impolítico son las dos caras deuna cúspide en donde se sitúa el Führer, quien es la “pura expresión” delmovimiento, y quien decide sobre lo político y lo impolítico. La “máqui-na” biopolítica occidental sale a la luz claramente: “la política no es sinola decisión de la nuda vida y la producción de un cuerpo impolítico y nola sombra (según la metáfora schmittiana), sino la sustancia de la decisiónpolítica” (Ibíd.: 22). Es allí donde “la igualdad de especie” de la que hablaSchmitt se convierte —según Agamben— en el dispositivo que permiteinscribir la cesura amigo/enemigo en el cuerpo despolitizado del pueblo,“como un umbral por el cual lo impolítico penetra incesantemente en lopolítico, y al mismo tiempo, se separa de él” (Ibíd.: 23).
89
Agamben retoma el trabajo de Foucault para pensar el lugar específicoen donde se produce la utilización más acabada de la biopolítica: los es-tados totalitarios del siglo XX, en especial, de la Alemania nazi. Es allídonde el poder soberano, nuevamente en el centro del debate contempo-ráneo, se hace cargo biopolíticamente del hombre. ¿Cómo? A través delestado de excepción y el campo como las lógicas políticas matrices denuestro tiempo.
Agamben parte del nazismo para construir sus postulados teóricos por-que allí ve, a través de Schmitt, la matriz que luego se extenderá comorealidad política de las democracias occidentales o posdemocracias,como él mismo las llama. Encuentra al nazismo como el fenómeno bio-político determinante del siglo XX, ya que en él se une la existencia delcampo de concentración como expresión del estado de excepción (nomosoculto de la política moderna) y la noción de nuda vida, aquella vidadesnuda y desprovista de toda forma, simple vida biológica, que quedaen entredicho entre excepción y poder soberano; como señala el autor:
en su forma extrema el cuerpo biopolítico de Occidente (esa última en-carnación de la vida como homo sacer) se presenta como un umbral deabsoluta indistinción entre derecho y hecho, norma y vida biológica. Enla persona del Führer la nuda vida se muda inmediatamente en derecho,así como en el habitante del campo de concentración (...) el derecho que-da indeterminado como vida biológica (Agamben, 2003: 38).
IV. Katechon y gloria: esbozos de una “democracia gloriosa”
Una de las ideas más interesantes y misteriosas que Pablo de Tarso ha de-jado en herencia al mundo venidero es la idea del katechon. Figura esen-cial que aparece por primera vez en su Segunda epístola a los Tesaloni-censes y que ha sido retomada por varios caminos y de diferentes formas:desde la fundación del cristianismo primitivo y la Iglesia hasta el pensa-miento político y filosófico del mundo moderno. Como ha señalado Fa-bián Ludueña Romandini, a través del dictum paulino “buena parte de lateoría política, desde el medioevo hasta el presente, ha intentado fundar lalegitimidad o la ilegitimidad de todo poder constituido” (Ludueña Roman-dini, 2010: 33).
Que nadie os engañe de ningún modo; porque si no llega la apostasía pri-mero y aparece el hombre —sin ley, el hijo de la perdición, el que está encontra y el que se alza sobre todas las cosas que se llaman Dios u objetode culto, de modo que él en el templo de Dios se siente mostrándose a sí
EMMANUEL TAUB
28 - primavera/verano 2012-201390 STUDIA POLITICÆ
mismo (como) que es Dios. ¿No os acordáis que aun estando junto a vo-sotros estas cosas decía a vosotros? Y ahora lo que retiene [to katechon]conocéis, para que se revele él en su momento. Él, pues, misterio ya ope-ra de la ausencia de ley; sólo el que retiene [ho katechon] hasta que de enmedio sea (quitado). Y entonces será revelado el sin Ley, a quien el Se-ñor destruirá con el soplo de su boca y hará inoperante con la apariciónde la venida de él [parousía]. (2 Tes. 2:3-8). 5
En cuenta a la filosofía política del siglo XX, el katechon, para Carl Sch-mitt y, más tarde, Giorgio Agamben, se refiere a aquello que retiene. El ka-techon es aquello que retarda y retiene la “escatología concreta”, o sea, lavenida del Reino de Dios. En su libro Die Nomos der Erde im Völkerrechtdes Jus Publicum Europaeum, Schmitt ha considerado su función de “rete-ner” en relación a una institución político-religiosa, en este caso preciso, elImperio cristiano. Para el jurista alemán el retraso del Reino coincidiría porejemplo con un poder que se le adhiere al Imperio cristiano. El Imperio dela Edad Media cristiana perdura gracias a la idea de katechon, como barre-ra que retrasa el fin del mundo. Esta idea ya atestiguada por los Padres dela Iglesia es releída por Schmitt modernamente como una de las manerasen las que la figura del katechon retiene el fin de los tiempos. Según Lu-dueña Romandini, “Schmitt considera al katechon como una fuerza positi-va, coincidente con el Imperio, capaz de detener la fuerza anárquica delánomos, del Anticristo y asigna esta interpretación a toda la tradición dog-mática de la patrística” (2010: 35).
Schmitt entiende la figura paulina emparentada al Imperio ya que es éstequien es capaz de detener “la aparición del anticristo y el fin del eón pre-sente” (Schmitt, 2005c: 40). Lo que debe caracterizar al Imperio cristianoes su caducidad, su conocimiento de su propio final al mismo tiempo queactúa y retiene una fuerza histórica. Es la unión entre el Imperio cristiano yel reino territorial el que se consagra a la realización del katechon, o sea,del sentido de freno a la venida de la escatología concreta, al tiempo del fi-nal. La fuerza katechóntica del Imperio cristiano es algo que se añade, un“encargo que procede de una fuerza completamente distinta de la dignidaddel reino” (Ibíd.: 43).
En 1950 Schmitt publica un artículo llamado Drei Möglichkeiten eineschristliche Geschichtbildes en donde trata el problema de la conciliaciónde la alianza escatológica con la conciencia histórica. Para lograr esta con-ciliación —que según Schmitt ha sido casi siempre negada— debe existir
5 Es preciso señalar que he citado la traducción del texto de Pablo realizada por el pro-pio Giorgio AGAMBEN (2006b: 170).
91
la posibilidad de un puente: “el puente consiste en la idea de una fuerzaque retiene el fin y derrota al malvado. Es el kat-echon” (Schmitt, 2005b:252). Schmitt señala que en su núcleo esencial, el cristianismo es un “even-to histórico” único. Y es así que la “fuerza histórica originaria de la figuradel kat-echon queda todavía invariada y es la única condición para superarla parálisis escatológica de lo contrario inevitable” (Ibíd.: 253).
Ahora bien, otra de las fuentes ineludibles del pensamiento de GiorgioAgamben es Jacob Taubes, quien también se detiene en la figura paulina,en el propio Pablo y en su contemporáneo, Carl Schmitt. Para Taubes en elfundamento de la enigmática figura paulina está Pablo, quien ante todo esel que supera la situación de desesperación de la comunidad primitiva anteel aplazamiento de la irrupción del reino enseñando que “a pesar de la de-mora de la parusía, el nuevo eón ya se ha desencadenado” (Taubes, 2010:95). Pero específicamente sobre Schmitt y su lectura del katechon, éste es-cribe que “es un primer signo de que la experiencia cristiana del tiempo fi-nal está siendo domesticada y pacta con el mundo y sus potencias” (Tau-bes, 2007: 169).
Agamben retoma la figura de Pablo en torno al análisis del misterio de laanomia y a través de una lectura profunda de las epístolas paulinas (especí-ficamente, la de los Romanos) continúa en el camino abierto por Schmitt,mientras que dedica el estudio a la memoria de Taubes. De esta manera,entiende el katechon como una fuerza, como Imperio romano o como todaautoridad constituida —dice Agamben— que se opone y esconde el “esta-do de la anomia tendencial que caracteriza el tiempo mesiánico” y es porello que “retrasa el desvelamiento del ‘misterio de la anomia’.” Porque eldesvelamiento del misterio significa “la aparición a la luz de la inoperanciade la ley y de la sustancial ilegitimidad de todo poder en el tiempo mesiáni-co” (Agamben, 2006b: 110). Como amplía Ludueña Romandini, Agamben“ha propuesto también identificar al ánomos con el Anticristo, pero, al con-trario de Schmitt, considera al Katéchon como una fuerza negativa (el Im-perio o toda autoridad constituida)” (2010: 35). Para la lectura agambenia-na el tiempo mesiánico es el tiempo del estado de excepción paulino,estado al que analiza paralelamente al observado por Schmitt. Y es justa-mente en el mismo movimiento en el que resignifica los postulados schmit-tianos sobre la teoría moderna del Estado como teología secularizada(abierta a una teología política), en donde se pregunta si el mesianismo noencontrará también su secularización en la Modernidad.
Ahora bien, por fuera de la lectura proveniente de los Padres de la Iglesiasobre el katechon, que ha sido releída por Schmitt y Agamben en este caso,es posible seguir otro de los caminos abiertos para el análisis de esta miste-riosa figura. Este camino lo descubrimos a través de la lectura que de ella
EMMANUEL TAUB
28 - primavera/verano 2012-201392 STUDIA POLITICÆ
se puede hacer en Agustín por un lado, y ya adentrados en el siglo XX porotro lado, en el teólogo alemán Erik Peterson, quien también es fundamen-tal en la relación con el propio Schmitt y Agamben.
Dentro de la vastedad de la obra de Agustín y las diferentes referencias alos judíos, sin embargo, hacia el año 418 —aunque se sostiene la incerti-dumbre en torno a la fecha precisa en la que Agustín haya predicado estesermón— aparece el Tractatus adversus iudaeos. El eje del tratado es mos-trar cómo las enseñanzas del Antiguo Testamento han sido cumplidas conla llegada de Cristo, por un lado, y con la Iglesia, por otro, y por ello se hanvuelto inoperantes e inútiles para aquellos nuevos tiempos. Agustín utilizala parábola del hermano mayor para referirse a la imagen que representa alpueblo judío. El pueblo judío, hermano mayor, que primero permaneciójunto a Dios a su lado, no acepta la llegada de Cristo y es por ello que sealeja de la Iglesia, o sea, de la casa paterna. A lo largo del tratado interpelaal pueblo judío a través de su acción pastoral para que vuelvan junto al Pa-dre. Pero como bien supone, la vuelta del judaísmo al Padre es también elreconocimiento de Cristo hijo de Dios y del cristianismo, hecho que comoya había señalado Pablo, sólo se dará al final de los tiempos, en el día deljuicio.
Mas cuando se les habla de esto a los judíos, desprecian al Evangelio y alApóstol, y no escuchan lo que les decimos, porque no entienden lo queleen. Y ciertamente que si entendiesen lo que había predicho el profeta aquien leen: Te he puesto para luz de los gentiles, de tal modo que seas demi salvación hasta los confines de la tierra, no estarían tan ciegos ni tanenfermos que no reconocieran en Cristo al Señor, ni la luz ni la salvación(1, 2) (San Agustín, 1990: 858-859).
Agustín defiende la importancia del Antiguo Testamento, pero sin embargolos judíos deben leer ahora la salvación traída por la palabra de Cristo. Deallí sacar los testimonios y en ese acto, dar testimonio de su existencia, desu verdad manifestada. Ya que el sentido del Antiguo Pacto era la promesay del Nuevo el cumplimiento, por ello dice que “como que el pueblo deDios, que ahora es el pueblo cristiano, ya no está obligado a observar loque se observaba en los tiempos proféticos. No porque fueran prohibidos,sino porque han sido cambiados. (3, 4)” (San Agustín, 1990: 861).
La segunda función del pueblo judío se refiere, según Agustín, a su devenirtestimonial. Aunque esta idea se encuentra más desarrollada en De CivitateDei (18,46), el tratado también deja entrever que los judíos tienen el rol dedar testimonio vivo del Antiguo Pacto y de la verdad del Nuevo Pacto porlo que no está permitido, desde el punto de vista teológico, matarlos pero síestá permitido dispersarlos alrededor de la tierra y fuera de los territorios
93
cristianos. Reconoce al pueblo judío como lo carnal, frente a la significa-ción espiritual del cristianismo, y en la lectura de la salida de Egipto a latierra de Canaán, no lo ve como un llamado desde el sol hasta el ocaso,sino que desde allí fueron dispersados hacia el Oriente y el Occidente. Elpueblo judío testimoniará el Nuevo Pacto, o sea, el cristianismo y por ello,no volverá mientras tanto a tener un Estado, porque Dios ya no recibe sa-crificio del pueblo judío: éste no tiene Templo. Su función se encuentra ob-soleta. Al mismo tiempo, el pueblo judío no puede ser asesinado, sino quedeben ser invitados con caridad a la fe: “De ninguna manera nos vayamosa gloriar soberbiamente contra las ramas desgajadas, (…) para que no porsaber altas cosas, sino por acercarnos a los humildes, les digamos, sin in-sultarlos con presunción, sino saltando de gozo con temblor: Venid, cami-nemos a la luz del Señor, porque su nombre es grande entre los pueblos(10, 15)” (San Agustín, 1990: 883-884).
La lectura que de aquí surge, del pueblo judío como katechon, es la quepodríamos pensar que enarbola, aunque con específicas consecuencias,Erik Peterson frente al pensamiento de su contemporáneo y amigo CarlSchmitt. Es así que buscando negar la tesis del jurista alemán sobre la posi-bilidad de una teología política, a través de su texto Der Monotheismus alspolitisches Problem publicado en 1935, deja entrever —remarcado en pala-bras del propio Schmitt— una actualización moderna de la lectura agusti-niana. 6
En este texto analizará, para demostrar su tesis sobre la imposibilidad depensar una teología política desde el cristianismo por fuera de la Iglesia,que el monoteísmo como problema político surgió de la “elaboración hele-nista de la fe judía” a través del concepto de “monarquía divina”. Idea teo-lógico-política que la Iglesia asume de manera propagandística al expan-dirse a través del Imperio romano pero que luego colisiona, con unaconcepción pagana de teología política.
Los cristianos, para poderse oponer a esa teología pagana cortada a lamedida del Imperio romano, respondieron que los dioses nacionales nopueden gobernar porque el Imperio romano significa la liquidación delpluralismo nacional. En este sentido se explicó luego la Pax Augustacomo cumplimiento de las profecías escatológicas del Antiguo Testamen-to. Claro que la doctrina de la monarquía divina hubo de tropezar con eldogma trinitario, y la interpretación de la Pax Augusta con la escatologíacristiana. Y así no sólo se acabó teológicamente con el monoteísmo como
EMMANUEL TAUB
6 Véase la respuesta de Schmitt a este texto 34 años después en su Politische Theolo-gie II.
28 - primavera/verano 2012-201394 STUDIA POLITICÆ
problema político y se liberó a la fe cristiana del encadenamiento al Im-perio romano, sino que se llevó a cabo la ruptura radical con una “teolo-gía política” (Peterson, 1999: 94-95).
Es por ello que, más allá de su enfrentamiento teológico-teórico con Sch-mitt, la idea de Peterson de la necesidad de dividir la fe cristiana del Impe-rio romano, es también la forma por la que ya no puede pensar la figura delkatechon como lo planteara Schmitt. Y en concordancia con las lecturasagustinianas, Peterson dirá que los “judíos retardan, por su incredulidad, elretorno del Señor, impiden la llegada del Reino y aseguran necesariamentela perpetuación de la Iglesia” (1933: 413). Esta idea la desarrolló en un es-tudio sobre el misterio de los judíos y los gentiles en la Iglesia en la que re-lee la epístola de Pablo a los Romanos:
La Iglesia de Dios ciertamente no puede querer la destrucción de los Ju-díos, del momento en que su perfección futura está sujeta a la conversiónde los judíos, a la que le seguirá la resurrección universal (Rom. 11, 15).La Sinagoga sigue viviendo junto a la Iglesia, y esto no es por la contin-gencia histórica, sino por decisión divina. Este es el significado teológicode las dos figuras de la Sinagoga y de la Ecclesia colocada una al lado dela otra en nuestra Iglesia medieval. Están cerca, pero su aspecto es muydiferente: la Sinagoga lleva la venda delante de los ojos, no pueden ver,es ciega, pero aunque el nombre de Israel signifique, en la interpretaciónpatrística, “el vidente”. El verdadero Israel es la Iglesia, que mira con losojos de la fe, mientras que los judíos con sus ojos carnales, quieren ver“un signo”. Pero no se le concede otro “signo” que el de la cruz, que ve-rán cuando Cristo retorne de la gloria celeste. (…) Donde reina la Iglesia,la Sinagoga es esclava. Y esto no es por una razón política, sino por ra-zón teológica. Por la voluntad de Dios el pueblo judío es un pueblo sumi-so (1946: 66).
Agamben retoma puntillosamente la que según él fuera la polémica entreCarl Schmitt y Erik Peterson en el volumen II, 2 de su proyecto Homo Sa-cer: Il Regno e la Gloria. Más allá de la posibilidad o la imposibilidad depensar en una teología política desde el cristianismo, Agamben cree que “larealidad del debate no es, en sí, la posibilidad de una teología política, sinola naturaleza y la identidad del katechon, del poder que retarda y elimina‘la escatología concreta’” (2007: 19).
Mientras que para Schmitt lo que retiene, el katechon, podría ser el Imperiocristiano como aquello que se le añade al Reino, para Peterson el pueblojudío en su negativa a creer en Cristo permite la existencia de la Iglesia.Sin embargo, las consecuencias del pensamiento de Peterson contienen unaambigüedad peligrosa que está dada en que solamente el advenimiento es-
95
catológico del Reino se hará realidad cuando el pueblo judío se haya con-vertido. Y por ello, como escribe Agamben, “la destrucción de los hebreosno puede ser indiferente para el destino de la Iglesia.” Es por ello que, fi-nalmente, esta tesis teológica genera la “terrible ambigüedad” que une laexistencia y el cumplimiento de la misión de la Iglesia a la supervivenciadel pueblo judío.
Éste es el punto de partida del estudio que propone Agamben en genealo-gía de la Gloria. Para el filósofo italiano esta ambigüedad se superará “sólosi el katechon, el poder que retarda el fin de la historia, abriendo el espaciode la política moderna, será restituido a la relación originaria entre la oiko-nomia divina y la Gloria” (Agamben, 2007: 29). Según Agamben, desde lateología cristiana devienen dos paradigmas. En primer lugar, la teologíapolítica que se funda en la idea del Dios Único y de allí la trascendencia alpoder soberano. De esta idea se construye, de forma secularizada, la filoso-fía política y la teoría moderna de la soberanía. Mientras que por otro lado,se encuentra la teología económica sustentada en la idea de la oikonomia,concebida como un orden inmanente y doméstico de la vida divina y huma-na. De ella, y esta es la novedad en el análisis que Agamben propone (reto-mando al mismo tiempo los espacios vacíos que ha dejado Foucault y com-pletando el paradigma de gobierno desarrollado por éste en su seminario de1977-1978, Sécurité, territoire, population) deviene la biopolítica modernacomo el “triunfo de la economía y del gobierno sobre los otros aspectos dela vida social” (Agamben, 2007: 13).
La tesis que retoma Agamben vinculando entonces el katechon, el estadode excepción y la biopolítica explica de qué forma se abre el espacio y laposibilidad de la política mundana retrasando el fin de la historia y la llega-da del Reino de Dios. En relación a ello, desarrolla la tesis sobre el papelde la Gloria en cuanto aclamación y doxología, explicando de qué maneralas democracias occidentales han museificado la función política de la Glo-ria, haciendo que las “creencias y liturgias” tiendan a simplificarse y las“insignias del poder” a reducirse a la mínima expresión, fue en los regíme-nes totalitarios del siglo XX en donde podemos encontrar las mayores hue-llas de poder y significación (Agamben, 2007: 277). Y esto es lo que CarlSchmitt identificó, anticipándose a la biopolítica foucoultiana, en Staat,Bewegung, Volk.
Las democracias modernas, o el devenir moderno de las democracias, hanparalizado la actividad aclamatoria directa en manos del pueblo. Es así queAgamben vuelve sobre Schmitt y su “teoría de la constitución” en dondevincula la aclamación democrática y la esfera pública, mostrando cómo sien las democracias contemporáneas se ha vuelto imposible la “asambleadel pueblo presente” (al estilo Rousseau) así como toda clase de aclama-
EMMANUEL TAUB
28 - primavera/verano 2012-201396 STUDIA POLITICÆ
ción, sin embargo —explica Agamben— “la aclamación sobrevive, segúnSchmitt, en la esfera de la opinión pública y solamente partiendo del nexoconstitutivo pueblo-aclamación-opinión pública es posible restituir sus de-rechos al concepto de publicidad” (2007: 279).
Agamben explica que más interesante que la adscripción de la aclamacióna la tradición democrática es que la esfera de la gloria no desaparece delas democracias modernas, sino que se desplaza hacia el ámbito de la opi-nión pública. Es ahí donde el filósofo italiano considera que, si esto escierto, entonces el problema de nuestros días que adquiere un nuevo signi-ficado y urgencia es el de la función política de los media en las socieda-des contemporáneas. Retoma así el pensamiento de Guy Debord en LaSociété du Spectacle (recordemos que Agamben ya le había dedicadoMezzi senza fine a su memoria) y dice que la democracia contemporánea,desde la perspectiva oikonomica, es “una democracia integralmente funda-da en la gloria, es decir en la eficacia de la aclamación, multiplicada y di-seminada por los media más allá de toda imaginación” (Ibíd.: 280). ParaAgamben, la democracia consensual de Debord es una “democracia glo-riosa” en la que “la oikonomia se resuelve íntegramente en la gloria y lafunción doxológica, emancipándose de la liturgia y del ceremonial, se ab-solutiza en una medida inaudita y penetra en todo ámbito de la vida so-cial” (Ibíd.: 283).
Cuando en los años noventa se publica por primera vez el seminario quediera Jacob Taubes en 1987 sobre la teología política de Pablo de Tarso,ésta aparece acompañada de un extenso trabajo introductorio y aclaratorio.Es en su epílogo, firmado por Wolf-Daniel Hartwich junto a Aleida y JanAssman en donde ellos reconocen la existencia de dos diferentes tipos deconstrucciones teológico-políticas. Dos visiones, según su opinión, que se-paran los trabajos al respecto del propio Taubes y de Carl Schmitt en loque han llamado uno teología política negativa y una positiva. Taubes, asícomo Pablo —escriben los epiloguistas—, “sacan la conclusión de que nohay orden político alguno que sea legítimo (sino sólo legal)” y por elloconsideran su teología política como negativa. Sin embargo Schmitt, escri-ben, “se aferra al postulado del orden político representativo, que refieresu legitimidad al hecho de proceder del gobierno de Dios, que él trae afenómeno. Sólo la verdad revelada como voluntad de Dios logra funda-mentar una autoridad que eleve la pretensión de ser obedecida” (Taubes,2007: 150).
Lo que hizo Taubes fue tomar posición en el debate inaugurado por Sch-mitt y Peterson en torno a la teología política, a la idea del katechon y a lafigura de Pablo. De la misma manera, podríamos sugerir finalmente aquíque Giorgio Agamben recupera el camino supuesto por Schmitt, pero no de
97
la misma forma. Mientras recupera los estudios de Peterson sobre la Glo-ria, sin embargo, lo arranca de los arcanos de la autoridad de la Iglesia parapensarlos a través de las democracias occidentales de posguerra. Democra-cias gloriosas —o tal vez posdemocracias— en donde se nos exige pensarsobre el lugar de lo político, como biopolítica, y como lo impolítico que espolitizado ya no por el Führer sino por los media. ¿Cuál es, entonces, lasustancia o el umbral que permite otorgarle a algo un carácter propiamentepolítico? Este umbral —escribe Agamben— es la gloria, “en su doble as-pecto, divino y humano, ontológico y económico, del Padre y del Hijo, delpueblo-sustancia o del pueblo-comunicación” (2007: 283).
Bibliografía
AGAMBEN, G. (2003) Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida, trad. Antonio Gi-meno Cuspinera, Valencia: Pre-Textos.
———. (2004) Estado de excepción, trad. Flavia COSTA e Ivana COSTA, Buenos Aires:Adriana Hidalgo Editora.
———. (2005) Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo, trad. Antonio Gime-no Cuspinera, Valencia: Pre-textos.
———. (2006a) La comunidad que viene, trad. J. L. VILLACAÑAS, C. LA ROCCA y E.QUIRÓS, Valencia: Pre-Textos.
———. (2006b) El tiempo que resta. Comentario a la carta a los Romanos. Madrid:Editorial Trotta.
———. (2007) Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e delgoverno. Vicenza: Neri Pozza Editore.
———. (2008) Signatura rerum. Sul metodo. Torino: Bollati Boringhieri.
———. (2010) El sacramento del lenguaje. Arqueología del juramento, trad. MercedesRUVITUSO, Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
BENJAMIN, W. (2008) Sobre el concepto de Historia, en Obras: libro I / vol. 2, ediciónespañola a cargo de Juan Barja, Félix Duque y Fernando Guerrero, trad. AlfredoBROTONS MUÑOZ. Madrid: Abada Editores.
FOUCAULT, M. (2001) Defender la sociedad, trad. Horacio PONS, Buenos Aires: Fondode Cultura Económica.
———. (2003) Historia de la sexualidad 1: la voluntad de saber, trad. Ulises Guiñazú,Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
———. (2004) Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, trad. Aurelio GARZÓN DEL
CAMINO, Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
LÖWITH, K. (2006) Heidegger, pensador de un tiempo indigente, trad. Román SETTON,Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
LUDUEÑA ROMANDINI, F. (2010) “La Historia como Escatología: una arqueología del An-ticristo y del Katéchon desde Pablo de Tarso hasta Carl Schmitt”. Pensamiento delos Confines, Número 26, Buenos Aires: Guadalquivir.
EMMANUEL TAUB
28 - primavera/verano 2012-201398 STUDIA POLITICÆ
MILNER, J. (2008) El judío de saber, trad. Irene AGOFF, Buenos Aires: Manantial.
PETERSON, E. (1933) Theologische Traktate, Múnich.
———. (1946) Il Mistero degli Ebrei e dei Gentili nella Chiesa, trad. Agostino MIGGIA-NO, Milano: Edizioni di Comunità.
———. (1999) El monoteísmo como problema político, trad. Agustín ANDREU, Madrid:Editorial Trotta.
SAN AGUSTÍN. (1990) Tractatus adversus iudaeos, en Obras Completas XXXVIII. Ma-drid: Biblioteca de Autores Cristianos.
SCHMITT, C. (1999) El concepto de lo político, trad. Rafael AGAPITO, Madrid: AlianzaEditorial.
———. (2005a) Teología política, trad. Francisco Javier CONDE, Buenos Aires: Edito-rial Struhart & Cía.
———. (2005b) “Stato, movimento, popolo”, en Un giurista devanti a se stesso. Saggie interviste, curado por Giorgio Agamben, Vicenza: Neri Pozza Editore.
———. (2005c) El nomos de la tierra en el Derecho de Gentes del Jus publicum euro-paeum, trad. Dora SCHILLING THON, Buenos Aires: Editorial Struhart & Cía.
TAUBES, J. (2007) Ad Carl Schmitt. Armonía de opuestos, incluido en La teología políti-ca de Pablo, trad. Miguel GARCÍA-BARÓ, Madrid: Editorial Trotta.
———. (2010) Escatología occidental, al cuidado de Fabián Ludueña Romandini ytrad. Carola PIVETTA, Buenos Aires: Miño y Dávila editores.
Fecha de recepción: 12/01/2012.
Fecha de aceptación: 23/01/2013.