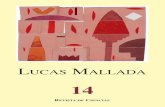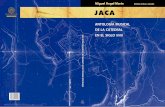D Iluro a Oloron 2013. Jaca (Huesca). Historia y Arqueología. Desde la etapa perromana a la...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of D Iluro a Oloron 2013. Jaca (Huesca). Historia y Arqueología. Desde la etapa perromana a la...
D’Iluro à Oloron-Sainte-Marie
Jaca (Huesca). Historia y arqueología. Desde la etapa preromana a la Antigüedad tardia*
Juan Ángel Paz Peralta, Julia Justes Floria
IntroduccIón
En esta ponencia se va a realizar un resumen de los testimonios estratigráficos de la historia de Jaca, desde el siglo II a.C. hasta el vIII d.C.
Es evidente que un estudio exhaustivo y definitivo escapa de las posibilidades de este trabajo, tanto por el volumen de material en curso de estudio como por lo que resta de investigación.
Lamentablemente el panorama arqueológico de Jaca está incompleto, las últimas excavaciones reali-zadas en la ciudad han aportado datos muy intere-santes de la ciudad medieval pero se han realizado en áreas no ocupadas en las primeras etapas de la misma. Por ello la excavación del solar de la calle Mayor 44 (1986), sigue siendo la única excavación con una amplia estratigrafía. Junto a ella la realizada en la plaza de San Pedro, ofrece datos novedosos sobre el último periodo de la Antigüedad tardía.
La visión histórico-arqueológica se ha dividido en cinco periodos:
Siglos II-I a.C.
Época de Augusto – Siglo II d.C.
Siglo III.
Siglos Iv y v.
Etapa hispano-visigoda. Fines del siglo vI – inicios del vIII.
Para obtener la información de las secuencias estratigráficas nos centraremos principalmente en las dos excavaciones citadas: Solar de la calle Mayor 44 (tradicionalmente conocido como el de los Padres Escolapios) y plaza de San Pedro. Los solares de la urbanización “El Campaz”, en la calle 7 de Febrero de 1883 y el de la calle 7 de Febrero de 1883 angular a calle Cambras, entre otros, serán citados para completar la información histórica (fig. 1).
SIgloS II–I a.c.
De la etapa prerromana los niveles arqueológicos claros de una ocupación de los siglos II - I a.C. corres-ponden a las construcciones domésticas de la urbani-zación “El Campaz”, las de la calle 7 de Febrero de 1883 angular a calle Cambras y las del solar de la calle Correos angular a calle Ramiro I, que además de proporcionar un importante conjunto de cerámicas ofreció un as ibérico de la ceca de Celsa.
El solar de la calle Mayor ofreció el material de esta etapa en las cotas inferiores, en contacto con el nivel natural. Las cerámicas se encontraron muy fragmen-tadas. Corresponden a producciones denominadas de “técnica ibérica”, realizadas a torno rápido utilizando
* Este estudio se enmarca en el proyecto de investigación “La transformación del nordeste de Hispania y las Islas Baleares: arquitectura religiosa (siglos Iv al viii)”, Ministerio de Educación y Ciencia, Plan Nacional I+D+I, nºref. HUM2005-00268/Hist.
144 d’iluro à oloron-SaInte-MarIe
arcillas finas bien decantadas y cocidas en atmósferas oxidantes con las coloraciones características anaran-jadas o amarillentas. La decoración es geométrica, pintada en el exterior, de color rojizo oscuro. Corresponden a recipientes de formas y tamaños diversos, principalmente cuencos y kalathos. Hay también cerámicas de pasta gris (cocción reductora), fina y bien decantada.
Entre todos los restos sobresalen los de la cata 28. En contacto con el nivel natural apareció un recipiente con perfil en “S” y dos molduras en la unión del cuello con el cuerpo. El perfil y la técnica de la cerámica (cocción oxidante y fina) revelan influencia celtibé-rica, donde hay que buscar sus paralelos (fig. 2). Entre los investigadores, tradicionalmente, se ha catalogado como copa. En nuestra opinión, la asignación es incorrecta. Para que fuera tal, debería disponer de un vástago entre el cuerpo y el fondo y, su uso destinado a beber. Su forma recuerda a las cráteras, pero en este caso sin asas. Se pudo utilizar para mezclar el vino con agua? Este recipiente se encontró fragmentado y asociado a una hoja de arma de hierro (puñal o espada), ambos del siglo I a.C. La otra hoja, también en hierro, proviene de la cercana cata 31. Se encuen-
———Fig. 1. Planta general de la ciudad de Jaca con indicación de los solares donde se ha excavado y han proporcionado restos entre los siglos ii a.C.-viii d.C. Se indica el perímetro de la muralla medieval. Según J. Á. Paz & J. Justes. ———————
———Fig. 2. Solar de la calle Mayor 44. Crátera de técnica celtibérica. Altura. 10,5 cm. Fot: J. Á. Paz. ———————
Jaca. HIStorIa y arqueología 145
tran pendientes de restauración. La ausencia de los enmangues y el estado fragmentario de las hojas dificulta una clasificación precisa (fig. 3).
A este mismo contexto pertenecen fragmentos de cerámica campaniense, que, junto con los hallazgos referenciados, permiten ajustar la cronología en los tres primeros cuartos del siglo II a.C. Predomina el tipo A, de pasta roja (de Nápoles y la Isla de Ischia), en especial en el cuenco profundo de la forma Lamboglia 31, algunos de ellos decorados con líneas circulares pintadas de blanco en su fondo interior.
Estos vestigios materiales corresponden a la tribu ibérica de los iacetanos, nombre que deriva de su núcleo principal Iaka. Según información transmitida por Estrabón (3.4.10) se desprende que su territorio quedaba entre las sierras de Guara y de la Peña, limitando al Oeste con los vascones 1.
Desde el punto de vista histórico el episodio más conocido es el referido por Livio (34.20) que relata la toma de Iaka por Catón el año 195 a.C., en la que intervinieron los suessetanos, vecinos de los iacetanos. Catón, que conocía el desprecio de los iacetanos por aquéllos, los hizo formar en al primera línea de combate, circunstancia que provocó una violenta salida de los sitiados, hábilmente aprovechada para provocar su derrota. De este texto se puede deducir que la ciudad disponía de muralla (piedra o madera), ocupando una extensión similar a la que proponemos para el asentamiento romano.
La ciudad acuñó moneda de bronce en los siglos II – I a.C., siguiendo los tipos ibéricos y celtibéricos, con el repetido tipo de la cabeza masculina en anverso y en el reverso el jinete con lanza.
Su filiación lingüística, por el momento, no se puede precisar. Se ha sugerido un origen indoeuropeo para el topónimo Iakka, como menciona Ptolomeo (2.6.67), con base en el radical, que algunos investiga-dores acercan al celta iaccos, pero no se puede consi-derar seguro y nada prejuzga acerca de la lengua de este pueblo.
1- Beltrán Lloris 1996, 53-54.
———Fig. 3. Solar de la calle Mayor 44. Puñales o puntas de espadas. Extremos de dos hojas de armas en hierro, de 20 y 23 cm de longitud conservada. Siglo i a.C. Fot: J. Á. Paz. ———————
146 d’iluro à oloron-SaInte-MarIe
Los iacetanos pertenecieron al mundo vascón durante su expansión hacia oriente. Ocuparon el territorio de los suessetanos, con su ciudad Sekia, hasta conseguir frontera con los ilergetes según se desprende del texto de Ptolomeo (2.6.66). Esta expan-sión, apoyada en la tradicional amistad con Roma, tuvo lugar, de forma paulatina, entre los siglos II-I a.C.
La hipótesis formulada por P. Bosch para el origen de los iacetanos sería: ¿Son los iacetanos un grupo aquitano entrado por los pasos de Canfranc?
La distribución de los restos arqueológicos encon-trados sitúan el oppidum de la antigua Iaka sobre una meseta que se eleva sobre el río Gas a 820 m.s.n.m. No es fácil situar la extensión del oppidum, entre otros aspectos debido a la ausencia de investigaciones arqueológicas en grandes áreas de la ciudad. Se puede proponer que el solar queda delimitado por el perímetro que parte de la Avenida Jacetania, hacia el oeste por la Calle Puerta Nueva, calle Gil Berges, y calle 7 de Febrero de 1883 acabando en la avenida Oroel que cierra el óvalo hacia el noreste.
Época de auguSto-SIglo II d.c
Además de hallazgos en el nivel del siglo III de elementos residuales y muy rodados, entre los que cabe destacar sigillata itálica e hispánica y vidrios de las formas Isings 3a, 3c y 17, aparecieron basamentos de muros de cantos rodados de río. El proceso de su desmonte, en su interior y en la base, se data por sigillata itálica del primer cuarto del siglo I d.C. Estas cerámicas nos sitúan en el momento histórico del nuevo trazado urbano llevado a cabo por Roma. Un estudio detallado permitirá precisar la cronología de este cambio urbanístico, que se tiene que situar en época de Augusto/Tiberio. Plinio el Viejo (fallecido el 79 d.C.) en su libro III (Hist. Nat., 3.24) cita las cincuenta y cinco comunidades del convento jurídico Cesaraugustano, incluyendo a Iacca entre la estipendiarias.
Roma modificó su trazado urbano con una nueva red viaria, las calles fueron más regulares y se diseñó una calle principal, el decumanus maximus, este-oeste,
la actual calle Mayor 2, y como kardo, las calles Ferrenal, Ramón y Cajal, cerrando el recinto por la calle Bellido. La zona primitiva de la ciudad se modificó, pero de alguna manera mantuvo su estructura, que todavía podemos ver en el parcelario actual. Es la ampliación hacia el oeste la que se hizo con las nuevas pautas del urbanismo romano. La posición de Jaca junto a la vía que unía el territorio Hispano y el Galo sin duda tuvo que ser un acicate para el desarrollo urbano.
Tradicionalmente se ha llamado calle Mayor a la de mayor longitud y a la que va de puerta a puerta. Con toda seguridad la ciudad dispondría de muralla, ya en piedra o en madera o en ambos elementos, tendría cuatro puertas, orientadas con el eje del sol naciente y poniente en el solsticio de verano y de invierno. Jaca es, por su posición geográfica, una encrucijada de caminos, por la puerta norte se accedería al camino que conducía a Iluro y Beneharnum y por la oeste, a través de la Canal de Berdún, a Pompelo (Pamplona).
La retícula urbana actual de la ciudad antigua es heredera de la existente en la Edad Media, esto da pie a proponer que parte de ella está fosilizada y conserva restos del antiguo trazado romano. Es evidente que cuando el rey aragonés Sancho Ramírez (1064-1094) convirtió a Jaca (1076) en capital del reino de Aragón, Jaca debía conservar su trazado, aunque en ruinas, muy apreciable. Se pueden distinguir algunas insulae y el trazado viario principal, sin gran dificultad. Su abandono en el siglo III y la escasa actividad urbana hasta el siglo xI facilitarían su conservación. La actual retícula viaria, aunque alterada, es una base indispen-sable para elaborar una restitución hipotética de lo que sería su planta en el momento de la refundación de Roma, probablemente en el reinado de Augusto o en los primeros años de Tiberio. En el urbanismo no se planificó la construcción de cloacas, por ello nunca se podrá reconstruir con seguridad su trazado viario. La evacuación de aguas discurriría en superficie, por el pavimento de las calles o por canales laterales, como el constatado en la excavación de la calle Mayor 44, activándose por efecto de la gravedad.
A pesar de todas estas dudas se ha realizado una propuesta de restitución del trazado urbano, que
2- Las recientes obras de urbanización (2007) de la calle Mayor han aportado indicios de la existencia de dicha vía.
Jaca. HIStorIa y arqueología 147
futuras investigaciones pueden modificar (fig. 4). Aunque la fisonomía estuvo dominada por la meseta que se eleva sobre el río Gas la implantación urbana supuso el acondicionamiento previo del terreno, mediante desmontes y aterrazamientos y otras obras necesarias. La ciudad se planificaría respondiendo a unas dotaciones mínimas, incluido un foro o plaza pública y una muralla, faltan datos que indiquen en qué parte se ejecutó, y si ésta era enteramente de piedra o de madera o variaba la construcción según tramos. No hay evidencias de la existencia de baños públicos o privados. El urbanismo se adaptó al relieve del terreno, inscribiéndose en un triángulo que su lado mayor, el sur-este, mediaría 615 metros, y sus lados menores 350, el norte, y 525 el oeste. El perímetro lo hemos calculado en unos 1500 metros, que ocuparía unas 13,60 hectáreas.
Partiendo de la base de que la calle Mayor, orien-tada este-oeste, era el antiguo decumanus maximus y que las calles Ferrenal, Ramón y Cajal y Zocotín eran el trazado del kardo maximus, orientado norte-sur, encon-
tramos que en el cruce de ambas vías, no exactamente en el centro, está el solar de la calle Mayor 44, donde se ubicaría la plaza pública con su mercado. Condicionamientos topográficos, y más en una comunidad estipendiaria, como era Jaca, definían un trazado ortogonal pero irregular en otras, probable-mente herencia de época prerromana. Ello puede variar la disposición canónica del decumanus maximus y desplazarlo hacia el norte o hacia el sur. Sin embargo, la orientación del decumanus maximus con el eje del sol naciente y poniente, en el solsticio de invierno, como sucede en otras fundaciones, entre ellas Caesar Augusta (Zaragoza), es una evidencia que permite considerar que Iacca tenía una planificación urbana acorde con una ciudad romanizada.
La orientación del decumanus maximus de Caesar Augusta, capital del Convento Jurídico que lleva su nombre, no es casual, la colonia la fundó Augusto, única fundación que ostenta el nombre completo de su fundador, con motivo de la celebración de su
———Fig. 4. Restitución hipotética del recinto y de la trama urbana de Jaca romana en los siglos i-iii d.C. La mitad norte con trazado ortogonal, en el sur más irregular. El decumanus maximus atravesaría de este a oeste la actual calle Mayor. La necrópolis se ubicaría en el entorno de la actual catedral de San Pedro. Según J. Á. Paz & J. Justes.———————
148 d’iluro à oloron-SaInte-MarIe
cincuenta aniversario, el 23 de diciembre del año 14 a.C.
Una lápida funeraria romana encontrada cerca de la Plaza de San Pedro indicaría la ubicación de la necrópolis, actualmente se encuentra perdida (CIL, II, 2982):
MINICIA PROCVLA
AVIAE ET SIBI S.P.F.
El uso funerario de esta zona continuó hasta época hispano-visigoda y se prolongó durante la Edad Media hasta inicios del siglo xIx. Noticias antiguas transmiten el hallazgo, fuera del recinto urbano, de una sepultura que contenía ungüentarios de cerámica.
SIglo III
De este siglo, y más concretamente en su segunda mitad, se han detectado varios niveles. El más signifi-cativo de ellos es el proporcionado por el solar de la calle Mayor 44, que ofrece en toda su extensión un nivel de abandono, ligado a restos inmuebles. Aunque cuenta con numerosos elementos cerámicos, numismáticos y vidrios de la segunda mitad del siglo II – inicios del III su periodo final no ofrece dudas en su datación, la sigillata hispánica, la cerámica africana y las monedas confirman una cronología en el último cuarto del siglo III, aproximadamente en la década de los años 80. La cronología propuesta coincide con la penetración de invasores galos por Roncesvalles y las destrucciones fechadas hacia el año 284 en el valle del Ebro y en la meseta norte.
Los restos muebles de la calle Mayor son muy numerosos y están pendientes de un estudio defini-tivo. Nos vamos a centrar en cinco tipos de material, monedas, bronce, cerámica, vidrio y objetos de hueso, se adelantan los siguientes resultados:
De la decena de monedas exhumanas sólo una es de plata; se trata de un denario de Vespasiano. El resto son de bronce; identificándose acuñaciones de Domiciano, Faustina Augusta, Maximino Pio, Tétrico y otra dudosa que puede ser de Claudio II o Quintilo, cronología que nos lleva a una fecha posterior al año 270 (fig. 5).
En bronce resaltaremos la presencia de cinco instrumentos médico-cosméticos, un mango y otros objetos menores.
El instrumental médico-cosmético 3 consta de sonda (specillum), ágrafe (hamulus acutus), cucharilla (ligula), sonda de oído (auriscalpium) y estilete o sonda punzante (stylus) (fig. 6).
La cerámica de mesa más frecuente es la sigillata hispánica fabricada en los alfares riojanos (fig. 7). Entre las formas lisas están la Ritt. 8, Drag. 15/17, Drag. 27, Drag. 35, etc. En las decoradas predomina la Drag. 37, con variedad de tipos de bordes, tamaños y decoraciones, destacando las de círculos concéntricos sencillos colocados en dos frisos. Este modelo decora-tivo está inspirado en documentos oficiales, como la Notitia Dignitatum, donde estarían representados, en filas de cuatro, círculos con emblemas militares (fig. 8).
3- Agradecemos a E. Ortiz Palomar la identificación del instrumental.
———Fig. 5.Solar de la calle Mayor 44. Monedas de Vespasiano, Faustina Augusta y Maximino Pio. Fot. J. Á. Paz.———————
Jaca. HIStorIa y arqueología 149
———Fig. 6. Solar de la calle Mayor 44. Instrumental médico-cosmético: 1. Sonda (specillum); 2. Ágrafe (hamulus acutus); 3. Cucharilla (ligula); 4. Sonda de oído (auriscalpium); 5. Estilete o sonda punzante (stylus); 6. Mango en bronce. Según E. Ortiz & J. Á. Paz.———————
———Fig. 7. Solar de la calle Mayor 44. Terra sigillata hispánica decorada de los alfares riojanos. Forma Drag. 37. Fot. J. Á. Paz.———————
———Fig. 8. Solar de la calle Mayor 44. Terra sigillata hispánica decorada de los alfares riojanos. La Drag. 37 decorada con dos frisos de círculos, su iconografía recuerda la disposición de los emblemas de la Notitia Dignitatum. Según J. Á. Paz.———————
150 d’iluro à oloron-SaInte-MarIe
———Fig. 9. Solar de la calle Mayor 44. African red slip ware. Tabla tipológica de la cerámica de mesa constatada en el nivel de la segunda mitad del siglo iii. Según J. Á. Paz.———————
Jaca. HIStorIa y arqueología 151
De cerámica africana de mesa está representada por el cuenco Hayes 14 (1 ejemplar), las fuentes Hayes 27 (4), 31 (1), 32/58 (2) y el cuenco grande 50A (17). La fuente 32/58 es la que ofrece la cronología más moderna, fines del siglo III, mientras que la Hayes 50, aunque se fabricó desde los años 220/230, sólo reafirma una cronología del nivel en el siglo III (fig. 9).
Hay que destacar la nutrida presencia de los grandes cuencos Hayes 50A, representados por las producciones C1 (6 ejemplares) y C2 (17 ejemplares), que aunque es frecuente en el valle bajo y medio del Ebro está ausente en yacimientos pre-pirenaicos cercanos como Pompelo (Pamplona); aunque es posible que esta ausencia sea debida a clasificaciones incorrectas.
En cerámica de cocina encontramos dos produc-ciones, el foráneo y el autóctono o regional.
Las cerámicas importadas de cocina son todas del norte de África (fig. 10). Corresponden a la fuente para hornear Hayes 181 (9 ejemplares), cazuelas Hayes 23A (2), 23B (9) y 197 (5) y tapaderas Hayes 195 (6) y 196 (4). Todos estos recipientes están atestiguados en Pompelo (Pamplona, Navarra).
Algunas ollas de cocina en cerámica gris con el fondo plano, las paredes rectas y el borde horizontal y plano han podido ser fabricadas en la zona de Oloron o en la de Jaca (fig. 11). La realización de análisis petrográficos, para determinar la composición mineralógica del desgrasante de la cerámica, puede ofrecer datos sobre el contexto geológico de donde fueron extraídas las arcillas y despejar estas dudas. Los intercambios comerciales es seguro que existían como lo certifican los hallazgos de sigillata hispánica decorada y lisa en Oloron (Drag. 37 decorada, Ritt. 8, Drag. 15/17, etc.) 4.
Entre los recipientes de vidrio se han encontrado vasos, platos, botellas cuadradas, Isings 50, y recipientes con cuerpo globular y dos asas que remiten a imita-ciones de scyphoi en metal y cerámica vidriada de fines el siglo I–III. Estos recipientes en vidrio soplado estaban destinados al consumo de vino y son carac-terísticos de esta zona geográfica (fig. 12). Están ausentes en el valle del Ebro pero se conocen ejemplos en Osca y Pompelo, fechados desde el último cuarto del
4- Rechin 1993.
siglo I. El vidrio es fino y transparente con un predo-minio del color natural, aunque también los hay incoloros. Como recipientes residuales, de la época de Tiberio / Nerón, momento en que se debe de levantar las edificaciones conservadas, están las escudillas fabricadas a molde y con costillas Isings 3a y 3c y el vaso de costillas en vidrio soplado Isings 17, este último en vidrio de color natural y decorado en el cuello con hilos de vidrio blanco opaco.
Por último destacar el hallazgo de dos abalorios de vidrios (fig. 13).
En uno de ellos, el tamaño mayor, se analizó su composición con el objeto de verificar, mediante comparación, la filiación romana de otro abalorio, de características físicas similares, encontrado en un nivel de los siglos I-III d.C. en Lanzarote (Islas Canarias) 5.
Los abalorios utilizados en la ornamentación personal fueron las más antiguas creaciones hechas en vidrio. Su expresión es resultado del esfuerzo dedicado, antiguamente, en la imitación de piedras preciosas o semipreciosas, por medio de vidrios coloreados 6. El objetivo: hacer más asequibles los adornos. Entre los materiales nobles que intentan emular, a veces, con gran maestría son: lapislázuli, esmeralda, ópalo, zafiro, jaspe rojo, turquesa, feldespato verde, topacio, etc. Además se copiaba por medio de la técnica del vidrio mosaico, el veteado policromo de las distintas varie-dades de cuarzo. Sin embargo, lo que nunca se pudieron reproducir fueron las propiedades de las piedras originales. A menudo, los vidrios contenían burbujas de gases, diferentes por su forma y aspecto de las inclusiones que se pueden ver en las primeras. La dureza tampoco pudo ser la misma entre los originales y los vidrios.
Desde el punto de vista cromático se constata un amplio abanico de colores presente entre los abalo-rios. Puede decirse que hay modas y el color se puede utilizar, complementariamente, para las dataciones.
5- Atoche Peña et al. 1995, 88-99.6- Las tabletas del siglo xvII a.C. halladas en las inmediaciones de Tell’Umar, en Mesopotamia, contienen recetas para obtener el matiz exacto de los colores, guardadas celosamente dentro de la estructura gremial.
152 d’iluro à oloron-SaInte-MarIe
———Fig. 10. Solar de la calle Mayor 44. African red slip ware. Tabla tipológica de la cerámica de cocina constatada en el nivel de la segunda mitad del siglo iii. Según J. Á. Paz.———————
Jaca. HIStorIa y arqueología 153
———Fig. 11. 1. Olla de cerámica común de Oloron, según F. Rechin 1993; 2, 3 y 4. Bordes de ollas de cerámica común de solar de la calle Mayor 44, nivel de la segunda mitad del siglo iii. Según J. Á. Paz.———————
154 d’iluro à oloron-SaInte-MarIe
———Fig. 12. Solar de la calle Mayor 44. 1. Restitución de un scyphoi de vidrio; 2. Marca sobre el fondo exterior de una botella de vidrio Isings 50. Según J. Á. Paz.———————
———Fig. 13. Solar de la calle Mayor 44. Dos abalorios de vidrio del nivel de la segunda mitad del siglo iii. Fot. Museo de Zaragoza.———————
Jaca. HIStorIa y arqueología 155
Los abalorios de vidrio podían ser usados para confeccionar: collares, pendientes, gargantillas, anillos y alfileres de cabello, etc.
Los análisis científicos se llevaron a cabo en el Servicio de Microscopía Electrónica de Materiales (Universidad de Zaragoza). Se utilizó un Microscopio Electrónico de Barrido JEOL JSM 6400 con microanálisis por Rayos X (eXL-10) de LINK ANALYTICAL. El método utilizado se basa en un espectro realizado con un sistema de microanálisis dotado de un Espectómetro de Rayos X por Energía Dispersiva (E D S).
Los resultados fueron:
Elementos% Composición-
tipo del vidrio romano
% Composición abalorio Jaca (Huesca)
SiO2 57 - 72 71’55CaO 3 – 10 11’24MgO 0’2 – 5’2 ----
Al2O3 0’6 - 5 1’55Fe2O3 0’2 - 3 ----K2O 0’2 - 3 0’99Na2O 9 – 12 6’68Cl ---- 4’24Cu ---- 1’46
El tipo de vidrio utilizado para la elaboración del abalorio es fácil de modelar, muy frecuente entre las manufacturas mediterráneas. Manifiesta caracterís-ticas corrosivas propias de una composición sódico-cálcica común en el vidrio romano, especialmente aquél del Alto Imperio (siglos I-III d.C.). El color del vidrio podría estar imitando a un zafiro, no respon-diendo al propiamente «color natural» del vidrio. Hallazgos de este tipo de abalorios en excavaciones arqueológicas no son muy frecuentes, quizás su pequeño tamaño dificulta su localización.
Respecto a las estructuras inmuebles reseñar que la planta exhumada no es fácil de interpretar, gran parte se encuentra cortada o desaparecida por las construc-ciones medievales y modernas (fig. 14). Resaltar que los muros tienen basamentos confeccionados con cantos de río y en menor medida sillarejo (fig. 15 y 16).
Es importante reseñar la total ausencia de tégulas e imbrex. La presencia de lajas de arenisca planas indican que las edificaciones debían de estar cubiertas
———Fig. 14. Solar de la calle Mayor 44. Planta general de los muros romanos de los siglos i-iii d.C. Según J. Á. Paz, sobre planos de la excavación. ———————
con este material, que soportaría mejor la acción de los agentes atmosféricos, en especial lluvia y nieve.
En la cata 18 apareció un pavimento de ladrillos rectangulares muy quemados, formando un rectán-gulo, lo que hace suponer que corresponda a un hogar (fig. 17).
156 d’iluro à oloron-SaInte-MarIe
Otro nivel de abandono del siglo III, sin señales de destrucción violenta, se ha identificado en el solar de la calle Correos angular a calle Ramiro I; destacar aquí el hallazgo de un hogar circular y un conjunto monetario en fase de estudio.
Aunque puede llevar a polémica asociar este abandono de la segunda mitad del siglo III a aconteci-mientos históricos del momento, hay evidencias arqueológicas (abandonos, destrucciones, oculta-ciones monetarias, etc.), que coinciden en el espacio y en el tiempo. La interpretación en la investigación tradicional es que estos sucesos se deben a las invasiones de francos y alamanes. En los últimos 30 años varios investigadores han cuestionado esta
———Fig. 15. Solar de la calle Mayor 44. Vista general de las estructuras inmuebles. Fot. J. Á. Paz.———————
———Fig. 16. Solar de la calle Mayor 44. Muro. Detalle. Fot. J. Á. Paz.———————
———Fig. 17. Solar de la calle Mayor 44. Restos de un pavimento de ladrillos utilizado como hogar. Fot. J. Á. Paz.———————
Jaca. HIStorIa y arqueología 157
hipótesis, incidir en la polémica excede de los límites de la investigación que se pretende.
Es cierto que no es fácil precisar si se debe a invasiones de pueblos bárbaros, bagaudas o altera-ciones sociales del momento y que las fuentes literarias escasamente recogen. Con todo, lo que parece evidente, y así la investigación arqueológica lo confirma, es que hay abandonos y destrucciones de núcleos urbanos, ocultación de depósitos monetarios y un total abandono de la vida rural durante la segunda mitad del siglo III, consecuencias que se prolongarán, especialmente en occidente y dependiendo de zonas geográficas, hasta la primera mitad del siglo Iv.
En las líneas siguientes se intentan centrar estas reflexiones valorando los acontecimientos que se produjeron en la Tarraconense en la segunda mitad del siglo III.
Las fuentes literarias, aunque de manera escueta, recogen la noticia de las invasiones (Aurelio Víctor, De Caes., 33.3; Eutropio, 9.8.2; Orosio, Hist., 7.22.7-8 y Próspero de Tiro, Epit. Chron., 879). Por un pasaje de Orosio (7.41.2) se acepta que la primera oleada y asedio de Tarraco (Tarragona), se debió producir circa del 264. Como hechos históricos incuestionables se acepta, sin discusión, la destrucción de Ampurias y otros enclaves del litoral mediterráneo, como los asentamientos rurales de Vilauba (comarca de Pla de L’Estany) y Els Munts (Altafulla, Tarragona). En la cuenca media del Ebro, el abandono del estableci-miento rural de Torre Andreu (La Bordeta, Lérida) ha sido bien documentado en el siglo III, circa del 268.
Nos centraremos en los resultados de la cuenca media del Ebro y su prolongación hasta la zona de la Meseta norte, dejando para otra ocasión el alcance que pudieron tener estos sucesos hacia el sur de España y el norte de Portugal. Las ocultaciones monetarias del Pirineo francés en Hasparren (270) y Mouguerre (270-274) indican que las gentes que provocaron dichos acontecimientos penetraron por la vía romana que atravesaba Roncesvalles, que llegaba hasta Pompelo (Pamplona) y el nudo de comunica-
ciones ubicado en torno a Sangüesa (Navarra) y Sos del Rey Católico (Zaragoza), hasta Cara (Santa Cara, Navarra) pasando al valle del Ebro (Vareia y Calagurris), en dirección a Turiaso (Tarazona, Zaragoza), donde se detectó un importante nivel de destrucción en su “nivel 2” 7, y Augustobriga (Muro de Ágreda, Soria, a XXII millas de Turiaso), hasta Clunia (Coruña del Conde, Burgos), continuando hacia el sur y el oeste.
Los niveles de destrucción y la ocultación de monedas, en la cuenca media del Ebro, son dos elementos, que no se pueden obviar, muestra de la inestabilidad social del momento en esta zona geográfica.
La ocultación de depósitos monetarios, perdidos o abandonados, tiene la particularidad de ofrecer una cronología muy uniforme. Se desestima que éstos puedan responder a otros motivos, por su notable concordancia cronológica y porque no es frecuente que en un periodo concreto se concentre un número tan elevado de aquéllos.
Para la zona geográfica seleccionada en dirección norte a sur encontramos los siguientes depósitos y hallazgos numismáticos del siglo III, con referencia a la moneda más moderna 8.
Navarra:
– Villa romana de Liédena. Quintilo (270).
– Sangüesa. Póstumo (258-268).
– Ribera del Ebro 9.
La Rioja:
– Vareia (Varea). Salonina (266). Sector Sur: monedas desde Augusto a Probo (276-280).
Zaragoza:
– Grisén. Claudio II (270).
7- Beltrán Lloris & Paz Peralta (coords.) 2004, 39-41.8- Datos extraídos de: Paz Peralta 1991, 41-44. Paz Peralta 1997. Beltrán Lloris & Paz Peralta (coords.) 2004, 332-333.9- Según información recibida fue encontrado a principios de los años 90 en la ribera del río Ebro de la Comunidad Foral de Navarra. Importante depósito monetario de denarios (Galieno, Tetrico, Salonina, etc.), cifras sin valorar. Las referencias dicen que «apareció una dolia completamente llena». Todas las monedas, al parecer, han sido dispersadas y vendidas en el mercado de antigüedades.
158 d’iluro à oloron-SaInte-MarIe
– Bárboles. Claudio II (270).
– Caesar Augusta. Claudio II y Quintilo (270) 10.
Teruel:
– Val de Urrea (Albalate del Arzobispo). Macriano y Galieno (268).
Burgos:
– Clunia. En los niveles asociados a la destruc-ción de la ciudad la moneda más moderna es de Magna Urbica (284-285).
Otros depósitos de cronologías similares son los de Evora, Conimbriga, Fragas do Piago (Vilareal, Portugal), provincia de Granada, Peal de Becerro, Santa Elena (Jaén), etc.
Respecto a la composición de los depósitos surge una pregunta: Si fechamos estas destrucciones hacia el año 284/285, ¿a qué se debe que en todos ellos (excepto en Clunia y el hallazgo aislado de Vareia, con una de Probo) la moneda más moderna sea de Claudio II y Quintilo? Podría obedecer a que durante los años 260-275, con Galieno, Claudio II y Aureliano, hubo un aumento enorme de moneda en circulación, y las acuñaciones de los emperadores citados son mayoritarias en los depósitos, representando el 90 % de las localizadas en Hispania para los años 260-294. Puntualizando que la mayor parte de ellos han llegado incompletos.
Entre los yacimientos que ofrecen información estratigráfica de niveles del siglo III, bien con señales inequívocas de abandono, signos evidentes de una destrucción violenta o una continuidad en su hábitat, destacamos:
– Iacca (Jaca, Huesca). Niveles de abandono a fines del siglo III. No se observan señales de destrucción. Monedas identificadas: Vespasiano, Faustina Augusta, Maximino Pio, Tetrico y una dudosa de Quintilo o Claudio II.
10- Hallazgo efectuado en el año 2001, actualmente expuesto en el Museo del Teatro Romano (Zaragoza), inaugurado en Mayo del año 2003. Consta de ciento ochenta y nueve antoninianos. Se encuentra inédito.
– Pompelo (Pamplona, Navarra). Presencia de niveles de destrucción de la segunda mitad del siglo III.
– Alba? Albeiurmendi (San Román de San Millán, Álava). Sus investigadores identifican el asentamiento con la mansio de Alba, del Itinerario de Antonino, en la vía de Astorga a Burdeos. La excavación efectuada documentó una destrucción violenta; un incendio llegó a cremar la solera de opus signinum del hypocaustum.
– Villa de Liédena (Foz de Lumbier, Navarra). Nivel de destrucción y un depósito monetario.
– Cara (Santacara, Navarra). Importante nudo de comunicaciones, ubicado en la margen derecha del río Aragón y en la vía que unía Caesar Augusta con Pompelo. El río Aragón era navegable desde Cara hasta la desembocadura del Ebro. Su época de esplendor se sitúa en el siglo II. Hay una fase de destrucción con numerosos restos de cenizas esparcidos por la zona excavada.
– Tarraca (Uncastillo, Zaragoza). El yacimiento de Los Bañales, en la llamada Val de Bañales, de identifi-cación probable con la antigua ciudad de Tarraca (o Teracha) y próximo a Layana y Sádaba, estaba comuni-cado por la vía de las Cinco Villas. Es uno de los complejos urbanísticos más importantes del Aragón romano. Tenía foro, templo, acueducto (con 32 pilares en pie), baños públicos, etc. Las investigaciones efectuadas entre los años 40 y 90 del siglo xx, no han detectado niveles de destrucción. Un nivel de abandono se extiende por todo el yacimiento, con material muy fragmentado y escaso que indica una clausura del núcleo urbano sin precipitaciones, en la segunda mitad del siglo III, como lo indica el hallazgo en superficie de un antoniniano de Galieno.
– Osca (Huesca). Hasta la fecha no hay niveles de destrucción, pero se observa un declive de la vida urbana desde el siglo III d.C. Carecemos de referencias arqueológicas para los siglos siguientes. En el asenta-miento rural de La Magantina, en el polígono indus-trial del mismo nombre cercano al casco urbano de Huesca, se señala un nivel de destrucción? con capas de cenizas, fechado en el siglo III d.C.
– Termas de Fitero (Navarra). Aunque no han sido objeto de una excavación arqueológica sistemática se puede suponer un abandono en el siglo III d.C.
– Calagurris (Calahorra, La Rioja). Una reciente excavación efectuada en el sector norte de la ciudad
Jaca. HIStorIa y arqueología 159
detectó restos de un gran incendio, en un amplio tramo de la ciudad. El nivel aporta un importante número de piezas, destacando un arcón, un busto de bronce, etc. En otros espacios urbanos se manifiestan abandonos.
– Vareia (Varea, La Rioja). Además de ser mansio, constituía un enclave de importancia económica indiscutible. El río Ebro era navegable hasta esta población. Al depósito monetario hay que añadir un repertorio numismático, que no forma un depósito común, con monedas de Póstumo, Victorino, Tétrico, etc. Abandonos y destrucciones de viviendas están presentes en varios puntos de la ciudad, en uno de ellos con acuñaciones de Probo.
– Caesar Augusta (Zaragoza). Las numerosas excava-ciones de los últimos 25 años no han dejado constancia sobre niveles de destrucción ni de abandono. Las estratigrafías de este siglo son muy escasas, indicio de una fuerte vitalidad urbana. La ciudad pudo sufrir un sitio, como ocurrió en Tarragona, pero es indudable que no fue arrasada.
– Bursao (Borja, Zaragoza). Nivel de destrucción y abandonos fechados en la segunda mitad del siglo III.
– Turiaso (Tarazona, Zaragoza). Importante nivel de destrucción en el interior de la piscina del santuario de aguas sagradas.
– Augustobriga (Muro de Ágreda, Soria). Las inscrip-ciones y los hallazgos de superficie demuestran que la ciudad deja de ser habitada en el siglo III, probable-mente por una destrucción violenta.
– Clunia (Coruña del Conde, Burgos). Tanto su excavador, P. De Palol, como otros investigadores aceptan la destrucción violenta en una zona de la ciudad hacia 284/285.
No es fácil encontrar asentamientos rurales arrasados en la segunda mitad del siglo III, la mayor parte fueron abandonados a fines del siglo II-inicios del III y los menos durante la primera mitad del III. Los resultados obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo en Tossal de los Moros (Santa Lecina, Huesca) y Los Aguares (Osera de Ebro, Zaragoza) indican que sufrieron un abandono precipitado o destrucción durante la segunda mitad del siglo III.
Los datos sobre depósitos monetarios, niveles de destrucción y abandono se han plasmado sobre un mapa donde se ubican las vías romanas de comunica-
ción más importantes. Esto ha permitido trazar la ruta de los sucesos y elaborar una secuencia de los aconteci-mientos históricos, conclusiones que quedan a expensas de ser reinterpretadas por futuras investiga-ciones y hallazgos ulteriores que reafirmen o modifi-quen las hipótesis expuestas.
Esta línea de investigación no es nueva, Koethe, en 1950, elaboró mapas de dispersión de este tipo de hallazgos en Francia para el periodo 250-280, obser-vando para los años 270-280, una concentración en el Sur y Suroeste. Aquí se completa con la información arqueológica, incorporando abandonos y destruc-ciones. Éstos se concentran en áreas y puntos determinados.
Recapitulando, trazaríamos la ruta principal por la que se desarrollaron estos acontecimientos (fig. 18). Entrando por Roncesvalles se llegaría a Pamplona, continuando hasta el importante nudo de comunica-ciones en la zona limítrofe entre Navarra y la provincia de Zaragoza, en torno a Sangüesa y Sos del Rey Católico, importante punto de concentración de miliarios, marcando la importancia que tenían las vías de comunicación a las que nos hemos referido. Seguirían por la vía de Gallipienzo hasta Cara, iniciando el descenso por ruta fluvial y/o terrestre, hacia el valle del Ebro, con incursiones en La Rioja, afectando a las localidades de Calagurris y Vareia. Después se desplazarían hasta cerca de Caesar Augusta, con actuaciones en los campos cercanos, Bárboles y Grisén (Zaragoza), en el valle bajo del río Jalón, subiendo hacia el norte a coger la vía en dirección a la Meseta, pasando por Turiaso.
• Limitaciones para interpretar la información:Queda la duda de sí los saqueos fueron efectuados
por un solo grupo o por varios, dispersos por diferentes ramales viarios. Ignoramos las motivaciones en la elección de estas rutas, probablemente escogidas por la facilidad en la comunicación, la riqueza de las regiones o en función de un destino predeterminado, la Meseta norte.
Desconocemos el alcance de estos acontecimientos en Caesar Augusta y si la inestabilidad llegó a las puertas de la ciudad. La Colonia no sufrió abandono ni destrucción. Los datos son absolutamente fiables dado el elevado número de excavaciones efectuadas en los últimos treinta años.
160 d’iluro à oloron-SaInte-MarIe
———Fig. 18. Ubicación de depósitos monetarios, destrucciones y abandonos en la cuenca media del río Ebro. Segunda mitad del siglo iii. Se indican las principales vías de comunicación y la ruta de penetración que marca el área de inestabilidad social. De Segia, Foro Gallorum, Allovone, etc., no hay datos arqueológicos. Según J. Á. Paz. Cartografía: A. Blanco.———————
Jaca. HIStorIa y arqueología 161
Los abandonos de Iacca (Jaca), Tarraca (Los Bañales), Osca (Huesca), etc. demuestran que en estas zonas no hubo grandes contiendas, aunque sus efectos se notaron en la sociedad del momento.
La ocultación de monedas y los niveles de destruc-ción y abandono indican que debió de existir una fuerte inestabilidad social entre los años 269/270-284/285.
Esta inestabilidad la protagoniza la entrada de gentes desde los Pirineos occidentales, a través de Roncesvalles, desplazándose por la red viaria hasta Pompelo y Cara, llegando a la ribera del Ebro, después a Turiaso y de allí por Augustobriga a la Meseta norte, para llegar a Clunia, Portugal y sur de España.
Pasos como el del Somport conducía al valle del río Aragón que lleva a Liédena, Sangüesa, las Altas Cinco Villas, enlazando con la vía de Gallipienzo y descendiendo a la ribera del Ebro. Los contactos e intercambios comerciales entre uno y otro lado del Pirineo occidental, aunque se han reflejado parcial-mente, están pendientes de un estudio detallado. Es evidente que fueron siempre fluidos y más frecuentes de lo que pensamos, incluso durante los siglos III-v. Sirvan de ejemplo las sigillatas hispánicas (Ritterling 8, Dragendorff 15/17 y 27, etc.) del siglo III, ó inicios del Iv, de talleres riojanos, encontradas en la villa galo-romana de L’Enfant en Oloron (antigua Iluro) y Goès (Pirineos Atlánticos, Francia), comercializadas por la vía que conducía a Beneharnum (Lescar, Francia), cruzando el Somport, travesía pirenaica que alcanzará su máxima utilización en la Edad Media con el tránsito de peregrinos por el Camino de Santiago. La impor-tancia de los pasos pirenaicos centrales se revela a fines del siglo Iv, en la inscripción (CIL, II, 4911) que se conserva en la iglesia de San Pedro de Siresa (Huesca), donde se recuerda el estado ruinoso del camino y su reparación por el emperador-usurpador Magno Máximo (383-388).
La ruta del puerto del Palo (Hecho), por el valle del río Aragon-Subordán, y Somport, por el valle del río Aragón, se unían a la vía de la Canal de Berdún, que discurre por la margen izquierda del río Aragón, desde Iacca, hasta Sangüesa (Navarra), donde se reúne con la
de las Cinco Villas que conducía a Caesar Augusta pasando por Segia (Ejea de los Caballeros).
Interesa destacar que en el nudo de vías, en Sangüesa y Sos del Rey Católico, donde confluyen la vía de las Cinco Villas con la de la Canal de Berdún, la de Gallipienzo y otros caminos secundarios, figuran dos depósitos monetarios y varias destrucciones de asentamientos (en Sangüesa, en la cercana villa de Liédena, Campo Real en Sos, etc.), permitiendo vislumbrar que este importante enclave de caminos fue una zona de significada inestabilidad social. Los depósitos monetarios atestiguados en el Pirineo francés (Hasparren, etc.), Sangüesa y Liédena (Navarra), y los niveles de destrucción de Pompelo, reafirman la idea de que el principal contingente penetró por Roncesvalles, como lo hizo Carlomagno en su ruta hacia Zaragoza en el año 778.
El paso occidental de Roncesvalles tenía el trazado por donde hoy lo hace la carretera. En época antigua disponía de una aproximación inmejorable desde el sur, siendo el mejor punto de penetración a la Península de cuantos se pudieron plantear, como lo demuestra su utilización en la Edad Media durante las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Esta opinión era también mantenida por el historiador Petit de Meurville 11.
SIgloS Iv–v
Aunque el abandono del siglo III debió de dejar una amplia despoblación el núcleo volvió a ser habitado residualmente. Así se desprende de la ocupa-ción en el solar de la urbanización “El Campaz” donde incluso se encontró un depósito monetario con doce monedas de bronce, de los emperadores Constancio II y Magencio 12.
No es fácil asociar este depósito monetario a acontecimientos históricos, sin embargo hay que recordar que la pax de este siglo solo se enturbiará, hacia el 352, por el breve episodio de la rebelión de Magencio. No afectando con la misma intensidad a todo el territorio de la Tarraconense. En la capital, Tarraco, las consecuencias se saldaron con la destruc-
11- Moreno Gallo 2004, 181.12- Juste Arruga & Palacín Abizanda 1987. Las monedas se encuentran pendientes de una clasificación y estudio definitivo.
162 d’iluro à oloron-SaInte-MarIe
———Fig. 19. Solar de la calle Mayor 44. 1. Sigillata hispánica tardía, alfar riojano, forma 37 tardía decorada con doble corona laurel esquemática; 2. Fondo de cerámica engobada con decoración estampada; 3-4. Vasos de vidrio Isings 117 y 96. Siglo v. Según J. Á. Paz.———————
Jaca. HIStorIa y arqueología 163
ción violenta del foro 13. En tierras aragonesas carecemos, hasta el momento, de signos de altera-ciones sociales, pero sí hay fundamentos arqueológicos (abandonos y testimonios monetarios), que deben de ser realcionados con estos acontecimientos.
En Caesar Augusta se observa, para estas fechas, un abandono de los espacios públicos: el foro, con la colmatación de las cloacas que lo atraviesan; las termas públicas de San Juan y San Pedro y el edificio escénico del teatro romano. En la arquitectura privada, en especial en los niveles estratigráficos sobre los pavimentos de opus tessellatum, se verifica el abandono de la mayor parte de las domus de la colonia que, en lo referente a los hallazgos numismáticos asociados, presentan monedas de Constancio II 14. Lo mismo ocurre en el «nivel de acumulación» excavado en Turiaso y otros hallazgos del término municipal de Tarazona.
En una zona del solar la calle Mayor 44 se detectó una ocupación del siglo v en los sondeos 24 y 25. El hallazgo de sigillata hispánica tardía decorada con el segundo estilo con un motivo de doble corona de laurel esquemática 15, cerámica engobada estampada, imitando cerámica africana, dos fragmentos de la fuente Hayes 61A y la forma Isings 117 en vidrio, permite fechar con precisión que el nivel corresponde a una cronología de pleno siglo v, cómo demuestra E. Ortiz en el estudio de los vidrios romanos del bajo Imperio en la provincia de Zaragoza (fig. 19).
Es evidente que el punto estratégico que suponía en la vía que se dirigía al Summo Portu (actual puerto de Somport) ocasionó la ocupación, aunque fuera residual.
etapa HISpano-vISIgoda. SIgloS vII–vIII
El solar de la calle Mayor no ha ofrecido datos de ocupación entre los siglos vI y el x, al igual que sucede en otros solares. La excavación efectuada en los años 2003 y 2004 en la plaza de San Pedro ha modificado considerablemente dicha tónica confirmando una ocupación entre los siglos vI-vIII.
13- Ver bibliografía en Paz Peralta 1997, 175-176.14- Paz Peralta 1991, 21-22.15- Beltrán Lloris & Paz Peralta 2006, 146-153, fig. 37-40.
Entre noviembre de 2002 y febrero de 2003 se llevó a cabo la excavación arqueológica de la plaza de San Pedro, bajo la dirección de Julia Justes, con la financiación del ayuntamiento de Jaca (fig. 20).
En el interior de la plaza, muy próxima a la Catedral, se exhumó la cimentación de un edificio de planta rectangular y cabecera cuadrada; cuya crono-logía no es fácil de determinar.
Algunos investigadores, sin bases documentales ni fundamento histórico, mantienen que el conde aragonés Galindo II Aznárez (893-921/922) fundó hacia el año 920 la iglesia de San Pedro el Viejo. Desconocemos su fecha de construcción, pero es anterior a la segunda mitad del siglo xI momento en el que, tras la edificación de la Catedral, pasa a ser citada en los textos medievales como “ iglesia de San Pedro el Viejo ”. Sin duda el edificio localizado formaba parte del conjunto monástico que fue uno de los tres núcleos de la ciudad medieval 16.
F. Galtier 17 opina que los restos aparecidos deben asociarse a una hospedería de peregrinos con un cementerio adyacente, ya que hay documentación desde 1215 y la edificación es de los siglos xIII-xIv.
La iglesia de San Pedro el Viejo contaba con una longitud total de 22 m y una anchura en la nave de 7 m. Fue derribada en 1841 por el ayuntamiento de Jaca ante el estado de ruina del edificio.
En su entorno se exhumó una importante necró-polis medieval. En principio, las tumbas más antiguas deberían corresponderse con el origen de la iglesia y las últimas datarían de las primeras décadas del siglo xIx.
Las tumbas dispuestas alrededor de la iglesia no ofrecían variaciones respecto a otras necrópolis medie-vales. La tipología de las mismas incluye desde enter-ramientos en fosa simple hasta las más elaboradas cajas de losas con orejeras. Los cuerpos, orientados al este, se depositaban en posición de decúbito supino, con las piernas muy juntas y los brazos cruzados sobre la cintura o el pecho. La ausencia de ajuares es la nota dominante con la excepción de algunas conchas de peregrino, testimonio de la presencia de peregrinos del Camino de Santiago. De las 85 tumbas identifi-
16- Betrán Abadía 2006, 93. 17- Galtier Martí 2004, 133.
164 d’iluro à oloron-SaInte-MarIe
———Fig. 20. Plaza de San Pedro. Planimetría general de la excavación sobre plano urbano. Según J. Justes.———————
cadas se excavaron 48, quedando el resto sin investigar bajo el nuevo pavimento de la plaza.
Los restos pertenecientes a los siglos vI al vIII se detectaron en la última semana de excavación. Aparecieron en dos puntos diferentes, allí donde se llegó al terreno natural. En el resto del área no se agotó la excavación, cesando los trabajos en el nivel de las tumbas medievales.
Bajo el suelo de baldosas de la iglesia había un potente nivel de osario ya que, desde los siglos xv al
xIx, éste fue el lugar de enterramiento de los religiosos que no tenían la categoría para ser enterrados en el interior de la catedral y aquellos feligreses mejor situados en la comunidad. Bajo las sepulturas cristianas modernas se disponía una capa de tierra arcillosa de color rojizo, estéril, de una potencia máxima de 40 cm, cubiertas por esta capa se contabi-lizaron 12 tumbas. Su tipología es variada, en fosa simple, con o sin cubierta con losas, e inhumaciones en caja de losas, de diferente naturaleza. La distribu-ción parece ordenada en el sector norte, donde todas
Jaca. HIStorIa y arqueología 165
las tumbas se orientan al este, mientras que en el sector sur se produce una “concentración” sin orden aparente, en el que solamente la tumba 1008 se orienta al este, las demás lo hacen al sur y norte.
Los restos óseos localizados en tres de estas inhumaciones fueron datados mediante C14. El resul-tado sitúa los enterramientos entre los siglos vI y vIII.
Destacamos de entre las tumbas de este Espacio 1 la 1014. Es una inhumación en caja de losas de planta rectangular, cubierta de tres grandes losas, los laterales y el suelo se realizaron mediante finas losas regulares. Se orienta al este. El difunto inhumado era un varón de avanzada edad 18. El cuerpo reposaba en decúbito supino, con las piernas paralelas (ausencia de mortaja o ataúd ajustado al cuerpo), el brazo izquierdo se dobla en la cintura mientras que el derecho se apoya en el hombro derecho, en posición muy forzada. Se depositó en el interior de la tumba con un contenedor funerario, ataúd o parihuelas, como demuestra la aparición de ocho clavos de hierro de sección cuadrada y cabeza aplanada en T.
En la mano izquierda portaba un anillo de plata con entalle de vidrio. Rodeando el entalle dos líneas, una sobredorada, y la exterior con decoración de ovas continuas, la unión entre el aro y la zona frontal se decora con un motivo de tres círculos unidos. El entalle, de vidrio morado (imitando a la amatista, piedra muy considerada por su valor profiláctico), lleva grabada la figura de Júpiter sentado en un trono, portando un báculo en la mano derecha. La crono-logía de fabricación de esta joya es del siglo II – primera mitad del III (fig. 21).
Posiblemente en la misma mano cerrada portara una moneda de Galieno (253-268). Junto a estos dos elementos se asocian un sencillo aro de bronce y una cuenta de vidrio de sección circular de color azul cobalto.
La cronología que el C14 asigna a esta tumba es (GrN 28607 y 28608) entre 596 y 724 p.C., calibrada, se puede encuadrar entre la segunda mitad del siglo vII y primera mitad del siglo vIII. La discordancia existente entre las fechas del C14 y la antigüedad que manifiestan los elementos del ajuar es manifiesta.
18- Se realizó el estudio paleopatólogico de varias tumbas, entre ellas la 1014 por parte del Belén Gimeno.
Del exterior de la iglesia (espacio 2 habitación 1), bajo las tumbas medievales, procede un segundo grupo de inhumaciones hispano-visigodas, muy alteradas tanto por la confluencia de aguas subter-ráneas como por la construcción del edificio y los enterramientos medievales (fig. 22). La U.E 2019, apoyaba sobre el terreno natural, con una potencia máxima de 20 cm. Ofreció algunos fragmentos cerámicos, clavos de hierro, fragmentos de vidrio (entre ellos el pie de lámpara), posible enmangue de
———Fig. 21. Plaza de San Pedro. Anillo de plata con entalle de vidrio. Fot: J. Justes.———————
166 d’iluro à oloron-SaInte-MarIe
lanza, un fragmento de pendiente, dos broches de cinturón y una lengüeta de extremo de correa o cinturón, éstos últimos, casi con absoluta certeza provienen de ajuares funerarios, pero encontrados fuera de su contexto primitivo.
El hallazgo de estos restos nos sitúa ante una ocupación funeraria y cultual de los siglos vII-vIII, muy alterada. Los muros fueron arrasados y parcialmente destruidos con las construcciones y el cementerio en la Edad Media.
La restitución de los muros de la Habitación 1 proporciona una estancia de planta cuadrada de aproximadamente 8,60 x 8,60 metros con los muros perfectamente orientados este-oeste y norte-sur, con la particularidad de que el muro oeste presenta una abertura que indica la existencia de un vano de acceso. El espacio corresponde a un ábside de testero recto.
No se ha conservado la planta completa del edificio. La existencia de un edificio religioso lo evidencia los restos de enterramientos y la lámpara de vidrio.
De entre los objetos que aportó la Habitación 1 destacamos los siguientes (fig. 23) :
Broche 1 (fig. 24). Pequeña placa de broche de cinturón perteneciente a la familia de los liriformes. El cuerpo cuadrangular se destaca del extremo distal mediante dos lóbulos laterales. Éste, circular y bien destacado, está rematado por un botón circular. El tramo rectangular, más próximo a la hebilla, se enmarca con un sogeado continuo, apareciendo en su interior espiriliformes y sogeados. El campo circular repite en su interior los motivos espirales, rodeados por una línea de sogueado. La hebilla oval se une a la placa con un pasador de hierro.
———Fig. 22. Plaza de San Pedro. Espacio 2, Hab. 1, localización de los hallazgos de los broches de cinturón, la lengüeta de cinturón y los vidrios. Según J. Justes.———————
Jaca. HIStorIa y arqueología 167
———Fig. 23. Plaza de San Pedro. Broches 1 y 2 y lengüeta de cinturón. Dibujos de J. M. Pesqué. ———————
168 d’iluro à oloron-SaInte-MarIe
Conserva la hebilla y el hebijón, articulados a la placa por medio de una charnela. En el hebijón lleva la inscripción, en letra capital pautada, distribuida en tres líneas: TEVDE / MVNDVS / VIVA.
Tres hembrillas en el reverso permitían la fijación al cuero del cinturón.
La pieza fue realizada entre la segunda mitad del siglo vII y la primera mitad del siglo vIII.
Bronce fundido, con la decoración retocada a buril. Long. máx.: 58 mm Anch. máx.: 23 mm Espesor máx.: 2 mm Peso: 21 gr
Los broches con inscripción son escasos, y con diferencias considerables. Entre los más similares merecen ser destacados los de Marugán y Almería 19, en ellos puede leerse VTER FELIX en el primero y VIVAS en el segundo. Es más habitual encontrar inscripciones con mensajes parecidos en anillos como uno de Barcelona 20 en el que se grabó ELPIDIS VIVAS,
19- Zeiss 1934.20- Espinar Moreno et al. 1994.
cuya similitud con la inscripción de la hebilla de Jaca es clara.
La interpretación que hacemos de la leyenda grabada la entendemos como una exaltación del propietario llamado Teudemundo. Este antropónimo es de filiación germana y de uso documentado en textos medievales.
La fórmula inter uiuos es frecuente en los reperto-rios epigráficos de los siglos vI y vII, como por ejemplo: uiuas, uiuas cum tuis, uiuas in Christo, etcétera 21. La invocación VIVAS también aparece en anillos, a veces con un nombre propio, lo que puede indicar la existencia de un encargo.
Broche 2 (fig. 25). De tipo liriforme, muestra tres campos diferenciados. El primero con perfiles rectos, se decoró con elementos rectilíneos formando un aspa enmarcada en un cuadrado, el segundo y central, presenta dos dragones (en época antigua a las serpientes maléficas se les denominaba así), afron-tados. El tercer campo que ocupa la zona distal es de
21- Ripoll López 1998, 98.
———Fig. 24. Plaza de San Pedro. Broche de cinturón hispano-visigodo 1. Bronce. Inscripción distribuida en tres líneas: TEVDE / MVNDVS / VIVA. Fot: J. Justes. ———————
Jaca. HIStorIa y arqueología 169
forma circular, está decorado con cuatro cuartos de círculo, uno de ellos incompleto, trazados a mano alzada, y dos líneas rectas. La pieza lleva apéndice distal y pequeña perforación circular junto a este apéndice. La hebilla ovalada se une a la placa por fino vástago de hierro. Las tres hembrillas del reverso permitían la fijación al cuero del cinturón.
Las decoraciones de esta pieza son temas recur-rentes en los broches hispano-visigodos. En el primer campo encontramos la esquematización de una roseta de cuatro pétalos trazada a compás, en esta iconografía el artista ha simplificado el dibujo sustituyendo los lóbulos de la roseta por simples líneas (fig. 27, 1 y 2) 22. En el segundo registro, aunque también esquemati-zados, podemos identificar dos prótomos de dragones afrontados, se aprecian los ojos y el pico. La roseta de cuatro pétalos 23, los cuatro cuartos de círculo (por ejemplo, emblemas de los Constantiaci y Prima Gallia, Not. Oc., 6.19 y 12) 24 y la iconografía de animales afrontados, son propios de emblemas militares (fig. 27, 3-6), como podemos apreciar en escudos y en varios ejemplos de animales afrontados representados en la Notitia Dignitatum: osos, aves, etc., y en este caso concreto un estandarte romano de origen bárbaro, el draco. Algunos ejemplos sobre emblemas militares los
22- Beltrán Lloris & Paz Peralta 2006, 117-122.23- Beltrán Lloris & Paz Peralta 2006, 117-122, fig. 16-19.24- Beltrán Lloris & Paz Peralta 2006, 139-145, fig. 32-35.
utilizaron los Marcomani (Not. Oc., 6.22) y los Brachiati y Mauri alites (Not. Oc., 6.4 y 15). El draco o cabeza de lobo o serpiente consistía en una cabeza hueca en cobre aleado, con un cuerpo de tela de vivos colores que flameaba al viento como el cuerpo de una serpiente e incluso reproducía un sonido siseante 25.
Destacamos la aparición de una perforación en la zona distal de la placa, similar a un ejemplar deposi-tado en el Museo Arqueológico Nacional 26. Éstas perforaciones se relacionan con la presencia de un roblón o remache, sin descartar la posibilidad de que sea utilizado para pasar un “cordón” de sujeción de elementos de vestimenta o equipo de armamento.
La pieza fue realizada entre la segunda mitad del siglo vII y primera la primera mitad del siglo vIII.
Bronce fundido, con la decoración retocada a buril. Long. máx.: 90 mm Anch. máx.: 30 mm Espesor máx.: 3,5 mm Peso: 28 gr
El tercer elemento destacable es una lengüeta o aplique de cinturón en plomo (fig. 26), que se unía al extremo de la tela o cuero por tres remaches de bronce. La decoración se distribuye en tres campos, dos rectangulares y simétricos en la zona proximal, el resto
25- Quesada Sanz 2007, 101-104, con bibliografía.26- Ripoll López 1986, 68, n°28, fig. 7, 1.
———Fig. 25. Plaza de San Pedro. Broche de cinturón hispano-visigodo 2. Bronce. Fot: J. Justes. ———————
170 d’iluro à oloron-SaInte-MarIe
de la pieza lo ocupa un gran campo rectangular con motivos curvilíneos afrontados, dos dracones, cuyo ojo lo marca un punto. La iconografía recuerda emblemas militares romanos de la Notitia Dignitatum (fig. 27, 7 y 8), entre otros los de los Brachiati y Mauri alites (Not. Oc., 6.4 y 15).
No se han encontrado piezas similares en Aragón. En el M.A.N., en la colección Chaves, hay dos piezas que G. Ripoll interpreta como “ lengüetas de bronce, del extremo de una correa ”, para esta autora las piezas pueden ser fruto de los contactos europeos del mundo merovingio y franco 27. Es un elemento de adorno tardío, de los siglos vII-vIII.
Plomo fundido. Long. máx.: 60 mm Anch. máx.: 19 mm Espesor: 2 / 4 mm Peso: 20 gr
La principal novedad aportada por la excavación no es tanto el hallazgo de las piezas singulares, más arriba descritas, si no la posible existencia de un edificio religioso. La presencia de ambos elementos confirman el mantenimiento de la vida urbana en Jaca durante esta etapa.
Encontramos en Jaca la conexión de dos corrientes, la tradición Peninsular con la presencia de elementos de herencia romana y las influencias venidas del otro lado de los Pirineos. Como no podría ser de otra forma, Jaca y los lugares que se encuentran a ambos
27- Ripoll López 1986, 62, 72, núm. 52-53, fig. 12, 3-4.
lados de los Pirineos, fueron permeables a influencias mutuas desde la Antigüedad.
No debe de sorprendernos que en otras zonas de la ciudad no se hayan encontrado restos de los siglos vI–vII. En esta época la recesión económica sería tangible en todos los aspectos de la vida cotidiana. Sólo la toréutica, importante elemento de representa-ción social, se debía de considerar. Siendo esencial-mente lo que ha llegado hasta nosotros gracias a las tumbas y los hallazgos casuales (principalmente, broches de cinturón). La fabricación de cerámicas es muy escasa, exclusivamente centrada en la serie de ollas de cocina en cerámica gris y, como hemos remar-cado en otros estudios, el resto de la vajilla la supliría la madera 28, con escasas ostentaciones domésticas.
El vidrio también formó parte importante de la representación y ornamentación litúrgica. Así lo demuestra un fragmento de pie de lámpara 29, que debían de estar integradas en un lugar de culto ubicado en el entorno de la necrópolis.
El pie corresponde a una lámpara de la forma Crowfoot & Harden 1931, Tipo B.2b, lám. XXIX, n°25, 26. Tiene forma de cuenco (que no se ha conser-vado) sobre vástago liso y hueco de base plana, visible-mente engrosado en la parte inferior (fig. 28). Son piezas realizadas mediante la técnica de soplado libre en vidrio fino para darles una apariencia ligera. Su
28- Paz Peralta 1997, 209.29- Para su estudio seguiremos el trabajo de Ortiz Palomar 2001, esp. 267-269; a quién agradecemos el estudio que sigue.
———Fig. 26. Plaza de San Pedro. Extremo de cinturón en plomo decorado con emblemas militares esquematizados: dragones afrontados. Fot: Museo de Huesca. ———————
Jaca. HIStorIa y arqueología 171
———Fig. 27. Transmisión decorativa a través de los emblemas militares (escudos y Notitia Dignitatum) de los motivos decorativos del broche 2 y de la lengüeta de cinturón. 1 y 2. Extremo, aspa de líneas simples que esquematiza cuadrifolías, roseta de cuatro pétalos, como el que aparece en el díptico consular de Constancio II, hacia 417 (Catedral de Halberstadt, Alemania); 3 y 4. Esquematización de cuatro cuartos de círculo, emblemas de los Constantiaci y Prima Gallia (Not. Oc., 6.19 y 12); 5 y 6. Registro central, esquematización de dos draco afrontados, emblema militar de los Marcomani (Not. Oc., 6.22); 7 y 8. Parte superior de la lengüeta de cinturón, dos draco afrontados y emblemas de los Brachiati y Mauri alites (Not. Oc., 6.4 y 15). Según J. Á. Paz.———————
172 d’iluro à oloron-SaInte-MarIe
función y uso tienen que ver con la iluminación. El hallazgo de los apéndices, por separado, observamos que se confunden, frecuentemente, con ungüentarios; sin embargo, tipológicamente no hay dentro de esta última categoría formas coetáneas con las que se identifiquen.
Se origina en el Próximo Oriente pero su uso es posteriormente común en todo el Mediterráneo. El tipo de vidrio y la forma se vinculan a producciones bizantinas o de “tradición bizantina” (post quem 550). El vidrio es de “color natural”, azul-verdoso claro con abundantes burbujas alargadas resultantes del proceso de estirado. Podría ubicarse cronológicamente dentro de los siglos vII-vIII.
Están ligadas a policandelia, discos de metal, princi-palmente de bronce, calados formando dibujos
geométricos que se proyectaban por efecto del reflejo de las llamas oscilantes, en los cuales se insertaban los vástagos de varias candelae. Las fuentes escritas de la época se refieren a estas fórmulas de iluminación.
Otro vidrio recuperado corresponde a un fragmento de asa cuya fábrica es similar a la anterior, por lo que ambas bien pudieron ser contemporáneas. En ausencia de otros elementos la clasificamos entre las lámparas colgadas con cadenas, en forma de vasija, pero sin poder definir su perfil.
El funcionamiento de estas lámparas (que en época antigua recibían los nombres de candela, lucerna, lychnus, lampas y urna), según datos contemporáneos, consistiría en receptáculos que se llenaban en sus tres cuartas partes de agua con aceite en la parte superior. Sobre el aceite flotaban pequeñas velitas de cera o
———Fig. 28. Plaza de San Pedro. 1. Pie de lámpara Crowfoot & Harden 1931, tipo B 2b, lám. XXIX, nº25, según E. Ortiz & J. Á. Paz; 2. Policandelio para tres lámparas de los siglos vi-vii (Corning Museum of Glass, Corning, N. Y.). ———————
Jaca. HIStorIa y arqueología 173
mechas torcidas en piezas de discos de madera, tela o metal. Otro sistema recurre a piezas en forma de “S” metálicas, suspendidas del borde, insertando, en el extremo de un tubo corto, una mecha de algodón que permanecía empapada de aceite.
Por último resaltar el carácter religioso, sinagogas e iglesias, de los contextos culturales en los que se han hallado un importante número de este tipo de lámparas de vidrio en el Mediterráneo occidental y oriental.
concluSIoneS
Los hallazgos casuales y la investigación arqueoló-gica confirman la ausencia de templos, cloacas, baños públicos o privados, pavimentos de suelo (opus signinum, sectile o tessellatum), pintura mural y esculturas.
Los testimonios epigráficos son muy escasos. Sobre piedra únicamente se conoce la lápida encontrada cerca de la catedral y sobre otros soportes, como cerámica, los grafitos del siglo III (fig. 7, 2), pendientes de estudio.
Todo ello conduce a pensar que el núcleo urbano debía de disponer de una calle central, orientada este-oeste, y que el resto del trazado urbano se comple-taría con calles orientadas norte-sur y que se cruzarían perpendicularmente, aunque sin un trazado regular, sin poder realizar más precisiones. Es seguro que disponía de un área pública, con un mercado, sin embargo la ausencia de hallazgos inmuebles significa-tivos incita a pensar que los edificios no debían de ser monumentales. Como encrucijada de caminos, era paso obligado de gentes y mercancías que circulaban entre Galia e Hispania, y es seguro que sirvió de mansio a los viajeros que atravesaban el puerto.
Como relata Plinio el Viejo en su libro 3, Iacca en su condición de ciudad peregrina, más concretamente estipendiaria, estaba sometida a la jurisdicción de Roma, aunque conservaba sus instituciones y costumbres, sin embargo este rango le situaba en clara inferioridad jurídica, económica y política ante los ciudadanos romanos y además debía de pagar un impuesto compensatorio por el usufructo de la tierra (stipendium) y contribuir con tropas auxiliares cuando le eran requeridas.
El Itinerario de Antonino al describir la ruta entre Caesar Augusta (Zaragoza, España) y Beneharnum (Lescar, Francia) no aparece Jaca. Sin embargo, en una fuente más tardía, en el llamado Anónimo de Ravenna, sí que es citada. Jaca fue desde su inicio un punto estratégico en las comunicaciones del Pirineo Central. La vía que atravesaba el Summo Portu debía de ser más frecuentada e importante de lo que hasta el momento se ha pensado. Como bien resalta I. Moreno 30 el paso del Somport era el collado más bajo para atravesar el paso central 31 y ha sucedido, sin duda, al trazado romano, que además cuenta con el aval de la parte inferior de un miliario encontrado en el puerto en 1860 con la inscripción, incompleta, que se conserva en la Maison du Patrimoine (Oloron):
[…]
ILVRO
MP
A este documento hay que añadir la inscripción desaparecida que estaba labrada en la peña de Escot (valle de Aspe, Francia), destruida en 1886, en la que un magistrado municipal participa en los gastos de mantenimiento de la vía:
L. VAL. VALERIANVS. DVVMVIR
BIS. HANC. VIAM. RESTITVVIT
El paso del Somport (1622 m) contaba con Oloron y Jaca como enclaves urbanos de partida en el fondo de los valles norte y sur, respectivamente y la comuni-cación viaria que atravesaba el Somport, en dirección a Beneharnum (Lescar), facilitó las comunicaciones entre ambas vertientes del Pirineo como lo ponen de manifiesto los hallazgos de sigillata hispánica decorada y lisa en Oloron 32. Futuros trabajos de investigación basados en análisis petrográficos de cerámicas 33, especialmente las ollas de cocina de cocción reductora
30- Moreno Gallo 2004, 180-181.31- Pascual Madoz (1845-1850) al reseñar los cinco pasos que parten de Jaca para atravesar el Pirineo dice que el que se dirige al Somport, pasando por Canfranc, es el más suave y abrigado en invierno.32- Réchin 1993. 33- A la cerámica se le puede considerar una roca sedimentaria detrítica, metamorfoseada artificialmente. El procedimiento de análisis se realiza mediante la obtención de una “sección delgada” (lámina transparente, con un espesor de 30 micras) que se observa a través de un microscopio polarizante, para identificar los minerales y cuantificarlos atendiendo a su tamaño, cantidad y morfología.
174 d’iluro à oloron-SaInte-MarIe
(fig. 11), pueden arrojar más luz sobre el comercio entre ambas lados del Pirineo.
Isaac Moreno no reconoce ningún tramo de camino romano en el Puerto del Palo e indica que nunca ha podido ser una carretera al no presentar ninguna de sus características, ni siquiera camino romano. Su existencia tampoco se apoya en la topografía ni en la documentación antigua.
Bibliografía
Atoche Peña, P., J. Á. Paz Peralta, M. Á. Ramírez Rodríguez y E. Ortiz Palomar (1995): Evidencias arqueológicas del mundo romano en Lanzarote (Islas Canarias), Cabildo insular de Lanzarote, Arrecife.
Beltrán Lloris, M. (1996): Los iberos en Aragón, Zaragoza.
Beltrán Lloris, M. y J. Á. Paz Peralta, ed. (2004): Las aguas sagradas del municipium Turiaso, Caesaraugusta, 76, Zaragoza.
Betrán Abadía, R. (2006): “Planeamiento y geometría en la ciudad Medieval aragonesa”, Levante, 75-121.
Espinar Moreno, M., J. J. Quesada Gómez y J. Amezcua Pretel (1994): “Medina Elvira. 4 anillos romanos y visigodos de la necrópolis de Marugán y alrededores”, Cuadernos de Arte de Granada, 25, 149-164.
Galtier Martí, F. (2005): “La catedral de Jaca y el románico jaqués”, en Comarca de la Jacetania, Zaragoza, 131-142.
Hayes, J. W. (1972): Late Roman Pottery, Londres.
Juste, M. N. (1992): “Excavaciones en el solar de la calle 7 de febrero de 1883 esquina con la calle Cambras, de Jaca (Huesca)”, Arqueología Aragonesa 1990, 271-274.
Juste, M. N. y M. V. Palacín (1987): “Excavación del solar ‘El Campaz’, Jaca. Huesca”, Bolskan, 4, 133-145.
Juste, M. N. y M. V. Palacín (1991): “Avance sobre las excavaciones arqueológicas en ’El Campaz’, Jaca (Huesca)”, Arqueología Aragonesa 1986-1987, Zaragoza, 337-339.
Moreno Galllo, I. (2004): Vías romanas. Ingeniería y técnica constructiva, Madrid.
Ona, J. L. y M. V. Palacín (1991): “Excavación solar c/ Correos, esquina c/ Ramiro I. Jaca, Huesca”, Arqueología Aragonesa 1986-1987, 341-342.
Su importancia estratégica en el control del paso central más importante del Pirineo, el puerto del Somport, ha favorecido su ocupación ininterrumpida desde el siglo III a.C. Es evidente que existieron periodos de mayor auge, como los siglos II-I a.C. y desde época de Augusto hasta la segunda mitad del siglo III. Desde este momento hasta el siglo xI, cuando Sancho Ramírez la convirtió en la capital del reino de Aragón, debía existir una población residual, que desde el siglo vII presenta rasgos de cristianización, como confirman los restos de la plaza de San Pedro.
Ona, J. L., J. Á. Paz, J. Á. Pérez y M. L. De Sus (1987): Arqueología urbana en Jaca. El solar de los Escolapios, Guía de la exposición, 11 de abril - 10 mayo de 1987, Zaragoza.
Ortiz Palomar, E. (2001): Vidrios procedentes de la provincia de Zaragoza: el Bajo Imperio romano, Zaragoza.
Paz Peralta, J. Á. (1991): Cerámica de mesa romana de los siglos iii al vi d. C. en la provincia de Zaragoza (terra sigillata hispánica tardía, african red slip ware, sigillata gálica tardía y phocaean red slip ware), Zaragoza.
— (1991a): “Solar del antiguo colegio de los PP. Escolapios (Jaca, Huesca)”, Arqueología Aragonesa 1986-1987, Zaragoza, 333-335.
— (1997): “La Antigüedad Tardía”, Caesaraugusta, 72, Crónica del Aragón Antiguo. De la Prehistoria a la Alta Edad Media (1987-1993), Zaragoza, 171-237.
— (2002): “La Antigüedad Tardía”, Caesaraugusta, 75, Crónica del Aragón Antiguo. De la Prehistoria a la Alta Edad Media (1994-1998), Zaragoza, 539-592.
Quesada Sanz, F. (2007): Estandartes militares en el mundo antiguo, Madrid.
Rechin, Fr. (1993): “Pyrénées-Atlantiques. Oloron et Goes”, Archéologie en Aquitaine, 8 (1989-1990), 116.
Ripoll López, G. (1986): “Bronces romanos, visigodos y medievales en el M.A.N.”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 4, 1, 57-81.
— (1998): Toréutica de la Bética (Siglos vi y vii d.C.), Barcelona.
Zeiss, H. (1934): Die Grahfunde aus dem spanischem West-Gotenreich, Berlín.