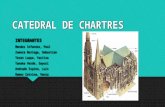Una consueta tardía para una iglesia temprana. La catedral de Tortosa
"De mezquita a catedral. La seo de Huesca y sus alrededores entre los siglos XI y XV", en Catedral y...
Transcript of "De mezquita a catedral. La seo de Huesca y sus alrededores entre los siglos XI y XV", en Catedral y...
Catedral y ciudad medieval en la Península Ibérica E DUARDO CARRERO Y DANIEL Rico (EDs .)
NAUSÍCAA 1 MMI V
..
De mezquita a catedral. La seo de Huesca y sus alrededores entre los siglos XI y x v'
E D UA R DO CA R RERO SANTAMARÍA
Universidad de Oviedo
Con un complicado proceso de distribución territorial, en 1098,
Pedro I de Aragón accedía a la restauración de la diócesis oscense, con el fin de limitar las pretensiones del obispo Pedro de Jaca sobre la ciudad reconquistada. Resaltemos aquí que las malas relaciones entre el monarca y el prelado conllevaron la entrega de las mezquitas de la ciudad de Huesca a varias comunidades religiosas como los monjes de Leyre, la catedral de Roda de Isábena o la abadía de Montea ragón. Mientras, a la postre, sólo la mezquita aljama quedaría en manos del recién restaurado obispado oscense, t ras varias negociaciones entre prelatura y monarqu ía e interpretaciones mejor o peor intencionadas sobre el derecho de distribución y recuperación de iglesias en los territorios reconquistados' .
Desde el afio io63, la ciudad de Jaca había recibido la dignidad catedralicia, motivada en el deseo de restaurar la sede de Huesca entonces ocupada por los musulmanes y tras un primer momento
' El presente trabajo es producto del proyecto de investigación "Una comunidad relig iosa y su entorno arquitectó nico . El cabi ldo y la cated ral de Huesca dura n te la Edad Media", subve ncionado por el Instituto de Es tud ios Altoaragoneses en su convocatoria de becas del cu rso 1999-2000. M i agradecimiento a Susana Villacampa y Dolores Barral por su d isponibilidad y cortes ía du ra nte m is v isitas a la catedral y su archivo.
35
EDUARDO CARRERO SANTAMARÍA
reubicada en el monasterio de Sasabe2. Precisamente el condicionante que se planteaba con la Reconquista de la capita l oscense Y del que su comunidad eclesiástica no se vería exenta hasta el siglo x v r fue la unión de los dos cabildos, al no suprimirse la catedralidad en Jaca. Al igual que ocurriría fechas más tarde entre las sedes de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada, Jaca y Huesca quedaron unidas en una misma institución episcopal con una única cabeza visible -el prelado-, que gobernaba dos sedes distintas perfectamente articuladas y organizadas de forma independiente hasta i571, momento en que se produjo la separación definitiva y la creación de un obispado propio3• Esta independencia a primera vista se veía rota con algunos personajes dedicados a la administración que se duplicaron en la estructura capitular de ambas instituciones y, sobre todo, en los distintos pareceres que los dos cabildos mantuvieron en temas de vital importancia para la historia eclesiástica oscense como fue la secularización de sendos organigramas capitulares4.
La dotación regia de la mezquita alj ama oscense para catedral en 1097, consagrada a Cristo Nazareno, Santa María, San Pedro Y los Santos Juanes en presencia de los arzobispos de Tarragona y los obispos de Burdeos, Pamplona y Barcelona, ya contempló a los canonici que iban a ocuparla5• La lógica relación con el cabildo de Jaca, hasta el momento sustituto a todos los efec tos del oscense, tam bién se dejó sentir en la apreciación de la vida comunitaria, según se recogía en documentos escasamente posteriores: religiosorum conuentui canonicorum in Oscense:n atque Jaccensem regulariter uiuentium6
• Al igual que en la catedra l jaquesa, el modus vivendi de Huesca sería en canonicalem habitu secundum regulam beati Augustini, como se registró por primera vez en u82, un siglo después de la recuperación de la ciudad7• Está claro entonces lo lejanos que quedaban ahora los problemas suscitados con la instauración de los cabildos catedralicios rotense y jacetano, y que las implicaciones que los nuevos usos llegados desde Roma
DE MEZQU I TA A CATEDRA L. LA SEO DE HU ESCA
pudieron tener en la configuración de sus respectivas estructuras eclesiásticas no hicieron mella en Huesca, que se planteaba como una institución nueva, tomando como modelo la experiencia de otra previa, la catedral de Jaca8
•
La constitución del cabildo jacetano con el in fante-obispo García Ramírez (1076-1087), entre io76 y io79, se realizó tomando como base la regla de san Agustín y la de los Santos Padres, convirtiéndose en la primera catedral aragonesa en contacto con la reforma9• En un arrebato rigorista, el prelado decidió la expulsión del clero jaqués que, en este momento, había caído en una relajación de costumbres absoluta. La copia del siglo xvr que recoge el acontecimiento es especialmente detallada en el modo de vida de los clérigos de la catedral en fechas previas. Según describe, Ga rcía expulsó a los clericorum rito secularium viuentium mores extirpare et ecclesie bonis per proprias domos diuisis veluti propriis et priuatis turpiter utentium effrenatas licentias cohibere en si subiecti pereant iudicium et de lingua mutescente cum nouerim anime icurram periculum. Líneas después, asume las disposiciones sancti romani pontífices, beatus Agustinus, ceterique san.ti patres instituere ad honorem Dei et Sancti Petri, para instituir como norma de vida de los ahora canónigos jaqueses iuxta apostolicam traditionem comunem vitam ducentes et nullius proprii participatione Jruentes, n.ihilque suum credentes, sed omnia in communi habentes secundum institutionem sancti patris nostri Augustini solo victu et tegumento gaudentes 10
•
Por tanto, esta organización capitular jacetana fue la trasladada ahora a Hu esca, tomando como norma de vida la regla agustín iana y los estatutos capitulares del mismo cabildo, es decir, la auténtica legislación para su funcionamiento. Poco sabemos de las directrices del cabildo oscense previas a su secularización, momento en que, debido precisamente a lo azaroso del proceso, se insistió en dos aspectos distintos sobre la materia. Por una parte, los partidarios de continuar bajo regla reclamaron la tradición comunitaria
37
EDUARDO CARRERO SAN T AMAR Í A
de la institución, mientras los seculares llegaron a querer demos
trar en 1295 que el clero de la catedral nunca había sido reglar, si no que había sufrido simulacros de regularidad 11
• Dejando a un lado dicho proceso de secularización, y frente a tales afirmaciones, debe insistirse en que la vida reglar existió en la catedral desde su reinstauración en el siglo X I y se perpetuó casi hasta el siglo X I v. En los estatutos capitulares redactados en el primer afi.o del episcopado de don García de Gudal (1201-1236), ya se establecía una doble situación del clero catedralicio oscense, reconociéndose la existencia de personal claustral y dignidades, es decir, personajes que residían o no en las dependencias comunitarias, como era habitual en todas las sedes peninsulares. Lógicamente, la coexistencia de personajes sub regula y seculares no responde a una cuestión arbitraria, de hecho, ni siquiera puede considerarse como tal cohabitación de clérigos pertenecientes a un mismo esca lafón eclesiástico y obligados o no a observar la vida comunitaria12. Como recoge el aludido estatuto, los personajes eximidos de realizar vida común eran las dignidades capitulares, ocupadas en la administración de d iócesis, catedral y culto, que vivían en residencias particulares en los alrededores de la cated ral: . . . omnis personarum tam claustralium quam in dignitatibus me is '3.
La mezquita-catedral: Elementos conservados e hipótesis topográfica
Uno de los problem as m ás destacados del conjunto catedralicio oscense es la relación topográfica de los restos hoy conservados con la mezquita consagrada, que estuvo realizando las funciones de catedral hasta las lindes del siglo X I v. Tras la general afirmación de los historiadores de la ciudad D. de Aynsa y R. de Huesca
por la que la mezquita se habría situado bajo el act ual templo catedralicio, el primer estudio dedicado a vislumbrar dónde se halló
DE MEZQU I TA A CATEDRA L. LA SEO DE H UESCA
y sobre qué edificio se asentaba la catedral gótica fue el escrito por A. Durán Gudiol, quien manifestó sus dudas sobre los diplomas de donación de Pedro I y, sobre todo, planteó la cuestionable construcción de una catedral románica en el lugar donde hoy se ubica el transepto catedra licio y vecina, por tanto, de la mezquita consagrada (fig. 1)'4
• La propuesta de ésta otra catedral dedicada a Santa María se basaba en una serie de diplomas en los que aparece una beate Marie Oscensis ecclesie, junto a otros que registran las dedicaciones a San Pedro y a Jesús Naza reno. Lo cierto es que la advocación a C risto Nazareno fue la de su altar mayor, como recogen la donación de Ramiro JI en 1135 al altari Jhesu Nazareni o, a comienzos del siglo XIII, el relato de la oración de gracias regia a la Seu [de Huesca] denant Jesús Natzare, incluida en el Llibre deis feits de Jaime el Conquistador '5• Mientras, la sede es citada como de Santa María desde n64, habiéndose denominado hasta la fecha como de Sancto Petra Sedis Osee - dedicación que siguió recogiéndose regularmente-, sin que por ello podamos presuponer la existencia de varias iglesias '6 • Además, volvamos a recordar aquí que a finales del siglo x 1 el templo fue consagrado a Cristo Nazareno, Santa María, San Pedro y los Santos Juanes, cuestión en la que deberían busca rse las razones para esta plu ralidad de designaciones que no responderían entonces a dos fábricas catedralicias, sino a la variedad de advocaciones de una única
mezquita-catedra l. Siguiendo una lógica constructiva, R. del Arco planteó que la
mezquita oscen se tuvo que ubicarse en el lugar hoy ocupado por el templo gótico, que habría heredado de aquélla la peculiar planimetría cuadrangular, mientras ponía en jaque la hipótesis de un templo de época románica ded icado a Santa María17
. A. Durán Gudiol mantuvo su posición al respecto, afirmando que la mezquita no se halló en el luga r de la catedral gótica sino que se localizó en el patio claustra l, en el lugar donde posteriormente se construiría la diec iochesca Parroquieta. Basado en unas misterio-
39
ED UAR D O CARRERO SAN T AMA RÍA
sas catas arqueológicas que no dieron fr uto alguno - realizadas por él mismo en el interior del templo catedralicio y en su puerta norte-, el docto canónigo evocaba cómo tuvieron que realizarse varias compras de casas para ampliar el perímetro de la vieja mezquita para la vasta catedral gótica'8• Efectivamente el cabildo realizó las compras pertinentes, pero destinadas a la natural expansión de la nueva fábrica bajomedieval por encima de las dimensiones de la mezquita consagrada origina l. Finalmente, en su trabajo monográfico dedicado a la historia de la cated ra l, A. Durán volvió a localizar la mezquita en el centro del actual claustro, a la par que retomaba la teoría de una cated ral románica dedicada a Santa María, diferente del edificio musulmán consagrado y sita en el ángulo sureste del conjunto'9.
Ya R. del Arco demostró en 1951 cómo la duplicidad entre mezquita y catedral románica fue inexistente y que templo catedralicio sólo hubo uno y éste era la aljama reutilizada, que como tal permanecería hasta 1173, momento en que Jaime I atendiera a la necesidad de reconstrucción del edificio islámico ... et ecclesiam majorem eiusdem que mesquita saracenorum esse consuevit, vero
quod ad edificium in eodem statu in qua era t tempore saracenorum, et sit cogitum et honestum ut in statum siue modum ecclesiarum more christiano constructarum ad honorem sumi domini immutetur'º . Lo cierto es que, siguiendo los planteamientos expuestos por este último investigador, la tradicional reocupación de espacios sacros unida a las noticias documentales llevan a pensar en una mezquita de orientación norte-sur, a la que se afladiría en su muro septentrional el claustro románico hoy parcia lmente conservado
- quizás asen tado sobre el shan- para dar acceso a las dependencias comunes del cabildo oscense2'.
Ciertos elementos arquitectónicos preservados en el ac tual conjunto catedralicio refrendan estos planteamientos. Por una parte, conservamos los restos de un arco de herradura loca lizados en la panda norte del claustro y que A. Durán Gudiol identificó
40
DE MEZQUI T A A CATEDRAL. LA S E O DE H UESCA
con la base del campanario viejo, citado en los códices del siglo xv (fig. 2) 22
• Efectivamente, la relación arquitectónica entre este desvencijado a rco y las construcciones inmediatas es difícil, hallándose en conjunto fu era de eje respecto a los edificios vecinos. Su reconocimiento por Ífliguez como un arco de indudable procedencia musulmana y las noticias del Libro de aniversarios catedralicio citando como referencia topográfica claustral una puerta del campanario antiguo parecen no plantear problemas respecto a dicha propuesta23
• Lo más interesante del caso sería reconocer aqu í que dicho campanario viejo pudiera ser otro vestigio de la mezquita que, ahora, dada su posición planimétrica en el conjunto claustral, nos estuviera hablando del alminar musulmán. Creo fundamental reva lorar aquí la citada desorientación de Jos restos del claustro románico respecto a la actual catedral gótica. La primera peculiaridad es que el ángulo sureste del mismo entestaba originalmente con el exterior noreste de la catedral, es decir, quedaba exento (fig. 1). Junto a esta irregularidad, el eje de la panda norte - única conservada de la fábrica altomedieval y centrada en el descrito arco de herradura- sigue una perfecta orientación Este-oeste, en tanto que la catedral gótica está levemente desviada en dirección noreste (fig. 3). Que la alineación de dicha panda respete perfectamente la posición topográfica del descrito arco de herradura incluido en su fábrica, fuera de los condicionamientos orográficos del ter reno donde se asienta la catedral, quizás revele en realidad la posición de la mezquita oscense, perfectamente orientada al sur siguiendo los planteamientos al respecto de la arquitectura hispanomusulmana del momento taifa24
• De este modo, el arco de herradura revelaría los límites del shan de la mezquita, que se desa rrollaría sobre el espacio del posterior claustro con una dirección sur, para internarse en la superficie hoy ocupada por las capillas laterales y quizás parte del transepto norte de la catedra l gótica.
Por fin, un último elemento vuelve a insistir en las directrices
41
EDUARDO CARRERO SANTAMA RÍ A
que aquí proponemos. Se trata de la puerta que hoy comunica el transepto catedralicio con el claustro (fig. 4). Según se ha hipotetizado, d icha portada se esculpió dentro de la inicial campaii.a del templo gótico en los primeros aii.os del siglo x 1v 2; . En realidad, las características arcaizantes de la misma me hacen reconsiderar dicha cronología, indudablemente condicionada para justificar la hipótesis sobre el cambio de ubicación de la catedral respecto a la mezquita previa. Lejos de este planteamiento, me inclino a pensar que la puerta debería datarse en las medianías del siglo x II I y, por lo tanto, anterior a la construcción gó tica. Su posición en la catedral iniciada en el siglo x I v, la fa lta de relación con la sillería de su entorno o la inexistencia de fustes o huella de éstos en sus capiteles y la convivencia de elementos perfec tamente góticos con otros de tradición tardorrománica -como la decoración de la arquivolta externa y la escultura en los capiteles- es tán revelando el reaprovechamiento de la misma, trasladada desde otro lugar con motivo de la construcción del nuevo templo e incluida en la fábrica de éste. Esto nos conduce a considerar la efectiva adaptación de estructuras arquitec tónicas del edificio precedente en la catedral gótica. Tal presunción tendría su razonamiento lógico, dado que la zona claustral fue en la que catedral y mezquita tuvieron su punto de conexión evidente.
Restarían aquí por ver qué indudables modificaciones se llevaron a cabo en la fisonomía de la mezquita -al modo de las descubiertas para la cristianización de la Seo de Zaragoza- y que presupondrían la construcción de unos ábsides y un ámbito coral. Del mismo modo, quedamos a expensas de las noticias que pueda aportar la reciente intervención realizada por el arqueólogo Javier Rey en la Parroquieta y la panda norte del claustro o a las deseables que se pudieran realizar en el interior del templo en fechas venideras.
42
. \\ ; \\ 1
''\
J
DE MEZQU IT A A CATEDRAL. LA SEO DE HUESCA
~.·u. ... :ofi.¡¡J .1 .,, 11 ~.r " .
. (l>;' :·b (fJI
o
o
o
o
o o
Fig. 1. Planta del conjunto catedralicio de Huesca, según R. Zalba Ji ménez. A. ~est~s
del claustro románico. B. Galerías gót icas. C. Parroquieta (s. xv~11). D. Dor~1tono capitular. E. Refectorio o sala de la limosna. F. Casa de la p~epos1 tura. G. ~b1cac1~n
de la capilla de la Virgen del claustro. H. Refectorio del palacio y dependen:1as_ ane¡as. l. Sal ón del Monta Tanto. ¡. Cámaras privadas del obispo. K. Restos del ed1fic10 de la
fa milia episcopi.
43
EDUARDO CARRERO SANTAMARÍA
Fig. 2. Arco de herradura en la panda norte del ..:!aus tro.
44
DE M E ZQU ITA A CATE DR A L. LA S EO DE H U ESCA
La canónica catedralicia
Según aludía líneas arriba, la comunicación entre la mezquita y las oficinas canonica les se realizó mediante un claustro, una de cuyas pandas es hoy el elemento más antiguo de la fábrica cristiana (fig. 5) . R. del Arco aludía a las obras en los vecinos claustros de Jaca y Roda de Isábena como producto de la transformación al rito romano de sus respectivas comunidades catedralicias y, por consiguiente, su puesta bajo la estela del canonicato a la romana 26
.
Efectivamente, los elem entos esculpidos del claustro jacetano y la estructura del rotense indican la antigüedad de ambos, a la que deberían unirse los restos del de Huesca, dentro de esta misma política generadora de espacios claustra les y de la que la sede oscense remataría el conjunto de claustros catedralicios aragoneses del siglo x 11. El claustro quedaría inconcluso y, con las obras de la nueva catedra l, se concluiría por medio de las galerías góticas hoy conservadas, destinadas a un eminente fi n fu nerario, según demuestran los sepulcros abiertos en sus muros perimetrales, la colección de epígrafes recogida por F. O. de Aynsa o las referencias a éstos en el Libro de an iversa rios27•
No creo desacertado afirmar que la catedral de Huesca, en sus aspectos menos conocidos, es uno de los ejemplos paradigmáticos de la hi storia de la arquitectura de los cabildos catedra licios europeos. Mientras la documentación de otras sedes peninsulares, francesas o inglesas tiende a subrayar la existencia de casas comunitarias donde, a diferencia de un monasterio, los canónigos de la catedral vivían una existencia reglar, en muy escasos y cuestionables ejemplos se han preservado aquellos viejos edifi cios. Por el contrario, en la sede episcopal de Huesca se ha conservado la construcción completa, convirtiéndose junto a la Seu Vella de Lérida en los dos únicos ejemplos hispanos que han llegado a nuestros días28
• Se trata de la canónica catedralicia, la sucesión de construcciones adosadas a la panda septentrional del claustro de
45
EDUARDO CARRERO SAN T AM ARÍA
la catedral y en la que se distribuían las dependencias necesarias
para la vida regular del clero de la cabeza de la diócesis (fig. i). Se
compone por un prolongado edificio de dos pisos en eje Este-oeste.
Las investigaciones realizadas por A. Durán Gudiol han revelado
cómo la domus de Huesca -hoy en ruinas- albergó en su día las
dependencias destinadas a la vida comunitaria del clero catedral,
registrándose noticias de su existencia desde las primeras décadas
del siglo XII, medianera al -según veíamos- presumible alminar de la vieja m ezquita mayor transformado en campanario29
•
Mientras del piso bajo sabemos que fue dedicado a sala capitular
y cilla, el alto se subdividía en dormitorio y enfermería de canó
nigos, refectorio y cocinas y la casa de la pabordía o prepositura3º.
Mientras el espacio del refectorio pervivió tras su transformación en limosna, la cocina ha desaparecido, constándonos la presen
cia de un cocinero encargado de la misma en 1193 y 122531• Dos
años después, se estatuía cómo la prepositura catedra licia debía
contemplar en su administración los gastos en pan, vino y carne
que se servían a los canónigos y porcionarios en el refectorio32,
obligación que, en 1248, fue reconocida por el prepósito García
Pérez, junto a su responsabilidad sobre las vestimentas canonica
les: .. . prouictu dono et assigno quod recipiatis cotidie tantum panis
et talis tantum uini et talis tantium carnium et talium tantium
piscium et talium tantum ouorum et casei tantum denariorum et ceterorum uictu 33.
Respecto al dormitorio y enfermería, A. Durán Gudiol presu
ponía que el documentado paso de los canónigos por la enferme
ría era simplemente transitorio, hasta la entrega de una vivienda
propia, afirmación motivada por sus dudas respecto al funciona
miento de la canónica reglar oscense34• Por el contrario, la iden
tificación entre dormitorio y enfermería se deduce claramente
de las no ticias posteriores sobre ambos y, sobre todo, de algunos diplomas previos a la secularización capitular. Así, el máximo
responsable sobre la comunidad reglar catedralicia, es decir, el
DE MEZQUITA A CATEDRA L. L A S EO DE H U ESCA
prior, es documentado en ocasiones como prior et firmarario
Oscensi35 . Del m ismo modo, en 1207 el prior Pedro Belini entregó
la administración de los bienes de la mensa común del cabi ldo a
un arcediano y al infirmarii Juan de Lac, transformados después
en prepósitos 36• Por fin , y como testimonio definitivo, hallamos el
testamento otorgado por Asuero Fafilaz, datado a comienzos del siglo XII al ingresar en el cabildo. Aquí, el nuevo canónigo reconocía ingresar en la canónica catedralicia y residir en la domum
infirmorum que claustro adheret37. Aunque en sedes como Oviedo
la enfermería canonical se hallara alejada del núcleo catedralicio,
el oscense no es el único caso de cabi ldo catedralicio donde se
produjo una asimilación entre dormitorio y enfermería. En Lé
rida también las primeras noticias sobre el dormitorio canonical -1174- aluden a éste como la enfermería catedralicia intra claustra canonicorum 38
.
El funcionamiento del dormitorio fue legislado por el arzobispo tarraconense Pere d 'Albalat en 1239, durante el episcopado
oscense de Vida! de Canellas y a petición de la Santa Sede, debi
do a la progresiva relajación del cabildo -anuncio de su cercana
secularización- producida durante la prelatura de García Gudal
(1201-1236)39 • Lo más llamativo de estos estatutos, a los que prestó su atención R. del Arco, es su radical postura sobre la obligación
para todo el cabildo catedralicio a dormir y comer en comunidad
-omnes canonici simplices et dignitates uel administrationes habietes simul comedant in refectorio et simul dormiant in dormitorio-.
Según se describe, el dormitorio era demasiado pequeño para la
congregación canonical y, con t al motivo, debían adecuarse espa
cios en el resto del claustro donde dormirían canónigos de dos en
dos, hasta que el obispo iniciara la ampliación del dormitorio en
un año4º. Los restos hoy conservados de este dormitorio canoni
cal - una reducida estancia en ruinas, originalmente articulada
mediante arcos diafragma- demuestran, por una parte, que en efecto era muy pequeño y, por otra, que la ampliación legislada
47
EDUAR D O CA R RERO SANTA MARÍA
por el arzobispo tarraconense no se produjo nunca. Se ha insistido en que la reglamentación rigorista de Albalat para el capítulo oscense fue llevada a pies juntillas por Vida! de Canellas4
', pero tras su episcopado el pleito por la secularización renació con mayor brío, llevando a la definitiva desaparición de la vida reglar en la catedral y la consiguiente pérdida de función del dormitorio.
Una vez secularizada la comunidad catedralicia, tras el largo proceso que se extendió a lo largo de toda la segunda mitad del siglo X III , el cabildo oscense pasó a residir en viviendas privadas situadas en los alrededores de la catedral, mientras el viejo edificio de la canónica quedaba sin un uso aparente. Lógicamente, el cabildo pronto buscó nuevas utilidades para las construcciones claustrales que, de tal forma, serían reaprovechadas y, afortunadamente, conservadas hasta nuestros días. De este modo, el dormitorio y enfermería canonical fue dedicado a sala de la obra42, en tanto que el refectorio concluyó destinándose a la limosna catedralicia, para la que ya funcionó puntualmente durante los siglos de vida reglar capitular 43 . Al igual que en otras sedes como Tarragona, el refectorio oscense también fue el escenario de la ceremonia pascual del mandatum, legislada en los estatutos canonicales de 1305 y que continuaría con tal fin tras su definitiva transformación en limosna44• Respecto a su dedicación a limosna catedralicia, en 1302 se señalaba claramente al limosnero su responsabilidad sobre la domo refectorii oscensis ecclesie, que de cetero dom us pauperum
apellab itur 45• Como fue general a todas las sedes de la Corona de Aragón, la limosna de Huesca fue uno de los motores económicos de la cated ral, gozando de un fuerte patrimonio en la ciudad y sus alrededores. Un simple y aclaratorio testimonio al respecto es el de la cesión de una plaza perteneciente a la misma, que se situaba extra Joream de corrali dom us Helem osine et exiit ad uiam publi
cam et que affrontat in casis Helem osine -donde vivía Petrus de Rotellar, portecarius domus Helemosine-, et in alia parte in ten
dis Helemosine 46• También sabemos el número variable de pobres
DE M EZQU I TA A CA T E DRA L . L A S E O DE H UESCA
· .. . :· 1·
·. _____ .. ~
··" ¡
-~- .
Fig. 3. Plan la de la ciudad de Huesca, según R. l3ctrán Abadía.
49
EDUARDO CA RRERO SANTAMAR Í A
Fig. 4· Detalle del tímpano y capiteles de la puerta de comunicación entre claust ro y catedral.
Fig. 5· Res tos románicos de la panda nurt t' del claust ro Jurante la última restaura( ión Jd conjunto.
50
DE MEZQUITA A C ATEDRAL. LA SEO DE HU ESCA
que allí se atendía y que, incluso, llegó a sobrepasa r el ámbito del refectorio, para situarse también en la galería claustral correspondiente, según nos transmite F. D. de Aynsa47
• La sala de la limosna se hundió en la segunda mitad del siglo xx, constándonos que estaba articu lada originalmente mediante un arco diafragma apuntado, destinado a sostener su techumbre. Con todo, hoy conserva el púlpito de yeso desde donde se realizaban las lecturas,
estudiado por B. Cabañero (fig. 6)4R.
El edificio hoy en ruinas que ocupa la zona occidental del conjunto claustral en su ángulo noroeste fue en origen la casa de los prepósitos, prebostes o pabordes de la catedral, responsables de la administración de la sede. Lo más llamativo de éste es, precisamente, la localización de su vivienda directamente relacionada con la canónica catedralicia, frente a una situación más alejada en otros conjuntos catedralicios del entorno oscense49
• Quizás dicha ubicación obedezca a su responsabilidad temporal sobre la limosna situada en el vecino refectorio catedralicio, desde las acciones más directas de secularización capitular durante el obispado de Domingo Sola (1253-1269), y su responsabilidad sobre las bodegas del cabi ldo, situadas precisamente debajo y en las inmediaciones del inmueble. Junto a estas instalaciones, cuyos restos son hoy visibles, existía también un horno que limitaba con la plaza de la catedral y la vivienda del campanero, según se reconoce en 1249
de la cesión de una casa a uno de los vasallos del prepósito oscense cum sua camera inferius et superius que sunt domus claustri oscensis, ante plaztam sedis, circa furnum; que affrontant in uia publica et in cellario et in fumo claustri oscensis et in domibus
Iohannis campanerii 5º. La fuente principal para el estudio de la casa hoy arruinada es
el inventario de la misma en el año 1281, que permite el estudio de las estructuras conservadas como restos de la arquitectura residencial oscense en el medievo;•. El documento en cuestión describe un edificio dividido en dos pisos, el bajo articulado en un
51
EDUARDO CARRERO SANTAMARÍA
pristignum, hórreo y palacio y el segundo en la camera super pristignum, la cámara del prepósito, la cocina y el granero. Por último,
la zona baja se completaba con dos bodegas, la domo ornalium y el horno, en evidente referencia al que citaba líneas arriba que
lim itaba con la plaza de la catedral52 y que fue reparado en 1353:
.. . se adobó socalzando con piedras sus tampias e con cien ad ovas l'alcanor 53. En 1303, el cabildo estipuló la entrega del piso alto al prepósito y sus acompaüantes, parece claro y evidente que éste último no hace sino incidir en un uso ya establecido como casa del administrador catedralicio: Assignamus preposito et dignitati sue pro habitatione et familie sue domos superiores prepositure, scilicet canoniam in qua prepositus consueverit dormire cum superiore qui respiciunt versus plateam54 .
Por último, la topografía claustral se completaba con dos altares de cierta importancia. El primero, que se conservó hasta la intervención restauratoria que afectó a la catedral a mediados del siglo xx, era el de Santa María o de la Virgen del claustro datado
al menos desde 123555. La capilla se situaba en el ángulo noreste,
según revela la procesión al mismo recogida en la Consueta sedis oscensis en las postrimerías de la Edad Media: ... alta re Beate Marie processionis qui estante iannua operis qui alim sint infirmaría (fig. 7)56
. Debía ser de ciertas dimensiones, dado que se conservan de la misma un conjunto de pinturas murales hoy custodiadas en el Museo catedralicio57
• A esta amplitud también obedece que en su interior se ubicara una cátedra episcopal, como seüala el m ismo manuscrito, describiendo la liturgia penitencial desarrollada en la catedral: .. . sitia/e domini episcopi cum coxino cohopertum panno siriceo Libido aut nigro cum tapetis in qua panatur crux et cohoperiata cum panno predicto et collocatis ibídem ante crucem penitentibus un no per alium postratis ad terra flectentes os genna incipiat cantor ... 58
. El segundo, dedicado a San Pablo en 1254, era vecino del anterior en la panda Este del claustro, junto a la puerta de entrada del palacio episcopal y su epígrafe fundaciona l rezaba:
52
DE MEZQU I TA A CATEDRAL. L A SEO DE HUESCA
Anno Domini MCCLIIII fundata est haec cape/la in honore Beati Pauli, quam dommus Petrus de Ariguel et domna Vuillelma uxor suafecerunt ed~ficari et ibidem elegerunt sibi et su is sepultura 59• El altar o capilla funeraria de San Pablo también fue objeto de procesiones capitulares, documentadas desde 1337 bajo responsabilidad del tesorero: . .. reficere unum claustrum processionis de campanili usque ad capellam sancti Pauli 6º.
La culminación del conjunto: El palacio del obispo
Nada sabemos de cómo y dónde vivía el obispo de Jaca-Huesca en las décadas sucesivas a la Reconquista de la ciudad. La mayoría de los investigadores han venido suponiendo una vida conjunta del obispo con su cabildo, cuestión que parecen negar las costumbres de otros lugares de la Penínsu la ibérica, donde pronto se documenta la existencia de una residencia individual y desgajada del lugar de vida de la comunidad catedralicia. De hecho, así ocurrió en la vecina Jaca, donde desde comienzos de su existencia sabemos de una hoy desaparecida residencia episcopal localizada en el lado occidental de la catedral. También conocemos la existencia de varios cargos de este palacio episcopal, como el repostero episcopi documentado en 1121 61
• Para el caso de Huesca, muy probablemente podamos pensar en la residencia tempora l del obispo en u na de las dependencias pertenecientes a la antigua mezquita, hecho que debió repetirse en otros lugares de la Península ibérica, como la Seu Vella de Lérida62
•
Obviando las referencias al citado repostero y al capell án del obispo, recogidas entre 1121 y 1199, las primeras noticias documentales sobre el palacio episcopal de Huesca datan, aproximadamente, de 1201, momento en que se constata la existencia del palacio mediante un documento firmado por Ricardo Oscensi episcopi apud Oscam in camara sua63• Mientras, en 1214, un hombre de
53
EDUAR DO CARRERO SANTAMARÍA
la ciudad compraba una casa al obispo que lindaba cum stabulo
vestri palatii 64• Lógicamente, ambas alusiones no condicionan la
inexistencia del palacio hasta la fecha, sino que desde comienzos del siglo x 111 tenemos constancia documental de la realidad arquitectónica del edificio. A partir de este momento, las referencias al mismo, sus obras o ampliaciones serán constantes.
En lo tocante al conjunto visible hoy en día, el primer punto a destacar es el hecho de que, junto a las residencias episcopales de Santiago de Compostela, Orense, Barcelona, Tortosa y Gerona, es el más destacado conjunto arquitectónico residencial y urbano vinculado a la figura de un prelado medieval, hoy conservado en la Península. La complejidad de su estructuración y articulación arquitectónica, las numerosas noticias relativas a la funcionalidad de sus espacios y el más que aceptable grado de conservación con que ha llegado a nuestros días, le hacen objeto de un capítulo aparte en la historia de la arquitectura medieval aragonesa.
El palacio se situó en el lado oriental del claustro de los canónigos, con entrada directa a és te (fig. i). La planta general del conjunto adoptó un esquema de salas yuxtapuestas, desarrolladas en altura siempre en dos pisos. Curiosamente, en lugar de benefic iar se del desarrollo de la panda claustral correspondiente, el palacio se colocó perpendicular a és ta, probablente debido a que las dimensiones con que se proyectó superaban con mucho la superfi cie del irregular claustro. Su articulación en dos pisos aprovechó los problemas topográficos, con grandes desniveles en la zon a. Así, mientras los pisos inferiores de la sala perpend icular al claustro y la vec ina a ésta se adecuaron al cabezo sobre el que se sitúa la catedral, su desarrollo en altura coincide con la cota del claustro y templo, creando un pequeüo patio frente a la cabecera catedralicia. Al mismo tiempo, los límites orientales del palacio lindan con una sucesión de ámbitos abiertos en cuyos alrededores se situó el huerto de la comunidad catedralicia, hasta el lado suroeste, donde se habría la puerta de Montearagón, en la mura lla oscense65 .
54
DE MEZQU I TA A CATE DRAL. L A SEO DE H UESCA
Fig. 6. Púlpito en la sala de la limosna, antiguo refectorio canonica l.
55
EDUARDO CAR RERO SANTAMARÍA
Fig. 7. Ex terior del ángulo nores te del claus tro co n, i.:n altu ra , los res tos de la puerta de la ..:apilla de la Vi rgen del daustro, en origen adosada al muro norte del palacio
epis..:opa l.
DE MEZQU IT A A CA TEDRAL . LA SEO DE H U ESCA
Pasando a la descripción de la obra conservada, el grueso del edificio hoy visible se corresponde con los dos pabellones más cercanos al claustro, que sufrieron en menor medida la ru ina que se produjo en todo el edi ficio desde el siglo xx. Las plantas bajas del primer y segundo pabellón apa recen cubiertas por una serie de arcos di afragma sosteniendo una techumbre de madera (fig. 8) que, en el piso alto, aparece sustituida por una armadura. No sabem os si existió una correspondencia interna entre ambos espacios, ya que no queda resto alguno de posibles escaleras en su interior, debiendo comunicarse por medio de unas posibles gradas situadas en el exterior. En cuanto a las habitaciones locali zadas al Este del conjunto, quedan únicamente los muros del piso bajo, con arranques de arcos diafragm a similares a los localizados en la zona occidenta l, mostrando un tipo de estructura muy similar (fig. 9). Respecto al piso alto de las mismas, aunque hoy se encuentre arruinado, sabemos que alojó las habitaciones privadas del obispo, que quedaban a una altura muy considerable junto a la vecina ca lle. En esta zona, además, se conservan parte del sistema de conducción de aguas que abastecía al palacio66
•
En función de los testimonios documentales, el inicio de la obra del palacio ha sido datado a comienzos del siglo XIII, con dos etapas constructivas que contemplarían un primer momento correspondiente a los pisos bajos entre t202 y 1214 y un segundo con la ampliación de éstos en altura durante el pontificado de Vidal de Canellas, por tanto, antes de su fallecimiento en 125267
• Si la creación de un espacio cubierto con arcos d iafragma en la arquitectura aragonesa no es da table hasta el siglo x r TI , a mi parecer, varios restos materiales del inmueble revelan una época de construcción previa al volteo de los diafragmas y que ni siquiera preveían su elevación. Me refiero, en primer luga r, a las puertas hoy cegadas por los arranques de los arcos diafragma, localizadas fundamentalmente en el muro norte del primer pabellón y en el muro Este del segundo, en ambos casos de medio punto y de características
57
EDUARDO CA RRER O SAN TAMARÍ A
románicas. No se trata de los únicos restos del conjunto palaciego datables en fechas previas al siglo XIII, de hecho, en el salón superior se conserva una puerta hoy colocada en su muro sur pero
que, a comienzos del siglo xx, estuvo localizada en el interior del mismo, dando entrada a la denominado salón mayor y que, según R. del Arco, formó parte de las reformas románicas de la mezquita-catedra l, siendo trasladada hasta la residencia episcopal en fechas posteriores (fig. 10)68. Por otra parte, en el piso alto se pueden ver todavía varios vanos cegados, de características románicas, a pesar de la radical restauración a que se vio sometido todo el conjunto en los años veinte -durante la prelatura de Mateo Colom- y durante los aflos ochenta del siglo xx, cuando se modificaron en gran medida los ritmos de las ventanas en el piso alt069
• Consecuentemente, podemos plantear aquí que el núcleo inicial del edificio debiera datarse en una fecha marco entre los si
glos X II y XIII, momento en que el obispo de Huesca-Jaca decidió la construcción de un gran palacio al que pertenecería la estructura de toda esta zona, las puertas cegadas por los diafragma de la cubrición y la portada románica reutilizada en el piso alto. A esta seguiría una segunda etapa, con la elevación de la estructura y la articu lación de la techumbre de los pisos bajos mediante los arcos diafragma. Aunque, como decía, la ampliación del palacio se ha fechado en los aflos de prelatura del obispo Vida! de Canellas en la primera mitad del siglo x ru 7º, las descritas características arquitectónicas del inmueble conservado indican que no debió ser hasta las décadas fina les de dicho siglo cuando se debió replantear la elevación del conjunto y la traza de los arcos diafragma del piso bajo para sostener la techumbre. En todo caso, indicar que quizá pudieramos tomar marzo de 1285 como fecha límite para la finalización del palacio, aflo en que las Cortes de Aragón se reunieron en las casas del obispo y que, por lo tanto, implica la existencia de un inmueble lo suficientemente relevante como para albergar una celebración de estas características71.
58
DE MEZQUITA A CA TEDRAL. LA SEO DE H UESCA
No sabemos cuá les fueron las razones para que, en 1384, se documente que la vivienda del obispo de Huesca se hallaba muy dañada y prácticamente en ruinas. En dicho año, un documento expedido a voluntad del monarca Pedro IV el Ceremonioso recogía las reformas, ampliaciones y reconstrucciones que debían realiza rse en varias fortalezas del territorio oscense, entre las que se hallaba el palacio episcopal de Huesca72
• A tal fin, se contrató al maestro carpintero Domingo Montagut y al cantero Joan de Cuadras para que emitieran un informe sobre el edificio y propusieran un plan para su arreglo y evitar así un derrumbe que se preveía cercano. El documento emitido por ambos canteros es de una riqueza extraordinaria73 . Además de describir la situación en que se encontraba el palacio, se daba un presupuesto de dos mil sueldos jaqueses para su restauración, quedando fuera de dicha intervención el gran salón central, cuyo estado es descrito como 'de gran peligro e inminente ruina'. Del documento en cuestión, lo que más interesa a nuestro trabajo es precisamente la descripción de todas y cada una de las salas que componían el piso noble del palacio, hallándose también algunas notas que permiten definir el uso del piso bajo.
E encontinet los ditas Domingo Montagut e Johan de Quadres ensembles con los sobredictos vicarios generales en Bernart Arlonin e los otros canonges de partes de suso nominados andaron por las ditas casas e primerament viyeron e reconoscieron el porge de las ditas casas de part de la claustra de la Seu, el tinel que es a(t)enient del dito porche, el repost, la cozina contiguos el tinel mayor, el lauatorio de la capiellya, la capiellya, las cambras de parament e otrosí del studio e do suelen dormir los vispos ·e desi las cambras de canonges e cappellyanes sendios e otras companyas que suelen habidar con los vispos, graneros, massaderías, stablías, latrinas o necessarias e otras stacions de las dichas casas e reconosceron todas las obras que ellyos veher e reconoscer podieron seer necessarias a reparar en las dictas casas e todo aquellyo visto, reconoscido e con-
59
EDUARDO CARRERO SANTAMARÍA
sumado por menduo visto ellyos e por scripto particular por ellyos feyto lo que puede montar o costar la dicha reparación necessaria en las dichas casas dixieron e notifficaron aquellyo a los dichos uicarios generales en Bernart Arlonin e otros canonges de partes de suso nominados presentes mi notario e los testimonios d'uso scriptos en la forma siguient. Primerarment dixieron que al todo lo menos hauía necessario para acorrero a las reparaciones de las ditas casas siens al dicto tinel mayor Dos myll solidos jacenses. Jten dixieron quel dita tinel mayor staua a gran e encedent periglo de cayere que si aquel cayha sin destrucción de las ditas casas e mayorment, que todos los cellyeros que son ius aquell e los vaxiellyos que y son, se perderían e destruirían. E assí que hauía necessario pora reparar el dita tinel, al menos, tres m ill solidos jacenses 74 •
Como vemos, el relato comienza por la entrada de los dos can teros en el edificio a través de la p uerta abierta en la galería
- porge- Este del claustro. Esta puer ta fue m uy modificada en tiempos poster iores, conser vándose únicamente la estructura interna de un pronunciado arco de medio punto. De aquí, se pasaba a una zona de servicios que ocupaba todo el piso alto del pabellón perpend icular a la galería claustral, en donde se encontraban un salón, una alacena y la cocina. Ante la asuencia de noticias sobre
el posible uso del salón, su cercanía a la cocina y su despensa permite suponer un refectorio pa ra las comidas episcopales, cuyo cocinero aparece referido desde n 9475• Desgraciadamente, nada ha quedado del mobiliario de estas tres dependencias, posiblemente suprimido con las transformaciones a que se vio sometido el inmueble entre los siglos x v 11 y x v 111 y a la restauración de los años ochenta del siglo xx 76.
La siguiente zona en describirse es precisamen te el gran salón -tinel mayor- que ocupaba el pabellón paralelo a la panda del claustro, contrapuesto al pabellón prev io. Aquí se encontraba el sa lón para las recepciones episcopales, unido a la capilla y el la-
60
DE MEZQUITA A CA T EDR AL. LA SEO DE H U ESCA
Fig. 8. Piso bajo del palacio episcopal, bajo el salón de Monta Tanto, visto en di rección sur.
Fig. 9. Perspectiva del p iso bajo del palacio episcopal, según E. Carrero.
61
EDUAR D O CARRERO SAN T AMAR Í A
Fig. 10. Puerta románica conservada en el pa la..:io epis..:upal.
62
D E MEZQU I TA A CA TEDRAL. LA S EO DE HUESCA
vatorio de ésta, denominadas desde el siglo xv1 las cambras del retraimiento77• A partir de 1197 contamos con alusiones al domini episcopi capellanus, claramente referidos al responsable de la capilla episcopal 78 • De la capilla del palacio no hemos conservado n inguno de sus ornamentos, pero un inventario de 1274 la describe como una institución importante, dotada con un gran número de libros y vestimentas litú rgicos, una de ellas destinada a vest ir a la imagen de la Virgen que presidía su altar, que es descrito como un tabernáculo con imágenes de madera, quizás en alusión al retablo documentado al menos desde el siglo xv, que tampoco ha llegado a nuest ros días79• También había varias cajas de reliquias, un cáliz de plata dorada y un encensiero de plata. Continuando con el tercer pabellón, hoy prácticamente en ruinas, aquí se encontraban las habituaciones privadas del prelado, compuestas por una cámara y el estudio dotado con un amplio ventanal mientras, en su extremo se localizaba el dormitorio del obispo.
Hasta aquí lo que conocemos de las salas dedicadas a la vida pública y privada del obispo pero, ¿dónde estaban las dependencias destinadas al almacenamiento de bienes dedicados al mantenimiento de la institución episcopal? Precisamente la descripción del estado de semiruina en que se encontraba el gran salón del pa lacio nos in fo rma de que toda la zona de servicios del palacio se localizaba en las distintas dependencias de la planta baja del palacio. Según los dos maestros, el salón se encontraba "en gran y evidente peligro de caerse y, si caía, destruiría las casas de la obispalía y todas las bodegas que son debajo y los graneros que allí estaban se perderían y destru irían". El relato, por tanto, refiere claramente toda una zona dedicada a la administ ración de los bienes episcopales que, además, tenía su entrada propia de mercancías desde el ext remo oriental del palacio, en la actual calle del Desengaño. Esta zona también estaba dotada con graneros, establos y letrinas, dedicadas al personal que gestionaba la poderosa hacienda del prelado. Producto del dictamen de los dos maestros, se adosó al
EDUAR D O CARRERO SANTAMARÍA
muro Este del viejo edificio una gran super fic ie en talud que, a modo de un enorme contrafuerte, serviría para contrarrestar las fuerzas que amenzaban con derruir el salón.
Respecto a la fam ilia episcopi, sabemos que en 1202 estaban a su servicio unos cuarenta hombres alimentados por el cabildo catedralicio. En 1300, el testamento del obispo fray Ademar describe a buena parte de estos personajes, al hacerlos herederos de sus posesiones privadas. Así, aparecen relacionados el mayordomo, el repostero, un cocinero, el escudero, la camarera, el portero, el llavero, un médico cristiano y otro judío y varios encargados de cuidar la cuadra y caballos del palacioªº. Varios de éstos vivían en sus residencias privadas en la ciudad de Huesca, pero otros, los menos pudientes y los dedicados a l mantenimiento del edificio y a la atención del obispo, convivían en el conjunto palaciego en un espacio reservado para ellos. Como veíamos, la visita de los dos maestros en 1384 también describe esta zona como las "cámaras de canónigos, capellanes, escuderos y ot ras personas que suelen habitar con los obispos". Esta serie de cámaras se hallaba situada junto a la fachada sur del primer pabellón y estaba adosada a la esquina sureste del claustro catedralicio, perpendicular a éste (fig. 11). De aquel viejo edificio sólo ha restado el arranque y uno de los arcos de su cubrición. Dado el número de los personajes que integraban la curia episcopal, no sería desacertado suponer que fuera un edificio de dos plantas, la baja dedicada a refectorio y cocinas y la alta a un dormitorio comunitario. Lamentablemente, el in forme de los dos maestros no es tan explícito.
Carecemos de noticias relativas a los seguros cambios que todo el palacio episcopal pudo sufrir durante los años finales del siglo x1v y comienzos del xv, a excepción de las armas del obispo Hugo de Urriés (1424-1443), parcialmente visibles en una de las armaduras que cubren las salas del piso alto. Tendremos que esperar al reinado de los Reyes Católicos para tener nuevas noticias sobre obras. De hecho, el gran salón del palacio fue transformado para pasar a
DE MEZQU I TA A CATEDRA L. L A SEO DE H UESCA
Fig. 11. Restos del edificio supuestamente dedicado al personal de serv icio del palacio episcopal, junto a la cabecera catedralicia.
rig. 12 . Galería adosada al pabel ló n occide ntal del pa lacio.
65
EDUAR DO CAR RERO SANTAMARÍA
denominarse como salón del Monta Tanto, parafraseando la enseña heráldica de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Desde 1478, el prelado Antonio de Espés iniciaría una serie de fuertes reformas que significaron el punto de partida para las remodelaciones realizadas por distintos obispos entre los siglos xv y xv1 y que, en gran medida, desfiguraron el aspecto inicial del palacio y sus usos8
'. Toda su techumbre se cambió por una armadura de madera cuya decoración repite la enseña de los reyes y el escudo del obispo don Antonio de Espés y en el arrocabe se ubicaba la inscripción En
el año de 1478 f ue fecha la presente obra por el noble don Antón de Espés por la Diuina gracia Obispo de Huesca, regnante la Magestad
del Rey don luan, y en Castilla su glorioso hijo el Rey don Fernando
Rey de los Reyes 82• Indudablemente, a esta época deben correspon
derse las pinturas o tapices que, referidos como unas ystorias del rey don Fernando pegadas en las paredes en un inventario episcopal de 1526, no han llegado a nuestros días83•
Según A. Durán Gudiol, fue su sucesor -el obispo Juan de Aragón- el responsable de la remodelación en la zona existente entre el primer pabellón del palacio y el edi ficio dedicado al personal de servicios, sito junto a la cabecera cated ralicia. En este momento se tiraría este último edificio, con motivo de la creación de un ámbito para el esparcimiento episcopal, dotado de un jardín y la hoy conservada galería de pilares face tados adosada al pabellón del palacio (fig. 11). De este modo, las cámaras del personal de servicios se trasladaron a la planta baja, con la restructuración de parte de los viejos graneros y bodegas medievales con destino a habitaciones. Por último, el espacio destinado a refectorio, cocinas y despensa del obispo al que se había adosado la galería en su lado sur, fue transformado en un nuevo espacio destinado a la vida pública del prelado, denominado a partir de ahora el quarto
nuevo. Este ámbito sería destinado ahora a archivo de los d iplomas episcopales y a lugar de firma y redacción de documentos por el canciller del obispo84
•
66
DE MEZQUITA A CA TEDRAL. LA SEO DE HUESCA
A partir de este momento, el devenir del palacio cambia radicalmente. Perdemos las noticias sobre la capilla episcopal e, incluso, del refectorio y otras dependencias de servicios. Esta historia culminaría en el siglo xx con el abandono del ed ificio por una casa más cómoda situada a occidente del conjunto catedralicio y su actual proceso de transfo rmación en dependencias del Museo Cated ralicio y Diocesano de Huesca.
Notas
A. DuRÁN GuDIOL, La Tgles ia de Aragón durante los reinados de Sancho Ramírez y Pedro I (1062?-1104), Roma, 1962, pp. 68-71 y 75; F. BA LAG u E R,
"La iglesia de San Vicente de Huesca, perteneciente a Roda, y la mezqui ta de Ibn Atalib", Argensoln, 105 (1991), pp. 165 -174; A. DuRÁN GuD IOL, Historia de la catedral de Huescn, Huesca, 1991, pp. 11-12; R. BET RÁN ABADÍA, Lnforma de la ciudad. Las ciudades de Aragón en la Edad Media, Zaragoza, 1992, p. u6; C. LAL!ENA CoRBERA, La formación del estndofeudal. Arngón y Navarra en la época de Pedro !, Huesca, 1996, pp. 153-177; P. SÉN AC , La Frontiere et les hommes (vlll' -x1f siecle). Le peuplement musulman au nord de l'Ebre et les débuts de la reconquete aragonaise, París, 2000, pp. 167
y 412-413.
2 La res tauración de la sede de Huesca de forma interina en Jaca se gestó en la reunión de nueve obispos en la población jacetana en 1063 (publ. Colección diplomática de la catedral de Huesca, ed. A. Durán Gudiol, 2
vol s., Zaragoza, 1969, 1, doc. 27, pp. 41-47). En Sasabe, entre 1100 y 1104
aú n se recordaba a los siete obispos allí enter rados durante su transitoria situación como catedral tras la invasión musul mana: Dignitatem Oscensis sedis quondam destructa a sarracenis in predictam Sasanensem ecclesiam fuisse translatam septem episcoporum ibidem quiescentium sepulcra et regum temporis illius testnntur priuilegia (publ. Colección diplomática .. ., cit., I, doc. 90, p. 114).
3 D. J. BuESA CONDE, faca. Dos mil ai1os de historia, Zaragoza, 1982, pp. 184-185. Aunque con un resultado dispar, algo parecido se pretendería algunas décadas después tras la reconquista de Lérida y la sede que la estuvo supliendo durante los siglos de dominación musulmana: la de Roda de Isábena. Si en un comienzo el hermanamiento de ambos cabildos y la
EDUARDO CARRERO SANTAMARÍA
part icipación de los canónigos rotenses en la polít ica de ilerdense hacen
suponer una vinculación similar a la de Jaca y Huesca, poco a poco Roda
sería relegad a al olvido, has ta su funcionamiento autónomo sin ser inclui
da en las gerencias de la sede ilerdense.
4 Siguiendo a D. J. Buesa (Jaca ... , cit., p. 74), como concatedral, Jaca podía
elegir vicarios episcopa les al quedar la sede vacante, poseía su s mitras y
báculos pa rticula res y celebró sus propios sínodos (D.). BuESA CoN DE,
"Los sínodos de Huesca-Jaca en el s iglo x 111 ", Aragón en la Edad Media, 11
(1979), pp. 73-96). 5 Publ. Colección diplomática ... , cit., 1, doc. 64, pp. 89-9i. Sobre las advoca
ciones F. D. DE AYNSA, Fvndación, excelencias, grandezas y cosas memorables de la Antiquísima ciudad de Hvesca, 5 vols. , Huesca, 1619, reed. de F.
Balaguer y E. Escar, Huesca, 1987, 1 v, p. 506 y R. DE Hu ESCA, Teatro histórico de las Yglesias del Reyno de Aragón, v 11, Pamplo na, 1797, pp. 2-14.
6 Colección diplomática ... , cit. , 1, <loes. 64 y 90, pp. 89-91 y 114-116.
7 Id., doc. 375, p. 373. 8 Al respecto, E. CARRERO SANTAMARÍA, "Ecce quam bonum et quam io
cundum habitare fratres in unum. Vidas reglar y secular en las catedrales
hispa nas llegado el s iglo x 11", Anuario de Estudios Medievales, 30/2 (1000),
pp. 757-805. 9 A. DuRÁN GuDIOL, La Iglesia en Aragón ... , cit., p. 39; publ. Colección
diplomática ... , cit., I, doc. 39, pp. 54-56. Véase aquí la introducción al ca
nonicato catedralicio aragonés de D. J. BuESA CONDE, "Del monasterio a
la catedral. El cabi ldo catedralicio", en Las catedrales de Aragón, dir. D. J. Buesa Conde, Zaragoza , 1987, pp. 11-30.
10 Publ. P. DE H UESCA, Teatro histórico de las Yglesias, cit., vol. v111, Pamplo
na, 1802, pp. 452-456; D. SANGORRÍ N, El Libro de la Cadena del Concejo de faca. Documentos reales, episcopales y municipales de los siglos x-x1v, Zara
goza, 1920 (reed. Zaragoza, 1979), p. 69; A. DuRÁN Gu 010 L, La Iglesia de Aragón, cit., pp. 174-177; Colección diplomática ... , cit., 1, doc. 39, pp. 54-56; J.
GoÑ1 GAZTAMBIDE, Colección diplomática de la Catedral de Pamplona (829-
1243), Pamplona, 1997, doc. 31, pp. 56-58. Véanse también D. J. Bu ESA CONDE,
faca ... , cit., p. 72 y A. l. LAPEÑA PAUL, "Iglesia y monacato en el reinado de
Sancho Ramírez", en Sancho Ramírez, rey de Aragón, y su tiempo. 1064-1094,
coord . E. SARASA SÁNC HEZ, Huesca, 1994, pp. 129-150, en particular, p. 140.
11 Pub!. A. Du RÁ N Gu DJO L, Historia de los obispos de Huesca y faca de 1252
a 1328, Huesca, 1985, pp. 20-21. 12 Ésta es la postura mantenida en A. DuR ÁN GUD !OL, "El derecho capitular
68
DE MEZQU ITA A CA TEDRAL. LA SEO DE HU ESCA
de la Catedral de Hu esca desde el sig lo x r 1 r a l x v r ", Revista Española de Derecho Canónico, VII, n.0 20 (1952), pp. 447-515, en part icular, p. 453.
13 Archivo de la Catedral de Huesca (A.C.H.), Statuta Ecclesia Oscensis, f. 2v.
Los estatutos capitulares fu eron es tudiados y pa rcialmente publicados por
A. Durá n Gudiol ("El derecho ... ", cit.). Una buena introducción al cabildo
de la catedral de Huesca en las páginas dedicadas a l respecto por R. DEL
ARCO (La Catedral de Huesca. Mon ografía histórico-arqueológica, Huesca,
1924, pp. 45-50), a la que v ienen a completar las notic ias aportadas por A.
Durán Gudiol en las obras que aqu í referiré puntualmente.
14 A. Du RÁN GuDIOL, "La fábrica de la catedra l de Huesca'', Argensola, 3
(1949). Cito este ilocalizable trabajo a pa rt ir de la contestación al mismo
por R. del Arco.
15 Colección diplomática . .. , c it., 1, doc. 144, p. 167; Les quatre grans croniques, ed. F. Soldevila , Barcelona, 1971, p. 93.
16 V. g. Colección diplomá tica .. ., cit., 1, doc. 125, p. 152, doc. 128, p. 154, doc.
241, p. 250, doc. 375, p. 373; 11 , d oc. 422, pp. 414-415. De hecho, aquí tendría
mucho que decir la creencia v igente e n la época según la cual la catedra l
v isigoda de Huesca se loca li zó en la iglesia de Sa n Pedro el Viejo, como
recoge una confirmación del papa Pascual 11 en 1107 (pub!. Id., doc. ioo,
pp. 124-125).
17 R. DEL ARCO, "La mezqu ita mayor y la catedra l de Huesca", Argensola, 5
(1951), pp. 35-42.
18 A. DU RÁN GuDIOL, "La mezquita aljama de Huesca", Cálamo, 13 (1987),
pp. 16-17; Id., "La catedral de Huesca", en Las catedrales de Aragón, cit., pp.
89-116. 19 A. DuR ÁN Gu DI OL, Historia de la catedral de Hu esca, Huesca, 1991, p. 71
y el pla no hipotético del conjunto. Menos clara fue su postura al respecto
en, Id., " La ig lesia, la cultura y el a rte medieva les en Huesca", en Huesca. Historia de una ciudad, coord. C. LALI ENA CoRBERA, Huesca, 1990, pp.
161-191, en particular, pp. 169-170.
20 Pub!. R. DEL ARCO, "La mezquita mayor ... ", cit., p. 39.
21 En este mismo sen tido se expresa P. SÉNAC, "La ciudad más septentrional
del Is lam. El esplendor de la ciudad musulmana (siglos v 111 al xr)'', en
Huesca. Historia de una ciudad, cit., pp. 87-103.
22 A. D uRÁN GuDIOL , , "La mezquita a lja ma ... ", c it.
23 F. de A. ÍÑIGU EZ , "Arcos musulmanes poco conocidos", Al-Andalus, 11
(1934), pp. 340-342. 24 Al respecto A. }I MÉNEZ MARTÍN , "La Quibla extraviada", Cuadernos de
EDUARDO CARRERO SAN TAMA RÍA
Medinat al-Zahra, 3 (1994), pp. 189-209; M. R1 us, La alquibla en al-Andalus y al-Magrib al-Aqsa, Barcelona, 2000, e Id., "La alquibla de Madinat al-Zahra y otras mezquitas andalusíes'', en El esplendor de los Omeyas cordobeses. La civilización musulmana de Europa Occidental, Granada, 2001,
pp. 424-430. Como dato a tener en cuenta, creo interesante señalar que el quartón o barrio oscense locali zado precisamente al sur de la ciudad recibió durante la Edad Media el nombre de 'Alquibla' (cf. A. DuR ÁN GuDIOL, "Notas para el desarrollo urbano de la ciudad de Huesca", La Nueva España , 10 de agosto de 1976; J. F. UTRILLA UTRI LLA, "El monedaje de Huesca de n84 (Contribución al es tudio de la ciudad y de sus habitantes), Aragón en la Edad Media, 1 (1977), pp. 1-50; NAVAL MÁS, A., Huesca. Desarrollo del trazado urbano y de su arquitectura, 2 vols., Madrid, 1980, e Id.,
"El urbanismo medieval (siglos x 11 al xv). Huesca, ciudad fortificada", en Huesca. Historia de una ciudad, cit., pp. 195-216.
25 A. DuRÁN GUD IOL, Historia de la catedral .. ., cit., p. 75.
26 R. DEL ARCO, "Fundaciones monásticas en el Pirineo aragonés'', Príncipe de Viana, XLVIII y XL IX (1952), pp. 263-338, en particular, 296-300. Sobre la introducción de los usos litúrgicos romanos en Aragón, A. UB1 ETO ARTETA, "La introducción del rito romano en Aragón y Navarra", Hispania Sacra, 1 (1948), pp. 299-324, y A. BA JO AN DREU, "La Iglesia aragonesa y el rito romano", Argensola, nº 26 (1956) , Hom enaje a Ricardo del Arco, vol. 11 ,
pp. 153-164.
27 Así el de María Martínez de Layeto, que alude a uno de los f ossales del claustro y a una probable representación figurada de la Pasión de Cristo, en consonancia con otros programas iconográficos góticos, tal vez aquí también pintado: Dizese missa alta et suéltase en el fossal de fuera , a la s cuestas de Jhesus Nazareno, en do ha armas d'Urrea (A.C.H., Libro de aniuersarios de la Seu de Huesca, f. ur.). Para los epígrafes, F. D. DE AYNSA, Fvndación, excelencias .. ., cit., 1v, pp. 515-516. Según R. del Arco, estas pinturas eran obra de los siglos xv y xv1 y deben buscarse sus restos entre algunas de las conservadas en el Museo catedralicio (R. DEL ARCO, "La fábrica de la catedral de Huesca", Archivo Español de Arte, xx1v (1951), pp. 321-327).
28 Para la Seu Vella ilerdense y los paralelos hispanos y europeos, E. CARRERO SANTAMA RÍ A, "Sobre ámbitos arquitectónicos y vida reglar del clero. La canónica de la Seu Vella de Lleida'', Seu Ve/la. Anuari d'historia i de cultura, n.0 3 (2001), pp. 151-189.
29 A. DuRÁN Gu DIOL, Historia de la catedral .. ., cit., pp. 37-38.
30 El piso bajo es hoy inaccesible, habi éndose constatado su real existencia en
70
DE MEZQUITA A CATEDRA L. LA SEO DE HUESCA
una inéd ita intervención arqueológica. Debo esta noticia a la amabilidad del arqueólogo Javier Rey.
31 Colección diplomática .. ., cit., 11 , doc. 473, pp. 457. Petrus coquinarius claustri Oscensis (pub!. D. SANGORRÍN, El Libro de la Cadena .. ., cit., doc. 656,
p. 338; M. J. MoNTANER y J. R. LAPLANA, Documentos del Archivo de In Catedral de Huescn (1224-1252), original inédito, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1985-1987, p. 11).
32 Pub!. M. J. MONTANER y J. R. LA PLANA, Documentos del Archivo .. ., cit., pp. 28-29.
33 Id ., p. 207.
34 A. DuRÁN GuDIOL, Historia de la catedral .. ., cit., pp. i6-17.
35 Publ. Colección diplomática .. ., cit., 11, doc. 554, p. 527.
36 Pub!. Id., 11 , <loes. 693 y 694, pp. 666-670. De éste y otros documentos se extrae que el cargo de enfermero había comenzado a ser considerado, si no una cuasi dignidad , al menos un oficio capitular de vital importancia, reconocido también en los estatutos canonicales de n66 como poseedor Y ad ministrador de unos réd itos que debía repartir entre los asistentes a maitines (Redditus infirmarie distribuantur quotidie in ter canonicos qui Matutinis interserint, publ. A. DuRÁN GuDIOL, "El derecho capitular ... ", cit., p. 467).
37 Publ. Colección diplomática .. ., cit., 1, doc. 97, p. 122.
38 E. CAR RERO SAN TAM AR ÍA, "Sobre ámbitos arquitectónicos ... ", e Id., El conjunto catedralicio de Oviedo en la Edad Media. Arquitectura, topografía y funciones en la ciudad episcopal, Oviedo, 2003.
39 Sobre este úl timo obispo y su papel al frente del obispado de Huesca, A. DuRÁN GuD IOL, "García de Gudal, obispo de Huesca y Jaca (1201-1 236; t 1240)", Hispania Sacra, vol. x1 1, n.0 24 (1959), pp. 291-331.
40 R. DEL ARCO, La catedral de Huescn .. ., cit., pp. 46-47; Id., "El jurisperito Vidal de Canellas, obispo de Huesca", Jerónim o Zurita. Cuadernos de Historia, 1 (1951), en particular, p. 79; A. DuRÁN GuDIOL, "Vida] de Canellas , obispo de Huesca", Estudios de Edad Media en la Corona de Aragón, 1x (1973), pp. 267-369, en especial, pp. 306-311; publ. M. J. MoNTANER y J. R. LA PLANA, Documentos del Archivo .. ., cit., pp. 115-116.
41 A. DuRÁN GuDIOL, "Vidal de Canel las ... ", ci t., pp. 41-4 2.
42 Así se recoge en la Consueta del siglo xv, donde al especificar el recorrido de las procesiones claustrales se especifica ante iannua operis qui alim sint infirmaría (A.C. H., Consueta Sedis oscensis, f. 19; cit. A. DuRÁN GUDIO L, Historia de la Catedral .. ., cit., pág. 59). En el libro de aniversarios, redac-
71
EDUARDO CARRERO SANTAMAR ÍA
tado en las mismas fechas, también se alude a las oficinas d e la obra, sitas
junto a los sepulcros claustrales en los que se oficiaba la liturgia funerar ia
de la catedral: Dizese la missa baxa et sué/tase de/ant la obra (A.C.H., Libro de los aniuersarios de la Seu de Hu esca, f. 7v.). Esta sa la debió ser la
remodelada a fines del siglo x v por el m oro Alfa rán y sus nietos, según
se recoge en la documentació n capi tular como la casa de la obra, cerca del Capítol (publ. R. DEL ARCO, "La fábrica de la ca tedral. .. ", c it., p. 323).
43 La limosna oscense fue fundada en 1108 por el o bispo Es teban , tomando
como m odelo la instituida en Jaca por el infante García en e l siglo x 1 (publ.
Colección diplomática .. ., cit. 1, doc. 105, p. 129; ta mbién, A. DuRÁN Gu
DlOL, Historia de la catedral .. ., cit ., pp. 27-28, 59-60, 66 y 91-93) .
44 Viginti quinque pauperibus elemosine, in die Cene Domini, detur portio canonicalis et post refectionem /avantur eorum pedes per canonicos atque manus iuxta mandatum domini Christi (publ. A. DuRÁN Guo10L, "El de
rech o capitula r ... ", c it ., p. 494; R. DEL ARCO, "La fábrica de la catedral ... ",
c it ., p. 325).
45 Publ. A. DuR ÁN GUD IOL, "El derecho capitu lar ... ", ci t., p. 467.
46 Pub l. D. SANGORRÍN, Libro de la Cadena .. ., c it., p. 550; M. J. MONTANER
y J. R. LA PLANA, Documentos del Archivo .. ., c it., pp. 222-223.
47 'En es ta casa pues hay vn g ran refec torio, a donde se assienta n todos los
pobres ancianos; y los q ue n o cogen , fuera en el claustro a dos hileras se
acomodan ' (F. D. DE AY N SA, Fvndación, excelencias .. ., ci t., 1 v, p. 515).
48 A . NAVAL M ÁS y J. NAVA L MÁ S, Inventario artístico de Hu esca y su provincia, I, Madrid, 1980, p. 23; B. CABAÑERO Su BIZA, "Estudio de los table
ros parietales de la m ezquita a ljama de Huesca, a partir de sus réplicas en
el pú lpito de la Sala d e la Limosna. Notas sobre las influen cias 'abbasíes en
el a rle de a l-Andalus", Artigrama, n .º u (1994-1995), pp. 319 -338.
49 Recordemos aquí como la pabordía ilerdense se localizaba en las casas
situadas, a un nivel más bajo, junto a la panda claustra l abierta a l r ío Segre
(J. LLADONOSA 1 P u¡O L, La s~1 da, parroquia de la Seu de Lleida, Lérida,
i979, pp. 125-129).
50 P ubl. M. J. MONTANER y J. R. LA PLANA, Documentos del Archivo .. ., cit.,
p. 218. Todas las casas que rodeaba n la plaza abie rta frente a las portadas
occidenta l y meridional del templo pertenecían a l cabildo, ya fueran de
dicadas a residencias canonicales, como arrendadas por la p repositura a
su personal de ser vic io o a otros personajes, como las de don johan alquimyero, sitiadas a la pla~a de la Seu delant dela yglesia (A.C.H., Libro de aniuersarios de la Seu de Huesca, f. 8v.).
72
DE MEZQU ITA A CATEDRAL. LA SEO DE HU ESCA
51 Publ. A. DuRÁN GUD!OL, "Notas de archivo", Argenso/a, v11 (1956), pp.
93-99, en particular, pp. 97-98; Id., Historia de la catedral .. ., cit., pp. 61-62.
52 A.C.H ., 2-114.
53 A.C. H ., Libro de la prepositura, sin foliar; publ. A. DuRÁN GuDIOL, Historia de la catedral .. ., ci t., pp. 61-62.
54 A. DuRÁN GUDIOL, "El derecho capi tular ... ", ci t ., p. 476; Id., Historia de la catedral .. ., cit., pp. 61- 62.
55 .. . teneat capellanum idoneum ( ... )in altnri Beate Marie quod in claustro est (publ. M. J. MüN TANER y J. R. LA PLA NA, Documentos del Archivo .. .,
c it., p. 97) .
56 A.C.H., Consueta Sedis oscensis, f. 19.
57 M . C. LACARRA yC. MüRT E, Catálogo del Museo Episcopal y Capitular de
Huesca, Zaragoza, 1984, pp. 66-69.
58 A.C.H., Consueta Sedis oseen sis, f. 19. Al respecto, A. DuRÁ N GuD!OL, "La
penitencia pública en la Catedral de Huesca", Argensola, 111 (1952), pp. 335-
348. 59 F. D. DE Av NSA, Fvndación, excelencias .. ., cit., 1 v, p. 515.
60 Pub!. A. OuRÁ N Guo10L, "El derecho capitular ... ", ci t., p. 465.
61 Hec est carta de illo donatiuo quam Jacio ego Stephanus episcopus tibi García Snnz, meo repostero, per seruitio quod ha bes facto et cotidie facis Sancto Pedro et michi (Colección diplomática .. ., cit., I, doc. 127, p. 153) .
62 E. CARRERO SAN TAMAR ÍA, "La mezquita mayor, Sa nta Maria l'Antiga y
la ca nónica de la Seu Vella de Lleida: Historia de una confusión", e n Actas XI!! Congreso CEHA. Ante el nuevo milenio. Raíces culturales, proyección y actualidad del arte espa11ol, 2 vols., Granada, 2000, 1, pp. 65-74 e Id., "Sobre
ámbitos arquitectónicos y vida regla r ... ", c it.
63 Colección diplomática .. ., cit., 11, doc. 585, pp. 555-556.
64 Publ. A. OuRÁN Guo10L, Historia de la catedral .. ., cit., p. 52.
65 A éste se aludía en la donación d e un terreno por el obispo don Esteban
en 1170, si to infra ortum clnustri sedis Osee, iuxta portam Montis Aragonis (publ. Colección diplomática .. ., ci t., 1, doc. 268, pp. 271-272). Sobre la mu
ralla, Esca, C. y SÉNAC, P., "La muralla islám ica de Huesca", ll Congreso de Arqueología Medieval Espa11ola, II, Madrid, 1986, pp. 589-601.
66 A. DuRÁ N Guo10 L, Historia de la catedral .. ., ci t., p. 53 .
67 Id., pp. 52-53.
68 R. DEL ARCO, La catedral de Huesca .. ., cit., p. 131.
69 En tes timonio de R. del Arco (Id., pp. 130-131; Id., Catálogo monumental de Huesca, 2 vols., Madrid, 1942, 1, pp. 99-117), fue en la primera intervención
73
EDUARDO CARRERO SANTA MARÍA
restauradora a comienzos del siglo x x cuando se hallaron buena parte
de los restos de ventanas y arcos datables entre los siglos x 11 y x 111 hoy
conservados, d iseminados entre el palacio y el Museo Catedralicio y Dio
cesano.
70 A. Du RÁ N Gu DIOL, Historia de la catedral .. ., ci t., p. 53.
71 J. Zu RITA, Anales de Aragón, ed. A. Canellas López, vol. 11 , Zaragoza, 1977,
p. 195. Por el contrar io, no queda claro en qué palacio oscense - real o
episcopal- se a lojó Jaime I en 1226, durante la algarada que protagoniza
ron los habitantes de la ciudad en su contra (Id., vol. 1, 4.ª reimp., Zaragoza,
1998, pp. 405-407). 72 El por qué de esta voluntad regia fort ificadora pudo hallarse en una políti
ca prevent iva a nte las deter ioradas relaciones entre la corona a ragonesa y otras monarquías peninsulares. De hecho, las vis itas a Huesca del propio
Pedro le hacían un buen conocedor de la situación del palacio episcopal y
el papel que la ciudad había jugado en la Guerra con Cast illa, según refleja
la estancia en la misma por razones bélicas del in fante don Pedro y el in
fante de Navarra o la estadía del propio rey durante ci nco días a comienzos
de 1364 (cf Les quatre grans crc'miques, cit., p. 1141). Aunque cent rado en el
caso gallego, sobre los móviles que condujeron al encastillamiento de los
palacios episcopales, véase E. CARRERO SANTAMAR ÍA, "La for taleza del
obispo. El palac io episcopal urbano en Galicia durante la Edad Media",
Castillos de Esparia, 119 (2000), pp. 3-10.
73 A.C.H., 2-137. El dip loma fue parcialmente publicado por A. Durán Gudiol
("Notas de a rchivo", ci t., p. 99, e Id., Historia de la catedral .. ., cit ., p. 53).
74 A.CH., 2-137. 75 Se trata de un tal A ta mán, reconocido en 1199 por el obispo don Rica rdo
como Alamanno coquinario nostro al donarle una huerta y una casa, situa
da esta última junto al baño episcopal -balneo riostro- (pub!. Colección
diplomática .. ., cit., 1, doc. 487, PP-469-470 y 11 , doc. 553, doc. 527). Otra
casa s ituada junto al claustro sería vendida a don Petra cocinero del bispe en 1210 (Id., 11 , doc. 726, p. 699 y doc. 756, p. 725).
76 Según R. DEL ARCO (La catedral de Huesca .. ., cit., p. 130), en época mo
derna 'se levantaron paredes y tabiques, se cor taron los ar tesonados, se
tapiaron vanos, se cegaron ventanales, y el edificio perdió su carácter'.
77 Las descripciones del palacio en el siglo x v 1, a través de los inventarios
realizados tras la muer te de cada prelado, se recogen en A. Du RÁ N Gu
DIO L, Historia de la catedral .. ., cit ., pp. 193-196.
78 Colección diplomática .. ., cit., 11, <loes . 534 y 553, pp. 509-510 y 527.
74
DE MEZQ UIT A A CATEDRAL. LA SEO DE HUESCA
79 A. DuRÁN GuDIOL , Historia de la catedral .. ., cit., pp. 54-55.
80 Id., pp. 53-55.
81 R. DEL ARCO, La catedral de Huesca, c it., p. 131. La intervención de Urrés
quizás vino motivada por el a lojamiento del rey de Navarra en el palacio,
como propuso F. D. DE AYNSA (Fvndación, excelencias,. .. , cit., 111 , p. 421).
82 F. D. DE AYNSA, Fvndación, excelencias, .. ., cit ., 11 1, p. 423; la recogen tam-
b ién , R. DEL ARCO, La catedral de Huesca, cit., p. 131 y A. DURÁN GuDIO L,
Historia de la catedral, ci t., p. 193.
83 Pub!. A. DuRÁN GUDIO L, Historia de la catedral, cit., p. 194.
84 Id., pp. 193-194. No comparto con dicho autor que Juan d e Aragón tirara el
pabellón del palacio perpendicular a l claustro, edificio que fue exclusiva
mente remodelado con el aludido pórtico latera l.
75