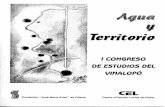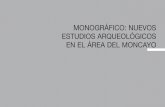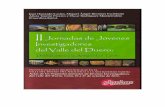Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del...
Transcript of Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del...
Universitat de BarcelonainstitUt català d’arqUeologia clàssicaMUseU d’arqUeologia de catalUnya - eMpúries
Contextos ceràmicsi cultura material d’èpocaaugustal a l’occident romàActes de la reunió celebrada a la Universitat de Barcelona els dies 15 i 16 d’abril de 2007
víctor revilla – Mercè roca (editors científics)
Contextos cerámicos y culturamaterial de época augusteaen el occidente romanoActas de la reunión celebrada en la Universitat de Barcelona los días 15 y 16 de abril de 2007
víctor revilla – Mercè roca (editores científicos)
198
cULTURA MATeRiAL y POBLAMienTOen eL TeRRiTORiO de TArrACo: LOS cOnTeXTOS
ceRáMicOS de LA VILLA deL ViLARenc (cALAFeLL)
Víctor reVilla
(universitat de Barcelona)
LA VILLA deL ViLARenc
las excavaciones realizadas desde 1991 en la partida del vilarenc (Calafell), 30 km al norte de tarragona, han permitido estudiar un asentamiento rural que experimentó una compleja evolución estructural y funcional a lo largo de casi tres siglos de ocupación. dentro de este periodo de tiempo es posible distinguir dos situaciones bien diferenciadas: un primer complejo (denominado edificio 1) levantado en un momento impreciso del siglo i a.C. y que experimentó diversas reformas hasta mediados-tercer cuarto del i d.C. y una nueva construcción (edificio 2), más compleja y lujosa, que lo sustituye a partir de esta fecha y que ha aportado evidencias de hábitat hasta el siglo iii d.C. (fig. 1). este segundo edificio se situaba unos 150 m al sureste del primero, muy cerca de la antigua línea de playa. el desplazamiento y el programa arquitectónico aplicado parecen responder a una voluntad deliberada de reorganizar tanto el hábitat como el funcionamiento general de la explotación asociada. por desgracia, este segundo asentamiento fue excavado a finales del siglo XiX sin un criterio científico riguroso y se destruyó parcialmente a continuación, por lo que ha aportado escasas evidencias sobre su organización y evolución (resultados de las primeras campañas de excavación y bibliografía general sobre el yacimiento en revilla 2006).
por el contrario, el primer asentamiento ha proporcionado una secuencia estratigráfica fiable que permite reconstruir el proceso global de ocupación y algunos de los rasgos específicos que presenta cada una de las fases de esta ocupación (fig. 2). al mismo tiempo, los conjuntos de cerámica asociados a cada una de las reformas de este lugar aportan datos de interés para conocer las formas de producción artesanal y de consumo asociadas a la vida rural que se desarrollan en el litoral central de Cataluña entre finales de la república e inicios de época imperial. es interesante destacar que este asentamiento se superpone a los restos de una pequeña granja ocupada entre finales del siglo ii e inicios de i a.C., que responde a unas pautas de poblamiento y de cultura material diferentes (revilla 2006, 169-172; para el hábitat tardorrepublicano en Cataluña: revilla 2004 y 2010; la evolución del paisaje y el poblamiento del territorio de Tarraco se analiza en: Carreté, Keay, Millet 1995; arrayás 2005; para el sector septentrional del mismo territorio: guitart, palet, prevosti 2003).
en la primera fase del asentamiento, datada entre mediados del siglo i a.C. y la última década antes del cambio de era, se construye un edificio de una superficie aproximada de 600 m2, formado por un conjunto de dependencias que se organizaban en torno a un patio porticado. su emplazamiento dominaba una pequeña llanura aluvial delimitada por dos torrentes y orientada hacia el mar. en el patio, de unos 140 m2, se distinguen dos sectores: un espacio central rehundido, de planta aproximadamente cuadrada, y un área periférica que parece servir como zona de circulación. el espacio central muestra la particularidad de que su nivel de pavimentación se inclina progresivamente hacia el oeste, hasta alcanzar un
199
desnivel de más de 1 m respecto al área periférica. las habitaciones situadas al suroeste del complejo albergaban una prensa y un lacus para la elaboración de vino. el edificio parece haberse dedicado, de forma prioritaria, a la producción agrícola, aunque también debía incluir algunos espacios residenciales. a la misma fase de ocupación (quizá a su momento final, entre el 20 y el 10 a.C.) hay que atribuir la actividad de un alfar que fabricaba ánforas, cerámicas comunes y materiales constructivos (revilla 2007a, 92 y sigs.; un análisis arqueométrico de algunas de las producciones del alfar en Martínez, revilla 2008).
en una segunda fase, que se data en época augustea, el complejo fue reconstruido radicalmente. la reforma supuso el arrasamiento y nivelación de gran parte del espacio porticado, el patio y la mayoría de dependencias; en especial, del sector central del patio, que fue cubierto por completo con una gran aportación de tierras sobre las que se dispuso un pavimento formado por losas. simultáneamente, se construyó un sistema de desagüe. el nuevo edificio, de mayores dimensiones, pudo haberse convertido, en ese momento, en una villa con una pars urbana claramente segregada del los espacios destinados a la producción.
LOS dePÓSiTOS de ÉPOcA AUgUSTeA: cOMPOSiciÓn y cROnOLOgÍA
los estratos de nivelación relacionados con la reforma augustea contenían una gran cantidad de producciones cerámicas de importación y de fabricación regional o local; estas últimas, procedentes del alfar ya mencionado, que quizá siguió en actividad durante algún tiempo. también se recuperó una gran cantidad de material constructivo de todo tipo (tegulae, imbrices, ladrillos, pequeños bloques de piedra, fragmentos de mortero y de estuco), así como fauna, fragmentos metálicos, vidrio, etc. la composición del conjunto no parece indicar una selección intencional relacionada con la formación de estos estratos: gran parte del material recogido procede, directamente, del derribo de algunas estructuras anteriores, algo normal en el contexto de una reconstrucción arquitectónica; pero también aparecen elementos estrictamente relacionados con la vida doméstica (manufacturados o no) y, como ya se ha indicado, cerámicas del alfar cercano. podría parecer, a priori, que estas últimas habrían sido seleccionadas para completar los depósitos, bien por su volumen (caso de las ánforas y de algunos moldes de antefija), bien por tratarse de materiales defectuosos o simplemente excedentes no comercializados. pero el conjunto es muy heterogéneo (hay, en efecto, bastantes ánforas locales, pero de diversos tipos y todas muy fragmentadas, al igual que las cerámicas comunes). esto sugiere que se utilizó todo tipo de material disponible para rellenar rápidamente un espacio de grandes dimensiones y que presentaba un desnivel de cierta profundidad.
Como muestra para el estudio, se han escogido 2 estratos, de un total de 5: la ue 5001 y la ue 5004. la primera incluye un total de 440 individuos cerámicos; la segunda, 342 individuos. para su descripción y análisis, el conjunto de producciones se ha organizado en 4 grupos funcionales: vajillas de mesa (que comprende las vajillas barnizadas y las cerámicas de paredes finas), cerámicas comunes y de cocina, ánforas y otras producciones. en este último grupo se consideran categorías como lucernas, ungüentarios y dolia. el cálculo de los porcentajes de representación de cada categoría cerámica se ha establecido a partir del número tipológico de individuos (nti).
la vajilla de mesa de la ue 5001 incluye una amplia representación de cerámicas de barniz negro de origen diverso: cerámica ática (1 cuenco lamb., 21), taller de roses (1 borde lamb. 40 a), campaniense a (1 borde lamb. 27 y 1 borde lamb. 31) y, sobre todo, un pequeño repertorio de recipientes de producción calena tardía. este conjunto esta formado por 4 bordes de cuencos lamb. 1, 3 bordes de copas lamb. 2, 1 borde de plato lamb. 7 y 1 borde lamb. 8 (fig. 3, núms. 1-3). Con 8 individuos, las producciones calenas suponen el 66’66% del barniz negro. si se añaden las restantes clases cerámicas de barniz negro, el conjunto supone el 19’35% de las vajillas de mesa y el 2’72% del total de cerámicas del estrato.
la terra sigillata itálica, con un total de 11 individuos, incluye las formas Consp., 1.1 (fig. 3, núm. 5), Consp., 8.1.1 (fig. 3, núm. 6), Consp. 10.1 (fig.3, núm. 7)1 y una copa próxima a Consp. 38.3 (fig. 3, núm. 8). destaca la presencia del sello atei (oCK 267, atribuido por p. Kenrick al segundo de los ceramistas con este nomen, con una datación de 15-5 a.C.) (fig. 3, núm. 4). este grupo supone el 17’74% de la vajilla de mesa y el 2’50% del total. el repertorio de vajilla de mesa barnizada se completa con algunos fragmentos de cerámica presigillata (2 individuos) y con un conjunto de 8 recipientes de características técnicas muy homogéneas que parece corresponder a una producción específica de terra sigillata cuya procedencia no puede establecerse por el momento (vid. infra, la contribución de M. Madrid y v. revilla, en este mismo volumen; estas cerámicas supone el 12’90% de la vajilla de mesa). este conjunto se define por una arcilla poco depurada, de coloración anaranjada-pálida, con numerosas inclusiones de tamaño minúsculo, y un barniz rojizo, espeso y poco
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
200
adherente. los recipientes imitan o se inspiran en formas definidas de terra sigillata itálica, como la copa consp. 7 (fig.3, núm. 9) y el plato Cons. 1.1. (fig. 3, núm. 10).
las cerámicas de paredes finas presentan un repertorio amplio: cubiletes Mayet ii (fig. 3, núm 11); Mayet iii (fig. 3, núm. 12) y diversas variantes (iiia: fig. 3, núm. 13; iiiBa: fig. 3, núm. 14); Mayet/lópez X9b (fig. 3, núm. 15); Mayet iX; Mayet Xi; Mayet Xiv (fig. 4, núm. 16); además de una cierta cantidad de vasos que no pueden atribuirse, con seguridad, a los tipos Mayet Xii o Mayet Xiv y que constituyen el grupo mejor representado. no se puede establecer la procedencia de estos recipientes, con excepción del fragmento de vaso de la forma Mayet/lópez X9b, que podría ser itálico2. el conjunto, con 29 individuos, supone el 46’77% de la vajilla y el 6’59% del total de cerámicas.
el conjunto de categorías cerámicas que componen el grupo de vajilla de mesa equivale al 14’09% de todas las cerámicas recogidas en el estrato.
el grupo de las cerámicas comunes y de cocina, especialmente numerosas (298 individuos), es difícil de sistematizar, dado el estado fragmentario del material y la presencia de producciones muy diversas, de importación o de fabricación local/regional; estas últimas predominantemente oxidadas. el grupo supone, globalmente, el 67’72% de todas las cerámicas del estrato.
la categoría de las importaciones itálicas incluye algunos recipientes con revestimiento interno de engobe rojo-pompeyano, de las formas luni 1 (fig. 4, núm. 17) y luni 2/4 (fig. 4, núm. 18), platos de borde bífido vegas 14 (fig. 4, núm. 19), platos Burriac 38,100 (fig. 4, núm. 20) y cazuelas con encaje interno Celsa 79.28 (fig. 4, núm. 21). el conjunto equivale al 6’04% de las cerámicas comunes y al 4’09% de toda la cerámica.
en lo que respecta a la cerámica común oxidada, se ha recogido un amplio repertorio de formas dominado por las jarras de una sola asa (de sección circular o elíptica), con labios de perfil triangular o moldurados (fig. 4, núms. 22-25) y los cuencos (fig. 5, núm. 29-31). también aparecen, en cantidades mucho menores, botellas (fig. 4, núm. 26), ollas (fig. 5, núm. 28), platos, copas (a este tipo podría corresponder el pie de la fig. 5, núm. 32), tapadoras (fig. 5, núm. 33), recipientes de almacenamiento de gran dimensión (fig. 5, núm. 27) y morteros. entre estos destacan las imitaciones de morteros campanos emporiae 36, 2 (fig.5, núm. 34) y los morteros “tipo azaila” (fig. 5, núm. 35; cf. aguarod 1991, 127-128; aguarod 1995, 144-147). todos estos morteros presentan una arcilla de coloración rosácea pálida, con abundante desgrasante micáceo de gran tamaño. Con un total de 213 individuos, la cerámica común oxidada es la categoría mejor representada en este estrato (supone el 71’47% del grupo de cerámicas comunes y de cocina y el 48’40% del total).
la ue 5001 también ha aportado un pequeño repertorio de cerámicas de cocción reductora, que puede incluirse en la categoría de imitaciones de vajillas de mesa. entre el material recuperado se detectan, en particular, los cuencos de perfil hemisférico que imitan la forma lamb. 1 de las producciones de barniz negro (fig. 5, núms. 36-37). los recipientes se caracterizan por una arcilla de color gris claro en el núcleo y más oscuro en la superficie exterior, bien depurada y compacta.
la categoría de las cerámicas de uso culinario incluye un número similar de recipientes de cocción oxidada (23 individuos) y reductora (22 individuos). los recipientes de esta categoría se caracterizan por una arcilla mezclada con abundante desgrasante que incluye partículas de mica dorada de tamaño mediano. las superficies de los vasos muestran algunas grietas y vacuolas; en ocasiones, especialmente en las ollas de cocción reductora, la zona superior del vaso ha sido alisada con cuidado. el conjunto está formado básicamente por ollas de perfil en s (la forma predominante), con labios redondeados o biselados y platos (fig. 5, núm. 38-39). también pueden encontrarse algunas cazuelas y tapadoras. las cerámicas de uso culinario constituyen el 18’45% del grupo de cerámicas comunes y el 10’22% del total del estrato.
Finalmente, hay que mencionar dentro de este conjunto la existencia de un cierto número de cerámicas comunes con engobe, cerámicas pintadas ibéricas, cerámicas grises de producción ebusitana y ungüentarios; todas ellas en cantidades muy reducidas.
el grupo de las ánforas (16’36% del total de cerámicas del estrato) está dominado, en proporción abrumadora, por los recipientes de fabricación local. estas ánforas suponen casi el 80% en las ánforas de la ue 5001. este hecho se explica, claramente, por una circunstancia excepcional: la existencia de un alfar asociado a la explotación agrícola, una parte de cuya producción (piezas defectuosas o no comercializadas) se utilizó para constituir los depósitos.
el repertorio de ánforas locales incluye imitaciones de la forma dressel 1 (fig. 6, núms. 40-41) y las formas tarraconense 1 (fig. 7, núm. 44), tarraconense 3 (fig. 6, núm. 42-43; utilizamos para las tarraconenses la clasificación de lópez, Martín 2007, 44 y sigs.) y pascual 1, así como dos formas anfóricas inéditas. la primera, definida por un cuerpo de gran diámetro, un cuello amplio, un borde robusto, de sección triangular, y un asa estriada (fig. 7, núm. 45); la segunda, por un cuello amplio y un labio horizontal y de sección rectangular (fig. 7, núm. 46). uno de estos tipos (o ambos) podría relacionarse
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
201
con algunos grandes fragmentos de base plana recuperados en otros estratos que pertenecen a esta misma fase augustea (estas formas inéditas se recogen en revilla, 2007a: figura 6.1-3 y 6.5; revilla 2007b, fig. 10.5).
las ánforas importadas proceden de italia (un pivote), norte de África (fig. 7, núm. 47) y, sobre todo, el sur de la península ibérica. a esta región hay que atribuir las formas Haltern 70 (fig. 7, núm. 48), lomba do Canho 67 y CC nn/t-9.1.1.1. también se han recuperado algunos fragmentos de ánfora ibérica y púnico-ebusitana.
el cuarto grupo funcional está formado por una lucerna de producción itálica (de tipología indefinida), algunos ungüentarios y 3 bordes de dolia. este grupo supone el 1’81% de todo el material cerámico recuperado.
en conjunto, las importaciones identificadas con seguridad (vajillas de mesa, incluidas las sigillatas de producción indeterminada; cerámicas comunes y de cocina itálica; ánforas de diversas procedencias; lucernas; un vaso de cerámicas de paredes finas) suponen algo menos del 15% del material del estrato. la presencia de material residual es relativamente importante, pero normal, dada la existencia de un asentamiento rural tardo-ibérico anterior, cuyos depósitos pudieron ser alterados con la reforma augustea. aquí cabe considerar la cerámica común y ánfora ibérica, la ánfora púnico-ebusitana y una parte de la vajilla de barniz negro, así como ciertos tipos cerámicos en algunas categorías (por ejemplo, entre las cerámicas de paredes finas, común itálica, etc.). sin embargo, es difícil precisar exactamente el grado de residualidad del conjunto, dado que muchos tipos cerámicos tienen una larga perduración, entre la segunda mitad del siglo ii a.C. y finales del i a.C.
la ue 5004 presenta coincidencias significativas con el conjunto anterior, tanto por lo que hace a las categorías y repertorios como en lo que respecta a las áreas de producción representadas.
la vajilla de mesa incluye un cierto número de barnices negros, presigillata (en una proporción insignificante), terra sigillata itálica, terra sigillata de producción indeterminada y cerámicas de paredes finas. el grupo supone el 19’01% del total de cerámicas. el conjunto de los barnices negros está formado por campaniense a (1 borde de la forma lamb. 36 y 3 de la forma lamb. 31), Campaniense B (1 borde no identificable), Campaniense C (1 fondo) y cerámicas calenas de producción tardía (formas lamb. 5 y 7). el barniz negro supone el 23’07% de las vajillas de mesa y el 4’38% del total de cerámicas del estrato.
la terra sigillata itálica incluye las formas Consp.1.1 (fig. 8, núm. 1), Consp.10.1 (fig. 8, núm. 2), Consp. 8.1 (fig. 8, núm. 3) y pequeños platos de pared exvasada próximos a la forma Consp. 4.1 (fig. 8, núms. 4-5). la copa Consp. 8.1 y uno de los platos presentan marcas radiales. en el primer caso, el sello s(eX) · pe( ) (cf. oCK 1383.5, con una datación de 40-20 a.C.; th. Martin 2002, 224-225, fig. 1, recoge un ejemplar con una datación similar e indica otros hallazgos en el sur de Francia); en el segundo, un motivo formado por grupos de puntos distribuidos en círculo. Con 13 individuos, la terra sigillata itálica supone el 20% de las vajillas de mesa y el 3’80% el total de cerámicas del estrato.
también se ha identificado un pequeño conjunto de terra sigillata de producción indeterminada con características físicas muy particulares, idénticas a las que muestra el conjunto de la ue 5001 ya descrito. el repertorio se inspira claramente en las producciones itálicas de mejor calidad: Consp. 1.1, Consp. 8.1 (fig. 8, núm. 6), Consp. 4.1 (fig. 8, núm. 7), Consp. 10 (de tamaño muy reducido; fig. 8, núm. 8) y quizá Consp. 13.2 (fig. 8, núm. 9). esta categoría supone el 12’30% de la vajilla y el 2’33% de toda la cerámica del estrato.
el repertorio de cerámicas de paredes finas es muy similar al que mostraba la ue 5001: cubiletes Mayet iia (fig. 8, núm. 10), Mayet iii (fig. 8, núm. 11), Mayet iiia (fig. 8, núm. 12-13), Mayet iiiBa, Mayet X, Mayet/lópez X9b, Mayet Xi y Mayet Xii o Xiv (fig. 8, núm. 14-15); como en el caso anterior, este tipo domina esta categoría cerámica. la cerámica de paredes finas es la mejor representada en el conjunto de vajillas de mesa, ya que supone el 43’07%. en relación al total del estrato, el porcentaje es del 8’18%.
el grupo formado por las cerámicas comunes y de cocina incluye producciones itálicas, cerámicas comunes oxidadas, cerámicas de cocción reductora, cerámicas ordinarias destinadas al fuego y algunos fragmentos de cerámica común ibérica. este grupo, formado por 210 individuos, supone el 61’41% de las cerámicas del estrato.
el repertorio de cerámicas de cocina itálicas incluye las cazuelas de borde bífido vegas 14 (fig. 8, núm. 16), las cazuelas con borde colgante y ranura interna forma torre tavernera 4.15 (fig. 8, núm. 17), ollas Celsa 79.28 (el recipiente mejor representado) y platos-tapadora de borde indiferenciado (fig. 8, núms. 18-19). las cerámicas de engobe rojo-pompeyano están representadas únicamente por algunos fragmentos informes. Con 17 individuos, la cerámica común itálica supone el 8’09% del conjunto de cerámicas comunes y de cocina y el 4’97% del total de cerámicas del estrato.
las cerámicas comunes oxidadas presentan una situación similar a la ue descrita anteriormente. el repertorio es muy diversificado, pero se concentra en las jarras de un asa y borde de sección triangular o redondeado y los cuencos (de
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
202
perfil hemisférico y borde engrosado, carenado, etc.). a mucha distancia, botellas (fig. 9, núm. 22), ollas (fig. 9, núm. 20), grandes recipientes de almacenaje doméstico (fig. 9, núm. 21). los 126 individuos de esta categoría suponen el 60% del grupo de cerámicas comunes y de cocina y el 36’84% del total de cerámicas.
una categoría especial está constituida por las cerámicas comunes de cocción reductora. se trata de un conjunto reducido, pero con gran diversidad tipológica. se han identificado jarras de dos asas, con su correspondiente tapadera (fig. 9, núms. 23-24), jarras de un asa, botellas (fig. 9, núm. 25), cuencos (fig. 9, núms. 28-29), platos. una parte de este repertorio responde a la imitación de formas en barniz negro (el cuenco núm. 28, que imita el tipo lamb. 1, por ejemplo). otros recipientes son más difíciles de situar, caso de la copa de la fig. 9, núm. 27 (cf. la copa r 3, de inicios de tiberio en terra sigillata itálica, recogida en el Conspectus Formarum; este tipo aparece igualmente en cerámica de paredes finas de producción itálica en el relleno de un pozo de Valentia datado hacia el cambio de era: albiach et al. 1998, 146). Con 17 individuos, este conjunto representa el 8’09% del conjunto de cerámicas comunes y de cocina y el 4’97% del total de cerámicas del estrato. en el estrato también aparecen cerámicas ibéricas, en proporciones insignificantes.
este grupo funcional se completa con un conjunto de cerámicas ordinarias de uso culinario de cocción oxidada y reductora (con una proporción similar, en torno al 50% cada una de ellas). el repertorio está dominado por las ollas de perfil en s, con superficies bruñidas, en el caso de los recipientes de cocción reductora, y acabados más toscos, por lo que hace al otro conjunto (fig. 10, núm. 30-31). también se identifican algunos cuencos, tapaderas y jarras. las cerámicas culinarias suponen el 22’85% del grupo funcional y el 14’03% del conjunto de cerámicas del estrato.
las ánforas constituyen el 17’54% de todas las cerámicas del estrato. dentro de este grupo se identifica un pequeño conjunto de importaciones: dressel 1 itálica y ánforas del sur de Hispania oberaden 83 (fig. 10, núm. 32), lomba do Canho 67 (fig. 10, núm. 33) y Haltern 70 (fig. 10, núm. 35). el repertorio de ánforas locales, que domina esta categoría (el 80% de la misma), incluye la mayoría de los tipos anfóricos mencionados al describir la ue 5001: dressel 1 citerior (fig. 10, núm. 34), tarraconense 3 y 1 (fig. 10, núm. 36 y fig. 11, núm. 37, respectivamente), pascual 1, ánforas de borde de sección rectangular (fig. 11, núm. 38) y ánforas con borde de sección triangular (fig. 11, núm. 39). la tarraconense 3 es el recipiente mejor representado (30 individuos de las 48 ánforas locales).
el cuarto grupo funcional está formado por varias lucernas de producción itálica, algunos ungüentarios y 1 borde de dolium. este grupo supone el 2’04% de todo el material cerámico recuperado. entre las lucernas destaca una pieza en barniz negro (fig. 12, núm. 40), otra de la forma dressel 1B, de pasta gris (fig. 12, núm. 41), una indeterminada y dos ejemplares de la forma dressel 2 a (fig. 12, núm. 42). uno de estos, presenta una marca formada por una letra r rodeada de pequeños círculos. la cronología de este tipo se sitúa entre el 70 a.C. y el 15 d.C. (para el tipo y la marca: rivet 2003, 49, núm. inv. 6, con datación en el tercer cuarto del siglo i a.C.; además, deneauve 1969, 103, núm. inv. 265 y lám. XXXiv). la primera pieza podría incluirse en el grupo a vi 8 de Bussière, formado por lucernas de siglo i a.C., poco conocidas y de difícil clasificación (Bussière 2000, 65 y 248, lám. 12, número de referencia p 347, recoge un ejemplar de la necrópolis de Coudat, en Constantina, argelia; Martín Menéndez 2008, 122, fig. 15, núm. 11, recoge un ejemplar procedente del pecio de Cala Bona i, próximo al Cabo de Creus, que se dataría entre 50 y 30 a.C.).
el repertorio de terra sigillata itálica, permite sugerir una cronología de último cuarto del siglo i a.C. como momento de formación de ambos estratos. en este repertorio coinciden formas (Consp. 1.1) y sellos (de tipo radial) que tienen una datación antigua con formas que alcanzan la etapa central del gobierno de augusto. la presencia de ciertos vasos de cerámica de paredes finas de cronología tardorrepublicana y augustal (como las formas Mayet iii, X, Xii/Xiv) avala esta propuesta. por otro lado, el sello atei quizá permitiría proponer una datación más precisa, en torno a la última década antes del cambio de era, ya que su aparición se produce hacia el 15 a.C. (oCK 267; cf. albiach et al. 1998, 142, que menciona varios ejemplares en un depósito datado en el cambio de era). es interesante señalar que este repertorio de terra sigillata no presenta demasiadas coincidencias con el material de contextos con datación similar procedente de ciudades del litoral peninsular (Emporiae: aquilué et al. 2002: 30 y 34; Iluro: Cerdà et al. 1997, vol. 2: 21 y 27; Valentia: albiach et al. 1998: 142) y que los depósitos cerámicos conocidos en el territorio inmediato o en la cercana Tarraco son muy escasos y corresponden a un momento anterior (tercer cuarto del siglo i a.C.: díaz 2000, 229; diaz, otiña 2003, 75; díaz, otiña 2007, 104; otros hallazgos se adscriben, sin más precisiones, a época de augusto: díaz, otiña 2002, 184 y sigs.; díaz, otiña 2003, 75-78) o inmediatamente posterior (de inicios del siglo i d.C.: agraz, Carreté, Macias 1993, 87 y sigs., y pág. 105). todo ello dificulta un análisis comparativo en profundidad3.
la formación de los conjuntos parece producirse en un solo momento y de forma rápida, sin que puedan apreciarse diferencias importantes entre uno y otro estrato. por el contrario, las coincidencias generales que aparecen en los repertorios
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
203
más significativos (terra sigillata italica, cerámicas de paredes finas, cerámica común itálica y, en menor medida, los conjuntos de cerámica y ánforas locales) sugiere que se trata de dos vertidos consecutivos realizados, junto con otros de la misma importancia, en un intervalo de tiempo muy breve. la presencia de cerámicas residuales, que suponen un porcentaje a tener en cuenta, pero relativamente reducido, parece responder a la alteración de la secuencia estratigráfica que corresponde a una fase previa de ocupación ibérica. también es posible que una parte de este material corresponda al primer asentamiento romano, cuya fecha fundacional no puede definirse con claridad, pero debe situarse en las décadas centrales del siglo i a.C. (revilla 2006, 165 y 172).
AnáLiSiS de LOS RePeRTORiOS
el conjunto formado por los dos estratos presenta una cierta diversidad por lo que hace a las producciones cerámicas, su origen geográfico y el repertorio tipológico identificado en cada una de ellas; una diversidad especialmente notable si tenemos en cuenta la naturaleza del yacimiento: un asentamiento agrícola especializado y de dimensiones modestas. parece, igualmente, un conjunto bastante representativo del periodo, tanto por lo que hace a las vajillas de mesa, como a las cerámicas comunes y de cocina de importación o las ánforas. la presencia de ciertas importaciones, en concreto, sugiere una vinculación del lugar con los circuitos de intercambio que también abastecían a Tarraco y a todo el territorio inmediato. pero se aprecian, al mismo tiempo, ciertas peculiaridades (figura 13).
ambos depósitos están dominados por las cerámicas comunes y de uso culinario, con porcentajes situados entre el 60 y el 68%. en segundo lugar, representados por cantidades mucho más reducidas, se sitúan otros grupos: las ánforas, en el caso de la ue 5001, y las vajillas de mesa en el caso de la ue 5004. Ánforas y vajillas suponen porcentajes similares, entre el 14 y el 20%. la presencia de otros elementos vasculares (lucernas, dolia o ungüentarios) es casi irrelevante.
por lo que respecta a la vajilla de mesa, ambas ue muestran coincidencias significativas con otros depósitos de este periodo. en primer lugar, la diversidad de producciones (campaniense a, calenas, presigillata, sigillata itálica, paredes finas, otras cerámicas de barniz rojo), con un predominio claro de algunas de ellas (la presigillata, por ejemplo, es siempre muy escasa) y una presencia destacada de algunas categorías de barniz negro; en particular, las cerámicas calenas. esta diversidad se aprecia en los contextos de cambio de era de Iluro, Emporiae y Tarraco (Cerdà et al. 1997, vol 2, 13-15 y 21-24; aquilué et al. 2002, 30-31; aquilué et al. 2008, 43-52, figs. 8-51; díaz, otiña 2002, 184, fig. 12; 2003, 75, indican simplemente que el barniz negro sigue siendo dominante en los contextos de Tarraco analizados; en Valentia, por el contrario, el barniz negro aparece en cantidad muy reducida, pero este hecho se debe tanto a la naturaleza de los depósitos, quizá de carácter votivo, como a la propia situación del hábitat: albiach et al. 1998, 141, tabla 1). llama la atención la importancia del repertorio de cerámica de paredes finas frente a la terra sigillata itálica (con porcentajes superiores al 40% de toda la vajilla en ambos estratos); algo que también se aprecia en los depósitos de Emporiae y Valentia, aunque en menor medida (en Iluro se observa una situación similar, si bien aquí el repertorio de vajilla está dominado de forma abrumadora por el barniz negro, que supone el 77’7%: Cerdà et al. 1997, vol. 2: 30)4. las importaciones itálicas identificadas (barniz negro, terra sigillata, algún fragmento de cerámica de paredes finas) están bien representadas, pero no parecen dominar claramente el conjunto.
Como se ha indicado anteriormente, la vajilla de mesa incluye un conjunto de cerámica en barniz rojo de características físicas muy homogéneas y claramente diferenciadas de la terra sigillata itálica típica. este conjunto tampoco muestra coincidencias con otras producciones conocidas, como los repertorios de la bahía de nápoles o las vajillas de imitación del sur de las galias (Madrid, revilla, infra). este tipo de cerámicas aparece regularmente, en cantidades reducidas, en numerosos contextos del periodo (en Iluro supone el 0’91% del total de un depósito: Cerdà et al. 1997, vol. 2: 15; en Valentia, el 0’88%: albiach et al. 1998, 145). su generalización parece ser el resultado la incapacidad de los grandes centros productores de sigillata para responder a la demanda creciente de cerámica barnizada de rojo generada en el occidente romano (passelac 2007; sanchez 2007; Madrid 2007; la aparición de cerámicas “de pasta micacea y barniz rojo-coral”, se señala en Casas et al. 1990, 40-41). recientemente, se ha propuesto atribuir a un taller local un grupo específico de cerámicas barnizadas en rojo identificada en niveles de mediados del siglo i d.C. de Tarraco. estos niveles amortizan un alfar activo en época de tiberio, pero no puede afirmarse que el material recogido fuera fabricado en el lugar (también aparecen aquí producciones narbonenses y de la bahía de nápoles: lópez, Mesas, otiña 2007, 121-123). en todo caso, la homogeneidad técnica del pequeño repertorio del vilarenc parece indicar que procede de un único centro de producción, por el momento no localizado.
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
204
las cerámicas comunes y de cocina y las ánforas muestran una situación peculiar. estos grupos están constituidos, de forma prioritaria, por materiales de fabricación local, que suponen en torno al 90%, en el caso de las cerámicas comunes, y el 80%, en lo que respecta a las ánforas. estos porcentajes son muy superiores a lo que muestran los depósitos de época augustea de las ciudades ya mencionadas, que reflejan una situación de abastecimiento más diversificado. el repertorio de cada grupo se caracteriza por una gran diversidad formal, pero muestra también un marcado predominio de algunos recipientes. estas particularidades no parecen reflejar los procesos relacionados con la vida cotidiana del asentamiento o con las formas en que los residentes se aprovisionaban de instrumentum, sino que deben interpretarse como resultado de las condiciones de constitución de los estratos en un contexto especial: la reconstrucción del edificio 1. este contexto supuso una reutilización intencionada de ciertas categorías de material; entre ellas, todo el material disponible del alfar activo en el propio fundus. esta utilización provoca una sobrerrepresentación de algunas categorías cerámicas en el conjunto, en particular, las cerámicas comunes oxidadas y las ánforas.
la presencia de estas categorías permite reconstruir una parte de los repertorios que el alfar fabricaba, de forma aparentemente simultánea, hacia el último cuarto del siglo i a.C.: varios tipos de ánforas, cerámicas comunes, materiales constructivos y un conjunto de elementos decorativos de cierto nivel artístico (imitaciones de lastras Campana, antefijas de motivos vegetales o con cabeza humana). esta diversificación constituye una práctica generalizada en el artesanado rural de la Cataluña de este periodo y, de forma específica, en los talleres del territorio de Tarraco. esta práctica se encuentra tanto en talleres vinculados a un fundus como en instalaciones artesanales de mayor entidad (revilla 2007a; 2007b; Martínez, revilla 2008). pero la falta de documentación adecuada no permite ir mucho más allá de esta constatación. así, por ejemplo, la ausencia de otros depósitos de la misma época, en el vilarenc o en el territorio inmediato, impide precisar la importancia respectiva de cada grupo funcional y la posible evolución de los procesos de fabricación, tanto en el alfar como a escala comarcal.
en este mismo sentido, llama la atención el carácter peculiar del repertorio anfórico, que integra formas totalmente originales, y que parecen producidas y exportadas en escasa cantidad (ánforas de labio de sección tringular o rectangular, de posible base plana), junto a recipientes de tipología bien definida (pascual 1, tarraconense 1 y 3) y que, en algunos casos, como la forma tarraconense 3, muestran detalles de acabado que les confieren una identidad acusada. la fabricación de esta última en alfares cercanos sugiere una imitación consciente, y este fenómeno podría interpretarse como un esfuerzo artesanal por definir un contenedor anfórico particular en relación con el desarrollo de las exportaciones del vino del territorio septentrional de Tarraco (revilla 2007b, 198-208; la forma tarraconense 3 aparece, por ejemplo, en el cercano alfar de tomoví, que también parece vinculado a un fundus: Martín Menéndez, prevosti 2003). por otro lado, la misma diversidad del repertorio anfórico es difícil de explicar. sin duda, el alfar debía fabricar más de una forma de forma simultánea, pero parece concentrarse en la elaboración preferente de uno u otro recipiente, adoptando el modelo más conocido para la exportación en cada momento. así lo sugiere el predominio absoluto de la tarraconense 3 en el conjunto de estratos de cambio de era y la mayor presencia del ánfora pascual 1 en depósitos de cronología ligeramente posterior, acompañada por dressel 2-4, dressel 7-11 locales y tarraconenses (quizá fabricadas en menor cantidad). esta situación también se aprecia en otros alfares del litoral catalán. sin embargo, es difícil confirmar la hipótesis de una evolución del repertorio (lógica, por otro lado, en el contexto de un proceso productivo) sin disponer de más datos.
la ausencia, ya indicada, de conjuntos comparables, impide determinar el periodo de actividad del alfar. Con todo, parece evidente una cronología precoz de este fenómeno de producción artesanal en el territorio de Tarraco que, hasta hace poco, se había considerado de época augustal avanzada o incluso posterior (para el artesanado rural en este territorio: Járrega 2002; 2009; gebellí 2007; revilla 2007a; 2007b, 198 y 202).
tampoco puede definirse la difusión e impacto de las producciones de este taller. Como se ha indicado, se fabricaban, simultáneamente, varias categorías de material cerámico. una parte del mismo, en concreto, material constructivo sellado y quizá piezas de decoración arquitectónica, se ha identificado en Tarraco, pero no debían ser los únicos elementos comercializados; ni Tarraco debió ser el único mercado. es posible, por ejemplo, que villae cercanas recurrieran al taller para cubrir sus necesidades de ánforas y material de construcción. en el mismo sentido, algunos talleres cercanos, como tomoví, pudieron haber fabricado el mismo tipo de materiales arquitectónicos y decorativos para responder a la demanda. tomoví, en concreto, ha proporcionado una lastra Campana idéntica a uno de los tipos fabricados en el vilarenc, lo que hace pensar tanto en una adquisición puntual como en una imitación (dupré, revilla 1991; para terracotas arquitectónicas de probable fabricación local en Tarraco: lópez, piñol 2008). este hecho, que debe relacionarse con las coincidencias que muestra el tipo anfórico tarraconense 3 de ambos talleres, avalaría la hipótesis de un artesanado de radio comarcal que
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
205
desarrolló producciones específicas. en cualquier caso, el repertorio identificado en el vilarenc parece indicar una doble orientación que explica la presencia de actividades artesanales, organizadas como proceso productivo específico, en el sistema de la villa: abastecimiento de las necesidades de instrumentum del lugar y producción para la venta, destinada tanto al ámbito rural inmediato como al medio urbano.
en lo que respecta a las importaciones, las cerámicas comunes y las ánforas muestran un repertorio característico del periodo final de la república y de época augustea. italia aparece representada por un repertorio muy variado de recipientes de uso culinario, la mayoría de los cuales siguen en circulación a inicios del imperio (cf. díaz, otiña 2002, 179 y sigs., figs. 8-11; 2003, 77; aquilué et alii 2002; 2008). también se identifican importaciones de vino itálico en ánforas dressel 1. sin embargo, la zona mejor representada es el sur de la península ibérica que, desde las décadas centrales del siglo i a.C., exportaba vino, aceite y salazones y había creado recipientes específicos con este fin: Haltern 70 (aa.vv. 2003), oberaden 83 (Berni 1998), lomba do Canho (Fabiao 1989; Molina 1995). Hay que mencionar, igualmente, la presencia de algunas ánforas norteafricanas o tripolitanas antiguas (pascual, ribera 2003; en este mismo contexto la presencia del envase CC.nn.-t. 9.1.1.1 parece residual, al igual que algunas ánforas ibéricas: ramón 1995, 226-227). dada la escasa cantidad de recipientes, los porcentajes de representación del vilarenc no pueden considerarse significativos y son difícilmente comparables con el material de depósitos urbanos de cronología ligeramente anterior y contemporánea. en concreto, se aprecia en el vilarenc una menor diversidad tipológica (no aparecen, por ejemplo, dressel 2-4 itálicas, ánforas orientales o ánforas béticas de salazones forma dressel 7-11) y un mayor desequilibrio por regiones productoras, resultado de la presencia masiva de las ánforas locales, que no reflejan una situación de consumo. Con todo, se observan algunas coincidencias con los repertorios de los estratos de tercer cuarto del siglo i a.C. y de plena época augustea de Tarraco (gebellí, díaz 2000; díaz 2000, 229, fig. 56; díaz, otiña 2002, 184-186, figs. 12-13 y figs. 18-19; 2003, 77-78, fig. 6a; 2007, 104) y, aunque en menor medida, con los procedentes de Emporiae (aquilué et al. 2002, 33; 2008, 43, fig. 8), Iluro (Cerdà et al. 1997, vol. 2, 25 y 27) o Valentia (albiach et al. 1998, 149-150).
en conjunto, el material que se puede identificar claramente como de importación constituye casi el 15% de las cerámicas de la ue 5001 y algo más del 20% en la ue 5004. en este conjunto se incluye la vajilla de barníz negro, la presigillata, la terra sigillata itálica y de producción indeterminada, un ejemplar de cerámica de paredes finas, la cerámica común y de cocina itálica, las lucernas y las ánforas itálicas, sur-hispánicas y norteafricanas. estos porcentajes podrían ser menores (se reducen al 12’80% y el 17’80%, respectivamente) de confirmarse un origen local, en algún lugar del mismo territorio de Tarraco, para las producciones de terra sigillata indeterminada (cf. lópez, Mesa, otiña 2007, 121).
es muy probable que Tarraco fuera el mercado en que se aprovisionaba ésta villa y, en general, la mayoría de asentamientos situados en el territorio inmediato, en tanto que la ciudad era el puerto y centro de consumo principales del litoral meridional de Cataluña (de hecho, la villa se sitúa a menos de 30 km de distancia y no muy lejos de la vía augusta). el impacto de Tarraco sobre este territorio es el resultado de la combinación de diversos factores. en primer lugar, su condición de capital provincial y su status de colonia, lo que suponía un interés particular, por parte del poder imperial, en la promoción de la vida local, incluidas las iniciativas de carácter evergético relacionadas con los programas constructivos y las distribuciones. esto debía contribuir a la actividad económica de forma importante. en este mismo contexto, hay que mencionar la existencia de una élite poderosa y dinámica, consolidada a lo largo del siglo i d.C., en la que se integraban individuos y familias procedentes de los ordines de otras ciudades de Hispania (para esta élite: alföldy 1991). en Tarraco se establecían las relaciones sociales y políticas que permitían iniciar una carrera política y es también aquí donde se invertía una parte de las fortunas, en forma de evergetismo o mediante la adquisición de propiedades que se pondrían en explotación. al mismo tiempo, la red de relaciones que se establecían en el ámbito político y social debieron permitir la aparición de oportunidades relacionadas con la agricultura, el artesanado y el aprovechamiento de los recursos naturales, el comercio o las finanzas; ámbitos que en muchos casos debieron combinarse. paralelamente, la existencia de una población numerosa, difícil de calcular, pero importante en todo caso debía constituir un mercado importante para los productos agrícolas y manufacturados elaborados en el territorio (cálculos que sitúan la población entre 14.000 y 21.000 habitantes en Carreras 1996).
la presencia de una élite poderosa, dotada de un patrimonio que se utilizaría de acuerdo con la necesidad de consolidar una posición social, debió tener consecuencias sobre la evolución de la economía del territorio. el reflejo más directo de los intereses y posibilidades de esta élite lo constituyen los programas arquitectónicos y decorativos de las villae del territorio y la presencia, en algunos de estas, de infraestructuras agrícolas y artesanales organizadas de forma compleja, que se destinaron a la producción y envasado del vino (para el poblamiento y, en concreto, para algunas villae excavadas sistemáticamente,
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
206
pueden consultarse las contribuciones recogidas en ruíz de arbulo 2000; para el artesanado rural y la agricultura: revilla 2007a; 2007b).
otra cuestión es establecer las formas concretas mediante las que el fundus del vilarenc debió aprovisionarse: ¿compra directa por los propios residentes –el propietario o un agente–, desplazados para la ocasión a la ciudad o a un mercado rural?, ¿adquisición a comerciantes que frecuentaban el territorio? la ausencia de contextos cerámicos comparables, procedentes de otras villae, impide proponer hipótesis fiables en uno u otro sentido.
en cualquier caso, conviene recordar que el fundus de el vilarenc albergaba un alfar y que una parte de la producción del mismo parece destinada a la venta; bien en el territorio cercano, bien en el mercado urbano. en concreto, en Tarraco se han recuperado tegulae con la marca Cn( ).Ben( ) fabricadas en este taller. en este contexto, es muy posible que el abastecimiento del conjunto de necesidades generadas por los residentes fuera asumido por los mismos personajes y mediante el mismo sistema que servía para comercializar una parte de la producción artesanal y agrícola del fundus (individuos dotados de una praepositio, comerciantes ajenos contratados, etc.).
las ue 5001 y 5004 aportan, en resumen, datos importantes, por su precisión y por el contexto socioeconómico en el que se enmarcan, para conocer la situación del mundo rural y la economía en este sector de la provincia Hispania Citerior. pero el grado de representatividad de esta documentación es bajo: es una muestra limitada a una fase de un asentamiento rural (el último cuarto del siglo i a.C.), de características particulares (está condicionada por la presencia de un repertorio cerámico de fabricación local que, por tanto, no responde a una situación de abastecimiento normal) y no puede compararse, todavía, con conjuntos similares, procedentes de otros asentamientos rurales, para conocer la cultura material en el territorio de Tarraco.
BiBLiOgRAFÍAaa.vv. 2003: Culip VIII i les àmfores Haltern 70, girona.
agraz, J., CarretÉ, J. M., MaCias, J. M. 1993: las cerámicas de los niveles alto-imperiales, en X. dupre, J. M. CarretÉ (eds.), La ‘Antiga Audiència’. Un acceso al foro provincial de Tarraco, excavaciones arqueológicas en españa-165, Madrid, 87-116.
aguarod, C. 1991: Cerámica romana importada de cocina en la Tarraconense, zaragoza.
aguarod, C. 1995: la cerámica común de producción local/regional e importada. estado de la cuestión en el valle del ebro, en X. aquiluÉ, M. roCa (eds.), Ceràmica comuna romana d’època Alto-imperial a la Península Ibèrica. Estat de la qüestió, Barcelona,129-153.
alBiaCH et. al. 1998: r. alBiaCH, C. MarÍn, g. pasCual, J. pla, a. riBera, M. rossellÓ, a. sanCHÍs, “la cerámica de época de augusto procedente del relleno de un pozo de valentia”, SFECAG, Actes du Congrès d’Istres, 1998, pp. 139-166.
alFöldy, g. 1991: Tarraco. Forum 8, tarragona.
aquiluÉ et al. 2002: X. aquiluÉ, p. Castanyer, M. santos, J. treMoleda, el campo de silos del área central de la ciudad romana de empúries, Romula 1, 9-38.
aquiluÉ et al. 2008: X. aquiluÉ, p. Castanyer, M. santos, J. treMoleda, l’evolució dels contextos ceràmics d’empúries entre els segles ii aC i vii dC, SFECAG, Actes du Congrès de L’Escala-Empúries, 1-4 mai 2008, 33-62.
arrayÁs, i. 2005: Morfología histórica del territorio de Tarraco (siglos III – I a.C.), Barcelona.
Berni, p. 1998: Las ánforas de aceite de la Bética y su presencia en la Cataluña romana, Barcelona.
BoussiÈre, J. 2000: Lampes antiques d’Algérie, Montagnac.
Carreras, C. 1996: una nueva perspectiva para el estudio demográfico de la Hispania romana, BSSA 62, 95-122.
CarretÉ, J. M., Keay, s. J., Millet, M. 1995: Roman provincial capital and its hinterland. The survey of the territory of Tarragona, Spain 1985-1990, ann arbor.
Casas et al. 1990: J. Casas, p. Castanyer, J. M. nolla, J. treMoleda, Ceràmiques comunes i de producció local d’època romana. I, Materials augustals i alto-imperials a les comarques orientals de Girona, girona.
Cerdà et al. 1997: J. a. Cerdà, J. garCÍa, C. MartÍ, J. puJol, J. pera, v. revilla, El cardo maximus de la ciutat romana d’Iluro (Hispania Taraconensis), Laietània 10 volumen monográfico, Mataró.
deneauve, J. 1969: Lampes de Carthage, paris.
dÍaz garCÍa, M. 2000: “tipocronología de los contextos cerámicos tardo-republicanos en tarraco”, Empúries 52, 201-260.
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
207
dÍaz garCÍa, M. otiÑa, p. 2002: el comercio de la tarragona antigua: importaciones cerámicas entre el s. iii a.C. y la dinastía julio-claudia, en l. rivet, M. sCiallano (eds.), Vivre, produire et échanger: reflet méditerranéens. Mélanges oferts à Bernard Liou, Montagnac, 171-193.
dÍaz garCÍa, M., otiÑa, p. 2003: valoración comercial de Tarraco: importaciones cerámicas entre el siglo iii a.C. y la dinastía julio-claudia, Bolskan 20, 67-82.
dÍaz garCÍa, M., otiÑa, p. 2007: importaciones e imitaciones de vajilla de barníz negro en tarragona en los siglos ii-i a.C., en M. roCa, J. prinCipal (eds.), Les imitacions de vaixella fina importada a la Hispania Citerior (segles I aC-I dC), tarragona, 99-117.
duprÉ, X., revilla, v. 1991: lastras Campana en tarraco (Hispania Citerior) y su territorio, MDAI (M) 32, 117-140.
FaBiao, C. 1989: Sobre as âmforas do acampamento romano da Lomba do Canho (Arcagil), lisboa.
geBellÍ, p., dÍaz garCÍa, M. 2000: importaciones béticas en tarraco en contextos pre-augusteos, Congreso Internacional Ex Baetica Amphorae, Sévilla-Écija, 17-20 diciembre 1998, Écija, 1349-1358.
geBellÍ, p. 2007: El Roquís (Reus, Baix Camp). Una bòbila romana a l’ ager de Tàrraco. Poblament rural, roducció ceràmica i comerç a les nostres contrades, en època romana, reus.
guitart, J., palet, J. M., prevosti, M. 2003: la Cossetània oriental de l’època ibèrica a l’antiguitat tardana : ocupació i estructuració del territori, en J. guitart, J. M. palet, M. prevosti (eds.), Territoris antics a la Mediterrània i a la Cossetània oriental, Actes del Simposi Internacional d’Arqueologia del Baix Penedès (El Vendrell, 8-10 de novembre de 2001), Barcelona, 129-157.
JÁrrega, r. 2002: nuevos datos sobre la producción anfórica y el vino de Tarraco, en l. rivet, M. sCiallano (eds.), Vivre, produire et échanger: reflets méditerranéens. Mélanges offerts à Bernard Liou, Montagnac, 429-444.
JÁrrega, r. 2009: la producció vinícola i els tallers d’àmfores a l’ager Tarraconensis i a l’ager Dertosanus, en M. prevosti a. MartÍn oliveras (eds.), El vi tarraconense i laietà: ahir i avui. Actes del simpòsium, tarragona, 99-123.
lÓpez, J., Mesa, i., otiÑa, p. 2007: notes sobre la presència d’algunes produccions locals i importades de vernís roig en la tàrraco julioclàudia, en M. roCa, J. prinCipal (eds.), Les imitacions de vaixella fina importada a la Hispania Citerior (segles I aC-I dC), tarragona, 119-132.
lÓpez Mullor, a., MartÍn MenÉndez, a. 2007: tipologia i datació de les àmfores tarraconenses produïdes a Catalunya, La producció i el comerç de les àmfores de la provincia Hispania tarraconensis. Homenatge a Ricard Pascual Guasch (Barcelona, 17-18 novembre 2005), Barcelona, 33-99.
lÓpez, J., piÑol, ll. 2008: Terracotes arquitectòniques romanes. Les troballes de la Plaça de la Font (Tarragona), tarragona.
Madrid, M. 2007: la identificació arqueològica i arqueomètrica de la producció a de la badia de nàpols dins les sigil·lades indeterminades, en M. roCa, J. prinCipal (eds.), Les imitacions de vaixella fina importada a la Hispania Citerior (segles I aC-I dC), tarragona, 89-97.
Martin, tH. 2002: le rayonnement aquitain des présigillées augustéennes du bassin de l’aude: bref état de la question, en l. rivet, M. sCiallano (eds.), Vivre, produire et échanger: reflet méditerranéens. Mélanges oferts à Bernard Liou, Montagnac, 223-234.
MartÍn MenÉndez, a. 2008: àmfores tarraconenses i bètiques en els derelictes de mitjan segle i aC a la cota catalana, SFECAG, Actes du Congrès de L’Escala-Empúries, 1-4 mai 2008, 103-127.
MartÍn MenÉndez, a., prevosti, M. 2003: el taller d’àmfores de tomoví i la producció amfòrica a la Cossetània oriental, en J. guitart, J. M. palet, M. pevosti (eds.), Territoris antics a la Mediterrània i a la Cossetània oriental, Actes del Simposi Internacional d’Arqueologia del Baix Penedès (El Vendrell, 8-10 de novembre de 2001), Barcelona, 231-237.
MartÍnez, v., revilla, v. 2008: el vilarenc (Calafell). quelques observations sur la production amphorique d’un fundus du territoire de Tarraco à la période augustéenne, SFECAG, Actes du Congrès de L’Escala-Empúries, 1-4 mai 2008, 295-304.
Molina, J. 1995: las ánforas lomba do Canho 67. aportaciones al estudio de un nuevo tipo: difusión y valoración económica, Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueología (Vigo, 1993), vigo, 419-424.
pasCual, g., riBera, a. 2003: las ánforas tripolitanas antiguas en el contexto del occidente Mediterráneo. un contenedor poco conocido de la época republicana, en l. rivet, M. sCiallano (eds.), Vivre, produire et échanger: reflet méditerranéens. Mélanges oferts à Bernard Liou, Montagnac, 303-317.
passelaC, M. 2007: imitations et fabrications de céramiques fines de type italique en languedoc occidental et roussillon pendant la période tardo-républicaine et au début de l’emire, en M. roCa, J. prinCipal (eds.), Les imitacions de vaixella fina importada a la Hispania Citerior (segles I aC-I dC), tarragona, 17-45.
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
208
revilla, v. 2004: el poblamiento rural en el noreste de Hispania entre los siglos ii a.C. y i d.C.: organización y dinámicas culturales y socioeconómicas, en p. Moret, t. CHapa (eds.), Torres, atalayas y casas fortificadas. Explotación y control del Territorio en Hispania (s. III a. de C. - s. I d. de C.), Jaén, 175-202.
revilla, v. 2006: l’ocupació ibèrica i romana al vilarenc (Calafell, Baix penedès): resultats de les darreres campanyes, Tribuna d’Arqueologia 2004-2005, Barcelona, 157-178.
revilla, v. 2007a: production céramique, systèmes agraires et peuplement dans le territoire de Tarraco, Pottery Workshops and Agricultural Productions, Studies on the Rural World i the Roman Period-2, girona, 83-113.
revilla, v. 2007b: la producción anfórica en el sector meridional de Cataluña: prácticas artesanales, viticultura y representaciones culturales, La producció i el comerç de les àmfores de la provincia Hispania tarraconensis. Homenatge a Ricard Pascual Guasch (Barcelona, 17-18 novembre 2005), Barcelona, 189-226.
revilla, v. 2010: Hábitat rural y territorio en el litoral oriental de Hispania Citerior: perspectivas de análisis, en J. M. noguera (dir), El poblamiento rural romano en el sureste de Hispania. 15 años después, Murcia, 20-75.
ruÍz de arBulo, J. (ed.) 2000: Tarraco 99, Arqueologia d’una capital provincial romana (Tarragona, 15-17 d’abril de 1999), tarragona.
rivet, l. 2003: Lampes antiques du golfe de Fos, aix-en-provence.
sanCHez, C. 2007: les céramiques d’imitations au ier siècle av.n.è. en languedoc: l’exemple des sites de consommation, en M. roCa, J. prinCipal (eds.), Les imitacions de vaixella fina importada a la Hispania Citerior (segles I aC-I dC), tarragona, 5-16.
nOTeS1. el fragmento, muy reducido, podría también relacionarse con la forma Consp. 2.2.1.2. la clasificación de las cerámicas de paredes finas ha sido realizada por el dr. alberto lópez Mullor, a quien agradezco las observaciones realizadas. 3. es obvio que la comparación entre los repertorios de una ciudad y de un asentamiento rural no es metodológicamente correcta sin una percepción clara
de las diferencias, cualitativas y cuantitativas, que plantea cada situación; en cualquier caso, el análisis de la evidencia de algunas ciudades del litoral es imprescindible para entender su posible función como centros receptores y redistribuidores en relación con un territorio más amplio y las formas en que los núcleos rurales pudieron aprovisionarse.
4. en un depósito de tercer cuarto del siglo i a.C. de Tarraco el barniz negro domina absolutamente la vajilla de mesa, seguida de las cerámicas de paredes finas, con un 25%, mientras que la sigillata itálica (la forma Consp. 1) tan sólo supone el 1%: díaz, otiña 2007, 105.
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
209
Figura 1. Topografía general (con la localización de los dos edificios) y situación geogràfica de la villa.
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
210
Figura 2. Planta general del Edificio I con las estructuras de las diversas fases.
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
211
Figura 3. U.E. 5001: 1-3, cerámicas de barniz negro; 4-8, terra sigillata itàlica; 9-10, terra sigillata indeterminada;11-15, cerámica de paredes finas.
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
212
Figura 4. U.E. 5001: 16, cerámica de paredes finas; 17-18, cerámica de barniz rojo-pompeyano; 19-21, cerámica de cocina itàlica;22-26, cerámica común oxidada.
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
213
Figura 5. U.E. 5001: 27-33, cerámica común oxidada; 34-35, morteros; 36-37, cerámica común reducida;38-39, cerámica de cocina oxidada.
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
214
Figura 6. U.E. 5001: 40-43, ánforas fabricadas en el alfar del Vilarenc.
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
215
Figura 7. U.E. 5001: 44-46, ánforas fabricadas en el alfar del Vilarenc; 47, ánfora tripolitana antigua; 48, ánfora bética.
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
216
Figura 8. U.E. 5004: 1-5, terra sigillata itàlica; 6-9, terra sigillata indeterminada; 10-15, cerámica de paredes finas; 16-19,cerámica de cocina itálica.
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
217
Figura 9. U.E. 5004: 20-22, cerámica común oxidada; 23-29, cerámica común reducida.
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
218
Figura 10. U.E. 5004: 30-31, cerámica de cocina reducida; 32-33, ánforas béticas; 34-36, ánforas fabricadas en el alfar del Vilarenc.
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
219
Figura 11. U.E.: 37-39, ánforas fabricadas en el alfar del Vilarenc.
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
220
Figura 12. U.E. 5004: 40-41, lucernas.
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
221
Figura 13. U.E. 5001-5004: porcentajes de representación de las diversas categorías cerámicas.
Cultura material y poblamiento en el territorio de Tarraco: los contextos cerámicos de la villa del vilarenc
V. reVilla
515
UnA nOVA PROdUcciÓ de TErrA sIGILLATAd’ÈPOcA AUgUSTAL: eSTUdi ARqUeOMÈTRicde dOS indiVidUS PROcedenTS de LA ViLLA
deL ViLARenc (cALAFeLL, TARRAgOnA)
MariSol Madrid i fernández1, 2 (ARQUB / GRACPE, Universitat de Barcelona), Víctor reVilla calVo2 (universitat de Barcelona)
inTROdUcciÓ
les excavacions en curs del jaciment del vilarenc (Calafell) han permès identificar diverses evidències d’activitat artesana relacionada amb el funcionament d’un assentament rural ocupat durant poc més d’un segle, entre mitjan segle i aC i un moment indeterminat de la segona meitat del i dC, quan l’hàbitat original és substituït per una nova construcció (revilla 2007; i en aquest mateix volum). les evidències més importants corresponen a una terrisseria, activa en època d’august, que elaborava diversos tipus amfòrics, ceràmiques comunes i materials constructius. aquest repertori diversificat sembla indicar una doble orientació. per una banda, responia a les necessitats d’instrumentum domesticum relacionades amb la vida domèstica i, sobretot, amb les diverses fases del cicle agrícola d’un nucli que es dedicava, en part, a la viticultura; per una altra, permetia destinar una part de la producció a la venda en els assentaments del territori i en el mercat urbà. resulta especialment interessant, en aquest sentit, la presència d’un repertori de ceràmiques comunes relativament diversificat i d’elaboració acurada, format per bols, plats i gerres, així com la fabricació de materials de decoració arquitectònica de certa qualitat, que inclou antefixes i lastres Campana (revilla 2007: 98-99, 203 i figura 11).
de forma paral·lela les excavacions han permès recuperar un ampli repertori de ceràmiques d’importació (vaixelles, ceràmiques culinàries i àmfores), així com produccions envernissades, en quantitat molt reduïda, sense procedència definida. aquesta coexistència particular entre importacions i produccions locals/regionals és un tret característic dels contextos ceràmics de cronologia augustal. tanmateix els problemes d’identificació esmentats limiten les possibilitats de reconstruir les formes de producció artesana i de consum associades a la vida rural que es desenvoluparen al litoral central de Catalunya a inicis d’època imperial. per aquesta raó sembla interessant analitzar algunes de les produccions ceràmiques procedents d’unitats estratigràfiques ben datades.
entre el material de terra sigillata recuperat al vilarenc es van seleccionar dos individus amb vernís de producció indeterminada3 per a la realització d’un estudi de caracterització arqueomètrica. es tracta d’un plat i d’una copa que presenten una tipologia assimilable a formes de sigillata itàlica corresponents a la primera etapa de producció d’aquesta vaixella (taula 1). aquests individus pertanyen a la ue 5004, datada a les darreries del segle i aC (revilla, en aquest mateix volum). la finalitat d’aquest estudi era conèixer la composició química i mineralògica dels individus per saber si es tractava d’una mateixa producció, intentar adscriure’ls a un taller o zona de producció determinada o bé distingir-los com a nova producció, així com aproximar-nos a la tecnologia utilitzada per a la seva fabricació.
516
una nova producció de terra sigillata d’època augustal: estudi arqueomètric de dos individus procedents de la villa del vilarenc
M. Madrid, V. reVilla
PROcÉS eXPeRiMenTAL i ReSULTATS
per a la seva caracterització arqueomètrica, s’ha desprès els individus de les capes superficials, essent posteriorment polvoritzats i homogeneïtzats mitjançant un molí de boles Spex Mixer mod. 8000 amb cel·la de carbur de tungstè. la composició química del material s’ha determinat per Fluorescència de raigs X (FrX) a partir de la pols prèviament assecada en una estufa a 105°C durant 12 h. per a la determinació dels elements majors i menors, s’han fet preparacions de duplicats de perles de 30 mm de diàmetre, emprant 0.3 g d’espècimen en fusió alcalina amb 5.7 g de tetraborat de liti (dilució 1/20) en un forn d’inducció d’alta freqüència Phillips perl’X-3 a una temperatura màxima de 1125ºC. per a la determinació dels elements traça i el sodi, s’han fet preparacions de pastilles a partir de l’espècimen anteriorment preparat, sec i de mida de gra <80 µm, barrejat amb 2 ml d’una solució de reïna sintètica n-butilmetacrilat (elvacite 2044, en 20% d’acetona). aquesta barreja, homogeneïtzada manualment amb un morter d’àgata fins a sequedat, i disposada sobre una base d’àcid bòric en un recipient d’alumini de 40 mm de diàmetre, ha estat sotmesa a una pressió de 400 kn durant 60 s en una premsa Herzog. la intensitat de la FrX ha estat mesurada amb un espectrofotòmetre philips pW 2400, fent servir com a font d’excitació un tub de raigs X amb ànode de rh. la quantificació s’ha realitzat en funció de la seva concordança a la recta de calibratge configurada amb 60 patrons (estàndards geològics internacionals). així, s’han determinat els elements: Fe2o3 (com Fe total), al2o3, Mno, p2o5, tio2, Mgo, Cao, na2o, K2o, sio2, Ba, rb, Mo, th, nb, pb, zr, y, sr, sn, Ce, Co, ga, v, zn, W, Cu, ni i Cr. igualment s’ha calculat la pèrdua al foc (paF) a partir de calcinacions de 0.3 g d’espècimen sec a 950°C durant 3 h. les calcinacions s’han efectuat en una mufla Heraeus mod. M-110, fent servir una rampa d’escalfament de 3,4ºC/min i refredament lliure.
la composició mineralògica dels individus ha estat estudiada mitjançant la difracció de raigs X (drX) emprant 1 g de mostra seca, prèviament molturada i homogeneïtzada. la mostra en pols és dipositada en un portamostres estàndard cilíndric de 16 mm de diàmetre i 2.5 mm d’alçada (pW1811/16), en què es procedeix a una compactació manual de la mostra mitjançant una placa de vidre fins a obtenir una superfície plana. per a les mesures s’ha utilitzat un difractòmetre siemens d-500 treballant amb la radiació Ka del Cu (l=1.5406 Å), amb un monocromador de grafit en el feix difractat i una potència de treball d’1.2 kW (40 kv, 30 ma). les mesures han estat realitzades entre 4 i 70º20 amb una mida de pas de 0.05º2θ i un temps de comptatge de 3 s per pas. les fases cristal·lines presents en cada mostra analitzada han estat identificades i avaluades amb el paquet de programes diFFraC/at de Siemens que inclou el banc de dades del International Centre for Difraction Data-Joint Committee of Powder Diffraction Standards, 2006 (iCdd-JCpds).
Finalment, s’han portat a terme observacions amb una lupa binocular per fixar les característiques macroscòpiques dels individus. l’estudi es va realitzar a partir de l’observació de fractures fresques emprant una lupa binocular leika Ms5, amb una font d’il·luminació olympus europe Highlight 3100. la lupa està equipada amb un objectiu de 1X i oculars de 10X, amb un zoom de 0.63, 1.0, 1.6, 2.5 i 4. les observacions s’han estandarditzat a 16X, 25X i 40X.
a partir dels resultats procedents de l’anàlisi química dels individus, s’ha realitzat un estudi d’associació de patrons tenint en compte tots els grups de referència (gr) de terra sigillata caracteritzats arqueomètricament fins l’actualitat. el banc de dades actualment disponible compta amb un gran nombre d’individus (851). les dades han estat tractades mitjançant tècniques estadístiques seguint les consideracions d’aitchison sobre dades composicionals (aitchison 1986; 1992; Buxeda 1999a; 1999b), emprant la transformació en logaritmes de raons segons
on Sd és el simplex d-dimensional (d=d-1) i x-d=(x1,...,xd). Com a resum del tractament estadístic de les dades, es presenta el dendrograma de la Figura 1 resultant de l’anàlisi de cnglomerats (aC), realitzada amb el programa s-plus (Mathsoft 1999),
Taula 1. Individus analitzats.
Individu Núm. d’inventari Descripció Tipologia ELV200 V-97-5021 1 fragment de vora, paret i fons de plat Consp.1.1.3 ELV201 V-97-5021 5 fragments de perfil complet de copa Consp.8.1.1
Taula 1
517
una nova producció de terra sigillata d’època augustal: estudi arqueomètric de dos individus procedents de la villa del vilarenc
M. Madrid, V. reVilla
utilitzant la distància euclidiana al quadrat i el procés aglomeratiu del centroide sobre la subcomposició al2o3, Mno, tio2, Mgo, Cao, na2o, K2o, sio2, Ba, rb, nb, zr, y, sr, Ce, ga, v, zn, ni i Cr transformats en logaritmes de raons emprant el Fe2o3 com a divisor. en aquest gràfic, a partir de tots els individus inicials que es troben a la seva base, s’estableix, en un procés jeràrquic d’aglomeració, la unió, en cada etapa, d’un individu amb un altre o amb un altre grup, o bé d’un grup amb un altre, fins a l’obtenció, en el cicle final, d’un únic grup format per tots els individus analitzats. Contra més allunyada de la base es produeix l’aglomeració o unió, més dissimilars en composició química són els individus que s’uneixen.
Com es pot observar de l’estudi de la Figura 1, els dos individus procedents del vilarenc, indicats amb fletxes, no es fusionen amb cap agrupació. Malgrat tot, queden molt propers al grup que tenen a la seva dreta, marcat en gris, que engloba alguns dels sub-grups corresponents al taller d’andújar i la producció nB, de la zona narbonesa. Cal advertir, que la proximitat d’aquestes dues produccions entre elles, andújar i narbona, no significa que siguin similars i, d’acord amb l’estudi detallat del que van ser objecte per part nostre, s’han de considerar com a agrupacions clarament diferenciades de la resta de produccions de terra sigillata que formen la base de dades i també diferenciades entre elles (Madrid 2005).
tot i així, amb la finalitat d’investigar si els dos individus procedents del vilarenc podrien estar relacionats amb alguna d’aquestes dues produccions, s’ha procedit a realitzar una anàlisi estadística centrada només en andújar, narbona i els dos individus, elv200 i elv201, procedents del vilarenc. així, l’estudi de la Figura 2, on es representa el dendrograma corresponent a l’aC realitzada sobre la subcomposició Fe2o3 (com a Fe total), Mno, tio2, Mgo, Cao, na2o, K2o, sio2, Ba, rb, nb, zr, y, sr, Ce, ga, v, zn, ni i Cr transformats en logaritmes de raons emprant l’al2o3 com a divisor, permet observar com, de nou, els dos individus procedents del vilarenc no s’ajunten amb cap de les agrupacions en què es subdivideix andújar (bàsicament degut a les diferències en el contingut en Cao) ni tampoc amb la que correspon a narbona. a més, com ja passava en l’aC anterior, representada pel dendrograma de la Figura 1, es pot veure que els dos individus del vilarenc es fusionen entre ells a una distància ultramètrica relativament curta, indicant la seva similitud composicional.
per a comprovar l’estabilitat dels grups definits, s’ha realitzat una anàlisi discriminant quadràtica realitzada amb el programa statgraphics sobre la subcomposició Fe2o3 (com a Fe total), Mno, tio2, Mgo, Cao, na2o, K2o, sio2, Ba, rb, nb, zr, y, sr, Ce, ga, v, zn, ni i Cr transformats en logaritmes de raons emprant l’al2o3 com a divisor. aquest tractament comença fent una anàlisi pas a pas de la variància, que, a partir del primer pas, es converteix en una anàlisi de la covariància, en la qual s’identifiquen aquelles variables que tenen un major poder discriminant, és a dir que permeten una millor separació entre els grups. així, s’han identificat 10 variables transformades, Mno,tio2, K2o, sio2, Ba, rb, zr, y, sr i Cr, com les variables amb un major poder discriminant. utilitzant aquestes 10 variables es desenvolupa una funció per cadascun dels 7 grups definits a priori per nosaltres d’acord amb els resultats observats en l’aC anterior. d’aquestes, les 6 funcions discriminants amb p-valors menors que 0.05 són estadísticament significants amb un nivell de confiança del 95%. Com a pas final, es realitza una anàlisi canònica que identifica la combinació lineal de les variables amb un major poder discriminant, de manera que es poden calcular uns nous valors que permeten separar els grups existents. en aquest cas, les dues primeres funcions representen el 90% de la variància existent i els seus resultats es poden observar en el gràfic de la Figura 3. en aquest diagrama s’observa clarament la separació dels grups de narbona, els individus del qual se situen a l’esquerra amb valors negatius, i els diversos sub-grups d’andújar, a la dreta, amb valors positius. de la mateixa manera, queden clarament diferenciats en el centre del gràfic, a gran distància tant d’andújar com de narbona, els dos individus procedents del vilarenc, corroborant així les seves dissimilituds composicionals respecte a aquests.
Finalment, s’ha complementat l’anàlisi estadística d’aquest cas amb el càlcul de distàncies de Mahalanobis al centroide dels grups de narbona i d’andújar dels dos individus procedents d’el vilarenc. amb aquest objectiu, hem considerat com a grup ben definit de narbona el format pels 24 individus classificats com a narbona en l’anàlisi discriminant anterior i com andújar, el grup andújar 5 (a5) format per 16 individus. així doncs, es procedeix al càlcul de les de les distàncies de Mahalanobis al centroide d’un grup segons
d2 = (y-μ)´Σ-1(y-μ),on y és el vector de logaritmes de raons definit anteriorment, μ és el vector de mitjanes de logaritmes de raons del grup d’arezzo i Σ-1 és la inversa de la matriu de covariàncies de logaritmes de raons d’aquest grup. la significació d’aquesta distància pot ésser valorada mitjançant el càlcul de la t2 de Hotelling (davis 1986) segons
t2 = 2Dnnnn
ba
ba
+,
518
una nova producció de terra sigillata d’època augustal: estudi arqueomètric de dos individus procedents de la villa del vilarenc
M. Madrid, V. reVilla
on na correspon al nombre d’individus considerats en y i nb correspon al nombre d’individus considerats en el grup emprat. aquest valor es transforma després en un test F d’igualtat multivariant segons
on s és el nombre de variables emprades en el càlcul de d2, amb s i (na+nb-s-1) graus de llibertat. el resultat del càlcul de la distància de Mahalanobis utilitzant la subcomposició Fe2o3 (com a Fe total), Mno, tio2, Mgo, Cao, na2o, K2o, sio2, Ba, rb, nb, zr, y, sr, Ce, ga, v, zn, ni i Cr transformats en logaritmes de raons emprant l’al2o3 com a divisor, ens indica que la probabilitat dels individus elv200 i elv201 de pertànyer a andújar 5 és del 0.43 i 0.16% respectivament; i en el cas de narbona, de l’1,67 i de l’1% respectivament. És a dir que la probabilitat de pertànyer a una d’aquestes agrupacions es pot considerar no significativa.
arribats a aquest punt, quedaria demostrat que els dos individus elv200 i elv201 no estarien relacionats amb cap de les produccions de terra sigillata conegudes i analitzades fins l’actualitat. d’altra banda, les semblances composicionals entre ells suggereixen que tots dos pertanyen a una mateixa producció que estaria fabricada a partir d’argiles calcàries. les seves característiques químiques poden ser observades en la taula 2.
per la seva banda, l’estudi mineralògic dels individus elv200 i elv201 fet a través dels difractogrames de drX (Fig. 4) indiquen també una gran similitud entre tots dos individus i una temperatura de Cocció equivalent (tCe) baixa. en primer lloc, cal destacar la presència de quars, calcita i fil·losilicats d’illites-muscovites com a fases principals. la plagiòclasi i els feldspats
F = T2,
ELV (n=2)
m desv.est.
Fe2O3 (%) 5,23 0,09 Al2O3 (%) 14,00 0,06 MnO (%) 0,08 0,01 P22O5 (%) 0,32 0,11 TiO2 (%) 0,68 0,01 MgO (%) 2,64 0,24 CaO (%) 16,06 0,20 Na2O (%) 0,57 0,04 K2O (%) 2,91 0,08 SiO2 (%) 57,31 0,32 Ba (ppm) 860 305 Rb (ppm) 113 1 Nb (ppm) 17 0 Pb (ppm) 34 4 Zr (ppm) 207 1 Y (ppm) 30 1 Sr (ppm) 344 28 Ce (ppm) 67 6 Ga (ppm) 19 0 V (ppm) 94 7 Zn (ppm) 105 3 Cu (ppm) 31 1 Ni (ppm) 36 1 Cr (ppm) 55 0 Taula 2
Taula 2. Mitjana aritmètica i desviació estàndard (dades normalitzades) dels 2 individus del Vilarenc.
519
una nova producció de terra sigillata d’època augustal: estudi arqueomètric de dos individus procedents de la villa del vilarenc
M. Madrid, V. reVilla
alcalins presenten pics poc destacats que podrien correspondre a fases primàries. també s’observa la presència d’un petit pic que podria ser d’aragonit, més evident en l’individu elv200, així com un petit pic d’hematites. Finalment, cal destacar l’asimetria de la dreta que presenta el pic de la calcita, més evident en l’individu elv201, que podria indicar la presència de piroxens incipients, fase que podria ser de cocció. així doncs, d’una banda la presència de fil·losilicats ens permet estimar per a tots dos individus una tCe inferior a 950ºC. de l’altra banda, considerant que els piroxens corresponguin a una fase de cocció, el seu desenvolupament incipient ens indicaria una tCe al voltant dels 850ºC per l’individu elv201 i similar o lleugerament inferior per l’individu elv200. per tant, s’hauria d’establir una tCe al voltant dels 800-850ºC per aquests dos individus.
a nivell macroscòpic a ull nu (Fig. 5, esquerra), ambdós individus presenten una pasta de color beige rosada amb nombrosos puntets de color blanc. el vernís és vermell clar, mat i es troba en general bastant perdut, observant-se zones on està clarament escatat, cosa que denotaria una insuficient adherència a la matriu. aquestes característiques i una tCe al voltant dels 850ºC permeten inferir l’ús d’una tecnologia simple relacionada amb forns de convecció i un tipus de cocció a (picon 1973) amb un procés reductor-oxidant.
Finalment, el seu estudi amb lupa binocular (Fig. 5, dreta) mostra per ambdós individus una matriu ataronjada, de tonalitat bastant viva, poc porosa, força compacta amb moltes inclusions, la majoria de mida petita. algunes podrien ser miques (no excessivament nombroses), d’altres són blanques mats i podrien estar relacionades amb carbonats; algunes són transparents de color blanc, gris, rosat i podrien ser de quars; i, finalment n’hi ha de fosques. la majoria tenen un aspecte arrodonit, tot i que també se n’observen d’anguloses, especialment les transparents que podrien ser feldspats. el vernís presenta un color ataronjat viu i a l’esquerra de la Figura 5 es pot observar el procés de despreniment de la matriu a què fèiem referència anteriorment.
cOncLUSiOnS
l’estudi dels dos individus de terra sigillata procedents del vilarenc i la seva contrastació amb els gr dels tallers i produccions d’aquesta vaixella coneguts arqueomètricament fins l’actualitat, ens ha permès identificar una nova producció representada per aquests dos individus, elv200 i elv201, el que significa que pertanyerien a un taller encara desconegut arqueològicament, o a un taller que encara no ha estat caracteritzat arqueomètricament. aquesta vaixella es caracteritzaria per estar fabricada amb argiles calcàries, l’ús de forns de convecció, una temperatura de cocció baixa i un procés de cocció tipus a (reductor-oxidant), el que donaria com a resultat una producció amb un vernís de baixa qualitat, porós, no vitrificat i amb una mala adherència a la matriu que provocaria el seu despreniment amb facilitat.
d’acord amb les formes documentades (Fig. 6) i el context arqueològic en què apareixen, caldria afegir aquesta producció a la varietat de produccions identificades a l’àrea catalana en època d’august abans del canvi d’era (Madrid 2005; Madrid, Buxeda en premsa) que utilitzen una tecnologia simple per a fabricar terra sigillata. aquest fet, d’acord amb picon (2002), comportaria un cost de producció més baix que l’ús de forns de radiació amb els quals estarien fabricades les sigillates clàssiques d’alta qualitat com ara aquelles d’arezzo i el possible taller de puzzoli difoses en el mateix període. tal i com ja destacàvem en un estudi anterior, diverses qualitats podrien suposar consumidors diferents i aquestes diferències estarien relacionades amb els preus, amb els diversos elements socials i per descomptat amb els usos i preferències estètiques. tot i així, cal destacar que la majoria d’aquestes produccions de baixa qualitat tindrien un curt període d’existència i desapareixerien, excepte alguna excepció, al voltant del canvi d’era. això pot suggerir bé que malgrat un baix cost, el preu al que s’haurien de comercialitzar degut a la seva qualitat inferior, no seria rendible, bé que malgrat un preu més baix en el mercat, la seva baixa qualitat provocaria un rebuig per part dels consumidors que no repetirien i preferirien pagar una mica més i adquirir un producte amb garanties de qualitat i que s’ajustaria millor als gustos i modes de l’època. d’aquí, que les produccions d’arezzo, el possible taller de puzzoli i pisa es mantinguessin en els mercats durant un període de temps més llarg i que, quan són substituïdes en els mercats de l’àrea catalana, es substitueixin per una altra vaixella de qualitat com ara la terra sigillata sud-gàl·lica de la graufesenque.
BiBLiOgRAFiA
aitCHison, J. 1986: The Statistical Analysis of Compositional Data, Chapman and Hall, london.
aitCHison, J. 1992: on Criteria for Measures of Compositional difference, Mathematical Geology 24, 365-379.
520
una nova producció de terra sigillata d’època augustal: estudi arqueomètric de dos individus procedents de la villa del vilarenc
M. Madrid, V. reVilla
BuXeda i garrigÓs, J. 1999a: alteration and Contamination of archaeological Ceramics: the perturbation problem, Journal of Archaeological Sciences 26, 295-313.
BuXeda i garrigÓs, J. 1999b: problemas en torno a la variación composicional, a J. Capel MartÍnez (ed.), Arqueometría y arqueología, Monográfica de arte y arqueología 47, universidad de granada, granada, 305-322.
davis, J.C. 1986: Statistics and Data Analysis in Geology, John Wiley & sons. new york.
Madrid i FernÁndez, M. 2005: Estudi arqueològic i caracterització arqueomètrica de la “terra sigillata” de la ciutat de Baetulo (Badalona), tesis doctorals electròniques tdX-0105106-091209, universitat de Barcelona, Barcelona.
Madrid i FernÁndez, M., BuXeda i garrigÓs, J. en premsa: qualitat i consum ceràmic de la sigillata augustal. noves vies d’estudi i interpretació a partir de l’arqueometria, Empúries.
MatHsoFt 1999: S-PLUS 2000. User’s Guide, data analysis products division, Mathsoft, seatle.
piCon, M. 1973: Introduction à l’étude téchnique des céramiques sigillées de Lezoux, Centre de récherches sur les téchniques greco-romaines 2, université de dijon, dijon.
piCon, M. 2002: à propos des sigillées, présigillées et imitations de sigillées: questions de « coûts » et des marchés, SFECAG, Actes du Congrès de Bayeux, 345-356, Marseille.
revilla, v. 2007: production céramique, systèmes agraires et peuplement dans le territoire de tarraco, a pottery workshops and agricultural productions, Studies on the rural world in the Roman period 2, universitat de girona / grup de recerca arqueològica del pla de l’estany, girona.
nOTeS1. Cultura Material i arqueometria uB (arquB), dept. de prehistòria, Història antiga i arqueologia, universitat de Barcelona, C/ de Montalegre, 6,
08001 Barcelona (Catalonia, spain). grup de recerca d’arqueologia Clàssica, protohistòrica i egípcia (graCpe), dept. de prehistòria, Història an-tiga i arqueologia, universitat de Barcelona, C/ de Montalegre, 6, 08001 Barcelona (Catalonia, spain) ([email protected]).
2. Centro para el estudio de la interdependencia provincial en la antigüedad Clásica (CeipaC), dept. de prehistòria, Història antiga i arqueologia, universitat de Barcelona, C/ de Montalegre, 6, 08001 Barcelona (Catalonia, spain) ([email protected]).
3. totes aquelles produccions de color i/o tipologia igual o similar a les sigillates clàssiques (itàliques, sud-gàl·liques i hispàniques) però que es poden diferenciar clarament d’aquelles pel seu aspecte extern (Madrid 2005).
521
una nova producció de terra sigillata d’època augustal: estudi arqueomètric de dos individus procedents de la villa del vilarenc
M. Madrid, V. reVilla
Figura 1
Figura 1. Dendrograma resultant de l’anàlisi de conglomerats utilitzant la distància euclidiana i el procés aglomeratiu del centroide per la subcomposició Al2O3, MnO, TiO2, MgO, CaO, Na2O, K2O, SiO2, Ba, Rb, Nb, Zr, Y, Sr, Ce, Ga, V, Zn, Ni i Cr
transformats en logaritmes de raons emprant el Fe2O3 com a divisor.
522
una nova producció de terra sigillata d’època augustal: estudi arqueomètric de dos individus procedents de la villa del vilarenc
M. Madrid, V. reVilla
Figura 2
Figura 2. Dendrograma resultant de l’anàlisi de conglomerats utilitzant la distància euclidiana i el procés aglomeratiu del centroide per la subcomposició Fe2O3 (com a Fe total), MnO, TiO2, MgO, CaO, Na2O, K2O, SiO2, Ba, Rb, Nb, Zr, Y, Sr, Ce, Ga, V, Zn, Ni i Cr
transformats en logaritmes de raons emprant l’Al2O3 com a divisor.
523
una nova producció de terra sigillata d’època augustal: estudi arqueomètric de dos individus procedents de la villa del vilarenc
M. Madrid, V. reVilla
Figura 3. Gràfic de la Funció discriminant 1 i de la Funció discriminant 2 que representen el 78,68% i l’11.73% de la variància total.
Figura 3
Figura 4
º2Θ
Figura 4. El Vilarenc. Dalt: difractograma de l’individu ELV200. Baix: difractograma de l’individu ELV201. ill: illita-muscovita, qtz: quars, cal: calcita, arg: aragonit, kfs: feldspat alcalí, pg: plagiòclasi, px: piroxè, hm: hematites.
524
una nova producció de terra sigillata d’època augustal: estudi arqueomètric de dos individus procedents de la villa del vilarenc
M. Madrid, V. reVilla
Figura 5
Figura 5. Esquerra: Aspecte dels individus ELV200 i ELV201 del Vilarenc a ull nu.Dreta: Microfotografia per lupa binocular a 16X de l’individu ELV200.
Figura 6. Formes de la nova producció de terra sigillata de provinença desconeguda, procedent del Vilarenc. 1. plat/pàtera assimilable a la forma Consp.1.1, 2. copa assimilable a la forma Consp.7, 3. copa assimilable a la forma Consp.8.1.1, 4. plat/bol no assimilable,
5. plat/pàtera assimilable a la forma Consp.10.2, 6. copa assimilable a la forma Consp.13.2. Els individus número 1 i 3són els que han estat analitzats en aquest estudi.