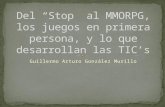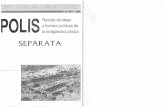Corsarismo francés, poder real y política imperial en la época del emperador Carlos V
Transcript of Corsarismo francés, poder real y política imperial en la época del emperador Carlos V
EL REINO DE GALICIA EN LA
, EPOCA
DEL EMPERADOR CARLOS V
Antonio Eiras Roe! (Coordinador)
XUNTA DE GALICIA
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura Comunicación Social e Turismo Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
Presidente: D. Manuel Fraga Iribarne
Conselleiro de Cultura, Comunicación Social e Turismo: D. Jesús Pérez Varela
Director Xeral de Patrimonio Cultural: D. Ángel Sicart Giménez
Coordinador: Antonio Eiras Roe! (Universidad de Samiago, Historia Moderna)
Coordinación Historia del Arte: Dolores Vila Jato (Universidad de Santiago, Historia del Arte)
Diser1o: pichel hnos Imprime: euroGráficas, s.l. D. Legah C-2.238 / 00 ISBN: 84-453-2926-X Santiago de Compostela 2000
Prólogo
D. Manuel Fraga Iribarne ... .. . .. . .. . .. . ... . .. ... .. . ... . .. ... .. . ... .. . ... 7
(Presidente de la Xunta de Galicia)
Presentación
D. Jesús Pérez Varela ................................................... 13
(Conselleiro de Cultura, Comunicación Social e Turismo)
Gobierno y política, instituciones y sociedad
Carlos V. El precio del Imperio .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 23
(Antonio Eiras Roe!. Universidad de Santiago) Los gobernadores y capitanes generales de Galicia .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 65
(María del Carmen Saavedra Vázquez. Universidad de Santiago) La nobleza gallega en el reinado de Carlos V .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 99
(José García Oro. Universidad de Santiago) El episcopado gallego en tiempos de Carlos V .. . .. . .. . ... .. . .. . ... ... .. . .. . .. . ... 135
(Domingo L. González Lopo. Universidad de Santiago) Economía rural y vida campesina en la Galicia occidental ... ... ... ... ... ... ... ... 171
(Camilo Fernández Cortiw. Universidad de Santiago) Economía rural y vida campesina en la Galicia oriental
(Hortensia Sobrado Correa. Universidad de Santiago) Corsarismo francés, poder real y política imperial en Galicia
(Isidro Dubert. Universidad de Santiago)
205
261
Los gallegos y América en tiempos de Carlos V .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 301
( Ofelia Rey Costelao. Universidad de Santiago)
La tierra y los hombres. Municipio y vida urbana
Santiago y su provincia: el momento histórico .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . 329 (María del Carmen Saavedra Vázquez. Universidad de Santiago)
Corsarismo francés, poder real y política imperial en Galicia durante el reinado de Carlos V
Isidro Dubert Universidad de Santiago de Compostela
Bajo la forma del corso, las distintas monarquías europeas de la Epoca Moderna trataron siempre de controlar la piratería que sus súbditos ejercieron contra terceros. Con ello, buscaban satisfacer un doble objetivo. Primero, su deseo de integrarlo en las estrategias políticas y militares que a corto y medio plazo pensaban desarrollar, o estaban ya desarrollando. Y segundo, su decidida voluntad de sacar partido de lo que, al fin y al cabo, y con todas las salvedades que se quiera, no era más que una peculiar práctica comercial, mediante la cual dichas monarquías conseguían, cierto que por métodos no convencionales, el acceso a
rutas, tráficos y mercados, que les eran esenciales. Dos vertientes que han convergido a un tiempo sobre la actividad corsaria a lo largo de su historia, independientemente de que ésta se hubiese ejercido en los mares del Levante o del Poniente1
• Dos vertientes presentes por tanto en todas y en cada una de las actuaciones llevadas a cabo por el corso francés contra la navegación que costeaba al Antiguo Reino de Galicia durante el reinado de Carlos V. Dos vertientes de un mismo y único fenómeno que pese a todo, y como tendremos la oportuni
dad de mostrar, no tuvieron nunca el mismo peso, valor o trascendencia, motivo por el cual, no dejarán de ser interesantes las respuestas que desde Galicia se ofrecieron en distintos momentos al corsarismo francés, por otra parte, verdadero objetivo de este trabajo.
Para comprender la verdadera naturaleza de esas respuestas deberemos de proceder a
contextualizarlas en su época. Esta es la única manera de averiguar si lo que no parecen ser más que una serie de acciones corsarias aisladas e inconexas· entre sí, tienen un mínimo de coherencia histórica. Es decir, si tras la respuesta dada a las citadas acciones por las autoridades reales o municipales, subyace algo que pueda asemejarse a una estrategia
MOLLAT, M.: «De la piraterie sauvage a la course reglamentée (XIVe-Xve siecles)», en Mélanges de l'Ecole Franr;aise de Rome. Roma, 1975, págs. 7 y ss.; OTERO LAMA, E.: «El corso en la política naval de la Corona española (La Escuadra del Norte) y como actividad capitalista», en VIII Jonwdes d'Estudis Locals. El comerr; alternatiu, corsarisme i contraban, ss. XV-XVIII. Palma, 1989, págs. 145 y ss.
262 Isidro Dubert
político-militar pensada para el caso. De haber sido así, el paso siguiente sería el de tratar de desentrañar la lógica que animó y explicó las distintas medidas anticorsarias adoptadas por los representantes de Carlos V en el Reino a partir de 1521. Consecuentemente, y para su correcta comprensión, convendría entonces no perder de vista que las soluciones propuestas a los problemas reales o ficticios que el corso francés originaba, se ~ncontrarían en la práctica condicionadas, y a distintos niveles, por varios factores. Este sería el caso de la correlación de fuerzas habida en un escenario internacional en el que el Imperio español se enfrentó en más de una ocasión, y a veces a un mismo tiempo, con los reyes de Francia, los príncipes protestantes alemanes, el Imperio Turco y las repúblicas berberiscas del norte de Africa. Asimismo, habría que tener presente también la posición que en el esquema imperial ocupó el Reino de Galicia, o lo que es lo mismo, las posibilidades reales con las que contó para participar de un modo activo y directo en la política exterior de la Monarquía Hispana entre 1521 y 1556'. La consideración de todos y cada uno de esos factores, y lo que de ellos va a derivarse, resultará capital para entender la respuesta defensiva ofrecida a la amenaza que suponía la actuación del corsarismo francés ante nuestras costas. Como también resultará capital, todo aquello que tenga que ver con el protagonismo que en la vida económica del Reino tuvo el comercio atlántico, verdadero deux ex machina de cualquier actividad corsaria que se precie. Al respecto, el conocimiento de las claves de la estructura comercial gallega durante la Primera Edad Moderna, se convertirá pues en el paso previo antes de llegar a realizar una valoración del significado y del impacto del corso francés en nuestra historia.
1.- Claves de la estructura comercial gallega dnrante la Primera Edad Moderna.
Por su posición geográfica, Galicia pudo convertirse a finales de la Edad Media en un punto de encuentro entre diferentes corrientes mercantiles europeas. Ello fue posible gracias a la convergencia en dicho punto de dos de los grandes planos comerciales que existían y funcionaban en esta parte del mundo: el Mediterráneo y el Atlántico. Desde esta perspectiva, es fácil comprender que los distintos elementos históricos que se combinaron para hacerlos posibles contribuyesen al mismo tiempo, no sólo a dar vida a diferentes zonas de intercambio entre regiones europeas muy alejadas entre sí, sino también a que todas ellas confluyesen, de uno u otro modo y por los más variados caminos, en los PL!-ertos de las ciudades y villas del litoral gallego'. Al fin y al cabo, el paso por el mencionado litoral era obli-
2 Véase al respecto, SAAVEDRA, M. C.: Galicia en el camino de Flandes. A Coruña, 1996.
3 FERREIRA PRIEGUE, E.: Galicia en el comercio marítimo medieval. A Coruña, 1988, págs. 45 y ss.
' I
T
Corsarismo francés, poder real y política imperial en Galicia durante el reinado de Carlos V 263
gado para todas aquellas embarcaciones que navegaban del Atlántico al Mediterráneo, y
viceversa. Por esta razón, no ha de sorprender que el área geográfica del mismo más propicia para padecer un abordaje corsario fuese, al menos durante la primera mitad del siglo XVI, y a tenor del manejo de todas las informaciones disponibles hasta la fecha, aquélla que se disponía a lo largo de una franja costera que iba desde la ría de Corcubión hasta Malpica de Bergantiños. Dicha área se acompañó en el resto del territorio de una serie de lugares que se vieron afectados en diferentes momentos por la acción del corsarismo francés, sólo que estas acciones se caracterizaron por su naturaleza asistemática, y eso, a pesar de su, en ocasiones, carácter reiterado en el tiempo. Esto sería lo sucedido ante Baiona, Arousa, Muros, A Coruña, Viveiro o Ribadeo, pongamos por caso (Mapa núm. 1).
Sin embargo, y pesar de esa privilegiada posición geográfica de Galicia en el contexto europeo, el peso de una economía agrícola de subsistencia, o la práctica ausencia de grandes enclaves portuarios, semejantes por ejemplo a los existentes en los países del norte de Europa, fueron factores que acabaron por condicionar el futuro desarrollo de su comercio. Sólo así puede explicarse con un mínimo de coherencia, que en el esquema comercial de la época Galicia no hubiese pasado de ser, bien un mero lugar de tránsito o de avituallamiento para navíos con otras derrotas, bien un punto de contratación de fletes de y para terceros países, o bien un espacio económico caracterizado por dedicarse a la exportación de materias primas industriales y alimentos. En este sentido, y como antaño, su participación en el comercio internacional durante la Primera Edad Moderna, se redujo a dar salida hacia los mercados peninsulares o continentales a productos tales como el pescado, la madera, el vino, el hierro o los cueros'. Una salida en la que los mercaderes gallegos parecen haber jugado el papel de meros intermediarios, cuando no de simples factores, de los verdaderos comerciantes, situados las más de las veces en los auténticos puertos de embarque, caso, y por ejemplo, de Lisboa o Sevilla. Este hecho, no hace sino poner de manifiesto la debilidad de la estructura comercial gallega. Más aún, toda vez que se advierte que la exportación de los mencionados productos iba a tener lugar con la ayuda de carabelas portuguesas, vascas o francesas, las cuales, y según fuese el caso, solían venir cargadas en los viajes de retorno de sal, paños o grano. Cierto que esa continua salida de materias primas y alimentos contribuyó a ligar a los mercados urbanos locales, así como a los sectores sociales que se beneficiaban de su existencia y funcionamiento, a las ventajas derivadas de la Carrera de Indias, pero no lo es menos, que no por ello dejaba el Reino de situarse a este nivel en una depen-
4 Comercio practicado ya desde la Baja Edad Media y que se prolongará durante toda la Epoca Moderna, FERREIRA PRIEGUE, E.: Opus cit., págs. 129 y ss.; SAAVEDRA, P.: La Ga!icia del Antiguo Régimen. Economía y Sociedad. A Coruña, 1991, págs. 120 y ss.
il ,I
Isidro Dubert
. . ! .... (~ . . · .. ·
•. : J; .
• ¡.(
!
Mapa 1: Ámbito de actuación del corsarismo francés en Galicia 1483-1556.
* Lugares que han conocido una acción corsaria reiterada y asistemática durante todo el periodo. ( Área de operaciones habitual.
Corsarismo francés, poder real y política imperial en Galicia durante el reinado de Carlos V 265
dencia real de lo ocurrido en mercados de ámbitos económicos más desarrollados, en el seno de ese moderno sistema mundial que, y en el plano comercial, estaba ya comenzando a gestarse en el continente'. Una dependencia, todo hay que decirlo, que manifiesta con claridad la naturaleza cuasi colonial que se ocultaba detrás de este tipo de transacciones, la cual, y esto conviene tenerlo muy presente, se enraizaba en los aspectos históricos a los que se ha hecho alusión al inicio de este párrafo. Recordemos, en las limitaciones derivadas del ejercicio de una agricultura de autoconsumo, en la ausencia de grandes ciudades, o, y por mencionar al más importante y definitorio de todos ellos, en la existencia de una estructura social mayoritaria, neta y profundamente campesina, que vivía al margen de los beneficios que estos tratos generaban a unos pocos.
Por otro lado, y desde esta óptica, sabemos que no todos los sectores comerciales eran igualmente rentables a los mercaderes gallegos. Por ejemplo, la exportación de madera movía un volumen de capitales más bien reducido, pese a lo cual, y en sus manos, no dejó de ser nunca un floreciente negocio que contribuyó a la deforestación de amplias áreas geográficas del litoral. Al respecto, el concejo de Viveiro se quejaba en 1551 de lo «disipado
que estaban los montes» cercanos debido a las talas indiscriminadas, a la vez que demandaba la urgente necesidad de su reglamentación. Sin embargo, no por ello se detuvieron. Es por eso que en 1570, el rey Felipe II se vio obligado a impulsar unas ordenanzas con las que confiaba en poner remedio a los males originados por este comercio6
• En cambio, y frente a la madera, la exportación de pescado y vino era mucho más rentable, tal y como lo prueba el que proporcionase a la Hacienda Real entre un 60 y un 70% de lo recaudado por las alcabalas urbanas en Galicia. Una idea indirecta de esa rentabilidad podemos hacérnosla a través de lo sucedido en la villa de Pontevedra hacia 1557, en donde un 9% de sus vecinos, y sobre un total aproximado de 1.200, pagaban alcabala como mercaderes de vino, mientras que el mayor cotizante, un tal Álvaro de Lemas nos dice Pegerto Saavedra, desembolsaba él sólo un 12% del total de lo que se recaudaba en dicha villa por este concepto'. Así pues, son estos tráficos comerciales de una gran importancia para la vida i.:;conómica de enclaves costeros como A Coruña, Muros, Vigo, Noia, etc.; en cierta medida, porque a su alrededor giraban también los avatares de no pocos sectores productivos urbanos. En otro orden de cosas, esta idea de prosperidad local obtenida en el marco de un comercio cuasi colonial, y en el cual participaban de la forma indicada los naturales del país, ha servido para explicar por
5 Véase WALLERSTEIN, l.: El moderno sistema 1nundial. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo en el siglo XVI. México, 1987, págs. 93 y ss.
6 Véase al respecto SAAVEDRA, P.: Opus cit., págs. 119 y SS.
7 Ibíde1n, págs. 122 y ss.
--:· !I
1
'
!
1 1
266 Isidro Dubert
qué las ciudades y villas litorales no experimentaron una situación de crisis, como la que sí afectó al mundo rural bajomedieval, en su tránsito a la Primera Edad Moderna. Lo confirmaría el incremento de la presión fiscal que dichas ciudades y villas conocieron hasta 1534-1536, una vez que la puesta en vigor del sistema de encabezamientos causase la reducción de dicha presión a la mitad8
• Hecho éste que coincidió, y esto hay que tenerlo presente, con un claro afianzamiento del poder real en Galicia, con la relativa domesticación de las pretensiones medievalizantes de la alta nobleza, y con la consagración por parte de la monarquía de Carlos V de las juntas de provincias en la relación que cara al futuro la Corona iba a establecer con el Reino9•
La naturaleza de nuestro comercio, y a la cual volveremos a referirnos en más de una ocasión, explica entonces por si sola la relativa escasez de barcos gallegos en las rutas comerciales nacionales e internacionales. De hecho, y como luego veremos, la flota gallega era de escaso porte, dedicándose en esencia a la pesca o al transporte costero de mercancías hacia zonas muy próximas, es decir, hacia Asturias o el norte de Portugal. Buena prueba de
ello, la tenemos por ejemplo en su limitadísima presencia en los registros portuarios que nos refieren al comercio de importación de la ciudad de Valencia entre 1503 y 1559. Allí comprobamos que los navíos llegados de Galicia en esos años apenas si fueron un 0.5% del total, o, y si quiere, que realizaron 42 de las 7.865 entradas consignadas en los libros de peatge. Una impresión ésta que sólo se dulcifica si procedemos a relativizar los datos. Es por esta vía cuando se pone de manifiesto que las embarcaciones procedentes del arco atlántico
durante la primera mitad del siglo XVI fueron un 7% del total, y que de ese porcentaje, un 27% de ellas llegaban de puertos situados sobre todo en el sur de Portugal, un 8% de los de Galicia y un 3.4% de los del Cantábrico'°. Aunque más significativo en este sentido, fue lo ocurrido en tomo a la evolución conjunta de todas las entradas. Conforme a ello, se aprecia como el comercio valenciano de importación se resintió en la década correspondiente a 1510-9 de los acontecimientos previos al estallido de las Germanías (1519-1523), mientras
que las arribadas de navíos y bajeles acontecidas de 1530 a 1539 se vieron afectadas por las consecuencias que traería consigo ese levantamiento campesino11
• En este contexto, las idas y venidas de barcos de Portugal se ajustaron punto por punto a esta evolución, mientras que, por el contrario, las de Galicia y la cornisa cantábrica no. En su caso, todo apunta que se
produjo una paulatina retirada del tráfico comercial levantino desde los inicios del siglo
8 Ibídem, págs. 156 y ss.
9 ARTAZA, M. M. DE: Rey, Reino y representación. La Junta General del Reino de Galicia (1599-1838). Madrid, 1998, págs. 45 y SS. ¡,_
10 SALVADOR, E.: La economía valenciana en el siglo XVI. Comercio de importación. Valencia, 1972, págs. 139 y ss.
11 Ibídem, pág. 336.
1 1
Corsarismo francés, poder real y política imperial en Galicia durante el reinado de Carlos V 267
XVI, la cual no fue compensada, tal y como sucedió en el caso portugués, por un retorno de sus navíos a la zona tras 1530. Esto no deja de ser llamativo, puesto que, y con posterioridad a ese año, el comercio de exportación de la Galicia occidental parece haber entrado en una fase de auge que no se vería detenida hasta más allá de 1550". En consecuencia, y para explicar esa paulatina retirada, tendríamos que acudir, por un lado, al protagonismo que fueron adquiriendo los intercambios con Sevilla, y por otro, más importante y definitorio a juzgar por los datos que poseemos, a la debilidad y al escaso empaque de la flota gallega. Una flota que, y a este nivel, no hace sino revelar y reflejar la proverbial fragilidad de la estructura comercial existente en Galicia durante toda la Primera Edad Moderna. Así se desprende, por ejemplo y sin ir más lejos, del funcionamiento del comercio atlántico castellano entre 1567 y 1568, en el cual, los navíos portugueses se beneficiaron de un tercio largo de los seguros realizados por los comerciantes burgaleses que aseguraban el transporte de sus mercancías desde los puertos cántabros 13
• Frente a esto, la contratación de seguros en este importante tráfico sobre los cabotajes con destino a Galicia fue anecdótica -reducida como tal a Vigo en exclusiva-, y ello, a pesar de la relativa mayor proximidad de las villas del litoral gallego como Muros, Noia, Viveiro o Ribadeo, a los puntos de embarque cántabros que las ciudades lusas de Lisboa, Porto, Setubal o Aveiro.
En consecuencia, una de las claves que deberá orientarnos respecto al sentido y al significado real que en la historia de Galicia tuvo el corso francés en estos momentos, la tendremos en la mencionada mediocridad de su flota, sea que nos refiramos al número de embarcaciones que la componen, a su tonelaje o a su posible potencia comercial. De hecho, y al término de la Edad Media, el 61 % de ellas tenía menos de 40 toneladas, mientras que sólo un 19% situaba su tonelaje entre las 40 y las 55". Fueron por tanto naves pequeñas, de bajo coste y porte, las más de las veces armadas entre varios socios con el fin de compartir los riesgos que entrañaba la navegación. Por otra parte, esta imagen propia del mundo bajomedieval parece haberse ido convirtiendo en un rasgo estructural confonne avanza la Epoca Moderna. Y así, por ejemplo, sabemos desde hace ya algunos años que entre finales del XVI y mediados del siglo XVIII más de la mitad del comercio de importación asturiano llegaba al Principado procedente de Galicia en navíos de reducidas dimensiones y limitada autono-
12 JUEGA Pu10, J.: «Pontevedra na Idade Moderna», en PEÑA SANTOS, A.: Historia de Pontevedra. A Coruña, págs. 239 y SS.
13 BASAS FERNÁNDEZ, M.: «Tráfico atlántico asegurado en Burgos a mediados del XVI», en Academia Burguense de Historia y Bellas Artes. Burgos, 1966, págs. 8 y ss.
14 F'ERREIRA FRIEGUE, E.: Opus cit., pág. 221.
268 Isidro Dubert
mía. En navíos que, cargados de vino o pescado, solían tener por término medio unas 30 toneladas, aunque en ocasiones pudiesen alcanzar las 60 o 7015
• Algo que nos refiere de inmediato al tipo de cabotaje que sus patrones se veían obligados a realizar: la costera. Una navegación que no arriesgaba nunca muchos días en la travesía, que buscaba orientarse con facilidad gracias a las «marcas» que desde el mar se veían en tierra firme, su amparo ante los fuertes vientos o su proximidad para huir de los corsarios. En suma, una forma de nave
gar que expresa con meridiana claridad tanto los objetivos como la altura comercial de quienes financiaron estas operaciones, amén de situarnos ante las auténticas dimensiones del corso interesado en hacerse con estas pequeñas presas.
2.- Actividad corsaria, poder real y política imperial en Galicia.
Este empeño en mostrar la debilidad de la estructura comercial gallega no es un empeño gratuito. En realidad, y como ya se ha anticipado, su misión es la de ayudarnos a contextualizar el papel y las implicaciones del corsarismo francés en la historia de Galicia. Así,
y a la vista de lo expuesto, no nos quedará más remedio que englobarlo bajo esa denominación que los especialistas suelen emplear para referirse al pequeño corso. Esto es, aquél que, y conforme a la mencionada estructura comercial gallega, se ejercía interfiriendo en sus tráficos marítimos costeros con embarcaciones de menos de 80-100 toneladas. Gracias a ellas, los franceses conseguían hacerse con mercancías prosaicas, de un valor unitario moderado, cuando no manifiestamente bajo, como el vino, el pescado, la madera, el hierro, etc.; unas
mercancías que por otra parte formaban la trama del llamado comercio europeo ordinario16•
En otro orden de cosas, el carácter asistemático de sus ataques es lo que nos explica que este corso no causase nunca la destrucción de las rutas comerciales tradicionales, pues de lo que en última instancia se trataba, era de aprovecharse lo más posible de los intercambios que en ellas se daban y no de hacerlas desaparecer. Por otro lado, la mediocridad de la flota gallega hizo que en la mayor parte de las ocasiones las acciones corsarias se ejecutasen contra
los navíos de terceros países, que, o bien navegaban frente a las costas del Antiguo Reino de Galicia, o bien habían partido de alguno de sus puertos cargados con cualesquiera de los productos que la tierra estaba en condiciones de ofrecer. De hecho, hasta los propios naturales del país procedían de manera semejante a la de los piratas galos.
15 BARREIRO MALLÓN, B.: «El comercio asturiano con los puertos del atlántico peninsular. El componente andaluz», en Actas del ll Coloquio de Historia de Andalucia. Córdoba, 1983, págs. 584 y ss.
16 L'EsPAGNOL, A.: «La course comme mode d'entrée dans les trafics internationaux: réalité et limites», en VIII Jornades d'Estudis Loca/s ... , opus cit., págs. 176 y ss.
I '
____ ;_
Corsarismo francés, poder real y política imperial en Galicia durante el reinado de Carlos V 269
Un buen ejemplo de lo queremos decir nos lo proporciona el atípico caso de Antón de Garay, quien saliendo de Cedeira al mando de un pequeño barco corsario, en concreto «un
carretón» armado con bombardas, dardos y lanzas, y con una tripulación de trece hombres, asaltó a comienzos de octubre de 1509 ante la costa de Muxía a un navío bretón, al cual robó 40 barriles de trigo y harina, dos toneles de bizcocho, una pipa de cerveza, amén del ancla y cable de faenar. Apenas transcurridos unos días se atrevió con una carabela frente al cabo Fisterra. Un abordaje éste que, y tras porfiar largo y tendido con el capitán de la nave, le permitió hacerse con cinco arrobas de bizcocho y otras tantas de vino, abandonándola luego a su suerte tras haberle rajado las velas17
• En el mismo sentido, esto es, de pequeño corso, cabría calificar la agresión de una zabra francesa de no más de 30 toneladas contra embarcaciones que hacían la costera en Galicia cargadas con hierro y pescado; una agresión de la que el mismo emperador Carlos V estuvo al corriente allá por julio de 1549". Igualmente cabría referirse a las informaciones contenidas en el expediente oficial que en octubre de 1551 realizó el Capitán General de Galicia, Don Pedro de Navarra, Marqués de Cortes, respecto a la serie de abordajes que se sucedieron en el área de Corcubión y de la Costa da Morte durante los primeros días de ese mes. Conforme a ello, y por citar alguno, el día tres, dos «armados»
franceses procedentes de Rouan, de 135 y 54 toneladas respectivamente, atacaron varios barcos de calado medio que estaban en la rada de Corcubión, lo cual les permitió hacerse con ciertas cantidades de vino y carne, así como con redes de pesca, ropa, aperos, etc. El día cinco, y esta vez un poco más al norte, frente a la villa de Corme, dos embarcaciones corsarias de 40 y 45 toneladas cada una, se hicieron con una vizcaína de 18 toneladas a la que robaron las jarcias, para, y a continuación, centrar su atención en una carabela portuguesa que navegaba por la zona cargada de hierro, y a la cual también tomaron las jarcias19
•
En consecuencia, no eran estas acciones que preocupasen al emperador, como sí lo harían los ataques que en el Atlántico llevaba a cabo el denominado corso clásico o gran corso'°. Aquél que buscaba sus presas en el Canal de la Mancha, el Golfo de Vizcaya, el Cabo Fisterra, las Islas Canarias, las Azores o Madeira. Aquél que empleaba para ello embarcaciones de más de 150 toneladas y que tendía a afianzarse con el correr del siglo, a
17 'fETIAMANCY, F.: Apuntes para la historia comercial del La Coruña, (Edición original 1900). A Coruña, 1998, págs. 542 y SS,
18 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Corpus Documental de Carlos V. Salamanca, 1973-1979, vol. 111, págs. 137 y ss.
19 FERNÁNDEZ VEGA, L.: La Real Audiencia de Galicia. Organo de Gobierno en el Antiguo Régimen. A Coruña, 1982, vol. 111, págs. 261 y ss.
20 L'EsPAGNOL, A.: Opus cit., págs. 176 y ss.
1'
: 1
270 Isidro Dubert
medida que las grandes rutas transatlánticas iban consolidándose y ganando en consistencia. Aquél que en los días previos al comienzo de julio de 1549 capturó los cuatro barcos españoles que fueron llevados al puerto de La Rochelle cargados de azúcar, cueros, hierro y otras mercancías, después de que toda su tripulación hubiese sido pasada a cuchillo, ya que « .•• a todos los marineros y pasajeros dizque los habían echado en el mar y que en la cubierta se habían hallado solamente algunos muertos ... »21
• En suma, aquél que moverá a Felipe 11 en noviembre de 1557 a tratar de armar una flota de seis naos y cuatro zabras, con la intención de ponerla al mando de Don Luis de Carvajal, para de este modo« . .. estorvar que los armados franceses no pasasen a las Indias ... »22
•
Como vemos, sólo después de haber contextualizado el problema, es cuando estaremos en condiciones de comenzar a preguntarnos qué es lo que se ocultaba realmente detrás de los temores que las acciones del pequeño corso suscitaban entre los representantes de la Corona en Galicia. De hecho, la inquietud que causaban demostrará ser una compañera inseparable de los informes oficiales elaborados por su Gobernador y Capitán General; una inquietud, por otra parte, que contrastará abiertamente con el relativo desinterés mostrado por las ciudades y villas costeras a la hora de asumir los costes que acarrearía la defensa del litoral. Algo que queda patente, si por ejemplo nos atenemos a la fortísima oposición de la que hicieron gala algunas de ellas frente a la imposición de la sisa que, y desde agosto de 1549, pretendía el Gobernador y Capitán General de Galicia, el ya mencionado Don Pedro de Navarra, Marqués de Cortes, para así financiar una armada mediana que asegurase la costa y mejorase las fortificaciones de A Coruña. Una sisa, y siempre a su decir, que había sido otorgada con anterioridad a esa fecha por una junta de provincias, amparándose en que « ... les paresrio el mejor medio de todos, y con menos perjuirio, aunque la mayor parte de todo la pagan los vecinos naturales ... »23
• En cualquier caso, la resistencia a este acuerdo dio origen durante el invierno de 1549-1550 a un movimiento de protesta en el que veremos participando a representantes de Baiona, Viveiro, Ribadeo, Vigo y Redondela, quienes «se juntaron» con la intención de dar más fuerza a su negativa. Al mismo tiempo, procedieron a la apertura de recursos contra esta decisión ante la Real Audiencia, realizaron las oportunas apelaciones a la pretensión del Marqués, y hasta buscaron el pronuncia-
21 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Opus cit., vol. III, págs. 123 y ss.
22 lbíde111, vol. III, págs. 624 y ss.
23 FERNÁNDEZ VEGA, L.: Opus cit., pág. 260.
T
_____ ;_
Corsarismo francés, poder real y política imperial en Galicia durante el reinado de Carlos V 271
miento del Consejo Real al respecto, argumentando, entre otras cosas, que era obligación inexcusable del monarca velar por la defensa de sus súbditos24
• Llegado este punto, no sorprenderá que la reacción del Capitán General fuese la detención y encarcelamiento de los principales cabecillas de la protesta, algunos de ellos regidores y vecinos de las citadas poblaciones, caso del alcalde mayor de Viveiro, García Sánchez de la Vega25
• Una dureza en su actuación, con la que trataba de poner orden y de someter a la autoridad real a quienes se entendía no representaban los intereses generales de Galicia, puesto que los mencionados enclaves « ... no son cabeqa de probinqia, ninguno dellos, ni tienen boto quando este Reyno se junta, antes son obligados a pasar por lo que sus cabeqas hazen ... » 26
•
Lo importante para nosotros, y al margen de otras posibles lecturas históricas que puedan hacerse de este episodio concreto, es que la resistencia desatada por las autoridades municipales de los principales puertos comerciales del momento a esa imposición de la sisa, resulta del todo incomprensible si: a) la amenaza corsaria fue realmente de la magnitud de la que el susodicho Marqués de Cortes daba cuenta en sus memoriales a la corte, y b) si las ciudades no hubiesen sido obligadas a hacerse cargo de la defensa costera27
• Esto nos conduce a pensar, y en particular tras considerar factores tales como la estructura comercial gallega, las características de su flota, el tipo de cabotaje practicado, la naturaleza de la carga o el carácter del corsarismo francés reflejado por las mismas fuentes oficiales durante la primera mitad del XVI, que ahora, en estos años centrales del siglo, como en los anteriores, el problema que supuso dicho corsarismo habría sido un tanto exagerado por los representantes de la Corona. En consecuencia, dicha exageración tendría que haber servido a otros intereses más que a un sincero deseo por combatir los trastornos que al comercio de la zona causaba la actuación de los corsarios franceses. Y así debieron de entenderlo también los contemporáneos. Hay que tener en cuenta que la imposición de la sisa se produjo en el marco de las fases finales de una de las confrontaciones más largas e intensas que el Imperio mantuvo con Francia. Pero también, y esto conviene tenerlo presente, en unos instantes en los cuales los mencionados representantes de Carlos V pretendían, y tras haber afirmado el poder del monarca en el Reino frente al exclusivismo nobiliar, la mayor implicación de éste en los esfuerzos imperiales que el Cesar protagonizaba en Europa. Para ello partían del
24 GARCÍA ÜRO, J. y ROMANÍ, M.: Vivero en el siglo XVI. Estudio histórico y Colección Documental. Viveiro, 1990, págs. 160 y ss.; FERNÁNDEZ VEGA, L.: Opus cit., págs. 78 y 348; F'ERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Opus cit., vol. 111, págs. 137 y 170.
25 GARCÍA ORO, J.: Opus cit., págs. 158 y ss.
26 FERNÁNDEZ VEGA, L.: Opus cit., pág. 349.
27 A modo de ejemplo, Ibídem, págs. 261 y ss.
272 Isidro Dubert
nuevo orden político que desde la década de 1530 venía asentándose en Galicia, y en el cual las juntas de provincias habían asumido un protagonismo cada vez mayor. En este sentido, la Monarquía veía en ellas un instrumento ideal, no tanto para articular un modelo de representación política que atendiese a las aspiraciones del Reino, no era ese su objetivo primordial, cuanto para proceder en él al reparto de los servicios votados en Cortes, así como para atender a sus peticiones particulares de tropas y dinero28
• Esto significaba que los procuradores de dichas juntas, en realidad los procuradores de las siete capitales de provincia, tendrían que llevar a cabo la aprobación de la sisa. Un impuesto que por su naturaleza incidi
ría de una forma negativa sobre los beneficios económicos que el tráfico comercial generaba a las ciudades y villas más dinámicas. Es decir, y en un mundo netamente rural, sobre el comercio desarrollado por enclaves urbanos costeros como los que ahora se destacaban por su oposición a la misma: Baiona, Viveiro, Ribadeo, Vigo ... Unos enclaves siempre más presionados fiscalmente que el campo circundante29
, los cuales veían además como por esta vía se les sería incrementaría su carga fiscal bajo la excusa de la supuesta amenaza que para sus actividades comerciales suponían las acciones desplegadas por el pequeño corso. Algo a lo que no estaban dispuestas sin mayores contrapartidas. Y ello, a pesar de que las peticiones
de la Corona a las juntas de provincias contribuyesen a consolidar, cierto que de un modo indirecto y a medio plazo, ese nuevo marco político Rey-Reino que se establecería en Galicia a partir de 1526-1530". En este contexto, la sisa bien podría entenderse como el precio que las elites urbanas habrían de pagar por beneficiarse del mismo luego de su proceso de gestación. Otra cosa bien diferente, es que se diesen las oportunas condiciones históricas para que dichas elites pudiesen hacer jugar a su favor a partir de entonces, de manera plena y definitiva, ese ordenamiento político que ahora estaba naciendo.
Que esto no fue así es lo que explica que el 13 de junio de 1551, y ante el curso de los acontecimientos, la respuesta de una nueva junta de provincias reunida ex profeso para tratar la cuestión de una nueva sisa adoptase un tono tradicionaP1
• Una respuesta en la cual, y
más importante que esa imagen cuasi agónica de Galicia que sus procuradores ofrecieron a los ojos de Don Pedro de Navarra, fue su reconocimiento explícito de la debilidad de las
28 ARTAZA, M. M. DE.: Opus cit., págs. 45 y SS. También F'ERNÁNDEZ VEGA, L.: Opus cit., vol 11., págs. 71 y ss.
29 SAAVEDRA, P.: A Facenda Real 11a Galicia doAntigo Réxilne. Santiago, 1994, págs. 103 y ss.
30 EIRAS ROEL, A.: «Juntas del Reino de Galicia. Orígenes y proceso de institucionalización», en Obradoiro de Historia Moderna, 1995, págs. 140 y ss.
31 Acerca de esta nueva sisa, véase en este mismo volumen el trabajo de SAAVEDRA, M.C.: «Los gobernadores y capitanes generales de Galicia», en particular, lo contenido en el apartado cuatro.
~l
Corsarismo francés, poder real y política imperial en Galicia durante el reinado de Carlos V 273
villas y ciudades, es decir, de las oligarquías urbanas que ellos representaban, frente a la importancia y al poder económico, militar y político, que en la práctica poseían los poderes más conservadores de la sociedad gallega de la época: la nobleza y la Iglesia. Una realidad que resumían al decir que « ... este Reino lo es más de señores, y las propiedades y lugares que labran son de yglesias y monasterios y hombres hixosdalgos ... »32
. Con todo, de poco o nada les valió reconocer su inferioridad, enumerar la retahíla de males que, en su opinión y contra toda realidad, asolaban al Reino, o la oposición que a la necesidad de la armada anticorsaria manifestaron algunos alcaldes mayores de la Real Audiencia, quienes incluso llegaron a poner en conocimiento del monarca los cambios introducidos por el Marqués de Cortes en la persona de algunos de los procuradores que deberían concurrir a esa junta de 1551, al objeto de forzar así la aprobación de la sisa". Todo fue en vano. Un año más tarde, en diciembre de 1552, el Capitán General escribía al rey para comunicarle que al fin la había obtenido, y que ya había procedido a negociar su arrendamiento con distintos particulares. De los réditos obtenidos esperaba dedicar dos tercios a la fortificación de A Coruña, mientras que « ... la otra tercia parte, que se otorgó para gastos del Reyno, como son capitanes y gente de guerra, y algunas armadas contra cosarios, que se hechó, bastará para ellos ... ». En paralelo, solicitaba al secretario Juan Vázquez Molina que no se atendiesen en el Consejo Real las quejas de las poblaciones que todavía continuaban con su protesta, entre otras cosas, porque al carecer de voto en la junta « ... ha parescido muy gran novedad oyrlos, y muy yntroduqión por lo que toca al serviqio de Su Magestad ... »34
•
El paso siguiente lo daría luego en Santiago de Compostela, entre febrero y marzo de 1553, al poner en libertad a todos los detenidos por este asunto, una vez que la voluntad real hubiese sido satisfecha en el modo indicado35 •
El origen de los sucesos que en la vida política y social gallega desencadenó la demanda de la tan traída y llevada sisa, aparte claro está de su exigencia por el Marqués de Cortes, lo tenemos en el comportamiento adoptado por el propio Carlos V ante el problema corsario. Durante su estancia en Bruselas, al ser informado en los últimos días de junio de 1549 por el mencionado Marqués de los trastornos causados por el corsarismo francés en el litoral gallego, y, por consiguiente, de la urgente necesidad de poner en pie una armada para hacerles frente, será el mismo emperador quien ofrezca una primera solución. Esta pasaría,
32 FERNÁNDEZ VEGA, L.: Opus cit., pág. 341.
33 Ibídem, pág. 370.
34 Ibídem, págs. 348 y 78.
35 GARCÍA ORO, J.: Opus cit., pág. 160.
274 Isidro Dubert
y como en tiempos de los Reyes Católicos, por permitir que los damnificados se armasen para ejercer a su vez, y a modo de réplica, el corso contra buques franceses. Eso sí, deja claro a su representante en Galicia que a los mercaderes afectados todo esto« . .. se les dirá
y dejará entender de palabra ... », « ... porque no convenía abiertamente se les diesen las marcas represarías, estando las cosas en el estado que están porque sería romper del todo la guerra ... », pero, en particular « ... porque no parezca y sea público que se hace con tanto acuerdo y fundamento, como sería mandarles llamar y que fuesen a esa corte .. . »36
•
De esta manera, se pretendía dar satisfacción a gentes como Pedro Beloso, Alonso Gómez y Marcos Gómez, todos ellos vecinos de Baiona, quienes, y durante el invierno de 1550, « ... yendo por las más vía Flandes ... avían salido a ello qiertos navíos e los avían preso e robado, y después de haberlos robado los hecharon en un lugar del Reyno de Fran<;ia
desnudos, e que aunque en el dicho Reyno avían pedido justiqia contra los dichos robadores no se la habían querido hazer ... »31
• En otras palabras, tras la incitación de los naturales al corso parecía ocultarse un cierto deseo de Carlos V de proporcionar una mínima compensación a los afectados, la cual, en estos momentos, no se encontraba en condiciones de ofrecer, ni en el plano económico, ni el político o militar38
• Es por eso que, y para poner en pie de igualdad a los mercaderes perjudicados con los súbditos del rey de Francia, dará a conocer su voluntad al Consejo de Guerra « ... para que tenga entendida nuestra opinión, y que tomando alguna cosa (los mercaderes que se armen en corso), disimulen y no procedan contra ellos ... pues hay tantas justificaciones con las que poderles responder a los quieran pedir ... » responsabilidades por ello39
• Por otro lado, hay que tener en cuenta que al hablar así el César estaba pensando en términos de gran corso, tanto por parte de los agresores como por parte de los agredidos, y no en acciones como las que el
citado Antón de Garay llevó a cabo en 1509, o como las contenidas en el informe elaborado por el Marqués de Cortes en octubre de 1551.
En otro orden de cosas, no todo lo que se ocultaba detrás de declaraciones como ésta era pura y simple magnanimidad, puesto que, y en la práctica, venían dictadas por poderosas razones de estrategia y política imperial. Una estrategia y una política, cuyo desarrollo en el
ámbito europeo incidirá sobre la serie de sucesos desatados en Galicia a partir de agosto de
36 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ,M.: Opus cit., vol. 111, págs. 138 y SS.
37 GARCÍA ÜRO, J. y PoRTELA SILVA, M. J.: Sayona y el espacio urbano tudense en el siglo XVI. Estudio histórico y colección diplomática. Santiago, 1995, pág. 321.
38 Acerca de esta imagen benevolente del monarca, la cual no se correspondía con la realidad, véase F'ERNÁNDEZ
ÁLVAREZ, M.: Política mundial de Carlos Vy Felipe//. Madrid, 1996.
39 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Corpus Documental .. ., vol. 111, pág. 138.
Corsarismo francés, poder real y política imperial en Galicia durante el reinado de Carlos V 275
1549. Al respecto, no estaría de más recordar aquí que lo que preocupaba al emperador por esas fechas, no era el pequeño corso que los franceses pudiesen ejercer frente a las costas de un Reino tan alejado de un teatro de operaciones, en el cual se sucedían acontecimientos de los que dependería tanto el futuro del Imperio como el de la misma Cristiandad. No, lo que ocupaba la cabeza de Carlos V en el verano de 1549 eran las consecuencias que iban a derivarse, y que de hecho se estaban sintiendo ya en Europa, a raíz de la firma del Tratado de Chambord (enero de 1548), entre los príncipes protestantes alemanes, capitaneados por Mauricio de Sajonia, y el rey de Francia, Enrique II. A luchar contra sus efectos: ocupación de Augsburgo, de la Lorena, suspensión del Concilio de Trento, etc., dedicó el César todas sus energías, hombres y dinero, razón por la cual diferirá ahora a los particulares la tarea de combatir el corso con más corso. Así lo pondrá de manifiesto en una carta escrita desde Mons a los Países Bajos en septiembre de 1549, en la que al referirse"···ª lo del corsario inglés y francés que ha andado por la costa de Galicia ... », insiste en que se proceda según lo dispuesto con anterioridad, mientras que deja lo relativo a la fortificación de A Coruña en manos de su Capitán General en el Reino, quien deberá entonces « ... ver y proveer lo que paret;iera y se pudiere hazer ... »4º
No obstante, y lo que todavía podría querer ser interpretado como una muestra de magnanimidad, o de simple voluntad justiciera por parte de Carlos V respecto a los agravios padecidos por sus súbditos41
, apenas sí se sostendría ante lo sucedido en los meses siguientes, en particular, a medida que el emperador se vea presionado por el curso de los acontecimientos. De ahí que en mayo de 1550, y en otra misiva enviada a los Países Bajos, sólo que esta vez desde Bruselas, reconozca ser conocedor de la aprobación de la sisa para la financiación de la armada por la junta de provincias reunida a iniciativa de su Gobernador y Capitán General en Galicia, así como también de la resistencia que su desembolso generaba. Es por eso que a continuación contestará a las resoluciones que desde el Consejo Real se le estaban haciendo llegar respecto a las pretensiones de las gentes de Baiona, Viveiro, Ribadeo, Redondela o Vigo, las cuales le recordaban que « ... a nuestro cargo (está) la seguridad de la mar ... ». Algo que el César asume sin mayores dificultades, al tiempo que aprovecha para insistir en que los representantes de estas villas deberían de tener presente en su ánimo las necesidades de la Corona, « ... que son muchas ... », por lo cual deberían de entender que en el estado actual de cosas en el Imperio « ... no hay forma de poder entretener lo ordinario, quanto más lo extraordinario ... » en hacer frente al
40 lbídeni, pág. 149.
41 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Política mundial ...
276 Isidro Dubert
pequeño corso. Por tanto, en su opinión, y dada su naturaleza, « ... lo deberfan de hazer (ellos) por su propio interés ... », instando luego al Marqués de Cortes a que « ... los del dicho Reyno vengan en continuar lo que se havía comenrado, pues se hechava sobre cosas que havrán de salir fuera del ... » 42
• Así las cosas, poco importan las reacciones que la pretensión del Cesar desencadenarán en Galicia durante el invierno de 1549-1550, como poco importan los pronunciamientos en contra realizados por algunos alcaldes mayores de su Real Audiencia ante el mismo Consejo Real sobre la necesidad de la armada pretendida por el Capitán General. Unos pronunciamientos de los cuales Carlos V estaba al tanto en junio de 1550, cuando desde Colonia confiesa saber que a los citados alcaldes, y haciéndose eco de los argumentos esgrimidos por las villas43
, « ... les paresrio que la dicha armada no era neresaria por hacer poco daño los cosarios a los naturales de aquel Reyno .. . ». Esto nos indica pues que el verdadero problema de fondo en este tema no fue nunca la urgencia o no de esa pequeña flota anticorsaria, sino más bien su financiación, en especial, habida cuenta que el coste de la política imperial en Europa exigía de todos los recursos de la Corona, y por tanto, que cada parte de la misma contribuyese a hacerla efectiva. Esto implicaba, como en el caso que nos ocupa, que el monarca se desentendiese de sus obligaciones y traspasase una parte de sus responsabilidades en materia de defensa a sus distintos reinos. Al respecto, resultan significativas las palabras del Capitán General de Galicia, cuando en diciembre de 1552, en el marco de un contexto internacional como el ya descrito, y una vez conseguida la sisa, tras haber establecido una primera línea de gasto, destinada como sabemos a la fortificación de A Coruña, a las «gentes de guerra» y a la financiación de una flotilla contra el pequeño corso, diga al Cesar que aun así« . .. quedará una parte para el año que biene, durando la guerra, y siendo de ello su alteza servido, se pueda hazer alguna buena armada para defender el Reyno y tene//o seguro, sin costa de su magd Ques esto es lo que se pretende ... » 44
Por otra parte, y para comprender el celo que a partir de la primavera de 1550 desplegó el Marqués de Cortes respecto de los dictados reales, no debe perderse de vista el hecho que de las iniciativas llevadas a cabo contra el corso francés por las autoridades municipales de las principales villas del litoral gallego, se caracterizaron casi siempre por su tibieza. En la práctica, y a tenor de las informaciones disponibles hasta la fecha, todo solía quedar redu-
42 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Corpus Documental..., pág. 170.
43 En este mismo volumen SAAVEDRA, M. C.: «Gobernadores ... », explicará el porqué dC las divergencias habidas entre el Gobernador y Capitán General y los alcaldes mayores de la Real Audiencia en su relación con el Reino.
44 FERNÁNDEZ VEGA, L.: Opus cit., pág. 348.
Corsaris1no francés, poder real y política imperial en Galicia durante el reinado de Carlos V 277
cido a una serie de embargos e incautaciones de barcos y mercancías realizados en los límites del mismo puerto. Esta actuación, bien sea que hubiese sido auspiciada y protagonizada por agentes o comisionados de los concejos o bien por particulares, daba ocasión a la apertura de expedientes e informaciones ante la Real Audiencia que, y en no pocos casos, remataban varios años más tarde con la orden de proceder a la devolución de todo lo confiscado a sus legítimos dueños. Un buen ejemplo de ello, lo tenemos en lo sucedido en la villa de Baiona en octubre de 1521, cuando, y por mandato de su Regimiento, fue secuestrada la nao bretona Marie, dando así origen a un largo pleito en la mencionada Real Audiencia que todavía se encontraba sin sentenciar en 1540, en parte, a causa de las numerosas paralizaciones sufridas durante las diferentes guerras hispano-francesas45
• Más suerte en este sentido tuvieron los mercaderes portugueses que camino de Oporto vieron decomisada su carga por las autoridades de Viveiro en abril de 1520, basándose tan sólo en que el flete había sido contratado en el puerto de La Rochelle. En sólo dos años y tres meses, obtuvieron una sentencia a su favor que obligaba a la villa a devolver lo incautado46
• Como puede suponerse, las consecuencias a corto y medio plazo de estas actuaciones, movidas todas ellas en represalia a un reciente abordaje corsario, o en los momentos de mayor intensidad alcanzados por uno de los muchos conflictos que enfrentaron a España y Francia durante la primera mitad del siglo XVI, no tenían en la práctica ningún efecto disuasorio sobre el pequeño corso.
Cuadro núm. 1: Navíos más citados por las autoridades del Reino de Galicia durante la primera mitad del siglo XVI.
-Navíos franceses que según los rumores asolarán las costas de Galicia:
Galeras, naos, zabras, galeones.
-Navíos demandados por Don Fernando de Andrade en noviembre de 1521 para formar la
flota del Cantábrico:
Naos y carabelas de alrededor de 270 toneladas.
-Navíos afectados por las acciones corsarias:
Naos, carabelas, pinazas, trincados, barcos de pesca.
-Navíos empleados por las autoridades reales para combatir el pequeño corso francés:
Volantas, trincados, pinazas, bateles, naos, zabras, volantas de remo.
Acerca de su descripción véase el Apéndice final
45 GARCÍA ÜRO, J.: Sayona .. ., pág. 69.
46 GARCÍA ÜRO, J.: Vivero .. ., pág. 118.
278 Isidro Dubert
De ahí que los representantes del poder real en el Reino tratasen de estimular a sus naturales, de una manera tan reiterada como continuada, a la realización de acciones corsarias contra los buques de la flota comercial enemiga. Para ello, no dudaban en recordarles la exención de la que gozarían en aquello que se refería al pago obligado a la Hacienda Real del quinto del valor total de lo capturado". Un recordatorio que pese a haber sido constante desde 1525, no parece haber estimulado el corso entre las poblaciones del litoral, debido, entre otras cosas, a que su ejercicio se veía constreñido en la práctica por las naturales limitaciones de la flota gallega, y por la posición que en la estructura comercial de la Galicia costera ocupaban los mercaderes de las villas. En esta tesitura, se comprende entonces el protagonismo que tuvo que asumir el Capitán General frente a la actividad desplegada por el corsarismo francés, quien, y en justa correspondencia con el escaso empaque del corso que operaba en la zona, escribe en abril de 1538 al secretario de Estado, Juan Vázquez de Malina, acerca de la conveniencia de fletar dos barcos al objeto de perseguir a los «armados» franceses que actuaban frente a nuestras costas48
• Del mismo modo, cabría citar la participación real en la financiación de las dos volantas que en 1563 salieron de A Coruña a la caza y captura de un navío corsario que merodeaba más allá de la barra del puerto49 (véase Cuadro núm. 1, línea núm. 4 ). Dicho esto, comprendemos la desesperación de Don Antonio García de Velasco, hijo y Teniente del Gobernador de Gaiicia, cuando en junio de 1557 se vea obligado a reconocer que, y tras haber dado publicidad por todo el Reino a la mencionada exención del quinto real, todavía no había sabido « ... de ningunas personas que quieran armar navíos ... », salvo si exceptuamos a dos particulares, uno en Cambre y otro en Baiona50
• Una desidia que, y un tanto ingenuamente en nuestra opinión, atribuía a la carencia de artillería, pólvora y mosquetes, con los que poder apoyar este tipo de iniciativas, ya que « ... aunque ellos tienen buena voluntad, la falta desto es tan grande, que aun para la guarda de los puertos deste Reyno haz mucho daño, y también para ayudar a estos y a otros que quieran salir de armada ... »51
• Y decimos ingenuamente, a
47 Véase BARREIRO, B.: Galicia Diplomática, núm. 14 correspondiente a enero de 1883, pág. 199. Una concesión que ya en su día había realizado en emperador, al respecto véase Novísima Recopilaci6n, libro 6, título 8, ley 111: «Carlos a Dª Juana en Toledo, aíío 1525 ... Facultad para armar en corso contra enemigos de la Corona con el premio que se expresa ... y para ayuda de los gastos que en ello hfr;ieren, los hacemos merced, durante nuestro beneplácito, del quinto que a Nos perteneciente de las presas que to1nare ... ».
48 BARREIRO, B.: Galicia ... , pág. 207.
49 TETTAMANCY, F.: Opus cit., pág. 91.
50 FERNÁNDEZ VEGA, L.: Opus cit., pág. 267.
51 Ibídem, pág. 267.
Corsarisnw francés, poder real y política imperial en Galicia durante el reinado de Carlos V 279
la vista del pragmatismo del que parecen haber hecho gala los mercaderes y las autoridades municipales de algunos de nuestros principales puertos. Al respecto, los acontecimientos que siguieron a las averiguaciones que el rey ordenó al Capitán General en 1563 sobre la presencia de comerciantes ingleses en Vigo y Pontevedra, y en las cuales se puso de manifiesto las ventajas de las que éstos gozaban allí frente a Baiona o A Coruña, son indicativas de ese pragmatismo. En concreto, tanto por los escasos problemas de conciencia que a los naturales de esos enclaves parecían causar los tráficos comerciales con los súbditos de un reino protestante, como su hasta más que probable connivencia con el corsarismo ejercido en la zona. Así por ejemplo lo reconocía veladamente unos años antes el Marqués de Cortes ante el emperador, al relatarle en mayo de 1549 el fracaso obtenido por una expedición naval que salió en persecución de varios «armados» que operaban ante Fisterra; un fracaso que en su opinión debía atribuirse a dos factores: primero, a la ventaja que llevaban cuando decidieron escapar hacia el sur, y, segundo, a que sus capitanes tomaron ese rumbo una vez que « ... supieron que había salido la armada, que para esto no les faltan espías ... »52
•
3.- Anticorsarismo y coyunturas políticas.
En páginas anteriores se ha podido constatar como entorno a un fenómeno en apariencia tan poco relevante para la vida económica de Galicia como el corsarismo francés, se produjo la combinación y la conjunción de cuando menos dos planos de una misma y única realidad histórica. Dos planos que funcionaban a distintos niveles, en ámbitos políticos y geoestratégicos bien diferentes entre sí, pero, y en contra lo que podría parecer, estrechamente relacionados. El primero de ellos, y pese a que nosotros lo hayamos tratado de una forma un tanto superficial en el apartado anterior, estaría constituido por todo aquello que rodeaba a la estrategia imperial con la que Carlos V había decidido afrontar los asuntos europeos a partir de 1520-1521, y cuya relación con la historia de Galicia parecería en principio, a pesar de no haber sido así, muy laxa. El segundo, estaría formado por todas y cada una de la actuaciones llevadas a cabo por los representantes e instituciones del monarca en el Reino -Gobernador y Capitán General, y Real Audiencia de Galicia- a lo largo de la primera mitad del siglo XVI. Unas actuaciones que, por un lado, tratarían de ajustar las posibilidades económicas y sociales de dicho Reino a las necesidades de la política imperial, y por otro, de procurar en él una mayor afirmación del poder real en el marco del juego político que a nivel local venía desarrollándose desde al menos
52 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Corpus Documental .. ., vol. 111, pág. 112.
280 Isidro Dubert
1480, con el fin último de conseguir por esta vía su mayor integración en el seno de la estructura política que daba vida a la Monarquía Hispana.
Teniendo presente esto, resulta fácil comprender que todo lo que giró alrededor del pequeño corso francés en Galicia poseyó en la práctica un significado más político que económico. Y no tanto porque dicho significado nos permita advertir la relación habida entre los distintos planos de la realidad histórica, cuanto por factores a los que ya nos hemos referido, caso de la endeblez de la estructura comercial gallega, o de la escasa atención que los mercaderes de las villas litorales podían y solían prestar a los supuestos estragos causados por el corsarismo. Por otra parte, la constatación de la dimensión política del problema sale a la luz una y otra vez al manejar todas y cada una de las menciones existentes sobre el mismo hasta la fecha. Dichas menciones nos han permitido adver
tir al menos tres grandes fases en la actividad anticorsaria desplegada por las autoridades reales. Tres fases que, de hecho, bien podrían calificarse sin temor de tres grandes «histerias», en especial si nos atenemos a las implicaciones reales que el corso francés parece haber tenido en el comercio gallego. Conforme a ello, la primera se situaría aproximadamente entre 1521 y 1524, la segunda, entre 1537 y 1538, mientras que la tercera, y la más larga de todas ellas, entre 1549 y 1553. Ante esta periodización, varias cosas llaman nuestra atención:
a) Su no exacta correlación con la expansión que parece haber afectado al comercio de exportación en Galicia durante la primera mitad del siglo XVI. En particular, aquello que se refiere al desarrollo de la primera fase anticorsaria (1521-1524). En este sentido, el estudio de J. Juega acerca de la exportación de pescado que tenía lugar desde la villa de Pontevedra bien puede servirnos para ilustrar esa falta de correspondencia. El empleo de los contratos de flete realizados entre particulares para tal efecto permitieron constatar a este autor que, y a pesar de los problemas que plantea la fuente, su momento de máximo auge se situaría entre 1529 y 1550. Fue en estos años cuando la salida de la sardina adquirió un protagonismo casi
absoluto en los tráficos comerciales de la zona. Unas salidas en las cuales, y en el 63% de las ocasiones, el peso del cabotaje recayó sobre carabelas portuguesas. Una constatación que nos advierte una vez más de cual habría sido la posición real de los mercaderes pontevedreses en el seno de la estructura comercial que funcionaba en la _Galicia del litoral occidental53
• En consecuencia, visto esto, y visto el instan
te en el que se localiza ese momento de máximo auge, no es difícil entender que las actuaciones pretendidas por los representantes reales contra el corso francés entre 1521 y 1524, deberían de haber respondido pues a razones ajenas a un sincero interés por velar por la seguridad de los tratos comerciales.
í
Corsarismo francés, poder real y política imperial en Galicia durante el reinado de Carlos V 281
b) Su clara coincidencia con los períodos más intensos en los enfrentamientos habidos entre España y Francia en el contexto europeo. ¿O es que acaso 1521-1524, 1537-1538 y 1549-1553, no encajan sin mayores problemas en los arcos temporales que delimitan las guerras hispanofrancesas que se sucedieron en 1519-1529, 1536-1538 y 1542-1556?
c) Su estrecha relación con los avatares por los que atravesó la política real en Galicia, al menos desde el año de 1500, en particular de referirnos a su deseo de afirmarse en el Reino frente al particularismo de los poderes políticos locales: la nobleza y la Iglesia. También, en la medida en que dicha política trató de establecer la apertura de cauces que favoreciesen tal deseo, y que fueron los que, por ejemplo y sin ir más lejos, propiciaron la conversión de las juntas de hermandad en juntas de provincias a lo largo del primer cuarto del siglo XVI". Esto significa que la actividad anticorsaria propuesta en 1521 a la corte por el representante de los grandes magnates gallegos, Don Fernando de Andrade, Conde de Vilalba, no tendría los mismos objetivos ni la misma significación histórica que la impulsada por los Capitanes Generales presentes en el Reino en 1537-1538 o en 1549-1553. Para comprenderlo, basta con pensar que en estas dos últimas fases a las que acaba de aludirse, el cargo de Capitán General estuvo desempeñado por gentes con poca o ninguna vinculación con Galicia, y, por consiguiente, más comprometidas con los designios de la políti·ca real en el Reino, que con los negocios e intereses particulares que en él hubiesen podido tener personajes como el citádo Don Fernando de Andrade o el arzobispo Alonso de Fonseca55
•
Dicho esto, nuestro siguiente paso será el de procurar poner en relación las distintas fases de la actividad anticorsaria con el asentamiento del poder real en Galicia, así como la incidencia que en todo este juego pudieron haber tenido las pretensiones imperiales de Carlos V en Europa. En otras palabras, trataremos de relacionar lo que hemos dado en llamar de un tanto eufemísticamente «histerias anticorsarias», con las diferentes coyunturas políticas que se dieron en nuestra historia en la primera mitad del siglo XVI.
a) 1521-1524. El retroceso del poder real y el anticorsarismo. de inspiración nobiliar.
53 JUEGA PUIG, J.: «Pontevedra na ldade Moderna», en PEÑA SANTOS, A.: Opus cit., págs. 239 y SS.
54 EIRAS ROEL, A.: Opus cit., págs. 127 y SS.
55 Al respecto, y en este mismo volumen Saavedra, M. C.: Opus cit.
282 Isidro Dubert
El contexto en el cual Don Fernando de Andrade elaboró su Informe y presentó a la corte durante el verano de 1521 su Memorial sobre la defensa de las costas del Cantábrico, se caracterizaba, ante todo, por la debilidad del poder real en el Reino frente al protagonismo sociopolítico que desde 1506 habían logrado alcanzar en el mismo los grandes magnates y prelados gallegos. La muerte de Felipe el Hermoso (1506) había sido uno de los detonantes de la reacción nobiliar, la cual hizo que en algunos aspectos Galicia diese la impresión de haber retrocedido a una situación anterior a 1480. Así parecen querer indicarlo, por ejemplo, los pactos feudales que una ciudad de realengo como A Coruña se vio obligada a establecer con el mencionado Don Fernando, verdadero árbitro en la vida política del momento, para de este modo evitar ser atacada por el Conde de Benavente.
También en el mismo sentido cabría interpretar el entorpecimiento del cobro, cuando no la abierta apropiación, que de las rentas reales se realizaba en los estados de los Andrade, Lemas, Benavente, y otras grandes casas nobiliares de mayor o menor fuste, o las negociaciones que el propio Don Fernando llevó a cabo en Flandes con Carlos V, todavía heredero al trono, a espaldas del rey Don Fernando de Aragón56
•
El dominio y el control del Reino por la alta aristocracia era casi total. Muestra de ello,
fue su intento en 1520 de reorganizarlo conforme a sus propios criterios y conveniencia. De este modo, y con el pretexto de impedir la extensión a Galicia de la revuelta comunera que sacudía a la vecina Castilla, el de Andrade y el arzobispo de Santiago convocaron en diciembre de 1520 una reunión de grandes señores laicos y eclesiásticos en Melide. Allí trataron de buscar la manera de garantizar la continuidad y estabilidad de un régimen señorial que les beneficiaba abiertamente, a la vez que se arrogaban la representación formal de todo el
Reino después de dejar de lado a las villas y ciudades. Al margen del tono y de las denuncias del Regente acerca de las consecuencias sociopolíticas que de tales pretensiones iban a derivarse, así como de los acontecimientos que luego siguieron, lo cierto es que en 1521 Don Fernando de Andrade y el arzobispo Fonseca se encontraban en el cenit de su poder. Más aún cuando éste se vio incrementado a raíz de su efímero nombramiento como Capitanes
Generales de Galicia57• Y mientras todo esto sucedía aquí, en Europa el emperador turco
Solimán el Magnifico llegaba hasta Belgrado, los franceses rompían hostilidades contra España invadiendo Navarra, al tiempo que pasaban a convertir el norte de Italia en el auténtico campo de batalla de su nuevo enfrentamiento con el Imperio. Éste es el contexto en el cual se redactó el mencionado Informe y Memorial al que nos hemos referido, cuyo conte-
56 GARCÍA ÜRO, J.: Galicia en la Baja Edad Media. Iglesia, seiíoría y nobleza. Santiago, 1977, págs. 278 y ss.; también del mismo autor, La nobleza gallega en la Baja Edad Media. La clases nobles y sus relaciones estamentales, Santiago. 1981, págs. 345 y ss.
Corsarismo francés, poder real y política imperial en Galicia durante el reinado de Carlos V
Mapa 2: Proyecto de defensa de la Galicia costera elaborado por D. Fernando de Andrade, 1521.
284 Isidro Dubert
nido, tal y como tendremos oportunidad de mostrar a continuación, esconde algo más que un deseo sincero de servir al César o a los intereses generales de Galicia. Al respecto, no hay que perder de vista que lo que hará diferentes a las propuestas contenidas en ambos escritos de las realizadas por ejemplo a finales del siglo XV por el Gobernador de Galicia, Hernando de la Vega, es el hecho de que Don Fernando de Andrade las realice ahora asumiendo funciones que en realidad correspondían a un oficial real como el Conde de Fuensalida, a la sazón Gobernador del Reino por esos años. Dicho esto, y al amparo de los rumores que en la primavera de 1521 hablaban de inminentes ataques corsarios y de la formación de una impresionante flota francesa en el puerto de Brest, 60 naos gruesas con destino Italia y paso obligado por el Cantábrico, Andrade elabora un prolijo y detallado plan para su defensa que incluye también a los más de 1.000 kilómetros de la costa gallega'". En el Mapa núm. 2 se detallan los puertos que a su juicio habría que fortificar por considerarlos defendibles frente al previsible ataque francés. Los demás, fueron desechados al no ser más que meros «lugares de ribera», con apenas 20 o 30 casas. Sin embargo, lo que llama la atención en el Informe no es tanto la particular insistencia de Don Fernando en defender los puertos de Viveiro, A Coruña o Baiona, que son del emperador, cuanto que los 14 restantes citados en el mismo pertenecen a los grandes señores laicos y eclesiásticos, caso del
mencionado Don Fernando, del arzobispo Fonseca o del Conde de Altamira. De hecho, ese interés en la fortificación y guarda de los tres enclaves reales ocultaba en la práctica su claro deseo de obtener de la Corona armas, pólvora y dinero, para los otros catorce, ya que la solicitud no se acompañó nunca de la demanda de oficiales reales que gestionasen o controlasen los recursos que ahora se pedían. Esto significa, que de llevarse a cabo las propuestas contenidas en su escrito nos encontraríamos ante una situación paradójica, visto
que los intereses particulares y el poder sociopolítico de los grandes magnates y de la Iglesia se vería fortalecido en el plano militar de la mano del propio monarca, y, todo ello, en franco detrimento de su posición en el Reino.
Que la propuesta de Andrade tenía como finalidad última completar y asentar aún más si cabe el control nobiliar sobre Galicia, en especial después de lo ya conseguido en la asamblea de Melide de 1520, nos lo hace ver el silencio dado por Carlos V a sus iniciativas, y en el que, sin lugar a dudas, pesó también la prioridad y las urgencias por las que atravesaba la
57 Acerca de la repercusión de la revuelta comunera en Ga1icia PÉREZ, J.: La revolución de las comunidades de Castilla, 1520·1521. Madrid, 1977, págs. 345 y ss. Sobre las implicaciones de la reunión de Melide y sus consecuencias ARTAZA, M. M. DE: Opus cit., págs. 44 y ss, y GARCÍA ÜRO, J.: Don Femando de Andrade, Conde de Villa/ha, 1477-1540. Santiago, 1993, págs. 120 y SS. Sobre la Capitanía de ANDRADE FERNANDEZ VEGA, L.: «Las Juntas del Reino y la recuperación del Voto en Cortes», en Compostellanum, XXV, 1980·1981, págs. 88 y ss.
58 GARCÍA ÜRO, J.: Don Fernando ... , pág. 335.
Corsarismo francés, poder real y política imperial en Galicia durante el reinado de Carlos V 285
política imperial en Europa59• Que en dicha propuesta el corsarismo francés, como el mismo
conflicto con Francia, jugaban un papel más bien secundario, nos lo prueba la consideración que dicho corsarismo mereció al autor de un Memorial que en 1521 pretendía conseguir una atención especial para las costas del Cantábrico. Así, y tras afirmar en él que no existe ni opera en la zona nada que se parezca a una armada enemiga, termina reconociendo que « ... los que hacen la guerra son particulares que andan a robar. Estos no pueden saltar a tierra para hacer daño. Y si en algunos lugares desemvarcan es para hazer carne o tomar agua. Destose ret;ibe poco daño ... ». Es más, nos dice que de existir un peligro real de padecer un abordaje corsario, éste se encontraría a la entrada y salida de los puertos, amén de en el tipo de navegación predominante en el norte y noroeste peninsular: la costera. Al fin y al cabo, es sabido que las zabras y navíos franceses nunca se «engolfarán» mar adentro porque « ... den
tro de la mar no es r;ierto hallar que robar .. . »60• Está claro entonces que el corso francés en
Galicia, como la situación por la que pudiese atravesar el Imperio en Europa, no fueron más que la excusa empleada por la nobleza para plantear un serie de demandas a la Corona, las cuales ocultaban un claro deseo por consolidar las posiciones ganadas en el Reino desde al menos 1506. Acredita esto también, el que la única respuesta que Don Fernando de Andrade recibió a las especificaciones contenidas en su Memorial fuese parcial, referida tan sólo a la organización de una armada. Conforme a ello, en enero de 1522, y una vez que la estrella de Andrade hubiese comenzado a declinar, fue que aceptó la Corona dicha organización, eso sí, a condición de que el Reino se hiciese cargo de los costes de la empresa61
•
Con la llegada de Carlos V a la península, los cambios continuaron en los meses siguientes. Se inició entonces una contraofensiva del poder real ·en Galicia, cuyo origen, en nuestra opinión, debería de situarse en la revocación que ya en 1521 conoció el nombramiento de Capitán General realizado en favor de Andrade y Fonseca. Con el paulatino paso a un segundo plano de los grandes magnates y prelados gallegos, el corsarismo francés recupera entonces sus dimensiones habituales en nuestra historia. Y así, sin desaparecer de nuestras costas, la tensión y la preocupación que a partir de ese instante se percibe en la documentación oficial que genera su actividad se vuelve casi anecdótica. Lo vemos por ejemplo en las menciones contenidas en la correspondencia que Bernardino Meléndez, Tesorero en la preparación de las expediciones marinas de la Casa de la Especiería de A Coruña, mantiene con
59 Ibídem, págs. 136 y ss.
60 Ibíde1n, pág. 338.
61 Ibídem, pág. 137.
286 Isidro Dubert
Carlos V. Por ellas sabemos que la inusual actividad del puerto coruñés entre marzo y junio de 1523 atrajo a su bocana a los «armados» franceses, siempre a la caza de los mástiles, vergas, alquitrán, lonas, armas y bastimentas, traídos de Flandes o de los territorios del Señorío de Vizcaya, con destino a la flota que debía partir hacia las Malucas en fecha próxirna62
• Esto hizo, primero, y a mediados de junio, que se armasen varias naos con el fin de ahuyentarlos, y segundo, y casi un año más tarde, que Don Antonio de la Cueva, Gobernador y Capitán
General de Galicia en esos momentos, adoptase una serie de medidas cuya intención última era la de proteger el litoral coruñés de los ataques corsarios, puesto que « ... han tratado y
tratan de robar y hazer daño en la dicha costa, en los puertos deste reyno ... »63• En conse-
cuencia, otra sería la interpretación que debiera darse a la sisa que dicho Gobernador reclamó al Reino en la primavera de 1528, después de conocer los informes remitidos por algunas villas costeras acerca de sus necesidades defensivas « ... a cabsa de la guerra que teníamos con el Reyno de Fran~ia ... »64
•
b) 1537-1538. El anticorsarismo en el marco de las nuevas relaciones Rey-Reino.
A pesar de que el comercio de exportación gallego entró en una fase de auténtico auge a partir de 1529-1530, la preocupación expresada en los años siguientes por las autoridades reales respecto a los posibles trastornos causados en él por la actividad del corso francés parece haber sido mínima. Y ello, pese a que durante 1530 tengamos atestiguada ante nuestras costas la existencia de acciones corsarias contra buques de carga de otras procedencias.
Con todo, nada de esto impidió que dos años más tarde Don Juan de Granada, Gobernador y Capitán General de Galicia por aquel entonces, escribiese al emperador para comunicarle que el Reino estaba en paz65
• A esa quietud no sería ajena la nueva correlación de fuerzas establecida en el mismo más allá de 1526-1530, es decir, una vez que las juntas de provincias se perfilasen como el medio que la Corona iba a emplear para dar satisfacción a sus demandas fiscales y militares, o a sus peticiones particulares de dinero, y una vez que sus
procuradores comenzasen a considerarse a sí mismos como los únicos portavoces de los intereses generales de Galicia ante la Monarquía. En otras palabras, una vez que la nobleza hubiese pasado a un segundo plano en la vida política gallega, aunque ni de un modo claro ni definitivo, visto que, tal y como se pondrá de manifiesto en múltiples ocasiones en el futu-
62 Ibídem, pág. 351 y SS.
63 Véase, respectivamente, GARCÍA ÜRO, J.: Don Fen1ando ... , pág. 351 y FERNÁNDEZVEGA, L.: Opus cit., pág. 177.
64 GARCfA ORO, J.: Vivero ... , pág. 129; del mismo autor Bayona ... , pág. 283. Sobre su concesión ARTAZA, M. M. DE: Opus cit., págs. 45 y SS.
65 Sobre esto véase BARREIRO. B.: Galicia ... , pág. 199; también en FERNÁNDEZ VEGA, L.: Opus cit., pág. 256.
Corsarismo francés, poder real y política imperial en Galicia durante el reinado de Carlos V 287
ro, la Corona jamás pudo prescindir de ella. En cualquier caso, su domesticación y apaciguamiento, insistimos nunca completos del todo, pasaron en la práctica por su integración en el proyecto imperial carolino primero, y filipino después, a través de caminos por los que ahora no cabe perderse66
•
En este contexto, y pese al buen momento económico por el que estaban atravesando las poblaciones del litoral, cabe deducir pues que Galicia se vio libre de una presión corsaria que realmente llegase a preocupar a las autoridades. Y si el corsarismo francés no hace acto de presencia en las instancias oficiales en unos instantes en los cuales sería lógico esperar fuese más activo, esto significa que bien pudo ser utilizado por los hombres del rey en el Reino en el marco de una determinada coyuntura política, fuese ésta imperial o local. Cierto que el Gobernador de Galicia podía recurrir a otros expedientes más efectivos a la hora de involucrar al Reino en los asuntos del Imperio, como por ejemplo mediante el recurso a las levas militares, pero también lo es que una estrategia política se compone de varias bazas, y no hay razón alguna para no pensar que el corsarismo no pudiese haber sido una de ellas. Y es que sólo así pueden explicarse de una manera coherente los intentos del Capitán General por dar vida a una armada, a raíz de ese confuso ataque francés que padeció el puerto de A Coruña en agosto de 153667
• Una acción que, y como las que luego siguieron, tuvo lugar en el seno de un nuevo enfrentamiento con Francia. En concreto, después de que Francisco 1 hubiese reclamado el Milanesado para su hijo, intentando a continuación la invasión de los estados del Duque de Sabaya. Esto dio lugar a una violenta reacción española que se vería culminada con la ocupación de la Provenza y la Picardía a partir de la primavera de 1536, es decir, a la generalización del conflicto. Por tanto, Francia volvía una vez más a enfrentarse al Imperio en todos los frentes. De ahí la firma del tratado amistoso que Francisco I realizó en ese año de 1536 con los turcos, tradicionales enemigos de España, y merced al cual se llevarían a cabo expediciones militares conjuntas contra los intereses imperiales en el Mediterráneo68
• Y aunque en este mar y en sus territorios ribereños iba a situarse el principal teatro de operaciones de este nuevo enfrentamiento, sus repercusiones se dejaron sentir también sobre toda la orla cantábrica peninsular en general, y sobre Galicia en particular. En suma, todo parece apuntar a que fue la dinámica imperial, y no como en anteriores oca-
66 Una muestra de ello en DUBERT, l.: «Galicia en la incorporación de Portugal, 1579-1580», en EIRAS RoEL, A. (coord.): El Reino de Galicia en la monarquía de Felipe//. Santiago, 1998, págs. 153 y ss.
67 GARCÍA ORO, J. y PORTELA SILVA, M. J.: «Ferrol en la defensa de Galicia, 1520-1603», en Revista de Estudios Mindonienses, 1997, 13, págs. 91 y ss.
68 RüDR1GUEZ SALGADO, M. J.: Un Imperio en transición. Carlos V, Felipe JI y su mundo. Barcelona, 1992, págs. 388 y SS.
288 Isidro Dubert
siones las apetencias de poder de la nobleza local, la responsable del anticorsarismo desatado en el Reino a partir de los últimos días de agosto de 1536.
En consonancia con ello, y en septiembre de ese año, fueron cursadas órdenes al Capitán General para que procediese a la reparación de las fortalezas costeras, para que las artillase, proveyese de pólvora y hombres, así como para que prestase una especial atención al puerto de A Coruña. El inicio de 1537 marcó el instante a partir del cual trató de organizarse una flota con el objetivo de proteger al litoral de los posibles ataques corsarios. Si bien, y en la práctica, dicha flota no fue más que un mero apéndice de la escuadra que se estaba tratando de organizar en Vizcaya con el objetivo de salvaguardar, y ya en el marco de una guerra abierta con Francia, a toda la costa cantábrica. De este modo, en marzo se indica al Gobernador y a los alcaldes mayores de la Real Audiencia que provean de los bastimentas necesarios a la flotilla gallega destinada a formar parte de esa escuadra, la cual, por otra parte, se pretendía poner bajo el mando de Lope Hurtado de Mendoza69
• Es más, en ese mes parece incluso que hubo una junta de provincias para tratar el asunto con detalle, lo que explicaría el que entre abril y mayo de 1537, el Regimiento de A Coruña hubiese efectuado repartos entre las distintas parroquias de la ciudad con la intención de reunir una parte del
dinero -en su caso 34.357 marevedíes- destinado a financiar esta empresa70• Una empresa
que avanzaba con una relativa lentitud pese a que la guerra en Europa proseguía en toda su intensidad. Podemos hacernos con una ligera idea de esa relativa lentitud, gracias a los expedientes que Don Juan de Acuña y Don Juan Martínez Recalde enviaron al rey a lo largo del mes de junio, dándole cuenta de los bastimentas, armas y municiones, acumulados con destino a los barcos gallegos". Los trabajos para su apresto debieron continuarse durante todo el verano, y sería durante esa estación cuando la flotilla gallega se viese reforzada por la arri
bada de naos vizcaínas. Esto explicaría que más tarde, en los primeros días de octubre, fuese reclamada su presencia ante las costas de Vizcaya, al no haber podido « ... conseguirse de aquel Señorío una reunión de gente armada que ordenaba Su Magestad .. . ». Sin embargo, y dejando a un lado la naturaleza y la intensidad de los combates habidos con los navíos franceses ante las costas de Asturias en la segunda quincena de noviembre de 1537, lo cier
to es que una serie de fuertes temporales desbarataría casi por completo a esta armada a fina-
69 BARREIRO, B.: Galicia ... , pág. 199; también puede verse una visión parcial del tema en FERNÁNDEZ VILLAMIL, E.: La escuadra de Galicia. Pontevedra, 1953, págs. 21 y ss.
70 VELO PENSADO, l.: La vida municipal de A Coruña en el siglo XVI. A Coruña, 1992, págs. 46 y ss.
71 Al respecto, véase BARREIRO, B.: Galicia .. ., pág. 199.
Corsarismo francés, poder real y política imperial en Galicia durante el reinado de Carlos V 289
les de ese mes. Por ello, en los primeros días de diciembre veremos al Mariscal de León, a la sazón Corregidor de Asturias, escribir al secretario Juan V ázquez Molina para comunicarle sus desvelos en la recogida y salvaguarda de sus restos72
•
La llegada de 1538 supuso el término de esta aventura, la cual nunca fue capaz de recuperarse de las pérdidas sufridas. Muestra de esto, la tenemos en la carta que en abril de ese mismo año envió Don Juan de Granada, Gobernador y Capitán General de Galicia, al mencionado secretario Juan Vázquez Molina, solicitando permiso para que con lo que quedaba de la armada se financiasen dos navíos al objeto de dar caza a los corsarios que operaban
frente a nuestras costas. Las quejas sobre sus acciones se dejaron sentir de una manera reiterada hasta más allá de finales de julio, es decir, hasta un mes después de la firma de la Paz de Niza entre Francia y España. Luego, en los años siguientes, la preocupación causada por el problema corsario parece haber disminuido, para volver a surgir con fuerza en la documentación oficial en los momentos posteriores al inicio de un nuevo conflicto hispanofrancés73. Es por eso que dichas menciones se sucederán una y otra vez a partir de 1542. De hecho, fue la intensidad alcanzada por el corso francés en algunos puntos de la comisa can
tábrica y, en consecuencia, la frecuente pérdida de navíos españoles en el marco de esta guerra, la que explicaría la orden dada a Don Álvaro de Bazán de poner a punto una nueva armada en la zona74• Una orden que originó a una nueva movilización del Reino, la cual, a grandes rasgos, bien puede resumirse en la frenética actividad que desde agosto de 1542 se siente en algunos puertos de realengo, caso de Baiona, en la convocatoria de una junta de provincias para los primeros días de enero de 1543, o en la continua solicitud de ayudas que a
la misma hizo el Capitán GeneraF5•
En suma, pocas dudas quedan ya respecto a que con posterioridad a 1521 los avatares anticorsarios en Galicia estuvieron ligados a los vaivenes por los que atravesó la coyuntura política imperial. En este contexto, correspondía entonces a los representantes del poder real
en el Reino la movilización de sus limitados recursos en esta dirección, procediendo así a su integración en un esquema geoestratégico de mayores dimensiones y trascendencia. Un esquema al cual, pese a todo, y por lo que va dicho, Galicia muy poco podía aportar.
e) 1549-1553. Anticorsarismo, poder real y política imperial.
72 Ibídem, pág. 207.
73 Ibídem, pás. 208.
74 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Carlos V, un hombre para Europa, Madrid 1976, págs. 148 y ss.
75 GARCÍA ÜRO, J.: Bayona ... , págs. 80 y ss.; FERNÁNDEZ VEGA, L.: Opus cit., pág. 337.
290 Isidro Dubert
Como se ha podido apreciar, el análisis de lo que ha supuesto la actuación del corsarismo francés para la historia de Galicia, nos ha obligado a una recomposición, siempre limitada debido a la escasez real de investigaciones sobre la época, de los marcos económicos y sociopolíticos en los que éste se desarrolló. Conforme a ello, hemos procurado determinar luego la incidencia que la actividad corsaria tuvo sobre dichos marcos en la corta y media duración. Esto ha sido posible en parte gracias a la consideración de una serie de variables objetivas, caso por ejemplo de los por qués estructurales que determinaron la incapacidad del Reino para participar en la política imperial de Carlos V. Sin embargo, y a pesar de que dichas variables -el tipo de poblamiento existente, el estado de la agricultura, los bajos niveles de población, la ausencia de grandes ciudades portuarias, la clase de sociedad ante la que
nos encontramos, la naturaleza del comercio o la evolución del juego político Rey-Reinoconsigan llegar a explicarnos por qué la realidad histórica se orientó en una dirección y no en otra, apenas si nos informarán en cambio de los factores subjetivos que pudiesen haber estado pesando en el ánimo de los protagonistas de los acontecimientos, en el mismo momento en el que esa realidad histórica estaba transcurriendo. Acceder a dichos factores, aunque fuese de una manera indirecta, y más en un tema como el que nos ocupa, contribuiría, que duda cabe, a una mejor y más profunda compresión del problema estudiado. En cier
ta medida, dicho acceso puede lograrse, con no pocas limitaciones debemos confesarlo, merced a la contextualización del influjo que los rumores sobre las distintas amenazas corsarias pudieron haber ejercido en el ánimo de quienes estaban inmersos en el curso de esos acontecimientos. Una contextualización que nos proporcionará un conocimiento fragmentario, y por ello siempre incompleto, de la influencia real del rumor en la evolución de la his
toria de Galicia. Pese a todo, creemos que vale la pena realizar ese esfuerzo por recuperarlo e integrarlo en el análisis histórico, entre otros motivos, porque nos ayudará a situarnos ante ese preciso instante que transcurre entre el pasado y el futuro, y por tanto, a entender que de no haber existido, o de no haber sido tenido en cuenta por los contemporáneos, las cosas habrían podido ser bien diferentes a como en realidad fueron76
•
Las implicaciones del rumor en el curso de los acontecimientos, bien sea su utilización para justificar ante los contemporáneos una determinada acción o una toma de posición ante la realidad, o bien porque se pretende que contribuya a desencadenarla en un futuro inmediato, son fáciles de rastrear. Por ejemplo, de la primera vertiente que acaba de señalarse, constituyen una buena muestra las pretensiones de Don Femando de Andrade, ya que, de
76 Acerca del rumor y sus implicaciones históricas, véase LEFEBVRE, G.: El Gran Pánico de 1789. Barcelona, 1986, págs. 93 y ss. Desde otra perspectiva, DARTON, R.: Edition et sedition. París, 1991.
Corsarismo francés, poder real y política imperial en Galicia durante el reinado de Carlos V 291
una u otra manera, los rumores fueron la excusa empleada para escribir ese Informe y Memorial, en los cuales, y bajo las circunstancias históricas espuestas, hacía mención a la preocupación causada en el Reino por aquella noticia que hablaba de una flota de 60 naos que los franceses estaban organizando en el puerto de Brest en 1521. De la segunda vertiente adoptada por el rumor, podemos hacernos una ligera idea gracias al contacto epistolar que por distintas vías mantuvieron el emperador y el Capitán General de Galicia, Don Pedro de Navarra, Marqués de Cortes, durante esta tercera y última fase anticorsaria. Así, y vía Flandes, Carlos hacía participe al dicho Marqués en mayo de 1549 de los decires que circulaban por la corte respecto a que en Burdeos se estaba armando una flota de navíos corsarios, si bien todavía no se sabía« .. . para donde, más se cree que será para correr por estos Reynos quan largo pudieren ... »77
• Una información que llega a Galicia en los meses siguientes, la cual, y en un contexto preciso, contribuye a explicarnos la insistente demanda de la sisa realizada por el Capitán General a la junta de provincias a partir de agosto de ese año. Más aún cuando desde la primavera de 1549, ésta era la solución apuntada por el propio monarca como fórmula y remedio con la que afrontar las consecuencias de las temidas, y al parecer inminentes, acciones corsarias. De hecho, y ya por aquel entonces, dejaba caer el emperador en los oídos de Don Pedro de Navarra que la colaboración del Reino bien podría hacerse « ... dando licencia para alguna moderada sisa .. . »78
• Varios fueron pues los elementos objetivos y subjetivos que se combinaron hasta llegar a su insistente demanda. Por un lado, un marco internacional concreto, un juego de relaciones Rey-Reino específico, y la continua preocupación que a lo largo del primer semestre de 1549 hizo llegar el Marqués de Cortes al César en más de una ocasión, respecto a los desvelos y temores que en él causaba el corsarismo francés. Por otro lado, el impacto que en el ánimo del citado Marqués pudo haber tenido la combinación de rumores que Carlos V iba poniendo a su disposición, su conocimiento del panorama internacional, su intención de servirle, sus ambiciones personales, su deseo de hacerse merecer con la intención de hacer carrera, etc.
En cualquier caso, la exigencia de la sisa desencadenó esa oposición de los enclaves costeros, que acabarían por causar no pocos quebraderos de cabeza al mencionado Don Pedro durante el invierno de 1550. Pese a ello, en su determinación y en la forma de abordar la situación en los meses siguientes, bien podría haber pesado un rumor llegado nuevamente vía Flandes en la primavera de ese año. Se hablaba entonces de « ... los navíos franceses que andan de armada hacía la costa de Portugal, según ha avisado Lope Hurtado, embaxador
77 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Opus cit., pág. 122.
78 Ibídem, pág. 122.
292 Isidro Dubert
de Francia . .. »79• De este modo, y considerando a un tiempo esa confusa mezcla de razones
de estado y aspiraciones personales que convergerían en la persona del Gobernador y Capitán General, se nos hace comprensible su particular empeño en levantar una armada costeada por un tributo pagado básicamente por las ciudades, el cual intentaría que se aprobase en contra de la opinión de una parte significativa de las villas del litoral, e incluso, en contra de la manifestada por algunos alcaldes mayores de la Real Audiencia de Galicia'". De ahí que sea posible, quizás vista la posición adoptada por estos últimos y las gestiones llevadas a cabo por los representantes de dichas villas ante el Consejo Real, que por eso el
asunto de la sisa hubiese languidecido en lo que quedaba de 1550 y parte de 1551, limitándose las acciones anticorsarias en este periodo a las consabidas y tradicionales incautaciones de barcos y mercancías francesas en puerto81
•
El clima de inquietud que se extendió por toda España a raíz de la caída de Trípoli (1551), y que coincidió con la llegada de noticias que hablaban de continuas razzias berberiscas y turcas en Mallorca, el Levante español, Córcega, Sicilia o el sur de Italia"', sirve para
enmarcar y explicar el informe que el Marqués de Cortes elaboró en octubre de 1551, con la intención de dar cuenta a la corte de los desmanes del corsarismo francés en Galicia83
• En él, y ante una sensación general de acoso como la que se vivía en el Imperio por estas fechas, volvía a insistir en la urgente necesidad de una flota, utilizando como argumento los numerosos ataques corsarios ocurridos en las costas del Reino en tan sólo dieciséis días. De hecho, si unimos el tiempo con el que dice se sucedieron esos ataques a los lugares en los
cuales tuvieron lugar, se pone de manifiesto que la impresión que deseaba transmitir al lector de la época era la de la existencia de una ofensiva corsaria en toda regla, dado que, y en los primeros días, ésta parecía haber centrado su atención en el litoral occidental, para, y en un segundo momento, afectar a distintos puntos de la costa cantábrica (Mapa núm. 3). Conforme a ello, las acciones de los días dos, tres y cuatro de octubre, se concentraron en las
inmediaciones de la ría de Corcubión y en la zona situada frente a Fisterra. El día cinco, los corsarios habrían dividido sus fuerzas, haciéndose presentes, con ataques de mayor o de menor intensidad, ante Arousa y Cangas en el sur, y ante Corme y A Coruña en el norte. Trece días más tarde llegaban a manos de la Capitanía General noticias de violencias semejantes acaecidas en Ribadeo y Viveiro. Y aunque ya sabemos que en realidad las agresiones conte
nidas en este informe se refieren a los problemas originados por el pequeño corso, con todo
79 Ibídem, pág. 202.
80 FERNÁNDEZ VEGA, L.: Opus cit., pág. 306.
81 GARCÍA ÜRO, J.: Bayona ... , págs. 70 y 321.
82 RODRÍGUEZ SALGADO, M. J.: Opus cit., pág. 388.
83 FERNÁNDEZ VEGA, L.: Opus cit., pág. 261.
Corsaris1no francés, poder real y política imperial en Galicia durante el reinado de Carlos V
"Vivúro
... ¡,(
Muxía
Mapa 3: Noticias de los ataques corsarios según la información dada por el capitán general de Galicia en 1551.
O Noticias de ataques durante 1551-1553. * Noticias de los ataques corsarios habidos entre el 2 y el 18 de octubre de 1551.
--,
294 Isidro Dubert
lo que esto significa, también sabemos lo que se oculta tras la magnificación de los hechos. En cualquier caso, una muestra más de las implicaciones reales de la vivencia de ese clima de inquietud general al que nos hemos referido, y en el cual deben enmarcarse las acciones del Capitán General, la tenemos en la invernada que en el puerto de Santander realizaron por esas mismas fechas 30 navíos que iban a Flandes, porque« .. . tuvieron por cierto, que la esperaba el armada del rey de Francia, y no les pareció hazer el viaje .. . »84
•
El informe del Marqués de Cortes debió de surtir algún efecto, puesto que a finales de marzo de 1552 el príncipe Don Felipe insistía en recordar a la junta de provincias que Galicia « ... ofreció el año pasado de servir a su Magestad para hazer una armada y probeer otras cosas ne<;esarias a la defensa dese Reyno . .. »85
• Así pues, las palabras del Capitán General comenzaban a encontrar eco en la corte, más aún después de haber incluido un nuevo rumor en una misiva dirigida al mismo príncipe en mayo de 1552. En ella, y tras haber dejado claros sus desvelos en la búsqueda del dinero necesario para dar vida a una empresa naval que la Corona ya había hecho suya, aflora su temor, su preocupación, por esa gran flota que el Almirante de Francia estaba preparando para atacar las costas de Galicia, la cual tenía entre sus objetivos más inmediatos asolar el puerto de A Coruña. Por esta razón, confiesa al príncipe« .. . estoy cada hora con gran sobresalto, viendo la Coruña y toda esta marina tan mal
proveyda ... »86• Con ello, trataba de crear un ambiente propicio en la corte a sus demandas
en el Reino, algo en lo cual, y por distintos medios y vías, venía trabajando desde octubre de 1551. Además, de este modo, se cubría las espaldas frente a la reiterada negativa de Galicia a contribuir al esfuerzo militar de la monarquía mediante el desembolso de la sisa. En este sentido, no debe escapársenos que al proceder de esta forma, el Capitán General trataba también de hacer partícipes de esa sensación de inseguridad general que se vivía en el Imperio, a los procuradores de las siete capitales de provincia presentes en las juntas de provincias, cuya preocupación por los trastornos causados por el corso francés era de signo bien diferente. Y ello por no hablar de la visión que cada uno de ellos podía tener desde Lugo, Mondoñedo, Betanzos, A Coruña, Ourense, Tui o Santiago, de los problemas por los que atravesaba la política europea de Carlos V en estos momentos. De ahí que, y con la intención de influir en su ánimo, hiciese circular ese mismo rumor en vísperas de la celebración de las sesiones correspondientes a la junta celebrada el 13 de junio de 1552. Se hablaba entonces de la existencia de una« .. . armada de más de 150 velas gruesas ... que tenía en ella veint-cinco mili hombres de guerra, y su principal intento hera para venir a tomar la ciu-
84 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M.: Opus cit., pág. 380.
85 GARCÍA ÜRO, J.: Ferro! ... , pág. 92.
86 FERNÁNDEZ VEGA, L.: Opus cit., pág. 263.
Corsarismo francés, poder real y política imperial en Galicia durante el reinado de Carlos V 295
dad de la Coruña ... » 87• Una noticia que los procuradores conocieron, aunque no parece que
influyera en su franca determinación de oponerse a la sisa. Esto significa que en la decisión que adoptaron en ese verano de 1552, pesó la defensa de los intereses particulares de las villas afectadas por el pequeño corso, basándose quizás para ello en la percepción cotidiana de los perjuicios reales que dicha sisa causaría a los grupos sociales que se beneficiaban del comercio marítimo, antes que su deseo expreso de contribuir desde Galicia, en la medida de sus posibilidades, y con una pequeña armada, al triunfo de la estrategia imperial de Carlos V en Europa. Un esfuerzo a cambio del cual la Corona no ofrecía contrapartida alguna. Al margen, de que los citados procuradores entendían que esa estrategia imperial se desarrollaba en un ámbito lejano, con el que no se sentían ni vinculados ni comprometidos en modo alguno, pareciéndoles, en consecuencia, que lo acontecido en el Mediterráneo o en Centroeuropa no afectaba directamente a la marcha de sus negocios en el Reino.
A modo de recapitulación.
Resulta claro que si nos atenemos a las características básicas de la estructura comercial gallega a lo largo de la Primera Edad Moderna, el papel del corsarismo francés en Galicia durante el reinado de Carlos V adquiere su verdadera dimensión, además de ponernos en el camino de comprender una de sus muchas significaciones. Así, la consideración de aspectos tales como el tipo de embarcaciones que hacían el cabotaje entre sus puertos y los situados allende del Reino, las rutas costeras por las que transcurrían estos tráficos, la naturaleza de la carga o el protagonismo que en el transporte de pescado, vino, hierro o cueros, tuvieron los barcos de otras procedencias, nos ayudarán a entender la limitada atención prestada a los efectos del corso francés por los sectores sociales de las villas y ciudades costeras involucradas en este comercio. Es más, la consideración de la posición que dichos sectores ocuparon en un esquema mercantil tremendamente rentable para ellos, pero que en la práctica poseía unas implicaciones cuasi coloniales para el Reino, al funcionar sobre la base de la exportación sistemática de materias primas y la importación de productos manufacturados, es otro de los motivos que contribuye a explicarnos esa tibieza mostrada por los mercaderes gallegos hacia los efectos que, a corto y medio plazo, podía tener el pequeño corso en sus tratos. Asimismo, y junto a ello, cabría no perder de vista las razones que nos aclaran la negativa expresada por determinados enclaves costeros a hacerse cargo de la defensa del litoral gallego sin recibir contrapartidas de las autoridades reales, o el por qué de la posición adoptada por los distintos representantes en las diferentes juntas de provincias a su favor, y más, si tenemos en cuenta la naturaleza mayoritariamente señorial de las ciudades de las que procedían los procuradores presentes en ellas, aspecto éste del que poco
87 Jbídeni, pág. 338.
296 Isidro Dubert
o nada sabemos. De la misma forma que para entender la mencionada tibieza, convendría atender al papel jugado por nuestros puertos en la estructura comercial de la Europa atlántica, ya que todos los indicios disponibles apuntan a que, o bien éstos no pasaron de ser nunca más que meros apeaderos de mercancías en navegaciones con otros destinos, o bien funcionaron como un simple punto en la contratación y embarque de fletes de productos como los ya citados.
La combinación de todos y cada uno de estos aspectos, nos dará una dimensión aproximada de lo que pudieron suponer en Galicia las acciones de los «armados» franceses en las fases iniciales de la Edad Moderna. Comprenderemos entonces que la respuesta a dichas acciones por parte de las oligarquías urbanas de las villas y ciudades del litoral pasase casi siempre, y por norma en tiempos de guerra con Francia, por las consabidas incautaciones realizadas en puerto, o en sus inmediaciones, de las naos y carga de origen galo, asumiendo con ello sólo las molestias judiciales que este proceder podría causarles en el futuro. Esto hizo que de una u otra manera esa respuesta a los ataques corsarios quedase en manos de los representantes del poder real, la cual, y todo hay que decirlo, no se caracterizó tampoco por su contundencia, visto que en la mayoría de las ocasiones todo se fue en armar una, dos, o todo lo más tres volantas, trincados o pequeñas zabras, en momentos muy puntuales. Es decir, en financiar una actividad represiva con barcos de pequeño calado, estrecho bordo y tonelaje reducido (véase Cuadro núm. 1). Al fin y al cabo, el Reino tampoco daba para más. Esto quiere decir que si la contestación oficial a los desmanes corsarios fue ésta, el peligro que en realidad planteaban para el comercio gallego de la época no debió de haber sido ni muy grave ni muy preocupante.
En consecuencia, solo desde una óptica política resulta coherente la inquietud que el corsarismo francés causó entre los representantes de la Corona. Un fenómeno que, como se ha dicho, no ajustaría nunca su dinámica a los ciclos de expansión por los que atravesó el comercio de exportación gallego, razón por la cual, y en nuestra opinión, la explicación última a esa inquietud residiría en la serie de enfrentamientos que el Imperio mantuvo con Francia en el ámbito europeo. Desde esta perspectiva, constatamos como las preocupaciones anticorsarias de las que hicieron gala los distintos Gobernadores y Capitanes Generales de Galicia, respondieron, en mayor o menor medida, a la cronología diseñada por este largo conflicto internacional. Sin embargo, y en su base, lo que nos hemos atrevido a denominar las «histerias anticorsarias», dada su escasa relación con lo comercial, no sólo tenían como objetivo procurar la defensa del Reino ante las posibles agresiones francesas en el marco de una guerra abierta con Francia, sino también conseguir su colaboración al esfuerzo imperial que Carlos V sostenía en Europa. Un esfuerzo que se entendía debía ser colectivo y, por lo tanto, afrontado por todos y cada uno de los reinos y posesiones del emperador. Al fin y al cabo, lo que estaba en juego no era tan sólo la idea imperial, con lo que ella significaba en
Corsarismo francés, poder real y política imperial en Galicia durante el reinado de Carlos V 297
el plano político, sino también la unidad de la fe frente a la actuación de los príncipes protestantes alemanes, los reyezuelos berberiscos del norte de Africa, el Imperio Turco, y sus aliados circunstanciales los reyes de Francia.
Sin embargo, en la práctica, la movilización del Reino se encontraba condicionada por tres factores: a) de orden geoestratégico, como es su alejamiento de los principales teatros de operaciones europeos; b) de naturaleza estructural, y a los cuales ya nos hemos referido largo y tendido; y c) de factura política, que, en Galicia, y a grandes rasgos, se resumirían al hablar de las relaciones Rey-Reino en el seno de un marco político en continua transformación desde 1480. Por estos motivos, la interpretación que hagamos del anticorsarismo de las autoridades reales ha de variar en función de la coyuntura política local, pero también de la incidencia que sobre ella haya tenido la dinámica imperial, en especial, con posterioridad a 1530. Conforme a este esquema, la primera fase anticorsaria vendría definida por el retroceso del poder del rey en su Reino y por las aspiraciones sociopolíticas, de fuerte tono medievalizante, que tenían los grandes magnates y prelados gallegos. En las dos fases siguientes, dicho poder se iría asentando gracias a los intentos por dar vida a un nuevo marco político, cuyas imperfecciones y limitaciones son evidentes a simple vista, pero que se manifestarían con especial fuerza a partir de 1549. Con todo, esto no impidió que las relaciones del Capitán General con el Reino hubiesen estado mediatizadas por una situación internacional, a la cual, desde aquí, y en la medida de lo posible, se trató de responder recurriendo tanto a la fórmula de los desmanes originados por el corsarismo francés, como a los temores que entre los naturales podrían causar los rumores que hablaban del que sería su inminente, contundente y definitivo ataque, a sus villas y ciudades.
298 Isidro Dubert
Apéndice: Características de los navíos más citados en la documentación.
Batel: Nombre genérico dado a un bote de pequeñas dimensiones. En el Cantábrico llevaba una pequeña vela al tercio. En los siglos XV y XVI el batel era un tercio menor que la barca de las naos.
Carabela: Embarcación de entre 35 y 60 toneladas, cuyo desplazamiento aumentó hasta las más de 150 en el Atlántico debido a los viajes transoceánicos. La carabela portuguesa tenía unas 60 toneladas y se impulsaba mediante dos o tres velas latinas, careciendo por norma general bauprés y trinquete.
Galera: Navío de aproximadamente 45 metros de eslora y 6 de manga, el cual tenía entre 20 y 36 remos por banda. Asimismo, poseía un castillo a proa y otro a popa para los arcabuceros, y una artillería ligera formada en lo básico por falconetes. En la crujía solía llevar las bombardas, un tipo de artillería más pesada, mientras que en las cotas de los mástiles se disponían a su vez más arcabuceros.
Galeón: Embarcación de alto bordo de entre 600 y 1000 toneladas, propulsada gracias a sus tres palos con velas cuadradas y armada con al menos unos 30 cañones.
Nao: Nombre genérico dado a navíos de alto bordo de aproximadamente entre 80 y 650 toneladas.
Pinaza: En el Cantábrico era un barco de pesca y cabotaje ligero que carecía de cubierta por ser plano, de poca manga y de hasta 20 metros de eslora. Se propulsaba a vela gracias a sus tres palos y también a remo.
Volanta: Embarcación de pesca que en Galicia tenía entre 6 y 1 O toneladas, y una tripulación de unos 16 hombres. En el Cantábrico su tamaño oscilaba entre las 3 y las 5 toneladas y su tripulación era de aproximadamente unos 10-18 hombres.
Trincado: En Galicia era una embarcación de carga y pasaje, con sólo palo y vela al tercio que se empleaba para la costera. Con una tripulación de hasta 21 hombres, sus dimensiones eran de 16 a 18 metros de eslora, de 3.5 a 4.5 de manga y de 1.5 a 2 de puntal.
Zabra: Navío de más de 160 toneladas utilizado en las costas del Cantábrico. Muy parecido a un bergantín. Las más grandes podían llevar 40 marineros, 60 soldados y 19 bocas de fuego. Las más pequeñas apenas si 50 o 60 hombres en total y 13 piezas de artillería.
l 1
1
Corsarismo francés, poder real y política imperial en Galicia durante el reinado de Carlos V 299
Fuente: Enciclopedia General del Mar. Barcelona, 1968; Gran Enciclopedia del Mar. Pamplona, 1986; MAssó, J.M: Barcos en Galicia. Pontevedra, 1982; FERNÁNDEZ DURO,
C.: La marina de Castilla desde su origen,. Madrid, 1983; GmLLÉN TATO, J.: La gran familia de los trincados.