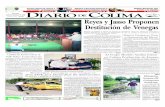Cooperación Sur -Sur, Organizaciones de la Sociedad Civil y Desarrollo de Capacidades en América...
Transcript of Cooperación Sur -Sur, Organizaciones de la Sociedad Civil y Desarrollo de Capacidades en América...
LA RELACIÓN ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL
MIRADAS INTERNACIONALES
EDGAR CUBERO GÓMEZANTONIO ALEJO JAIME
(COMPILADORES)
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORESJosé Antonio Meade Kuribreña
SUBSECRETARIO PARA ASUNTOS MULTILATERALES Y DERECHOS HUMANOSJuan Manuel Gómez Robledo Verduzco
DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Miguel Díaz Reynoso
Primera edición, 2014
D.R. © Secretaría de Relaciones Exteriores / Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil Plaza Juárez 20, Centro Histórico Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.
ISBN: 978-607-446-064-3
Impreso en México / Printed in Mexico
SRE La relación entre gobierno y sociedad civil : miradas internacionales / 361.613 Miguel Díaz Reynoso… [et al.]; comp. Edgar Cubero Gómez, R382 Antonio Alejo Jaime. — comp. Edgar Cubero Gómez, Antonio
Alejo Jaime. — México: Secretaría de Relaciones Exteriores, Direc-ción General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, 2014.
188 p.
ISBN: 978-607-446-064-33
1. Sociedad civil. 2. Participación política. 3. Globalización. I. Díaz Reynoso, Miguel, coaut. II. Cubero Gómez, Edgar, comp. III. Alejo Jaime, Antonio, comp. IV. México. Secretaría de Relaciones Exteriores. Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil.de la Sociedad Civil.
ÍNDICE GENERAL
PresentaciónMiguel Díaz Reynoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
IntroducciónEdgar Cubero Gómez y Antonio Alejo Jaime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Cooperación sur-sur, organizaciones de la sociedad civil y desarrollo de capacidades en América Latina: ¿antagonismo o convergencia?Bruno Ayllón Pino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Incidencia de la sociedad civil en las agendas legislativasMiguel de la Vega Arévalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
La participación social en BrasilVanessa Dolce de Faria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
La revolución de la sociedad civil: plataforma política para el diálogo internacionalLeo Gabriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Notas sobre la incidencia de la sociedad civil en la política pública. Experiencias en América del SurGabriela Ippolito O´Donnell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Medios para incidir en las políticas públicas y en su gestión en méxicoClara Jusidman Rapoport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Redes activistas en el mundo global e interconectado: un nuevo rol de la sociedad civil organizadaSalvador Martí Puig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
¿Quien paga, manda? Impacto del financiamiento en la capacidad de las osc de contribuir a la promoción de la cohesión socialMarta Ochman Ikanowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Asociacionismo: el otro pilarFederico Reyes Heroles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Perfiles de autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Compiladores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
PRESENTACIÓN
Miguel Díaz Reynoso
El libro La Relación entre Gobierno y Sociedad Civil, Miradas Internacionales es producto de un esfuerzo conjunto entre la Comisión de Fomento y el Consejo Téc-nico Consultivo de la Ley de Fomento. Con esta publicación, nos da mucho gusto reencontrarnos con todos aquellos interesados en reflexionar, en hacer un alto en el camino y ver para dónde va el mundo, cómo andamos en México en relación a las visiones, las percepciones, de lo que se está haciendo en materia de incidencia de sociedad civil y en la vinculación de los gobiernos con la sociedad civil.
Con esta publicación, promovida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se busca compartir con representantes de gobierno, enlaces de la Administración Pública Federal, organizaciones civiles y expertos, un conjunto de miradas sobre la relación gobierno y sociedad civil. Después de seis años de este esfuerzo anual de reflexión que se promueve desde la Comisión de Fomento y del Consejo Técnico Consultivo de la Ley, como parte del trabajo de la Comisión de Fomento, esta publi-cación da contenido a uno de los mandatos que confiere la Ley de Fomento a cuatro Secretarías para diseñar la política de fomento. Desde la Cancillería nos venimos preguntando desde que iniciamos este trabajo de reflexión ¿Cómo diseñar la política de fomento? De aquí que los seminarios y talleres realizados estos años han sido espacios de reflexión que nos han ayudado a revisar de dónde venimos y sobre todo para dónde están orientándose las mejores prácticas, en dónde están los aprendizajes. Esta publicación es una contribución en ese sentido.
Para la elaboración de esta publicación nos hemos preocupado por presentar diferentes problemáticas que nos competen para el fomento de la sociedad civil en México. Entre otros temas, se puede pensar en las agendas internacionales, la coope-ración internacional y cómo éstas se vinculan con la promoción de la agenda social;
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
10
cómo incidir en las agendas Locales. Para ello nos hemos introducido de lleno en la reflexión sobre cómo está lo local inminentemente vinculado a lo nacional y a lo global. No hay agendas locales que no estén ligadas a la agenda global. Lo local y lo global están íntimamente vinculados.
El libro La Relación entre Gobierno y Sociedad Civil, Miradas Internacionales ha sido posible porque nos importa mucho seguir con estos espacios de diálogo so-bre la vinculación con la sociedad civil compartiendo experiencias, retos, fracasos, con otros gobiernos y con quienes tengan una oficina parecida de vinculación con sociedad civil para poder seguir preguntándonos: ¿Por qué en Brasil lo trabajan desde las oficinas centrales, la presidencia? ¿Por qué en Chile y Argentina desde algunos ministerios? Nos importa tanto el dialogo con Perú y con El Salvador, que ya empezamos a explorar las posibilidades de cooperación en estas experiencias; también en eso podemos cooperar, también eso podemos aprender. El Salvador nos ha planteado su enorme interés en conocer la Ley de Fomento, sobretodo, los meca-nismos con los que se está trabajando en México.
Las experiencias de incidencia desde las organizaciones nos es muy necesa-ria, no nada más cómo le hace el gobierno con la sociedad civil, sino también cómo han ideado e imaginado organizaciones, como Alternativas y Capacidades o Incide Social y muchas otras organizaciones mexicanas, modelos de incidencia, modelos de trabajo, modelos de intervención.
Nos importa mucho no nada más platicar y contarnos historias, nos interesa mucho sacar lecciones, sacar recomendaciones, por eso hay una lista enorme de pre-guntas, más las que ustedes, lectores, seguramente se formulan y que esperamos este libro ayude a pensar coordenadas de reflexión ¿Cómo reactivar lo público, lo público no estatal, cómo reactivar y poner al día la administración pública en esta compleja tarea de atender y vincularse con la sociedad civil, cómo democratizar y profundizar el diálogo político, cómo entender y acercarse al despertar de los ciudadanos y de la sociedad civil ahora que observan con mayor atención la actuación de la función pública, de los funcionarios públicos, de los programas públicos?
¿Cómo actúan las organizaciones sobre los asuntos públicos nacionales y mundiales, cómo entender que éste es un mundo globalizado en donde ya no se da la separación drástica entre lo global y lo local, cómo responder, cómo encontrar nue-
11
PRESENtACIóN
vos referentes, nuevas soluciones, nuevos conceptos para tener eficacia en las tareas de la administración pública y sobre todo cómo aprender juntos?
Este no es un aprendizaje sólo de un actor, evidentemente hay un aprendizaje conjunto, aprendemos al mismo tiempo, aprendemos juntos en procesos que no son breves ni sencillos. Cómo construir la confianza, se dice fácil y es complicadísimo, cómo construir y recuperar confianza, cómo reconocer que es la gobernanza la que sienta las bases firmes, fundacionales para construir o reconstruir lazos, puentes, si se han destruido redes y vínculos esenciales que ligan a las instituciones con los ciudadanos; cómo se han construido espacios en la esfera pública, cómo se han cons-truido ambientes favorables para el dialogo, por qué no hay heridos y arrestados en Cancún en cambio climático; por qué, si nos vamos a Guadalajara 2004, no nada más hubo heridos y arrestados sino un resentimiento de la sociedad civil que hasta la fecha es muy difícil de resarcir.
De ahí venimos, venimos de heridas, venimos de Copenhague, 800 arrestados. ¿Qué hacer para poder construir espacios de confianza en la vida cotidiana de las organizaciones? ¿Será el azar o hay métodos de trabajo y de incidencia? De eso se trata, se trata de recuperar memoria, recuperar historias que nos den lecciones.
Quiero agradecer especialmente a la Comisión de Fomento, al Consejo Técnico, a los enlaces de la administración, por su voluntad, por su decisión de construir juntos este espacio de reflexión que se plasma en este libro.
A poco más de un año de una nueva administración en el Gobierno Federal, este libro no es uno más. Con éste se inicia una serie de publicaciones que en esta nueva etapa nos ofrece retos y enormes posibilidades. Es una nueva oportunidad para el país, de rediseñar los modelos con los que trabajamos con la sociedad civil y dar cuenta de ellos de manera sistematizada y pública.
Quiero recordar, para terminar, que además de leer informes, de leer documentos, es bueno a veces leer literatura y que valdría la pena volver a releer, lo recomendaría ampliamente, las “Memorias de Adriano” de Margarita Yourcenar, en las que el empera-dor romano dice: “Somos funcionarios de Estado, no césares; razón tenía aquella mujer querellante a quien me negué cierto día a escuchar hasta el fin, cuando me gritó que si no tenía tiempo para escucharla, tampoco lo tendría para reinar.” Ése es el reto, aprender a tener tolerancia, aprender a dialogar, eso es lo que deseamos con este libro.
Los estados democráticos se caracterizan por construir instituciones que, bien di-señadas, son capaces de integrar e incorporar las diferentes visiones y perspectivas de los grupos sociales que los conforman. La inclusión democrática es así, a la vez, una aspiración social y política como una manera de procesar la organización de la ciudadanía. El Estado, y los pilares que le dan cuerpo formal, deben promover y ga-rantizar el correcto funcionamiento de dicha inclusión democrática. Por esto es que resulta relevante para los gobiernos y las sociedades reflexionar y dialogar sobre las formas y los instrumentos que deben impulsar para contribuir a la democratización, dando cauce a la vitalidad de ciudadanías intensas. Estas ideas han orientado el libro La Relación entre Gobierno y Sociedad Civil, Miradas Internacionales.
Bajo esta lectura de una sociedad más democrática, la Secretaría de Relacio-nes Exteriores, desde el año 2008 ha organizado anualmente seminarios y talleres internacionales para reflexionar distendidamente, gobiernos, representantes de organizaciones de sociedad civil, academia y ciudadanos, sobre las diferentes visiones y formas de trabajo entre las sociedades civiles y los gobiernos, desde los niveles sub-nacionales hasta más allá de las fronteras del Estado-nación, para incidir en la política pública y en el espacio público. Con el objeto de conocer experiencias Iberoamericanas, durante estas reuniones se han compartido insumos, ideas y expe-riencias de las sociedades civiles, de los gobiernos de Iberoamérica y de organismos internacionales para identificar cómo impulsar acciones gubernamentales que pro-muevan la participación ciudadana en la política pública del siglo xxi.
Debe mencionarse que estas reuniones anuales han sido desarrolladas en el marco de la Comisión de Fomento de las Actividades de las osc y del Consejo
INTRODUCCIÓN
Edgar Cubero Gómez y Antonio Alejo Jaime
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
14
Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento de las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (lffarosc). Estas acciones conjuntas han dejado aprendizajes y retos, tanto a los funcionarios del Gobierno Federal como a las organizaciones de la sociedad civil, interesados en el fortalecimiento de una relación democrática entre gobiernos y sociedades civiles en las jóvenes democracias de Ibe-roamérica, con especial interés en el proceso que se vive en México.
La Cancillería mexicana ha logrado establecer un espacio de reflexión con-tinua para analizar el diseño y ejecución de políticas de fomento de las actividades de las osc en un marco de democratización y profundización de las democracias en Iberoamérica, además de debatir sobre cómo las múltiples expresiones sociales y los diferentes niveles de gobierno en Iberoamérica definen, construyen espacios y crean mecanismos para promover el desarrollo a partir de la participación ciudadana y de un mayor involucramiento de la ciudadanía en el espacio público.
Con estas reuniones se ha logrado tener amplias discusiones sobre diversos asuntos de interés para la sociedad civil organizada y para los gobiernos. Entre otros, se ha pensado en las sinergias entre las osc, la academia y los gobiernos para la construcción y ampliación de marcos institucionales y culturales democráticos; en las experiencias de los hacedores y ejecutores de políticas públicas dirigidas a la construcción de ciudadanía y en la identificación de los límites y alcances formales e informales de la acción pública con miras a profundizar la democracia y sus insti-tuciones en Iberoamérica.
Este ejercicio nos ha permitido conocer experiencias comparadas sobre las políticas de fomento de los gobiernos en sistemas políticos democráticos a la socie-dad civil organizada y a partir de ahí identificar casos y modelos de éxito y los retos que aún subyacen; la creación de capital social para el fortalecimiento institucional en Iberoamérica; el rol que juega la cooperación internacional en el desarrollo de capacidades y fortalecimiento organizacional en las osc; la creación de redes y el fomento de la participación de la sociedad civil en el ámbito de la política y su capa-cidad de incidencia en el espacio público.
El libro La Relación entre Gobierno y Sociedad Civil, Miradas Internaciona-les es un primer esfuerzo por compartir y difundir reflexiones y debates desarrolla-dos en los talleres y seminarios realizados en la Secretaría de Relaciones Exteriores
15
INtRodUCCIóN
desde 2008. Los trabajos que conforman este libro sugieren una selección integral de las visiones que los autores han expuesto durante los seminarios de los años 2012 “Retos y Nuevos Temas en la Relación entre Gobiernos y Sociedades Civiles” y 2013 “Estrategias para la Incidencia en la Agenda y Políticas Públicas en Escena-rios Globales”, realizados en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México. En ese sentido, se considera que los materiales incluidos en este documento contribuyen a conocer debates actuales sobre la relación entre gobierno y sociedad civil y los diferentes entornos en los que dicha relación opera, ya sea en un ámbito sub-nacional o internacional. Es importante decir que la compilación cuenta con materiales diversos a partir de las exposiciones y posterior revisión de los autores invitados a publicar. De ahí que la compilación cuente con participaciones diferen-ciadas en su extensión y maneras de abordar las temáticas. La pluralidad fue el valor agregado de esta compilación con intervenciones de representantes de sociedad ci-vil, académicos y funcionarios de gobierno.
Para lograr esta primera publicación ha sido fundamental el trabajo del equipo de la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Cancillería Mexicana; de manera particular se destaca el trabajo de Gabriela de la Peña Romero y de Fernanda Olmedo Olavarrieta, responsables del diseño, concep-tualización y desarrollo de los talleres y seminarios de 2012 y 2013, así como el de Laura Patricia Ruíz Sánchez y de Gabriel Menchero Villegas, quienes colaboraron con ahínco para que este proyecto editorial haya salido adelante.
Por último, se hace extenso y público el agradecimiento a los participantes y asistentes a los talleres y seminarios durante estos años, en especial a los autores que forman parte de este libro pues su paciencia, interés y disposición han sido vi-tales para que este primer libro, publicado por la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, salga a la luz y satisfaga la importante función de contribuir a promover un debate informado y especializado a favor del mejoramiento de la calidad de las democracias en Iberoamérica.
COOPERACIÓN SUR-SUR, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DESARROLLO
DE CAPACIDADES EN AMÉRICA LATINA: ¿ANTAGONISMO O CONVERGENCIA?
Bruno Ayllón Pino
Introducción
Las organizaciones de la sociedad civil y las transformaciones de la cooperación internacional para el desarrollo
La Cooperación Internacional para el Desarrollo (cid) integra un gran número de agentes e instituciones de naturaleza diversa, con mandatos, orientaciones y funcio-nes diferentes, además de capacidades muy dispares. Tanto en su versión Norte-Sur o Sur-Sur, la cid es eminentemente pública en cuanto al origen y magnitud de los fondos que se manejan, que o bien provienen de presupuestos nacionales o son ca-nalizados por los Estados, a través de contribuciones a Organismos Multilaterales y Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ongd), entre otras.
Sin embargo, además de los gobiernos y de las diferentes administraciones públicas que ejecutan acciones a favor del desarrollo —sean gobiernos locales, entes subnacionales, ministerios, agencias y empresas públicas, etc.—, se suele incluir bajo el paraguas de la cid a otros agentes como las Organizaciones de la Sociedad Civil (osc), las empresas, otras entidades no gubernamentales (universidades, sindicatos), una miríada de fundaciones filantrópicas y una amplia gama de agentes que operan en el mundo desarrollado y en los Países en Desarrollo (PeD).
La cuantificación en bases estadísticas unificadas de los aportes financieros de muchos organismos privados se ha convertido en un ejercicio casi imposible por la ausencia de datos fiables. El sector privado (ong, filántropos, fundaciones y empresas)
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
18
aportaría, según estimaciones probablemente a la baja, unos 60.000 millones de dóla-res anuales al esfuerzo global a favor del desarrollo (Kharas, 2009).
En clave de su gobierno la cid no posee una instancia política central o coor-dinadora. No hay ninguna organización multilateral que ejerza la autoridad, y mu-cho menos la coerción, ante los incumplimientos de las obligaciones o compromisos financieros de la ayuda oficial al desarrollo (aod) que no son vinculantes ni llevan aparejados sanciones o condenas ni siquiera morales. Apenas en el seno de la Orga-nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde) existe un Comité de Ayuda al Desarrollo (cad), que agrupa a 29 países donantes los cuales, volunta-riamente, se someten al escrutinio de sus pares, adoptan recomendaciones conjuntas y fijan criterios cuantitativos y cualitativos sobre la cooperación para el desarrollo1.
Los países donantes agrupados en el cad han sido protagonistas, cuando no intér-pretes ortodoxos, de la gestión de la cooperación y del sentido, prácticas y discursos de este peculiar sistema en el que los países y sociedades cooperadas, o en desarrollo, han contado poco y han asumido un papel pasivo, cuando no subordinado y dependiente de las directri-ces de los donantes. Tampoco hubo proyectos para crear una estancia paralela, un “cad de países en desarrollo”, si bien algunas plataformas multilaterales (G-77, Cumbre del Sur, etc.) sirvieron de amplificadores a las voces críticas y discordantes del “sistema” de cooperación.
A medio camino entre el cad de la ocde y ese imaginario “cad del mundo en desarrollo”, debe registrarse la creación en el seno del Consejo Económico y Social de la onu (ecosoc) del Foro de Cooperación para el Desarrollo creado en 2005, em-brión de una incipiente gobernanza del sistema de ayuda que, sin embargo, plantea problemas de eficacia para impulsar y hacer cumplir agendas, aunque posea gran le-gitimidad por la amplitud de su representación, lo contrario del cad (ayllón, 2009).
Los cambios en las motivaciones de la cooperación y las transformaciones en la distribución del poder internacional se reflejaron en un sistema de cooperación para el desarrollo que experimentó transformaciones significativas en el siglo xxi2.
1 La lista completa de países miembros puede consultarse en: http://www.oecd.org/dac/dacmembers.htm 2 No obstante, algunos autores sostienen que estos cambios son apenas cosméticos y propagandísticos.
Para González-Parada “El núcleo duro de la ayuda se concentra en las capas más internas de lo geopo- lítico, de la política económica global, y en ese nivel interior la evolución de la ayuda al desarrollo
19
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
Se modificaron las denominaciones del mismo y diferentes organismos internacionales comenzaron a trabajar con la idea de una “nueva arquitectura de la ayuda”. En el último quinquenio, las razones de la cooperación se han orientado al combate de los efectos devastadores de una serie de crisis que, de forma concatenada y en una combinación perversa, se han cebado en los PeD pero que también ha impactado en los países de la ocde: la crisis de los alimentos, la crisis energética y del cambio climático y la crisis financiera internacional. Esa nueva arquitectura tuvo su concreción en la renovación de los énfasis, las prácticas, los protagonistas y los instrumentos de la cooperación (alon-so, 2009), de forma que se tradujeron en, al menos, seis diferentes dimensiones:
1. Orientaciones renovadas centradas en el enfoque del desarrollo humano y en la construcción de capacidades, superando el abordaje economicista predominante.
2. Ampliación de temáticas en una agenda que se enriqueció pero se hizo también más compleja, por la superposición de campos muy diversos de actuación: género, gobernanza, derechos humanos, medio ambiente, bie-nes públicos, etc.
3. Nuevos instrumentos y mecanismos diseñados para hacer más participativa y eficaz la lucha contra la pobreza, el nuevo “mantra” de la cooperación en la post-guerra fría, a la vez que se favorecía su alineamiento con las prioridades de los PeD. Queda por ver si el diseño final de la propuesta de agenda post2015 supera ese enfoque de la pobreza y aboga por avanzar en la integración de objetivos de desarrollo sostenible y combate a la desigualdad.
4. Formas complementarias de financiación para generar recursos y vías adi-cionales a la aod, movilizando al sector privado en alianzas con el sector público, agregando otros flujos financieros, como las remesas, para multi-plicar el impacto de la ayuda.
debe interpretarse a la luz (u oscuridad) de los cambios en la geopolítica del mundo, y en el avance de la globalización del mercado. Las capas más externas —su parte más visible— la forman los pro- blemas técnicos y sociales, la ideología y —como resumen e imagen externa— el envoltorio de la propaganda. Es en este nivel superficial donde más apreciables se han hecho los cambios en el discurso de la cooperación en los últimos años”.
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
20
5. Una agenda que enfatiza la eficacia y calidad en la gestión de la ayuda ofre-cida y recibida, a partir de una serie de principios anunciados en el punto 43 de la Conferencia de Naciones Unidas para la Financiación del Desarrollo de Monterrey (2002) y establecidos con posterioridad por los donantes del cad, por las instituciones financieras multilaterales y por algunos países recepto-res, los “socios” en la nueva jerga de la cooperación, en las Declaraciones de Roma (2003), París (2005), Accra (2008), Busan (2011) y México (2014).
6. La proliferación de agentes de la cooperación, especialmente de la filantropía y del llamado “Sur Global”, con la entrada en escena de los emergentes, en su mayoría Países de Renta Media (prm), que han asumido nuevos compromisos derivados de su reciente protagonismo económico y político y han incremen-tado su oferta cooperativa a través de la css y de nuevas modalidades como la cooperación triangular. Países como Brasil, China, México, India o Sudáfrica han concentrado su cooperación en países y sectores de actuación olvidados por los donantes tradicionales o reservados habitualmente a las agencias de países del cad. Estos países actúan como dinamizadores de la distribución del poder internacional y convierten los debates sobre el desarrollo en as-pectos centrales de su política y proyección exterior. En la práctica, la oferta cooperativa que despliegan en el ámbito de la css se diversifica, a veces en competencia con los donantes tradicionales y con las osc (ayllón, 2012).
Merece la pena detenerse en esta última dimensión de cambio. Efectivamente, en un contexto internacional marcado por la crisis económica, los países emergentes y otros PeD más avanzados se encuentran en un proceso de incremento y consolidación de su oferta de cooperación a otros países en desarrollo. La intensificación de la coope-ración en los PeD, y de forma destacada en los emergentes, puede considerarse un proceso que es el resultado de, al menos, cuatro factores interconectados.
Primero, las tasas sostenidas de crecimiento económico que han alcanzado mu-chos países emergentes en términos de pib nominal y las proyecciones que indican la ampliación de su peso en los procesos de creación y distribución de la riqueza global.
Segundo, la puesta en marcha en estos países de un conjunto de exitosas po-líticas públicas en materia económica, social y científicotecnológica que han tenido
21
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
como base diferentes aprendizajes y experiencias nacionales de desarrollo. En este proceso ha sido fundamental la decisión política de los emergentes de apostar por una inserción soberana en el mundo, con base en la recuperación de las capacidades reguladoras del Estado como impulsor del desarrollo y del fortalecimiento del papel de las instituciones nacionales para gobernar los mercados (rodriK, 2011).
Tercero, la formulación y ejecución de políticas exteriores más afirmativas que han diversificado las opciones de inserción internacional de los emergentes a través de la articulación de coaliciones Sur-Sur. Estas coaliciones, como los brics, inciden en foros multilaterales y regímenes internacionales donde los países emergentes cues-tionan las reglas de la política y la economía internacional definidas por las potencias occidentales tradicionales. Sin embargo, lo hacen en un contexto radicalmente diferente al del surgimiento de las relaciones Sur-Sur, durante la conferencia de Bandung (1955).
Si el espíritu de aquella época fue la búsqueda de alternativas en el mundo de la Guerra Fría, en la actualidad la lógica que lleva a los emergentes y a otros Países de Renta Media (prm) a intensificar la css es la de promover su inserción internacional a través de la generación de mecanismos de diálogo político y empoderamiento econó-mico. Este proceso ha sido impulsado por los flujos financieros y por el comercio entre países en desarrollo que se ha multiplicado en los últimos cinco años (Tres, 2012).
Cuarto, la combinación virtuosa en algunos de estos países de fuertes lideraz-gos; de voluntad política para estrechar los lazos políticos y económicos con otros países en desarrollo; de recursos financieros para dinamizar estas relaciones y de for-talecidas capacidades institucionales. Estos elementos han posibilitado que, gracias a la intensificación de la css, se estén compartiendo los conocimientos técnicos, cien-tíficos y tecnológicos así como las experiencias, prácticas y soluciones que pueden contribuir a la superación de los obstáculos que dificultan el crecimiento económico, la inclusión social y el desarrollo sostenible de los PeD.
Frente a este panorama de crisis, los PeD y los emergentes que, no olvidemos poseen aún grandes bolsas de pobreza, fragilidades institucionales y enormes desigual-dades, siguen aumentando su cooperación ofreciendo a otros el conocimiento de sus políticas y programas en pro del desarrollo. El reconocimiento de la css, su papel en las discusiones sobre la gobernanza de la cooperación y su aporte al desarrollo de ca-pacidades se plasmó en la Declaración Final del 4º Foro de Alto Nivel sobre Eficacia
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
22
de la Ayuda (Busan, Corea del Sur, diciembre de 2011) que subrayó las diferen cias de “la naturaleza, las modalidades y las responsabilidades” de la css respecto a las apli-cadas a la Cooperación Norte-Sur (cns), las perspectivas alentadoras que ofrece la pluralidad de enfoques en la práctica de la cooperación, los recursos adicionales que aporta y el enriquecimiento de los conocimientos y aprendizajes que incorpora.
Igualmente, se reconoció en el último Informe de Desarrollo Humano del pnud (2013), titulado “El Ascenso del Sur”, en el que las Naciones Unidas señalan el pro-fundo cambio que están experimentando las dinámicas globales con el rápido ascenso de poderes de los PeD y la importante implicación de este fenómeno para el desarrollo humano (ayllón, 2013).
En toda esta agenda de cambios y en los espacios de reflexión, debate y go-bierno de la cid que se han citado no siempre hubo lugar, ni predisposición, para recibir abiertamente a las osc. Pensemos que, por ejemplo, en el campo de la agenda de eficacia de la ayuda, la Declaración de París (2005) casi ignoró a la sociedad civil, limitándose a mencionar su papel como posibles participantes en el establecimiento y seguimiento de programas y proyectos de desarrollo. Esta omisión generó entre las osc del Norte y del Sur visiones muy críticas por la reducción de la agenda de eficacia exclusivamente a las relaciones entre donantes y gobiernos de países en desarrollo.
Entre París y la celebración del III Foro de Alto Nivel (fan) de Accra sobre Efi-cacia de la Ayuda (2008) se produjo una intensa movilización de las osc para hacer oír su voz, reclamar su reconocimiento y sus contribuciones a la eficacia de la cooperación y el desarrollo, especialmente a través de las consultas nacionales y mesas de articu-lación como fue el caso en América Latina y el Caribe (alop, 2010; revilla, 2012).
Fue en Accra cuando se reconoció el papel de las osc como actores del desa-rrollo por derecho propio, papel que se reafirmó en el iv fan de Busan (2011). En efecto, en la declaración final de este último evento, en el punto 22, se reconoció que las osc “cumplen una función vital posibilitando que la población reclame sus dere-chos, promoviendo el enfoque de derechos, ayudando a configurar políticas y alianzas para el desarrollo y fiscalizando su puesta en práctica”, además de proporcionar servicios en ámbitos complementarios a los estatales.
En Busan, los Estados y otros agentes del desarrollo se comprometieron a cumplir plenamente sus “respectivos compromisos para que las osc puedan ejercer
23
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
sus funciones como actores independientes de desarrollo”, centrándose en crear un entorno favorable, consecuente con los derechos internacionalmente acordados, que potencien al máximo su contribución al desarrollo; se alentó a las osc a generar prác-ticas que fortalezcan su responsabilidad y contribución a la efectividad del desarrollo, orientadas por los Principios de Estambul y por el Marco Internacional para la Efica-cia del Desarrollo de las osc.
La Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (agced)3 celebrada en México (16 de abril de 2014) reiteró en su comu-nicado final algunos de los consensos básicos sobre las osc, al afirmar en el punto 15 que “las osc cumplen una importante función posibilitando que la población reclame sus derechos, promoviendo el enfoque de derechos, ayudando a configurar políticas y alianzas para el desarrollo, y fiscalizando la puesta en práctica de éstas”.
Sin embargo, esta referencia y otros puntos del comunicado no dejaron satisfe-chas a las osc, las cuales integradas en la Alianza de Organizaciones para la Eficacia del Desarrollo (aoed) reclamaron la inclusión en la cid de un mejor ambiente para su de-sarrollo, así como mayor transparencia y rendición de cuentas. Para los representantes de la aoed, tres años después de Busan, existiría “un espacio declinante para las osc, con medidas más restrictivas. Los gobiernos eligen a cuáles consultar, hay consultas públicas limitadas con la sociedad civil (…), una tendencia a restringir el acceso a la información, nuevas modalidades de financiamiento que limitan la eficacia de las ong y una presión creciente sobre las osc que son críticas o que se alineen con los gobiernos”4.
En resumen, hoy nos encontramos ante un panorama de adaptación y ajuste en la agenda del desarrollo. Los PeD enfrentan problemas complejos y la cooperación internacional está lejos de ser eficaz. Promover una agenda con un enfoque integral resulta de vital importancia. Por lo tanto, el planteamiento de construcción democrá-tica de un sistema de cooperación más inclusivo y eficaz, desde luego con la partici-pación de la osc, parece más urgente que nunca.
3 Esta alianza fue el nombre que adoptó el proceso posterior a la celebración del iv fan de Busan. Puede consultarse al respecto: http://effectivecooperation.org/
4 “Sociedad Civil quiere más influencia en nueva agenda del desarrollo”, IPS, 16 de abril de 2014: http://www.ipsnoticias.net/2014/04/sociedad-civil-reclama-influencia-en-agenda-de-desarrollo-post-2015/
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
24
Sin embargo, es posible que las osc continúen pensando en clave de coope-ración tradicional, sin haber asimilado que, por una parte, el impacto de la crisis fi-nanciera mundial presiona a los donantes tradicionales en materia presupuestaria y agudiza los problemas de los PeD que son más vulnerables, y de buena parte de las osc que dependen, en gran medida, de fondos internacionales. Por otra parte, las osc no han diseñado todavía una visión estratégica y operativa conjunta, aunque flexible en función de los diferentes escenarios de actuación, para articularse con la css y con los países emergentes como agentes de pleno derecho de la cooperación.
A diferencia del reconocimiento que las osc han logrado en este sentido, en el ámbito de la ocde, es probable que no esté sucediendo lo mismo con la css, e incluso que algunos gobiernos de países emergentes se sientan poco “confortables” con la presencia de un tipo de actor como las osc que hacen de la defensa de los Derechos Humanos, de la ausencia de condicionalidades o de la existencia de condiciones la-borales dignas, fundamentos irrenunciables de su accionar a favor del desarrollo. Al análisis del papel de las osc en la cid, en general, y en la css, en particular, y a la consideración de las capacidades que es necesario generar, fortalecer y consolidar en las osc para trabajar como copartícipes o entidades “vigilantes” para una eficaz ren-dición de cuentas en la css, se dedican las siguientes páginas.
Las osc como agentes de la cooperación internacional para el desarrollo
Antes de considerar las perspectivas y el espacio que puede y debe existir para la ac-ción de las osc en el campo de la css es necesario repasar algunos rasgos y desafíos que enfrentan las mismas como agentes de la cid. Más específicamente las de carácter internacional, esto es, aquellas que forman parte de la denominada “sociedad civil global”, es decir, de la “esfera internacional” de ideas, valores, redes e individuos “localizadas principalmente fuera de los complejos institucionales de la familia, del mercado y del Estado y más allá de los límites de las sociedades, Estados y economías nacionales”, en alguna “arena transnacional y no limitados por Estados-Nación o so-ciedades locales” (Kaldor et al., 2003).
25
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
Ahora bien, conviene distinguir tres niveles en el campo de la sociedad civil: a) las organizaciones sociales; b) las ong pero también otros organismos académicos y otras instancias generadoras o circuladoras de “opinión pública”; c) los espacios de encuentro o esferas públicas. De la clasificación anterior, podemos constatar el carácter omnipresente de la sociedad civil, un término muy laxo para catalogar bajo diferentes rótulos y modalidades en rápida mutación (como acelerados son los cam-bios en el Norte y en el Sur) el dinamismo social, con nuevas identidades y formas de representación y con fenómenos emergentes como el ascenso de las clases medias en los PeD (véase cuadro 1).
La ambigüedad del término “sociedad civil” remite en cualquier caso a una función de intermediación, a veces indeterminada. Como afirma Unda, de interme-diación entre institucionalidades sociales y políticas, entre la familia y el Estado (Hegel), entre la economía de mercado de los intereses de las clases dominantes y de los intereses de las clases oprimidas (Marx). En consecuencia, como “espacio de procesamiento de conflictos”, incluso en el sentido gramsciano como órgano de la hegemonía en clave de capacidad de lograr que unos intereses particulares, los do-minantes, aparezcan como el interés general, pero también como una visión moral y valores “legítimos”.
En definitiva, hablamos de la sociedad civil como espacio del poder. Un poder del cual las osc no escapan y a cuyas dinámicas, intersubjetivas, nacionales o inter-nacionales, también están sujetas. En un sentido foucaultiano, no se trata de que las osc impongan sus puntos de vista como expresión de su “poder”, en el caso de que lo tuvieran. Se trata de la capacidad para establecer el campo posible de acción de los demás (unda, 2006: 82-83).
De esta forma, no debe desatenderse la consideración del vínculo entre el papel de las osc en relación a la cid, en general, y de la css, en particular, y las relaciones de poder que se establecen entre Sociedad y Estado, pero no desde visiones antagónicas sino a partir de la consideración de la sociedad civil como “cristalización” de las rela-ciones entre Estado y Sociedad. Es decir, como expresión de los intereses y dinamis-mo social, como espacio de articulación, intermediación, producción y circulación de propuestas e iniciativas que organizan las resistencias, por lo que se constituyen en un espacio “de” conflicto y “en” conflicto (unda, 2006: 83-85).
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
26
Actuando en la cooperación internacional estas osc representan, gracias a su expertise aplicada al campo del desarrollo, a las movilizaciones transnacionales que generan y a su capacidad para desafiar la autoridad de los gobiernos y el poder económico de las empresas multinacionales, un claro ejemplo de “autonomía perturbadora” en las clá-sicas relaciones internacionales y del protagonismo decreciente de los Estados en el contexto de emergencia de nuevos actores (devin, 2009).
Estas osc son múltiples y diversas por su origen (las hay creadas por indivi-duos, iglesias, partidos políticos o empresas); por su tamaño e ideología (pequeñas, medianas, grandes, unipersonales, progresistas, conservadoras, “neutrales”); por el ámbito territorial de su actividad (local, nacional e internacional); por las formas de
Las osc articulan las preocupaciones de los ciudadanos, operan en la esfera pública y re-fuerzan la democracia participativa. Aunque son los Estados los principales responsa bles del desarrollo, las sinergias con las osc son fundamentales para luchar contra la pobre- za y construir Estados más responsables y legítimos.
La ue considera que las osc incluyen todas las estructuras no estatales sin ánimos de lucro, no partidistas y no violentas, a través de las cuales las personas se organizan para alcanzar objetivos e ideales comunes y que operan desde lo local hasta lo nacional, regional e internacional, considerando a organizaciones urbanas y rurales, formales e in- formales, organizaciones comunitarias, ong, cooperativas, asociaciones de igualdad de derechos, asociaciones profesionales y empresariales, interlocutoras sociales, etc.
La ue reconoce cambios en el panorama de las osc, que responden a nuevas bases so- ciales, forman coaliciones a todos los niveles, tienen más capacidad de incidencia gracias al uso intensivo de nuevas tecnologías y poseen gran capacidad de llegar a grupos vul-nerables y excluidos, impulsarlos, representarlos, defenderlos y fomentar la innova ción social.
Cuadro 1: Las osc en la visión de la Unión Europea (ue)*
*Fuente: Comunicación de la Comisión “Las raíces de la democracia y del desarrollo sostenible: el compromiso de Europa con la sociedad civil en las relaciones exteriores”, com (2012) 492 final, Bruselas, 12 de septiembre de 2012.
27
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
gestión y por los equipos que trabajan en ellas (voluntarios y profesionales); por las fuentes de financiación (donaciones, cuotas, campañas, subvencionadas por gobiernos o colaboradoras de organismos internacionales); por el tipo de actividad concentrada en proyectos, presión política y denuncia, prestación de servicios, ayuda humanitaria, etc. La diversidad es la nota dominante en el mundo de las osc.
Su propia filosofía como organizaciones abocadas al desarrollo expresa su volun tad de articular los intereses, valores y aspiraciones de la sociedad civil con autono-mía respecto a la acción de los gobiernos. Su actividad está orientada a promover la acción solidaria con personas, comunidades y pueblos, por encima de las fron-teras e intereses que limitan la acción gubernamental. Estas potencialidades de la participación y activismo de las osc fueron identificadas como un mecanismo para ampliar la visión de la cid y vincularla estrechamente a las necesidades reales de los PeD, de modo que fueron favorecidas por muchos países donantes como “vía para planear y ejecutar acciones y programas de cooperación” (granguillhome, 2013: 113).
Esta perspectiva, según Alonso, va más allá de concebir a las osc del Norte y del Sur como “un mero resorte instrumental de la política de ayuda, para identificarlas como parte constitutiva básica del compromiso social sobre el que tal política debe descansar”. A través de estas organizaciones se articula y expresa parte del compro-miso de solidaridad de la sociedad civil. De ahí la importancia de disponer de un tejido sólido y responsable de osc, como garantía para sostener una política vigorosa y eficaz de ayuda al desarrollo (alonso, 1999).
Además de las funciones de movilización y articulación, las osc constituyen un instrumento idóneo para la puesta en marcha de determinadas acciones de coopera-ción para el desarrollo. Su mayor flexibilidad y agilidad operativa, su capacidad para movilizar a la sociedad y sus mayores posibilidades para acceder directamente a las poblaciones beneficiarias, las sitúan en mejores condiciones que las agencias oficiales o los organismos multilaterales para el desarrollo de ciertos proyectos, especialmente en el ámbito de la atención de las necesidades básicas, de la promoción del desarrollo social y del fortalecimiento de la sociedad civil, del respaldo a la producción familiar y de la pequeña empresa, del apoyo a la igualdad de género y de la lucha contra la pobreza, por citar unas pocas.
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
28
Por otra parte, es cada vez más frecuente que las osc pongan a disposición de otros agentes sus análisis, diagnósticos y propuestas de acción a partir de sus capaci-dades técnicas y de su mayor conocimiento de los entornos locales y los sectores so - ciales más vulnerables con los que interactúan. Aunque existe una tendencia hacia la especialización funcional en torno a grandes temáticas aglutinadoras (derechos huma- nos, medio ambiente, salud, políticas públicas, género, comercio justo, ayuda humani- taria, etc.) es posible encontrar osc multi-sectoriales y otras que abordan los problemas de desarrollo en clave de presión política, “advocacy” e incidencia ante gobiernos, empresas multinacionales o instituciones multilaterales (Banco Mundial, Comisión Europea, omc) al entender que la sensibilización de la opinión pública y la moviliza-ción social genera más impacto en el desarrollo que acciones asistenciales.
A partir de la década de los ochenta, las osc ganan credibilidad entre la opinión pública mundial y comienzan a incorporarse activamente al sistema internacional de cooperación para el desarrollo como socios estratégicos de organismos multilaterales, de agencias estatales de desarrollo o, a título particular, como agentes con capacidad técnica para brindar determinados servicios sociales (educación, salud, acceso a agua potable, etc.) que muchos Estados, en el contexto de la doctrina neoliberal y del Con-senso de Washington, habían renunciado a ofrecer a sus ciudadanos.
El proceso de multilateralización y globalización ofreció a las osc un espacio de acción y un protagonismo destacado, como consecuencia de su capacidad opera-tiva para dar respuestas rápidas y con procedimientos menos burocráticos a desastres naturales, hambrunas y conflictos. En la década de los 90 su visibilidad se multiplicó como consecuencia de su activa presencia en la Cumbre de Río (1992) y de su pro-tagonismo en la definición de una agenda social de la globalización, fraguada en las conferencias internacionales de las Naciones Unidas en Viena (1993), Pekín (1995), Kyoto (1997) o Nueva York (2000) cuyo resultado más visible fue la proclamación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Su capacidad de movilización se puso de manifiesto en las protestas de la Cumbre de Seattle de la Organización Mundial del Comercio (1999) cuando demostraron su capacidad de articulación.
Así las osc, en alianza con diferentes movimientos y fuerzas sociales, irrum-pieron con fuerza para reivindicar su rol en la globalización. A partir de entonces, la articulación con otros agentes será otra de las características más importantes de las
29
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
nuevas osc. Son ejemplo de ello la creación del Tribunal Penal Internacional, la firma del Protocolo de Kyoto, o el Tratado de Prohibición de Minas Anti-Persona, fruto del trabajo conjunto con la comunidad científica, los medios de comunicación y la alianza con Estados de poder medio, como Canadá.
En otra perspectiva surgen osc que identifican en el mercado el espacio en el cual concentrar su acción, orientando pautas y modos de consumo, denunciando a las em-presas que no sean social o medioambientalmente responsables y concienciando a los consumidores sobre las consecuencias de sus opciones de compra para los PeD. Este tipo de osc acepta y justifica la incorporación de la lógica empresarial en la gestión de la solidaridad utilizando técnicas publicitarias para recaudar fondos (el marketing con causa), desarrollando y adaptando técnicas de organización empresarial, buscando recursos y donaciones de grandes empresas o de filántropos multimillonarios y esta-bleciendo alianzas públicoprivadas con las agencias oficiales y las empresas.
En el siglo xxi se destaca el surgimiento de una nueva generación de osc que añaden al empoderamiento y a la presión política la preocupación que demuestran por la gobernanza global del desarrollo. Así centrarán sus demandas en la reforma de las instituciones multilaterales, en la democratización de los mercados financieros, en la creación de impuestos de desarrollo globales y en la revisión de los mecanismos de buen gobierno. Muy conectadas al enfoque de los bienes públicos internacionales, estas osc definen el problema del desarrollo en clave de la ausencia de un marco glo-bal que “gobierne” la globalización y limite el poder de los mercados y de los actores económicos transnacionales. Reclaman la existencia de una ciudadanía global para la cual el desarrollo sea una responsabilidad compartida del Norte y del Sur (llanos y calabuig, 2010).
En muchas regiones y PeD se constituyen osc formadas por las propias perso-nas de las comunidades en la base social, siendo a la vez promotores, ejecutores y be-neficiarios de los proyectos. Suelen actuar como agencias populares de desarrollo en campos tan diversos como la educación, la producción agrícola, el medio ambiente, la asistencia social o la promoción de la ciudadanía y los derechos humanos. También se articulan en redes locales y se organizan regionalmente.
Un ejemplo es la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (alop) que reúne desde 1992 a cerca de cincuenta osc de veinte países de Sudamérica,
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
30
América Central, México y el Caribe. Entre sus objetivos destacan la constitución de un espacio de encuentro e intercambio de las osc, la elaboración de propuestas de desa- rrollo global y sectorial, y el fomento de la capacidad de diálogo y concertación de las organizaciones de la sociedad civil en la región. Además, alop realiza un trabajo intenso en la articulación de las relaciones entre la ue y América Latina y participa en iniciativas orientadas a la mejora de la eficacia de la cooperación internacional, integrando la plataforma BetterAid y el comité internacional de la red Reality of Aid.
Otra vertiente de las osc es la denuncia de las incoherencias y efectos negati-vos de la cooperación bilateral o multilateral de los Estados por ser “colonizadora” (centrada en las agendas de los países donantes) y no atender las necesidades reales de las poblaciones supuestamente beneficiadas. Es también frecuente el cuestiona-miento de los intereses económicos ocultos en la ayuda recibida, el recurso excesivo a expertos y consultores del Norte sin empatía con la realidad social de los PeD, y el modelo de la cooperación descentralizada a través de las ongd del Norte, a las que se recrimina por la escasa institucionalización de su asistencia y por generar un by pass con las autoridades locales y nacionales (domínguez et al., 2009).
Esta visión “negativa” de la cooperación nos remite a la difícil relación entre Estados y osc, tradicionalmente centrada en la cooperación Norte-Sur pero que se ha extendido rápidamente a la css como veremos en el siguiente apartado.
Tampoco son menos importantes las contribuciones de las osc en la construc-ción de sociedades abiertas que actúan de forma desterritorializada, descentralizando y democratizando las relaciones internacionales, en una especie de prueba de la cons-titución de un espacio público global, gracias a su multilocalización, a su implanta-ción en buena parte de los Estados existentes y a su presencia en redes y federaciones. Se configuran como “agentes de apertura” que internacionalizan a ciudadanos que, de otra manera, serían sujetos pasivos sin implicación en lo cotidiano del “espacio público internacional” (badie, 2009) .
En las últimas décadas estas organizaciones se han convertido en uno de los pilares en los que se asienta el sistema de cooperación, como consecuencia de la cre- ciente canalización de los recursos de las agencias gubernamentales a través de las osc. Los Estados necesitaban contar con entidades ejecutoras y gestoras de proyec-tos, en el marco del incremento de los fondos públicos contabilizados como aod,
31
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
con la finalidad de cumplir los compromisos internacionales asumidos para alcanzar la mítica cifra, probablemente ya irrelevante, del 0´7 %. Sin embargo, el impacto de la crisis también se ha hecho notar en la proporción de la ayuda canalizada por los donantes para ong o para proyectos ejecutados por éstas. Según datos del cad/ocde, esa ayuda llegó a suponer en 2008, un 13 % del total de la aod, mientras que en 2011 fue apenas del 6.5 % (fernández, 2011).
El recurso a la ayuda vía osc se explicaría entonces por las dificultades admi-nistrativas y las débiles estructuras de gestión de la cooperación en algunos países del cad/ocde. Las carencias de personal especializado para ejecutar proyectos y el esca-so conocimiento de la realidad del desarrollo sobre el terreno fueron otros factores a tener en cuenta. Se apostaba así por una especie de “sub-contratación prestigiosa” que permitió a los Estados disminuir costes y eludir responsabilidades legales y políticas, pero que empujó a las ong a ceder “a los Estados una parte sustantiva del protagonis-mo que les correspondió originariamente en la aportación de los recursos económicos que nutren la cid” (Teijo, 2009: 57-58).
Sin embargo otros países poseen un enfoque menos instrumental y apuestan políticamente por el trabajo con las osc con el objetivo de establecer vínculos y for-talecer los lazos con la sociedad civil de los PeD. Se trata de una atractiva forma de colaboración asociativa entre lo público y lo privado. Propicia iniciativas de doble dividendo (el Estado se proyecta como ente generoso reforzando la legitimidad de su acción exterior, y las osc garantizan financiación complementaria para aumentar la escala de sus proyectos y asegurar su sostenibilidad) y, por ende, repercute positiva-mente en los beneficiarios.
Ahora bien, el papel de las osc no puede limitarse al de “entidades subcontra-tadas” para la prestación de servicios o la ejecución de tareas humanitarias. Las osc constituyen una poderosa fuerza política con capacidad de denuncia y presión sobre gobiernos, empresas y organismos internacionales. También contribuyen a alterar las percepciones de la opinión pública sobre la acción de los gobiernos y las responsabili-dades de las empresas. Y lo hacen sin recursos de “poder duro” gracias a la revolución de la información que ha incrementado su “poder blando”. Los Estados no han sido ajenos a este crecimiento de la capacidad de influencia de las osc, siendo variados los ejemplos de cooptación o de atracción a la esfera gubernamental (mayorga, 2010).
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
32
Dos aspectos aparecen como más significativos en las discusiones sobre las ventajas e inconvenientes de canalizar recursos de la cooperación a través de las osc: las consecuencias de una excesiva dependencia de la financiación pública, y el valor añadido que poseen estas organizaciones para ser más eficaces en el ofrecimiento de cooperación y en la generación del desarrollo.
Respecto a la financiación no cabe duda que las osc altamente dependientes de los gobiernos pueden ser dóciles y escasamente críticas de las políticas públicas, de las orientaciones del gasto social, o de las prácticas de las relaciones económicas inter - nacionales llevadas a cabo por los Estados que las subvencionan. Otras consecuencias se relacionan con la pérdida o limitación que pueden sufrir las osc en su autonomía programática y las restricciones a su libertad de expresión. El peligro de convertirse en organizaciones subordinadas e instrumentales que busquen satisfacer las preferen-cias de los donantes en el suministro de servicios es grande y ello puede transformar a las osc en simples “contratistas de servicios públicos” amenazando su filosofía originaria, su identidad organizativa y la legitimidad de la que gozan (edwards y hulme, 2000).
En el caso de la cofinanciación empresarial tampoco se verán libres las osc de la pérdida de su autonomía si reciben el grueso de sus recursos de empresas, entidades corporativas o filántropos. Será difícil que una osc financiada por una empresa cons-tructora de infraestructuras se sienta plenamente libre para cuestionar la realización de obras que supongan altos costes ambientales o impliquen impactos sobre formas de vida tradicionales.
Por otra parte es necesario considerar las implicaciones de una rápida expan-sión de las actividades de las osc a través de la cooperación en aspectos cruciales como su legitimidad, pues se puede comprometer su derecho a participar en los pro-cesos de desarrollo debilitando la vinculación construida durante años con organi-zaciones comunitarias de base en el Sur y con sus afiliados en el Norte. En casos extremos se ha llegado a acusar a las osc de ser agentes de potencias extranjeras que generan caos, imponen políticas foráneas y desestabilizan a gobiernos progresistas. Estas desconfianzas surgen del apoyo de algunas osc con dimensión internacional a organizaciones locales opositoras, sin que las autoridades nacionales conozcan sus actividades o sin que trabajen en alineación con las políticas públicas.
33
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
En efecto, en algunos países latinoamericanos, las osc son vistas con creciente sospecha, como agentes encubiertos de poderes hegemónicos, con formas de finan-ciación poco transparentes, que se entrometen en asuntos internos y que serían, en definitiva, “falsas ong” creadas por corporaciones privadas de fachada para facilitar el acceso, por ejemplo, a principios activos de ecosistemas conocidos apenas por pue- blos ancestrales, a través de la práctica de la biopiratería. Algunas críticas van más le- jos señalando a muchas de estas osc como cómplices en la desarticulación de las estructuras estatales que brindaban servicios sociales básicos y que fueron entregadas a muchas ong durante la “larga noche neoliberal” en América Latina.
En otros campos la dependencia financiera de las agencias oficiales es capaz de ocasionar situaciones desafortunadas, como el bloqueo de potenciales acciones que desagraden al donante público o supongan el apoyo a políticas económicas que desa- tiendan el objetivo del desarrollo. Los efectos de los altos porcentajes de la ayuda pública sobre los presupuestos de las osc contienen un último elemento perturbador relacionado con la inversión del sentido y dirección de la cadena de rendición de cuen-tas. En efecto, las osc deberían ejercer prioritariamente la accountability hacia sus asociados en el Norte y hacia los beneficiarios directos de sus acciones en el Sur. Como consecuencia de la subordinación a la financiación estatal, las osc pueden ser presionadas para rendir cuentas antes a los Estados que a las sociedades en las que se han originado y a las comunidades con las que cooperan (eade y ligTeringen, 2001).
El segundo elemento de relevancia sobre los debates actuales en torno al papel de las osc como agentes de la cooperación internacional tiene que ver con su especi-ficidad, el valor añadido y las ventajas comparativas de sus acciones. Puesto en otros términos se trata de determinar si, efectivamente, las osc generan mayores impac- tos en el desarrollo y en el empoderamiento de las poblaciones del Sur y si son más eficaces y eficientes que las agencias oficiales bilaterales o los organismos multila-terales en el ofrecimiento de la ayuda. ¿Qué ventajas se derivarían de su forma de trabajo y cómo justificar que recursos públicos se canalicen a través de sus estruc-turas, cuando existen evidencias de incrementos en los costes de gestión, ejecución y transacción? Dicho con un ejemplo: ¿Un proyecto de construcción de una escuela mantenida por una osc en un país en desarrollo enseñará más y mejor a los niños que si hubiera sido edificada y administrada por una agencia pública?
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
34
No faltan argumentos positivos a favor de la apuesta por las osc como agentes de cooperación. Estos argumentos suelen concentrarse en su mayor proximidad a las poblaciones beneficiarias; la focalización de las acciones de desarrollo que mejoran las condiciones de vida de las personas; el fomento de la participación local y el en-foque de “empoderar” para “desarrollar” que garantiza la sostenibilidad y la apropia-ción (ownership) de las comunidades; la capacidad de experimentación e innovación gracias al uso de tecnologías adaptadas al medio que aseguran la viabilidad de las accio- nes; la agilidad y flexibilidad para responder rápidamente a las circunstancias cam-biantes de los entornos de pobreza y exclusión; el mejor conocimiento de la realidad sobre la que se interviene; los bajos costes de operación en comparación con la ayuda oficial, al carecer de complejas estructuras burocráticas de gestión; la ausencia de condiciones en la ayuda ofrecida en comparación con la cooperación pública bila-teral; una mayor concentración en la lucha contra la pobreza y en el ofrecimiento de servicios sociales; la facilidad para tejer redes de colaboración con otros agentes públicos y privados, lo que multiplica sus capacidades e incrementa la escala de las acciones; y, finalmente, su actuación basada en valores que las hace menos expuestas a casos de corrupción y a otras prácticas poco éticas.
Sin embargo tampoco son irrelevantes los argumentos que apuntan las caren-cias, debilidades e inconvenientes de la cooperación ofrecida por las osc, sea por causas internas a estas organizaciones, sea por los efectos negativos derivados de su interacción, o la ausencia de la misma, en el trabajo con otros agentes de desarrollo.
Se suele señalar que las ong no han conseguido demostrar un mayor impacto sobre el terreno, por la escasa alineación de sus proyectos con las prioridades de las políticas públicas nacionales o locales, como consecuencia de un bajo grado de inter-locución con las autoridades. Por otra parte se las acusa de actuar sin coordinarse con otros donantes y desarrollar un tipo de actuaciones atomizadas y dispersas, guiadas por un enfoque de oferta que limita el impacto y compromete la sostenibilidad. De esta forma se duplican los proyectos que se solapan con los ejecutados por las mismas agencias oficiales que en ocasiones las financian, quienes por su parte se quejan de los costes de transacción producidos por tratar con muchas osc demasiado pequeñas. Si bien este tipo de desventajas son importantes, resultan más graves las críticas que sufren por su papel de “cómplices” en el desmantelamiento del estado de bienestar al
35
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
cubrir los espacios de prestación de servicios públicos, que aquellos han abandonado sin plantear críticas o cuestionamientos. Un efecto colateral del hecho anterior es la desmovilización ciudadana y el carácter “sedante” de sus proyectos, que tranquilizan a los más necesitados y desincentivan su articulación reivindicativa para exigir las políticas sociales y la provisión de bienes colectivos que corresponden a las adminis-traciones públicas (llanos y calabuig, 2010).
En el ámbito de su funcionamiento interno, según sea su tamaño, ciertas osc multinacionales son cuestionadas por reproducir las dinámicas burocráticas y la falta de agilidad de la cooperación oficial5. El recurso excesivo a los voluntarios, las caren- cias en la profesionalización de las osc de tamaño medio y pequeño, y la alta preca-riedad de las condiciones laborales de sus técnicos, se destacan como aspectos mejo-rables. Si bien su reconocimiento social es amplío, estas organizaciones no escapan —como cualquier otra institución— a las denuncias de corrupción, desvío de fondos y al carácter fungible de las donaciones recibidas que se destinan a fines distintos a los deseados por los ciudadanos. En ciertas osc se dan estilos de dirección muy persona-listas y no faltan casos de otras dirigidas según principios jerárquicos y procedimien-tos rígidos, factores que limitan su eficacia y su potencial transformador.
En cuanto a la rendición de cuentas, como se ha indicado, las dudas se concen-tran en su tendencia a preocuparse más por la justificación ante los suministradores de fondos que ante los beneficiarios. La pregunta de “¿A quién rinden cuentas las ong y cómo exigirles que se responsabilicen de sus fracasos?” sigue sin ser respondida convincentemente. Las lagunas en la transparencia con la que operan y la opacidad en cuanto a la declaración de sus fuentes de financiación, así como la explotación pater-nalista y descarnada de la pobreza en sus estrategias de comunicación y en campañas de recogida de fondos, han motivado diferentes iniciativas para generar códigos de conducta y compromisos de buenas prácticas. El objetivo es fomentar el rigor en los mensajes, el respeto a la dignidad de los beneficiarios y la coherencia entre los prin-
5 Al respecto algunos autores abogan por otros modelos organizativos y por otros marcos de relación entre organizaciones. Ver al respecto las ponencias de David Sogge y Ana Rosa Alcalde en Plataforma 2015 y más: Renovando el papel de las ongd. Hacia la transformación social, Madrid, 2011. Disponible en: http://www.2015ymas.org/IMG/pdf/Renovando_el_papel.pdf
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
36
cipios defendidos y las prácticas de las osc, para lo cual se debe avanzar hacia proto-colos de autorregulación que mejoren la legitimidad y la eficacia (laybourn, 2011).
En último lugar, pero no menos importante, han aumentado en estos años las voces críticas que cuestionan la legitimidad de las osc para hablar en “nombre de los pobres” poniéndose en duda su función de conciencia moral ante gobiernos y sociedades, de la que carecerían otros agentes de la cooperación (sogge et al., 1998; marTínez, 2011: 14).
Se aduce que las osc son escasamente representativas, suplantan a los gobier-nos elegidos democráticamente y se sospecha de la existencia de agendas políticas propias u ocultas que no siempre coinciden con las de las sociedades en desarrollo. En definitiva se trataría de revertir el sentido de estas críticas para lo cual las osc de-berían revisar sus relaciones con otros agentes y con las organizaciones y grupos de beneficiarios. También se trata de mejorar sus procedimientos internos, entendiendo que abrirse al escrutinio de los donantes públicos y de la sociedad, a la vez que diver-sifican sus fuentes de financiación haciéndose más independientes, es fundamental para su progreso y legitimidad.
En cuanto a la forma de incrementar el impacto de sus acciones, la clave con-siste en superar el enfoque asistencial como entidades prestadoras de servicios que cubren necesidades urgentes (la cooperación band-aid), para promover una agenda enfocada en los derechos ciudadanos de los habitantes del mundo en desarrollo, en la “repolitización” de la cooperación que realizan para superar el énfasis en las solucio-nes técnicas y en las lógicas empresariales que han colonizado su visión estratégica (o su falta de ella), y en la recuperación del activismo de las osc para impulsar un nuevo sentido de protagonismo de forma que se conviertan en organizaciones transforma-doras (murphy, 2001).
En resumen: hoy las osc son agentes valiosos y consolidados en la cooperación internacional. Su desarrollo actual es producto de su surgimiento estructurado y su activismo humanitario en la segunda mitad del siglo xx, de forma que se encuentran fuertemente arraigadas en la industria de la ayuda internacional. Debe reconocerse su papel como agentes promotores de la cooperación, al articular el compromiso de las sociedades del Norte conscientes de sus responsabilidades en el desarrollo inter-nacional, con las necesidades existentes en las sociedades del Sur. No se trata apenas
37
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
de brindar ayuda. Las osc representan la expresión de valores ciudadanos que enno-blecen a las sociedades democráticas y contribuyen a la consolidación de la sociedad civil en los países del Sur como requisito central para el desencadenamiento de un auténtico proceso de desarrollo.
En esta perspectiva, los principales desafíos que enfrentarán las osc en los próximos años pasan por definir sus relaciones con los otros agentes de la coopera-ción, especialmente los gobiernos, tanto en el ámbito de la ocde como en los PeD, especialmente con los “donantes emergentes” y con los oferentes de css. La supera-ción del “enfoque por proyectos” y el mayor protagonismo de las acciones de presión política hacia gobiernos y empresas deberían conducir al establecimiento de marcos de diálogo con esos actores, en los que su capacidad de hacer propuestas desde la independencia sea fortalecida. Las osc son fundamentales para la construcción de paradigmas de desarrollo alternativo.
Las osc y la css a través de sus experiencias: ¿antagonismo o convergencia?
En la última década los PeD han experimentado importantes transformaciones políti-cas, sociales y económicas. Al mismo tiempo, aunque en diferentes grados, la mayo-ría de estos países están asumiendo un rol dual en la cid. En la medida que avanzan en la lucha contra la pobreza y la exclusión social o que consolidan capacidades nacio-nales, fortaleciendo sus instituciones, políticas públicas, destrezas técnicas y ámbitos de conocimiento experto en múltiples sectores (energía, agricultura, salud, seguridad, tecnología industrial, educación, medio ambiente, habitabilidad, turismo, etc.) esos países van abandonando progresivamente su condición de receptores de aod y pasan a ejercer un papel más activo como oferentes de cooperación técnica a otros PeD, lo que conocemos como css.
La css se ha vinculado al éxito de algunos países del Sur Global que, en un proceso gradual, acumulativo y no siempre lineal y sostenido, alcanzaron apreciables niveles de desarrollo y adquirieron nuevas tecnologías y competencias. En la gene-ración y construcción de estas capacidades, la cooperación recibida tuvo un papel
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
38
destacado. Más que una modalidad cooperativa la css es una filosofía de colaboración entre países con semejantes niveles de desarrollo. Aunque en su dimensión política, la css surge en el contexto del proceso de descolonización, al inicio de la década de los años 50, como consecuencia del esfuerzo de los países africanos y asiáticos por encontrar una tercera vía (el Movimiento de los No Alineados) al modelo capitalista y soviético, los avances fueron lentos en su dimensión técnica. La primera acción de intercambio técnico Sur-Sur se registra en Tailandia, en 1954, siendo continuada por otras experiencias en Corea, Singapur e India (segib, 2014).
Podemos considerar la css como un fenómeno con tres dimensiones interrela-cionadas y, a menudo, con fronteras difusas:
a) Una dimensión política que promueve la constitución de ámbitos autóno-mos para la generación de perspectivas y prácticas alternativas entre PeD. Estos espacios favorecen la comunicación y el estrechamiento de las rela-ciones bilaterales, propician la creación de coaliciones regionales (una-sur, nepad, celac, etc.), interregionales (ibsa, brics, Cumbres América del Sur-África, etc.) y multilaterales (G-77, Cumbres del Sur, G-20/omc) con el objetivo de incrementar su capacidad negociadora en la agenda glo-bal, y mejoran la concertación y coordinación de políticas.
b) Una dimensión económica, desplegada en el ámbito comercial, financiero y de las inversiones entre PeD. Incluye la posibilidad de formas de coope-ración macroeconómica y se asocia a experiencias de integración regional.
c) Una dimensión técnica, considerada “un proceso por el cual dos o más PeD adquieren capacidades individuales o colectivas a través de intercambios cooperativos en conocimiento, recursos y know how tecnológico”6. Éste es el campo de acción más relevante de la css en América Latina.
Entre los rasgos iniciales de la css podemos destacar la búsqueda por los PeD de modelos alternativos que fortalezcan sus capacidades nacionales, brinden condi-
6 Unidad Especial de css del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud): http://ssc.undp.org/
39
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
ciones de autosuficiencia y mejoren sus niveles de autonomía e independencia respec-to a la ayuda de los países desarrollados. En cuanto a sus principales características, se señalan la lógica de funcionamiento de la css, basada en la identificación compar-tida de soluciones demostradas a problemas de desarrollo, y su concepción como un proceso continuo de aprendizaje e intercambio. La prioridad de la css en su vertiente técnica se enfoca en el intercambio de ideas, experiencias, conocimientos y técnicas, en un proceso de aprendizaje recíproco y circulación del saber, enfatizándose la crea-ción, identificación, sistematización y fortalecimiento de capacidades, tanto potencia-les como efectivamente instaladas.
Por su estructura horizontal, la css permite la promoción de iniciativas más cercanas a las condiciones y necesidades de los países afectados, generando un senti-do más amplio de apropiación entre las partes implicadas. Se propicia así la ejecución de acciones de “doble dividendo”, que estimulan las capacidades técnicas e institucio-nales de los socios. En principio, no existen condiciones vinculadas a su ofrecimiento ni se obliga o se “ata” a la compra de bienes, equipos o servicios en el país oferente, a diferencia de lo que es habitual en la Cooperación Norte-Sur, si bien el modelo chino de css apuesta por “recomendar” la contratación de empresas chinas para las obras de infraestructura ligadas a sus proyectos.
Al realizarse entre países que comparten problemas de desarrollo, se da en la css una mayor sensibilidad a contextos específicos de vulnerabilidad y crisis, y una comprensión más próxima de esta realidad que en la Cooperación Norte -Sur. Como estos países que ofrecen css siguen siendo receptores de aod, existe un conocimiento por su parte de las implicaciones de la ayuda recibida por los donantes tradicionales, que se traduce en visiones políticas compartidas sobre sus consecuencias, a veces nocivas, por ejemplo, la excesiva dependencia tecnológica o los costes asociados a la gestión de la ayuda y a la imposición de condiciones.
Su ejecución entre países con semejantes niveles de desarrollo económico, social, científico y técnico permite que la css emplee tecnologías más adaptadas a las necesida-des de los socios, entendiendo como tales aquellas que son útiles y fáciles de transferir o que contienen los elementos que favorecen su uso sostenible y generan fortalezas com-plementarias e innovación (pues su aplicación revierte en nuevos conocimientos). Esas tecnologías son cuidadosas con la preservación de la identidad y la diversidad cultural.
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
40
Estos atributos se ven más potenciados en regiones como América Latina, don-de existen condiciones socio-culturales comunes y culturas institucionales y admi-nistrativas con semejantes dificultades para impulsar cambios estructurales. Conside-rando que la mayoría de los países que realizan css son prm, su relevancia específica consiste en la generación de beneficios compartidos para los socios involucrados en forma de capacidades institucionales y tecnológicas, inversiones, acceso a mercados o internacionalización de agentes económicos.
Por otra parte, los países participantes en la css identifican que esta filosofía cooperativa es la más adecuada a sus necesidades por comprometer mayores recursos locales, a la vez que resulta menos onerosa, al asumir la distribución equitativa de sus cargas financieras (el principio de los “costes compartidos” proporcionalmente a las posibilidades de los socios) y de los beneficios que se derivan de su ejecución, es decir, de la “potenciación mutua de capacidades críticas para el desarrollo”7. Junto a la “equidad”, los otros dos principios básicos de funcionamiento de la css, tal y como han sido definidos en el marco de la Secretaría General Iberoamericana (segib), son el “consenso” sobre las acciones a realizar entre los responsables técnicos y políticos de las diferentes partes, y la “horizontalidad” referida a la colaboración establecida voluntariamente, sin condiciones ni sesgos paternalistas.
Sin embargo, debe admitirse que, al día de hoy, la participación de las osc en la css es una de las dimensiones menos conocidas en el estudio de la cooperación entre países en desarrollo. Algunas reflexiones al respecto pueden resultar pertinentes.
Primero, es difícil hacer generalizaciones o sacar conclusiones válidas para todo el universo de la css, demasiado heterogéneo, menos todavía en lo referente a la participación de las osc que es incipiente. Además, existe una tendencia en los estudios e investigaciones sobre el estado actual de la css a concentrarse en las moti-vaciones, implicaciones y recursos de la cooperación realizada por los brics, y más concretamente sobre el papel de China en África. En consecuencia, se ha generado un proceso de ocultación automática según el cual el estudio de la css aparece encap-
7 II Informe de la css en Iberoamérica, 2008, pp.9-16: http://www.cooperacionsursur.org/portal/images/informes/sur_sur_web_ES.PDF
41
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
sulado en la consideración de las potencias emergentes, lo que distorsiona la visión global de la css y toma la parte por el todo, relegando al olvido o al desconocimiento la cooperación de países pequeños o medianos.
Segundo, debe considerarse la dificultad para comprender la forma de actuar de la css por parte de las osc, demasiado cortadas por el patrón de la ocde y por sus concepciones y prácticas de la cooperación desde el Norte. Por ello, un primer ejer-cicio es que las osc se “quiten las gafas” de los donantes para mirar y comprender a la css. En términos menos coloquiales se manifestó un estudio de la Coordinadora de ong de Desarrollo de España, al afirmar que “la doctrina elaborada en el marco del cad no ha sido suficientemente comprehensiva para garantizar un adecuado entendi-miento de las diferentes relaciones y modalidades establecidas en la css” por lo que sería necesario “evitar trasladar la visión y categorías de la Cooperación Norte-Sur al análisis y acompañamiento de la css, así como a iniciativas de cooperación triangu-lar” (congde, 2013: 51).
Tercero, la participación de las osc en la definición de la cooperación interna-cional, en general, y en la css, en particular, como política pública, es dificultosa. En la mayoría de los PeD, la css es un instrumento de política exterior, al igual que en muchos países desarrollados. La política exterior es, por definición, entre todas las políticas públicas, la menos permeable a la participación social, y como parte de la misma se explica que la css sea un espacio poco propicio para la acción de las osc. Además, la css es netamente intergubernamental y de carácter técnico, a lo que debe añadirse que los países que la practican no suelen disponer de líneas de financiación o convocatorias abiertas a proyectos para la participación de las osc. Por estos moti-vos, las osc de América Latina y Caribe han reclamado la necesidad de “hacer causa común para intervenir en los procesos de css que hoy están monopolizados por los Estados” y la importancia de “abrir el campo de esta modalidad de cooperación a las osc” (alop, 2010: 14).
Cuarto, esta acción de las osc en la css, debe considerarse en diferentes pla-nos. Un plano en el que las osc del Sur pueden ser ejecutoras o coejecutoras de la css y en el que las osc del Norte pueden apoyar a sus contrapartes o a los gobiernos fi-nanciadores a través de la cooperación triangular. En esta línea, tampoco es frecuente que las osc sean incluidas en la oferta de cooperación de los catálogos de capacidades
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
42
que elaboran muchos países que realizan css, aunque es más habitual que lo hagan como potenciales beneficiarias (balbis, 2013). Otro plano en el que las osc del Sur podrían actuar, hipotéticamente, como entidades que realizan el seguimiento, control social y coherencia de la css e intentan incidir en agendas, transparencia, derechos humanos, sostenibilidad, etc. Al día de hoy, este papel es residual aunque destaca la experiencia de Brasil, donde la Asociación Brasileña de ong (abong) está siendo especialmente activa desde el foro de Busan o en la denuncia específica de proyectos de la cooperación oficial8.
Quinto, la existencia de un factor añadido que limita la participación de las osc en la css. Nos referimos a su limitado grado de internacionalización, consecuencia de una concentración de las mismas en los asuntos domésticos y en los escasos recursos financieros que disponen muchas de ellas. Quizás las excepciones en el espacio lati-noamericano sean algunas osc de Brasil, con presencia en el África lusófona, México con presencia en Centroamérica y Haití, y en menor medida las osc de Chile, Colom-bia y Argentina, en este último caso con una experiencia reseñable de la ong Equipo Argentino de Antropología Forense (eaaf)9.
En definitiva, resulta paradójica hasta cierto punto, la relativa irrelevancia de las osc, específicamente en el caso latinoamericano sea como coejecutoras de accio-nes de css de sus Estados, sea como entidades que realizan sus propios proyectos de css o, aún, como participantes en la discusión de las políticas públicas de coopera-ción. Máxime si pensamos que buena parte de esas experiencias de desarrollo que comparten las instituciones públicas de sus países surgieron de la movilización social organizada (congde, 2013).
Aunque como hemos reflexionado, la participación de las osc, tanto en la dis-cusión sobre las políticas de Cooperación Sur-Sur como en su implementación, esté
8 Con motivo del IV Foro de Busan, la abong publicó dos notas tituladas “Por una política de coopera- ción internacional brasileña efectiva y participativa” http://www.abong.org.br/notas_publicas.php?id=4365 y “Brasil, país cooperante, sociedad cooperante” http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2011/novembro-1/pais-cooperante-sociedade-cooperante
9 El trabajo del eaaf ha sido reportado por el Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la css de segib, como una experiencia exitosa. Consultar: http://www.cooperacionsursur.org/documentos/experiencias/Argentina-Bolivia-2011.pdf
43
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
lejos de lo que podría esperarse en la dimensión nacional no puede afirmarse lo mis-mo respecto al conjunto de declaraciones y puntos de vista que las osc, tanto las del Norte como las del Sur, han manifestado en la esfera de la gobernanza global de la cooperación sobre la css.
En efecto, se identifica un gran activismo entre Accra y Busan, gracias al traba-jo de redes como Better Aid o Reality of Aid congregadas en plataformas como Open Forum for cso Development Effectiveness y que se transformó posteriormente en el cso Partnership for Development Effectiveness (cpde) o Alianza de las osc para la Efectividad del Desarrollo (aoed). Repasemos algunas de las perspectivas de las osc sobre el papel de la css como elementos que ayudan a entender sus visiones.
En cuanto a las ventajas de la css, las osc se han posicionado en el sentido de recalcar su relevancia tanto por los recursos financieros que moviliza como por su naturaleza, “un anuncio de cómo podrían ser las relaciones de cooperación a futuro”. En efecto, en el foro multiactores realizado durante el Evento de Alto Nivel de css y Desarrollo de Capacidades, Bogotá, marzo de 2010, las osc consideraron a la css como mucho más que ayuda al desarrollo, pues integra otras dimensiones como la cultura, la seguridad y la política. Para organizaciones africanas como afrodad, la css surge como “alternativa a la ayuda tradicional por los problemas que ésta presenta de interferencias en asuntos internos y condicionalidades”. Si bien el sentido general de las intervenciones del evento de Bogotá apuntó hacia los aspectos positivos de la css, hubo espacio para opiniones críticas. Se señaló la necesidad de abrir espa-cios para la participación de las osc, los retos de transparencia, la exclusividad de su ejecución entre gobiernos, la falta de respeto en proyectos de infraestructuras en África a los estándares de protección laboral, la ausencia de evaluaciones de impacto ambiental o la coartada del principio de “no interferencia” para no discutir con los parlamentos y las osc sobre derechos humanos, equidad de género o justicia (alop/realiTy of aid, 2010).
De hecho, ha sido en África donde más voces del Sur se están concentrando en el escrutinio de la cooperación de los países emergentes y en sus contradicciones. La voz de las osc africanas se hizo escuchar durante la celebración de la Conferencia de Nairobi, entre el 1 y 3 de diciembre de 2009, conmemorativa del trigésimo ani-versario de la Conferencia de Buenos Aires sobre Cooperación Técnica entre Países
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
44
en Desarrollo. En aquella ocasión, las osc africanas y asiáticas sostuvieron que la css debía cumplir los requisitos básicos en promoción de derechos humanos, solida-ridad, equidad, sostenibilidad ambiental y apropiación del desarrollo. Sus demandas se dirigieron a garantizar “una css promotora del desarrollo de políticas y estructuras económicas globales” que pusiera a las personas en el primer lugar y que asegurase a las poblaciones del Sur un mayor control sobre “los recursos y decisiones que afectan a sus vidas”.
Al reclamar una “cooperación de personas del Sur” como la base del apoyo a las iniciativas de la css, las osc denunciaron las restricciones a su participación por causa de factores políticos y financieros que los gobiernos deberían remover, empe-zando por el reconocimiento del papel clave que la sociedad civil juega10.
Un ejemplo fue la publicación del informe de Reality of Aid, en 2010, que enfatizó las recientes experiencias de la css en el continente negro, mostrando una mezcla de intereses geopolíticos, comerciales y políticos que plantea interrogantes sobre la actual naturaleza de la css. Aunque se reconoce “el carácter noble y las bue-nas intenciones de Bandung” se cuestiona hasta qué punto la css fomenta hoy el de- sarrollo autodeterminado del Sur, conforme a los principios originales proclamados en 1955 en Indonesia, y si esos principios siguen siendo válidos. La duda es relevante en la medida que sugiere la falta de adecuación a la realidad de una css que se habría alejado de la igualdad, la horizontalidad y el mutuo beneficio para transitar hacia una nueva forma de hegemonía que “consolida los actuales desequilibrios globales” (chidaushe, 2010: 30).
Respecto al carácter desligado de toda la css, se trata de uno de los puntos más controvertidos, dudándose que no existan condiciones, sutiles o implícitas, en su ofre-cimiento. En realidad: ¿Es posible desvincular la css de algunos países emergentes en África de los contratos para la construcción de infraestructuras, de las concesiones para la explotación de recursos materiales o del incremento de las exportaciones y la venta de equipos o servicios? En clave política: ¿No habrá condiciones veladas o formas de vincular el ofrecimiento de css a la búsqueda de apoyos, por ejemplo, en
10 Declaración disponible para consulta en: http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=1313&clang=3
45
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
organismos multilaterales? Hay otras razones para la crítica, pues existirían suficien-tes indicios para cuestionar las reales intenciones de algunos oferentes de css, que se basa más en la oferta inducida por el país más desarrollado y en una demanda esti-mulada políticamente, producto más de negociaciones diplomáticas que de demandas sociales.
En esta línea, un reciente estudio basado en entrevistas identifica percepciones de las osc africanas sobre la css, la cual es considerada como “un factor mitigador en las sesgadas relaciones internacionales de poder”, en la medida que la entrada en escena de más actores genere una redistribución entre las potencias, aunque se teman las consecuencias de la rivalidad entre “viejos” y “nuevos” agentes y la competición entre css y Cooperación Norte-Sur. Al final de cuentas, “si dos elefantes luchan, la grama sufre” (vaes y huise, 2013: 7).
Con carácter general, desde las osc se plantean dudas sobre el grado en el que la css, tal y como es concebida y ejecutada en la actualidad por los países emergentes, y no tanto por otros países de tamaño y recursos medios o pequeños, ofrece espacio para la participación de grupos sociales, ong y agentes privados. En su “Documento de posicionamiento político sobre la css para el Desarrollo”, la plataforma Better Aid manifiesta su preocupación ante el hecho de que la política de no interferencia procla-mada en la css pueda emplearse de manera abusiva. Se cuestiona que los Derechos Humanos, el trabajo docente, la rendición de cuentas, el control social o el respeto al medio ambiente consagrados en los acuerdos internacionales, sean consideraciones dejadas de lado en la css con demasiada frecuencia. La limitada sensibilidad de algu-nos cooperantes del Sur en materia de igualdad de género, también ha sido señalada como una debilidad de la css por parte de organizaciones feministas latinoamericanas (marTínez, 2012).
Por otra parte, la apropiación y la alineación de la css sería limitada pues se reduce a la visión de los gobiernos centrales, sin incorporar la participación ciudada-na, a los parlamentarios o a los gobiernos locales (realiTy of aid, 2010). De manera acusatoria se afirma que “los donantes del Sur que encaran inmensos desafíos de de-sarrollo son incomprensiblemente renuentes a ser juzgados con los mismos criterios que los donantes del Norte han adoptado para sí” y se manifiestan preocupaciones por la “seria falta de información accesible” en cuanto a financiación, sectores, destinos,
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
46
modalidades, términos de concesionalidad de los préstamos, etc., lo que podría ser alimentado por “el secreto deliberado” de algunos gobiernos del Sur en la provisión de la ayuda (beTTer aid, 2010).
Otro grupo de desconfianzas por parte de las osc respecto de la css, confluye en torno a la ausencia de experiencias reseñables de diálogo entre países del Sur en cuestiones normativas, lo que se relaciona con la ausencia de condiciones en materia de políticas y con el principio de no injerencia, pero deja una laguna en temas im-portantes como los derechos humanos, el género o la democracia. De esta forma, la ayuda prestada por estos “donantes emergentes” sería poco transparente y correría el riesgo de menospreciar el valor ejemplar de la condicionalidad. Podría suponer un desperdicio de recursos escasos o reiniciar un nuevo ciclo de endeudamiento por parte de países del Sur que reciban financiación.
Desde el ámbito del ecologismo, algunos activistas sociales han criticado que la css de países como China o Brasil, se mueva dentro de “una dinámica cercana al dumping económico, social, ambiental y ético entre cooperación del Sur y cooperación del Norte” utilizando la cooperación internacional como herramienta geoestratégica para el acceso “a” y el control “de” los recursos naturales de los países menos avan-zados, con el fin de garantizar su crecimiento y hegemonía regional o mundial (mar-cellesi, 2012: 99-100).
Según este autor, la bandera del respeto a la soberanía nacional, enarbolada con frecuencia como uno de los principios centrales de la css, presenta contradiccio-nes en la medida que más soberanía nacional no implica más sostenibilidad. Así, los megaproyectos de infraestructuras desarrollados por estados soberanos como Brasil, como la represa de Belo Monte, dejarían constancia de que no existe per se una ma-yor sensibilidad en la css, apenas un proceso de sustitución de agentes y capitales del Norte por otros en el Sur, pero sin que se produzca “un cambio sustancial de políticas ni de orientación de modelo de desarrollo”. En realidad, estos países generarían una anticooperación Sur-Sur, definida como “aquella actuación realizada ‘en’ y ‘desde’ el Sur cuyos efectos sean directa o indirectamente perniciosos para el propio Sur” y que al igual que la anticooperación del Norte es multidimensional (tecnoproductiva, comercial, financiera, militar, ambiental, diplomática, simbólica, migratoria y, final-mente, solidaria) y social y ecológicamente ineficiente (marcellesi, 2012: 101).
47
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
La manifestación más reciente de las osc sobre su papel en la css se produjo con motivo de la ya mencionada Reunión de Alto Nivel Ministerial de México de la agced, en la reacción de la Alianza de osc para la Eficacia del Desarrollo al 4º borrador de comunicado final, el cual fue juzgado como preocupante en lo referente a la “falta de referencias a la transparencia y responsabilidad de la css”. Oxfam México, como parte de esa alianza, emitió una nota de prensa en la que constataba que los países emergentes asumían roles diferentes en la cid y que no deseaban someterse a los mismos estándares que los donantes tradicionales del Norte. Si bien estos países reclamaban muchas exigencias para la Cooperación Norte-Sur, no aceptaban ninguna para las economías emergentes, sin aceptar la supervisión de estándares como la apropiación nacional, la transparencia, la rendición de cuentas y el desarrollo inclusivo. Las osc celebraban que la css fuese un tema prioritario y que tanto donantes como receptores asumieran el reto, pero alertaban sobre la nece-sidad de que los gobiernos del Sur afirmasen su fortaleza y capacidad, garantizando que contaban con el apoyo de todos los actores interesados a través de un enfoque inclusivo11.
En definitiva, si bien hay una participación declarativa activa de las osc en relación a la css, siguen existiendo grandes lagunas de conocimiento que es preciso colmatar con evidencias empíricas y constataciones fehacientes para determinar, en primer lugar, cuál es la experiencia que poseen las osc, especialmente las del Sur, en la realización de iniciativas de css y, en segundo lugar, qué lecciones se pueden extraer de su implicación en la ejecución de acciones con otras osc o actores públicos y privados de otros PeD y de países desarrollados, a través de esquemas triangulares o multilaterales.
Fue con esta finalidad que se presentó en la Reunión de Alto Nivel de México de la agced, como parte de las iniciativas voluntarias reflejadas en el anexo 1 del comunicado final, el proyecto de “Colaboración para reforzar la Cooperación SurSur liderada por la Sociedad Civil mediante el intercambio de pruebas y experiencias”. Se
11 “Sociedad Civil quiere más influencia en nueva agenda del desarrollo”, IPS, 16 de abril de 2014: http://www.ipsnoticias.net/2014/04/sociedad-civil-reclama-influencia-en-agenda-de-desarrollo-post-2015/
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
48
trata de una iniciativa liderada por el Centro de Estudios Articulación Sur (São Paulo, Brasil), el Instituto de Estudios de Desarrollo (Sussex, Reino Unido) y la Sociedad para la Investigación Participativa en Asia (New Delhi, India) cuyos objetivos son reforzar la colaboración entre la sociedad civil y la academia sobre la css liderada por las osc. Se pretende facilitar el debate con las osc, los Movimientos Sociales y las instituciones de investigación mediante el intercambio de experiencias, prácticas y conocimientos.
Se propuso además la creación de una Red de Laboratorios de Ideas del Sur para generar evidencias empíricas sobre la css y facilitar a los grupos de trabajo de la Alianza de las osc incrementar su conciencia sobre la contribución de las prácticas de la sociedad civil a la cooperación al desarrollo, defendiendo un entorno favorable a su participación en la css. 12
Los primeros resultados de esta iniciativa ya arrojan algunas informaciones relevantes que pueden servir como orientación pionera al debate. A partir de las ex-periencias registradas en una serie de estudios de caso13, esta articulación de centros del Sur y del Norte examina proyectos de css llevados a cabo por osc de México y Haití; India y Sudáfrica; Brasil, Mozambique y Sudáfrica; India, Bangladesh y Cam-boya. Las conclusiones y enseñanzas alcanzadas pueden resumirse en los siguientes puntos14:
1. Las osc pueden jugar múltiples papeles y roles estratégicos en la eficacia de la cooperación al desarrollo, añadiendo un valor significativo a la css ofrecida a otros países. Esas osc son actores clave, junto con gobiernos y empresas, en el desarrollo de prácticas innovadoras con inmenso potencial en la lucha global contra la pobreza.
12 Consultar anexo 1, iniciativa voluntaria Nº 7: http://effectivecooperation.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/SPA_FinalConsensusMexicoHLMCommunique.pdf
13 Disponibles en: http://cso-ssc.org/synthesis/ 14 Extraídas del documento “Innovation, Solidarity and South-South Learning. The role of civil society
from middle-income countries in effective development cooperation”, Informe de Síntesis, abril, 2014: http://cso-ssc.org/pdf/5_Synth_Web.pdf
49
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
2. Aunque las osc tengan experiencia considerable en compartir esas prác-ticas e influenciar en su integración en las políticas internacionales de cooperación, siguen sin ver reconocido su papel que es, en general, poco comprendido y cuyos resultados son escasamente documentados.
3. El declive de los flujos de aod que se dirigen a los Países de Renta Media en los que se ubican muchas osc, está poniendo en peligro su capacidad para continuar compartiendo e innovando. Esto sucede en un contexto en el que, si bien los programas de css liderados por gobiernos se incremen-tan, no se logra capitalizar el potencial para compartir las lecciones prove-nientes de las experiencias de la sociedad civil.
4. El protagonismo de las osc del Sur es muy relevante en una diversidad de contextos, pero especialmente en los Estados frágiles, en situaciones de reconstrucción postconflicto o postdesastres y en entornos donde el libre ejercicio de libertades y el reconocimiento de los Derechos Humanos es crítico.
5. Las evidencias basadas en impactos y resultados de las iniciativas de css de las osc son limitadas, dispersas y con pocas evaluaciones robustas. Los problemas que experimentan las osc en muchos PeD, tales como su frag-mentación, diversidad y debilidades de coordinación explican, en parte, esta realidad. Sin embargo, empieza a vislumbrarse un cambio de tendencia, con colaboraciones Sur-Sur entre osc que se basan en valores como la solidari-dad entre comunidades que enfrentan problemas similares y que desarrollan sus vinculaciones facilitadas por osc de inspiración religiosa, movimien-tos populares de resistencia y ong internacionales.
6. El discurso oficial de la css, muy concentrado en las relaciones gobierno a gobierno, falla en reconocer el rol de las osc y su potencial para incre-mentar su participación y eficacia en la css. Las resistencias de algunos gobiernos del Sur en incluir a las osc en su cooperación, refleja las difi-cultades para incluir a las osc en los compromisos internacionales de sus Estados. El Índice de Entornos Habilitantes para las osc, elaborado por la ong Civicus, muestra condiciones restrictivas en la mayoría de los países emergentes, sobre todo en China, Turquía, Indonesia y Rusia y, en mucha
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
50
menor medida, en Brasil, México o Sudáfrica. Incluso en estos últimos la participación de las osc en los debates sobre la css es problemática, al ser considerada un instrumento de política exterior.
7. Muchas osc del Sur enfrentan además de los desafíos de los entornos ha-bilitantes, los retos derivados, por un lado, del cambio en el perfil de sus países como receptores de aod y por otro, del incremento de la internacio-nalización de sus empresas apoyada en una activa diplomacia. Este último proceso ha generado demandas de cooperación en muchos de estos países que desafían la capacidad de respuesta y ocasionan, a veces, resistencias apoyadas por las osc de los países emergentes. Un ejemplo es la articula-ción entre osc y movimientos campesinos de Brasil y Mozambique que han solicitado la paralización de los programas de cooperación agrícola en formato de triangulación entre Brasil y Japón en el país africano, en la conocida como iniciativa Pro-Savana15.
8. El desafío de la coordinación, el diálogo y la generación de alianzas entre gobiernos y osc es una tarea pendiente, tanto por el lado de la oferta como por la demanda. Debe añadirse el reto de la articulación entre niveles admi-nistrativos territoriales y entre instituciones del mismo nivel local, regional y nacional. Más difícil parece la coordinación con otros donantes y ong internacionales. La sostenibilidad es otro reto considerable, relacionado con las fuentes de financiación, sin que existan apenas ventanillas de finan-ciación para que las osc participen como ejecutoras de la css. En este sen-tido, los marcos legales domésticos son restrictivos y socavan la confianza hacia los gobiernos.
En el informe de la iniciativa por la “Colaboración para reforzar la css liderada por la Sociedad Civil” se destaca el caso mexicano como una excepción en el universo de la institucionalización del diálogo entre gobierno y osc. A ello ha contribuido la
15 Tuvo gran repercusión la carta abierta de osc de Brasil y Mozambique, y de particulares de Japón, dirigida a los respectivos presidentes solicitando la paralización del Pro-Savana, en mayo de 2013: http://www.abong.org.br/notas_publicas.php?id=6219
51
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
creación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (amexcid), en 2011, y las iniciativas de constitución de espacios nacionales de parti-cipación, los diálogos bilaterales y procesos de consulta con las osc y los mecanismos multilaterales ad-hoc creados en el marco de conferencias internacionales (G-20 Los Cabos). En la misma línea debe interpretarse la creación de un Consejo Técnico, en noviembre de 2012, que asesora al Consejo Consultivo de la amexcid y del cual par-ticipan representantes de la sociedad civil (granguillhome, 2013).
Entre los casos estudiados sobresale la experiencia de las osc de México en Haití, en un proyecto de desarrollo rural entre ong haitianas y un grupo de entida-des sociales mexicanas, gobierno y sector privado empresarial que constituyeron un Comité Conjunto en el apoyo a la reconstrucción de la perla del Caribe16. Las lecciones aprendidas son lo suficientemente concluyentes según los centros de es-tudio de Brasil, Reino Unido e India implicados en esta investigación. En primer lugar, se constata que apoyar el cambio toma tiempo. Aunque la css conducida por las osc puede promover transformaciones gracias al aprendizaje basado en la inspiración, en lugar de la imposición, se trata de un proceso de largo plazo que requiere una eficaz adaptación de experiencias y la comprensión suficiente de otros contextos y culturas. En segundo lugar, para comprender el impacto es necesario valorar el proceso.
Las osc pueden construir relaciones de empoderamiento que generen cam-bios profundos, pero capturar la complejidad de ese tipo de relaciones y sus efectos expansivos requiere pensar diferente en lo relativo a resultados e impactos. En tercer lugar, asegurar la sostenibilidad implica ampliar las alianzas, con la flexibilidad e innovación que aportan las osc y que es más difícil de lograr en la cooperación entre gobiernos, pero incluyendo a las instituciones públicas y a las empresas. Por último, construir la apropiación quiere decir apostar por asociaciones horizontales para im-plementar la agenda.
Hasta aquí un registro, ciertamente incompleto, del conjunto de percepciones que las osc han desarrollado en los últimos años hacia la css. El balance es ambi-
16 Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=WWpSoDpoclU
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
52
valente, en la medida que las osc demandan una integración plena en la css que no siempre consiguen, y en lo referente a la existencia de un catálogo amplio de críticas a las prácticas de la cooperación de ciertos países emergentes, que presentan un espacio más regido por el antagonismo que por las posibilidades reales de colaboración. En cualquier caso, un futuro escenario de mayor convivencia entre las osc y la css exi-girá redoblados esfuerzos para crear, fomentar y consolidar las capacidades de ong, centros universitarios, sindicatos, movimientos sociales y otros actores de la sociedad civil que quieran asumir nuevas y complejas responsabilidades en la cooperación internacional para el desarrollo.
El enfoque del desarrollo de capacidades y la cooperación sur-sur
América Latina es la región del mundo donde más intensas, dinámicas y pujantes han sido las experiencias de css, registrando avances y experiencias positivas en su articulación en marcos de debate regional y multilateral. Algunos de los principales hitos de la historia de la css se produjeron en la región. El concepto de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (cTpd) fue fruto de la Conferencia de Buenos Aires (1978) que, auspiciada por la onu, reunió a 138 países y desencadenó la adop-ción del Plan de Acción de Buenos Aires (paba). El Plan de Acción de Caracas para la Cooperación Económica entre Países en Desarrollo (1981) y el Plan de Acción de San José (1997), dedicado a las inversiones, el comercio y las finanzas, completaron el marco inicial de referencia de la css (Ver cuadro 2).
El concepto de cTpd se originó como una dimensión no lo suficientemente relacionada con la cooperación económica y política. En los primeros años del si- glo xxi, se avanzó hacia su integración con las otras dos dimensiones citadas, adop-tándose el término “Cooperación Sur-Sur” que el sistema de las Naciones Unidas recomendó utilizar en 2004. Como podemos apreciar en el cuadro 2, la css estuvo desde sus inicios vinculada en su modalidad técnica a la idea del Desarrollo de Capa-cidades (dc). Detrás de este concepto se halla uno de los componentes clave de la css: la necesidad y conveniencia de generar horizontalmente con otros países socios las
53
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
capacidades propiciadoras del desarrollo nacional mediante la circulación del saber, el intercambio de experiencias, el aprendizaje entre pares, la instalación de conoci-miento experto y el manejo de técnicas y tecnologías apropiadas entre sociedades e instituciones cooperantes. Pero habría también un meta-objetivo: “cambiar el sistema, el entorno y el marco de actuación dentro del que esas capacidades deben operar” (eKoKo y benn, 2002: 120).
El marco de referencia del dc fue elaborado, en los años noventa, por el Pro-grama de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), aunque es cierto que la pro-moción del desarrollo institucional estuvo muy presente en las primeras iniciativas de asistencia técnica de los principales donantes en los años cincuenta y sesenta. Sin embargo, predominaba una perspectiva centrada en la mera transferencia de tecnolo-
1. Aumentar la capacidad de los PeD para valerse de medios propios.
2. Reforzar la capacidad colectiva para intercambiar experiencias y desarrollar fortalezas complementarias.
3. Fortalecer las capacidades para afrontar colectivamente los problemas de las rela-ciones económicas internacionales.
4. Incrementar el volumen y eficacia de la cooperación internacional
5. Acrecentar la capacidad técnica y tecnológica propia promoviendo la transferencia de tecnología y pericia.
6. Propiciar un mayor acceso a las experiencias y tecnologías.
7. Perfeccionar las capacidades de absorción de nuevas tecnologías.
8. Contribuir a solucionar las necesidades de los países menos adelantados.
9. Ampliar la colaboración en las actividades económicas internacionales.
Cuadro 2: Objetivos básicos de la ctpd (Plan de acción de Buenos Aires, 1978)
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
54
gías, habilidades e instituciones, sin incorporar la importancia de los modelos parti-cipativos y de los procesos aplicados al desarrollo. Estos modelos, muy presentes en la década de los setenta y de manera más intensa en los años ochenta, con el enfoque de la creación de capacidades y la “apropiación del proceso”, apostaban por los téc-nicos locales frente a la figura del consultor extranjero (alonso, 2011). Recientes evaluaciones de la cooperación técnica han sugerido que el aprendizaje Sur-Sur es, a menudo, más efectivo en el dc que la transferencia de tecnología unidireccional proveniente del Norte (Tejasvi, 2009).
Es importante no confundir el Desarrollo o Construcción de Capacidades (Ca-pacity Development, Capacity Building) con la cooperación técnica y la capacitación de equipos humanos. El primer término remite a uno de los instrumentos del dc. El segundo se orienta a la formación individual. La diferencia es el énfasis en los as-pectos institucionales. El dc puede ser definido como “la ejecución de un conjunto de acciones que proporcionan la estructuración o modernización de instituciones de un país beneficiario de forma que se creen aptitudes, competencias y habilidades necesarias para la viabilidad de cambios estructurales y saltos cualitativos en un determinado sector o área”. El éxito en el proceso de dc dependerá, en buena me-dida, de factores como la capacidad de absorción, la sostenibilidad o la apropiación (lopes, 2010: 259).
Para el pnud, la “capacidad” consiste en el desempeño de las funciones ne-cesarias para la resolución de problemas por parte de los individuos, instituciones y sociedades, para el establecimiento y logro de objetivos sostenibles en el marco de sus propias visiones del desarrollo. En este proceso es necesario identificar las palan cas de cambio de las capacidades (acuerdos institucionales, liderazgo, conocimien-to y responsabilidad), impulsando para ello el establecimiento de metodologías para la sistematización de estas capacidades, a través de herramientas de identificación, métodos para favorecer el intercambio y plataformas de difusión del conocimiento. Se trata de que las sociedades cumplan sus objetivos de integración y construcción de condiciones para el desarrollo de los individuos y sus colectividades, para lo cual se requiere “la habilidad de las personas, de las instituciones y de las sociedades para desempeñar funciones, resolver problemas y establecer y alcanzar objetivos” (undp, 2002).
55
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
El enfoque del dc se ha consolidado como un “concepto-clave” impulsado por las Naciones Unidas para superar las limitaciones y restricciones del término “asistencia técnica”, en boga en los años 60, y que sugería la idea de que apenas los países del Norte desarrollado poseían el monopolio del conocimiento. Pero yendo más allá, se debe superar una visión individual y descontextualizada del enfoque del dc, para considerarlo un “curso de acción endógeno basado en capacidades y recursos existentes, y en la habilidad de las personas, instituciones y socieda-des para realizar funciones, resolver problemas y establecer y alcanzar objetivos” (lopes y Theisohn, 2006).
En esta perspectiva, por un lado, son las políticas inspiradas y basadas en las capacidades locales las potencialmente sostenibles y exitosas, y por otro, no existe un modelo único y uniforme en el desarrollo económico, una especie de “receta má-gica” para todas las realidades nacionales. Así pues, la idea de dc se relacionaría directamente con el objetivo principal de la cooperación técnica, también en su di-mensión Sur-Sur y para todos los agentes públicos y privados como las osc, al buscar el aprovechamiento de las capacidades locales con base en cinco premisas: su ca-rácter voluntario, el tiempo que se requiere, evitar soluciones generales en pro del caso particular, la prioridad por las capacidades existentes antes que la creación de otras nuevas, y el dinamismo social que exige adaptabilidad y flexibilidad (lopes y Theisohn, 2006: 22-23).
En el contexto de la agenda de eficacia de la ayuda, el enfoque del dc ha sido también relevante. La Declaración de París dedicó una especial atención al dc, en la medida que, ya en su exposición de motivos (punto 3), se apostó por incrementar la eficacia de la cooperación a través de medidas dirigidas a “aumentar la alineación de la ayuda al desarrollo con las prioridades, sistemas y procedimientos de los paí-ses socios, ayudando a incrementar sus capacidades”, lo que implicaba fortalecer las capacidades institucionales de los países socios de forma que pudieran implementar estrategias nacionales de desarrollo basadas en resultados. En esta línea, el punto 22 de la Declaración enfatizaba el apoyo de los donantes a los países socios, alineando su apoyo y utilizando de manera eficaz las capacidades existentes. Por su parte, los países socios se comprometían a “integrar objetivos específicos de desarrollo de las capacidades en las estrategias de desarrollo nacionales”.
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
56
Sin embargo, fue en la Agenda de Acción de Accra (septiembre 2008) donde se consagraría la importancia del enfoque del dc. En ese mismo año varios organismos internacionales, destacadamente el cad/ocde y el pnud, pusieron en marcha progra-mas específicos al respecto.17 El resultado de Accra en clave de dc vino precedido por la generación de algunos consensos en la materia. El denominado Consenso de Bonn, surgido de una reunión promovida por el cad/ocde y Alemania, en mayo de 2008, con la participación de países donantes y socios en desarrollo, así como osc, institu-ciones académicas y redes Norte-Sur, enfatizó el desarrollo de las capacidades de los recursos humanos, la utilización de la capacidad para administrar las relaciones de cooperación, y el papel que le correspondería a la sociedad civil y al sector privado.
En Bonn se reconoció el papel central del enfoque del dc para un modelo de desarrollo sostenible que garantice la apropiación democrática. Para asegurar el éxito de ese proceso de cambio que implica el dc era necesario alcanzar compromisos mu-tuos en seis esferas de acción (ver cuadro 3). A los PeD les correspondería impulsar el dc de sus equipos humanos, de sus sistemas e instituciones en todos los niveles. A los países cooperantes les cabría la responsabilidad de adaptar sus enfoques para un apoyo al desarrollo de la capacidad acorde con las necesidades de los receptores, por ejemplo a través de la “desvinculación” de la cooperación técnica, es decir, la renuncia a la contratación de consultores extranjeros cuando existieran capacidades locales suficientes.
Los puntos 13 y 14 de la Agenda de Accra presentaron un planteamiento del dc de base mucho más amplia, democrática e inclusiva, al afirmar una visión de res-paldo a “las iniciativas para aumentar la capacidad de todos los actores involucrados en el desarrollo —parlamentos, gobiernos centrales y locales, organizaciones de la sociedad civil, institutos de investigación, medios y el sector privado— para asumir una función activa en el diálogo sobre políticas de desarrollo y sobre el papel de la asistencia como contribución a los objetivos de desarrollo nacionales”.
17 El cad/ocde puso en marcha, desde 2008, la Capacity Development Initiative. En su visión el dc es un proceso por el cual las personas, las organizaciones y la sociedad en su conjunto despliegan, refuerzan, crean, adaptan y mantienen capacidades a lo largo del tiempo. Ver: http://www.oecd.org/document/42/0,3343,en_2649_34565_42393642_1_1_1_1,00.html.
57
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
En Accra (punto 19) se plasmaron las aportaciones de la css no sólo a la agenda de eficacia de la ayuda, también al proceso de Desarrollo de Capacidades, y se reco-noció la importancia y particularidades de la misma, así como los aprendizajes que los donantes debían extraer de la experiencia de los PeD. Es más, la apropiación y gestión de los procesos de desarrollo sólo sería posible si se fortalecie ran las capa-cidades de “las instituciones, sistemas y conocimientos especializados locales” de
1) Los PeD acuerdan integrar el DC como elemento fundamental de las acciones de desarrollo nacionales, sectoriales y temáticas.
2) Los PeD asumirán el liderazgo para abordar cuestiones sistémicas clave que afectan el DC, con el apoyo necesario de los cooperantes externos.
3) Para posibilitar que los PeD se apropien del DC por conducto de la cooperación técnica, los cooperantes externos acuerdan: a) la selección y gestión conjuntas de la cooperación técnica en apoyo de las prioridades locales; y b) la ampliación de la gama de fuentes de cooperación técnica para asegurar el acceso a fuentes locales y Sur-Sur de conocimientos especializados.
4) Los PeD y los cooperantes externos también se comprometen conjuntamente a propi-ciar el DC de la sociedad civil y del sector privado a fin de que desempeñen más cabalmente los respectivos papeles.
5) En situaciones frágiles, especialmente posteriores a conflictos, los cooperantes exter-nos aportarán apoyo adaptado y coordinado al DC de funciones estatales básicas, más tempranamente y por períodos más prolongados.
6) Después de Accra, los PeD y los cooperantes externos acuerdan conjuntamente forta-lecer y consolidar las acciones internacionales para ampliar los conocimientos sobre dc y aplicar las buenas prácticas resultantes
Cuadro 3: Las seis esferas de acción del Consenso de Bonn (Resumen)
Fuente: (ocde, 15-16 de mayo, 2008). http://www.oecd.org/development/governanceanddevelopment/ 42389587.pdf
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
58
los PeD, con un apoyo decidido de los donantes que no se limitaría al ofrecimiento de cooperación técnica, apenas una más entre otras herramientas para desarrollar capacidades.
En este sentido la Agenda de Accra diseñó una hoja de ruta entre donantes y países socios, por la cual se concretaban las medidas necesarias para fortalecer el dc (punto 14) a partir de, en primer lugar, la identificación sistemática de las áreas en las que se debían fortalecer capacidades en los niveles nacional, subnacional, sectorial y temático. En segundo lugar, del apoyo de los donantes al dc que se determinaría por la demanda. Para ello, tanto países socios como países donantes seleccionarían y ad-ministrarían “en forma conjunta la cooperación técnica”, promoviendo su prestación “por recursos locales y regionales, incluso mediante la css.
Entre Accra y Busan, se introdujo un elemento nuevo en el enfoque del dc. Se trataba de la necesidad de generar evidencias sobre las fuentes institucionales y huma-nas del dc que eran esenciales para alcanzar resultados sostenibles de desarrollo, tanto en la Cooperación Norte-Sur como en la css. Para ello, podía resultar especialmente interesante documentar las experiencias de éxito y ampliar el intercambio de conoci-miento entre PeD. Al primer desafío respondió la constitución en 2009 del Task Team de css, en el seno del Grupo de Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda del cad/ocde, cuyo resultado concreto fue presentado en el IV fan de Busan, en forma de estudios e histo-rias de caso de css y Triangular. Al segundo reto se orientaron las recomendaciones de política sobre intercambio de conocimiento del G¬20, en su reunión de Seúl, en 2010.
En efecto, en el marco del Consenso de Desarrollo para un Crecimiento Com-partido y del Plan de Acción Plurianual, se estableció un Pilar de Intercambio de Co-nocimiento, el número nueve, con el objetivo de “compartir experiencias de desarrollo, incluyendo la Cooperación Norte Sur, css y Triangular, para contribuir a la adaptación y adopción de las más relevantes y efectivas soluciones de desarrollo”. El Plan invitó al Task Team de css y al pnud a trabajar en conjunto para la elaboración de recomen-daciones sobre actividades para compartir e incrementar el conocimiento, incluyendo “medidas para ampliar sus fuentes, mejorar las funciones de facilitación, fortalecer la diseminación de las mejores prácticas y expandir las opciones de financiación”.
Aunque no se han registrado avances sustanciales en esta materia, en parte por ser menos prioritaria en un contexto de grave crisis económica y de concentración de
59
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
los países de la ocde en su superación, este reconocimiento del G-20 fue importante. Quedó de manifiesto que “las capacidades de los países deben mejorar en ámbitos como modelos institucionales, implementación por resultados, garantía de calidad y financiamiento eficaz”, debiendo las instituciones multilaterales “involucrarse en enfoques basados en evidencias para apoyar las capacidades nacionales, mientras que los países establecían modelos innovadores”18.
Por otro lado, parece que la agenda del Knowledge Exchange, impulsada en un principio por el G-20 con el apoyo entusiasta del Banco Mundial19, se ha ido filtrando también en el ámbito de las Naciones Unidas, como atestiguó la celebración de una sesión monográfica, en la sesión del 5 y 6 de julio de 2012, del Foro de Cooperación para el Desarrollo de ecosoc, bajo el título “Country Strategies of Southern Coope-ration Agencies: A Knowledge Exchange”20.
En los meses previos al IV fan de Busan, hubo más avances (y algún tropie-zo) en el proceso del reconocimiento de la importancia del dc como aspecto central para conseguir una cooperación de impacto para un desarrollo eficaz y sostenible. En marzo de 2011, se dio a conocer el “Consenso del Cairo sobre el Desarrollo de Ca-pacidad: una Llamada a la Acción”21. En este documento se formularon una serie de constataciones y recomendaciones para influir en la inclusión del enfoque de dc en la Declaración final de Busan. Entre las más importantes destacaron:
1. La implicación tanto de los Estados y de los actores no estatales (Parla-mentos, medios de comunicación, sociedad civil) en el proceso del dc, facilitando coaliciones de agentes locales para conducir el cambio.
18 Nota conceptual para el debate de la sesión Nº 1 “Cooperación Sur-Sur y Triangular como herramientas para el desarrollo de capacidades, en el Taller “Aprendiendo de la css yTriangular: compartiendo cono- cimiento para el desarrollo”, Bogotá, 26 y 27 de septiembre de 2011
19 http://wbi.worldbank.org/wbi/about/knowledge-exchange 20 Ver: http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2012/07/06/south-south-
cooperationevent- highlights-country-strategies-and-mechanisms-for-decision-making/ 21 Cairo Consensus on Capacity Development: Call to Action. Disponible en: http://www.oecd.org/
development/governanceanddevelopment/48168754.pdf
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
60
2. La concepción estratégica del dc para el éxito de los resultados de desarro-llo y la rendición de cuentas de las instituciones.
3. El carácter esencial del liderazgo doméstico para el dc, lo que implica alinear los esfuerzos de la cooperación internacional con las visiones y estrategias nacionales.
4. Las capacidades existentes deberían ser la espina dorsal de cualquier ini-ciativa de dc, sin que sean socavadas en ningún momento.
5. El aprendizaje sistemático sobre lo que funciona o no, es la clave para me-jorar la capacidad, por lo que se debería invertir más en las redes de conoci-miento y en el aprendizaje mutuo a través de alianzas con prm y la css.
6. La cooperación técnica basada en la oferta raramente construye capacida-des sostenibles, por lo que se deberá preferir el ofrecimiento de coopera-ción técnica bajo demanda, con transparencia y adaptación al contexto de los PeD.
7. El dc es una de las principales prioridades de los países en situación de fragilidad.
De camino a Busan varios países, organizaciones y redes formularon una propuesta para constituir un Building Block22 sobre Desarrollo de Capacidades alegando que este enfoque era esencial para la eficacia de la ayuda. Se pretendía que esta iniciativa prestara un apoyo catalizador en varias áreas de acción clave, tales como el fortale-cimiento y liderazgo de los PeD en el dc con un enfoque de resultados, la aplicación de herramientas innovadoras más allá de la asistencia técnica y el intercambio de conocimientos. Sin embargo, la propuesta no prosperó (el tropiezo mencionado) y fue subsumida en el bloque de css entre cuyos objetivos figuraba “la comprensión de los desafíos y restricciones de capacidades de muchos PeD para descubrir el potencial de la css y Triangular” y “la promoción de buenas prácticas y el dc en el nivel país”.
22 Los Building Blocks pueden definirse como espacios de debate, articulación y negociación entre paí ses donantes, socios y organizaciones, para avanzar más rápidamente en temas vinculados a la agen da de eficacia y gobernanza global de la cid. Fue la metodología de trabajo propuesta de cara al IV fan de Busan y en el periodo posterior al mismo.
61
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
El hecho de que en Busan no se constituyera un Building Block específico sobre dc no quiere decir que el tema no tuviera una relevancia significativa. En los documentos preparatorios del Foro se destacaron las “brechas significativas entre la teoría y la práctica en cuanto a la forma en que se debe llevar a la práctica el dc”, pues buena parte de las acciones de los donantes se orientaban a “las competencias y conocimientos de las personas” más que de las instituciones a las que pertenecían.
Entre los temas de debate propuestos, los organizadores de Busan plantearon la construcción de un marco que abarcara los siguientes temas:
1. La reforma de la cooperación técnica para aumentar la eficacia del apoyo al dc, con un pleno aprovechamiento de las oportunidades que ofrecía la css.
2. La atención especial a las necesidades de consolidación del Estado en los países en situaciones de fragilidad o afectados por conflicto.
3. La concentración de esfuerzos en estrategias sectoriales y por sectores na-cionales como punto de entrada clave para la aplicación de enfoques con-juntos en el dc.
4. El fortalecimiento de capacidades para promover el uso de los sistemas nacionales.
5. El papel de las osc y otros actores no estatales —incluido el sector priva-do— en la promoción y apoyo al dc.
Este último punto entroncaba con algunas de las preocupaciones y críticas que habían sido manifestadas por las osc. En efecto, unos días antes del iv fan de Busan, el Programa de Alcance a Nivel de Países de ibon Internacional y la plataforma Reality of Aid a través del documento “Compromiso a nivel de país de las osc para la efica-cia del desarrollo”, destacaron la necesidad de alcanzar “mayor y más trascendental participación de las osc en el proceso de búsqueda del cambio de las prácticas y las políticas relativas a la eficacia de la ayuda, identificando en el dc de las propias orga-nizaciones la mejor estrategia para conseguirlo”.
La declaración final bajo el título “Alianza de Busan para la cooperación eficaz al desarrollo” recogió entre los principios compartidos para lograr metas comunes “la mejora de las capacidades de los PeD, en alineamiento con las prioridades y políticas
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
62
establecidas por ellos mismos” (punto 11 b) y plasmó de manera amplia y detallada una lista de capacidades a ser desarrolladas, entre otras, las estadísticas; el fortaleci-miento de los sistemas nacionales y de agentes locales, osc y Parlamentos; sistemas de información y gestión transparente; la gestión de catástrofes; el apoyo a los esfuer-zos para fortalecer las capacidades, en el ámbito local y nacional, para participar de forma efectiva en la css y Triangular; capacidades productivas para ayudar a solucio-nar deficiencias del mercado y para monitorear los progresos, evaluar el impacto de los esfuerzos y mejorar la efectividad del desarrollo.
Si bien el enfoque del dc parece haber perdido fuerza en la agenda de la efica-cia de la ayuda, como consecuencia indirecta de una cierta “fatiga” en los donantes y receptores por las dificultades de cumplir los compromisos de la Declaración de París, y por el efecto disolvente que tuvo el carácter “voluntario” de los compromisos de Busan en su aplicación a los países emergentes, no ha dejado de estar presente en las declaraciones de foros internacionales. De hecho, los puntos 29 y 30 del comunicado final de la Reunión de Alto Nivel de México de la agced, recordaron “la relevancia del intercambio de conocimientos liderado por los países para la eficacia del desarro-llo, especialmente atendiendo a su valiosa contribución en la mejora de las capacida-des nacionales y locales”.
Para propiciar ese intercambio se animó a la constitución de redes, al aprendi-zaje entre pares y a la coordinación entre todos los actores de desarrollo, en la línea de lo acordado en la Reunión de Alto Nivel de Bali sobre Centros de Conocimientos Liderados por los Países, de julio de 2012, citando a la comunidad internacional de la cooperación a avanzar en la materia en la siguiente Reunión de Alto Nivel de esa temática que se celebrará en Seúl, a finales de junio de 2014.
En el ámbito latinoamericano el proceso de construcción y fortalecimiento de las capacidades nacionales para la gestión de la cid, especialmente de la css, fue especialmente intenso en el seno de organismos regionales, entre los gobiernos na-cionales y, en algunos casos, como por ejemplo en Colombia, en las administraciones regionales y locales. Un ejemplo paradigmático, y quizás el de mayor éxito, fue la aprobación y puesta en marcha en la Cumbre Iberoamericana de San Salvador (2008) del Programa para el Fortalecimiento de la css de segib con los objetivos de fortale-cer las instancias nacionales que coordinan la cooperación, promover la adopción de
63
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
posiciones regionales comunes, contribuir al desarrollo de sistemas de información, monitoreo, evaluación, identificación, sistematización, replica de buenas prácticas, lecciones aprendidas y casos exitosos23.
Como afirmó Rebeca Grynspan, en aquel momento directora de la oficina re-gional para América Latina y Caribe del pnud y hoy Secretaria General Iberoame-ricana, “el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de recursos humanos debe ser un componente clave en toda la cooperación regional, en el apoyo técnico y en las soluciones Sur-Sur”. En esta tarea las agencias de cooperación nacional tienen un rol importante que desempeñar para proveer evidencias, identificar y ofrecer so-luciones potenciales, generar capacidades para documentar, aprender e intercambiar experiencias y políticas públicas entre países y promover la css, también en articula-ción con las osc, de manera conjunta al enfoque del dc.
Conclusiones
La css en Latinoamérica y en el mundo se enfrenta a desafíos considerables, que de-ben implicar a todos los agentes sociales, no sólo a los gobiernos. Señalamos algunos:
1) La necesidad de encontrar su espacio dentro del sistema de cooperación internacional y su articulación con la Cooperación Norte-Sur, en el contex-to de las transformaciones que plantean fenómenos como la proliferación de agentes de desarrollo, o las exigencias de obtener mayores niveles de coordinación como consecuencia de los acuerdos de París, Accra, Busan y México. En este punto, debe propiciarse una mayor participación de los países que realizan css en las diferentes plataformas de debate (fcd/eco-soc, TT/ssc, segib, sela, cepal, unasur, celac, etc.) así como la cons-trucción de pasarelas o puentes entre las mismas y con otros agentes como las osc que permitan su integración, la convergencia y faciliten compartir
23 La página web del Programa es: http://www.cooperacionsursur.org
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
64
los avances conceptuales y empíricos que se produzcan. También es ne-cesario incentivar la construcción de posiciones comunes de la región en materia de css de cara a la agenda post-2015 sobre objetivos de desarro-llo sostenible, erradicación de la pobreza y combate a la desigualdad. Las voces de la sociedad civil, por su trayectoria y conocimiento, deben ser tenidas en cuenta.
2) Avanzar en consensos en lo que se refiere a la definición de las modali-dades de la css y a su tipificación, acordando las acciones que pueden considerarse un esfuerzo y una contribución al desarrollo de otros países, y las que responden a otros objetivos alejados de la lucha contra la pobreza o de la promoción del bienestar socio-económico, como han denunciado las osc, especialmente las africanas.
3) Mejorar y modernizar los sistemas nacionales de cooperación para solven- tar problemas comparables a los que experimentaron algunos donantes al inicio de su singladura, tales como la dispersión y la fragmentación de su marco normativo e institucional, la limitada profesionalización o la ausencia de planificación estratégica. En este sentido, tanto las agen-cias de los países desarrollados como las instituciones de cooperación de PeD más avanzados pueden ofrecer apoyo para el fortalecimiento institucional de las agencias y organismos gestores de la cooperación en los socios menos desarrollados. Se trata de “cooperar para hacer mejor cooperación”. Una cuestión clave reside en garantizar la capacidad de interlocución de esas agencias con todos los sectores nacionales, desta-cadamente las osc.
4) Intensificar la css. Sería importante incentivar la elaboración de catálo-gos exhaustivos de capacidades propias y sectores maduros para ofre - cer cooperación, no sólo gubernamentales sino también sociales, así como diagnósticos de las necesidades a cubrir y de las capacidades exis- tentes en otros países y osc dispuestos cooperar, con el objetivo de fomen- tar la complementariedad de las iniciativas. Es necesario avanzar en el diseño de sistemas de información para hacer transparente la css, faci-litando la coordinación interna y la sistematización de experiencias y
65
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
mejorando los procesos de rendición de cuentas hacia la sociedad y hacia los Parlamentos.
5) En términos de visibilidad e impacto, y para saber cuál es la contribución efectiva de la css al desarrollo, es sumamente relevante establecer siste-mas nacionales de cómputo y cuantificación de los recursos empleados por las diferentes instituciones públicas y privadas, también las osc, de los PeD. La reciente experiencia de Brasil que ha creado el sistema cobradi, de México con la puesta en marcha del simexcid y de los mapas de coope-ración de Colombia, pueden ser referencias importantes.
6) Incrementar la escala de la css, planteando las necesidades y las moda-lidades que permitan pasar de acciones puntuales y proyectos modestos (asistencias técnicas, talleres de formación, capacitaciones, entre otros) a programas de mayor alcance y visión estratégica, en clave de Desarrollo de Capacidades, para poder evaluar realmente su impacto. El apoyo de los países de la ocde a través de la financiación y el conocimiento que pueden aportar los mecanismos de Cooperación Triangular, puede ser una vía inte-resante para aumentar la escala y los impactos de la css, siempre y cuando se garanticen la horizontalidad, el consenso y la equidad, sin olvidar el objetivo de trabajar en sintonía con las prioridades nacionales de los países menos desarrollados.
7) Persisten desafíos relacionados con los temas de eficacia. En este punto, se detecta la existencia de una cierta “presunción de eficacia” en la css, que debería ser apoyada con evidencias empíricas, por ejemplo, incentivando la realización de sistematizaciones, documentando casos y evaluando as-pectos clave como sus efectos, la participación social y de otros niveles administrativos (locales y regionales) en la definición de las prioridades, la apropiación efectiva por los beneficiarios directos y las instituciones impli-cadas, la sostenibilidad y perdurabilidad de los proyectos, etc.
8) En referencia a la coordinación, los gobiernos y las osc que realizan css enfrentan desafíos semejantes a los países desarrollados de la ocde y a las osc del Norte, tanto en los necesarios esfuerzos para organizarse al inte-rior, como en la coordinación en terreno, sea con otros oferentes de css,
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
66
con donantes bilaterales tradicionales o con los organismos multilaterales. Tampoco en materia de armonización con otras cooperaciones se registra una participación intensa de los países y osc que realizan css.
9) Hay serios desafíos y fundamentadas dudas entre el sector académico y las osc sobre algunos de los rasgos y modelos de css que están poniendo en marcha ciertos “donantes emergentes”. Se ha criticado, con razón, que se ignoren las fuertes asimetrías de poder, de recursos y la horizontalidad supuestamente existente, por ejemplo, entre China-Zambia24. Tampoco está claro que toda la css se halle exenta de motivaciones políticas, eco-nómicas, estratégicas o de prestigio, ni que esté libre de condicionalidades ocultas o encubiertas, o que sea plenamente desligada. Se observa en la política exterior y en la css de algunos países emergentes un “discurso solidario al servicio de una diplomacia de la influencia” que descansa en una estrategia que asocia la legitimidad de las iniciativas de cooperación a la promoción de su imagen, reivindicando la defensa de valores normati-vos y su funcionalidad al incremento del peso de esos países en las nego-ciaciones multilaterales, sin dudar en presentarla como una fuerza moral para proyectar en la esfera internacional los logros de las agendas sociales nacionales (Ventura, 2010: 14).
A la luz de lo expuesto hasta ahora la pregunta final que se plantea es muy directa: ¿Están preparadas las institucionales nacionales latinoamericanas y las osc
para el desafío de la css? Para facilitar la respuesta y para generar elementos de deba-te, se proponen diez puntos a modo de lista de chequeo.
1. ¿Existen programas de capacitación específicos en css, no sólo para los niveles de la administración central, sino para las instancias regionales, locales, sectoriales o los institutos y empresas públicas, o yendo más lejos, para otros agentes de la sociedad civil (empresas, sindicatos, universida-
24 Jonhatan Glennie: “A New Direction for International Cooperation”, The Guardian, 5 october 2011.
67
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
des, movimientos sociales, colegios profesionales) que fomenten el cono-cimiento y la interiorización de las particularidades y especificidades de la cooperación entre países y sociedades del Sur?
2. ¿Cuáles son los conocimientos que atesoran hoy las osc, tanto teóricos como prácticos, destacando los de tipo gerencial, sobre las particularida- des y alcances de trabajar en css, y más directamente, de cooperar con otras osc del Sur, pero también del Norte a través de mecanismos de Coo-peración Triangular?
3. ¿Qué tipo de habilidades y procesos deben desencadenarse en las osc del Sur para desempeñar las funciones, resolver los problemas y alcanzar los objetivos propios de la css?
4. ¿Se ha realizado un inventario de las capacidades existentes en las osc antes de generar un proceso de creación de otras nuevas? ¿Se cuentan con las capacidades mínimas y suficientes, tanto humanas como instituciona les, para afrontar el reto de la transferencia, adaptación y facilitación de ideas, gestión del conocimiento producido, tecnologías y destrezas que implica la css?
5. ¿Existen marcos jurídicoinstitucionales y recursos financieros asignados a través del presupuesto nacional, que viabilicen el ofrecimiento de coopera-ción a otras instituciones y grupos sociales de países socios por parte de las osc del Sur, y que permitan su participación como coejecutoras de la css de carácter gubernamental?
6. ¿Hay unidades, puntos focales o departamentos en las osc que realicen el seguimiento de las dinámicas de la css, o de los mecanismos existentes para incentivarlas y financiarlas?
7. ¿Se han identificado y sistematizado las áreas y experiencias que están en condiciones de compartir las osc del Sur, y existe disposición en las agen-cias gubernamentales de cooperación para incorporar esas capacidades so-ciales en los catálogos de oferta de css?
8. ¿Se tiene plena conciencia de que la apuesta por la css por parte de las osc implica la disposición a aprender y concebir la cooperación como un ejercicio de reciprocidad, en el que nadie dispone del monopolio del cono-
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
68
cimiento? En lo referente a las osc del Norte ¿se quieren conocer y disemi-nar las experiencias de las osc del Sur en contextos de ajuste y vulnerabi-lidad social en los países desarrollados, reconociendo que la Cooperación social Sur-Norte puede ofrecer soluciones para superar la crisis que azota al Norte?25
9. ¿Se están generando evidencias sobre las experiencias en curso de las osc en la css y se están dando a conocer a otras osc, a los gobiernos y a otros agentes de la cooperación, las lecciones aprendidas sobre el terreno en las articulaciones sociales Sur-Sur?
10. Por último: ¿se ha respondido a la pregunta básica? ¿Quieren las osc tra-bajar en apoyo a la css? ¿Qué motivaciones las guían y qué prioridades definirán? ¿Cómo se explicará a la base social de las organizaciones esta decisión? ¿Cuáles son las ventajas comparativas que poseen las osc, en relación a otros agentes, para cooperar con otras osc del Sur o del Norte? ¿Con qué apoyos externos se cuenta en estas tareas?
25 Algunas de estas experiencias de Cooperación Sur-Norte pueden consultarse en: http://www.desdelsur.org/
69
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
BIBLIOGRAFÍA
alonso, Gabriel (2011): El fortalecimiento Institucional como factor estratégico de la cooperación al desarrollo, Colección H + D para el Desarrollo, Nº 5, Madrid, pág.17.
alonso, José Antonio (2009): Financiación del Desarrollo. Viejos recursos nuevas propuestas, Madrid, Fundación Carolina/Siglo xxi.
alonso, José Antonio et al. (1999): Estrategia para la Cooperación Española, Ma-drid, mae.
alop (2010): Consultas nacionales a Organizaciones de la Sociedad Civil. América Latina y Caribe. Foro sobre la Eficacia del Desarrollo de las osc, México, septiembre.
alop/realiTy of aid (2010): Foro Multiactores. Experiencias de css y participación de osc, memoria, Bogotá, marzo.
ayllón, Bruno (2013): La Cooperación SurSur y Triangular ¿subversión o re-visión de la cooperación internacional?, Quito, Instituto de Altos Estudios Nacionales.
ayllón, B. (2012): “Contribuciones de Brasil al desarrollo internacional: coalicio-nes emergentes y cooperación Sur-Sur”, Revista cidob d”Afers Internacionals, Nº 97-98, Barcelona, Fundació cidob, 2012, pp.189-204
ayllón, Bruno (2009): “South-South Cooperation and Multilateral Governance of the Aid System: The Implications for Spanish Aid”, Working Paper, fride, Madrid, june.
badie, Bertrand (2009): O diplomata e o intruso. A entrada das sociedades na arena internacional, Salvador de Bahía, edufba.
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
70
balbis, Jorge (2013): “Las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Asociaciones Incluyentes para la Cooperación Sur-Sur en América Latina”, Integración & Comercio, n° 36, año 17, enero-junio, bid-inTal, pp. 59-73.
beTTer aid (2010): Documento de posicionamiento político sobre la Cooperación Sur-Sur para el Desarrollo, marzo.
congde (2013): Una mirada internacional. Marcos de relación y financiación entre gobiernos y ongd, Madrid, junio.
chidaushe, Moreblessing (2010): “¿Cooperación SurSur o hegemonía del Sur? El papel de Sudáfrica como `superpotencia´ y donante en África” en realiTy of aid: South-South Development Cooperation: A Challenge to the Aid System? Manila, pp. 29-40.
devin, Guillaume (2009): Sociologia das Relações Internacionais, Salvador, edufba, pp. 42-47.
domínguez, R. et al. (2009): “Por un nuevo modelo de cooperación pactada al desa-rrollo en América Latina”, Revista de Relaciones Internacionales de la unam, Nº 105, sept-dic, pp. 63-80.
eade, D. & ligTeringen, E. (2001): Debating Development, London, Oxfam. edwards, M. & hulme, D. (2000): “Aumentando el impacto de las ong en el de-
sarrollo”, en oxfam: Desarrollo, ong y Sociedad Civil, Barcelona, Intermón. eKoKo, F. y benn, D. (2002): “South South Cooperation and Capacity Development”,
Development Policy Journal, undp, vol.2, december, pp. 119-130. fernández, Rubén (2011): Mito y realidad de la ayuda externa-América Latina al
2010: Una evaluación independiente de la cooperación internacional al desa-rrollo. alop/The Reality of Aid, Mexico, agosto.
granguillhome, Rogelio (2013): “La sociedad civil y la cooperación internacional para el desarrollo”, Revista Mexicana de Política Exterior, n° 98, pp. 111-125.
Kaldor, M.; anheier, H.; glasius, M. (eds.) (2003): Global Civil Society, Oxford University Press.
Kharas, Homi (2009): “La ayuda al desarrollo en el siglo xxi”, Sistema, Madrid, Nº 213, pp. 3-35.
71
CooPERACIóN SUR-SUR, oRgANIZACIoNES dE LA SoCIEdAd CIvIL
laybourn, Christina (2011): “Rendición de cuentas y autorregulación de las ong: un panorama general”, en Plataforma 2015 y Más: Renovando el papel de las ongd. Hacia la transformación social, Madrid, pp.57-66.
lopes, Márcio (2010): Prática comentada da cooperação internacional. Entre a hege-monía e a busca de autonomía, Brasilia, Edición del autor.
lopes, Carlos y Theisohn, Thomas (2006): Desenvolvimento para céticos. Como melhorar o desenvolvimento de capacidades, São Paulo, unesp.
llanos, M. y calabuig, C. (2010): “La cooperación internacional para el Desa-rrollo”, en Cuadernos de Cooperación para el Desarrollo Nº 1, upv, Valencia.
marcellesi, Florent (2012): Cooperación al posdesarrollo. Bases teóricas para la transformación ecológica de la cooperación al desarrollo, Bilbao, Bakeaz.
marTínez, Raquel (2012): La Cooperación Sur-Sur en América Latina y los de-safíos para la agenda de la igualdad, Informe de la Articulación feminista marcosur, Montevideo, marzo.
marTínez osés, Pablo (2011): “Redefinición del papel de las ongd: hacia una mira-da más política”, en Plataforma 2015 y Más: Renovando el papel de las ongd. Hacia la transformación social, Madrid.
mayorga, Fernando (2010): “Bolívia: ongs e movimentos sociais em tempos de mudança”, en sorj, Bernardo (org): Usos, abusos e desafios da sociedade civil na América Latina, São Paulo, Paz e Terra, pp.89-112.
murphy, Brian (2001): “Las ong internacionales y el desafío de la modernidad” en eade, D. & ligTeringen, E.: Debating Development, London, Oxfam, pp.75-102.
realiTy of aid (2010): South-South Development Cooperation: A Challenge to the Aid System? Manila.
revilla, Marisa (2012): “Las Organizaciones de la Sociedad Civil (osc) y la agen-da internacional del desarrollo: escenario latinoamericano”, Escenarios xxi, Año iii, N° 14, sept-oct, pp.6-23.
rodriK, Dani (2011): La paradoja de la globalización, Barcelona, Antoni Bosch Editor
sanahuja, José Antonio (2010): “Estrategias regionalistas en un mundo en cambio: América Latina y la integración regional”, en arenal, C. del y sanahuja,
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
72
J.A. (coords.): América Latina y los Bicentenarios: una agenda de futuro, Ma-drid, Fundación Carolina/Siglo xxi, pp. 451-523.
secreTaría general iberoamericana (2014): Cronología e historia de la Coope-ración Sur-Sur. Un aporte desde Iberoamérica, Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, documento de trabajo Nº 5.
sogge, David et al. (1998): Compasión y cálculo: un análisis crítico de la coopera-ción no gubernamental al desarrollo, Barcelona, Icaria/Tni.
Teijo, Carlos (2009): “Caracteres generales y tendencias básicas del sistema inter-nacional de ayuda al desarrollo”, en rodríguez, I. y Teijo, C. (coord.): Ayu- da al Desarrollo: piezas para un puzle, Madrid, Editorial La Catarata-iudc, pp. 57-82.
Tejasvi, Ajay (2007): “South-South Capacity Development: the Way of Grow?”, Capacity Development Briefs, World Bank Institute, February, number 20.
Tres, Joaquim (2012): “La Cooperación SurSur emergente de Busan: ¿retórica co-yuntural o resultado de la fortaleza económica de los países emergentes?”, ARI Real Instituto Elcano, Nº 23, Madrid.
unda, Mario (2006): Luces y Sombras. Voces y miradas sobre la sociedad civil en el Ecuador de hoy, Quito, AbyaYala.
undp (2002): Capacity for Development: New Solutions to Old Problems. Edited by Sakiko Fukuda-Parr, Carlos Lopes & Khalid Malik. New York/London, UNPD/Earthscan.
vaes, Sarah & huise, Huib (2013): New Voices on South-South Cooperation between emerging powers and Africa. African civil society perspectives. hiva-Ku Leuven.
venTura, Enrique (2010): La diplomatie Sud-Sud du Brésil : un discours solidaire au service d´une diplomatie d´influence. VI Congreso ceisal. Toulouse.
Sociedad civil: agenda pendiente para ejercer su derecho de participación
Hay que recordar y tener en cuenta que los funcionarios de gobierno son titulares de obligaciones y los ciudadanos son sujetos de derecho en el tema de incidencia. Hemos hablado mucho sobre las obligaciones que sería deseable que el gobierno reconociera, y mis colegas han hablado mucho acerca de los retos pendientes que tenemos por construir un marco de fomento, en el cual suscribamos y participemos desde “Alternativas y Capacidades”. Yo quisiera cerrar con una reflexión más allá, no solamente de nosotros los ciudadanos como sujetos de derecho, sino desde las propias Organizaciones de la Sociedad Civil: ¿qué retos? y ¿qué agendas tenemos pendientes para facilitar nuestra forma de incidencia?, o dicho de otro modo, ¿cómo hacemos incidencia?
Hay algunos temas que quisiera compartir muy brevemente con ustedes acerca de qué aspectos tenemos que considerar como responsabilidad de la socie-dad civil, y que son parte de una agenda pendiente de la sociedad civil en el tema de incidencia. Identificamos alrededor de cinco puntos a desarrollar, los cuales consisten principalmente en el desarrollo de herramientas metodológicas para la incidencia.
En primer lugar, es importante el trabajo de investigación realizado por la sociedad civil para conocer aquella materia en la cual queremos y debemos hacer incidencia. Ésta no consiste solamente en identificar el problema, sino identificar aquellos asuntos y aspectos técnicos que vale la pena considerar para poder incidir.
INCIDENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS AGENDAS LEGISLATIVAS
Miguel de la Vega Arévalo
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
74
Otro tema muy importante dentro de las herramientas metodológicas de in-cidencia es la articulación. Además de investigar, tenemos que articularnos ya que difícilmente una sola organización podría incidir demasiado, inclusive en términos locales. La articulación y el trabajo en red dotan de una sinergia al proceso de inci-dencia que nos hace mucho más fuertes como sector.
Un tema más, es el mapeo de actores, el cual consiste en definir con quién vamos a hacer la incidencia. De pronto nos quejamos y decimos: bueno es que es un tema de impuesto, o es un tema de subsidios públicos, o es un tema de política pública, sin analizar a fondo quién es el actor principal en el tema, o si se trata de un tema legislativo, normativo, o de política pública. También es necesario diferenciar si es un tema local, municipal o federal. Debido a esto es necesario hacer un mapeo de los actores, saber mapear quién es nuestro interlocutor.
Más allá, hay que saber incidir, hay que saber dialogar de una forma muy pre-cisa y ejecutiva con nuestros interlocutores; aunque en algunas ocasiones no bas - ta con influir o tener un diálogo con el legislativo o funcionario en turno. En muchas ocasiones, como ocurrió con la Ley de Impuesto sobre la Renta, hay que saber también incluir a actores tales como medios de comunicación y posicionar temas de la agenda pública. La incidencia no sólo implica interlocución con el funcio-nario en turno, sino saber usar los canales institucionales para posicionar nuestros temas.
Ésas son algunas de las muchas herramientas metodológicas que deberíamos considerar para hacer incidencia. Sin embargo, éstas no bastan; los procesos de in - cidencia son muy largos, no toman días, ni semanas; por ejemplo, el proceso de la Ley de Fomento, el cual tomó 10 años y sigue aún en construcción. Por lo tanto ¿cuál es el otro elemento clave a considerar para hacer incidencia? Se llama susten-tabilidad. Debemos saber sostener los procesos de incidencia y con esto no sólo me refiero a los recursos, que por supuesto son necesarios y bienvenidos, pero no son el único insumo y, tal vez, ni siquiera el más importante. Hay muchos otros insumos en la sustentabilidad, la cual tiene mucho que ver con la capacidad de poder soste-ner articulaciones de manera financiera, sostener nuestras alianzas y articulaciones y tener la capacidad de actualizar nuestras propuestas de tal manera que estén vi-gentes a lo largo de procesos muy largos de incidencia.
75
INCIdENCIA dE LA SoCIEdAd CIvIL EN LAS AgENdAS LEgISLAtIvAS
Otro requisito para que podamos incidir exitosamente es la autonomía y ac-tuación ética de las Organizaciones de la Sociedad Civil. No podemos pretender señalar a los funcionarios de gobierno aspectos como son la falta de transparencia y rendición de cuentas, si las propias Organizaciones de la Sociedad Civil no cumplen con esas obligaciones. Hacerlo nos dota de una autoridad moral para poder exigirlo. Por otro lado, es importante buscar autonomía en cuanto a financiamiento, pero también en cuanto a opinión. Sean libres de opinar, de poder estar en desacuerdo y poder buscar agendas mínimas desde la libertad que nos dota esa autonomía.
Otro aspecto importante para la incidencia es la capacidad de formulación de propuestas. No basta estar en desacuerdo, no basta con saber la problemática, no basta con llegar y señalar a algún funcionario, a algún legislador, a alguna de-pendencia; una vez que se define el problema es importante preguntarnos cuál es nuestra propuesta. Si los funcionarios en algún momento no toman en cuenta nues-tra opinión será otra parte del proceso, la cual tiene que ver con responsabilizar, pero la propuesta es parte de la construcción común del Estado, del cual es parte la sociedad civil organizada.
Por último, en cuanto a las herramientas para la incidencia, es necesario bus-car diversidad de recursos. No bastan los recursos financieros, tenemos que incluir recursos tales como capital social, cuál es nuestra capacidad de interlocución, nues-tra capacidad de conjuntar diversos actores para la incidencia, nuestra capacidad para evaluar, no solamente como indicadores cuantitativos sino cuáles son nuestros alcances en cuanto a lo que estamos proponiendo, y finalmente el posicionamiento, el saber poner estos temas en la agenda pública.
Yo quisiera concluir con dos cosas. En primer lugar, se habló mucho ayer de que las Organizaciones de la Sociedad Civil no representan a la sociedad civil en su conjunto, con lo cual estoy completamente de acuerdo. No somos y no podemos volvernos la representación de toda la sociedad civil. Somos parte de esa sociedad civil que escogió el camino institucional, donde un grupo de ciudadanos nos orga-nizamos de manera formal para participar en la vida pública de este país, por lo que no se debe minimizar el valor de la sociedad civil organizada en la construcción del diálogo nacional. Gran parte de la institucionalidad de la sociedad civil organizada dota a las organizaciones de estos puntos que acabo de comentar.
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
76
Por último, quiero compartir y expresar a nuestros colegas la necesidad de comunicar nuestras preocupaciones y nuestro quehacer por construir todo esto que han mencionado otros ponentes. Estamos en la misma pelea, pero también consi-deremos algo, “que es imposible tener una sola voz”, así pues, la invitación y la propuesta desde “Alternativas y Capacidades” es: construyamos una representati-vidad diversa, construyamos una diversidad que nos permita alcanzar una agenda mínima de acuerdos desde la sociedad civil, en la cual podamos dialogar y tener in-terlocución con nuestros compañeros y funcionarios públicos. A final de cuentas la responsabilidad de construir la sociedad civil organizada es de todos, un marco de sociedad civil organizada recae en gran parte como responsabilidad del gobierno, pero es también responsabilidad de nosotros como sociedad civil.
Mecanismos de participación social en Brasil
Buenos días a todos, una vez más muchas gracias al Gobierno Mexicano, a la Can-cillería por la invitación que hizo a la Secretaría General de la Presidencia de Brasil para participar en el Seminario y compartir con ustedes la experiencia que tenemos en el Estado Brasileño de diálogo con los movimientos sociales y la sociedad civil.
Quisiera decirles que el Ministerio nuestro está encargado de hacer el puente entre los movimientos sociales y el gobierno del Estado brasileño. Nosotros ha-blamos con los movimientos de la sociedad civil y también tratamos de hacer que todos los otros ministerios lo hagan.
En mi presentación hablaré acerca de los mecanismos y herramientas de parti-cipación social que tenemos en Brasil; posteriormente, comentaré las manifestacio-nes de junio que trajeron al Gobierno muchos desafíos y, finalmente compartiré con ustedes cómo hemos reaccionado ante las manifestaciones y qué estamos haciendo al respecto.
Es necesario volver en el tiempo, a los años ochenta de mi país, para enten-der el proceso que genera la democracia participativa brasileña. Ustedes saben que Brasil vivió bajo una dictadura cívico-militar del año 1964 hasta el año 1985. Al principio de los años ochenta, los movimientos sociales, especialmente el movi-miento por la tierra y el movimiento sindical estaban muy movilizados y empeza-ron a buscar la venida de la democracia no sólo formal, sino con mecanismos de participación establecidos. Toda esa lucha se reflejó en la Constitución Federal del 1988, que es la Constitución de la redemocratización de mi país, conocida como la
LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN BRASIL
Vanessa Dolce de Faria
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
78
Constitución Ciudadana. La Constitución de 1988 contempla la participación social en muchos artículos, expresamente en ocho artículos. El artículo 1º garantiza la participación social como derecho.
Desde el 2003, la Secretaría General de la Presidencia tiene la misión exclusi-va de promocionar la participación social como un método de gobierno, impulsando las políticas públicas para la juventud y el protagonismo de los movimientos so-ciales y de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de fortalecer la organización popular y difundir los valores democráticos, solidarios, inclusivos y sostenibles.
Una experiencia muy importante de participación social en Brasil son los consejos de políticas públicas. Estos han sido creados con el objetivo de concretar los principios de participación social de la Constitución. Son colegiados perma-nentes vinculados al Poder Ejecutivo con la participación de la sociedad civil y miembros del Gobierno; son siempre creados por la Ley Federal, pueden tener ca-rácter deliberativo o consultivo. Hay 40 consejos en el Gobierno Federal, el primer consejo se creó ya en el año 1937 (Consejo Nacional de Salud).
Desde el 2003 se incorporaron nuevos temas tales como juventud, género y seguridad alimentaria. Desde el 2003 fueron creados 19 consejos y reforma dos 16; como ejemplos tenemos el Consejo de Desarrollo Económico Social; el Con-sejo Nacional de Salud, que ha sido muy responsable por toda la formación y el diseño de lo que es el Sistema único de Salud de Brasil, y el Consejo Nacional de Juventud, que justamente ahora está trabajando en el diseño de la política nacional de juventud. Los consejos siempre han tenido mucha importancia en el diseño de políticas públicas y en proyectos de ley. Los consejos son muy presentes en nivel municipal en Brasil: 99% de las municipalidades tienen Consejo de Salud y el 85% de Educación.
Las conferencias nacionales también son mecanismos muy importantes de participación social: son eventos que ocurren en general cada 2 años, en las cuales se discuten y reúnen proposiciones para las políticas públicas empezando en el ni-vel municipal, después el departamental y finalmente las conferencias nacionales. Los procesos de las conferencias movilizan millones de personas en la discusión de posibles propuestas de políticas públicas, muchas de las cuales terminan por gene-rar leyes en el Congreso Nacional.
79
LA PARtICIPACIóN SoCIAL EN BRASIL
Han sido realizadas 124 conferencias nacionales desde la promulgación de la Constitución Federal del 1988, de las cuales 97 entre los años 2003-2013, donde participaron más de 7 millones de personas. De los 34 ministerios que tenemos en el Gobierno Federal, 22 de los cuales se han involucrado en la realización de al-guna conferencia. Las conferencias son mecanismos creados por decreto presiden-cial o por tarea ministerial; como ejemplo, está la Conferencia Nacional del Medio Ambiente y la Conferencia Nacional de Igualdad Racial. Las resoluciones de las conferencias tienen mucha importancia también en el proceso de generación de futuras leyes: un estudio reciente muestra que el 26% de las leyes tiene relación con resoluciones de Conferencias Nacionales.
También contamos con las mesas de diálogo y negociación que son realiza-das por el gobierno en respuesta a la representación específica de los movimien-tos, lo cual hacemos con la colaboración de varios ministerios. Hubo hasta ahora 4 o 5 mesas muy importantes como la Mesa Nacional de Construcción Civil que se creó a partir del 2012, donde todas las confederaciones sindicales y los minis-terios han pactado un compromiso de mejoría respecto de las condiciones en la construcción civil.
En Brasil, también contamos con reuniones que nombramos Diálogos Go-bierno-Sociedad Civil: esas reuniones son convocadas por el Gobierno Federal para ampliar el proceso de movilización social hacia políticas públicas determinadas y escuchar las demandas de los movimientos. Los representantes de la sociedad civil contribuyen con críticas y sugerencias a los programas de Gobierno, siempre están presentes varios y varias ministras de Estado —por ejemplo, ayer en Brasília promocionamos un diálogo importante de combate a la violencia en los suburbios.
Esto se llevó a cabo con la presencia de 3 ministros y representantes de 30 organizaciones y movimientos. En Brasil, la violencia tiene color, raza y género. A causa de ella, principalmente mueren jóvenes afrodescendientes de los subur-bios, por lo cual estamos trabajando en una estrategia de combate directo a los asesinatos y la violencia de los jóvenes. Este diálogo también ha sido una opor-tunidad para escuchar a las asociaciones de padres y madres de víctimas de vio- lencia y a las asociaciones de los suburbios que se están enfrentando con el tema de la violencia.
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
80
En Brasil hay casi 290,000 organizaciones de la sociedad civil que agregan calidad a nuestras políticas públicas. Las acciones entre el Gobierno y las orga-nizaciones son complementarias y sólo el 3% de las organizaciones en los últimos 10 años han recibido recursos públicos. El instrumento legal que más se utiliza en los contratos con las organizaciones son los convenios. Nosotros estamos traba-jando mucho por la aprobación en el Parlamento de un nuevo marco legal que va a facilitar y mejorar las condiciones de contractuación entre el Gobierno Federal y las organizaciones.
En los próximos meses nuestra Presidenta va a lanzar lo que le nombramos la Política Nacional para la Participación Social donde vamos a ampliar las formas de consulta y de participación ya existentes, incluyendo al ciudadano no organiza-do por las redes. Vamos a establecer las interfaces con nuevas formas de lenguaje participativo, además de consolidar la integración entre los 3 niveles de la Federa-ción con un conjunto de medidas. La política y el Sistema Nacional de Participación Social son respuestas a los nuevos desafíos que tenemos.
Las manifestaciones del 6 Junio del año pasado empezaron como una pro-testa de 4000 personas en Sao Paulo, organizadas por un movimiento que se llama Pase Libre. Este movimiento lucha por la gratuidad del transporte colectivo públi-co, es un movimiento muy horizontal y todas las decisiones son tomadas desde aba-jo. Es un movimiento que considera el transporte colectivo como punto central de la estructura social urbana. El Intendente de Sao Paulo contempló elevar los pasajes en 20 centavos; como respuesta de insatisfacción, el movimiento comienza una protesta que enseguida tiene una adhesión popular importante. Hubo una resistencia en los primeros momentos por parte de la Intendencia para negociar y cambiar la decisión de los pasajes, había mucha represión policial en Sao Paulo, lo cual generó en la población un sentimiento de mayor insatisfacción.
Dos semanas después ya había casi 120 ciudades brasileñas tomadas por 1 millón 500 mil personas en protestas, cada ciudad con sus particularidades y carác- ter diferente. Por ejemplo, de las manifestaciones del Pase Libre salieron manifes-taciones en contra del mundial de fútbol, en contra de la violencia policial, a favor de la educación, por el derecho de las ciudades a la salud, sobre el medio ambiente y en contra de la corrupción y cada localidad tendrá ahí sus particularidades. Tuvi-
81
LA PARtICIPACIóN SoCIAL EN BRASIL
mos que negociar y hablar con esos nuevos movimientos donde no hay líderes y se organizan de una nueva manera generando para nosotros muchos desafíos. En ge-neral, podemos decir que no fueron protestas por democracia como en el caso de la Primavera Árabe o en contra del desempleo en España, sino que los manifestantes exigían más derechos sociales y mejores servicios públicos.
La Presidenta Dilma desde el primer momento tuvo una posición de gran apertura y atención a lo que pasaba. Tomamos como elogio lo que dijo Manuel Castells sobre la Presidenta Dilma, respecto a que ella ha sido la primera líder mun-dial que presta atención y escucha las demandas de las personas de las calles. La Presidenta enseguida convocó a reuniones con diversos movimientos y entidades para dialogar sobre las pautas de las manifestaciones y convocó 8 reuniones. Un ejemplo fueron los movimientos campesinos o movimientos urbanos, en donde estaban representantes de 40 ó 50 movimientos campesinos y organizaciones con pautas muy diferentes, ahí tratamos de juntar a la gente y promocionar un diálogo con la primera mandataria.
A partir de las manifestaciones de junio hemos intensificado el diálogo con los movimientos; las protestas se calmaron, los canales institucionales se mantuvie-ron abiertos y estamos trabajando mucho en las pautas que se generaron a partir de las reuniones con la Presidenta.
Tenemos muchos desafíos. En primer lugar, la efectividad de las decisiones de los consejos y de otros mecanismos de la participación social; todavía hay mu-cho que progresar en mecanismos de implementación de las decisiones de los diver-sos mecanismos de participación que tenemos. En segundo lugar, ¿cómo incorporar los nuevos actores a los lenguajes del internet y de las redes sociales?
Estamos trabajando en nuevos canales de comunicación, como en el portal “Participatorio” y “Participar”. Creemos que las redes son parte fundamental de la nueva forma de participación social y por eso promocionamos consultas públicas online también. No queda otra que seguir tratando de escuchar a las calles y la ciu-dadanía, siempre buscando mayor y más efectiva participación social.
Muchas gracias. Estimados colegas, compañeras y compañeros activistas de di-ferentes trincheras en esta lucha que tenemos de sociedad civil internacional. Es realmente un gran gusto saber que la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí está dando tanta importancia a este tema. Yo creo que por un lado es en parte debido a los esfuerzos de colegas como Miguel Díaz al interior de la Secretaría, pero por el otro lado, tiene también algo que ver con las raíces de la Revolución Mexicana que fue una revolución de la sociedad civil antes de ser absorbida por México como Estado. Y esta sociedad civil sigue viva hasta hoy como eje creador de los cambios sociales que necesitamos no solamente en México, sino en todo el mundo.
La noción misma de sociedad civil tiene una larga trayectoria bibliográfica desde Carlos Marx hasta Antonio Gramsci, volvió a aparecer en este continen- te debido a la lucha indígena de los zapatistas en Chiapas. Me acuerdo cuando, en agosto de 1994, se produjo un encuentro enorme en la Selva Lacandona, el primer Aguascalientes que unificó a casi todas las fuerzas vivas de la sociedad civil mexi-cana. De repente, irrumpió una tremenda tempestad que se llevó la enorme tienda de campaña que había cubierto a centenares de personas que estuvimos allí, so-lamente quedaron algunos espacios reducidos en algunas tiendas de campaña que habían traído los trabajadores de salud y otros que pertenecían a los maestros, a los trabajadores de la cultura, en medio de esta tormenta yo me quedé solo como periodista buscando refugio en una de estas tiendas pidiendo: “déjenme entrar, yo también sufro aquí”.
Fue entonces que empezó una discusión: ¿los periodistas son de la sociedad civil o no son de la sociedad civil? ¿Pertenecen a la sociedad civil solamente las
LA REVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL: PLATAFORMA POLÍTICA PARA EL DÍALOGO
INTERNACIONAL
Leo Gabriel
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
84
estructuras organizadas o también son individuos que acuden a los eventos de la sociedad civil? Afortunadamente para mi salud, la decisión fue favorable tanto para los periodistas como para los individuos.
El ejemplo refleja una cierta ambigüedad del término “sociedad civil” que se refiere a la población civil (es decir no militar) organizada, sin que ésta sea idéntica con lo que se ha venido a llamar Organizaciones No Gubernamentales (ong) que solamente son organizaciones al servicio de la sociedad civil y que no tienen el ca-rácter representativo de ella misma. Implica entonces una forma de democracia en que se vienen a constituir los diferentes movimientos sociales y otros organismos de base obrera, campesina, indígena, ciudadana etc., dispuestos a organizarse de manera autónoma frente al Estado y al Gobierno.
Muchas de estas organizaciones que en América Latina antes se llamaban “organizaciones populares” se consideran hoy en día verdaderas trincheras de las luchas sociales contra el “capitalismo salvaje” (papa Juan Pablo II), el mal llamado “neoliberalismo” —mal llamado porque no tiene nada en común con el liberalismo histórico.
Estos movimientos sociales habían compartido en un principio sus agendas con los movimientos ecológicos y de derechos humanos en un lema común: “hay que pensar globalmente para poder actuar localmente”. Creo que hoy, 30 años más tarde podemos afirmar, y esto es realmente un éxito, que la sociedad civil es un ver-dadero actor internacional, no solamente una nube de pensamientos, porque incide realmente en las políticas planetarias.
Esto se debe, en primer lugar, a las múltiples luchas transcontinentales e in-terculturales que se llevaron a cabo a finales de los años 1990. Recuerdo a Seattle por ejemplo, donde hubo la gran rebelión contra la omc en que arrebatamos como sociedad civil este imposible Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (ami) que pro-hibía todas las subvenciones estatales y apoyos sociales a las diferentes iniciativas de la sociedad civil. Fue un gran triunfo porque allí la sociedad civil se impuso contra la Guardia Nacional de los Estados Unidos gracias al apoyo decidido de los sindicatos norteamericanos afiliados a la afl-cio.
Un poco más tarde, estuvimos durante una conferencia del Banco Mundial en Praga en un enfrentamiento abierto con la policía que no restaba nada a la ferocidad
85
LA REvoLUCIóN dE LA SoCIEdAd CIvIL: PLAtAFoRMA PoLÍtICA
de la policía estalinista: hubo muchos heridos, algunos muertos y un sinnúmero de desaparecidos. Simplemente no aceptábamos que la globalización sea solamente una globalización unilateral para el capital financiero que representa una dictadura feroz, sobre todo para los países de América Latina, África y Asia. Cabe recordar que este paradigma había surgido como experiencia de un dictador, Augusto Pino-chet, uno de los más terribles en la historia de América Latina y que este paradigma después hizo su marcha triunfal en el Norte, iniciándose con Margaret Thatcher en Inglaterra quien disolvió los sindicatos en resistencia y aniquiló todos los progra-mas sociales de su país.
Frente a esta embestida había que ganar un espacio autónomo como sociedad civil, ya que la gran mayoría de los gobiernos del mundo estaba completamente vendida al capital financiero internacional; y estos gobiernos lo siguen siendo hasta hoy, si vemos por ejemplo que después de la crisis del 2008 casi todos pusieron miles de billones de dólares para cubrir sus deudas, producto muchas veces de una gestión fraudulenta como la que ocurrió en México algunos años antes con el es-cándalo de fobaproa.
Mientras tanto la lucha de la sociedad civil siguió. Por ejemplo en Suiza cuando hicimos una manifestación contra el Foro Económico Mundial y nos lanza-ron los perros, la represión suiza no tiene nada de suizo, otra vez tuvimos que correr y mientras que corrimos nos encontramos en una esquina de las calles cubiertas de la nieve de Davos y dijimos: “tenemos que hacer otra cosa, no se puede reflexionar en estos ambientes de manifestaciones y represiones sobre conceptos alternativos al neoliberalismo; necesitamos platicar”.
Éste fue el ambiente también en Ginebra, cuando en una asamblea paralela al aniversario de la Cumbre Social de Naciones Unidas aparecieron unos señores bien elegantes, vestidos de traje y corbata. Mis compañeros de lucha que sabían de mi relación estrecha con América Latina, me preguntaron: ¿Sabes si son latinoamericanos? ¿Los conoces? ¿Acaso no son agentes de la cia? Resultó que eran el Alcalde de Porto Alegre y el Gobernador de Río Grande del Sur que habían venido para invitarnos al primer Foro Social Mundial que finalmente se llevó acabo en Porto Alegre, Brasil, en enero de 2001 simultáneamente con el Foro Económico Mundial en Davos.
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
86
Fue allí donde se armó dentro del Consejo Internacional, al que tengo yo el honor de pertenecer, una discusión que sigue hasta ahora y que tiene mucho que ver también con otra discusión que sigue hasta hoy: ¿Qué es el Foro Social Mundial? ¿Es solamente un espacio de convergencia de todos los que se pronuncian contra el neoliberalismo, contra las guerras y contra el sexismo y racismo? o ¿Es un actor político sui géneris que por sí mismo debe cambiar el paradigma neoliberal a escala mundial?
Como muchas veces en estas historias, sobre todo de la sociedad civil, no son los grandes intelectuales ni los seminarios quienes deciden y quienes definen las discusiones, sino la realidad misma. Cuando el 15 de febrero del 2003 se mani-festaron entre 30 y 40 millones de personas alrededor de todo el mundo contra la guerra en Iraq en una protesta planetaria que el New York Times calificó como “la manifestación más grande en la historia de la humanidad”, ellos titularon: “Sur-gió el segundo poder mundial”, ya que el mundo se había reducido después de la caída de la Unión Soviética y del Muro de Berlín a uno solo. Nosotros éramos los que representábamos y promovíamos, un nuevo frente de lucha a escala mundial, la lucha de los de abajo contra los de arriba y esta lucha sigue existiendo hoy en día, dentro y fuera del Foro Social Mundial.
Fue así que tocábamos y seguimos tocando las puertas en la onu en diferen-tes ocasiones y eventos: en la Cumbre de Medio Ambiente de Río de Janeiro en 1992; en Viena en la Cumbre de Derechos Humanos de 1993; en Copenhague en la Cumbre Social; en la Cumbre de las Mujeres en Pekín, en la Cumbre Climática de Cancún, México, y en muchos otros eventos internacionales.
Sin embargo, en todos estos eventos nos dimos cuenta que aunque nos dieron un espacio para hablar, que nos escucharon más o menos generosamente, decidie-ron completamente otra cosa, otra agenda. Por ejemplo, aquí en México cuando presentamos en Cancún una serie de reivindicaciones, una plataforma de cambio climá tico contra la mal llamada “economía verde”, ésta en nada incidía en lo que se dijo adentro del recinto donde estaban los representantes de los estados: allí el espa- cio es taba reducido a unos cuantos gobiernos, que marginaban incluso el Gobierno Bo liviano que defendía nuestras posiciones, mientras que afuera éramos la abruma-dora mayoría de los participantes en esta Cumbre.
87
LA REvoLUCIóN dE LA SoCIEdAd CIvIL: PLAtAFoRMA PoLÍtICA
En este momento me di cuenta que la lucha se tenía que dar de manera más compleja; es por esto que estuve aquí en este salón, hace como un año y medio, cuan-do se hizo el esfuerzo de compaginar algunos de los puntos de la agenda de Cancún para preparar el terreno a los organizadores de la próxima Cumbre en África del Sur. Como consecuencia de estos esfuerzos, en Río+20 donde tuvo lugar hace poco la gran Cumbre de Medio Ambiente, por lo menos logramos que ya no habláramos de cosas diferentes.
Mientras que en las salas se hablaba de cómo financiar la ecología, hacer negocio con los proyectos ecológicos, afuera estábamos hablando, por ejemplo, de la soberanía alimentaria y de parar la privatización de los recursos naturales. Sin embargo, esta vez logramos que dentro de la declaratoria final figuraran estos temas que preocupan a la gran mayoría de la humanidad; y se comunicó públicamente que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, de igual a igual, de compaginar la agenda de las Naciones Unidas con las agendas de la sociedad civil internacional.
Así que sí hubo avances significativos. Este seminario aquí es una de las pruebas candentes de ello, por lo cual les felicito de haberlo organizado. Este se-minario es un principio de que hay la esperanza de un tratamiento de igual a igual, entre sociedad civil y la comunidad de estados a nivel internacional para incidir en las políticas internacionales.
Para terminar quiero hacer unas recomendaciones y una advertencia para la discusión, ya que estoy notando que hay muchos representantes de organismos no gubernamentales aquí. No vayamos a irnos con la finta de que la sociedad civil son las ong porque no es cierto.
Si las ong aquí presentes son realmente responsables, estarán conscientes de que son organizaciones de servicio a la sociedad civil, no son representantes de la sociedad civil; la verdadera sociedad civil se organiza en movimientos populares, se organiza aquí con los maestros, los electricistas, se organiza aquí con las policías comunitarias, se organiza en muchas formas. Cuando estoy en otros países digo siempre que México es un ejemplo casi paradigmático donde la sociedad civil real-mente se sabe organizar y articular desde abajo.
Desgraciadamente esto todavía no incide mucho en los cambios de las políti-cas gubernamentales a nivel nacional, pero esto es otro tema. Lo que hay que fomentar
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
88
más, es la integración entre las ong y los movimientos sociales y las demás ar-ticulaciones de la sociedad civil para lograr la verdadera transformación social que todos queremos.
Y finalmente, cuando nos encontramos muchas veces a nivel internacional, cada quien habla de su país y dice: “en Panamá es así”, “en Chile es así”, “en Aus-tria es así” y hablamos sin realmente llegar a una propuesta conjunta. Yo espero que de este seminario salgan muchas propuestas conjuntas, porque necesitamos crear cada vez más espacios autónomos en que los gobiernos o la sociedad civil inviten, de igual a igual, a nivel local, a nivel regional, y a nivel global a sus contrapartes para realizar un verdadero diálogo político, libre de presiones económicas por parte de las compañías transnacionales.
Sólo así se podrá llegar a una verdadera convivencia entre gobierno y socie-dad civil, lo cual es diferente de hacer una petición diciendo “por favor acepten esta frasecita en su declaración final”. Necesitamos crear estos espacios comunes para crear estos poderes populares que sí tienen una larga trayectoria en México. Nece-sitamos crecer como sociedad civil, siguiendo el ejemplo de los indígenas de las Américas, desarrollando una verdadera democracia de consenso y no de mayorías donde el que obtiene el 49% ya no cuenta para nada. Tenemos que hacer el esfuerzo de conjugar las comunidades para convertirlas en sociedad, una sociedad donde rija un “socialismo de nuevo tipo”, una conjunción intercomunitaria, en la que el gobierno y las ong tengan el papel de ser servidores de la sociedad civil, nada más.
Este seminario nos convoca a debatir sobre los retos y nuevos desafíos en la re-lación entre gobiernos y sociedades civiles en América Latina, en un contexto de cambio de paradigma en lo que respecta al rol del estado como agente principal del desarrollo político, económico y social de la región. Por ello, la convocatoria es más que oportuna.
Las preguntas que espero debatir hoy con ustedes. son: ¿Cuál ha sido la con tri bución de la sociedad civil a la calidad de la democracia? Y a su vez, ¿Qué efec-tos han tenido sobre la sociedad civil las instituciones democráticas y las políticas públicas hacia el sector? En definitiva, ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de la dinámica entre la sociedad civil y las instituciones políticas y que aspectos podrían identificarse para apuntar a la construcción de una democracia y gobierno de alta calidad?
Las organizaciones y movimientos de la sociedad civil aparecen con ma-yor o menor protagonismo o incidencia en todas las arenas gubernamentales y políticas sectoriales. En la presente exposición doy un panorama general sobre la estructura de incentivos que moldea la organización y desempeño de la sociedad civil, así como sus conexiones con las instituciones democráticas.
En este sentido, preguntarse por la incidencia de la sociedad civil en las po-líticas públicas es a mí entender una pregunta incompleta. Debemos preguntarnos por sobre todo en la incidencia de la sociedad civil en la política democrática en general, esto es en su rol democratizante y no sólo en su incidencia en la efectivi-dad de algunas políticas públicas. A su vez, es pertinente ahondar sobre el impacto de la política democrática sobre la sociedad civil.
NOTAS SOBRE LA INCIDENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA POLÍTICA PúBLICA. ExPERIENCIAS
EN AMÉRICA DEL SUR
Gabriela Ippolito O’Donnell
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
90
Para ello, primero me gustaría entrar en el tema de las definiciones. Entiendo por sociedad civil un espacio en donde confluyen varios actores de carácter colectivo y voluntario como son: ongs (Organizaciones no Gubernamentales), movi-mientos sociales, asociaciones civiles e incluso acciones colectivas de carácter informal. En algunos momentos históricos el conjunto de actores que constituyen la sociedad civil cristalizan su accionar y se transforman en un actor colectivo relativamente unificado. Ésta es una definición de trabajo (working definition) que me permitirá abordar aspectos de la incidencia de la sociedad civil sin entrar en debates conceptuales más abstractos sobre el término.
Para repensar la relación entre sociedad civil y gobierno es necesario clarifi-car algunos de los supuestos teóricos que han guiado hasta hoy este debate a nivel global. Hay muchos autores destacados que han debatido este tema, pero el más influyente es, a mi entender, Alexis de Tocqueville.
En su estudio Democracia en América (1961), de Tocqueville encuentra que un alto grado de asociacionismo es el mejor antídoto contra las tentaciones auto-ritarias de los poderes públicos así como también el individualismo extremo. Para de Tocqueville el diseño de la democracia constitucional no alcanza para proteger a los individuos del abuso del poder por parte de los gobernantes. Esta idea se va a contraponer con otras de Rousseau o Madison, quienes veían en el asociacionismo un germen de posible faccionalismo (ver Warren 2001).
La elaboración de Tocqueville es retomada en los años 1990s por Robert Putnam en su clásico libro Making Democracy Work (1993) en el cual discute los efectos del asociacionismo en el caso de Italia. Putnam atribuye el alto grado de desarrollo y calidad institucional en el Norte de Italia (en contraposición con el Sur) precisamente al alto grado de asociacionismo presente en esa región. En su elaboración teórica el concepto más acabado es el de capital social (el asocia-cionismo genera relaciones interpersonales de confianza, las cuales a su vez se traducen en altos de niveles de colaboración con los gobiernos locales y, como resultante, en políticas públicas de alta calidad).
Este concepto —capital social— se transformó en la idea-fuerza que guío gran parte de las políticas de promoción democrática a nivel global, las cuales contaron con amplio apoyo financiero de múltiples agencias de cooperación gu-
91
NotAS SoBRE LA INCIdENCIA dE LA SoCIEdAd CIvIL EN LA PoLÍtICA PúBLICA
bernamentales y organismos internacionales. El paradigma del capital social fue implementado en muchos países paralelamente a las reformas económicas y socia-les de corte neoliberal. En esta concepción, las organizaciones de la sociedad civil se hacían cargo más efectivamente de funciones que el Estado-Nación ya no debía llevar adelante.
Lo que me interesa enfatizar es que el paradigma del capital social hace referencia a dos modelos de sociedad civil: el primer modelo está expresado explícitamente e implica una sociedad civil ordenada, altamente organizada, que apunta a la gobernabilidad y estabilidad política democrática; el segundo modelo de sociedad civil está implícito por omisión e implica una sociedad civil conten-ciosa, rebelde, que apunta a la profundización de la democracia. Ambos modelos de sociedad civil deben ser tenidos en cuenta como horizonte al evaluar la in-cidencia de la sociedad civil así como también al elaborar políticas de fomento hacia el sector.
La experiencia histórica de las últimas tres décadas en América del Sur con-tiene ambos modelos de sociedad civil, así también como un tercer modelo emer-gente que combina aspectos de los dos modelos mencionados. Las proposiciones generales que voy a sostener de aquí en más están sustentadas en la experiencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Perú.
Sin entrar en un análisis detallado sobre el origen histórico de la sociedad civil en los distintos países de la región, puedo mencionar que la mayoría de los his-toriadores sociales trazan tales orígenes a la segunda mitad del siglo xix, con la formación de una esfera pública de acción social a partir de la emergencia de la prensa escrita y las primeras sociedades de beneficencia.
Para mi argumentación posterior considero importante dar una mirada a las etapas de evolución de la sociedad civil en la región a partir de los años 1980s, con el inicio de la transición a la democracia. Es en la década del 80 que surge una nueva sociedad civil en la mayoría de los países de América del Sur, con la aparición de movimientos sociales y organizaciones de nuevo cuño. Esta sociedad civil nace en oposición a los regímenes militares y, aunque con algunas diferencias entre los países en la relevancia de su rol, podemos afirmar que en su mayoría fue-ron sociedades civiles de carácter contencioso, rebeldes, que buscaban legitimar
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
92
los nuevos regímenes democráticos, pero al mismo tiempo también profundizar la democracia.
A esta etapa le sucede, concomitante con las reformas neoliberales de los 90s, una sociedad civil más ordenada, más organizada, que va a asumir funciones del estado, sobre todo en lo que respecta a la implementación de programas socia-les. Ésta es una etapa de creación de organizaciones, incluso por el estado mismo para deslindar responsabilidades en el área social. En una tercera etapa, que abarca los últimos diez años de la historia de la región, observamos la emergencia de una sociedad civil de carácter mixto con un futuro abierto, esto es, aún queda por definir en qué dirección este proceso se va a cristalizar: hacia una sociedad civil de carácter verdaderamente mixto (contenciosa/organizada, contenciosa/rebelde, u ordenada/organizada).
Una tipología básica de las relaciones entre sociedad civil y gobierno duran-te la última década en América del Sur sugiere que en Brasil se dan relaciones de cooperación, en Bolivia de cooperación/cooptación, en Chile de indiferencia (has-ta el 2011), en Argentina de fragmentación, y en Perú de oposición/animadversión (hasta la reciente llegada del Presidente Ollanta Humala).
Incidencia y desigualdades
Para evaluar la incidencia de la sociedad civil y eventualmente elaborar políticas de fomento hacia el sector, la primera tarea es generar un mapa que dé cuenta de la anatomía de las sociedades civiles en cuestión. Ésta es una tarea ardua pero fundamental.
En todos los países mencionados los estudiosos de la sociedad civil han en-contrado dificultades significativas en la recolección de datos y, en consecuencia, la elaboración de estadísticas confiables. En la mayoría de los casos, los datos oficiales difieren ampliamente de los elaborados por agencias internacionales. En este sentido, hay una deficiencia en la generación de datos de la cual tenemos que estar alertas y trabajar en dirección al cierre de esa brecha informática. Sin embar-go, más allá de las dificultades en la recolección de datos hay varias características
93
NotAS SoBRE LA INCIdENCIA dE LA SoCIEdAd CIvIL EN LA PoLÍtICA PúBLICA
generales de la anatomía de las sociedades civiles de la región que podemos men-cionar. Éstas son:
a) Un crecimiento exponencial del número de las organizaciones de la socie-dad civil desde la transición1.
b) Más allá de los números, sabemos también que son sociedades civiles diversificadas por tipo de organización.
c) Sin embargo, el hecho más interesante que surge al analizar los datos disponibles es la desigualdad interna al mundo de la sociedad civil. Esto es, en la mayoría de los países de América del Sur se reproducen las inequidades de la estructura económica y social al interior del mundo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (a partir de ahora osc). Hay organizaciones ricas y organizaciones pobres en términos de los recursos económicos y humanos de los que ellas disponen. Este fenómeno genera una lógica de acción colectiva que tiende por definición a limitar la inci-dencia de la sociedad civil.
d) Esta desigualdad es consecuencia principal de la falta de fuentes de finan-ciación diversificadas tanto públicas como privadas, ya sean nacionales y/o internacionales (gobiernos, organismos y fundaciones).
e) Así se genera un círculo vicioso: existen osc ricas, con staffs altamente profesionalizados, con llegada y contactos con medios de comunicación, redes nacionales e internacionales, y sectores del estado a todos los nive-les. Estas osc han sido denominadas por los expertos del Tercer Sector como supermercadistas (marsal, 2005): son las osc que tienen el know how para llevar adelante cualquier objetivo o demanda.
f) La responsabilidad de esta desigualdad de recursos disponibles a las osc recae en principio en los donantes domésticos (no estatales) e internacio-
1 Por ejemplo, en Argentina de 1995 a 2005 se duplicó el número de organizaciones de la sociedad civil (de 50,000 a 100,000 según datos de civicus). En Brasil, el IBGE (Instituto Brasilero de Geografía Económica) registra en el año 2005 alrededor de 338,000 fundaciones y asociaciones. Hasta el año 2008 Perú registra 110,000, Chile 90,000, y Bolivia 1,600.
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
94
nales quienes están obligados a realizar sus propias agendas de la manera más eficaz para lo cual tienden a elegir y financiar a osc ricas, profesiona-lizadas y supermercadistas. Es con estas osc que los donantes, sobre todo los de carácter internacional, tienden a establecer lazos interpersonales de confianza.
g) Este círculo vicioso se ve reforzado además por el bajo nivel de Respon-sabilidad Social Empresarial que se registra en la mayoría de los países de la región (tal vez con la excepción de Chile). Las grandes empresas tien-den a crear sus propias Fundaciones e implementar sus propias agendas.
h) Como consecuencia de la desigualdad en el capital económico y humano se genera un juego de suma-cero entre las mismas osc que impide el establecimiento de redes y fomenta una alta tasa de mortalidad entre las osc pobres (las cuales, en general, atienden a las poblaciones más vul-nerables).
Incidencia y estrategias
La desigualdad de recursos que menciono como punto de partida analítico desem-boca en dos estrategias principales de vinculación entre sociedad civil y gobiernos (y también burocracias estatales).
La primera estrategia está relacionada con el esquema elaborado por Albert Hirschman (1970) sobre posibles respuestas ante la insatisfacción con el producto ofrecido por una empresa, organización o el estado mismo, esto es salida, voz o lealtad (exit/voice/loyalty). En el caso de las osc de menor envergadura, éstas quedan altamente vulnerables frente al estado (en sus varios niveles) el cual apa-rece como único financiador; como corolario, estas osc pierden la capacidad de ejercer una agenda autónoma y con incidencia más allá de la propia voluntad del estado. Su única posibilidad de respuesta para sobrevivir es la lealtad (no tienen posibilidad de salida porque no hay donantes alternativos y aunque teóricamente podrían ejercer su voz esto sería con altísimo riesgo y probabilidad de sucumbir en el intento).
95
NotAS SoBRE LA INCIdENCIA dE LA SoCIEdAd CIvIL EN LA PoLÍtICA PúBLICA
La segunda estrategia de parte de los poderes públicos hacia las osc y tam-bién resultante de la desigualdad mencionada más arriba, es la capacidad de utilizar el divide et impera para moldear los contornos de la sociedad civil, al favorecer u obstaculizar el accionar de algunas osc (y movimientos) en relación a otras. La in - corporación de algunos líderes de las osc como funcionarios al gobierno, las subven- ciones selectivas a osc, y otras medidas similares, son mecanismos propios de dicha estrategia. El caso paradigmático es Argentina y, en años más recientes, Bo-livia (aunque una evaluación más acabada de los efectos de la incorporación de algunos líderes de osc al gobierno de Evo Morales aún está pendiente).
Incentivos políticos-institucionales
Las desigualdades en la disponibilidad de capital financiero y humano y sus deri-vaciones están entroncadas con la estructura de incentivos políticos-instituciona-les que enfrentan los distintos actores que conforman la sociedad civil. Tanto las desigualdades de recursos como los incentivos políticos-institucionales (a los que me voy a referir en un momento) definen en la región las posibilidades de inciden-cia de la sociedad civil y deben ser considerados al elaborar políticas de fomento hacia el sector.
En relación a la experiencia de América del Sur podemos afirmar que hay dos niveles de incentivos político-institucionales que afectan el accionar de la so-ciedad civil.
Un primer nivel de incentivos es de carácter formal e incluye dos subtipos: los que ser refieren al ámbito del régimen político democrático y los que se refieren al ámbito del Estado, éste último entendido también como un marco legal y no sólo como un conjunto de burocracias.
Un segundo nivel de incentivos es de carácter informal, e incluye lo que se ha dado en llamar en la literatura especializada “instituciones informales” (o’donnell, 1997, 2004, 2011).
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
96
A) Incentivos formales
En cuanto al ámbito del régimen político hay una serie de incentivos para la acción colectiva que pueden resumirse en cuatro aspectos principales: 1) mayor o menor acceso a las instituciones democráticas; 2) alineaciones políticas cambiantes; 3) dis- ponibilidad de aliados; y 4) élites divididas en torno a proyectos de políticas públicas.
De esta serie de incentivos institucionales el más definitorio para la inciden-cia de la sociedad civil es el mayor o menor acceso a las instituciones democráti-cas, tanto tradicional-representativas como innovaciones participativas recientes.
En este sentido podemos afirmar que existe en América del Sur un modelo de democracia (en tanto régimen político) en tensión, entre democracias delegativas (o’donnell, 1994) con predominio de ejecutivos fuertes que tienden a estable- cer relaciones directas con los votantes y desalientan el accionar de las osc y, por el otro, democracias participativas emergentes basadas en una nueva ingeniería institucional que incluye mecanismos de participación directa y semi-directa. Es en los países que han avanzado más en la implementación de mecanismos de par-ticipación directa y semi-directa donde comprobamos que la sociedad civil tiene mayor incidencia, como es en los casos de Brasil y de Bolivia. Asimismo, la so-ciedad civil en ambos países ha tenido un rol fundamental en empujar las reformas constitucionales e incluir nuevos mecanismos institucionales de participación lo cual, a su vez, ha promovido la mayor incidencia de la sociedad civil.
Si bien hay que tener en cuenta el rol de buena voluntad de algunos gobier-nos de la región en invitar a las osc a participar en los procesos de formulación e implementación de políticas públicas, como ha sido el caso de Chile sobre todo durante el gobierno de la presidenta Bachelet, no es esta invitación ad hoc un me-canismo efectivo que genere alta incidencia de las osc. Estos mecanismos que no son de derecho, es decir no están inscriptos en la letra de la ley, tienden a malgastar la energía social y profundizar la brecha de desigualdad antes mencionada dentro del mundo de las osc. La experiencia demuestra que son las osc más profesionali-zadas las que efectivamente llegan a la mesa de negociación con los gobiernos en casos de invitación ad hoc.
97
NotAS SoBRE LA INCIdENCIA dE LA SoCIEdAd CIvIL EN LA PoLÍtICA PúBLICA
Un segundo subtipo de incentivos políticoinstitucionales formales refiere al ámbito del estado en tanto marco legal y fiscal en el cual operan los distintos acto-res de la sociedad civil. En cuanto al marco legal que regula el accionar de las osc, podemos decir que es aún una tarea incompleta en varios países de la región. Este marco legal implica establecer legislación que garantice la efectividad del derecho de asociación y proteja la protesta (y no la criminalice), así como también permita la formación y funcionamiento de osc de forma transparente. Es importante tam-bién revisar superposiciones y contradicciones en las reglamentaciones en torno al sector. Brasil y Bolivia, una vez más, son los casos con más legislación positiva al respecto; el caso más extremo es Perú con los varios intentos de leyes restrictivas y persecutorias hacia las osc bajo el último gobierno de Alan García; Chile con legislación de fomento muy reciente y aún sin apropiada reglamentación, y Argen-tina con legislación pendiente. En torno al marco legal podemos afirmar que no ha habido un debate regional al respecto.
En cuanto al marco legal fiscal de las osc, éste es el gran debate pendiente en América del Sur, con la excepción en mi evaluación de Brasil. En general cuando se discute la reforma impositiva en vistas a mejorar la calidad de la democracia, se apun-ta a la construcción de un sistema más progresivo y efectivo para recaudar impuestos más y mejor, y así volcar esos recursos en políticas sociales que efectivamente pro-muevan la ciudadanía social. Sin embargo, esta función básica del estado, es decir cobrar impuestos, puede ser una estrategia central para promover a la sociedad civil, transparentarla, y eliminar las desigualdades de recursos mencionadas anteriormente. Las exenciones impositivas pueden fortalecer a las osc así como incentivar a los donantes. Legislación impositiva adecuada también puede promover la transparencia de las osc y evitar sospechas de ser agentes de lavado de dinero reforzando así su legitimidad y en consecuencia su potencial capacidad de incidencia.
B) incentivos informales
Un segundo nivel de incentivos político-institucionales tienen que ver con insti-tuciones de carácter informal. Una de las instituciones informales por excelencia
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
98
es el clientelismo, y en los países de América del Sur su perdurabilidad es lla-mativa. Gracias a los trabajos recientes de muchos estudiosos de la región, sa-bemos bastante sobre la dinámica del clientelismo a nivel individual, es decir como mecanismo de cooptación del ciudadano en tanto votante. Sin embargo, no sabemos tanto sobre sus efectos al nivel microlocal y su impacto sobre la acción colectiva de la sociedad civil. En verdad, los políticos locales ven a las osc autónomas como competidoras a ser combatidas o cooptadas. osc autóno-mas pueden generar importantes conflictos a nivel local al exigir rendición de cuentas y así “perjudicar” las posibilidades de los candidatos locales de ser efectivamente electos.
Frente a la desigualdad de recursos financieros y humanos entre las osc, esto genera una vez más juegos de suma-cero aun en los niveles más micro del accionar de la sociedad civil. Las osc más vulnerables terminan compitiendo entre sí por recursos sumamente escasos. También es cierto que muchos políticos/candidatos deciden crear sus propias osc para combatir a aquellas de carácter autónomo. El caso extremo es Brasil, donde un tercio de los candidatos a ediles en la última elección en Rio de Janeiro declaraban tener su propia ong.
Incidencia en políticas públicas
Podemos afirmar desde la experiencia de América del Sur que no existe una teoría general de la incidencia de la sociedad civil en políticas públicas (leiras, 2007). Tampoco existen indicadores de carácter global que permitan llevar adelante es-tudios comparativos exhaustivos (una gran tarea pendiente que no puede desarro-llarse desde un solo país u organismo internacional; es una tarea que implica la conformación de una red transnacional).
Una evaluación general de la incidencia de la sociedad civil y su accionar en torno al mejoramiento de la calidad de la democracia (como señalé anteriormente sin pretensión de teoría general) indica que la sociedad civil de carácter contencio-so/rebelde tuvo una gran incidencia durante la transición y la apertura democrática en la región. La sociedad civil altamente movilizada fue también un actor funda-
99
NotAS SoBRE LA INCIdENCIA dE LA SoCIEdAd CIvIL EN LA PoLÍtICA PúBLICA
mental en las reformas constitucionales de Brasil (1988) y Bolivia (2004 parcial y 2008) y en la introducción a partir de las mismas de nuevos mecanismos de participación directa y semidirecta los cuales a su vez han fomentado la expansión de la sociedad civil.
En un nivel de abstracción menor, hay dos aéreas básicas de incidencia de la sociedad civil. Una refiere al accionar de las organizaciones de carácter social o desarrollistas abocadas a las tareas de reducción de la pobreza, y la segunda al de las organizaciones de advocacy o defensa de derechos humanos, civiles y políticos.
En América del Sur la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en el área social/desarrollista ha sido más efectiva en los aspectos de implementa-ción de políticas públicas. Esta incidencia se ha dado sobre todo de la mano de un estado eficaz y en el contexto de un marco legal que garantiza la participación de la sociedad civil como cuestión de derecho (y no por invitación ad hoc por parte de los gobiernos de turno).
Como consecuencia, no podemos pensar en la incidencia de la sociedad ci-vil en este ámbito sin el fortalecimiento concomitante de las distintas agencias estatales de los respectivos sectores sociales (salud, educación, vivienda, etc.). Esto confirma la importancia observada en la mayoría de los países de la región de sinergias con funcionarios imbuidos en una cultura de implementación partici-pativa de las políticas públicas. En este sentido creo fundamental la formación de burocracias profesionales dedicadas específicamente a establecer relaciones con la sociedad civil, un déficit aún en la mayoría nuestros países.
En el caso de las organizaciones de advocacy, la incidencia es consecuente en el establecimiento de la agenda y el control de las políticas estatales. La in-cidencia en este ámbito se da, a diferencia del social/desarrollista, mientras más autónomas son las osc de los poderes públicos.
Como conclusión general advierto que los casos más efectivos de incidencia de organizaciones de la sociedad civil en todos los países de la región es en el ám-bito del advocacy y, especialmente, en lo que se ha dado en llamar accountability societal (smuloviTz y peruzzoTTi, 2000).
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
100
El los regímenes democráticos existen tres tipos de rendición de cuentas o accountabilities. La primera es la accountability vertical y se refiere a las elecciones como mecanismo de rendición de cuentas (si los ciudadanos evalúan negativamen-te a un gobierno lo penalizan a través del voto retirándole su apoyo en la siguiente elección). El segundo tipo de accountability es horizontal (o’donnell, 1997) y se refiere a los controles mutuos entre agencias estatales de control de gestión así como también a la división de poderes republicana entre ejecutivo, legislativo, y judi-cial. El tercer tipo de accountability es societal. En principio este tercer tipo es una variación de la accountability vertical; en este caso la sociedad civil demanda la respuesta directa de las autoridades (sin mediar las elecciones). Esta accounta-bility implica siempre movilización de la ciudadanía y alianza con los medios de comunicación. Sin embargo, en muchos casos, ésta accountability es oblicua, en el sentido que tiende a activar primero mecanismos de accountability horizontal los que a su vez exigen respuesta de las autoridades a las que los pedidos de rendición de cuentas son en última instancia dirigidos (ver o’donnell, 2001). La accoun-tability societal apunta a repensar el proceso de representación política ya que exige respuestas de los poderes de turno entre elecciones y establece un modelo de democracia no electoralista.
No quiero dejar de mencionar un último ámbito fundamental de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en América del Sur: la construcción de un discurso democrático basado en un lenguaje de derechos de ciudadanía (smu-loviTz, 2007). Esta incidencia es un logro de la sociedad civil al transformar to-das las demandas en torno a políticas públicas en cuestiones de derechos para de esta manera prevenir (o intentar prevenir), posibles reversiones por los distintos gobiernos de turno.
Algunas conclusiones a partir de la experiencia de América del Sur
1) Sabemos que no todas las organizaciones y movimientos que constituyen la sociedad civil son democráticas, transparentes o promueven la diversi-
101
NotAS SoBRE LA INCIdENCIA dE LA SoCIEdAd CIvIL EN LA PoLÍtICA PúBLICA
dad (armony 2004, acuña, 2007). En otro trabajo me referí a esto como la paradoja de la accountability: si bien las osc exigen accountability a las autoridades, ellas mismas no rinden cuenta de su funcionamiento in-terno, sus presupuestos, o fondos (ippoliTo-o’donnell, 2010).
2) En todos los países de la región, la sociedad civil cuenta con un alto grado de aprobación por parte de la opinión pública. Es por ello fundamental protegerla de sospechas sobre lavado de dinero y funcionamiento no de-mocrático, para lo cual es importante generar marcos legales y fiscales que garanticen la transparencia de su accionar.
Datos de Latinobarómetro del año 2009 sugieren que la sociedad ci-vil goza de prestigio y es un referente para la ciudadanía para resolver cuestiones de bien público. Consultados los entrevistados si han contac-tado a una ong pare resolver un problema en su barrio, respondieron afirmativamente el 40 por ciento en Brasil, el 22 por ciento en Bolivia, el 20 por ciento en Argentina, el 20 por ciento en Perú, y el 14 por ciento en Chile. Si bien en algunos casos no son porcentajes elevados, éstos son superiores a los registrados ante la misma pregunta por los medios de comunicación y los partidos políticos y similares a los obtenidos por una autoridad local.
3) Sabemos que los casos más efectivos de incidencia se han dado en el ám-bito de advocacy a través de la formación de coaliciones entre ciudadanía movilizada, osc y medios de comunicación.
4) En el caso de las osc de desarrollo, los casos más exitosos han sido aquellos en los que se establecen sinergias con distintos estamentos del estado, lo que Peter Evans (1997) ha dado en llamar autonomía enraizada (embbeded autonomy). En este último caso es importante señalar la falta de conoci-miento sobre la producción de la política pública en la región. Para establecer sinergias necesitamos saber más del estado y de su funcionamiento.
5) Se ha sugerido en algunos países de América del Sur que la gran prolifera-ción de osc podría ser negativa para la calidad de la democracia dado que no todas las organizaciones son democráticas y transparentes. Sin embar-go, estoy convencida que es mejor la proliferación de osc y movimientos
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
102
sociales que su falta. Lo que está en juego en definitiva es la creación de una sociedad abierta, plural y democrática, ese es el gran desafío que se presenta a los países del Sur de América. En esta tarea la sociedad civil ha tenido y tiene un rol fundamental a cumplir. Espero que algunas de estas ideas puedan serles útiles para avanzar en la democratización de México. Muchas gracias.
103
NotAS SoBRE LA INCIdENCIA dE LA SoCIEdAd CIvIL EN LA PoLÍtICA PúBLICA
BIBLIOGRAFÍA
acuña, C y A. Vacchieri eds. (2007). La Incidencia Política de la Sociedad Civil. Buenos Aires: Siglo xxi Editores.
armony, A. (2004). The Dubious Link. Civic Engagement and Democratization. California: Stanford University Press.
de Tocqueville, A. (1961). Democracy in America. Vol. i & ii New York: Schoken Books.
evans, P. ed. (1997). State-Society Synergy. Government and Social Capital in Development. Berkeley: University of California Press.
hirschman, A. (1970). Exit, Voice, and Loyalty. Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge: Harvard University Press.
ippoliTo-o’donnell, G. (2010). Sociedad Civil, osc y Democratización en la Argentina, en B. Sorj (comp.), Usos, Abusos y Desafíos de la Sociedad Civil en América Latina. Buenos Aires: Siglo xxi.
leiras, M. (2007). La incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en políticas públicas, C. Acuña y A. Vacchieri eds. La Incidencia Política de las Sociedad Civil. Buenos Aires: Siglo xxi Editores.
marsal, P. (2005). ¿Cómo se financian las ongs Argentinas? Las donaciones de Fundaciones de los Estados Unidos (1999, 2000 y 2001). Buenos Aires: Editorial Biblos.
méndez, J. (2004). Sociedad civil y calidad de la democracia en pnud, La de-mocracia en América Latina hacia una democracia de ciudadanas y ciu-dadanos El debate conceptual sobre la democracia. New York y Buenos Aires: pnud
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
104
o’donnell, G. (1994). Delegative Democracy. Journal of Democracy 5 (1):55-69.
———— (1997). Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y demo-cratización. Buenos Aires: Paidós.
———— (2001). Acerca de varias accountabilities y sus interrelaciones, en E. Peruzzotti y C. Smulovitz (editores) Controlando la Política. Ciudadanos y Medios en las nuevas democracias Latinoamericanas. Buenos Aires: Temas.
———— (2004). Human Development, Human Rights, and Democracy, en The Quality of Democracy. Quality and Applications, edited by G. O’Donnell, J. V. Cullel y O. Iazzetta. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
———— (2011). Democracia, agencia y estado. Teoría con intención comparati-va. Buenos Aires: Prometeo.
peruzzoTTi, E. (2006). Two Approaches to Representation. xxvi Congress of the Latin American Studies Association, San Juan, Puerto Rico.
puTnam, Robert D., con Robert Leonardi, and Raffaella Y. Nanetti. (1993). Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
smuloviTz, C. y E. Peruzzotti. (2000). Societal Accountability in Latin America. Journal of Democracy 11 (4): 147—58.
———— (2007). Organizaciones que Invocan Derechos. Sociedad Civil y Repre-sentación en la Argentina, en Sorj, B. y M. D. Oliveira eds. Sociedad Civil en América Latina: Crisis y Reinvención de la Política. Rio de Janeiro: Cen-tro Edelstein de Investigaciones Sociales.
warren, M. E. (2001). Democracy and Association. Princeton y Oxford: Prince-ton University.
Con el fin de hacer un examen somero de los medios que actualmente utilizan las Organizaciones de la Sociedad Civil (osc) mexicanas para incidir en las políticas públicas y en su gestión, parto del reconocimiento de la gran diversidad que carac-teriza a las osc en México. Si bien por definición son grupos organizados de perso-nas con algún fin relacionado al beneficio colectivo y sin fines de lucro, las grandes diferencias socioeconómicas resultantes de la profunda desigualdad característica de México, también se observan en estos actores sociales.
En el amplio mundo de lo que actualmente se considera en el país como osc hay organizaciones civiles que surgen a partir de promociones y fondos de empre-sas, como son las grandes fundaciones de segundo piso que generalmente financian a su vez a otras organizaciones; hay organizaciones que provienen del activismo cívico en defensa de ciertas causas o derechos; hay también un creciente número de organizaciones promovidas por partidos y organizaciones políticas e incluso por instituciones de gobierno; otras más han sido creadas y financiadas con fondos de grupos religiosos o de organizaciones internacionales que promueven determinadas agendas en todo el mundo, pero cuando uno piensa en osc generalmente se consi-dera que hay dos grandes grupos:
1. Aquellas que se han ido formando históricamente para brindar asistencia privada a los grupos de población que experimentan alguna vulnerabili-dad, como son personas y familias pobres, personas con alguna discapa-
MEDIOS PARA INCIDIR EN LAS POLÍTICAS PúBLICAS Y EN SU GESTIÓN EN MÉxICO1
Clara Jusidman Rapoport
1 La autora ha actualizado su ponencia al mes de junio de 2014.
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
106
cidad, población callejera, indigentes, huérfanos, personas afectadas por vih/sida, entre otros. Se financian con recursos de la asistencia privada y social y crecientemente con recursos públicos presupuestales, al estárseles transfiriendo funciones de prestación de servicios que anteriormente eran brindados por instituciones públicas (estancias infantiles, atención a pobla-ción callejera, a personas con discapacidad, etc.).
Asimismo se han venido creando fundaciones con recursos de gran-des empresas que esencialmente financian las actividades de este grupo de organizaciones asistenciales. Por su número y por el volumen de recursos que manejan, constituyen la mayoría en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil.
2. Organizaciones que promueven una agenda de defensa de derechos huma-nos, o de los derechos de algunos grupos de población afectados por si-tuaciones adversas o que no son atendidos en las agendas de gobierno. Son organizaciones que hacen incidencia en políticas públicas. Promueven intereses de diversos sectores socioeconómicos, por ejemplo, la agenda re-lacionada con la seguridad pública de creciente importancia en los últimos ocho años, es encabezada por víctimas provenientes de grupos de altos in- gresos y sólo más recientemente, a través del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (mpjd) y el trabajo de algunas organizaciones como cadhac en Monterrey y fundec en Coahuila, han venido haciéndose vi-sibles grupos organizados de víctimas de otros estratos socioeconómicos.
Una parte importante de las organizaciones de incidencia en políticas públicas está conformada por activistas civiles de estratos socioeconómicos medios: profesionis-tas, académicos, comunicadores, personas de iglesias, exfuncionarios públicos y ex militantes en partidos políticos que encuentran en las osc un espacio de mayor libertad y autonomía para promover agendas de política pública relacionada con la defensa de intereses colectivos.
La división anterior refiere más bien a la materia principal de trabajo de las osc y no significa que el primer grupo no realice también algunas acciones de incidencia en política pública, por ejemplo formulando propuestas de legislación
107
MEdIoS PARA INCIdIR EN LAS PoLÍtICAS PúBLICAS y EN SU gEStIóN EN MéxICo
relacionada con el grupo de población que atienden, o participando en acciones que protejan al sector de sociedad civil frente a decisiones del Estado, como es la ma-teria impositiva. Igualmente, en el segundo grupo algunas organizaciones llevan a cabo la prestación de algún servicio como es la investigación, la contraloría social, la observación y vigilancia de servicios públicos, el apoyo a grupos de población vulnerables —como son las poblaciones migrantes, o las mujeres sujetas de violen-cia—, los jóvenes en riesgo, entre otros.
Hay un tercer sector de organizaciones civiles de constitución y desarrollo más reciente, conformado por aquellas que en realidad son empresas consultoras que operan como asociaciones civiles para acceder a fondos y licitaciones públi- cas, que convocan a la participación de la sociedad civil. Están conformadas por personas con títulos de posgrado, que operan como empresas y utilizan tecnologías novedosas y complejas. Funcionan en un espacio un tanto opaco, donde parece que realizan activismo cívico dado que ponen en evidencia a gobiernos o a otros actores sociales, pero en algunos casos esto en realidad es una estrategia de negocios para posicionarse en el mercado y conseguir contratos. Funcionan en gran medida como un grupo de exigencia ciudadana a la calidad de la gestión pública, pero algunas de ellas realizan a la vez trabajos para distintos gobiernos.
Ahora bien, algunas tendencias generales que se observan en México, y que impactan en el nivel de desarrollo y la capacidad de incidencia de las organizacio-nes mexicanas, se resumen a continuación. Mi mirada parte desde la experiencia de una organización llamada Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social A. C. cuyo propósito es hacer investigación para sustentar propuestas e incidir en política pú-blica en varios ámbitos: la promoción de la democracia, la participación ciudadana y el diálogo social, la promoción de los derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales, la prevención social de las violencias, y la incidencia en par-ticular, en política social.
Empezaría señalando que la administración de gobierno de Calderón no realizó una gestión verdaderamente interesada en avanzar en una democracia participativa que reconociera la diversidad y complejidad de la sociedad civil mexicana, propiciara un ambiente adecuado con políticas activas para fomentar el asociacionismo y la construcción de una ciudadanía moderna y empoderada, ni
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
108
alentara espacios de diálogo y construcción de consensos en materia de desarrollo del amplio espectro de las políticas públicas. Desde mi óptica, comparada con la primera administración de gobiernos panistas, el saldo en la administración “Calderonista” fue un retroceso en la consolidación de una sociedad civil organizada moderna.
Sin embargo, aún ahora se observa un crecimiento del número de organiza-ciones que han obtenido su cluni, dado que ésta es necesaria para acceder a dis-tintos programas y recursos del Gobierno Federal en ámbitos donde se han venido trasladando responsabilidades públicas hacia la sociedad civil. Asimismo supongo que otras instituciones como partidos y organizaciones políticas, empresas, sin-dicatos, universidades, movimientos entre otros, han encontrado en la creación de fundaciones y asociaciones civiles alguna ventaja para la obtención y proce-samiento de recursos o para la evasión de impuestos, es decir, desde mi personal percepción y sin evidencias más que dispersas, considero que han surgido organi-zaciones de la sociedad civil simuladas y subordinadas a diversos intereses econó-micos y políticos.
También se observa un cambio en los temas de las agendas que promueven las organizaciones civiles, tanto por razones lógicas como serían la emergencia de nuevas problemáticas y las aceleradas transformaciones sociales, que hacen surgir asuntos de mayor interés y urgencia, como son las agendas de seguridad pública, protección y defensa de víctimas, atención a jóvenes en riesgo, trata de personas o bien, en razón de las prioridades definidas por las financiadoras internacionales como son los temas de migración, población indígena, rendición de cuentas, trans-parencia y acceso a la información.
En cambio temas con déficits históricos como democracia, participación ciu-dadana, derechos de las mujeres, derechos de la infancia, derechos humanos en ge-neral, y medio ambiente, han venido enfrentado una creciente escasez de recursos, además de experimentar un deterioro en los espacios de diálogo en políticas con el Poder Ejecutivo Federal. Lo anterior ha llevado en algunos casos hacia una mayor interlocución con gobiernos locales como es el del Distrito Federal y con los pode-res legislativos federal y locales.
Otro elemento importante en la relación entre sociedad civil y los poderes del Estado, ha sido el desmantelamiento del mismo Estado mexicano iniciado hace
109
MEdIoS PARA INCIdIR EN LAS PoLÍtICAS PúBLICAS y EN SU gEStIóN EN MéxICo
30 años por la ideología neoliberal que ha dominado a la administración pública federal, sin que se haya desarrollado una nueva estatalidad más acorde con un país supuestamente democrático. Se observan por lo tanto, crecientes vacíos en el desa-rrollo de políticas públicas necesarias y una destrucción de herramientas del Estado para poner en práctica esas políticas públicas.
Simplemente observemos lo que ha venido ocurriendo en el sector agroali-mentario, incluyendo el pesquero y el de comercialización de alimentos, frente a una crisis internacional en materia de precios y de oferta de algunos productos fun-damentales y la agudización de problemas de hambre, inclusive en zonas urbanas. La actual Cruzada Nacional contra el Hambre no tiene a su alcance instrumentos públicos poderosos que realmente permitan incidir en los desequilibrios que se ob-servan en la cadena alimentaria.
La distribución de responsabilidades para la convivencia social entre fami-lias, estado, mercado y sociedad ha llevado a una preeminencia del mercado, a una disminución del estado, a la devolución de responsabilidades a las familias y dentro de ellas principalmente a las mujeres, y a la asignación de nuevas responsabilidades a una sociedad poco organizada. Esto se traduce en un vaciamiento de políticas públicas en las cuales al menos, la sociedad civil organizada debería estar incidien-do en razón del interés colectivo. Resulta que en realidad ya no hay interlocutor público o éste ya no cuenta con herramientas para poner en práctica los acuerdos alcanzados en los espacios de interlocución.
La responsabilidad que era estatal se ha dejado a merced del mercado o bien las instituciones están dedicadas a proteger y alentar a las empresas del mercado (casos de los sectores de telecomunicaciones, de energía, del medio ambiente, de vivienda y desarrollo urbano, agroalimentario). En México y a nivel mundial es no-table en ese sentido lo que ha venido ocurriendo con el sector financiero y la crisis internacional, y los apoyos que este sector económico ha recibido con recursos de los presupuestos públicos.
En 2012 una tenue luz de esperanza se observaba en el camino futuro, expre-sada a través del cambio en los términos de relación entre la sociedad y los candi-datos de los partidos políticos en los procesos electorales federales. Por primera vez los candidatos aceptaron un guión que les fue marcado por instituciones y organiza-
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
110
ciones de la sociedad teniendo que asistir a eventos y a lugares donde anteriormente jamás habrían acudido como son: universidades, espacios de comunicadores autó-nomos y reuniones de organizaciones civiles.
Se vieron obligados por la competencia electoral, a definir posición frente a una serie de preguntas que les fueron formuladas por diversas instancias de la so-ciedad y se tuvieron que salir de la agenda rígida que solía ser marcada por sus jefes de campaña. ¿Significará esto en el futuro próximo el reconocimiento de nuevos términos de relación en el desarrollo de planes y programas y de políticas públicas del nuevo gobierno con una interlocución más amplia con la ciudadanía?
Las consultas realizadas para efecto del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, especiales e institucionales de la actual administración superan con mucho las enormes deficiencias observadas en esa materia al inicio de la gestión “Calderonista”, pero no necesariamente reflejan una intención real de buscar la participación ciudadana en los diálogos sobre el proyecto nacional y las políticas públicas como lo mostraron los acuerdos entre las cúpulas partidarias del Pacto por México.
Ahora bien, en el contexto descrito ¿Qué ha ocurrido con la incidencia en políticas públicas de la sociedad civil en los últimos años? ¿Qué estrategias ha utili-zado ésta para obligar al Estado Mexicano a reaccionar y adoptar posiciones frente al desastre de violencias que estamos viviendo?
1. Obviamente la agenda de la sociedad civil por las razones anteriormente expuestas ha estado marcada por algunos temas centrales, a saber, la se-guridad pública, la transparencia y rendición de cuentas, las migraciones, las víctimas y las violaciones a derechos humanos, la trata de personas. Se observan graves retrocesos en los derechos de las mujeres y la crimina-lización creciente de los jóvenes. Esta situación alentó el surgimiento de nuevas organizaciones de víctimas, interesadas en la política de seguridad pública, que fueron invitadas por el Ejecutivo Federal de la administración de Calderón a los diálogos en esa materia de la política. Algunas víctimas y sus organizaciones lograron empoderarse, hicieron alianzas con algunos funcionaros del sector de seguridad y fueron beneficiadas con recursos
111
MEdIoS PARA INCIdIR EN LAS PoLÍtICAS PúBLICAS y EN SU gEStIóN EN MéxICo
públicos, asumiendo funciones de observación o veeduría de algunos pro-cesos de las instituciones de seguridad. Algunas de esas organizaciones terminaron legitimando y beneficiándose de políticas y procedimientos que atentaron contra los derechos humanos de miles de personas y dejaron un mayor saldo de víctimas.
Las relaciones con algunos funcionarios de la seguridad pública de la administración previa permitieron el desarrollo de propuestas y pro-yectos de organizaciones de la sociedad civil realmente especializadas en políticas de seguridad pública, generando en algunos casos innovacio-nes interesantes y un mayor involucramiento de la sociedad en el tema de las violencias y la delincuencia. Asimismo, varias organizaciones junto con unos pocos funcionarios públicos estuvimos promoviendo un cam-bio de paradigma en la política de seguridad pública a fin de incorporar un intervención mayor en materia de prevención social de las violencias mediante la realización de diagnósticos, planes locales, la creación de observatorios y de consejos, el trabajo con mujeres y jóvenes, y la forma-ción de investigadores y profesionales que pudieran apoyar los trabajos de prevención. Varias organizaciones civiles se opusieron con firmeza a una Ley de Seguridad Nacional que militariza la seguridad pública y confunde las funciones de la milicia y las fuerzas de seguridad públi- ca civiles.
2. La afectación a la vida, la libertad y a la integridad de miles de personas que transitan por el país, ha determinado que las organizaciones que traba-jan con población migrante se vuelvan centrales y busquen influir en la política migratoria de México, por ejemplo en las leyes y reglamentos que determinan la política mexicana en la materia. Muchas proveen directa-mente apoyo y protección a las personas de otros países que se ven en la necesidad de llegar o transitar por el nuestro, como es el caso de varios albergues montados en el trayecto migratorio, fundamentalmente por vale-rosos integrantes de iglesias.
Las organizaciones que trabajan el campo migratorio para articularse y ser más eficaces en su actuación han formado una importante red nacio-
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
112
nal de vínculos con organizaciones de otros países y con organizaciones de connacionales en Estados Unidos. Buscan permanentemente el diálogo con funcionarios y legisladores responsables de los derechos de los mi- grantes; participan con propuestas a las legislaciones que en materia migra-toria se han venido discutiendo; cuestionan y visibilizan públicamente con evidencia, el maltrato y la discriminación que experimentan los migrantes en nuestro territorio; organizan marchas y caminatas y ayudan en la bús-queda de migrantes desaparecidos.
3. El aumento a las violaciones en materia de derechos humanos por la delin-cuencia organizada y por las fuerzas del Estado, condujeron al fortaleci-miento y ampliación de una red de expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil para elevar una sustantiva propuesta de modificacio-nes a la Constitución Mexicana a fin de incorporar los derechos humanos como eje fundamental de la misma, reconociéndole igual jerarquía a los instrumentos internacionales firmados por nuestro país.
Esta promoción terminó exitosamente en el 2011 con la incorpora-ción de los derechos humanos en el artículo primero de nuestra Cons-titución que significa todo un cambio de paradigma. A tres años de esa importante reforma poco se ha avanzado en su instrumentación mediante la armonización de legislación nacional y local, la incorporación del enfo-que de derechos humanos en las políticas públicas y en última instancia, en un cambio en las relaciones subordinadas entre servidores públicos y la población manteniéndose el mal trato, la exclusión, la corrupción y la falta de información y de participación de la ciudadanía.
Un instrumento de incidencia utilizado por las organizaciones de derechos humanos son los informes sombra que se preparan para su pre-sentación a las instancias internacionales y regionales de seguimiento del desempeño de los países en el cumplimiento de sus obligaciones deriva-das de los instrumentos internacionales y regionales de derechos huma-nos. También participan en las reuniones relacionadas con la presencia de relatores especializados tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para obligar a un diálogo a diver-
113
MEdIoS PARA INCIdIR EN LAS PoLÍtICAS PúBLICAS y EN SU gEStIóN EN MéxICo
sas instancias del gobierno mexicano sobre las violaciones a los derechos humanos.
Un tercer instrumento utilizado por la comunidad de organizaciones de derechos humanos ha sido el litigio estratégico ante instancias inter-nacionales y cuyos exitosos resultados han llevado al reconocimiento por parte del Estado Mexicano de violaciones a derechos humanos de personas específicas, a la reparación del daño y a la garantía de no repetición median-te el desarrollo de una serie de protocolos e instrumentos para asegurar el debido proceso, la investigación adecuada de los casos, la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones, entre otros temas.
4. Debido al reconocimiento de que la corrupción y la impunidad son dos fac-tores que subyacen en la creciente violencia y desarrollo de la delincuencia organizada, en parte mediante la colusión entre servidores públicos, em-presarios y delincuentes; la extendida práctica del patrimonialismo en el ejercicio del poder público en el país, así como para defender y avanzar en la autonomía de los organismos de transparencia, acceso a la información, auditoría y rendición de cuentas se creó la Red de Expertos, Académicos, Comunicadores y Organizaciones Civiles e Instituciones para la Rendición de Cuentas (rrd).
Esta Red construyó una agenda de propuestas que fue presentada a los candidatos. Está formando profesionales muy reconocidos en la ma-teria que permanentemente realizan denuncias y exhiben en los medios de comunicación los déficits que impiden el avance hacia un verdadero y efectivo combate a la corrupción y a la impunidad. Así, evidencian los abusos en el manejo de los presupuestos públicos, el manejo discrecional de programas y el gran volumen de recursos destinados a la comunica-ción social de los gobiernos como ejemplos emblemáticos del tipo de denuncias que realizan las organizaciones participantes en la Red. En esta misma vertiente pudieran ubicarse las organizaciones que han impulsa-do los juicios orales y cambios necesarios en el sistema de procuración, administración e impartición de justicia. Ambos grupos han participado muy activamente en los cambios en la legislación de transparencia y ren-
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
114
dición de cuentas y en la reforma penal. La Red de rendición de Cuentas tuvo una importante participación en los cambios a la legislación y en la conformación del nuevo consejo del Instituto Federal de Acceso a la Información (ifai).
5. Otro campo de trabajo de las organizaciones civiles se relaciona con una insistente y justificada demanda por la democratización de los medios de comunicación como requerimiento inherente al avance en materia de-mocrática. La democracia es una falacia si las voces de la diversidad no cuentan con espacios en los medios, si la población no puede acceder a información completa y analizada desde diversos enfoques y puntos de vista, si no se alienta la producción nacional de contenidos, entre otros aspectos.
Sin embargo, en esta agenda de la sociedad civil podemos concluir que en la administración del Presidente Calderón se dieron decisiones que aumentaron la concentración del sector de telecomunicaciones en sólo dos consorcios, apoyando el enorme daño cultural difícilmente reversible que ello provoca e impidiendo el avance democrático del país. Ni el legislati-vo ni el ejecutivo han acompañado la agenda de la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información (amedi), de la Coalición por la Demo-cratización de los Medios de Comunicación, ni tampoco la demanda del Movimiento #YoSoy132. Esta situación ha conducido a protestas frente a las instalaciones de las televisoras y de las secretarías involucradas en las decisiones.
La amedi acudió a un amparo por la autorización de la fusión de dos empresas de servicios de telefonía en manos de los dos consorcios televisivos. Una nueva oleada de activismo ha desatado la llamada Refor-ma Estructural en Materia de Telecomunicaciones promovida por el actual gobierno. Si bien la reforma constitucional realizada en 2013 en la materia proporcionaba un marco razonable para avanzar en la democratización de los medios de comunicación, las propuestas de leyes secundarias contradi-cen la propia reforma constitucional y han conducido a una movilización de la sociedad civil mediante propuestas legislativas alternativas, cabildeo
115
MEdIoS PARA INCIdIR EN LAS PoLÍtICAS PúBLICAS y EN SU gEStIóN EN MéxICo
intenso con los legisladores, manifestaciones y marchas, debates e infor-mación pública y en redes sociales, y la formación de una coalición intere-sante de académicos, expertos, actores y directores de cine, organizaciones civiles, legisladores y personalidades de los propios medios.
6. La incorporación de representantes ciudadanos independientes de los par-tidos políticos en las direcciones y consejos de los órganos autónomos de estado, como son las comisiones de derechos humanos y los institutos electo- rales federal y estatales, así como de los institutos de acceso a la infor ma - ción y las diversas instituciones de auditoría y contraloría de la función pública, ha sido otra estrategia seguida por las osc mexicanas a fin de res catar el contrapeso que esos órganos pueden representar para los abusos de poder y para la apropiación privada de los recursos públicos. La creación de órganos autónomos de estado fue en una cierta etapa de la transición a la democracia mexicana, una estrategia promovida y apoyada por la sociedad civil. Sin embargo la captura de esos órganos por los propietarios en turno de los gobiernos federal y estatales ha conducido a la anulación de su utili-dad en defensa de los intereses colectivos y de las personas. Diversas redes de osc están pendientes del cambio de funcionarios y consejeros de los órganos autónomos y participan en la propuesta y promoción de candidatos ciudadanos.
7. Ante la ausencia, deficiente funcionamiento o cancelación en la adminis-tración federal calderonista de espacios de diálogo sobre la gran diversidad de políticas públicas, muchas osc se orientaron hacia la investigación para sustentar sus agendas, a la creación de observatorios ciudadanos para dar seguimiento a diversos programas, políticas e instituciones y hacer eviden-tes los déficits de la gestión pública, a incidir en la legislación local y fede-ral y a buscar funcionarios sensibles y democráticos en los niveles locales para desarrollar programas y políticas que pudieran sentar precedentes e introducir innovaciones.
Otras han tenido que dedicarse a defender los avances que ya se ha-bían alcanzado ante la presencia de una ola conservadora y neoliberal que busca retroceder en derechos reconocidos, como son los derechos sexuales
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
116
y reproductivos de las mujeres, o a promover valores que ni ellos mismos practican y dejar lo público en las manos del mercado y de la supuesta-mente eficiente y pulcra iniciativa privada.
Sirvan estos siete ejemplos para hacer un breve recuento de las agendas y las he-rramientas que están siendo promovidas y utilizadas por la sociedad civil mexicana para incidir en las políticas públicas.
En conclusión, en materia de incidencia se han buscado caminos alternativos ante la ausencia de acciones y políticas de gobierno que privilegien el bienestar colectivo por sobre el desarrollo productivo, el desconocimiento de muchos servi-dores públicos sobre la importancia y el desarrollo histórico del asociacionismo en México y la creación de una ciudadanía empoderada o la cerrazón y el miedo que priva en muchas áreas y funcionarios para establecer un diálogo constructivo con las osc.
Como podemos observar en materia de herramientas el espectro se ha am-pliado para incluir el litigio estratégico, los foros internacionales, los amparos, los observatorios, la investigación, la conformación de redes, la denuncia y la visibili-zación pública de las omisiones o faltas, por ejemplo.
Personalmente no veo avances en la creación de un ambiente propicio para el florecimiento del asociacionismo en México que apoye el desarrollo de una so-ciedad democrática y ayude a reconstruir cohesión y tejido social, por el contrario, veo retrocesos y enormes riesgos ante la violencia, la desigualdad urbana y el des-encanto con la democracia por parte de una importante proporción de la población mexicana.
Las redes activistas: un nuevo actor político transnacional
¿Por qué estudiar movilizaciones y protestas? ¿Qué importancia tienen las protes-tas en la sociedad y en el entorno geopolítico? ¿Pueden los ciudadanos comunes in-fluir realmente en la política? ¿Cuál es el rol de la ciudadanía en un mundo global?
Hay quien afirma que «no vale la pena moverse» debido a que —según ellos— la influencia que tienen los individuos es nula. A lo largo de la historia hay quien ha dicho que hacer el esfuerzo de moverse para cambiar cosas es inútil, arriesgado y, además, a veces el resultado de dicho empeño es el opuesto del esperado —tesis que rechaza de forma contundente Albert O. Hirschman (1997). A pesar de que mucha gente repite que los ciudadanos no tienen capacidad de incidir en la política, las personas atentas a los acontecimientos saben que esto no es cierto. Casi siempre, los cambios realmente importantes en nuestra sociedad se han producido fruto de la insistencia, tenacidad y audacia de personas que han impulsado iniciativas para luchar contra aquello con lo que no estaban de acuerdo.
Existen muchos ejemplos que muestran la capacidad que tienen los indivi-duos de influir en la política, y no se trata solamente de grandes personajes. Muchas transformaciones han sido fruto de gente anónima. A raíz de lo expuesto, es impor-tante el estudio de la política no convencional, aquella que no se canaliza a través de las instituciones. Precisamente por ello, durante los últimos años, los investiga-
REDES ACTIVISTAS EN EL MUNDO GLOBAL E INTERCONECTADO: UN NUEVO ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA
Salvador Martí Puig1
1 Profesor titular de Ciencia Política, Universidad de Salamanca y Universitat de Girona.
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
118
dores sobre temas sociales y políticos han empezado a dar una gran relevancia a la cuestión de la protesta política y su impacto en la identidad, el voto, las demandas ciudadanas, las políticas públicas y hasta en las mismas instituciones nacionales y transnacionales. Ya hace una década, tres académicos consagrados —Doug McAdam, Charles Tilly y Sidney Tarrow— publicaron en el año 2001 una obra titulada The Dynamics of Contention en la que señalaban que era imposible interpretar la vida política de cualquier país o región sin tener en cuenta las movilizaciones y las pro-testas impulsadas por miles y miles de personas anónimas a favor o en contra de determinadas cuestiones.
Los mismos académicos llevaban tiempo criticando que muchos análisis (y relatos) políticos habían puesto el foco en señalar sólo los incentivos individuales y los pactos entre las élites, e ignorado la enorme cantidad de «bronca callejera» y de «tarea organizativa ciudadana» que precede y acompaña a cada uno de los acon-tecimientos políticos importantes en la historia de cualquier país, región e —in-cluso— transformación geopolítica. Hoy en día, sin embargo, ya es un lugar co-mún señalar que los episodios de movilización terminan creando nuevas alianzas e identidades, elementos —ambos— que acaban transformando la misma política y sus equilibrios.2 Sin duda la aportación de estas nuevas formas de comprender la historia es simple, y dice así: ¡No se puede ignorar la protesta en la política ni en el derecho!
Me refiero a una protesta que, con la aparición de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se ha convertido en global (casTells, 1998). Así los movimientos sociales han terminado por incluirse en la categoría de los actores políticos colectivos, en tanto que actores «singulares» que se activan a través de la movilización de sus simpatizantes y que persiguen cambios y transformaciones a través de acciones fuera de los espacios institucionales. Para poder movilizar a sus miembros, los movimientos elaboran discursos que generan una fuerte identidad
2 Lo acontecido a inicios de 2014 en Kiev (Ucrania) es un ejemplo gráfico de ello: una crisis que em pezó con sonoras protestas en la Plaza Maidán y ha terminado en la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia.
119
REdES ACtIvIStAS EN EL MUNdo gLoBAL E INtERCoNECtAdo
grupal, a la par que mantienen una organización flexible y poco rígida. Además, en general estos movimientos son transgresores y suelen enfrentarse con el orden establecido.3
Sin embargo, es necesario señalar que durante las últimas décadas han apa-recido múltiples formas de movilización que agregan intereses y que han supuesto que bajo el concepto de movimientos sociales exista un abanico muy diverso de actores movilizadores.
Entre esos actores podríamos señalar a los Nimby,4 acrónimo del Not in My Back Yard (mcavoy, 1999; dear, 1992; rabe, 1994); los Yimby, acrónimo del Yes in My Back Yard (amézaga y marTí i puig, 2012); o a las redes transnaciona-les de defensa (advocacy networks), que tienen la característica de estar formadas por una nutrida coalición de actores con características muy diferentes (ong, sin-dicatos, iglesias, fundaciones, movimientos, etc.), los cuales trabajan internacio-nalmente en torno a un tema y están vinculados por valores compartidos, por un discurso común y un denso intercambio de información y servicios con el fin de protestar/presionar contra determinado tipo de actividades —que se juzgan como nocivas— llevadas a cabo por algún gobierno, alguna organización multilateral o internacional, o incluso por algún actor privado.
3 Es preciso señalar que los movimientos sociales deben recorrer un largo camino y superar muchos retos antes de convertirse en motores del cambio (o contracambio) social. Tal como exponen McAdam, McCarthy y Zald (1999: 477), un movimiento social debe superar seis tareas de suma importancia para que sus propósitos tengan impacto en la sociedad, a saber: 1) tener un núcleo de activistas comprometidos; 2) conseguir nuevos miembros; 3) mantener la moral y el nivel de compromiso de los miembros con los que ya cuenta; 4) conseguir cobertura de los medios de comunicación, e idealmente (aunque no necesariamente) favorable a sus puntos de vista; 5) movilizar el apoyo de grupos externos; 6) limitar las opciones de control social que pudieran ser ejercidas por sus adversarios; y, en último término, 7) influir sobre lo político y conseguir que el Gobierno (o la administración) actúe.
4 Las formas Nimby son aquellas que emergen en una localidad (pueblo, barrio o comarca) en contra de intervenciones exteriores impulsadas por administraciones públicas o empresas privadas y que los habitantes de la localidad perciben como una amenaza a su bienestar o forma de vida. En general este tipo de intervenciones exteriores suelen ser la construcción de instalaciones de riesgo como ver- tederos, centrales eléctricas o nucleares; o de infraestructura que se percibe nociva a los intereses de los ciudadanos.
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
120
La aparición y expansión de las redes transnacionales de defensa han ido de la mano del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comuni-cación, así como de la caída de precios del transporte internacional, y tienen como eje fundamental de acción y presión las estrategias comunicativas que hacen un uso intenso de símbolos y valores (KecK y siKKinK, 2000; echarT muñoz, 2008).
Son precisamente estas dos cuestiones —el impacto de las movilizaciones en la política y el carácter transnacional de la protesta en un mundo global— las que más interés han despertado en la última década a los estudiosos de la participación transnacional.
Esta temática, que emergió en la academia hace poco más de una década con las obras de Keck y Sikkink (2000) y de Edwards y Gaventa (2001), se ha ido consolidando progresivamente hasta el punto de que hoy es imposible entender la dinámica política doméstica y transnacional sin tener en cuenta las pasiones y las acciones de las personas organizadas en redes (della porTa y Tarrow, 2005; Tarrow, 2010).
A más de un cuarto de siglo de la caída del Muro de Berlín, de la implosión del imperio soviético y de la desaparición de la lógica internacional de bloques, es necesario tener en cuenta el debilitamiento del estado (la llamada lógica «es-tadocéntrica») para interpretar las transformaciones geopolíticas. Ante esta nueva realidad cabe afirmar que hoy es imposible comprender los cambios políticos nacio-nales y transnacionales sin tener en cuenta los procesos de movilización ciudadana. Ejemplos recientes de este tipo de fenómenos y su impacto en el «orden interna-cional» son las revoluciones de color acontecidas en Europa Oriental, la Primavera Árabe, o el despertar del indigenismo transnacional en América Latina, ya sea para denunciar el impacto del nuevo modelo de desarrollo extractivo o para defender sus derechos (marTí i puig, 2011).
Asimismo, fenómenos de protesta que en principio tienen una lógica domés-tica, también han terminado generando a veces dinámicas de difusión y contagio (conocidas hoy como dinámicas víricas). En esta dirección es preciso señalar cómo los ciudadanos del Sur de Europa se hicieron eco de las protestas árabes (iniciadas en Túnez y consolidadas en la Plaza Tahrir), que inspiraron el movimiento de Los Indignados (del 15-M) en España (ibídem), y cómo éste impactó posteriormente en
121
REdES ACtIvIStAS EN EL MUNdo gLoBAL E INtERCoNECtAdo
5 El sociólogo Manuel Castells califica este nuevo tipo de movilización como el de los «New New Social Movements», tal como lo expone en la siguiente entrevista: http://thecrankysociologists.com/2013/03/25/manuel-castells-on-new-new-social-movements/ [Consultado el 19-02-2014]. Hay quien señala que el origen de este nuevo modelo de movilización se inicia con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) en Chiapas y el ciberzapatismo (Olesen, 2005; Rovira 2009).
el movimiento Occupy Wall Street norteamericano (bryne, 2012), el #YoSoy132 mexicano, el #DirenGezi en Turquía o el Passe Libre de junio de 2013 en todo Brasil. Sin duda lo expuesto ratifica la emergencia de un nuevo patrón de compor-tamiento político colectivo en nuestras sociedades. Un patrón que ha generado una nueva forma de denominar los movimientos sociales como los «new-new», cuyos elementos distintivos son los siguientes5:
• Utilizar la espontaneidad, la difusión y amplificación de la información en tiempo real a través de internet y de los medios de comunicación;
• Movilizar a los ciudadanos desde redes autónomas y horizontales, promo-ver la acción directa en el espacio urbano, muchas veces ocupándolo en contra de la voluntad de las autoridades;
• Apelar a la democracia como actividad participativa y deliberativa; • Activar mensajes apelando más a los bienes comunes (commonalities) que
a los servicios prestados por el estado o el mercado, y • Rechazar liderazgos personales fuertes.
Precisamente la aparición de los «new-new» y su impacto en la política local, na-cional, internacional y transnacional es el foco de las investigaciones vinculadas a explorar las nuevas lógicas de las movilizaciones ciudadanas, si bien algunas tienen más énfasis en lo internacional y otras en lo local.
Hoy el estudio de las redes transnacionales nos aporta hallazgos interesan-tes. Por un lado, nos muestran que éstas son globales, y las encontramos en todo el planeta, desde África Central, América del Sur, Europa, Mesoamérica, Magreb, pasando por los Estados Unidos. Por otro, nos señalan que hay una gran pluralidad
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
122
6 Precisamente por ello, no es casualidad que muchos gobiernos estén legislando con el fin de cercenar la capacidad de los ciudadanos de movilizarse y protestar en una coyuntura caracterizada por el descrédito de los políticos y las instituciones, y por la aplicación de políticas que atentan contra las condiciones de vida de la población más vulnerable. Este nuevo mood normativo tiene su origen (y se inspira) en la legislación autoritaria, discrecional y punitiva desarrollada después del atentado 11-S de 2001 en Estados Unidos (Brysk y Shafir, 2007). El peligro de aprobar dicha legislación, sin embargo, es evidente. Para la ciudadanía porque la amordaza, y para el estado porque una deriva autoritaria sólo puede incrementar su descrédito, precisamente ahora cuando es necesario legitimar la política a través de la transparencia y el control.
de temas tratados, si bien todos ellos están relacionados con la defensa de derechos específicos, como pueden ser los de las mujeres, de los trabajadores, de los pueblos indígenas, de colectivos vulnerables en contextos postconflicto, o con la reivindica-ción de derechos civiles y democráticos en general.
Sin embargo, más allá de su globalización y de su multiplicidad de temas este fenómeno nos indica que durante la última década las movilizaciones ciudadanas han tenido la capacidad de cambiar muchas cosas, desde la dirección del voto, pa-sando por la obstaculización y/o transformación de iniciativas y proyectos políticos de los gobiernos, hasta el cuestionamiento de la legitimidad de las autoridades e, incluso, la capacidad de poner agenda internacional temas que a nivel doméstico se ignoraban. Y todo ello desde lógicas de activismo transnacional, sin la presencia de liderazgos fuertes y sin contar con apoyo de partidos. Esto es, precisamente, lo que apunta Castells (2012) en su última obra Redes de Indignación y Esperanza, donde deja claro que en la actualidad una ciudadanía informada, conectada e indig-nada supone el mayor desafío para las autoridades y el mayor potencial de cambio de la humanidad6.
Las dinámicas y los resultados de la movilización multinivel: entre lo local y lo global
Un tema fundamental de este nuevo tipo de actores es el de la interacción entre lo local y lo global, donde rigen dos preguntas clásicas: ¿Por qué suben o bajan los
123
REdES ACtIvIStAS EN EL MUNdo gLoBAL E INtERCoNECtAdo
movimientos sociales de un nivel a otro? ¿Cuáles son los efectos de la interacción de estos niveles sobre los movimientos sociales?
Es útil abordar estos interrogantes a través de dos enfoques complementa-rios (silva, 2013). Por un lado, es provechoso pensar la problemática desde la óptica de las relaciones transnacionales (risse-Kappen, 1995; siKKinK, 2005: 151). Esta óptica enfatiza que el activismo transnacional involucra tanto la esfera nacional como la internacional y que, por lo tanto, es la interacción de estos niveles la que condiciona el contexto en el que se mueven los activistas y sus organizaciones. Por otro lado, esto enlaza con la teoría del proceso político sobre movimientos sociales (Tarrow, 2010 y 2011). En este modelo, la interacción entre el nivel internacional y doméstico incide en la estructura de las oportuni-dades y amenazas a las que se enfrentan los movimientos y que influyen en su desarrollo. Según Brysk (2002), la globalización crea a la vez las condiciones que constriñen a los movimientos y nuevas oportunidades que les abren posibilidades a la expansión de sus actividades.
Sikkink (2005) identificó cuatro tipos de interacción entre la estructura de oportunidades y amenazas internacionales y domésticas, así como diversos patro-nes de activismo.
— El primer tipo de interacción es el de la existencia de una estructura de oportunidad internacional cerrada con una estructura doméstica cerrada, combinación que inhibe el activismo. Cuando esto sucede no suelen apa-recer movimientos.
— El segundo tipo es el de la existencia de una estructura doméstica cerrada, pero con una estructura de oportunidades políticas internacional abierta; este tipo de combinación arroja formas clásicas de activismo generalmen-te conocidas como el «efecto boomerang» (KecK y siKKinK, 2000). En estas condiciones han aparecido muchos de los movimientos indígenas en América Latina durante la década de los noventas hasta hoy (marTí i puig, 2009). En esta dinámica, los activistas usan redes transnacionales para presionar a los gobiernos nacionales que en principio no son permeables a sus demandas. También estarían en este grupo los movimientos de dere-
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
124
chos humanos y feministas que luchan y denuncian el feminicidio en Ciudad Juárez o Guatemala.
— El tercer tipo de interacción es el opuesto al segundo, es decir, el de una estructura de oportunidades doméstica abierta mientras que la estructura de oportunidades internacional está cerrada. Esta combinación tiende a generar un déficit democrático que incentiva un activismo transnacional defensivo. Éste es el caso de las instituciones multilaterales que apoyan a la globalización neoliberal y que son relativamente cerradas a los mo-vimientos contestatarios. Su estructura genera movimientos altermundia-listas que apelan a gobiernos nacionales para defender a la ciudadanía del neoliberalismo, en esta lógica se encontrarían los movimientos sociales contra los acuerdos de liberalización económica en América Latina.
— Finalmente, el último tipo de interacción es el que presenta una estructura de oportunidades abierta tanto en el ámbito doméstico como en el inter-nacional, casuística que promueve coaliciones que combinan el uso de la protesta por parte de militantes con el trabajo de activistas en los canales de política institucionalizada. Esta combinación se observa en el caso de los sindicatos argentinos y el Mercosur, o el de los movimientos europeos que trabajan en temas de igualdad de género.
Sin embargo, también es cierto que las estructuras de oportunidad y las amenazas a nivel internacional y local no son eternas ni univalentes, sino que varían por tema, región y a través del tiempo. Por lo tanto, es lógico añadir que los efectos de interac-ciones multinivel también dependen de factores contextuales basados en estructuras de oportunidades, amenazas y constreñimientos fluctuantes en los distintos niveles. La combinación de estos elementos tiene un impacto en las coaliciones, estrategias, tácticas, el enmarque de la problemática, así como en la forma en que los activis-tas identifican sus «blancos» y los enfrentan, y el repertorio de contención (silva, 2013). El efecto de cambios en las estructuras de oportunidades y amenazas en los distintos niveles está claramente presente en muchos de los artículos. Además, las percepciones de oportunidad y amenaza son tan importantes como las condiciones objetivas (mcadam, Tarrow y Tilly, 2001).
125
REdES ACtIvIStAS EN EL MUNdo gLoBAL E INtERCoNECtAdo
Pero para avanzar en este tema y validar las teorías existentes, es importante estudiar ejemplos reales que nos den luz sobre la tensión que hay entre el trabajo de análisis y el de los activistas. Ciertamente, cuando cayó el Muro de Berlín y la globalización neoliberal se intensificó, muchos nos imaginamos un cambio li-neal, pero éste no ha sido así. Desde entonces han surgido nuevos interrogantes y problemáticas, y en alguna de ellas las redes transnacionales han aparecido como protagonistas inesperados.
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
126
BIBLIOGRAFÍA
almeida, P. Olas de movilización popular: movimientos sociales en El Salvador, 1925-2010. San Salvador: uca Editores, 2011.
amézaga, I. y Martí i Puig, S. ¿Existen los Yimbis? Las plataformas de reivindica-ción territorial en Soria, Teruel y Zamora. Revista Española de Investigacio-nes, Nº 138 (2012), p. 3-18.
brysK, A. (ed.). Globalization and Human Rights. Berkeley: University of Califor-nia Press, 2002.
brysK, A. y shafir, G. National Insecurity and Humar Rights: Democracies Debate Counterterrorism. Los Ángeles: California University Press, 2007, p. 118-137.
byrne, J. (ed.). The Occupy Handbook. NY: Back Bay Books, 2012. casTells, M. Redes de indignación y esperanza. Madrid: Alianza Editorial, 2012——— La era de la información. Volumen 2. Madrid: Alianza Editorial, 1998.dear, Michael. Understanding and overcoming the nimby syndrome. Journal of the
American Planning Association, vol. 58, Nº 3 (1992), p. 288-301.della porTa, D. y Tarrow S. (eds.). Transnational Protest & Global Activism.
People, passion and power. Oxford: Rowman & Litllefield, 2005. echarT muñoz, E. Movimientos sociales y relaciones internacionales. La irrup-
ción de un nuevo actor. Madrid: La Catarata, 2008. edwards, M. y gavenTa, J. (eds.). Global Citizen Action. Londres: Earthscan, 2001.hirschman, Albert O. Retóricas de la intransigencia. México: Fondo de Cultura
Económica, 1997.KecK, E. y siKKinK, K. Activistas sin fronteras. Redes de defensa en la política
internacional. México: Siglo xxi, 2000.
127
REdES ACtIvIStAS EN EL MUNdo gLoBAL E INtERCoNECtAdo
marTí puig, S. 15M: The indignados, en: Byrne, Janet (ed.). The Occupy Hand-book. NY: Back Bay Books, 2012.
——— Pienso, luego estorbo. España: Crisis e indignación. Revista Nueva Socie-dad, Buenos Aires, Nº 236 (2011), p. 4-15.
——— (2009) Sobre la emergencia e impacto de los movimientos indígenas en las arenas políticas de América Latina. Algunas claves interpretativas desde lo local y lo global. Revista Foro Internacional, Colegio de México, vol. XLIX, Nº 3 (2009), pp. 461-489.
Mcadam, D. McCarthy, J. y zald, M. Movimientos sociales: perspectivas compa-radas. Madrid: Istmo. Goffman, E., 1999.
Mcadam, D., Tarrow, S. y Tilly Ch. The Dynamics of Contention. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. Existe edición en castellano de 2005 en la Editorial Hacer, Barcelona.
mcavoy, Gregory E. Controlling technocracy: citizen rationality and the Nimby syndrome. Washington: Georgetown University Press, 1999.
olesen, T. International Zapatismo. The Construction of Solidarity in the Age of Globalization. London: Zed Books, 2005.
rabe, Barry. Beyond nimby Hazardous Waste Siting in Canada and the United States. Washington: Brookings Institution Press, 1994.
rovira, G. Zapatismo sin fronteras. Las redes de solidaridad con Chiapas y el alter mundismo. México, D.F. era, 2009.
risse-Kappen, T. (ed.). Bringing Transnational Relations Back In: Non-State Actors, Domestic Structures and International Institutions. New York: Cambridge University Press, 1995.
siKKinK, K. Patterns of dynamic Multilevel Governance and the Insider-Outsider Coa-lition, en: De la Porta, Donatella y Tarrow, Sidney (eds.). Transational Protest and Global Activism. Lanham: MD: Rowman and Littlefield: 2005, pp. 151173.
silva, E. (ed.). Transnational Activism and National Movements in Latin America: Bridging the Divide. New York: Routledge, 2013.
Tarrow, S. Power in Movement. New York: Cambridge University Press, 2011, 4th edition.
——— El nuevo activismo transnacional. Barcelona: Editorial Hacer, 2010.
El objetivo de esta ponencia es plantear la necesidad de revisar las políticas de financiamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (osc), de manera que no exista tensión entre los requerimientos de evaluación y rendición de cuentas hacia organismos financiadores, y las dinámicas de trabajo que aseguren un impacto efec-tivo de las osc en la promoción de la cohesión social. Este planteamiento aplica a las organizaciones que trabajan el tema de desarrollo, dado que —a diferencia de las organizaciones asistencialistas— su impacto se espera deje una huella más profun-da en las comunidades, y contribuya realmente a modificar las realidades sociales, económicas e incluso políticas de los beneficiarios.
Iniciaremos revisando el concepto de cohesión social, dado que su uso ex-tendido en el discurso político y académico lo ha privado de agudeza analítica. Después resumiremos brevemente las expectativas políticas y sociales que se crea-ron en los años 90 respecto al impacto de las acciones de la llamada sociedad civil, como alternativa a las políticas sociales del Estado, por un lado, y las consecuencias del libre mercado, por el otro. En seguida, resumiremos el debate sobre la relación entre las osc y los organismos financiadores, para formular al final recomendacio-nes para los mecanismos de financiamiento.
Cohesión social: una revisión conceptual
La cohesión social es un concepto complejo, cuya ambigüedad aumentó desde que en el año 2003 la cohesión social se ha vuelto el eje de la cooperación para el desarrollo
¿qUIEN PAGA, MANDA? IMPACTO DEL FINANCIAMIENTO EN LA CAPACIDAD
DE LAS OSC DE CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DE LA COHESIÓN SOCIAL
Marta Ochman Ikanowicz
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
130
entre la Unión Europea y los países de Latinoamérica y el Caribe. Su rápida asimila-ción al discurso público se debe, entre otros factores, al consenso sobre la deseabi-lidad de cohesión social como meta de las políticas sociales.
La definición más general, la podemos retomar de Kearns y Forrest (2000: 996), quienes consideran que la cohesión social se refiere a una sociedad que forma un todo, cuyas partes se acomodan armoniosamente y contribuyen al proyecto co-lectivo del bienestar social. Una sociedad cohesionada tiene capacidad de negociar los intereses generales de la sociedad y los de grupos particulares, de manera que las conductas disruptivas son mínimas o incluso ausentes.
Claramente podemos observar que el postulado de cohesión social como meta colectiva de una sociedad es respuesta a la evolución de las sociedades modernas, en las que —en términos de Durkheim (2004)—, las tendencias anómicas y de interés egoísta han sobrepasado actitudes altruistas y han llevado al crecimiento de la desigual- dad y del conflicto. El desinterés por las metas colectivas dificulta la solución colectiva de los problemas y crea la necesidad de acciones que reviertan este fenómeno.
Sin embargo, es importante notar que existen dos interpretaciones de la co-hesión social: la comunitarista y la republicana. En la interpretación comunitarista, el déficit de la cohesión social se debe al individualismo exacerbado y a la disolu-ción de los lazos tradicionales, tanto en las familias, como en las comunidades más amplias. Para esta corriente, la reconstrucción de la cohesión social le corresponde a la comunidad, de ahí la importancia que atribuyen a la acción de las asociaciones intermedias como la escuela del civismo y el remedio a las fuerzas destructoras del individualismo exacerbado, interpretación que se remonta al análisis de Alexis de Tocqueville de la democracia estadounidense (1998).
La interpretación comunitarista de la cohesión social es una interpretación moral: la comunidad se mantiene cohesionada porque comparte valores morales y el concepto de una vida buena y una buena sociedad, las personas no sólo son empleados, ciudadanos o consumidores, sino ante todo son miembros de una co-munidad unidos por los lazos de afecto y compromiso mutuo (eTzioni, 2000). La comunidad se encarga de asegurar una vida digna a todos sus miembros, a minimi-zar las conductas antisociales a través del control social y a resolver los problemas sociales con recursos comunitarios.
131
¿QUIEN PAgA, MANdA? IMPACto dEL FINANCIAMIENto
En primer lugar, las comunidades proporcionan lazos de afecto que trans-forman grupos de gente en entidades sociales semejantes a familias amplias. En segundo lugar, las comunidades transmiten una cultura moral compartida: conjunto de valores y significados sociales compartidos que caracterizan lo que la comunidad considera virtuoso frente a lo que considera comportamientos inaceptables y que se transmiten de generación en generación, al tiempo que reformulan su propio marco de referencia moral día a día. Estos rasgos distinguen las comunidades de otros gru- pos sociales (eTzioni, 2000: 24).
Como podemos notar, en este modelo, el estado no tiene la capacidad de promover la cohesión social, de ahí la relevancia de los miembros de la comunidad y de las asociaciones civiles.
Frente al enfoque moral de la cohesión social, los republicanos promueven un enfoque político. En la interpretación republicana, las tendencias desintegrado-ras de la modernidad se pueden contrarrestar con las políticas sociales universalis-tas; de ahí que atribuyan el déficit de la cohesión social a los efectos de las reformas neoliberales de los años 80 y 90, que han limitado la capacidad de los estados na- cionales de construir y financiar las políticas sociales.
Es este el concepto que inspira a las políticas europeas y constituye también el eje de la cooperación entre la Unión Europea y los países latinoamericanos. En la interpretación republicana, la sociedad cohesionada es una sociedad sin pobreza, des-igualdad ni exclusión social, en palabras del antiguo Comisario Europeo de Relaciones Exteriores, Chris Patten, es una sociedad donde ningún grupo —sea éste definido por región, por ingreso, etnicidad, género, edad o discapacidad— es dejado atrás.
En este enfoque, una sociedad cohesionada es la que asegura a todos los ciuda-danos el acceso al ingreso digno, a la educación, la salud, la provisión social y la parti-cipación en la vida política. Los republicanos llaman la atención a una relación de re-troalimentación entre la exclusión material y la simbólica. En palabras de Nancy Fraser:
La primera es la injusticia socioeconómica, arraigada en la estructura político-económica de la sociedad. Los ejemplos de este tipo de injusticia incluyen la ex-plotación (es decir, la apropiación del usufructo del trabajo propio en beneficio de otros); la marginación económica (esto es, el verse confinado a trabajos mal
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
132
remunerados o indeseables, o verse negada toda posibilidad de acceder al traba-jo remunerado); y la privación de los bienes materiales indispensables para lle-var una vida digna. (…) La segunda forma de entender la injusticia es la cultural o simbólica. En este caso, la injusticia está arraigada en los patrones sociales de representación, interpretación y comunicación. Los ejemplos de este tipo de injusticia incluyen la dominación cultural (estar sujeto a patrones de interpreta-ción y comunicación asociados con otra cultura y ser extraños u hostiles a los propios); el no reconocimiento (hacerse invisible a través de prácticas represen-tativas, interpretativas y comunicativas de la propia cultura); y el irrespeto (ser calumniado o menospreciado habitualmente en las representaciones culturales públicas estereotipadas o en las interacciones cotidianas) (1997: 4-5).
De ahí que la promoción de la cohesión social no sólo implica políticas sociales, sino también una forma específica de implementarlas: respetando el principio de igualdad de derechos, promoviendo la participación de la sociedad civil en su dise-ño e implementación, responsabilidad fiscal y rendición de cuentas.
Estas políticas deben construirse desde el estado, dado que el déficit de co-hesión social, como lo hemos mencionado, es atribuible a la decreciente capacidad de los estados de mantener el sentimiento de unidad nacional, que genera también el apoyo a la redistribución fiscal, que hace posible el diseño de políticas sociales regido por los principios de universalidad y solidaridad (cepal, 2000).
A pesar de que el modelo comunitarista parece más afín a la acción de las Or-ganizaciones de la Sociedad Civil, en realidad ambos modelos se conjugan desde la década de los 90, cuando los estados pasaron del modelo de proveedor de servicios sociales al del financiador.
Organizaciones de la sociedad civil como proveedores de servicios públicos
El crecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como cada vez ma-yor disponibilidad de fuentes de financiamiento externo son efecto de la consoli-
133
¿QUIEN PAgA, MANdA? IMPACto dEL FINANCIAMIENto
dación del pensamiento neoliberal, por un lado, y de los procesos de transición a la democracia, por el otro, fenómenos que coincidieron a finales de los 80 y en la primera mitad de los 90. Los procesos de democratización en los países del bloque comunista y los latinoamericanos han promovido también el cuestionamiento sobre la calidad de las democracias consolidadas, y los postulados de revitalizarlas.
En este contexto, las Organizaciones de la Sociedad Civil fueron vistas como principales actores de la democratización, gracias a su potencial de difundir el co-nocimiento de los derechos y promover el reclamo de su ejercicio efectivo, así como de canalizar la participación. También se consideró que estas organizaciones tenían mayor capacidad de trabajar con los grupos marginados para lograr su em-poderamiento; y finalmente, eran escuela de activistas y formaban a los ciudadanos activos.
Para el estado, la presencia de una red densa de asociaciones intermedias también tenía ventajas, dado que éstas representaban los intereses de grupos, faci-litaban el flujo de información hacia los gobiernos y hacían más fácil la labor de articular los intereses de los ciudadanos. Para el contexto latinoamericano, un argu-mento poderoso a favor de descentralizar la provisión de servicios sociales hacia las Organizaciones de la Sociedad Civil, fue la consideración de que así se evitaba su uso con fines políticos, limitando así la posibilidad de relaciones clientelares entre el estado y las comunidades o grupos marginados.
Para los defensores del neoliberalismo, la importancia de las osc se insertaba en sus postulados de limitar la intervención directa del estado en la vida social y económica. En este planteamiento, el estado sólo debería financiar la labor de las osc que eran más efectivas y más eficientes en la provisión de servicios sociales, sobre todo para las comunidades marginadas. Se consideraba que siendo organiza-ciones altruistas e inspiradas en valores, eran inmunes al problema de la corrupción. En este sentido, eran un contrapeso ideal al mercado y su incapacidad de promover la igualdad de acceso para todos los ciudadanos; así como al estado, considerado ineficiente y propenso a la corrupción.
¿Hasta qué grado estas expectativas se han cumplido? ¿Realmente las Orga-nizaciones de la Sociedad Civil son más efectivas y más eficientes para promover el desarrollo social, el empoderamiento de los grupos marginados y la cohesión
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
134
social? Veinte años después, la evidencia al respecto es más bien ambigua, y cada vez más estudiosos y activistas llaman la atención respecto de los vicios que se han creado en relación a los mecanismos del financiamiento.
Las osc frente al financiamiento: ¿sociedad civil o mercado?
El planteamiento fundamental es que idealmente cada uno de los tres actores —go- bierno, mercado y sociedad civil— deben movilizar los recursos a través de una lógica distinta: el Gobierno a través de la coerción, el mercado a través de las tran-sacciones negociadas y el intercambio entre consumidores, y la sociedad civil a tra-vés del sistema de valores compartidos. Sin embargo, las reglas de financiamiento mantienen una lógica que mezcla la coerción (cerrar el acceso a los recursos) con la lógica del mercado (se evalúa la eficiencia del uso de los recursos a corto plazo). Esta lógica ha originado vicios en la relación entre los financiadores y las organiza-ciones, que aquí brevemente se sintetizan.
Primero, existe el problema de disciplinamiento de la sociedad civil (canTor, 2008; ebrahim, 2005): los organismos internacionales, los gobiernos o las funda-ciones esperan que las organizaciones que reciben sus fondos compartan con ellos la interpretación del problema, asignen las mismas prioridades a distintos fenóme- nos negativos en la sociedad, y en general hablen el mismo lenguaje que los finan-ciadores. En las relaciones entre los financiadores de los países desarrollados y las osc de los países en desarrollo, esto implica que se promueven las agendas y la interpretación de los problemas del Occidente (clarK, 2001; pi i murugó, 1998).
Por otro lado, los financiadores exigen una evaluación a corto plazo y que demuestre la eficiencia en el uso de recursos. Esta lógica eficientista provoca una cadena de problemas interrelacionados:
1. Los esquemas de financiamiento promueven la metodología del Marco Lógico como el fundamento del diseño de los proyectos. Esta metodología traza relaciones simples entre el problema, sus causas y las estrategias de solucionarlo. El problema de subdesarrollo o de marginación, es un pro-
135
¿QUIEN PAgA, MANdA? IMPACto dEL FINANCIAMIENto
blema complejo de solucionar en algún aspecto particular, por ejemplo, acceso al agua, no necesariamente tiene impacto visible en el desarrollo. Como señalan los críticos, después de veinte años de proyectos, los pro-blemas siguen afectando las mismas comunidades y a las mismas regiones.
2. Para poder renovar el financiamiento, las organizaciones deben mostrar resultados positivos, el fracaso es castigado, de ahí que las organizaciones aplican estrategias diversas para ocultar errores y exagerar los éxitos. Al-gunas de éstas son:
a) No necesariamente trabajan con las comunidades más marginadas, dado que los grupos e individuos que ya poseen algunos recursos materiales y educacionales son garantía de mayor éxito (edwards y hulme, 1996). De hecho, la misma estrategia la aplica la sedesol, por ejemplo, para los proyectos productivos que promueve entre comunidades pobres.
b) Renuncian a la búsqueda de innovación y experimentación a favor de re-producir las mismas estrategias y los mismos proyectos (smillie, 1996; rodríguez et al., 2012). Este problema es particularmente grave por-que, como hemos señalado, las estrategias de promover el desarrollo se están implementado desde hace décadas, con resultados poco alentado-res. Existe una enorme necesidad de innovación, sin embargo el innovar exige experimentar, e inevitablemente enfrentar errores y fracasos antes de encontrar una nueva solución viable. Las reglas del financiamiento que castigan errores, al mismo tiempo castigan la innovación.
3. Para Las reglas del financiamiento, al buscar la eficiencia, empujan a las Organizaciones de la Sociedad Civil a profesionalizarse, a tal grado que autores como Robinson (1997), Uphoff (1996) o Forni y Vergilio (2006) hablan de una nueva categoría que está surgiendo: Proveedores de Servi-cios Públicos, organizaciones con lógica empresarial y de mercado. Son organizaciones que surgen como una opción de empleo para los profesio-nistas de la clase media, quienes tienen la capacidad de cumplir con espe-cificaciones técnicas de convocatorias, sobre todo las internacionales, y de
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
136
procesos de evaluación. Frecuentemente no están interesados en las causas de desigualdad y pobreza, nunca las cuestionan sino las ven como una oportunidad de negocio. Proveen servicios con efectividad y eficiencia, pero buscan los bienes privados (recursos para la organización y sus em-pleados) y no públicos (empoderamiento, cohesión social, disfrute efecti-vo de derechos). Más que un ideario de valores que guía una organización, ajustan el servicio que ofrecen al contexto particular y las necesidades del financiador. Dado su grado de profesionalización, estas organizaciones tienen más probabilidad de ganar los fondos, dejando en desventaja a las organizaciones basadas exclusivamente en valores altruistas.
4. La demanda de eficiencia tiene impacto negativo en algunos otros proce-sos vitales en las organizaciones:
a. Dado que la participación implica costos y alarga los tiempos, los be-neficiarios son implicados en procesos de implementación exclusiva-mente, pero no en los de toma de decisiones, asignación de prioridades, diseño de proyectos o su evaluación. De esta forma, los beneficiarios se mantienen como receptores pasivos de las acciones y nunca llegan a aumentar su grado de empoderamiento. Son clientes más que socios en los proyectos.
b. Los procesos de evaluación y de rendición de cuentas también exigen recursos y los mecanismos de financiamiento rara vez lo contemplan. De ahí que es más barato hacer evaluación de impacto a corto plazo, demostrando el uso de recursos de acuerdo con la planeación entregada al inicio más que un impacto en el bienestar de los beneficiarios. La rendición de cuentas es unidireccional: hacia arriba, hacia los financia-dores, y se deja de lado la rendición de cuentas hacia los beneficiarios y hacia otras organizaciones de la sociedad civil (ebrahim 2003, 2005).
5. Los procesos de financiamiento promueven la competencia entre las or-ganizaciones en vez de cooperación. Además de la lógica competitiva de aplicar por los fondos, rara vez hay financiamiento para el networking en-
137
¿QUIEN PAgA, MANdA? IMPACto dEL FINANCIAMIENto
tre las organizaciones o para la rendición de cuentas horizontal, que pro-movería también la innovación y comunicación entre las organizaciones que trabajan los mismos temas y problemas.
Además de los vicios que promueven, los esquemas de financiamiento también implican pérdida de oportunidades para mejorar el desempeño de las osc y su im-pacto en la promoción de la cohesión social. Además de los problemas que men-cionamos, como la competencia entre las organizaciones o el riesgo casi suicida de buscar innovación, los financiadores buscan la eficiencia del dinero invertido, pero no se asoman a la forma en que las osc trabajan. Hablamos aquí de problemas de condiciones laborales precarias de muchos empleados de las osc, apropiación de la organización por sus directivos y/o fundadores; o déficit de democracia directa y rendición de cuentas hacia los voluntarios y los que trabajan en el campo.
Otro problema es la difusión de buenas prácticas, networking entre las osc, los financiadores y la academia, que permita crear sinergias y aumentar la capacidad de las organizaciones de impactar en fenómenos deseados, pero como dijimos comple-jos, como es la cohesión social o el empoderamiento. La cohesión social es una uto-pía, es un horizonte de posibilidad pero el horizonte nos sirve para ayudarnos a fijar la dirección en la cual tenemos que caminar y si queremos realmente impactar positiva-mente en la cohesión social, debemos repensar los mecanismos de financiamiento a los proyectos de desarrollo. Este proceso de redefinición debe incluir a las Organiza-ciones de la Sociedad Civil, porque son éstas las que viven a diario las consecuencias de las reglas actuales. Como requisitos mínimos, debemos considerar lo siguiente:
1. Exigir evaluación de proyectos a mediano plazo, y proveer fondos para realizar esta evaluación. Financiar evaluaciones externas, invitando para ello, por ejemplo, a miembros de la academia.
2. Diseñar reglas de financiamiento que promuevan cooperación entre las or-ganizaciones, sobre todo entre las grandes y ya consolidadas, y las nuevas y pequeñas, que enfrentan mayor dificultad para acceder a los fondos.
3. Incluir partidas para financiar procesos participativos de toma de decisio-nes, diseño de proyectos y su evaluación.
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
138
4. Establecer fondos específicos para difundir y promover la diseminación de las experiencias exitosas y también las que no lo son, para promover el aprendizaje organizacional a través de eventos y publicaciones. También promover la movilidad de los activistas, para que puedan aprender y ense-ñar a través de estancias en otras organizaciones.
5. Condicionar la entrega de fondos a mecanismos de democracia interna y respeto a las condiciones laborales que se ajusten a la normativa vigente.
La Sociedad Civil surge como una forma de conceptualizar el potencial que tiene cualquier sociedad no sólo de la reproducción, sino también de la producción so-cial. Si queremos superar los retos de la pobreza, marginación y desigualdad; si queremos revitalizar a la sociedad civil y revertir el desgaste de la cohesión social, necesitamos promover un cambio, pero sobre todo, necesitamos defender la lógica de la sociedad civil, frente a las dinámicas del mercado, que permean la realidad que enfrentan las osc en su búsqueda de fondos. Es importante que la necesidad de financiamiento no sustituya al entusiasmo y la entrega de valores que fundamentan la cohesión social.
139
¿QUIEN PAgA, MANdA? IMPACto dEL FINANCIAMIENto
BIBLIOGRAFÍA
canTor, Guillermo (2008) El discurso de participación ciudadana en organismos internacionales: El caso del Banco Interamericano de Desarrollo, en Revista de Ciencias Sociales, vol. xiv, núm.3 (septiembre-diciembre), pp. 453-467.
cepal (2000) Equidad, desarrollo y ciudadanía, cepal, onu.clarK, John D. (2001) Ethical Globalization: The Dilemas and Challenges of In-
ternationalizing Civil Society, en Edwards, Michael y John Gaventa (eds.) Global Citizen Action. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Pub., pp. 17-28.
durKheim, Émile (2004) El suicidio. Ediciones Coyoacán, México.ebrahim, Alnoor (2003) Accountability In Practice: Mechanisms for ngos, en
World Development, Vol. 31, Núm. 5, pp.813-829——— (2005) Accountability Myopia: Losing Sight of Organizational Learning,
en Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 34:1 (marzo), pp. 56-87edwards, Michael y David Hulme (1996) Introduction. ngo Performance and Ac-
coutability, en: Beyond the Magic Bullet. ngo Performance and Accountabi-lity in the Post-Cold War World. Estados Unidos. Kumarian Press, Save the Children, pp.1-20.
eTzioni, Amitai (2000) La Tercera Vía hacia una buena sociedad. Propuestas des-de el comunitarismo. Madrid, Trotta.
forni, Pablo y Vergilio Leite, Lucimeire (2006) El desarrollo y legitimación de las organizaciones del tercer sector en la Argentina. Hacia la definición de un isomorfismo periférico, en Sociologías, vol. 8, núm. 16 (julio- diciembre), pp. 216-249.
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
140
fraser, Nancy (1997) ¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas en torno a la justicia en una época “postsocialista”, versión electrónica en: www.cholonautas.edu.pe (9. 11.2009).
Kearns, Ade y Ray Forrest (2000) Social Cohesion and Multilevel Urban Gover-nance, en Urban Studies, 37, 5-6, pp. 995-1017.
pi i murugó, Anna. Breve panorama de las organizaciones no gubernamentales y sus retos, en Este País junio 1998, pp. 39-48.
robinson, Mark (1997) Privatising the Voluntary Sector: ngos as Public Service Contractors? en Hulme, David y Michael Edwards (1997) ngo’s, States and Donors. Londres, Palgrave, Save the Children, pp. 59-78.
rodríguez blanco, Elena; Ignasi Carreras y Maria Sureda (2012) Innovar para el cambio social. Barcelona: Instituto de Innovación Social, esade Universidad Ramón Llull, PWC.
smillie, Ian (1996) Painting Canadian Roses Red, en Beyond the Magic Bullet. ngo Performance and Accountability in the Post-Cold War World. Estados Unidos. Kumarian Press, Save the Children, pp. 187-197.
Tocqueville, Alexis de (1998) La democracia en América. Trad. de Luis R. Cue-llar. México: Fondo de Cultura Económica.
uphoff, Norman (1996) Why ngos Are Not a Third Sector. A Sectorial Analy-sis with Some Thoughts on Accountability, Sustainability, and Evaluation, en: Beyond the Magic Bullet. ngo Performance and Accountability in the Post-Cold War World. Estados Unidos. Kumarian Press, Save the Children, pp. 23-39.
La siguiente exposición se divide en dos partes. La primera parte es un recuento de dónde estamos parados como sociedad civil en México con respecto al mundo y qué podemos aprender de otros países. La segunda parte se desenvuelve sobre cómo incidir.
Se comenzará en los orígenes y los orígenes están en dos expresiones ale-manas que son Gemeinschaft y Gesellschaft, desarrolladas básicamente por Max Weber. Como ustedes saben la primera quiere decir “comunidad” y la segunda “so-ciedad”. En ambos mundos hay vínculos de lo que llamaríamos capital humano, pero son muy diferentes. Mientras que en la comunidad lo que priva son los intere-ses comunitarios, que vienen de tiempo atrás y que de alguna manera son impues-tos a los nuevos habitantes de una determinada zona, en el concepto Gesellschaft el individuo es el que priva como eje de la reflexión, no es automático que uno se incorpore a la sociedad. De tal manera que el problema está en el tránsito entre un concepto y otro.
En México tenemos sitios donde sigue habiendo vínculos comunitarios muy importantes. Dialogando con Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán, le comen-taba: “Ustedes tienen el mismo índice de violencia que La Haya y los Países Bajos, 2 homicidios dolosos por 100,000 habitantes”, y me corrigió, “no, es de 1.74.” A lo que pregunté, “¿cómo lo explica?” y me contestó:
Le voy a contar una anécdota, empezamos a recibir una serie de llamadas de los ciudadanos de una zona de la capital —de Mérida—, diciendo que habían llegado 20 hombres, los cuales habían rentado 2 casas cercanas pero independientes, sin familia, sin mujeres, sin niños. Eran altos, contrastando con la estatura media de los yucatecos,
ASOCIACIONISMO: EL OTRO PILAR
Federico Reyes Heroles
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
142
de botas y con tono norteño. Las familias estuvieron observando a estos individuos y llegaron a la conclusión de que algo estaba muy raro. Total que lo reportaron y lo re-portaron y lo reportaron. Hasta que, de pronto, el ayuntamiento en coordinación con el gobierno estatal decidió aprehender a estos 20 hombres y resulta que eran trabajadores de Bachoco que habían llegado a Mérida a instalar una planta.
Bueno, pero ocurre, qué bueno que había esta observación. Si ustedes voltean a ver a Ciudad Juárez parte del problema es que no existen estos vínculos sociales. No se sabe quién es el vecino, no hay forma de conocerlo, existe una alta migración, mujeres laborando en proporciones altísimas, en fin.
Entonces Gemeinschaft y Gesellschaft son el punto de arranque. Pero toda-vía en México tenemos vínculos comunitarios muy fuertes en algunas de las zonas. Pros y contras: pueblo chico infierno grande. También es cierto que acceder a la sociedad supone el acceder a una libertad que no se tiene en las comunidades, hay una expresión en alemán que dice Stadtluft macht frei, que quiere decir “el aire de la ciudad hace libre”. Por eso es tan importante ver la proporción entre la población rural y la población urbana y en México el porcentaje se ha invertido de manera radical en las últimas décadas.
Tuvimos un proceso de urbanización muy acelerado, sobre todo en los años sesenta y setenta. Les recuerdo que en ese momento la tasa de fecundidad era muy alta, 3.5 era el porcentaje de crecimiento poblacional. Duplicábamos la población cada 20 años, hoy el porcentaje de crecimiento demográfico está en el 1% y podría-mos estar ya rozando la frontera de 2.1 hijos por pareja, que es la tasa de reposición. Hay que tener cuidado porque nos podríamos pasar del otro lado.
Es interesante ver que en este tránsito se perdieron muchos de los vínculos comunitarios, pero no necesariamente se restableció la vida de la sociedad tal y como la concebimos, los que somos humanistas declarados. El cambio de valores en el mundo ha sido muy acelerado, por fortuna tenemos instrumentos como la Encuesta Mundial de Valores. Por ejemplo, algo que ha cambiado muy acelera-damente es el valor de la democracia, Freedom House y otras instituciones han venido siguiendo el número de países que ya se consideran democracias formales y el número de pobladores que viven en democracias. Y ustedes van a decir, ¿por qué medirlo?, bueno pues es lógico. No, no es lógico.
143
ASoCIACIoNISMo: EL otRo PILAR
Resulta que hace un siglo, a principios del siglo xx, había 64 Estados-Nación, sólo 64 EstadosNación, y de ahí sólo 12 calificaban como democracias. Más bien se consideraban como democracias, pero ninguno de esos países, Francia, Inglate-rra, Estados Unidos, etcétera hoy serían calificados como democracias porque los estándares los hemos ido subiendo. Para comenzar, en ese entonces no votaban las mujeres, no votaban los jóvenes, en Inglaterra el voto era sólo para los propietarios.
La democracia también la hemos venido construyendo. Aunque el concepto es muy antiguo, la verdad es que la democracia acaba de nacer. Desde el punto de vista histórico, si hacemos un ejercicio de esos de un reloj con respecto al calen-dario de la historia de la humanidad, a las once cincuenta y tantos minutos nació la democracia. Es un fenómeno muy reciente aunque el concepto sea muy antiguo. Y aun así The Freedon House destaca que hay países que son considerados demo-cracias formales donde no existe libertad de prensa. Entonces se pregunta uno, qué tipo de democracia es ésa, donde hay juego partidario, relevo sistemático, etcétera, pero no hay libertad de prensa. Un país donde no hay libertad de prensa no puede ser una democracia plena.
The Wall Street Journal mide un reactivo muy burdo pero muy eficiente: “¿usted en qué cree, en la mano dura o en la democracia?” Todos nos hemos topado con un tío que nos agarra el cachete y nos dice: “lo que este país necesita es cerrar el congreso”. ¿No les ha pasado? Bueno, a mí sí, yo sí me he topado con muchas de esas personas que dicen: “es un desperdicio, lo que necesitamos es otro Porfirio Díaz que venga y que ponga orden”. El pensamiento autoritario aparece, si ustedes ven el gráfico 1:
Incluso en Estados Unidos hay un 6% de la población que contesta: “yo pre-fiero una mano dura”. Lo impresionante de esa gráfica es que hay países, como por ejemplo Guatemala, en donde el 37% de la población se inclina por la mano dura. O tienen ustedes por ejemplo Ecuador en donde más del 50% prefiere la mano dura. La cultura autoritaria es muy resistente y en México está instalada en alrededor del 28% de la población que dice “yo prefiero mano dura”, es un reactivo muy importante.
Todo esto para invitarlos a reflexionar sobre las variables culturales que tienen que ver con respecto a si las sociedades se organizan o no. Gracias a la Encuesta Mun- dial de Valores tenemos estos mapas, no me voy a detener demasiado. Les recuerdo que
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
144
la Encuesta Mundial de Valores nació en la Comunidad Europea y fue un estudio que se publicó por primera vez hace como tres décadas, para conocer los valores profundos de las distintas naciones que entraban a la Unión Europea. Eso era el Eurobarómetro y de ahí nos pasamos a la Encuesta Mundial, ahora ya se publicó el Asiabaróme- tro y el Latinobarómetro. Gracias a ellos tenemos un mapeo de cómo transitan y cómo cambian los valores de una sociedad desarrollada, o una sociedad pobre, cuando se urbaniza y su ingreso per cápita se eleva. De tal manera, insisto, a pesar de que no me voy a detener demasiado en ello, vean ustedes cómo incide la parte de las religiones, de manera muy destacada, en las fórmulas que los ciudadanos se dan para organizarse. Cualquiera en este momento diría “entonces es multifactorial, el asunto”. Sí, es lo que ahora llaman una palabreja fantástica porque es como el cajón de sastre. Multifactorial
GráFiCa 1. ¿Democracia o mano dura?
Mundia
lEUA
Argenti
na
Bolivia
Chile
Colombia
C. Rica
Ecuad
or
Guatem
ala
México
Panam
á
Paragu
ay Perú
Venezu
elaBras
il
69
24
87
6
78
16
80
14
64
29
78
16
69
24
83
14
45
5156
37
59
28
85
11
4945
74
20
64
32
% Democracia % Democracia
Fuente: Encuesta Espejo de las Américas, realizada por el Wall Street Journal Américas y 16 periódicos de América Latina. Septiembre 1999.
145
ASoCIACIoNISMo: EL otRo PILAR
significa que hay un montón de asuntos que inciden, como el porcentaje de población urbana y rural, el ingreso per cápita, la religión, en fin, una serie de cuestiones que inciden en qué tan fuerte es este asociacionismo.
La expresión “asociacionismo” viene nada más y nada menos que de Alexis de Tocqueville. Cuando Alexis de Tocqueville, ese gran historiador, viaja, ocurren dos anécdotas: pasa por Chilpancingo, entra por Acapulco, y cuando llega a Chil-pancingo escribe que es uno de los lugares más ricos en lo que ahora llamaríamos flora y fauna. Por lo tanto, imagínense lo que hemos hecho de ese lugar talando sistemáticamente. Después cuando llega a Estados Unidos dice: lo admirable de esta democracia es que el ciudadano no da las batallas de manera aislada, no da las batallas individualmente, se asocia, y en ese asociacionismo le va el triunfo de muchas de sus batallas. Esto en Estados Unidos ha sido muy importante y ha habido autores, como la gráfica 2 de Robert Putnam muestra, quien estaba muy preocupado por Estados Unidos, que han medido la importancia de este fenómeno.
GráFiCa 2. Estados Unidos: Capital social y evasión fiscal
Fuente: Putnam
COM
PREH
ENSI
VE
SOCI
AL
CAPI
TAL
IND
EX
IRS CRIMINAL REFERRALS AND CONVICTIONS INDEX (1992-1998)
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
146
Ustedes pueden ver que la caída en el capital social ha sido muy marcada en las últimas décadas. Después de la Segunda Guerra Mundial llegó a su punto más alto y después ha venido cayendo. Robert Putnam lo ha medido de muchas formas, ha medido, por ejemplo, las aportaciones o la participación activa en las distintas entidades de la Unión Americana y todas van para abajo, llevándolo a cuestiones tan interesantes como la evasión fiscal. Con respecto a este punto encontró que ahí donde hay menos capital social la evasión fiscal se incrementa. La gente se vuelve más mañosa, si lo queremos poner así. De tal manera que el vínculo entre los ciu-dadanos es algo muy importante.
Putnam también corrobora que ahí donde hay mayor capital social hay menor incidencia de infartos. Ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?, bueno ahí están los datos y habrá que investigar. Se gasta más en el aparato legal en las entidades en donde hay menor capital social porque la gente desconfía de los otros.
En México a partir de estos estudios empezamos a impulsar investigación. Ahora les voy a contar en orden cronológico los resultados de cómo ha ido evolu-cionando la cultura ciudadana en México.
En 2001, en Transparencia Mexicana hacemos una encuesta, la Encuesta Na-cional de Corrupción y Buen Gobierno, que es muy conocida porque hace el conteo de las entidades de la República con respecto a la incidencia de actos de corrupción en ciertos trámites, en donde se califica a todas las entidades del país.
En el 2005 el asunto fue planteado de una manera diferente, en esta encuesta que se hizo muy conocida Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil porque abordaba el asunto de la sociedad civil, la pregunta fue: “¿usted considera que los mexicanos son corruptos u honestos?” (gráfica 3).
Ahí está el porcentaje y habla por sí mismo, somos desconfiados y partimos del supuesto de que los otros son corruptos. Actualmente hemos ido refinando los mecanismos de medición y encontramos que se ha incrementado sensiblemente la organización con otras personas. Qué bueno. La gente dice “¿qué?, ¿cómo puedo incidir organizándome con otras personas, quejándome con las autoridades, firman-do cartas de apoyo?”, y ahí tienen ustedes el menú de opciones de participación de los mexicanos en el 2005.
147
ASoCIACIoNISMo: EL otRo PILAR
En el 2006 volvimos a medir la confianza en las personas y ¿qué nos salió? (gráfica 4). Mucha confianza en la familia, pero también un 2% que no le tiene nada de confianza a la familia. Yo creo que tienen razón, debe de haber casos en donde el peor enemigo está en casa. Lo digo por la violencia intrafamiliar en México y la violencia contra las mujeres que básicamente proviene de los miembros de la familia.
“La gente con otra religión”. Ojo con la gente que dice que México es un país muy tolerante, no lo es. Todas las estadísticas nos muestran que no lo es.
En Ixmiquilpan, a 130 Km de aquí, en el Estado de Hidalgo, hay un conflicto ancestral que tiene que ver con un pozo y con la división de católicos y evangelis-tas. Una cosa verdaderamente de locos, ha habido hasta muertos. A sólo 130 Km de aquí, no les estoy hablando de la Sierra de Chiapas.
GráFiCa 3. Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil (2005)
4%
12%
23%
61%
Fuente: Encuesta nacional sobre Filantropía y sociedad Civil, iTam, marzo de 2005, publicada en la revists Poder y Negocios, número 07, marzo 2006.
Los mexicanos son desconfiadosEn su opinión ¿la mayoría de la gente en México es honesta o corrupta?
Honesta
Corrupta
Ni una, ni otra
No sabe, no contestó
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
148
Ese México de los brazos abiertos, y lo estoy diciendo en la Cancillería, debemos de reflexionar, ¿es el México de los brazos abiertos, es el del Tata Lázaro recibiendo a la inmigración española, etcétera…? Ojo, nada nos indica que sea así. Incluso en nuestros hermanos centroamericanos no confiamos, pueden observarlo en la gráfica.
Seguimos haciendo investigación y nos encontramos, “¿qué tan fácil o difícil cree usted que es colaborar con otras personas?” Ya en el 2006, un 30% nos decía: “muy fácil” o “fácil”. Este es un gran avance. Pero hay un 35% que nos dice que es “muy difícil”, muy muy difícil.
En la encup volvemos a medir “¿quiénes deben de participar en política y quiénes no?”:
GráFiCa 4. Encuesta Mundial de Valores (2006)
Confianza y tolerancia
¿Cuánto confía en…?
Mucho Algo Poco Nada
Su familia 78% 13% 7% 2%
La gente que conoce en persona 26 41 25 8
Sus vecinos 13 41 30 16
La gente de otra religión 4 38 33 35
La gente de otra nacionalidad 3 23 29 45
La gente que conoce por primera vez 2 14 35 49
Fuente: Encuesta Mundial de Valores de México realizada a nivel nacional a 1,510 mexicanos adultos, los días 12, 13, 19, 26 y 27 de noviembre y 3, 4, 10 y 11 de diciembre del 2005. El estudio es coordinado por la Asociación de la Encuesta de Valores, que preside Ronald F. Inglehart, en la Universidad de Michigan. La encuesta en México fue patrocinada y realizada por el Grupo Reforma. Publicado en Reforma del 8 de enero del 2006.
149
ASoCIACIoNISMo: EL otRo PILAR
Fíjense qué interesante, los jóvenes en primer lugar con 83% y sí que participen los jóvenes. ¿Pero ya vieron las mujeres en dónde están? Eso quiere decir que hay un 17% que declara que las mujeres no deben participar en política, o sobre indígenas, que hay un 23% que dice que no participen en política. Síganse bajando, me preocupa mu-cho el lugar de los homosexuales, la homofobia en México es muy fuerte. Esto en otros estudios, que no vienen al caso comentar, lo hemos ratificado una y otra vez. Es decir, no somos tan tolerantes como decimos y en la próxima gráfica lo pueden ver ustedes.
A ver, ¿a usted le gustaría o aceptaría tener como vecinos a drogadictos? Bueno, ha venido subiendo, ya está en 77%. Bebedores empedernidos, 50%. Homo-sexuales, 30%. Personas que tengan sida, 21%. Por eso estas campañas explicando el vih y el sida son tan importantes, pues realmente sí tenemos un problema axio-lógico valorativo.
GráFiCa 5. Conociendo a los ciudadanos mexicanosiii enCup (2006)
77%
83%
77%
83%
Fuente: segob. Tercera Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, 2005 (encup, 2005), la encuesta fue levantada en las 32 entidades del país a 4,700 ciudadanos.
De la lista que le voy a leer, en su opinión dígame, ¿quiénes sí deberían participar en la política y quiénes no? (Sí deben participar)
Jóvenes
Mujeres
Indígenas
Profesionistas
Empresarios
Periodistas
Profesores
Homosexuales
Militares
Artistas
Sacerdotes o Ministros
66%
63%
60%
56%
47%
42%
20%
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
150
En México hemos postergado la discusión de los valores básicos de la ciu-dadanía porque cuando se hablaba de valores muchas veces se escondían valores religiosos detrás y entonces había una reacción, pero toda nación se construye a partir de valores compartidos. Evangélicos, 17%. Integrantes o trabajadores extran-jeros, 10%. Raza, 8%. ¿No hay racismo? Claro que hay racismo, por supuesto que hay racismo.
Ojo, ésta es una encuesta en la que el número que está del lado izquierdo incluye varones y mujeres. La respuesta a “que un hombre le pegue a una mujer nunca se justifica”, incluye varones y mujeres, insisto. Hay un 21% que nos dice, “depende”. Y vean ustedes la diferencia de nuevo entre ámbito rural y ámbito ur-bano. Gravísimo. Sí aumenta el acto civilizatorio al llegar a la ciudad, garantiza a las minorías. Ahora vean ustedes del lado derecho cómo mejora el porcentaje con
GráFiCa 6. Encuesta Mundial de Valores (2006)
Confianza y tolerancia
¿A cuáles de los siguientes no le gustaría tener como vecinos?
1990 1997 2000 2005
Drogadictos 69% 54% 67% 77%
Bebedores empedernidos 56 43 55 50
Homosexuales 60 40 42 30
Personas que tengan sida 57 33 31 21
Evangélicos np np 23 17
Inmigrantes o trabajadores extranjeros 18 27 14 10
Personas de una raza o etnia distinta 16 27 14 8
Fuente: Encuesta Mundial de Valores de México realizada a nivel nacional a 1,510 mexicanos adultos, los días 12, 13, 19, 26 y 27 de noviembre y 3, 4, 10 y 11 de diciembre del 2005. El estudio es coordinado por la Asociación de la Encuesta de Valores, que preside Ronald F. Inglehart, en la Universidad de Michigan. La encuesta en México fue patrocinada y realizada por el Grupo Reforma. Publicado en Reforma del 8 de enero del 2006.
151
ASoCIACIoNISMo: EL otRo PILAR
la educación. Si hay un 63% de mujeres con escolaridad básica que dice “nunca”, quiere decir que la otra porción dice “a veces se justifica”. Y después disminuye con educación media y disminuye sensiblemente con educación superior aunque todavía nos quedamos con un 9% de machines por ahí, que siguen diciendo “se justifica, a veces”.
Ahora, “¿la homosexualidad nunca se justifica?”. Aquí cambia mucho por edades, es una cuestión generacional. Vean ustedes la respuesta “nunca se justifica” en mayores de 50 años, 4 de cada 10. Definitivamente los museos como el Museo de la Tolerancia tienen un enorme trabajo por enfrente.
GráFiCa 7. Encuesta Mundial de Valores (2006)
79%
Fuente: Encuesta Mundial de Valores de México realizada a nivel nacional a 1,510 mexicanos adultos, los días 12, 13, 19, 26 y 27 de noviembre y 3, 4, 10 y 11 de diciembre del 2005. El estudio es coordinado por la Asociación de la Encuesta de Valores, que preside Ronald F. Inglehart, en la Universidad de Michigan. La encuesta en México fue patrocinada y realizada por el Grupo Reforma. Publicado en Reforma del 8 de enero del 2006.
Temas sociales
“Que un hombre le pegue a su mujer nunca se justifica”Por región del país
Áreas urbanas
Áreas rurales 64
Por grado de escolaridad
Mujeres con escolaridad
Básica 63%
Mujeres con escolaridad
Media 61
Mujeres con escolaridad
Superior 91
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
152
En cuanto a la percepción sobre migrantes, lo que decíamos con respecto al Tata Lázaro, los brazos abiertos y la inmigración:
La única inmigración que tiene nota aprobatoria es la europea, vean ustedes los grados de rechazo en el resto. Perjudican los africanos, 77%. Perjudican los musulmanes, 77%, los judíos, 70%, los latinoamericanos, 70%, los asiáticos, 67%, y ya a los norteamericanos los vamos tolerando.
Después de la crisis del 94-95 hicimos una encuesta para ver a quién se cul-paba. Si al Presidente de la República, si a los partidos, y no sé a cuántos más, y algo que nunca olvidaré es que en el estado de Coahuila nos salieron los judíos en primer lugar. La comunidad judía en México es una comunidad muy pequeña, com-parada con otras, es muy pequeña.
GráFiCa 7. Encuesta Mundial de Valores (2006)
26
Fuente: Encuesta Mundial de Valores de México realizada a nivel nacional a 1,510 mexicanos adultos, los días 12, 13, 19, 26 y 27 de noviembre y 3, 4, 10 y 11 de diciembre del 2005. El estudio es coordinado por la Asociación de la Encuesta de Valores, que preside Ronald F. Inglehart, en la Universidad de Michigan. La encuesta en México fue patrocinada y realizada por el Grupo Reforma. Publicado en Reforma del 8 de enero del 2006.
Temas sociales
“La homosexualidad nunca se justifica”Por grupos de edad
De 18 a 20 años
De 30 años o más
32
Por grado de escolaridad
Básica 39%
Media 32
Superior 19
De 30 a 40 años
39%
153
ASoCIACIoNISMo: EL otRo PILAR
Esto es una muestra de cómo las sociedades van construyendo estereotipos y claro, la gran pregunta es ¿usted sabe lo que es ser ciudadano? Vean ustedes la confusión. Es una confusión total. Por eso tenemos que trabajar en valores públicos para ir incentivando, por decirlo de una manera, una lectura homogénea de lo que implica ser ciudadano. Ahora, ¿se pueden cambiar los valores? Yo soy un convenci-do de que sí. De hecho lo estamos viviendo y ustedes lo están viendo.
“¿Qué cree usted que es mejor para el país, una democracia que respeta los derechos de todas las personas aunque no asegure el avance económico?” 56%, vamos mejorando. ¿Se acuerdan de la mano dura? Vamos mejorando. Pero sigue habiendo un 13% que dice “Una dictadura que asegure el avance económico”. Si-gue habiendo ahí un estrato fuerte.
GráFiCa 8. Encuesta Mundial de Valores
Percepción sobre migrantes
Benefician (%) Perjudican (%)
Europeo 52.9 47.1
Africanos 22.4 77.6
Musulmanes 22.6 77.1
Judíos 29.3 70.5
Latinoamericanos 29.3 70
Asiáticos 32.1 67.2
Españoles 39 61
Norteamericanos 42 56
Fuente: Encuesta Mundial de Valores de México 1997.
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
154
En el tema de la cultura de la legalidad, “¿debemos obedecer sólo las leyes justas y razonables?”, de acuerdo 76%. Esto quiere decir que sólo están de acuerdo con las justas y las razonables y ¿quién dice qué es justa y razonable?
La otra forma de preguntarle es ¿usted cree que las normas con las que usted no esté de acuerdo deben ser respetadas? Vamos a ver: “¿vale hacerse justicia por propia mano?” Vean ustedes, súmenle el porcentaje, “de acuerdo”: 12.8% y 5% ya estamos casi en el 20%. ¿De qué nos asombra que los microbuses se hagan justicia por propia mano? Si hay un campo muy fértil para este tipo de asuntos. Insisto, tema central, es lo que en la Encuesta Mundial de Valores se llama la confianza interpersonal y ahí tienen ustedes una lista de países y una selección de lista.
En México sólo 16% dice que “se puede confiar en la mayoría de la gente”, sólo 16%. De nuevo la cultura, observen cómo los países escandinavos están hasta arriba: 74%, 68%, 59%. Después viene China, y esto merecería una lectura muchísimo más fina, porque después viene Vietnam con un ingreso per cápita, el cual ronda los 2,500 dólares
GráFiCa 9. Encuesta sobre corrupción y buen gobierno
Fuente: Encuesta sobre corrupción y buen gobierno, realizada por Transparencia Mexicana, octubre-noviembre de 2001.
Temas sociales…debemos obedecer sólo las leyes justas y razonables?(Nacional)
De acuerdo76.1%
Ni de acuerdoni en desacuerdo
4.0%
En desacuerdo19.9%
…debemos obedecer sólo las leyes justas y razonables?(Nacional)
De acuerdo81.7%
Ni de acuerdoni en desacuerdo
5.5%
En desacuerdo12.8%
155
ASoCIACIoNISMo: EL otRo PILAR
GráFiCa 10. Confianza interpersonal en el mundo
Porcentaje que dijo que “se puede confiar en la mayoría de la gente”
País % País % País %
Noruega 74 Italia 29 México 16
Suecia 63 Uruguay 28 Serbia 15
Finlandia 99 Ucrania 28 Burkina Faso 15
China 52 Rusia 27 Colombia 14
Vietnam 53 Etiopía 23 Marruecos 13
Nueva Zelanda 51 Taiwán 24 Chipre 13
Suiza 51 India 23 Chile 12
Australia 48 Bulgaria 22 Zambia 12
Holanda 44 Andorra 21 Irán 11
Indonesia 41 Rumania 29 Brasil 19
Canadá 42 España 20 Malasia 9
Tailandia 42 Polonia 19 Ghana 9
Hong Kong 41 Francia 19 Perú 9
Iraq 41 Egipto 18 Ruanda 5
Estados Unidos 40 Eslovenia 18 Turquía 5
Japón 38 Moldova 18 Trinidad y Tobago 4
Alemania 34 Mali 17
Jordania 31 Sudáfrica 17
Gran Bretaña 30 Argentina 17
Corea del Sur 30 Guatemala 16
Fuente: Encuesta Mundial de Valores de México 2005-2007. www.worldvaluessurvey.com. Publicado en libro Filantropía y sociedad civil en México. Análisis de la enafi 2005-2008.
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
156
y básicamente rurales. Es decir, aquí predomina todavía más bien Gemeinschaft y no Ge-sellschaft. Comunidad y no sociedad.
Sigan bajando, después vienen Suiza, Australia, Indonesia. Indonesia me lla-ma muchísimo la atención porque cuando uno llega a Indonesia, en primer lugar, son 3000 islas, y de la isla más oriental hasta la más occidental hay 6000 Km de distancia, por lo cual el contacto físico es realmente muy difícil, estar en contacto entre todas las islas, es un archipiélago enorme, son 240-250 millones de habitantes. Vean ustedes cómo sale la confianza. Entonces aquí tenemos que trabajar. Jordania muy por arriba, Gran Bretaña 30%, México 16%. Tenemos ahí un problema central que es la desconfianza de los mexicanos hacia los mexicanos.
En el 2010 me hablaron de Banamex y me dijeron “oye, queremos hacer una encuesta sobre el Bicentenario-Centenario, sobre la historia de México, cuáles son los héroes patrios más queridos, etc. Les dije, “eso se ha hecho ya 20 veces y desde mi perspectiva es muy poco útil, ¿por qué no hacemos una encuesta de valores más potente?”. Y lo que nos encontramos con respecto a qué divide, no nos asombró:
GráFiCa 11. envud 2010 Banamex-Fep
Lo que une y lo que divide a los mexicanos
22
28
23
¿Cuál diría que es el principal fracaso de México en sus 200 años de vida como país independiente?
Violencia
Corrupción
Pobreza
Atraso económico
Impunidad
Desigualdad social
Deterioro ambiental
Otros
Ninguno
10
7
6
3
1
0
157
ASoCIACIoNISMo: EL otRo PILAR
La violencia en primer lugar y después la corrupción, por arriba de la pobreza. Lo interesante de este estudio es que lo pueden comparar por estados, ustedes pueden tomar Aguascalientes o Zacatecas y ver, digamos, la solidaridad social, el tejido social, por entidad federativa. Y se van a encontrar con una enorme diversidad entre las entidades del norte, las entidades del centro y las entidades del sur. El México profundo del que hablaba Guillermo Bonfil, comienza en Tepoztlán que está a 60 Km de aquí, en Tepito, exactamente.
Larissa Lomnitz ha trabajado mucho esta cuestión de las redes sociales, de cómo se defienden y cómo estas redes sociales son trasladadas a Estados Unidos. Es decir, los mi-grantes que llegan, que están en Chicago tienen redes sociales. Redes sociales en el sentido antiguo, no en el sentido contemporáneo del cual también vamos a hablar más adelante.
Sobre si “¿usted cree que el pueblo debe obedecer siempre las leyes?”, hemos mejorado. Sí, sí hemos mejorado. Ya estamos en 52%. “¿Puede cambiar las leyes si no le parecen?”, perfecto. “¿Puede desobedecer las leyes si le parecen injustas?”, va disminuyendo pero lentamente, muy lentamente.
GráFiCa 12. Encuesta Nacional de Cultura Constitucional
Debe obedecer siempre las leyes
46.6
2003 2011
52.9
24.924.5 21.2
18.3
0.1 0.3
5.23.4
Puede cambiar las leyes si no le
parecen
Puede desobede-cer las leyes si le parecen injustas
Otra Ns/Nc
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
158
Ahí vamos, pero los cambios culturales, la cultura es muy resistente. Decía Proust que nada le cuesta más al ser humano que ir de una costumbre a otra y hay algo de cierto en eso. Este cambio de costumbres le ha costado mucho trabajo a algunas generaciones, entender la igualdad política de los mexicanos, entender la igualdad al ser humano, a la persona como eje de interpretación de la sociedad, no ha sido fácil, no ha sido nada fácil. La resistencia sigue ahí.
Violar la ley no es tan malo, lo malo es que te cachen. Peter Eigen, el fun-dador de Transparencia Internacional, fue funcionario del Banco Mundial durante mucho tiempo y le tocó llevarla a África y Asia. Peter se retira del Banco Mundial convencido de que el “factor C” es algo gravísimo. En el Banco Mundial tenían prohibido hablar de corrupción, prohibido. Era “factor C”, alto factor C, bajo factor, porque era diplomáticamente muy agresivo decir alto factor corrupción.
El Banco Mundial hizo un experimento muy interesante, una encuesta muy po-derosa, en la cual se le pregunta a la gente: “imagínese que se encuentra usted una car-tera en un estacionamiento. Primer escenario: usted sabe que nadie lo está viendo, ¿la devuelve? Segundo escenario: usted tiene la duda de si está siendo observado o no está siendo observado, ¿la devuelve? Tercer escenario: usted sabe que está siendo obser-vado”. Parejo en todos los países, es decir diferenciales muy cortos en las respuestas. Esto te da una lectura de los radares. El segundo piso de esta ciudad, en donde todo mundo va rápido, en donde están los radares todo mundo va a 80 Km por hora. No sé si se han fijado, es un fenómeno muy interesante porque hay una parte en donde todavía no están los radares y ahí vuelven a acelerarle. Digamos que aquí no hay impunidad, ¿por qué? Porque al fin y al cabo le llega a uno su multita a la casa.
Todo esto para regresar a lo que sería la versión institucionalista de cómo pro-ceder cuando la mayoría de la gente sabe que no hay consecuencias por los casos de corrupción, por ejemplo. Eso lo tenemos muy identificado, la gente dice “se vale”.
Ahora, “¿un funcionario público puede aprovecharse de su puesto si hace co-sas buenas?”. Se acuerdan de este dicho que decía “que roben pero que salpiquen”, muy común, vean:
“Muy de acuerdo” y “de acuerdo” llega al 25%. Uno de cada 4 mexicanos dice “sí hombre, sí, que se lleven su lana, pero que trabajen”. “En desacuerdo” 38%, esto hace 10-15 años era abrumadoramente a favor.
159
ASoCIACIoNISMo: EL otRo PILAR
En la primera encuesta que se hizo, el resultado de las personas que pensaban que la corrupción era favorable para la economía llegaba casi al 40%. Qué tanto habremos avanzado culturalmente que ahora ya todo mundo la condena.
Lo acabamos de ver en la encuesta de Banamex, después de la violencia vie-ne la corrupción. Entonces en eso hemos avanzado, sin duda hemos tenido alguna incidencia.
Buenas noticias, aquí la pregunta es “¿tienen o no tienen derecho las personas de tomar en sus manos el castigo?”:
Justicia por propia mano reformulada. “Sí tienen derecho”, 17.5%, sigue ha-biendo un estrato de la población, lo estamos viendo con las autodefensas. ¿De qué nos admiramos? “En parte”, veintitantos, 25 más 17. Bueno, ahí sigue habiendo un problema de estado de derecho muy grave. Y el “no”, va subiendo pero marginal-mente. Tenemos que poner mayor atención a este tipo de cuestiones.
GráFiCa 13. Encuesta Nacional de Cultura Constitucional
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente frase:“Un funcionario público puede aprovecharse de su puesto si hace cosas buenas?
(Porcentajes)
Muy de acuerdo
5.0%
20.6%
16.5%
38.9%
15.7%
3.4%
De acuerdo Ni de acuerdoni en desacuerdo
En desacuerdo Muy en desacuerdo
Ns/Nc
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
160
“¿Quién viola más las leyes?”, fíjense qué curioso: “los políticos”, ha bajado. No sé si después de casos como el de Granier, lo digo, yo no pertenezco a ningún partido político, pero casos como el del ex gobernador de Aguascalientes. El desfile ha sido brutal, pero por lo menos en este estudio en el 2011 aparecía el asunto como algo...“¿Se deben de hacer excepciones en la ley?” Algo ante lo que uno pregunta-ría, ¿pero por qué? “Debe aplicarse a todos por igual”: 77%, pero sigue habiendo un 23% que duda. “Deben hacerse excepciones”: 13%. Quiere decir que la instalación del estado de derecho en la mente de los mexicanos está en construcción.
Ahora les traigo una con anecdotario. Yo fui uno de los que defendió el Tlc. Yo estuve a favor del Tlc, entre otras cosas, por las consecuencias culturales que esto iba a tener. El tener que atenernos a normas internacionales, etcétera, los pa-neles, etcétera, etcétera. No sólo la parte económica. Pero tengo que decir que hace
GráFiCa 14. Encuesta Nacional de Cultura Constitucional
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente frase:“Un funcionario público puede aprovecharse de su puesto si hace cosas buenas?
(Porcentajes)
Sí tienen el derecho
Sí tienen el derecho, en
parte
No tienen el derecho
Otra Ns/Nc
5.0%
16.5%
16.5%
16.5%
16.5%16.5%
16.5%16.5%
16.5%16.5%
2003 2011
161
ASoCIACIoNISMo: EL otRo PILAR
20 años más del 70% de la población estaba en contra del TLC y veían el comercio mundial como una amenaza. ¿No se acuerdan cuando decían que íbamos a perder nuestra identidad nacional? Hoy exportamos más de 1,000 millones de dólares al día a Estados Unidos y la gente dice ¿es bueno el comercio?, sí, sí es bueno. Malo, sólo el 18%. Así de rápido cambia también la cultura. Por eso apostarle a la cultura es una apuesta muy rentable. Y otra gráfica que seguimos sistemáticamente es el crédito de las instituciones:
No me asombra el puesto de las universidades, la iglesia y el ejército. Siem-pre aparecen en los primeros lugares, a veces viene por arriba la iglesia, a veces por arriba el ejército, pero siempre vienen en los primeros lugares. cndh bien acredita-da, esto ha mejorado. La cndh estaba en el área más bien roja.
GráFiCa 15. Encuesta Nacional de Cultura Constitucional
Por lo que usted ha vivido. ¿quién viola más las leyes?(Porcentaje)
La gente Los políticos
Los jueces Los abogados
Los funcionarios
14.615.5
5.5
11
36.3
23.221.5
21.9
0.1 0.2
2003 2011
Los policías
Ninguno Todos Otro Ns/Nc
5.49
10.8
15.1
5.3
2.20.1 0 0.4
1.9
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
162
Los medios de comunicación vienen desde el sótano, cuando el movimien-to #YoSoy132 apostó en contra de los medios de comunicación yo creo que no habían leído estos datos. La gente tiene buena impresión de los medios de comuni-cación y hay que tomar en cuenta la proliferación de los medios de comunicación locales. Estaciones locales de radio que tienen mucho crédito. Entonces medios de comunicación está por arriba de la Suprema Corte de Justicia, que ha mejorado. La Suprema Corte de Justicia estaba muy mal. Empresarios, Instituto Federal Electo-ral, bancos. Esto es muy interesante: cuando preguntan ustedes por “banqueros” la respuesta es totalmente contraria. El personaje de Abel Quezada sigue caminando por las calles de nuestro país. Pero los bancos tienen buena impresión. La gente va y cobra su cheque, hace sus depósitos, el sistema bancario opera y tienen relativa-mente buena impresión. Por debajo de la residencia: sindicatos, senadores.
GráFiCa 16. Confianza en las instituciones
7.5
7.8
7.5
7.6
Fuente: Consulta Mitofski, México. Confianza en las Instituciones. Encuesta nacional en viviendas, realizada a 1,000 mexicanos del 17 al 19 de agosto de 2012.
Ranking de la calificación de confianza en las instituciones, agosto de 2012
Universidades
cndh
Medios de comunicaciónSuprema Corte de Justicia
Empresarios
BancosPresidenciaSindicatosSenadores
Partidos políticos
Diputados
6.9
6.6
6.66.5
5.95.7
5.7
7.26.9
5.6
5.6
IglesiaEjército
Instituto Federal Electoral
Policía
163
ASoCIACIoNISMo: EL otRo PILAR
Ahora entremos en el área que no se mueve: partidos políticos, senadores, policía y diputados. Una carrera de nariz a nariz, cada vez que hacemos la apuesta es sobre quién va a salir en último lugar. No, ahora le toca a los diputados, no, ahora le toca a... impresionante el descrédito del legislativo. Es algo que nos debe preocu-par porque todas podrían estar hasta arriba. Todas podrían tener crédito, no es unas contra otras. Todas podrían tener una nota aprobatoria, todas podrían ir bien.
A pesar de todo el país está muy optimista, por lo menos lo estaba en el 2010. Vean ustedes esta diapositiva: “¿en general diría usted que está en una posición social más alta, baja o igual que las que tenían sus padres?”
“Igual”, 51%, “más baja”, 14%, “más alta”, 35%. ¿Y saben por qué? Porque aunque el ingreso per cápita de los mexicanos no ha cambiado, lo que sí ha cambiado son las con-diciones de vida de millones y millones de mexicanos. Ahora 98% de los hogares ya tienen electricidad y el agua no potable, como decía Victor Lichtinger, agua entubada, potable, potable no. El fenómeno Rotoplas, esos tinacos que ve uno por todas partes.
GráFiCa 17. Banamex-Fep
En general, ¿diría que usted está en una posición más alta, igual o más baja que la que tenían sus padres?
Más alta55%
Más baja14%
Igual39%
¿Cree usted que sus hijos tendrán una posición social más alta, igual o más jaba que la que tiene usted?
Más alta57%
Más baja7%
Igual34%
Ns/Nc2%
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
164
Las condiciones de vida, por ejemplo, la calidad de las viviendas en Méxi-co, han mejorado a pesar de que el pib per cápita no se ha incrementado tanto. El cambio, la migración campo-ciudad, ha propiciado un género de vida mucho mejor. Sobre todo cuando vemos censos de la incorporación de la mujer al aparato pro-ductivo, es fantástica la incorporación y en parte se debe al equipamiento del hogar. En el próximo censo 100% de los hogares va a aparecer con refrigerador y con lavadora 80%. La lavadora merece un monumento porque no hay incorporación de la mujer al aparato productivo si el hogar no está bien equipado.
El país se ha seguido moviendo a pesar de que el crecimiento en términos económicos ha sido bajo. La inversión general es correcta, vamos a ponerlo así. Lo que es impresionante, porque la hicimos en 2010 justo después de la crisis, es cuan-do nos preguntamos por el futuro. Y “¿cómo cree que va a estar su descendencia?” “Más alta”, 57%, un optimismo increíble por parte de la población mexicana. “Más baja”, sólo el 7%. Van a mejorar, van a mejorar, van a mejorar.
Ahora, curioso, “¿cuánto éxito ha tenido usted en la vida?”. Esto siempre nos sale en la Encuesta Mundial de Valores, el otro día leía por ahí un texto de un amigo mío que decía que estos asuntos de la felicidad son una tomada de pelo. No es cierto, es un asunto muy interesante, hay muchísima bibliografía con respecto a la satisfacción de la vida. Está el estudio antiquísimo de Esterbrook que se publicó en los años 30 y entonces se ha comprobado que la satisfacción con la vida, creo que con un ingreso de menos de 12,000 dólares, hay insatisfacción muy alta. A partir de los 12,000 dólares, digamos, hacia los 12,000 dólares hay un crecimiento exponencial. Si ganan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cuando llegan a los 12 se estabiliza, empieza a estabilizarse la curva y después hay un momento en que a pesar de que sigan ganando muchísimo más, ya la satisfacción con la vida no aumenta proporcio-nalmente. Es un tema realmente. Incluso The Economist le dedicó hace un año, año y medio, un número que se llama Happiness, en cuya portada aparece un individuo que está volando, con todos los datos estadísticos que ahora tenemos para analizar la felicidad. Ahora, “grado de satisfacción con la vida” de los mexicanos: 7.6 de 10. ¿Cómo? Pues sí.
Termino con algunos datos de las organizaciones de la sociedad civil y sobre cómo estamos en este tema.
165
ASoCIACIoNISMo: EL otRo PILAR
Este estudio es de julio 2007. 85% de la población en Estados Unidos participa en 5 o más osc. Ojo, los que no participaban en ninguna eran el .4% es decir anacoretas. Todos los demás en 5 o más. cemefi ha hecho muy buenos estudios al respecto. Uno de cada diez empleos proviene del Tercer Sector. ¿Qué? Claro, en México no hablamos de la importancia, como generación de empleos del Tercer Sector.
Fíjense, mismo año, 85% de los mexicanos no pertenece a ninguna organi-zación. El porcentaje no se olvida porque es 85, 5 más, tampoco les voy a vender aquí el Nirvana. El equipo de fútbol supone asociación, cuidar la escuela supone asociación, la seguridad de la escuela supone asociación, defensa de mascotas, hay asociaciones de todo tipo pero están organizadas. Y eso es lo que es muy interesan-te. Y ahora, ese mismo año salió 85% no participa en ninguna organización, pero de los que sí participan, de ese 15%, en qué participan. Fíjense cómo nos aparecieron aquí “agrupaciones religiosas” en primerísimo lugar. Entonces tenemos que irnos con cuidado porque no son organizaciones sociales típicas como las que desearía-mos. Vean ustedes, “agrupación social” está en el 9%. Ese año estaba “agrupación política” en el 7, 7 de 15. Entonces sigue habiendo predominio de las organizacio-nes que tienen fines religiosos en nuestro país.
GráFiCa 18. Organizaciones de las Sociedades Civiles (osC) por país
(2007)
Fuente: Ministerio de Publicación, Chile; inegi, y Miriam Calvillo Velasco, Alejandro Fabela Gavía. Dimensiones Cuantitativas de las Organizaciones Civiles en México.
Algunos datos de las osc por países seleccionadosEstados Unidos
— 85% de la población participa en 5 o más osc
— 1 de cada 10 empleos proviene del Tercer Sector
México
— 85% de los mexicanos no pertenece a ninguna organización
— 1 de cada 210 empleos proviene del Tercer Sector
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
166
Esta encuesta la volvimos a hacer en el 2010 y aquí lo que quiero es destacarles algunos datos. Nos volvió a salir en primer lugar “grupos de iglesia”. “Actividad cultu-ral y artística” en segundo lugar con un 5% de la población, “agrupaciones vecinales” 5%. A dónde quiero llegar, ¿qué tanta fuerza tienen los sindicatos en México? Uno diría que toda ¿no?
El sindicato de maestros, el sindicato de electricistas, toda. Por lo menos por el ruido que crean sí. ¿Ya vieron cuántos mexicanos declararon pertenecer a sindicatos?, el 2%. Esto quiere decir que hay un mundo de conquista con respecto a la organización. De veras un continente de conquista, lo mismo con los partidos políticos, 2%. ¿Entonces los otros dónde están? Ésa es la pregunta.
Ahora, veamos el número de organizaciones de la sociedad civil comparado con la población. En Estados Unidos hay organización, 300 millones de habitantes,
GráFiCa 19. envud 2010 Banamex-Fep
Lo que une y lo que divide a los mexicanos
94
11
94
88
¿Es usted miembro de los siguientes grupos u organizaciones?
Grupos de iglesia o de carácter religioso
Agrupaciones vecinales, de barrio o de colonia
Asociación profesional, gremial o comercial
Sindicatos
Algún otro tipo de grupos u organizaciones
Organizaciones de Notarios, Culb de Leones u otras
similares
96
97
98
1
1
1
1
96
96
1
2
Grupos de actividad cultura artística o deportiva
Partidos o agrupaciones políticas
5
5
2
2
2
2
1
1
1
Sí No Ns/Nc
167
ASoCIACIoNISMo: EL otRo PILAR
este número no está actualizado, ya deben estar rondando los 330-340, había en ese momento 2 billones de organizaciones. Quiere decir que había una organización por cada 150 habitantes. Chile, tomé otro país para tener otro referente latinoamericano: 15 millones de habitantes, 35 mil organizaciones, una por cada 428. México, en ese momento teníamos 105 millones de habitantes, ahora casi estamos rondando los 118-120. 8 mil organizaciones, una por cada 12,350 ciudadanos. Preocupante, sí. Porque no hemos podido explotar.
Vean ustedes al DF, de nuevo la parte de urbanización versus ruralidad, vean Oaxaca cuántas tiene, 345. Distrito Federal con 8 millones de habitantes, ojo, el Distrito Federal, no el Área Metropolitana. El Distrito Federal no está creciendo, tiene tasa de crecimiento de 0. Lo que está creciendo es el Área Metropolitana. Con 8 millones el DF trae 2851, Jalisco 734, Estado de México 547 y van ustedes bajando
GráFiCa 20. Distribución de instituciones filantrópicasExiste un importante número de organizaciones civiles filantrópicas, la mayoría se
concentra en los siguientes estados:
(Distribución de instituciones filantrópicas en México,datos a 2009, total de instituciones por entidad)
D.F. 2,851Jalisco 734Nuevo León 721Edo. México 547Coahuila 482Chihuahua 439Baja California 417Michoacán 357Guanajuato 350Oaxaca 345
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
168
hasta que llegan a los estados menos urbanos. Curiosamente abajo está Guanajuato, habría que checar el porcentaje de población urbana y rural en Guanajuato, y final-mente Oaxaca con 345.
Vemos que en Estados Unidos 1 de cada 10 empleos proviene de la sociedad civil. A ver, vamos a revisar otros países. Egipto: 2.28 de cada 100, muy por deba-jo de Estados Unidos pero un 2.28, Perú 2.25, República de Corea 2... Y ahí nos podemos seguir bajando. Uganda 2.3, Kenia 2.1, Tanzania 2.1, ojo, hablamos muy poco de África. La próxima gran sorpresa es África. Van a tener el 24% de la po-blación en 2050, 3 veces más que Europa. Y hay países como Nigeria con tasas de crecimiento poblacional y tasas de crecimiento económico de dos dígitos. Entonces
GráFiCa 21. Empleo de las organizaciones de la sociedad civil (osC
Fuerza de trabajo de las osc’s en proporción a la población económicamente activa
EgiptoPerú
República de CoreaColombia
UgandaKenia
TanzaniaRepública Checa
FilipinasBrasil
MarruecosIndia
HungríaPakistán
EslovaquiaPolonia
Rumania
2.8%2.5%
2.4%
2.1%2.3%
2.1%2.0%
1.9%
Staff con salario Voluntarios
1.6%1.5%
1.4%1.1%
1.0%0.8%0.8%
0.8%0.4%
2.4%
TOTAL
México
Fuente: The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector. Project Johns Hopkins University, Centre for Civil Society Studies.
169
ASoCIACIoNISMo: EL otRo PILAR
vamos a hablar de África porque además son un mercado muy interesante. Sigan bajando, a ver ¿y México dónde está? ¿Ya se están enojando? Un problema que tenemos es que las aportaciones en México están hechas en una pirámide inversa. Es decir hay muy pocas personas que aportan mucho. Siempre vamos y tocamos a las mismas empresas, ¿ya saben?, las cuales nada más nos ven venir y dicen “Ay, ay, ay, ay”. También es cierto que hay muchas empresas que prefieren financiar concursos ecuestres o gastronómicos que un estudio sobre corrupción o de valores, no les gusta eso, “No, no, no, me voy a meter en un lío”.
Pero vean ustedes cómo en Estados Unidos el 75% de las aportaciones son individuales. Y eso no lo hemos logrado en México, vean ustedes en la próxima grá-fica, el total de las donaciones en Estados Unidos en 2009 sumó 301 000 millones de dólares, es decir, billions.
GráFiCa 22. La filantropía en Estados Unidos
Origen de los donativos en Estados Unidos, año 2009
Aportaciones individuales
75%
Aportaciones de las fundaciones
13%
Grandes donaciones
8%
Aportaciones de las empresas
3%
La motivación fundamental para donar es que cambien las cosas (72%), y los recursos se otorgan a las instituciones que dan garantía de gestionar la ayuda de manera eficaz (71%)
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
170
En parte esto tiene que ver con el impuesto a la herencia, vean el caso de Bill Gates. Si no hay impuesto a la herencia, entonces el señor Bill Gates de pronto, qué es lo que hace, le voy a dejar 50 millones de dólares a cada uno de mis hijos para sus caprichos y el resto lo voy a pasar a una fundación para poder conservar, pasó la mayor parte de su patrimonio. Por eso era tan importante que no quedara en la reforma hacendaria y estuvimos peleando la semana pasada y la anterior, lo de los asociados, porque muchas de las organizaciones de la sociedad civil en México han
GráFiCa 23. Total de donaciones por paísCon todo y programas como el redondeo, en México se apoyan
poco las causas altruistas
Total de donaciones por país(% del pib)
Estados Unidos 1.85
Canadá 1.17
Argentina 1.09
Reino Unido 0.84
Uganda 0.65
Australia 0.51
Finlandia 0.36
Noruega 0.35
Francia 0.32
Brasil 0.28
Rep. Checa 0.27
Corea del Sur 0.18
Alemania 0.13
México 0.04
171
ASoCIACIoNISMo: EL otRo PILAR
nacido asociadas a una empresa. Conozco el caso de un empresario en Chihuahua que tuvo un hijo con deficiencia auditiva y este hijo con deficiencia auditiva fue el motivo para que él creara una clínica que hoy tiene prestigio mundial, vienen a estudiar de otros países a esa clínica. Claro que él pasaba parte de las utilidades de su empresa a la fundación, por supuesto.
Ahora, hubo algunos abusados que se excedieron en esto, que utilizaron las ondas hertzianas y de pronto se disparó en un año el mundo de la filantropía en México, que normalmente valía como 150-200 millones de dólares. Pero hubo un año en que se subió a 1500 millones de dólares y fue cuando trataron de ponernos el ieTu. Porque nosotros no hemos podido explicar a la sociedad la utilidad de este tipo de cuestiones.
Veamos el total de donaciones por país en proporción al pib. México ¿ya lo vieron? 0.04 y otra cosa que irrita mucho, hay que decirlo, es que somos tratados como delincuentes hasta que no se pruebe lo contrario.
Si ustedes van a establecer una empresa, entregan la documentación. Acaba de salir el Doing Business del Banco Mundial. Ya estamos en el lugar 50, hemos acortado los tiempos de registro de las empresas. Yo quiero fabricar plantas de plástico, sígale, usted haga sus cálculos de mercado y dedíquese a eso. Oiga mire, yo quiero atender adultos mayores. Yo presido una fundación de adultos mayores que llevó mi madre cerca de 50 años, bueno pues acreditar la deducibilidad es verdaderamente una monserga y si hemos pasado por los trámites de sedesol, del indesol, bueno, es que es verdaderamente muy preocupante. Cuando en todo caso podrían hacer un random si encuentran anomalías, ahora que trataron de casar las deducciones con la deducibilidad, ¿a quién se le ocurre? La deducibilidad tiene otro camino.
Cuando ocurrió lo del ieTu tuvimos una reunión con el presidente Calderón para explicarte que los remanentes en las organizaciones de la sociedad civil se quedan dentro de las propias organizaciones. No hay utilidades, nos iban a poner el ieTu: Impuesto Empresarial de Tasa única. Empresarial, una incomprensión.
Esto también es parte de nuestra responsabilidad. Yo lo hablé con Manuel Arango largo, y publicamos un folleto al respecto. ¿Cómo es posible que los sub-secretarios de Hacienda y el Secretario no entiendan cómo opera el Tercer Sector?
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
172
De por sí nos la pasamos muy mal con Vamos México porque le quitó recursos al padre Chinchachoma, ¿se acuerdan del padre Chinchachoma?, que atendía niños en situación de calle durante años y años. El padre Chinchachoma lo hacía solo y conseguía donativos. Se crea Vamos México y le retiran los fondos al padre Chin-chachoma y entra en crisis la organización. Los niños otra vez a la calle. Porque en ese sentido podríamos seguir hablando, pero vamos a pasar a la próxima diaposi-tiva si no me voy a apasionar.
Finalmente la acción voluntaria que era sobre lo que venía yo llamando, pareciera que sí va subiendo. Áreas de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil: bienestar, educación, se ha ido diversificando. Ésta es una buena noticia, muy buena diría yo.
Y por último las osc atienden a 200,000 personas en casas hogar y alber-gues. Nuestra deficiencia por ejemplo en la atención de adultos mayores es ya de tal magnitud que, o se plantea un esquema de atención donde la sociedad civil juegue un rol importante, o no va a haber forma.
Vamos a llegar a tener, para el 2050, 21-22% de la población que va a estar por arriba de los 65 años. ¿Cómo le vamos a hacer? No se puede pensar en un sistema de albergues. La deserción escolar femenina, en muy buena medida, se explica por esa carencia del Estado Mexicano para atender al hermanito menor, a los adultos mayores, a los enfermos o a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que no quieren ser mostradas en sociedad. Entonces la hija crece sin escolaridad y esto tiene una consecuencia brutal para la próxima generación. Si ustedes tuvieran que apostar en el sistema educativo varón/mujer apuéstenle a la mujer. Las consecuencias de educar a una mujer son fantásticas y las consecuen-cias de no educarla son terribles. Ahí están las cifras, aquello que educar a una mujer es educar a una familia es estadísticamente correcto.
Concluiré con una reflexión. No hay un dilema entre más estado y más so-ciedad civil. Para nada, al contrario, al estado le conviene, es un muy buen negocio que haya más sociedad civil. ¿Por qué? Porque la diversificación de demandas en una sociedad contemporánea es de tal magnitud que el estado va a ser muy inefi-ciente. A ver, el Hospital de la Ceguera en México, el Conde Valenciana, ¿cómo se sostiene?
173
ASoCIACIoNISMo: EL otRo PILAR
Somos el país en América Latina que más cuotas de recuperación paga, pero en parte porque el traslado de recursos públicos en México es el menor en todo el continente. Pareciera que la sociedad mexicana, más bien, la burocracia en México no concibe que hay ciertas cosas que deben de ser hechas y si el estado no puede llegar ahí que las haga la propia sociedad. Esta expresión de que el estado es dema-siado chico para los problemas globales, y demasiado grande para los problemas personales es cierta.
La Organización Internacional del Trabajo calcula que para el 2025 la se-gunda causa de inhabilidad laboral va a ser la depresión. En México casi no se habla del tema. Los recursos que se invierten en psiquiatría son la décima parte de los que se deberían de invertir. Y no sólo eso, quién va a atender, dónde se va a atender este tipo de fenómenos. En Francia, 1 de cada 3 franceses se siente solo, no es que viva solo, se siente solo.
Por qué quise dejar esto como final, porque hay un enorme potencial en el Tercer Sector para atender esa diversificación de demandas que se nos va a venir encima o que ya se nos vino encima, y que tiene que ver con minorías de muy dis-tinto tipo, desde étnicas, lingüísticas, etcétera, hasta asuntos de salud pública para las que el estado es ineficiente, muy ineficiente.
Les recuerdo, si no han leído ese libro de La Búsqueda Científica del Alma de Francis Crick, uno de los descubridores del adn, sobre la investigación en pacientes con los mismos padecimientos, mismos tratamientos y diferentes resultados. Es una inves-tigación clínica, ¿dónde está la diferencia? En la visita de los parientes, en la caricia, en la atención, que sólo la sociedad puede dar si no está la familia. A ver, algunos dirán, no le vamos a pedir al estado que además les dé calidez y que les agarre el cachete. Pero te-nemos a las Pink Ladies del abc que cumplen una función muy importante, sobre todo en los enfermos que están solitarios. Personas de la tercera edad que se quedan solas, sin parientes, sin amigos, porque ya se les murieron todos. Ya vieron todas las esquelas que habrían de ver, la última que les falta es la propia y no la van a ver.
Bueno, lo digo de broma, pero es un problema muy serio, muy, muy serio y ahí no le vamos a pedir al estado, no puede ser el estado quien lo resuelva. Como tampoco le podemos pedir al estado que atienda muchos problemas de situación de calle de los niños que nos han rebasado. ¿Para qué nos hacemos?
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
174
Traemos un problema de disfuncionalidad familiar muy severo. Embarazos de adolescentes, tenemos 400 000 al año y este número aumentó en la última déca-da desde que se suspendió la propaganda. Y esos niños vienen a hogares inestables, no digo que sean no deseados, pueden serlo. Por lo pronto lo que sí está estadísti-camente comprobado es que llena hogares inestables.
Un día conversando con Alejandro Encinas, siendo Jefe de Gobierno, le dije “Oye, ¿que la mayoría de los asaltos los cometen menores?”, me responde “Sí, menores drogados que quieren conseguir el efectivo rápido y que provienen de hogares inestables”. Y ahí nos quedamos conversando y me dijo, “Mira, la verdad es que nosotros de la izquierda cometimos un error, que es minusvalorar a la fa-milia porque la veíamos como burguesa. Un asunto burgués, eso de la familia era burgués y ahora que soy Jefe de Gobierno me doy cuenta de lo importante que es tener núcleos familiares más o menos ordenados”. Sin que esto suponga ir a una moralina ¿ya saben no? No, no, no, no. Existe mucha bibliografía de cómo operan y por qué.
En Estados Unidos también hay una enorme disfuncionalidad en esos estra-tos de pobreza que se mantienen. Por lo mismo tenemos que recuperar una lectura sensata, no conservadora, nada más lejano a mi intención que eso, del papel de la crianza de los hijos, del papel que supone dedicarle tiempo a esto, a la crianza de los hijos para que crezcan en un lugar funcional. Funcional, ¿qué quiere decir? Ahí podríamos entrar en debate.
Pero en lo general les diría: yo soy optimista, creo que con los nuevos instru-mentos, los retos que nos plantea la sociedad pueden ser atendidos. Si quieren aho-ra en las preguntas y respuestas hablamos un momento de eso, del potencial que tenemos para utilizar los nuevos instrumentos y poder servir al Estado Mexicano, no al Gobierno Mexicano, sino al Estado mexicano, que esa es la gran diferencia.
La mayoría de las organizaciones somos apartidarias y tratamos de servir al Estado Mexicano. Todos estamos dentro del estado. Hegel tenía una frase que me encanta, decía Hegel “el pueblo es esa parte del estado que no sabe qué quiere”. Bueno, la sociedad civil organiza al pueblo y da razones de vida.
Víctor Frankl, ese gran terapeuta, señaló desde los años sesenta, se acuerdan que él pasó por un campo de concentración y entonces vio cómo unos sobrevivían
175
ASoCIACIoNISMo: EL otRo PILAR
y otros no. Y ahí estableció toda una forma de tratamiento para los depresivos. ¿Por qué? Porque al final la pérdida del sentido de la vida es algo muy grave, clíni-camente hablando. Entonces la sociedad civil también da vocación de vida, y eso no es menor. Es un asunto mayor. Da vocación de vida a muchas personas, como las que el día de hoy tengo el privilegio de tener enfrente.
Bruno Ayllón PinoDoctor en Ciencia Política con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid (ucm). Especialista en Integración Regional en el mercosur por la Universidad de São Paulo, Brasil, con un posdoctorado en el Núcleo de Investigación en Relaciones Internacionales de esa misma Universidad (2005-2006). Desde el mes de julio de 2013 se desempeña como docente e inves-tigador del programa promeTeo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (senescyT) del Ecuador, desarrollando sus actividades en la Escuela de Relaciones Internacionales José Peralta del Instituto de Altos Estudios Nacionales (iaen), en Quito. Anteriormente fue docente e investigador asociado al Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la ucm (desde el año 2000) y becario investigador doctor del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada de Brasil (desde el año 2011). Es también representante del Instituto Universitario de Desarrollo y Coope-ración de la ucm en la Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacio-nal (riaci) y miembro de la Red de Humanización del Desarrollo de Brasil.
Miguel de la Vega ArévaloEs egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta con estudios de especia-lidad realizados en México y Chile. En su carrera profesional se ha dedicado al trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil (osc) y entre su amplia experiencia destaca su labor en el Distrito Federal con el Centro Mexicano para la Filantropía
PERFILES DE AUTORES
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
178
(cemefi) y la Fundación Pro Niños de la Calle; en Puebla, con el Instituto Poblano de Readaptación, A.C. (Ipoderac); y, en Puerto Vallarta, como Director Ejecutivo de la Fundación Punta de Mita.
Ha participado en procesos de incidencia y articulación sobre el marco fiscal federal y con la Red por la Infancia y la Adolescencia Puebla, A.C. (ria) para la pro-mulgación de la primera Ley Estatal sobre Derechos de la Infancia. Ha asesorado y colaborado con redes de osc, así como con fundaciones y donantes diversos, na-cionales e internacionales, incluyendo dependencias gubernamentales y programas universitarios, en México, Chile y Estados Unidos. Ha coordinado investigaciones sobre procesos de desarrollo en osc y sobre información digital en el tema de in-fancia vulnerable. Ha sido ponente en diversos foros y talleres dirigidos a osc sobre temas de desarrollo institucional y gestión de osc en diversos estados de México.
Miguel Díaz ReynosoCursó estudios en Administración y Periodismo. Se especializó en gestión de pro-gramas de desarrollo comunitario y cooperativismo. Cursó en Italia una especiali-dad de Formación de Gerentes de Cooperativa para desarrollar programas de capa-citación en América Latina. Ha colaborado en diversos programas de cooperación internacional en materia de desarrollo y organización social. Es funcionario de la cancillería Mexicana desde hace 22 años. Fue agregado de Cooperación Cultural y Educativa en Cuba y en Argentina. Representa a la sre ante la Comisión de Fo-mento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Actualmente es Director General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Vanessa Dolce de FariaLicenciada en Derecho por la Universidad de São Paulo, Brasil. Diplomática de carrera con nivel de Consejera, ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en 1999. En sus primeros años, colaboró en temas multilaterales en el ámbito económico. Jefe de Gabinete del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión de 2004 a 2005. Estuvo adscrita a la Embajada de Brasil en Argentina entre 2005 y
179
PERFILES dE AUtoRES
2008 y a la Embajada de Brasil en Paraguay de 2009 a 2012 en temas de coopera-ción en políticas públicas. En esos años, trabajó muy cerca el tema de movimientos sociales y la sociedad civil. A partir de enero del 2013 es Jefe de Gabinete de la Secretaría General de la Presidencia (Brasil), órgano encargado de promocionar el diálogo con los movimientos sociales y las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Leo GabrielDoctor en Leyes y Ciencias Políticas por la Universidad de Viena con estudios de posgrado en Antropología Social en el College de France, París. Especialista en Estudios Latinoamericanos con una larga trayectoria como activista, periodis-ta y productor de películas. Autor y coautor de varios libros, entre los ellos: Las autonomías indígenas en América Latina: nuevas formas de convivencia política; El universo autonómico: propuestas para una nueva democracia; La irrupción en América Latina: los movimientos sociales hacen política; América Latina: demo-cracias en revuelta. Cofundador y miembro del Comité Internacional del Foro So-cial Mundial, aTTac-Austria y actual Vicepresidente de südwind. Coordinador de laTauTonomy, Autonomías Multiculturales en América Latina y Europa de 2001 a 2005 y del proyecto: Fortalecimiento de las Autonomías Indígenas en el Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua, de 2010 a 2012. Actualmente es Director del Instituto de Investigaciones Interculturales y de Cooperación en Viena, Austria y promotor de la Iniciativa de Paz Internacional para Siria.
Gabriela Ippolito O´DonnellDoctora en Ciencia Política por la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Maes-tra por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos y Licenciada en Ciencia Política por la Universidad del Salvador, Argentina. Sus investigaciones sobre po-breza y acción colectiva en la Ciudad de Buenos Aires han recibido apoyo de la Fundación Ford, Fundación InterAmericana, Centro Norte-Sur de la Universidad de Miami y el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame. Fue Directora del Centro de Estudios de la Sociedad Civil y la Vida Pública (cesc), Directora de
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
180
la Licenciatura en Ciencia Política y Secretaria Académica del Centro de Investiga-ciones del Estado y la Democracia en América Latina (ciedal) en la Universidad Nacional de San Martín en Argentina (unsam). Actualmente es Profesora Titular de Ciencia Política en la Escuela de Humanidades de unsam. Su libro The Right to the City. Popular Contention in Contemporary Buenos Aires fue publicado por la Editorial de la Universidad de Notre Dame en 2011.
Clara Jusidman RapoportEconomista por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Presidenta Fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, incide Social AC y miem-bro titular del Seminario de Cultura Mexicana. Inició su trabajo profesional como investigadora del Banco de México, El Colegio de México y la Dirección General de Estadística. Laboró en la Administración Pública Federal por 20 años, como Directora General del Empleo, del Instituto Nacional del Consumidor y como Sub-secretaria de Pesca, coordinadora de los trabajos técnicos para la participación de México en la Conferencia de la Mujer en Beijing de 1995, Directora del Registro Federal Electoral en 1996 y Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Dis-trito Federal de 1997 a 2000. Es miembro del Consejo del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la unam, del Consejo del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, del Observatorio Pro Paz y de la Asamblea Consultiva y de la Junta de Administración del conapred. Fue Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (cdhdf) y del Consejo Ciudadano de la Oficina de la unicef en México.
Salvador Martí PuigProfesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca y miembro del Cen-tro de Estudios Internacionales de Barcelona. Es Doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster en Historia de América Latina. Su área de interés e investigación es la política latinoamericana, en concreto los procesos de democratización y desarrollo, así como los temas vinculados
181
PERFILES dE AUtoRES
con la acción colectiva y la identidad en un mundo global. Es autor de múltiples artículos en revistas especializadas sobre los temas expuestos. Ha sido investigador y docente invitado en Universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa. Sus últimos libros publicados son los siguientes: Entre el desarrollo y el buen vivir. Recursos naturales y conflictos en territorios indígenas; ¿A dónde chingados va México? Un análisis de dos sexenios; The Sandinistas and Nicaragua Since 1979. En los próximos meses saldrá su último libro, que ha coeditado con un profesor de la Universidad de Oxford, titulado Handbook on Central American Governance.
Marta Ochman IkanowiczDoctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Profesora de plan-ta en la egap, Gobierno y Política Pública, del Tecnológico de Monterrey. Coordi-nadora de la cátedra de investigación Gobierno, Gobernabilidad, Gobernanza y co-autora de la Metodología de Evaluación de las Competencias Ciudadanas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel i. Autora de los libros El Occidente dividido: relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Europa y La reconfigura-ción de la ciudadanía. Los retos del globalismo y de la postmodernidad. Coordina-dora de tres libros colectivos: Negociación efectiva: una apuesta interdisciplinaria ante un mundo interdependiente; Integración, desarrollo e interregionalismo en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina; Análisis e incidencia de la política pública en México. Miembro del Comité Técnico Académico del Instituto Latinoamericano de Ciudadanía.
Federico Reyes HerolesLicenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Escritor y comentarista político con más de 12 títulos publicados, entre los que se encuentran ensayos de filosofía política como Memorial del Mañana, Conocer y decidir, Entre las bestias y los dioses; y Alterados, su más reciente pu-blicación. Ha sido comentarista político semanal en artículos de fondo por más de treinta años, en diarios como: Uno más Uno, La Jornada, El Financiero, Reforma,
LA RELACIóN ENtRE goBIERNo y SoCIEdAd CIvIL
182
El Norte, Mural, Excélsior, entre otros. Fundador de la revista Este País, la Comi-sión Nacional de Arbitraje Médico, y Transparencia Mexicana. Fue miembro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Patronato Universitario de la unam. También es presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, el Patronato de la Fundación Tagle y recientemente se incorporó a la Junta de Go-bierno del Instituto Nacional de Geriatría.
COMPILADORES
Edgar Cubero GómezMiembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1992. Actualmente es Director Ge-neral Adjunto de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil. Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido Jefe de Cancillería en Paraguay y Director General Adjunto en la Dirección General para Temas Globales, en la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Ha estado adscri-to a la Misión Permanente de México ante Organismos Internacionales con sede en Ginebra, y a la Misión Permanente de México ante la Organización de Esta-dos Americanos en Washington, D.C. Cuenta con estudios de Maestría en Ciencias (Bangor, Gales, Gran Bretaña) y estudios de especialidad de Biología Marina en la Universidad de Hokkaido, Japón (Sapporo, Hokkaido, Japón). Es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Antonio Alejo JaimeActualmente realiza una estancia posdoctoral en el Centro de Investigaciones Inter-disciplinarias en Ciencias y Humanidades de la unam con el apoyo del Programa de Becas Posdoctorales de la unam. Es doctor en Procesos Políticos Contem porá- neos por la Universidad de Santiago de Compostela. Sus líneas de investigación son: globalizaciones (teorías, procesos y dimensiones), sociedades civiles (actores, instituciones y dis cursos), sociedades civiles y movimientos sociales en la polí-tica global, diplomacia de actores no gubernamentales en la polí tica exterior y el multilatera lismo, acción colectiva (estructura de oportunidades de políticas,
estruc turas de movilización y marcos interpretativos), procesos sociopolíticos y democratiza ciones en las Américas. Sus publicaciones recientes son: Coordinación con Miguel Díaz Reynoso del Nº 98 (2013) de la Revista Mexicana de Política Exterior: Política Exterior y sociedad civil en México; y Globalizations and ngo in the Americas: New Diplomacy in Argentina and Mexico (The Global Studies Jour-nal, vol. 4, núm. 4, 2012).
se terminó de imprimir en septiembre de 2014 en Publi-Impresos, José Ma. Morelos núm. 12, Col. San Juan de Aragón, C.P. 07950.
Delegación Gustavo A. Madero, México, D.F.Se tiraron 300 ejemplares en papel bond de 75 grs.
i
La relación entre gobierno y sociedad civil
Miradas internacionales