Con el sudor de tu frente (Aguafuerte, 1989)
Transcript of Con el sudor de tu frente (Aguafuerte, 1989)
- '"x~;¡;;'«;¿~:X.~&«:>:~~~~';~·:'~;;:':~«~«~~:¿:¿;~~;(;::;;««:;~~~;;'i:-.~~::>,:;¿$;:;~:,~~;:~<~~;:;;;;,;::»»:;X~;««@>.~{::::«;~~;:::~~~~~~~;:;;«.tC<~~~~'*f;:'~;'é'í'?¡$:¡~~:~%;;:¿i~'W;
14~U~A.lA~kt~~,~~a.tU..\l~~~~~.
KA~ MA~
-{
IIJ~~1
1¡¡
~
I'1¡
Varias son las razones que nos han llevado a publicar como separata este ensayo de Mariano FernándezEnguita. En primer lugar, porque aborda una problemática fundamental para todas lasdisciplinas sociales: el trabajohumano y su particular organización en las sociedades capitalistas. En segundo término, porque se trata de unatemática pocas veces estudiada y a lacual tenemos, como estudiantes y graduados, limitado acceso bibliográfico.Por último, porque elautor expresa un profundo sentido crítico en su análisis y evidencia el importante desarrollo logrado en elcampo delaSociología de laEducación en Espar\a luego de lamuerte del dictador Franco.
\ Fernández Engulta es investigador yprofesor de la Universidad Complutense en Madrid. Desde una perspectiva~ marxista pretende aquí aproximarse a-las causas que originan determinada concepción y organización del proceso1 del trabajo capitalista, presentando una serie de datos que permiten visualizar elcarácter conflictivo y contradictorio~ desuevolución.
El problema fundamental es la naturaleza enajenada del trabajo en las sociedades de clases. Sin duda, Quienmás brillantemente explica este fundamental hecho ·tradicionalmente oculto por laciencia burguesa· es Karl Marxen los Manuscritos·Filosóficos de 1844.
"8 trabajador sevuelve cada vez más pobre a medida que produce más riqueza y a medida que su produccióncrece en poder y en cantidad. El trabajador se convierte en una mercancía aún más barata con el 'incremento devalor' del mundo de las cosas. El trabajo no sólo crea bienes; también se produce a s( mismo y al trabajador comouna 'mercancía' y en lamisma proporción en que produce bienes". (F. C. E., 1962, Pago 105).
Así, el hombre pierde sus necesidades humanas, las hace miserables transformando su existencia en mera actividad mecánica guiada por la moral ascética y meritocrática producida y reproducida en los aparatos ideológicos,sobre todo la escuela. Esta última es una de las instituciones fundamentales donde se aprenden las relaciones socaíes deproducción dominantes en lasociedad. Se transmiten allí lasprácticas, rituales y formas de relación entrelos hombres.
"En laeducación, como en laproducción, se invierten los términos de la realidad entre sujeto ypredicado. El tra-. baLador.....que--ProducaJlbjetos_Y-Jnáq.uinas,-.mercaoci~Y--cap.iíal,_ve_.c.QIJ10__9stas_s.e.Jndepe1Kfizan.j.JermioaIlRPl
someterlo. El hombre pasa de ser elsujeto a ser elpredicado de dominación (oo.) De manera análoga, lacultura y laeducación resultan reificadas ysometen alhombre a sus dictados" (M.F.E. -El aprendizaje de las relaciones socialesdeproducción", página 78, 1987)
La escuela, así como la familia, las iglesias y el servicio militar, produce y reproduce en su seno las relacionesdeproducción que, en las sociedades capitalistas no son otra cosa que relaciones de explotación. Sin embargo, lasrelaciones sociales dentro de laescuela (la realciones sociales de la educación) se transmiten en un proceso que,lejos deser interpretado mecánicamente, expresa las distintas manifestaciones delacontradicción entre elCapital yelTrabajo.
Pero esto ya escapa a nuestras intenciones. Remitimos al lector ados de lasobras más importantes deM. F. E.:"Trabajo, escuela e ideología- (Akal, Madrid 1985) y "la escuela en el capitalismo democrático" (U. A. S.México,1987). De esta última ha sido extraído el ensayo que presentamos con autorización de su autor.
(p.G.)
:11'77
~ .........
Concebimos normalmente el trabajocomo UM actividad regular y sininterrupciones, intensa y carente desatisfacciones intrtnsecas. Nosimpacientamos cuando un camarerotarda en servirnos y nos sentimosindignados ante la imagen dedosfuncionarios quecharlan entre sí
haciendo un alto en sus tareas, aunquesabemos que sus empleos no tienenproblablemente nada deestimulantes.
Consideramos quealguien quecobra unsalario por ocho horas dejornada, o lasquesean, debe cumplirlas desde elprimer minuto hasta el último. Incluso
cuando en nuestro propio trabajohacemos exactamente locontrario,escurrirnos cuando podemos, lovemoscomo un excepción querevela nuestraescasa moral kantiana, adoptando lapostura defree rider, delVÚljero gorronqueincumple las normas en la
:::;;:~::::::: :;;:;;';«\."':;<:~XM~~::;';-;>:~~~~:;:X:~;:~~:-':-;;:::;:iv'Y;;:::;'';::·:::;:x::::,::-,~:-,;,,«:,y.(~:,::~:;:,,:· :~:;~:;;;:::;;;:;;,.,::»:.:).;.:~"v~:;;"«.$:.W*W;:;''¡'::::;};;«·:;'$:«$.<;'~1Ji$:)$$t;$'$$:.~~~~oMí~~~~~~~
rtonfianza de queotros las cumplirán~r ély nad» sevendrá abajo. NoseI trata simplemente de que pensemos que:el trabajador por cuenta ajena tienecontraídas obligaciones quedebecumplir, sinomás biende quesomosincapaces de imaginar el trabaje; deotramanera. Nos resultaría igualmenteextraño queun dentista o un fontaneroqueejercen su profesión de modoindependiente lo hicieran sólo a medÚljornada y veriamos como irracional queinterrumpiesen una y otra tItZ sustareas para entregarse aldescanso, asus aficiones oa sus relaciones sociales,en lugar de trabajar el máximo tiempoposible para obtener los máximosingresos posibles. Por supuesto queconocemos las excelencias deestartumbados o dedicamos a lo quenosplazca al margen del trabajo, pero éstosno nosparean motivos suficientes.Vivimos en UTlll cultura queparecehaber dado por perdido elcampo deltrabajo para buscarsatisfaccionessolamente en eldel consumo. Estefatalismo del trabajo seexpresa lomismoen máximas religiosas -"ganarás el pan con elsudor de t~
frente" - queen canciones -t'arrastrarla dura cadena, trabajar sin tregua ysin fin, etcétera"-. En este contexto,aceptamos debuena o mala gaTlllempleos sin interés, compuestos portareas monótonas y rutinarias, sincreaiioidad,~ requieren nuelTa atencióny nuestra dedicación permanentes, yelegimos -cuando podemos- entre unoYotronoenfundó.n de lo que sonensí,sinodeloquelos rodea: ingresos -loquenosdarán a cambio-,horarios yvacaciones -duraniecuánto tiempo noslibraremos deellos-, prestigio,posibilidades depromocián -o sea deescapar de ellos-, etcétera. Víctimas denuestro einocentrismo y de nuestralimitada experiencia histórica, noimaginamos quepueda serdeotromodo.
Sin embargo, casi siempre hasidodeotro m, . -, LA organización actualdel trabajo y nuestra actitud hacia lamisma soncosas quetratan defechabien reciente y quenada tienen que vercon"la naturaleza de las cosas". Son,porel contrario, productos yconstrucios sociales quetienen UTlllhistoria y cuyas condiciones han de serconstantemente reproducidas. LAhumanidad trabajadora ha recorrido unlargo camino antes dellegar aquíycada individuo debe recorrerlo paraincorporarse al estadio alcanzado. Lafilogénesis deeste estadio de laevolución ha consistido en todo un
,tre
horas stmaTlll/es, JI los kuipaku undfa 51Yotro no; y mucha más 51consideramoequese trat4 de jonuulas de trabajotranquilas y jalonadas porinterrupciones. Nose trata deC4SOSexcepcionales, sino de UTlll paubznormal entre los pueblos cazadoresrecolectores (Lee y Devore, 1968;Sahlins, 19n; Mez1lassou:c, 1979).Podemos pensar queno trabajaban másporque con ello, dado su ptimitioismo,sólo podrian haber conseguido mássubsistencias que nopodrían conservary másobjetos quenopodríantransponar, loque, dicJw sea de paso,signifiCllría atribuirles UTlll racionalidadde laque nosotros, queacumulamosobjetos quenonecesiiamo« y que(l
veces ni siquiera tenemos tiempo deuilisar, hacemos poca gala; pero, entodo caso, noesesa 1JJ cuestión.
Elacceso a las técnicas agrícolasfue, lágicament« U7tQ condiciónnecesaria para elpaso de la caza y larecolecdón a 1JJ agricultura y laganadería, pero quizá nofue suficiente.Seguramente fue más importantelapresión del crecimiento demográficosobre los recursos naturales, pues loscazadores-recolectores necesitaban degrandes extensiones para sobrevivir, almenos tierra adentro. Muchos puebloshanrechazado, mientras hanpodido, laagricultura porque implicaba UTlIl
mayor cantidad detrabajo, a pesar deCOnDCtTsus técnicas o poder acceder aellas y deestar al tanto de su mayorproductividad: así, porejemplo, desdelosmuy primitivos hadza, aunestandorodeados de pueblos agricultores(Sahlins, 19n: 41), pasando por losgermanos según el testimoniocontemporáneo de Tácito (Le Golf,1983: 108), hasta, en el siglo pasado,los bachkir de los Urales (Le Play,citado por lAlargue, 1970: 12).
Como señala Marshall 5ah1ins0977,99 Yss.), la antropologfaoccidental hamantenido un dobleprejuicio respecto a estos pueblos: porun lado, selos imaginaba trabajandoconstantemente sólo para sobrevivir,mientras porotro no dejaba deseñalarsu Nharaganería congénita". Pero larealidad era más sabia: tenfan unasnecesidades limitadas y trabajabansolamente hastadonde se veíanobligados a hacerlo para cubrirlas, másallá delocual preferían el ocio. Por otraparte, laestructura deparestescoexistente nohabría resistido un procesodeproducción demayor excedente yacumulación, como lomuestra sudisolución progresiva en las economiasagrícolas.
ufau
proceso deconflictos que, por desgnuia,nos esprácticamente desconocido (lahistoria, noseolvide, laescriben losvencedores). Reconstruirlo es UTlIl
ambiciosa tarea, apenas comenzada, quedará mucha trabajo a los historiadores tanto máscuanto quesonpocos todavúzlos que han comprendido que la historiarea! de la humanidad nopuede tener suúnica ni su primera fuente en lostestimonios delos poderosos. Aquf noslimitJzremos a argumentJzr que eltrabajo hajugado un papel distinto enla vida de la gentea lolargo delaevolución de 1JJ sociedad. Enelsiguiente capítulo pasaremos aocupamos, poras( decirlo, delaontogénesis, osea del proceso que llevaaseres humanos quedesarrollan enprincipio apetitos~isvosicionesrsa..
y .*", ¡'(J." ~\• .'r 1" , ~I
~":~ , "~" " ''' ' . . ". \. ' .. ' . , ,' . .~',,\ '.,vIk f" , .' ~"' ,L.CW'" \ ,
~' , , '::~ . -:',<l[;, _~ ~,- .;
J' '1 f ··:;I· i;(,' ·':·/f,· ·/·t· · · \ ; ':\:,· ~:",. " tt' f \ ..' 1' ; , , . • ' •
: ,' j i / '\ I .y,-,(.. /tl \ 1 ' , ' l..,: '. ,' I' I, ,cí '; ) ;'¡' "1'-' ,'" \' ~.~
, {; ¡~ ~' ; iY';~.¡ l. rl': . .'-:4 . ', ,J'I • . ,., '.
:~'j'i ' , - - . ~~ ~~;¡-, •:;" : ~ '. ,-. . " '.\.~ ' .'.. . J ../~~ ~. ..~~ '•.:; '.<~ ~ ~ "/ .....; "/ : .; ;r r. /Y..~_~".. ·: , ..1~t ~.. o,,;/ . • .....,r,..... "'''1; ,Jtt .l)i~onSta~tesyVáTiab '~ ~q,tarempleos rutinarios y frustrantes,proceso en elquela escuela juega unpapel principal.
Nos compadecemos de los pueblosprimitivos y tendemos a imaginarlossometidos a un durísimo trabajo paraatender a sus meras necesidades desubsistencia. Sin embargo, ysinnecesidad dehacer aquíelcanto al buensalwje, podríamos envidiarlos pornumerosas razones, la primera deellassu trabajo. Es lo mínimo si tenemos encuenta, por ejemplo, quelos bemba, loshauaianos o loskuikuru sólo trabajancuatro horas diarias, y los bosqu(manos'kungy los kaipaku seis; todavía mássinos enteramos quelos mismosbosquimanos trabajaban dos dias ymedio a la semana, loquehace quince
ga82
9
\~
11.", .
~
2e
. ~~ - ~~_~ ...... - ~.~, M,~ .~.~
t
sistema detrabajo a domicilio (putting-:out)entre los campesinos, a los quesesuponían más dóciles:« Elmanufacturero no tenía formaalguna defOrzJJr a sus trabajadores ahacer un número dado dehoras detrabajo. El tejedor o elartesanodomésticos eran dueños desu tiempo,empezando y terminando cuando 10deseaban. Y, si bien elempleador podíaelevar elpago porpieza con visÚ2 aestimular ladiligencia, solíaencontrarse con que, en realidad, estoreducía laproducción. El trabajador,quetenía un concepto bastante rigidode10 queconsideraba como un niveldevida decente, prefería elocio a losingresos porencima decierto punto;y,cuando más altos fueran sus salarios,menos tendría quehacer para alcanzaresepunto. En momentos deabundanciaelcampesino vivía al día, nopensandoenabsoluto en elmañana. gastabamucho desu magra pitanza en lataberna o laceroeceria locales;se iba deparranda elsábado depaga, el domingosabático y también el "sagrado lunes",volvía demala gana al trabajo elmartes, entraba en calor el miércoles ''¡
trabajaba furiosamente el jueves y elviernes para terminar a tiempo para
r
-jr:
/
41'~
eut
santos aetodas la siglesias, capillas ybarrios deladudad, cincuenta en total,con 10 quereduiercn en un día sujornada laboral (Kula, 1979: 206). Sihacemos caso a Lafargue (1970: 30) losartesanos delAntiguo Régimen nodebían de trabajar másdecinco días a lasemana, pues solamente la iglesia lesgarantizaba noventa días dedescanso alaño (52 domingos y 38 festivos).
Lo esencial, noobstante, noes lajornada laboral sinosu ritmo. Elartesano podía decidir porsímismocuándo empezar y cuándo terminar sutrabajo, cuándo interrumpirlo, cuándoralentizarlo y cuándo intensificarlo.Los artesanos quetrabajandirectamente para el mercado, cuandotodavía nosehabía interpuesto elcapitalista, daban una importanciamucho mayor a lacalidad delproductodesu trabajo quea lacantidad, y a ladignidad desu proceso de trabajo queasus resultados en renta. Incluso cuandoya producían para un capitalista quelesproporcionaba las materias primas yllevaba sus productos al mercado, semantenían en buena medida dueños yseñDres desu proceso de trabajo.Oigamos a un historiador de laRevolución Industrial hablar del
au9a:::;:~::': :;;;:.;:::; : : . ;::::;;; :X:-::: :::::::;:;:;::::;;:;:;:;:;:;:;:; : ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;';:;:,; : ;:;:;; ;: : ' .:.: ; ~; : : : ::;:;:;:;';:;;:~::;:::::';:t~,,::~;,:~;::::::::::~:;'; :::::;~:;.~:;:::x::;;X;:::::::~::::;:;:;::«:::;':;:::::;;::~*;;:;::::::::':::-:;;:::>:«::::::,::::::::::::: :~::~:::::;:~;:;:: : ::::;:::::::;:::::.::;.:.::.....:;;::;:;;:~ x;:;:;: :·;::;,::':::::::: :::;;::;:;::::::;:;:::;:::::;: ; : ~::; .: -: ,.•:.:. : ; .::;:::::::; ::,:::~::: :;: ::;:.:::;;-;.;:.- ... ••••.
AUTUjiie¡á ecoñOiiílácampeSína Ilustra: LaJo Cappellettisupone mayores cantidades de trabajoy, con ello, mayores posibilidades deacumulación y dediferenciación social,conseroa lacaracterística debuscar unequilibrio entreesfuerzo de trabajo ysatisfacción de lasnecesidades. Ambossesitúanen un punto muy superior,pero semantiene, noobstante, la mismalógica cualitativa de laeconomíaprimitiva. Esto esparticularmentecierto en la economía campesina desubsistencia, autosuficiente, sobre todoensus formas más primitivas, perocontinúa siéndolo, aunque con unaintensidad muy mitigada, cuando elritmo de laproducción seve forzJJdo porelcontacto con el mercado oporla ~explotación directa de un tercero. Asf,estudiando la economía campesina desubsistencia en la Rusia deprincipios """'-lV ,...
desiglo, Chayanov (1966) llegaba a laconclusión de que, cuanto nulyor era lacapacidad de trabajo de una familia,menos trabajaban sus miembros yviceversa. Dicho deotro modo, cadafamilia tiene unasnecesidades rígidas,deacuerdo consus dimensiones, y lascubre deacuerdo con sus posibilidades,sea con mucho trabajo depocos o conpoco trabajo de muchos, según cómo sedistn'buyan lascapacidades laborales de --..sus miembros. Esta "regla de :::-.Chayanov", como ladenomina Sahlins,vale 10 mismopara explicar el e5CilSC
trabajo de los nupe (Nadel, 1942) quelas intensas jornadas de los campesinossometidos al trabajo complementario adomicilio de principios delcapitalismo(Medick, 1976; Leoine, 1977; Berg,1985).
El trabajo de los artesanosindependientes no ofrecía un panoramaesencialmente distinto. La imagen dellaborismo artesano inclinado desolasolsobre la rueca, el telar oel yunquetiene más quever con los enaniios deBlancanieoes queconla realidad. Noqueremos decir que losartesanos fueranharaganes: bien al contrario, eran genteorgullosa desu condición trabajadoresy CilpaZdegrandes esfuerzos, arropadosporuna cultura gremial queconsideraba al trabajo como un altovalor. Pero también eran genteconideas firmes sobre quéera un niveldevidadecente y suficiente y quéera unajornada justa, quedaba unagranimportancia al libre control de supropio tiempo Yque,más alláde uncierto límite, tenia una marcadapreferencia sobre elocio. Tras lapestenegra de1348, porejemplo, los gremiosartesanales deOrvíeto decidieron, comoofrenda, celebrar las fiestas delos
~
..
. ~,
~
jQ
i
~10,
'1"I!
Jr1!
~rill· ¡ ·~5t:;:
e.
~i
; ¡
j
i
'l·..
!
jI
~
I
•
otro fin desemana (úmdes, 1969:58.$). »
I.cs amrpesi119$ que trabajaban Rdomicilio para los manufacturerostenían la ventaja de poder Rtender enbUCUl parte a SU$ n«esidades con eltrabajo agr(cola, lZ1go que nopodÚlnhacer los arlesanos sometidos almismosistema. Pero, acambio, htos ten/anidtd m4s firmes sobre hasttl d6ndeestaban dispuestos a trabajar. "Cuandoelcomercio interior y elcomercioexterior deGran Bretatt2 udesarrol1Jlron, los salarlos subieron ylos obreros exigieron camOiAr 14M parlede SU$ ingresos por m4socio"(Marglin, 1973·72). Por eso lospatronos/ que todirufa nohabfan podidosometerlos al trabajo {tlbril/ r«urrleron14My otra W% alparlamento, en elJigZo XV"/ para que for7ASl medianteleyes a los trabajadores a domicilio aentregar elproducto terminado enplAzos determinados (Htdton, 1920).
Tanto enelcaso de los pueblosprimitivos como en los de laeconomíacampesina desubsistencia oel trabajoarlesanal, incluido el trabajo 11domidlio, nos encontramosllntt formasde trabajo sometidas solamente, deestarlo, a m«anismos de coerci6nexternos. Elcazador primitivo oelcampesino est4n merced de la relaci6nentre sus necesidadts y lafuerzaproductiva familiar, as(como de loscambios eco16gicos/ la aleatoriedad delas cosechas o lapresi6n demogrdfic#.Elarltsllno y el trabajador por cuentaajena a domidlio, por su parle,dependen de los precios del mercado ode la fuerza deintermediarios. Pero enningún caso seejerce una coerei6ndirecta sobre elproceso detrabajomismo. Noobstante, esta coercién, pors(misma, tampoco esmuy útilcuandoeltrabajador controla loesencial de suproceso detrabajo. Una muestra de ellola tenemos en labajísima productividaddel trabajo esclavo. Sabemos que laesclavitud hubo deserabandonada eneldeclive dela Antigüedadprecisamente poreso/ porque cerradaslas fuentes denuevos éSélavos lasociedad ya nopodía descansar sobre untrabajo tan improductivo (I<ovaliou,1973; Anderson, 1979).1..o mismopuede decirse dela esclavitud tardía enelsurdeEstados Unidos, con la soladiferencia deque, eneste caos, labajfsima productividad deltrabajoesclavo seveía parcialmentecompensada a corto plazo por unaactitud depredadora ante unadisponibilidad de tierra prácticamenteilimitada (Willíams, 1973).
Tampoco elfeudalismo u destac6como una m4quina particularmenteefiau enla extracci6n deplU$trabajo.Aunque los campesinos teníanobligaci6n de trabajllr la tiemI de losseffortS, obligaci6n lila quenopodíanescapar salvo huyendo 11 1Iu ciudades oemigrando, la mano deobra sevdiznotablemente desperdiciada en loslatifundios. La explotaci6n rtdlde loscampesinos por los sdlores u Jituabamuy por debajo ellfmitefisio16glco 111que tanto u aarcJlÑ despub con elcapitalilmo fabril/ Yello tin duda por lartSÍ$tenda acfit,Q opastoa delossimx>s: con la mismA tknictly contierraI detimilar o mejor azlidAd, eltrabGjo delos campeshlol rendfIJnotablemente mmoI en las timru delseflor que enlas suytU propúD.lnclUlOIstos se negaban 11 RCeptAr parcel4l
•tre
fJif:lir, mientrru con eladMdmiento deIste u vive para trabajar y rn:oducir-,sino del choque entre una culturaconstruidllll partir del solo criterio delbeneficio empresarial, la de lamaximizaci6n de la productividad deltrabajo yotra basada enun sano c4lculoraCÍDMl de todos, enlas disposicionesnaturales o, al menos, enlainercia delas ~es /fsiau, la cidtur" que lnucA unequiUbrio entre elesfuerzo y SU$
rtlSultados.!Al formal mb espectaculares de
este choqut pueden ome11111donde elCtlpitalismo entra enslUrlto contado conUnll cultura entmmentedÍ$Hntil. E.s elCIlIO de lA primera colonizAci6n delNuevo Mundo ode laexplotAci6n de ,.fuerrA detrabajo ind(gena todJzu(a My.Ma:t Weber u refiere repetidamente 111tenuI en su HÍ$torúI Econ6miaJGeneral: "En los tiglos XVI YXVll (enelsurdeEstadOl UnidOl deAmIrial) u1ulbúI intentado utilizAr 11 los indiolprlra la producci6n enmASII, pero prontoSI Pi6 que noserofan parll este Hpo detrtlbttjo/ por locual u 1lCudi6l1liJimJ;1ortad6n deesclavos n.egros"(Weber, 1974; tambUn Wüliaml, 1973).La situad6n de los f11'01'ietarios deesclavos, fI! enlaÁntfgUtdad, m delom4s desdichada, pues áebido 11 sufaltadeinterb en el trabGJo "s6lo 11 base deUnII discipUnII brtrbGra podía obttnmeelrendimiento quthoy fdcilmente IIrrajaunobrero Ubre enelsistemacontractural. DeQh( que las grandesexplotaciones con esclavosconstituyeran grandes excepciones; entoda la mstoria aparecen sólo unagrantsCJlla cuando existe un monopolioabsoluto en la rama encuestión"(Weber 1974: 121).
"lAs colonÚlS capitalistas seresolvieron por loregular enplantaciones. Los indígenassuministraban la mano deobranecesaria. l...} Pronto seevidenció quelos indios eran IIbsolutamenteinservibles para el trabajo enlasplantaciones. A partir de entonces seinició la imporlaci6n deesclavos negros,negocio que poco apoco sehizo conregularidad y adquirió considerableextensión enlas Indias Occidentales".Pero ni siquiera los negros resultaronbuenos para el trabajo propiamente fabril: "Durante largo tiempo los negrossehan mostrado ineptos para elserviciode máquinas; enmuchas ocasionesquedaban sumidos enunsueñocataléptico" (Weber: 254).
En las colonias, la incorporaci6n dela poblaci6n indígena como mano deobra a laindustria exige su previo
•f uau
mayores para sf por temor 11 UIUZelevaci6n delas cargas asociadas (Kula,1979).
Tal como lohaexpresado LeGoff(1983: 64-65) refiriéndose aloccidentemedieval ensu conjunto, "en1Ineasgenerales, el tiempo del trabajo eseldeuna economía aúndominada por losritmos agrarios, exenta deprisa, sinpre~nporla~tiWd/~n
inquietud por la productividad, Yeldeuna sociedad 11 su imagen, sobria ypúdÍCII, singrandes apetitos, pocoexigente,~ cepaz deesfuerzoscuantitativos".
Estos hábitos resultaron di/fciles deromper para elcapitalismo naciente. Sinduda porque nosetrataba simplementedela oposición entre dos culturas -enpalabras de Sombari, antes delcapitalismo se trabaja y seproduce para
8lIIsa
~
o#lit
3
pimIIlS panl iJmilflói,Tiimijor,etcttm.l3abelregu1sl en 1572 que ro,mendigos noautorlzizdos serdn QZ()tadO!]/, si nadie quiere tomar1Ós asu'smiido por dos aflDs, marClldos ahierroenla oreja izquierda; en Ctl.SO dereincidencia sm1n ejecutados si l'UUlielos toma a su servicio y en la ierceraOCJlSi6n ejecutado! en todo CilSO. /lIcobo Idicta que los jutets depaz podrdn hacerIUOtar enpúblko/1 los oagabundo! ytnCIlTU1arlos hasta seU meses laprimera oez y Juuta dos /lttos 111ugunda, que m4n QZOtadO$ durante suestanciA enprisi6n, que [o,incorregibles 1t1'II" mllrau101 con laletra R y, Ii son /lmstad08 de nuevo,ejecutados. LA rnayorúl deestasdispoliciones corueroaron suvigtnCÚIhASta comienzOl del !iglo XV11I, siendoderogrulJu por la reina Ana(ibid.: 919921). MJu Weber prolonga estepanorama:
« Elreclutamiento deobreros para lanumt forma de producd6n, tal como seha des/lrrollado enInglaterra desde elligIo XV111, /1Nst dela reunWn detodO$los mtdiolJ productivos en manosdel~rlo, 51 rtll1iz6 enocuionesutüiundo mtdiolJ coercitiOOl muyvioltntol, enparticular deCJlr4cterindirecto. Entre tsros figunln, antetodo, la ley depobres y la ley deg¡mndicts de la reina lsabtl Talesregulaciones sehicieron necesarias dadoelgrlln número de vagabundos queexistÚl enelpafs, gente a la que lamJOluci6n agraria habfa convertido endesheredados. u expulsi6n delospequeffos llpicuItores por los grandesarrendatarws y la transformación delastitrnlS laborales enpastizales (si bien sehatXilgerado la importancia deesteúltimo fenómeno) han determinado queelnúmero de obreros necesarios enelcampo sehiciera cada ve4 máspequeño,dando lugar a un excedente depoblación que seuió sometida al trabajocoerciiioo. Quien nosepresentabaooluniariamente era conducido a lostalleres públicos regidos por seterisimadisciplina. Quien sin permiso delmaestro oempresario abandonaba supuesto enel trabajo, era tratado comovagabundo; ningún desocupado recibiaayuda sino mediante su ingreso en lostalleres colectivos. Por este procedimiento se reclutaron los primerosobreros para la fábrial. Sólo a regañadientes seeoinieron 11 esa disciplina detrabajo. Pero laomnipotencia de la claseacaudalada era absoluta;apoyábase enla adminisíradén. por medio delosjueces de paz, quienes, a faIta deuna ley
t e 3 1r
nueoo, les sea cortada media oreja ya latercera serán ejecutados. Eduardo VIestablece quequien rehúse trabajar seráentregado como esclavo a sudenunciante, elcual podrá forzarlo aponer manos a la obra con el uso decadenas y de/látigo si espreciso;si seescapa másdequince dfas serácondenado a la esclavitud depor vida yeldueño podrá venderlo, alquilarlo olegarlo; si seescapa por segunda vezserá condenado a muerte; quien seadescubierto holgazaneando durante tresdías será marcado con unaV y, quienindique un fa[s() lugar de nacimiento,condenado a seresclavo enelmismo ymarcado con una S; cualquiera tienederecho aquitar a un vagabundo sushijos y tomarlos como aprendices; losamos podrán poner a susesclavosargollas enelcuello, los brazos o las
9 u a f u en ll i:W7"'a!~~ =~g !i8SiSS&éU&
ad~iento. AUd donde la poblad&n una legislación saniuinaria contra-laCOnstm2la posibilidad de!ubvenir total vagancia. A los ptUlres de la IUtual claseoptl1CÚÚmente Q sU! neeesidades por obrera se los CilStig6, en un principio,medio di la a~u1tura oelIIrltsill'UUlO por su transfort7flZCi¿n forzada enindeptndienttl, su paso por la industrúJ vagabundos e indigentes. u legisúu:i6ns~ ter, como COt7f4ntan compungidos los trataba como 11 deüncuenteslos economisw burgueses del -dtsil- voluntarios: !uponúz quede la buenarroUo·, ef(mero y oauional (dicho sa de voluntad deelu» dependÚl elqueptUO, esto sirve alCJlpital para justifia¡r continuaran trrlbajando bajo las viejasecoru1mialmente salarios m4s bajos -si condiciones,~ inexistentes (Marx,fueran m4s Rltos 51 lnan igu¡zl, pero 1975a: 1, 3, 918). »:la: llb,." enpan parle de la En1530, Enrique V111legUla en
de reproducir las fumas de lnglattrrll que los vagabundos atpaI:t$t1tJbIIjo, alopmrse esta rtprOduccWn de trabajllr smln litado! 11 la parlesobre liuespt:tld¡u deotro modo de trrl.5tTtt deun carro y IUOtadOS Iwta queproducci6nJ (Gunder Frank, 1979: 11, mllne la 5angre, tra! lo cual deber4n236 y u; Mei1Lwoux, 1979). prestar juramento deque rtgrtsllrdn aGtnmlmente elcapital tientque su lugar deproctdtnCÚl y 51 pondrdn af1t7IM' tIlml7iln fuertes resistencia6 trabajar; unanueva ley esbtb1«m1 m4Iculturales, putI b pueblo! 11 los que tarde que, en CMOde ter arrestados porpretenden txplobtr tienen una gamA de segunda vez, y tras serfl¡zgelad08 deneCtlidades mucho menor que la delosobmOt dela metrópoli, rechazan el tipod, t'NINjo ,al quepretende $Ometirseles oinclUlO rro aceptan la explotad6nmRSitxl delos recursos naturales.Miguel Angtl &turW, por ejemplo, harqmsentaáo esplhulidamente, en"Hombre demA{:", la lucha de los indiosmaytUluichl contnl los cultivadores demm:,que a sw 0101 violaban elordennatural alext,."er dela tima m4s de loquenecesitaban panl su subsistencia.
Pero elproblem4 nofue muydishnto en la indwtriafización de lasmetr6polis: simplemente, fueapuestodeuna manera menos brutal por laliteratunl dela~, recubriéndose lalucha por elsometimiento dela mano deobra rebelde de toda esptdt demoraünas sobre las virtudes del trabajoy los maJes de la indolencia. EnInglaterra, durante el siglo XVI, masasingentes deCJlmpe5ÍnDS, jornaleros,pequeños aparceros y antiguossirvientes [ueron arrojados desustierras y apartados desus medios desubsistencia sinotras pertenencias quesu capacidad laboral nuda. Ah{estaba labase humana dela RevoluciónIndustrial, elfuturo proletariado, peromuchos deestos nuevos ·trabajadoreslibres", libres decualquier fonna depropiedad que nofuera lapropiedadajenJl, preferían vagaburu/eary vivirderafees y dela caridad pública y privadaantes quevender su fuerza detrabajo enlas condiciones reinantes en la nacienteindustria. Por lo demás, ésta ni siquieraera C'lpIJZ deabsorber la mano de obra almismo ritmo queera "liberada" por elcampo.« Deah{ -escribe Marx- que afines delsiglo XV Ydurante todo elsiglo XVIproliferara en toda Europa Occidental
¡
doJ,i.h
(~
JnJ ..J2
~a
n
(
;i1
t~'.
~
iii
j ,
'''1
1
i
J
),
-
I
etre
Colberl esperfectamente conscientedel papel ~nnativo dela legislaciónsobre pobres: "Todos los pobres capacesde trabajar deben hacerlo en los díaslaborales, tanto para evitar la ociosidad,quees la madre de todos los males, comopara acostumbrarse al trabajo, ytambién para ganar parle de sualimento" <ibid.: 110). En 1657seordena el ingreso de todos los mendigosde París en elHospiia! General, salvoqueabandonen ladudad y, según unfolleto anánimode 1676,"laprevisiónde los directores habia sidotanesclarecida y su suputación tan justaque el número de los encerrados resultácasi igual al proyecto queaque1loshabian hecho: los 40 mil mendigos seredujeron a 4 milO5 mil, quetutneronagranhonor encontrar un refugio en elHospital; pero desde entonces el númeroha aumentado;a menudo ha pasado de6mil, y es,en la actualidad, de más de 10mil" (ibid.: JI,308). Un nueoo edictoreal de 1661 ordena que "los pobresmendigos, válidos o inválidos, de unooutrosexo, sean empleados en unhospital, para laborar en 1JJS obras,manufacturas y otros trabajos" (ibid.:310-11). En el mismo edicto, el reyestablece CC"'7W parle del reglamento aobsertar enel Hospital General que"para excitar a los pobres encerrados atrabajar en las manufacturas conmayorasiduidad y dedicación, los quehayanllegado a laedad de16años, deuno uotrosexo, sequedarán conun tercio delaganancia desu trabajo, sin ningúndescuento" (ibid.: 313). Un siglo mástarde, un "reformador" de los hospitalesdará cuenta deque:
« Los holandeses han inventado unmétodo excelente: consiste en destinar alabomba aaquellos quedesean eierciiaren el trabajo; hacerles desear el empleodecultivarla tierra y prepararlos paraello mediante un trabajo mucho másduro.1...1Seencierra iansóloalpersonaje al quese trata dehabituar altrabajo en un reducto que los canalesinundan,deÚll manera queloaJwgan sinoda vueltas sin cesar a la manivela dela bomba. S610 se le dan tanÚl agua ytantas horas deejercicio como soportansus fuerzas los primeros días;pero seaumenta continuamente mediantegraduación. ["'/ Es natural queseaburran degirarasí continuamente ydeser los únicos ocupados tanlaboriosamente. Sabiendo quepodrían
u
,'t ,~ ,.
fa
,
u
En su Historia de la locura en laépoca clásica, Michel FOUCJlult hadocumentado abundantemente estacruzada en favor delsometimientolaboral de losindigentes,particularmente en el caso francés. En
1685, un edicto prohíbe toda ~rma demendicidad en ladudad de París, "sopena de látigo laprimera vez;y lasegunda, irána las galeras los queseanhombres o muchachos, y mujeres ymuchachas serán desterradas"(Foucauli, 1967:1, 104-5); cuatro añosmás tarde haycinco o seis mil personasencerradas en París.
«No olvidemos quelas primeras casasdeinternación aparecen en Inglaterraen los puntos más ináusírializados delpaís: worcester, Norwich, Bristol; queelprima Hospital General se inauguré enLyon cuarenta añcsantes queen París;quela primera entretodas 1JJS ciudadesalemanas que tiene su Zuchihaus esHamburgo, desde 1620. Su reglamento,publicado en 1622,es muy preciso:todos los internos deben trabajar. Se
9a2)..-:: :: ::;~:;:: : -:: : _:' :-::; : ;;;:::::: :.:::;::;~::~~:~;;:;;:::;;::.,~::~~{::;:::::::~:;.:.:~;,,'\:::.:-:; : : : : ::~;:::~:;;;~::;:~:.::~;~~:;:;:.;~:;::;~::::x;::~:;:.::{~;;;,,:~::~::;:.~::::;:::;;:;:;:;:;:;:; : :;;::;;:;:::;:¿;;::~:,:;¿;:~::::::~;:';:':;~;';:: ; : ;i.:::<:;:~;:::::::::;:::;, :~::;:::::::;:;~:::;.:);~;.:;:;;~:~:::<:::;:: :: :::;~::~:::::::~:~;:;:::=::;:~~.:.:~:;;;::;;z:;;;::::::;~::: ::;;:~~;:.e:i:t:': ::-~;.':.:;"-::~';;~:;~::*;i:.:~s:::~~::;,:~~
criticarán toda la legislación asistencial calcula exactamente-elvalor desussobre los pobres y propondrán su trabajos y se les da lacuarta parlesupresión (De Gaudemar, 1981).Say (Foucauli, 1967: 1, 107-108).»propondrá directamente el trabajoforzado (Say, 1972).
W~a,den~,nosin~nnade
queel[enámeno no quedaba restringidoa 1JJS islas británicas: "Lasprimerasfábricas queaparecen en Alemaniatienen elcarácter deinstitucionesobligatorias para ayudar isicla lospobres ya los necesitados" (Weber,1974: 150;también Mumford, 1970).
3
obligatoria, administraban justicia Úlnsóloconjorm« a una balumba deinstrucciones particulares, según elpropio arbitrio;hasta lasegunda mitaddel siglo XIX dispusieron a su antojo delamanodeobra, embutiéndola en 1JJSnuevas industrias (Weber, 1974: 2601). »
A principios de la Edad Moderna laconcentración deobraos dentro delostallere: seoperá en parle pormedioscoactivos; 'pobres, vagabundos ycriminales fueron obligados a ingresaren 11I fábrica, y hasta entrado el sigloXVIlllos obreros de las minasde
,Neuxastle iban sujetos conargollas dehierro (ibid: 158). Sidney Pollardescribe, refiriéndose a Gran Bretaña,que:
« Hubo pocas áreas del país en las quelas industrias modernas,particularmeníe las textiles, noestuvieran, en elcaso de desarrollarseen grandes edificios, asociadas aprisiones, CJlSIlS de trabajo u orfanatos...El moderna proletariado industrial fueintroducido ~ su papel no tantopormedio de laatracción de la recompensamonetaria como pormedio de 11Icompulsián, la fue17ll Yel temor...lEso/, es raramente subrayado,particularmente poraqueúos historiadores quedanpor bueno que losnuevos talleres reclutaban solamentetrabajo libre (Pollard, 1965:38; enelmismoseniido Berg, 1983:41).»
Los publicistas, en sintonía conlospoderes desu tiempo, se lanzarontambién a lacaza. Un folleto atribuidoa Dekker, Greuious groan for ihe peor,se quejaba deque "muchas parroquiaslanzan a mendigar, esÚlfar o robar paravivir, a los pobres ya losobreros válidosque noquieren trabajar, y deestamanera, elpaís estáinfesÚldo miserablemente" (Foucauli, 1967: 1, 106).En 1630, unacomisión regiarecomienda perseguir "a todos aquellosque vivan en laociosidad Yquenodesean trabajar a cambio desalariosrazonables" (loe. cii.). El Board ofTrade se propone "volverútilesalpúblico" a lospobres y considera queelorigen desu situación no estáen losbajos salarios ni en eldesempleo, sinoen "eldebilitamiento de ladisdplinayel relajamiento de las costumbres"(ibid.: 1, 117). La economía poiitica nose queda a 11I Zilga . Beniham proponeuna organización decasas de trabajosobre el modelo desu panóptico,mientras Malthus, Ricardo y Say
3et
pequdfascolonias alrededor deLzsfdbrials ... (citildo Por Thompson, 1977.IJ,178).
'~~*S! '::e ; ¡.~~¡rU*, "m~~~~~=«~.~.:~:.:
Los artesanos pre{man maloioir dilacrisis desus oficios, trabajando adomicilio, pero manteniendo un ciertogrado decontrol y autonomia en sutra~io,antes que traspasar lapuerta dIlas {tibrkas, que eran fa negación desuindependencitl y Il las que vdan comolugartS dedqmroación moral ydeshumanización. Como indicaTItompson (1977: m, 143),
elA diferenda destatus entre unseroant, un trabajador asalariado sujetoa Lzs órdenes y a ladisciplina desumaster, y un artesano, que podta iryvenircuando leplaciese, era lobastantegrande como para que los hombres sedejasen mataren su ramo antes detolerar lesllevasen de un sitiopara otro.Deacuerdo conelsistema devaloresvigente en lacomunidad, quienes seresistfan a ladegradación estaban en superfecW derecho dehacerlo.)
« ...A ningúnhombre legustJlnatrabajar en un telar mecénico, seproduce tanto ruido y t~..c4ndalo quecualquiera sevuelveloco:y dem4s, hayque someterse a unadisa ulintl que untejedor manual nopuede.ueptJlrnunca. [...) Todos losque trabajan enlos telares mte4nicos lohucen a lAfuerzA, pues nopueden vil tir deotromodo; suele sergentes t~y '1Sfamiliashansufrido calamidadt S O que sehanarruinado...sonloque forn um esas
a 9 u a f u e rQ¡" a8& í r ~~~~~ __ ~~~~tg2 m?¡~WCtSe: : e;'~
!tnlbtljtlr lA 'ttm8 delrecinto en compa- Aviaricül, lA ciaIl Cupidigúl deDante.•fffa, des5rrSn que se les permita irabaiar Todos los tatos del siglo XVII.como los otros. Es UPUZ graciA que se Z(S anuncian, por elcontrario, el triunfo.lICOrdarrS tJlrde o~no, segúnsus infernal delA Pereu: tS ellA, aJwra lAfalw r. sus disposicwnes actuales (ibid.: que dirige lA ronda delos vicios Ylos325-6 . » arrastm" (ibid.: 114).
Como explica Badt!tlU enmedio de Deacuerdo conMantoux(1962:su entusiasmo por la utilidJUl social de J75), '"el personal de las fdbricaslos polder, todo loque el pobre necesiía e;tuvo,alprincipio, compuesto delos1uIcer parrz escape« del castigo tS elementosmás dispares: amrpesinosdecidirse ti trtzbajar, esdecir, someterse a f~pulstIdOS desus IlldetlS porlalAs nutVlZS reúu:iones deproducci6n. En ,rl-.'ensión delAs grandes prop!etLzdes,1790, enplena rtOOlución, Musquind :lOl.üulos licendados, indIgentes ti
proyectJl unaC4SIIcorreccional para '"' 'KO delas parroquias, los deshedrosorzgabundas enla tpU~ semana el ,le tt>dJzs las clases y de todos lostrrzbajtuJor m4s iIpliaulo '"reribir4 del oficú>s'".Losque másfieramente seseñor presidente unpremio deun resistieron ti caer enlA condición deescudo de seis libras, y el que hat¡Q asala,'Íados dependientes fueron, sinobtenido tresVta'S tI premio habr4 duda, 'os arlesanos y o{icia1es. Unobtenido su liberttul'" (ibid.: 138). Pero tejedor deGloucestérsltire sequejabaparrz estonoÑli:úI falúz lA revolución: ya .un siSIo antes elprisionero que podÚ% Yqueria trabajar errz liberado (ibid.: 1,118).
El internamiento noesenabsolutounaforma deeIlridad, ni siquiera esprincipalmente Untl medid« deordenpúblico, tS, sobre todo, un instrumentoparrz fo17Ar a lapoblaci6n al trabajo.cuando hansidodestru.idJlS las viejas,condiciones laborales y las nuevas no.resultJln lo bastJlnte atractivas.
En elmismo sentido seexpresaMalcomson (1981~ 126Yss.):sentíanun alto respeto porel trabajo"independiente", pero ninguno por el
, . trabajo '"esclavizJu1o'". M, porejemplo,i« Antes de tener el sentido medicinal el número de~edores manuales sequeleatribulmos, o que al menos mantuvoprdctica:mnete constante en laqueremos concederle, elconfinamiento primeras dkadas delsiglo pasado enhasidoUntl exigenda dealgo muy gran Bretaña a pesar deque susdistintode lapreocupaci6n de lA ingresos disminuyeron en más delacuracién. Loque lo hahecho necesario, mitady deque el trabajo fabril ofrecíahasidoun imperativo de trab:ljo. Donde salarios másaltos (Landes, 1969: 86-nuestra fililntropía quisiera reconocer 87).señales de benevolencia hacia la Con el tiempo, la presión mercantil,enfermedad, s6lo encontramos !JI fipuzncierrl, polltica Y tecnológiell deloscondenación delaociosidad (ibid.: 102).» . .,. _ . patrones fue desplazando a los ofi~s
asíen 1838: "Nos /"" rn expulsado de independientes. Pero la incorporaciónnuestras casas y mtestTos huertos para delos trabajadores a las fábricas todavíaque t1'lÚNljemos comoprisioneros ensus noera suficiente para que éstosfábricas y sus e:scu.!la.~ deoicio" (citado actuaran agustode los patronos. Se lespor Wadsworlh y M/ll1n, 1931: 393). podúz obligar a trabajar, peroOtro afirmaba anteun' Comité Especial diflcümente a trabajar "bien", Edwardsobre fJls peticiones deI~ tejedores Caoe, que quenaintroducir lamanuales: maquinaria perfeccionada porWyatt,
escribfa alcólaborador deéste, LewisPaul: '"La mitad demi genteno havenido a trabajar hoyy nomeproduceun granentusiasmo la idea dedependerdegentesemejante" (Wadsmorth yMann, 1931: 433). Por ello proliferandiversos sistemas disciplinarios fabriles ,Si hacemos caso a Andrew Ure, elmérit» de Arkwrightnoconsistió en lainvenci6n de la throstle, cuyoselementos esenciales yahabían sidointroduddos por Wyatt, sinoendisciplinar a lafuerza de trabajo:
Aunque los pobres internados sonexplotildos en el HospitJll Genera.' yotras instituciones, talexp1otaci6.'l distJl.mucho deser renhzble, competitioa con:lade lostrabajadores libres. Pero ·70que hoy nos parece unadialicfialinh4bifde lA producci6n Ydelosprn:iostenfa entonas su signifialción real decierlIlconciencia étial del trabajo enque las dificultildes de losmecanismos
:«OnÓmiCOS perdúzn su urgendaen¡firoor de unaafiT77l«ión deoalor"¡(íbid.:112). Naturrzlmente, eldiscurso,que justifialel internamiento esI esenciAlmente monú: '"En la Edad.MedÚl, elpn peau1o, radie malorumomnium, fue la soberbia. Si hemos decreer a Huizinga, hubo un tiempo, enlosalbores delRenacimiento, en queelpecado supremo tomó el aspecto de la
t
..
'~
"1J
¡!
í
J
f....; : ·
I
I
1",.+,..;~
J?~r,,,,,;,;~'?:'
e-t.. ru e1 11lH J._u a !
~ l ; ~,. ~
4 a :J.~~ 11 $\11 .Xl*.~~
3-e-En lafábrica automática, laprincipal dificultad {...! nzdicaba [...}en1a disciplina nectsllria ptlrtllograr quelos hombres abandcnartln sus hábitosinamstllntes tUtrrIbajo e identificarloscon Lz regularidad invariable delgnzntlutómat4. Pero inoentar un c6digodisciplinario adaptado a Lzs necesidadesy ti laoelocidad tUl sistema autcm4ticoy lIpliCllrlo améxiio, era una tmp1'tSIldi,"" deHércules, ¡y eneso consiste lanoble obrtl deArl:wright! (citAdo porMArx, 1975:1, 2,517).-»
Aunquetos trablljadores asaÚlriadOSperdieron pronto elcontrol sobre ladurtzci6n desu tiempo de trabajo, lomtmtuvieron dunznte un per(odo sobre$U intensidad. Yaunque habúln perdidoel control sobre elprodudo desutnzbtIjo- pbdidaquese remontllba, tUhecho, alsisterna detrrIbajo 11 domidlúr,lo mantenlan en un grado considertlblesobre elproceso, o stII sobre elproadimiento tU rtlllizar sus tIlrtQS. M, porejemplo, en los estlztutos deLz asamblealócaI número 300de los tnzbajadores delvidrio deventllna del8s Knights ofLal-or {en EstAdos Unidos tifines delsigloXIX} habúz 66 ·norl1UlS detrabajo"'. Estas especificaban que"encadIl crisol'" debúl estllr presente todo elgrupo detrabajo; queLz fusión s6lo sepodfa hacer alcomienzo delsoplado y enlahora delalmuerzo; quelos sopladoresy los levantadores nodebían "'trabajar Il&ni ritmo superior ti nuevelaminados
"
,"o'
, ." ~
",
; .. '.
:,'.;.. .
por hora", Yque d"'lamaRo est4ntÜlr de de la amduct« honorable enel tnlbajo...cadJllami1UUio tU fuerzA est4ntÜlr'" l..os moldeadores [del arsenal dedebúz deser de "'40 x 58parrl cortar 'Watertoum} estaban deacuerdo enqueplanchas de38 x56"'. Nodebúz ningunotrabajarla contra reloj. Untrabajarse endetemrinadas festWidades, mec4nico del arsenal deRock Island,y ningún soplador, lerxmtAdor O quefue vistomidiendo la base deunacizallador podfa trrIbajar entre el15de cepilladOrrl detornillos y abrazaderasiunioy el15deseptiembre. Enotras estantÜlrizados, fueaislado porsuspalalmzs, elsindicato prohibúl trrIbajar comprzfleros detrabajo. Los hombres quedUrrlnte los meses dever'/lI'lO. En 1884, retl1iZJlban estudios de tiempos en lale asambla loatlllev6 a cabo con b:i1o Ameriazn Locomotive Cumpany, deunalarga huelga para proteger su limite Piltsburgh, fumm atacados y golpttuJosde48CIljas devidrio a Lz St17UI1tII, por los trrIbajadores en 1911, aptSilJ' delnorma que sus miembros considtra1J4r¡ 1r«ho deque sehabúzn introducido en Lz
I.enin, porsuparle, hizo una lU'erba clave pmz preservar Lz dignidad Yel 1le frfbriCtl con elconseniimienta deloscrftial tULz Ley deMultas impLzntadJt nestardel oficio (Montgomery, 1985: sindieltos. Úlllptlricién de rtÚJjes y decontrrIlos trabajadores fabriles porel 30-31'. tIlrjetas detrrIbajo en Norfolk NavyZllrismo,lIun cwmdo enparle era un Elsindielto nacional de Yllrd en1915 prooocó unaenormeintentoderefreNl1' 111 discredonalidad moldesuWres dehierro estlzbltd61fU1 huelrzy unamIlnifestJlCión en eldelosptltronos -en respuestll a 1a ningúnmiembro podrla ir 11 trabaflll' sindfCAto "en unaprotestll enérgiaz".protestll obrera-.LA imposici6n de antes deLzs siete tUla l1Ulñana. (;bid., Cinco lIflosantes, los m«ánicosdemultas, quellegaban aabsorber 32).Un estudio de1912 sobre la Starrd Tool habfa decidido considerarf4d1mente unacuarta parte tU los industrúl del acero revd6que en los esos relojes "como parte delmobilúzrio"'.SIl1arlos delos trrIbajadores y,en hornos 111 lugar abierto, elocio tU los Úl mera sospecM deque se iba tiIllgunos casos, la mitad, sedirla sobre trrIbajadores iba del54porcientc, del introducir un estudio detiempo enlostodo contnI diversas formas de turno parrl un segundo ayudantl! ti70 Wleres dereparaciones delnlinoisindisciplina enel trabajo porpari« de porciento ptlrrl un colador detlQmI. CmtnzlRailroad fuesufidenteparaunac1ase obrera quenohabúl perdido 'Análogamente, "los Jwmbres tUlos forju un frente unido de todos los$U$1azos conel campo oeltlrte:sano. A tlltos hornos trrIbajaban denodaiülntente ofidos y provocar unahuelga en 1911primero fJistll puede parear quelas ' duranu 38porciento delhfrno, modera que duro cuatro sangrientos dos (ibid.,multasno eran sinoun truco delos damente durtlnte el3 porciento l' 144-145).patronos pa1t1 embolsllrse unam¡zyor ligeramente, por nodecir naJ¡" I Urtlnte Hemos traMo a colación todos estosamtidad tUplusvalor loque el47por ciento, Ydedialban ell :Z por datos, testimonios Yvaloracionesprobablemente era ckrto. Pero elhecho ciento restllnte a vigiLzr elh,Jrnl'" (ibid., porque, a pesar tUsu carécter nodeque elsistema siguiera I1Ulnteniendo 59). sistem4tit:o, parecen suficientes para
---,·-rtJ4¡¡-sufjjgentunltsl'uls-ae-que se--------Úl$ind1tStrias-de-monbzje-slp.uierott-mostnzr-que la-adaptJzció1rddos---obligatfl tilos ptltronos adestinu lo siendo dunznte largo tiempo UPl '1astWn tnzbajadores 111 sisterna /llbril nofueobtenido tidistint4s fornul deasistencúz delos trabajadores cualifi:mios, ;1UtSto taretl ftSdl. Conseguirlo exigió, ensoci4l tilos trabajadores, ¡ndielquelo que sus conocimientos y Ilestre~lS primer lugar, privarles decua1esquienzftuu/Ilmental era su CJlrdcter pmnanederrm impresd, ulib1es!UZStll la otras posibilidades desubsistencill. Fuedisdplinario (Lenin, 1972: 11, 33-72). llegru/Q tU lalTUlquinarill autom4tial de necesario arrancar tilos campesinos del
. predsi6n y el taylorism () (Úlnd'~, 1969: CJlmpo, loque seIogr6 gracúzs tila306-307). Los artesanos y oficitlles combinaci6n delcrecimientollevaron ronsigo tilos 'ttllJeres un alto y demogrdfico, 111 supresión de tierras"gido concepto sobre iadignidad tUl comunales, laextensión de las gnzndestrrIbajo. propiedJzdes en detrimento tU las
Por ejemplo, Lz tendencia delos pequeñas Y 111 capitalizJlción tUlasinmignzntes campesinos [en Estados explotaciorus agnzrÚlS. Hubo queUnidos, pero probabl17nente por empujar IIlns oficios tnzdiciona1es ti Lzdoquier! ti trrIbajar tlfnwsamente ru,na y Lz disolución, partllo culll secuando estaba prtse'11e Lz autoridady ti quebraron susprivilegios monopolistas,holgazanear cuand() lZt4baa~te [...! se les arrebat6 elcontrol delaprendizAjepronto sesustituyd en Lzs mtnas de y elacceso, sediseñ6 maquinaria fuenzCJlrb6n oen los talleres tU fabricación de desutllalnce eronómico y hastasevagones porLz Itk:ll delartesano de prohibió su organizAción rolectiva, lone~rse a trabajar cuando estaba que, junto con las presiones delmlrtlndo elpatr6711 (Montgomery, 1985: mercado, determin6 su degradación61). " hastll su prrktica desaparición en los
Como puede 11nagtnarse, estll terrenos delatlCtividad econ6miaJtradición ltiaI art,!SQnalac~ muy codicúu(os porelcapital. Por lodem4s,malloscomienzos de taylonsmo. esteproceso nopudo completarse sinoti
Para elartes. mo, los estudios medida que secerraban las fronterassimbolizaban súnult4neamente el robo econ6nlials, esdecir, timedida quedesus conocim¿mtos porparle delos desapt1reda Lz posibilidad tU esatpar 111patronos Yun ult"Jlje contnz su sentido NuetIO Mundoohacúz las frontenu
[855-3472]
SANTA RITA(Carlos Basualdo)
MUERTE. ORDEN.ANTEMUERTE(Elsíe Vívanco)
LAS MINIATURAS(Rcynaldo jíménez)
BARROCA MENTE(Ricardo Gílabert)
LE]lA(Cris tian Aliaga)
GALERIA DE ECOS(Alberto Boco)
CARECE DE CAUSA(los é Kozer)
MINIMO FIGURADO(Sergio Bizzío)
LOS FIFRIS DE GALIA(Emeterio Cerro)
HASTA EL SOlSI1CIO(Roberto Picciotto)
FONDO BLANCO(Horacío Zabaljauregui)
MERCADO DE OPERA(Víctor F. A. Redondo)
PAISAJE CON AUTOR(lorge Ricardo Aulicino)
RETRATO DE UN ALBAÑILADOLESCENTE &: TELONESZURCIDOS PARA TITERES
CON HIMEN (Arturo Carrera&: Emeterio Cerro)
presenta sus novedades
EL HUESO DE LA MEMORIA<Verónica Zondek)
EL U BRO DE UNOS SONIDOS:14 poetas del P erú.
'&':~~:o:;~~:-'
ANDERSON, P. (11179): Transiciones do laAnliguedad al Feudalismo. Madrid, Siglo XXI.BERG, 1. (1971): Education and jobs: TIle greattraining robbery, Boston Bacon Presa.ClrlAYAtm, A. B. (1966): TIle tIleory 01peasantecooorny. Homewood, 111 , Thomer Kerblay andSmilh.FOUCAlA.T, M. (1967): Historia de la locura en laépoca cibica. MéXico, Fondo de CulturaEconómica.FREEMAN. R. B. (1976): The over·educatedAmerican. NuevaYorll, Academic Presa.GUNDER FRANK. A. (1919): La aisls mundial,vol. 11, Barcelona. BnJll8f8.KOVALlOV. S. l. (11173): Historia de Roma,Madrid.Akal.KULA, W. (1985): Teorla económica del sistemaFeudaJ, México, Siglo XXi.lAFARGt..E . P. (1970): El derecho a la pereza.México.Grijalbo.LANDES, D . S . (1969) : The umboundPrometheul: Tectlnological change and industrialdewlopment in West9ffi Europe lrom 1750 ID !hepresent, Nueva York, Cambridge UnlversityPresa.LEGOfF. J. (1983): Tiempo. trabajoy ClJltufa en., Occidente m8die'J3l, Madrid,TlIlJnJlI .LEE, R. B. Y Devore. l., eds. (1968) : Man tIlehumer, Chicago, AIdine.LENIN, V. 1. (1972) : Explanalion 01 !he Law on!he Fines inposed on faclOly worker's. en V.I.L.,Complete Works, vol. 11, pp.33-72 . Moscú,Lawrenoe and Wishart ·ProgrelO.MALCOMSOM, R. (11181) ; Lile and Labour inEngland, 1700-1800, Londres. And ouUine 01 !hebeginings 01 !he moler laetOlYsystems. Londres.SAHLINS. M. (1977/ : Economla de la edad depiedra, Madrid, AkaJ.THOMPSON. E. p.119n): La fonnaci6n históricade la clase obrera. ~l vols., Barcelona,Laia.WEBER. M. (1974) . HlslOria económica general,Madrid, Fondo de C~ltura Económica.WIlLIAM5, E. (1913) : capitalismo y Esclavitud,Bs. Al.. Siglo XX
a g u a ~ u e r t e 3 5",:,··,':" ~'''''''il~==>'=~1<~ ~~~~~
móviles de éste. .. En cuarto y último lugar, fueEn segundo lugar, la organJZJICUIn preciso~rar los mecanismos 1/1. .
del trabajo que hoy conocemos esel institucicJru¡les para que cada nuevoresultado de una farga cadena de individuo, Imtes deincorporarse al",npiel05 globaks, secior aseaor, trabajo, recorriera ena/los ti camino UtImoreInoindustria a industria, fdbrial afáb nca y que susanúxesoTes habfan recorrido entaller a taUer entre los patronos Yíes siglos. Este mecanisma no podfa estartrabajadores. Esros.conflictos se dt1SaTTO en el trabajo mismo, pues las leyessobrelIaron -ysedesarrollan todavúl- en el elempleo de los nitlos en las ftlbrialslugar detrabajo mismo, y 5610 mllY rompieron 1a úniaJ posibilidad: elltnúzmente fueron sa1d4ndost COI! aprendizaje que, intensamentevictoria tras victorilz de los patrOIt08. degradado a partir desus fornuzsPrimero fue laasfixill financiera delos aTÚsana1es, sehabfa convertido enpuraartesanos independientes y su dificultad Vsimple super:explDtJu:i6n de1apara aaeder a los mercado« nacionales e inftmdll. Tampoco podía estar en lainternadonales .como vendedon!S de fimlília, pues ~ta 1uJ conservado,productos tenmnados o como au:-zqut diluidas, muchas delas pauÚlScompradores dematerias primAs, que les de comporlmnientos Yrelaciones que 1ahizo caer bajo la{éru1a del sisterna de CtJrtlderiz.aban CUilndo eran unaunidadtrabajo a domicilio. Des¡nds ft.~ su deproducción agrico1a oartesanal, yagrupaci6n bajo un mismo techo y ti 1as al~nas incluso reforzadas desde que6rdenes de un solo patr6n. A fíGrlir de d;;6de serlo y se 1iber6 de1a carga delah{vinieron, inatricablemente unidos, tri rbajo. Habúz que invenÚlr algo, y selos cambios en laorganiz.ad6n del invent6 1a escuela: se CTerlron escuelasproceso detrabajo, desde ladirlisión dc,nde no las habúl, se reformaron 1asmanufacturera ~~ Úlrt!lZS !W ta los e:ristentes y se mt!W 1'0'. lafuer7J1. aestudIOS de mooimienu» y tiempos, y 1a t.>dil1a población rnfrmtil enellas.sustitución del trabajo VJOO porcapitlllfijo, desde las formas elemtntllles de lamecanización hasta las mássofisticadasdelaautomatización y 1ainformatización. En iodo este proaso,los patronos pudieron valerse no$dio desu prepotencia econámica, sinotambiény mucho del poder policial, judicial YmiliÚlr del Estado.
En tercer lugar, fue necesaria unaprofunda reoolucián cultural. lA'"eamomÚl moral" -enpalabras deThompson- delos artesanos y lastradiciones de los campesinos fueronbarridos porla idrologfa capilJllislJl del"'libre'" mercado. Elprofundo respetopor el trabajo personal bien h«ho dej6paso alfetichismo de lamaquinaria. lAbúsqueda de un equilibrio entre 1aSIltisfaaión delasnecesidades deconsumo '1 el esfuerzo labond necesariopartl ello fue sustituida por 1JIidentificaci6n del bientslJlr con elmitodel consumo sinfin. Laestimad6n deltrabajo como parte integral de lavidaquedebfa serjuzgada por sus valoresmateriales y morales intrinsecos cedió elterreno asu consideradén como meromedio de conseguir SIltisfrucio~
extrinsecas. Las reJes comunitarias desolidaridad, reciprocidad y obligacionesmutuas deartesanos y campesinos, eincluso el rigido c6digo dederechos yobligaciones entre elcampesinado y 1anobIeu, fueron reemplazmios por 1aatomizaci6n delas relaciones sociales" 1aexpansión delindividualismo y laguerra de todos contra todos.
!
""' }:\,",,;
[]
'1J
)
,Jti
I
11
.,.Pct ~iWl hay que bw? Pct al rtl\ejodel rt lto en alespejo OSCUIO, • deá, por 10c.onsabido Ypor lo inpreciso; por Jmi Hendrixque nlOO6 mal (la isla di mU8l1DS qoerictlI •exlllnsa), por las mujeres y por los hombresmal amaOOs, por elporvenir (cantado por Si'IioR~'uez), por la conspiración a favor di lahimn¡¡; por lo que lit sabe: l.fl ~ano (Jarre!,Corea) klcarnil el color del eotaz6n en plenaOSClXidad milflns afuera arden las kJces qJtilumillllll las ningunas partes. Hay qut llorarpor la frase: 'como si laItaran ~.OOO camaradas ,lesapatecidos', por los desahuciados,por los lJt nada tienen q.¡t perder, por elb'ol$okismo llgentíno. por la /jslcria deesta ax1rafIopala; potti~~e hacemos (nuesn aJlpalIn ~); por las miMrias.
¿Pct lJl6 SIl necesita en lacoyIIIm~~tica actual 1orar7. No se pueden 8I1lIm.... las razones ya: leer sino el A1eph patIcomlJObIr larickulez boIgiana. Hay que Rorarpila que 101 violines Im~lnarioI tlIlllntn "COI8Z6n l.fl poco. al. tambi6n, Imaginario. Hayqu.1orar por las peIlcuIu de Bustar Kellon;hay que Uorar por las poattrgadon81 di laaJegrl&
No hacen falta meláforll del linte: la lIvla Y101 ojos. las liQr1mu ylas luces, 101 gemldoIy Iu calles ilciertal; haet " Iorw porllorar como .1 cocodrilo d. F.II.b.rtoHemindtZ; hay que IIorJI tlI~ 101 Iadoe,.n loe b8lII, .n ras vndu, , en \os ántl; Ypor mucho que loremos no YltnOl aentonll'lrlacicha propiam.nte ckha, la alegria ni la lit-
r1a di vMr ( Iorarnos ind' nadol?J. El ....,~
~en. más b~o que 101 catllol ele Iall diGlorondo .Jos oxida-.
Recuerdo en loe filtroI di mi memoria deoceloll culbJral que lIngo, Aati.r IIor6 por laviolencia di IU fracaso. liay que lorw de 11Imanera ~e SIl Ill/eda. luego de lanlCll afIot,hablar IIn veroOenZl, de la trlsteZl y IUIcosas. Hay que Iorar poi' ladiaIteb di la,..YOluci6n. Pct esla realidad fanDdlt de IU m.ma virtJJarJdad hennosa; por es.. bu aot..Ial que uno .. pregunta: ¿donde estar"'?,¿~. hicieron di sus vidas? los etec1DS delShock IUrr-.lista en esta sociedad SIl manil.tan 811 loe gestos delllankl.
AcotdírM lafruición de MaJdoror alaotbtrlas légrime del ni~ito acosado (las IégrVnlS,no lo olvidemos, sabrosas, no tienen paralauhamont gusto alguno).
#1, esas caruchas desoladas cuando entienden, p/ate de sopa tria de por medio. lasoledad. lIuew sobre los andamIOS Ysobre losrieles y sobre un malcite 10 de agoste. PelOanod'Iacert
Hay que I()(ar por los recuerebs, poi' losorgasmos raaI&s como par1Il constihJ~va de laconciencia ¡x¡sible (los vitJales al vez corre$pondan a laconciencia reaJ). 1987.
Grupo de la. doslunasMenguanl.. I
-•.-l 0 ..J--.,BASTA!-
E3I
Daniel Angel luzli, nacIó aqul, enBuenos Aires, hacia 1960. Entre las exposiciones colectivas~ realizó se dessacan, 'Argentina para México', 'Mencl6n Especial de la Embajada de México' en 1985:'Croquis Teatro Colón', 'Primer SalónGremial de Mes Plásticas' en 1986; y laexposición auspiciada pcl( la USA , fifialesSan Martln y VICente López en 1988. Encuanto a las exposiciones ildivlduales valenombra!' laauspiciada pcl( laUBA y lacajaNacional de Ahorro y seguro, filial Avellaneda y filial Ramos Mejla en 1985 y 1986respectivamente.
'La falacia de la culbJfa oficlaJ -escribeen su artlcufo '8 arte latinoamericano'- sepresenta en utUlzar la historia solo desde la I -J
perspectiva de rescate de '1écnicas' de los grandes maestros~ produjeron la ruptura delarte; pero olvidan~ maestros como Van Gogh en su lucha contra la CUtlXa oliciaJ de '3Uépoca también fueron acusados de no saber pintar o de pintar mal por no respetar klSparámetros culttxaJes establecldos...(...). Por otro lado debemos entender loque buscamosy luchamos por esa Mva 'ruptura' con el arte oliclaJ es que no debemos romper con :Osmoldes trad'lCÍona!es para establecer MVOS moldes, sino para Jograr en la diversidad encontrar el erviqueclmlento del ane y no lXl8 MV8 'lictaclln artlstlca de l.Il sector sot>''8otros'.
POESIAYPOLITICALa poesla bal1acantacarTinajuega por el horizonte de la nueva polltlca:
el grupo de poesla ean:tue. durante el agotado Agosto reunió a la poeslajoven de todO el pals:fue el mejor encuentro al regreso de Juan Gelman.En la primera noche, mágica Y humana, P\chuco habló sobre su ban1o;con voz borracha cijo que nunca se habla Ido de su barne. Luego, JoséLuis Mangleri. al fundamentar por qué Gelman no es "un esteta de larrusrte" elaboró unode losdIscursos polltlCOs más poéticoS ¿o al revés?:desde Rlmbaud hasta Paco Urondo, Gelman es hermano de esta tradición, de esa hIstoria que late en la historia. Después Juan Gelman leyópoemas ponlendo el acento, como se sabe, enel poema.
Al dla siguiente los jóvenes poetas del pals se reunieron a Intercambiar experiencias de la aedón poética. bellamente desplegada. Hablaronsobre la relaclón entre movlrTiento Ygrupo de poesla (los grupos tienenque trabajar parael movlmento de la poesla y no al revés); demostraronser lf'Tl'Utsores de las publcaelones y no sus propietarios. Todo esto enmedio de un clima de soDdaridad e Imaginación Increlbk)s. Al término delencuentro se realzóunamarcha de poesla bajo la consigna "con nuestrapoesla a la calle recuperando tos suenos perdldos-; por Comentes serepartieron poemas envez de cuadradoS volantes YseInventaban cantoscomo estos: -poesla y utopla para la revoluclón" o "paredón, paredón atodos los poetas que escriben en La Naclón-. En el obelsco se realizóunasuerte de recital asamblea pormás de unahora y nadie seaburrió.
Asl, la poesla ballacantacamlnajuega por el horizonte de la nueva
política.











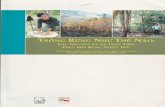
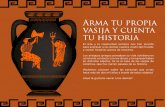
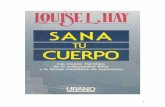











![Argumentations and logic [1989]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631eee640e3ac35f4f00659e/argumentations-and-logic-1989.jpg)





