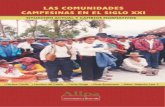Columnas de Armonía. La tradición musical masónica del siglo XVIII y su reflejo en las logias...
Transcript of Columnas de Armonía. La tradición musical masónica del siglo XVIII y su reflejo en las logias...
COLUMNAS DE ARMONÍA.
LA TRADICIÓN MUSICAL MASÓNICA DEL SIGLO XVIII Y SU REFLEJO EN LAS LOGIAS VENEZOLANAS DEL SIGLO XIX
Juan de Dios LÓPEZ MAYA
Resumen:
La masonería moderna o especulativa se consolida en Europa y Norteamérica a comienzos del siglo XVIII. A todo lo largo de dicho siglo puede verificarse una intensa actividad musical masónica, la cual está expresada en la publicación de cancioneros masónicos; en la creación de pequeñas agrupaciones instrumentales, llamadas columnas de armonía, para satisfacer el servicio musical de las logias; en la fundación de sociedades filarmónicas adscritas o muy vinculadas a logias; en la condición masónica de muchos compositores, instrumentistas, cantantes y directores; y en la existencia de un repertorio significativo de obras escritas específicamente para la liturgia masónica. En Venezuela la masonería hace su aparición a comienzos del siglo XIX y, luego de un comienzo accidentado, se consolida y crece notablemente en la segunda mitad de dicho siglo. La actividad musical masónica en Venezuela, aunque mucho más modesta que la europea y norteamericana, es notable y consecuente y presenta visibles paralelismos con aquellas. La existencia en muchas logias locales de columnas de armonía; la pertenencia a la masonería de los principales compositores, instrumentistas, directores, editores y mecenas y su vinculación con las principales instituciones que hacían vida en el medio musical, tales como orquestas, bandas, sociedades filarmónicas y academias de música públicas y privadas son testimonio de dicha actividad. La abundante hemerografía relativa a la actividad musical masónica, documentos administrativos pertenecientes a los archivos logiales y, sobre todo, la existencia de música masónica escrita por compositores venezolanos, son la huella documental que nos permitirá hacer una evaluación crítica de la contribución masónica al quehacer musical venezolano del siglo XIX. En este artículo se reseñan las principales fuentes encontradas hasta el momento y se ofrece una clasificación y descripción de ellas con miras a su futura e inminente interpretación.
Palabras clave: masonería, música y masonería, siglo XIX, música venezolana, columnas de armonía.
COLUMNS OF HARMONY
THE MASONIC MUSICAL TRADITION OF THE EIGHTEENTH CENTURY AND HIS REFLECT IN VENEZUELAN LODGES OF THE NINETEENTH CENTURY
Abstract:
Modern or speculative Masonry is consolidated in Europe and North America in the early eighteenth century. All along this century can be verified by an intense Masonic musical activity, which is expressed in the publication of Masonic songbooks; in the creation of small instrumental groups, called columns of harmony, to meet the musical service of the lodges; in the founding philharmonic societies affiliated or closely linked to lodges; in the Masonic membership of many composers, instrumentalists, singers and conductors; and in the existence of a significant repertoire of musical works written specifically for Masonic liturgy. Freemasonry in Venezuela makes its appearance in the early nineteenth century and, after a rough start, consolidates and grows significantly in the second half of that century. Masonic musical activity in Venezuela, although much more modest than the European and American, is remarkably consistent and has visible parallels with those. The existence in many local lodges of columns of harmony, freemasonry membership of the major composers, instrumentalists, directors, editors and sponsors and their links with leading institutions, such as orchestras, bands, philharmonic societies and music academies are testimony of such activity. Plentiful hemerography on Masonic musical activity, administrative documents belonging to logiales files and, above all, the existence of Masonic music written by Venezuelans composers are the documentary footprint allowing us to make a critical assessment of the Masonic contribution to music in the Venezuelan nineteenth century. This paper outlines the main sources found so far and provides a classification and descriptions of them view to their future and imminent interpretation.
Key words: masonry, music and masonry, nineteenth century, Venezuelan music, columns of harmony.
PRIMERA PARTE
LA ACTIVIDAD MUSICAL EN LAS LOGIAS DEL SIGLO XVIII
Las Constituciones de Anderson y las canciones masónicas en Inglaterra
Cancioneros masónicos en Francia
Cancioneros norteamericanos del siglo XIX
Las Columnas de Armonía y la música instrumental en Francia
La música en las logias austríacas
Logias y Sociedades Filarmónicas
Cien años de música
SEGUNDA PARTE
LA MÚSICA EN LAS LOGIAS VENEZOLANAS DEL SIGLO XIX
UNA BREVE RELACIÓN DE LA MASONERÍA VENEZOLANA EN EL SIGLO XIX
FONDOS Y FUENTES
LA BIBLIOTECA NACIONAL DE VENEZUELA
División de Libros Raros y Manuscritos
La sección de la logia Esperanza n° 7
Cuadros de Cuerpos Masónicos de Venezuela, 1851-1887
La Hemeroteca Nacional
La División de Música y Sonido
LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA
El Archivo
La Hemeroteca
EL ARCHIVO DE LA LOGIA VICTORIA N° 9
EL ARCHIVO DE LA LOGIA UNANIMIDAD N° 3
La música
SOCIEDADES FILARMÓNICAS E INSTITUCIONES ACADÉMICAS
A MANERA DE CONCLUSIÓN
BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS
PRIMERA PARTE:
LA ACTIVIDAD MUSICAL EN LAS LOGIAS DEL SIGLO XVIII
Las Constituciones de Anderson y las canciones masónicas en Inglaterra
Publicado por primera vez en Londres en 1723 con el nombre de Las Constituciones de
los Francmasones (The Constitutions of the Free-Masons), este texto es considerado como el
documento fundacional de la masonería moderna. Mejor conocido como las Constituciones de
Anderson, por el nombre de su autor-recopilador, el pastor presbiteriano James Anderson (1680-
1739), esta obra marca el momento en que la masonería medioeval u operativa da paso a la
masonería especulativa, un lento proceso que había comenzado en el siglo XVI (Daza, 1997:98).
El propio Anderson preparó una segunda edición revisada y aumentada de sus
Constituciones en 1738 (Idem, 1997:100). En ambas ediciones incluyó cuatro canciones que se
consideran los ejemplos musicales masónicos impresos más antiguos que se conservan y que dan
fe de la importancia que se le concedía a la música entre los masones ingleses en el siglo XVIII.
Una de estas canciones, la Canción del Maestro o La Historia de la Masonería, dice ser de la
propia autoría de Anderson.
Las cuatro canciones publicadas por Anderson se convirtieron en el paradigma musical de
las logias anglo parlantes durante el siglo XVIII, siendo publicadas en varias oportunidades por
diversos autores. En 1734 las Constituciones recibieron su primera publicación americana en
Filadelfia por iniciativa de Benjamín Franklin. A las cuatro canciones originales se añade una
quinta, Una Nueva Canción (A New Song), no hay certeza de que Franklin sea su autor, pero si
sabemos que compuso otra titulada Las Invocaciones de la Bella Venus (Fair Venus Calls) en 1741
(Royster, 2006:97). Desafortunadamente la edición de Franklin omite las partituras y sólo publica
la letra de las canciones.
En 1751 se funda la Gran Logia de los Antiguos Masones, rival de la Gran Logia de
Londres, este hecho está registrado como el primer cisma masónico y se mantuvo durante 63
años, hasta la unificación de 1813 que dio origen a la Gran Logia Unida de Inglaterra. En 1756, el
secretario de los llamados antiguos masones, Lawrenz Dermott, publica el Ahiman Rezon, equivalente
a las Constituciones de Anderson. El Ahiman está complementado con una recopilación de
cuarenta cantos de diversos orígenes, entre ellos un número de una conocida ópera cómica de la
época (Hurtado, 2011:50).
Para concluir con esta breve relación de la música y la masonería inglesa en el siglo XVIII,
ofreceremos una curiosa e interesante descripción de F.T.B. Clavel acerca de las procesiones
solemnes que acostumbraban a realizar las logias adscritas a la Gran Logia de Inglaterra en la
década de 1730. Dice Clavel:
(…) los hermanos recorrían las calles decorados con sus mandiles, sus cordones y demás insignias; sus banderas, las dos columnas J. y B., la espada flamígera, los cuadros emblemáticos, en una palabra, todos los objetos misteriosos que hasta entonces habían estado encerrados en el secreto de las logias, los llevaban con gran pompa y expuestos a las vista de los profanos, y algunas bandas de música y de cantantes dejábanse oír alternativamente todo el tiempo que duraba la marcha del cortejo (…)1 (énfasis nuestro)
La similitud entre estos eventos descritos por Clavel y las procesiones religiosas es
asombrosa y podría interpretarse como el deseo, por parte de la orden, de ganarse el respeto y la
admiración de la población utilizando una herramienta de naturaleza proselitista propia del
mundo religioso. Recordemos que tanto Anderson como Desaguliers, los dos principales
ideólogos que intervinieron en la formación de la Gran Logia de Inglaterra, eran presbíteros.
Cancioneros masónicos en Francia
La primera publicación de música masónica en Francia apareció en 1737, se titula
Canciones anotadas de la muy Venerable Cofradía de Masones Libres (Chansons notées de la très
vénérable Confrérie des Francs Maçons), su autor-recopilador, Jacques-Christophe Naudot (1690-1762)
fue un flautista y compositor bastante conocido en el Paris de la primera mitad del siglo XVIII
(Cotte, 1975:27). La primera edición de las Canciones anotadas estaba integrada por cuatro
poemas sin música, una marcha compuesta por el propio Naudot, las cuatro canciones de las
Constituciones de Anderson en versión traducida y con variaciones, una pieza titulada «Dúo para
los Francmasones» también de Naudot, un texto sin música titulado «Suite del Aprendiz», para
ser cantada con la misma música de la canción análoga de las Constituciones, otra pieza titulada
«Nuestros Masones» (Nos Maçons) y dos “Parodias” de la Marcha inicial. El cancionero fue
reeditado muchas veces en los siguientes años y a cada nueva edición se le añadían nuevas piezas.
Las ediciones aparecidas en 1750, últimas hechas por Naudot, incluían alrededor de cincuenta
piezas (Cotte, 1975: 28). Luego del cancionero de Naudot muchos otros similares fueron
1 CLAVEL, F. T. B. (1858). Historia de la Frac-Mazonería y de las sociedades secretas antiguas y modernas.
publicados a lo largo del siglo XVIII, dotando a la masonería francófona de un extenso y variado
repertorio.
Cancioneros norteamericanos del siglo XIX
Como ha sucedido en otras liturgias, la masónica se nutrió de canciones de distintos
orígenes. Es típico en estos casos el tomar melodías conocidas y modificar los textos para
adaptarlos a otras necesidades. Cantos de trabajo, canciones de taberna, cantos militares y
canciones navideñas fueron enriqueciendo paulatinamente el repertorio masónico. Esta es
posiblemente la razón por la cual muchos cancioneros de la época no se molestaban en publicar
la música de las canciones2, asumían que la gente conocía las melodías y solo debían limitarse a
cantarla con una letra distinta, presentada por lo general en forma de poema.
Este proceso se intensificó notablemente en el siglo XIX y en los Estados Unidos, donde
la Gran Logia de Inglaterra había echado profundas raíces y la masonería se había extendido de
manera muy notable, se publicaron numerosos cancioneros y música masónica instrumental. Uno
de los primeros cancioneros publicados fue «Melodías Masónicas» (Masonic Melodies) de Luke
Eastman, que apareció en 1818 bajo los auspicios de la Gran Logia de Massachusetts. Era una
notable recopilación de 47 cantos con sus respectivos arreglos corales a dos o tres voces y hasta
uno para cuatro voces. Contiene además un glosario de términos musicales de uso corriente. Más
adelante, en 1858 y también en Boston, apareció El Arpa Masónica (The Masonic Harp), el cual
contiene nada más y nada menos que 104 piezas, todas en partitura, el autor de la recopilación fue
un escritor y masón bostoniano llamado George Wingate Chase. A manera de apéndice el libro
incluye el ritual para un servicio funerario masónico completo y tres canciones más para esta
ocasión
2 La presencia ocasional de las partituras se indicaba con la expresión «set to music by…» (puestas en música por…) discriminando así el autor del texto y el compositor. Este es el caso de las Constituciones de Anderson. Su equivalente en francés, «mises en musique par», es también frecuente en los cancioneros francófonos.
Las Columnas de Armonía y la música instrumental en Francia
La costumbre, en las logias francesas de hacer entrar solemnemente a las “Dignidades”3 al
son de una marcha parece haber sido el origen de los conjuntos instrumentales que se conocen
con el nombre de «columnas de armonía» (colonnes d’harmonie), este parece haber sido el caso de la
Marcha publicada en el cancionero de Naudot, la cual ya habíamos mencionado (Cotte: 1975: 38).
Dichas columnas estaban integradas casi exclusivamente por instrumentos de viento. La
denominación «armonía» (harmonie) tiene su origen en el mundo de la música militar, en donde se
refiere a ensambles integrados por maderas y metales, en oposición a «fanfarria» (fanfare)
constituidos únicamente por metales. Un tercer ensamble, «batería» (batterie), incluye metales e
instrumentos de percusión (Idem, 1975: 40).
Las columnas de mediados del siglo XVIII tenían un promedio de seis instrumentistas,
por lo general dos clarinetistas, dos cornistas y dos fagotistas, algunas logias llegaron a contar
hasta con quince, ampliando sus plantillas con oboes, flautas, trompetas y hasta un ocasional
timpani (Ibidem, 1975: 41-42). La conformación y tamaño de estas dependía de la disponibilidad
de músicos que integraran la respectiva logia. A fin de mantener en funcionamiento permanente
las columnas se adoptó la costumbre de iniciar músicos en las logias, los cuales estaban exentos
de pagar las cotizaciones4 reglamentarias a cambio de sus servicios. Estaban además limitados en
cuanto a la promoción a los grados superiores y a la ocupación de Dignidades (Daza, 1997: 88).
Una Dignidad, generalmente el Maestro de Ceremonias, era encargado de reclutar
músicos a destajo para ocasiones especiales. Esto sucedía en aquellas logias que no contaban con
columnas de armonía permanentes, para suplir alguna ausencia o para una ceremonia de especial
trascendencia que requiriera de un conjunto instrumental de mayor tamaño. En estos casos los
músicos cobraban en efectivo sus servicios, pero debían ser obligatoriamente masones para poder
participar en dichas ceremonias. Los músicos que prestaban esta clase de servicio y los integrantes
de las columnas recibían el nombre de «hermanos de la armonía» (fréres de l’harmonie) o «hermanos
artistas» (fréres artistes). Salvo contadas excepciones, como el caso de la mencionada Marcha
Masónica de Naudot, el repertorio de las columnas de armonía se componía de marchas militares
3 Se llama así los miembros de una logia que desempeñan un cargo o han sido envestidos de una dignidad: venerable,
secretario, orador fiscal, vigilante, etc. 4 Cotizaciones se llama a los pagos, generalmente mensuales, que todos los masones hacen para contribuir con el tesoro de sus respectivas logias.
y fragmentos instrumentales provenientes de operas. Ocasionalmente un hermano artista, o un
masón compositor, era comisionado para que escribiera una obra destinada a una ocasión
específica (Cotte, 1975: 45).
La música en las logias austríacas
La masonería tuvo un rápido y prospero desarrollo en Austria. Constituida en 1742, la
Gran Logia de Austria contaba en 1784 con sesenta y seis logias, ocho de ellas en Viena (Chailley,
1971: 60). La bula papal de 1738, promulgada por Clemente XII, en donde se prohibía la
masonería castigándola con excomunión, retardó considerablemente el desarrollo de la orden en
países como España, Portugal e Italia. En Austria y Francia sin embargo, a pesar de ser
predominantemente católicas, la bula no pudo ser aplicada por que sus respectivos gobiernos no
la sancionaron, desconociendo así la autoridad papal. Los católicos austríacos y franceses
pudieron así ser masones sin entrar en contradicciones religiosas y sin el peligro de ser
perseguidos por el Santo Oficio o la Corona, como sucedió en España o Portugal (Frau y Arús,
1947: III: 76-77, 138-139).
La masonería austríaca y alemana contaba en el siglo XVIII con un notable repertorio de
canciones publicadas, aunque no tan extenso como el de sus pares ingleses y franceses. En su
Historia General de la Orden Masónica (1947:219-220) Frau y Arús nos ofrecen una relación de
los cancioneros publicados en lengua alemana entre el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. El
primer cancionero sería, según dicha relación, el Freimaurer Lieder recopilado por Ludwig Friedrich
Lenz y publicado en Altenburgo en 1746. Al igual que sucedió con el cancionero de Naudot, el
Freimaurerer Lieder fue la base de casi todas las posteriores publicaciones en alemán hasta
comienzos del XIX.
Pero la contribución más grande al repertorio masónico lo constituye sin duda la obra de
Wolfgang Amadeus Mozart, el compositor masón más célebre de la historia. Escribió Mozart
varias piezas para la columna de armonía de su propia logia, además de algunas canciones, siete
cantatas y dos óperas de inspiración masónica: Thamos, Rey de Egipto, en 1773 y la magistral
Flauta Mágica en 1791.
Logias y Sociedades Filarmónicas
Además de la música estrictamente ritual, ejecutada por las columnas de armonía y los
cantores, acostumbraban las logias en el siglo XVIII a ofrecer conciertos abiertos al público con
el fin de recaudar fondos destinados a financiar obras de caridad. Algunas logias llegaron más
lejos y formaron en su seno verdaderas sociedades filarmónicas, las cuales funcionaban como
instituciones para-masónicas en donde se privilegiaba la música sinfónica y de concierto (Cotte,
1972: 51).
En Inglaterra la más conocida y probablemente más antigua de estas sociedades es la
Philomusicae et Architecturae Societas Apollini, fundada en 1725 por la logia londinense de Queen’s
Head. Su director artístico era el conocido compositor y violinista italiano Francesco Geminiani,
el cual se había radicado en Londres en 1714. La Philomusicae sin embargo no estaba abierta a
“profanos5” y sólo se presentaba ante masones reconocidos (Idem, 1972:51-52).
En Francia la más importante de estas “logias filarmónicas” fue sin duda L’Olympique de la
Parfaite Estime, fundada en Paris en 1779. Estaba formada por melómanos de buena posición
económica y social, todos instrumentistas aficionados, y se reforzaba con un buen número de
instrumentistas profesionales pertenecientes a la Orquesta de la Opera (Cotte, 1972: 56-57). La
orquesta de L’Olympique contaba con una plantilla de considerable tamaño, aun para los criterios
actuales: catorce primeros violines, catorce segundos, siete violas, diez violonchelos, cuatro
contrabajos, cuatro cornos, tres oboes, tres flautas, dos fagotes, dos clarinetes, dos trompetas y
un timpani (Cotte, 1972:58). La solvencia económica de L’Olympique le permitió comisionar obras
a renombrados compositores masones. Fue este el caso de la cantata Amphion de Luigi
Cherubini (Idem, 1972: 59) y de las Sinfonías Parisienses (de la 82° a la 87°) de Joseph Haydn
(Henry, 1991: 10-11).
5 En masonería se llama profanos a los no iniciados
Cien años de música
Desde la publicación en 1723 de las cuatro canciones en las Constituciones de Anderson
hasta los cancioneros estadounidenses de las primeras décadas del siglo XIX, transcurrió un siglo
de intensa actividad musical en la masonería. Comenzando con las sencillas canciones en la
tradición del tafelmusik o music de table, hasta las sofisticadas logias filarmónicas como la
L’Olympique o la Philomusicae, se nutrió la masonería de un repertorio amplio y heterogéneo.
Conocidos compositores, y otros no tan conocidos, dejaron su huella en este repertorio: Mozart,
Haydn, Naudot, Gossec, Cherubini y Devienne, entre otros. La existencia de este repertorio,
junto con las prácticas que ello implica, nos ha llevado a acuñar la primera parte del título de este
artículo: «La tradición musical masónica del siglo XVIII». En la segunda parte, que trata sobre la
actividad musical en las logias venezolanas del siglo XIX, veremos que, aunque mucho más
modesta, no es nada despreciable y presenta unos notables paralelos con las europeas y
estadounidenses del siglo anterior.
SEGUNDA PARTE
LA MÚSICA EN LAS LOGIAS VENEZOLANAS DEL SIGLO XIX
«La civilización del siglo XIX es el triunfo de la Masonería»
(Palabras del presidente de la República Antonio Guzmán Blanco en discurso pronunciado en la
inauguración del Gran Templo Masónico de Caracas el 27 de abril de 1876)
UNA BREVE RELACIÓN DE LA MASONERÍA VENEZOLANA EN EL SIGLO XIX
Los orígenes de la masonería venezolana están envueltos es una especia de nube
mitológica que la asocia directamente con el proceso independentista y con los precursores de la
independencia a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. La escasa documentación y el
tratamiento apologético que se ha hecho del tema han contribuido a crear esta situación, la cual
se refleja en gran parte de la historiografía disponible. Sin embargo, existen notables coincidencias
entre los distintos autores que se han ocupado del asunto en cuanto a las vías de ingreso de la
masonería en nuestro territorio. En su trabajo «Breve historia de la Masonería en Venezuela»,
Edgar Perramón señala seis de las fechas que más consenso han logrado entre dichos autores
(Perramón, 2006: 7-8):
En 1797 con la llamada «Conspiración de Gual y España» o «Conspiración de la Güaira»,
en la que cuatro masones españoles, condenados y deportados por su participación en la
«Conspiración de San Blas»6, llegan al puerto de La Güaira en condición de prisioneros y
entran en contacto con patriotas venezolanos a quienes habrían iniciado en la masonería.
En 1798 con la creación de la logia Gran Reunión Americana en la ciudad de Londres. Su
fundador, el precursor Francisco de Miranda, instó a muchos americanos a afiliarse a ella
y a sus sucursales americanas: las Logias Lautarinas y las Sociedades Patrióticas.
En 1811 con la fundación de la logia Perfecta Armonía n° 74 en la ciudad de Cumaná,
dicha logia funcionaba bajo la jurisdicción de la Gran Logia de Maryland en los Estados
Unidos.
En 1814 con la fundación de la logia Patria n° 890 en Carúpano, la cual estaba bajo la
jurisdicción de la Gran Logia de Vermont en los Estados Unidos. La creación de esta
logia está asociada con la llegada a ese puerto de un bergantín homónimo al mando de un
6 Fue un intento frustrado de derrocar la monarquía española e instaurar un gobierno republicano a semejanza de la Revolución Francesa. El hecho se registró en Madrid el 3 de febrero de 1795, día de San Blas.
masón llamado Charles Mac Tuckers, quien sería el responsable de la creación de la logia
(Salvati, 1962: 15-17). El historiador masónico colombiano Américo Carnicelli (1970:104)
al referirse a Patria, argumenta que, por su elevado cardinal –el 890- es poco probable que
haya existido jamás, dice además que no existen en los archivos de la Gran Logia de
Pennsylvania ningún registro de ella (Ídem).
En 1818 con la fundación de la logia Concordia en Angostura (hoy Ciudad Bolívar).
Concordia, al igual que Patria, habría sido creada a raíz de la llegada de un bergantín
inglés, el Hunter, capitaneado por James Ambrose, quién fuera el fundador de dicha logia.
Carnicelli, al referirse a esta logia, ofrece una información algo distinta (Ibídem, 163), pues
afirma que su fundador fue James Hamilton, que estaba bajo la jurisdicción de la Gran
Logia de Inglaterra y que no hay certeza acerca de su nombre, lo cual nos hace pensar que
tal vez Carnicelli no se refiera a la misma logia y en la posibilidad, nada despreciable, de la
existencia de dos logias en la capital patriota durante la Tercera República.
En 1824 con la llegada a Caracas del joyero e intelectual francés Joseph Cerneau, quien
traía una carta-patente expedida por la Gran Logia de Nueva York con la cual podía
fundar logias y conceder grados masónicos.
A estos seis importantes hitos de la historia masónica, puntualizados por Perramón,
habría que añadir otros señalados en diferentes fuentes, tales como la fundación en Puerto
Cabello de una logia de nombre no precisado entre 1804 y 1806 (Ferrer Benimeli, 2011, 3:75) y
en La Asunción (isla de Margarita) de una logia en 1807 cuyo nombre tampoco conocemos
(Subero, 2000: 233-238); también hay que añadir la fundación de las logias Protectora de las
Virtudes en Barcelona en 1810 y Regeneradores en Maracaibo en 1812 (Castellón y Castillo, 1974:
19). Entre 1815 y 1821 habría funcionado en Caracas una logia llamada Colón, la cual se
transformó en 1821 en la logia Unión (Carnicelli, 1970:105, 241), también en 1821 funcionaba en
Valencia una logia con el nombre de Concordia (distinta a la de Angostura) a la cual estaba
adscrito el prócer José Antonio Páez (Ídem, 214-242). La fundación en la ciudad llanera de
Achaguas de una logia con el nombre de Colombiana por parte de oficiales y soldados ingleses al
servicio de la causa republicana, sería una de las razones por las cuales, según Carnicelli (Ibídem,
254), un número muy alto de oficiales patriotas se habría iniciado en la masonería.
Como se desprende de esta pequeña relación, la masonería venezolana en sus orígenes
tiene un carácter marcadamente portuario por un lado, y por otro una vinculación notable con los
protagonistas de la guerra independentista; si trazáramos en un mapa de Venezuela la ubicación
de nuestras primeras logias coincidiría con los principales puertos (incluyendo Angostura en el río
Orinoco). Si añadiéramos a lo anterior la fundación entre 1823 y 1824 de las logias Unanimidad
de Cartago en La Guaira, Unión Filantrópica en Coro, Virtud en Carúpano y Libertad en Puerto
Cabello (Castellón y Castillo, 1974: 112) se completaría el mapa masónico de la costa venezolana
El primer intento de regularizar la actividad de las logias se concretó en Caracas en 1824
con la creación de la Gran Logia de la República de Colombia. Antes de esta fecha las logias
venezolanas estaban adscritas a logias extranjeras, principalmente norteamericanas, tales como la
Gran Logia de Maryland, la Gran Logia de Nueva York y la Gran Logia de Pennsylvania (Ferrer
Benimeli, 2011, 3:76). El proceso de creación de la Gran Logia colombiana tuvo como principal
protagonista y líder al prócer Diego Bautista Urbaneja, el cual fue su primer “Gran Maestro”, y
las dieciocho logias que la integraron estaban todas en ciudades del territorio venezolano, no se
menciona entre ellas a ninguna logia neogranadina ni ecuatoriana (Castellón 1985:10) aunque se
supone que estas deberían haber quedado bajo su jurisdicción.
Este primer intento parece haber tropezado con serios inconvenientes; por un lado, gran
parte de los masones que integraban nuestras logias eran también oficiales del Ejército Libertador
y estuvieron afanados en las campañas del sur hasta mediados de 1825; por otro, el atentado
contra Bolívar en septiembre de 1828 y su consecuencia -el posterior decreto de prohibición de
las sociedades secretas- influyó notablemente, no sólo en la disolución de muchas logias, sino
además en el extravío y posible destrucción de mucha documentación (Reverón, 1996:18-19).
Al separarse Venezuela de la Gran Colombia en 1830 la situación de la masonería
venezolana era precaria. Nuevamente Diego Bautista Urbaneja se dio a la tarea de organizar la
masonería local, este proceso fue lento y recién culminó en septiembre de 1838 con la creación de
la Gran Logia de Venezuela (Castellón, 1985:10). Año y medio más tarde, los masones que
poseían el grado 33, fundan el Supremo Consejo del Grado 33 en Venezuela, siendo José
Antonio Páez su primer “Gran Comendador” (Ferrer Benimeli, 2011, 3:76). A partir de entonces
la masonería experimentó un crecimiento sostenido y adquirió una presencia cada vez más
relevante en la sociedad venezolana del siglo XIX.
En 1851 se produce un cisma en el seno de la masonería venezolana, al parecer por
diferencias políticas (Reverón, 1996:19). El cisma fue la culminación de una serie de eventos que
comenzó con la promulgación de la Constitución Masónica de 1847. La coincidencia de los
eventos cismáticos con los hechos históricos de aquel entonces y la condición masónica de sus
protagonistas hacen suponer a Reverón que el cisma, concretado en junio de 1851 con la
derogación de la Constitución Masónica, estaba estrechamente ligado y hasta sincronizado con el
acontecer político (Reverón, s/f: 4-6).
Los dos sectores en pugna permanecen separados y hacen vida independiente hasta
después de terminada la Guerra Federal (1863). A pesar de la condición cismática, la década de
1850 fue notable en cuanto a la apertura de nuevas logias: En Caracas Fraternidad en 1852;
Esperanza en 1853; en 1854 tres logias: Caridad, Lealtad y Prudencia; en 1855 dos: Tolerancia y
Fe; Porvenir en 1856; en Ciudad Bolívar Asilo de la Paz en 1854; en Valencia Alianza en 1854;
también en 1854 Victoria en La Victoria; en Coro Unión Fraternal en 1856; todas ellas de notable
presencia en la vida masónica y social durante la segunda mitad del siglo XIX (Landaeta Rosales,
1963: II:226)
En 1865, ya terminada la Guerra Federal, se concreta un acuerdo y los dos “Orientes” se
funden creando el «Grande Oriente de los Estados Unidos de Venezuela», la fusión se concretó
en una asamblea con más de 300 participantes que tuvo lugar en Caracas en enero de 1865
(Reverón, 1996:20). Dicha asamblea contó con la presencia de Antonio Guzmán Blanco en
calidad de Presidente de la República Encargado. Como era su costumbre, Guzmán pronunció
un breve pero elocuente discurso.
La masonería que emerge de la fusión tiene unas características muy particulares que la
convierten en uno de los espacios más plurales de la sociedad finisecular. Atrás quedaban los
tiempos en que las logias estaban integradas casi exclusivamente por próceres militares y algunos
civiles, muchos de los viejos próceres han desaparecido o han perdido su influencia, la nueva
clase dirigente está integrada por oficiales liberales que hicieron sus méritos en la Guerra Federal
y por los líderes de la joven clase empresarial. En esta especie de “proto capitalismo” venezolano
encontramos a muchos extranjeros que habían llegado a las principales ciudades estimulados por
las leyes de inmigración de los gobiernos de Páez.
La únicas condiciones teóricas para pertenecer a la masonería eran la mayoría de edad (21
años), el ser varón, tener ingresos que permitieran al afiliado pagar las cotizaciones (que eran
moderadas), saber leer y escribir y ser «de buenas costumbres» (Constitución del Gr∴ Or∴ de la
República de Venezuela, 1856: 3). Católicos, protestantes y judíos eran aceptados en las logias;
miembros del gobierno y de la oposición; ministros y funcionarios públicos; representantes de
todos los gremios y profesiones: ingenieros, médicos, impresores, músicos, hombres de letras,
profesores universitarios y comerciantes. Había logias en todas las regiones de Venezuela, a
excepción de los Andes en donde la masonería llega a fines de la década de 1880 (Landaeta
Rosales, 1963: II: 226). Con estas fortalezas la masonería hace su entrada en la década de 1870,
una de las más recordadas en toda la historia de nuestro país.
La era guzmancista (1870-1889) es considerada como la edad dorada de la masonería
venezolana, pues bajo la protección del «Ilustre Americano» (o el «Déspota Ilustrado» como le
llamaban sus rivales políticos) la orden llegó a su máximo esplendor, se expandió notablemente
por todo el país y muchísimos masones ocuparon cargos relevantes en la administración pública,
tanto en su primer período, el «Septenio», como en el segundo y terceros, conocidos como el
«Quinquenio» y «La Aclamación» respectivamente (Castellón, 1985:12-19). Durante el Septenio se
inaugura formalmente el Gran Templo Masónico de Caracas, el mayor y más importante de los
diez templos masónicos construidos en el país entre 1853 y 1889 (Briceño, 2012:15).
Otro cisma se produjo en 1881, en pleno Quinquenio. La celebración del centenario de
Bolívar en 1883 , la «Apoteosis del Libertador», uno de las celebraciones públicas más notables de
nuestra historia, sorprendió a la masonería dividida en «Regulares» y «Reivindicadores», cada
bando celebró la ocasión por separado. Un nuevo acuerdo unió a los dos bandos a comienzos de
1884 (La Abeja, 30 de abril de 1884). Para 1889, durante el gobierno de Rojas Paul, en el ocaso
del guzmancismo, existían, solamente en Caracas, la considerable cantidad de once logias
(Landaeta Rosales, 1963: II: 226).
El 15 de mayo de 1890 el quincenario masónico Sol de América, publicado por la logia
homónima, presenta una lista de «los Francmasones que han ocupado la Primera Magistratura
Nacional de los Estados Unidos de Venezuela, desde 1811 hasta 1890», en ella aparecen treinta y
ocho nombres, desde Simón Bolívar y José Antonio Páez, hasta Joaquín Crespo y Raimundo
Andueza. Hemos de aclarar que en dicha lista se incluye a todos aquellos que de manera interina
o circunstancial ocuparon la presidencia. Un último nombre habría de añadirse a aquella lista, el
de Ignacio Andrade, último presidente de un siglo marcado por la presencia masónica. Ministros,
magistrados, intelectuales de todas las tendencias, banqueros y comerciantes, hombres de letras y
periodistas, oficiales de todas las fuerzas, profesionales y artistas de renombre, todos ellos se
sintieron atraídos por la masonería y la hicieron parte de sus vidas. La contribución de esta a la
historia venezolana debe ser evaluada de una manera objetiva, un balance de sus posibles
contribuciones en todas las áreas nos daría una visión más completa de nuestro siglo XIX.
FONDOS Y FUENTES
Tanto en la Biblioteca Nacional de Venezuela como en la Academia Nacional de la
Historia se conservan archivos diversos relacionados con la masonería en el siglo XIX. También
las diferentes logias del país, como cabía suponer, conservan documentación acerca de sus
actividades pasadas. Muchas de las logias del siglo antepasado aun se encuentran en actividad,
pero la ausencia de criterios de preservación y organización y la falta de personal especializado
dificulta la consulta sistemática de estos valiosos materiales.
Al revisar estas fuentes nos percatamos de la existencia de numerosos testimonios sobre
la actividad musical en las logias venezolanas del siglo XIX. Dichas fuentes son muy heterogéneas
en cuanto a su naturaleza, ofrecemos a continuación una clasificación, realizada con un criterio
que atiende a su procedencia:
a) Noticias que aparecen en la prensa regular y en la prensa masónica.
b) Documentos masónicos administrativos.
c) Publicaciones masónicas no periódicas, tales como folletos, comunicados, etc.
d) Textos, reseñas o artículos publicados sobre historia de la masonería venezolana, o de
historia de Venezuela en donde se toque el tema masónico.
Según la naturaleza de la información la clasificación propuesta es la siguiente:
1. Referencias acerca de música interpretada dentro del ritual en tenidas ordinarias o
extraordinarias.
2. Noticias sobre presentaciones musicales en tenidas fúnebres, adopción de luvetones7 u
otras tenidas blancas.
3. Noticias sobre conciertos, recitales y bailes ofrecidos por logias dentro del espacio de sus
respectivos templos. Este tipo de eventos puede estar vinculado con recaudación de
fondos para obras de caridad, celebraciones festivas, efemérides o agasajo a
personalidades.
4. Noticias sobre conciertos, recitales y bailes públicos con participación de artistas masones
o de logias en calidad de colaboradoras, organizadoras o patrocinadoras.
7 La «adopción de luvetones o bautizo masónico» es una ceremonia en la que los hijos (o hijas) menores de edad de
los masones son presentados y “adoptados” por la respectiva logia, suele realizarse en el día de San Juan Bautista, correspondiente con el solsticio de verano el 24 de junio. Es considerada, al igual que las “tenidas fúnebres”, una “tenida blanca” con acceso a “profanos”.
5. Documentos administrativos relacionados con actividades musicales: contratación de
músicos, pago de honorarios, compra o reparación de instrumentos, etc.
LA BIBLIOTECA NACIONAL DE VENEZUELA
División de Libros Raros y Manuscritos
En la sede central de la Biblioteca Nacional de Venezuela, ubicada en el Foro Libertador
en Caracas existe, como hemos dicho, una nutrida y heterogénea documentación masónica.
Comenzaremos reseñando la existencia contenida en la División de Libros Raros y Manuscritos.
La sección de la logia Esperanza n° 7
La sección de la logia Esperanza n° 7 es, sin dudas, la colección masónica más importante
que reposa en la división de Libros Raros. Fundada en 1853, Esperanza fue una de las logias más
influyentes en la Venezuela de la segunda mitad del siglo XIX, entre sus miembros estaban
Antonio Guzmán Blanco, tres veces presidente de la República; Isaac Pardo, notable banquero y
empresario de origen luso-alemán; George Corser, uno de los más importantes impresores de la
ciudad; Eduardo Calcaño, abogado, escritor, político y músico destacado; y Bernardino Montero,
contrabajista y compositor, perteneciente a la dinastía musical Montero. Desde sus comienzos
gozó de protagonismo, tanto en la vida masónica como en la social, fue una importante
promotora de la fusión de 1865 y de la construcción del templo caraqueño inaugurado en 1876.
A raíz de un incendio que en 1990 destruyó parcialmente el Gran Templo de Caracas, el
archivo de Esperanza n° 7 fue trasladado a la Biblioteca Nacional, en donde fue inventariado.
Consta de tres libros de actas, papeles de tesorería, correspondencia y misceláneos que cubren la
actividad de la logia desde 1854 hasta 1873, y desde 1930 hasta 1970. Una revisión de estos
documentos proporcionó importante información sobre la actividad musical de lo que
consideramos una logia representativa de la época. Resumiremos a continuación dicha
información:
La creación de una columna de armonía en 1854 (acta del 18 de diciembre de 1854)
La compra de un melodeón u órgano de succión en 1856 (Cuentas de tesorería para el
año de 1856).
En 1862 el compositor Atanasio Bello, observando «deficiencias en la columna de
armonía», obsequia a Isaac Pardo, Venerable Maestro de Esperanza, cuatro piezas
compuestas por él para el uso ritual (Correspondencia del año 1862, Carta de Atanasio
Bello Montero a Isaac Pardo).
El nombramiento del reconocido poeta e intelectual Juan Antonio Pérez Bonalde como
Director de la Columna de Armonía en 1869 (acta del 15 de febrero de 1869).
Además de esto, hemos ubicado en la sección de Esperanza una gran cantidad de recibos
y papeles de tesorería, en donde se da cuenta del pago de honorarios a distintos músicos locales
por la prestación de sus servicios en tenidas de iniciación, fúnebres y de instalación de dignidades
y reparaciones y traslado del melodeón. Entre los músicos conocidos que prestaron sus servicios
a la logia figuran Albino Abbiati (19 de septiembre de 1860), Juan Bautista Abreu (8 de abril de
1863 y 7 de enero de 1865), Manuel E. Hernández (28 de diciembre de 1866) y Rafael Isaza (31
de enero de 1868).
Cuadros de Cuerpos Masónicos de Venezuela, 1851-1887
En la Venezuela del siglo XIX, así como en la actualidad, se practicaba
predominantemente el rito masónico conocido como Rito Escocés Antiguo y Aceptado. En
dicho rito las logias simbólicas corresponden a los tres primeros grados, para los grados
superiores existen las llamadas logias capitulares y logias filosóficas. Funciona la masonería como
una federación de logias las cuales están bajo la jurisdicción de un Gran Oriente Nacional,
adscrito a su vez a una confederación internacional. Diversos organismos administran la
masonería a nivel local: una Gran Logia Simbólica, Consejos Kadosh para los grados filosóficos y
capitulares, Consistorios para los grados 31° y 32° y un Supremo Consejo del grado 33°. Todos
estos organismos, al igual que las logias, escogen periódicamente sus autoridades; las logias lo
hacen anualmente, mientras que los órganos administrativos, como la Gran Logia y el Supremo
Consejo, lo hacen trianualmente o cuatrienalmente.
Es deber de todos los cuerpos masónicos informar a los demás cuerpos de la jurisdicción
y a los organismos internacionales los resultados de sus procesos electorales, la conformación de
sus directivas y la lista de sus miembros activos. Para dar cumplimiento a esta obligación las logias
del siglo XIX y primera mitad del XX imprimían los llamados «cuadros logiales», en los que se
reflejaba toda esta información y los cuales eran enviados por correo a sus respectivos destinos.
La información contenida en dichos cuadros es de gran utilidad para esta investigación, pues
permite ubicar a los músicos profesionales que estaban afiliados a las diferentes logias en un
momento determinado, hacer un seguimiento de su vida masónica y, en algunos casos, detectar la
existencia de columnas de armonía.
En la división de Libros Raros de la Biblioteca Nacional hay una notable colección de
cuadros que abarca el período 1851-1887, revisándolos hemos podido verificar la pertenecía a la
masonería de una notable cantidad de músicos que hacían vida artística en la época. Entre ellos se
destacan los hermanos Rafael y Román Isaza, Federico Villena, Atanasio Bello Montero,
Bernardino Montero, Idelfonso Meserón y Aranda, Francisco de Paula Magdaleno, Benigno
Rodríguez Bruzual y José María Gómez Cardiel, entre otros8. Algunos cuadros acusan la
existencia de columnas de armonía, tal es el caso de la logia cumanesa Perfecta Armonía en el año
de 1882 y Regeneradores de Maracaibo en 1879.
El resto de la colección masónica de la sección de Libros Raros consiste en una nutrida
colección de documentos misceláneos entre los que se encuentran comunicados, liturgias y
catecismos para los diferentes grados, discursos, alocuciones, descripciones de eventos
masónicos, memorias de funcionarios y algunos interesantes textos teóricos masónicos
publicados en el siglo XIX.
La Hemeroteca Nacional
En la colección hemerográfica de la Biblioteca Nacional hay un total de cinco
publicaciones periódicas masónicas, las cuales cubren el lapso que va entre 1867 y 1900. La
mayoría de estas tenían una frecuencia quincenal y fueron publicadas por diferentes cuerpos
masónicos caraqueños, ofrecemos a continuación un listado:
La Revista Mazónica: circuló los miércoles y los sábados a partir de 1867.
La Estrella Flamígera: quincenario en formato pequeño, circuló en la década de 1880.
La Abeja: quincenario publicado entre 1882 y 1884, su editor era Raimundo Andueza
Palacio, fue el órgano del bando «reivindicador», integrado por los disidentes durante el
cisma masónico del 82.
8 Para una relación detallada de los músicos que figuran en los cuadros véase mi artículo Música y masonería en la Venezuela del siglo XIX, p. 4, disponible en http://www.musicaenclave.com/vol-4-1-enero-abril-2010/
La Gazeta Mazónica: órgano oficial de la Gran Logia a partir de 1877 (un año después de
la inauguración del Gran Templo de Caracas), circulación quincenal
El Sol de América: quincenario publicado por la logia homónima a partir de 1886
El Mallete: circuló quincenalmente a partir de 1900.
La revisión (aún no concluida) de estas publicaciones ha arrojado interesantes datos
acerca de la actividad musical masónica caraqueña del período aludido.
La División de Música y Sonido
En la División de Música y Sonido de la Biblioteca reposa el fondo más importante de
música manuscrita e impresa perteneciente a compositores venezolanos de los siglos XVIII, XIX
y XX. Los compositores masones, de los que nos hemos ocupado en este artículo, están
representados en este fondo con una nutrida cantidad de obras. Composiciones de Atanasio
Bello Montero, Felipe Larrazábal, los hermanos Rafael y Román Isaza, Bernardino, José Ángel,
Ramón y Jesús Montero, Federico Villena, Manuel E. Hernández, Manuel Azpurúa y Francisco
de Paula Magdaleno, son parte de la colección de este fondo histórico, trascendental para el
estudio de la música en Venezuela.
Una revisión exhaustiva de esta colección nos ha permitido verificar la existencia de
varias obras pertenecientes a los mencionados compositores cuyo destino era el ritual masónico,
a continuación las reseñamos:
Del compositor José María Velásquez una obra titulada «Cántico Fúnebre», sin fecha,
escrita posiblemente en la década de 1840. Consta de una partitura general contenida en
dieciséis folios y un juego de partes en catorce folios. La plantilla está integrada por
violines primeros, violines segundos, violas, bajos, flauta, dos trompas (cornos) y tenor
solista. Existen partes para todos los instrumentos pero no para el tenor. En el último
folio de la partitura general puede leerse: «Procisión (sic) del Cántico Fúnebre en las
exequias q. la R∴ L∴ Concordia n° 6 celebró a la memoria del M∴ I∴ H∴ Juan José
Conde. Letra del h∴ Fco. Conde. Música del h∴ José M. Velásquez.»
De Atanasio Bello Montero una obra titulada «Para dar la Luz», fechada en 1862 e
integrada por tres piezas extraídas de la ópera Norma de Bellini y arregladas por el autor
para su uso masónico. Consta de doce folios manuscritos, incluyendo una elaborada
portadilla con dedicatoria y abundante información (López Maya, 2010:9). Utiliza una
plantilla de nueve instrumentistas: dos flautas, dos cornos, dos violines, viola, violonchelo
y contrabajo. Dentro de la misma carpeta donde se encuentra esta obra se encuentran
otras destinadas al servicio masónico, presumiblemente del mismo autor:
o Una especie de himno para voces de soprano y tenor, cuyo texto alude al tema
masónico de la fraternidad y la luz, sin fecha. Posee dos partes de violín, una
parte de violonchelo y bajo, flauta, clarinete en do y dos cornos en re. Por la
presencia de la voz femenina suponemos que fue escrito para tenidas blancas:
bautismo de leutones o algo similar.
o Dos pequeñas piezas tituladas «Para la Piedra de la Tribulación» y «Para la Luz»,
unidas por un brevísimo interludio de apenas seis compases. Solo posee partes de
violín, clarinete en la y bajo. Su destino era solemnizar las tenidas de iniciación.
o Tres brevísimas piezas, sin título, con los mismos temas de las dos piezas
anteriores pero en otra tonalidad y en una versión simplificada. Solo posee partes
de violín primero, violín segundo y dos cornos en fa.
De José Ángel Montero una obra titulada «Piedra Maz∴», consta de cinco brevísimas
piezas escritas en diez folios manuscritos con escritura musical y una encuadernación
artesanal (López Maya, 2010:10), no posee fecha. La plantilla utilizada es de dos trompas
en fa, dos flautas, clarinete en si bemol, trombón, violines 1° y 2°, viola, violonchelo y
bajo; también tiene una parte de flauta destinada a «suplir el clarinete».
Otra obra de José Ángel Montero titulada «Marcha para la Instalación», fechada en 1876
y con la identificación de Ramón Montero en la portadilla. Consta de once folios
manuscritos dispuestos en formato apaisado y la plantilla es de violines 1° y 2°, violas,
violonchelos y bajos, timbales (tres), dos cornos en re, bombardino, flauta y clarinete en
do.
De un compositor identificado como R. Isaza una obra sin fecha titulada «Piedra Maz∴»,
La obra está integrada por tres piezas breves, contenidas en siete folios manuscritos
dispuestos en formato apaisado y encartados en una encuadernación artesanal. La
plantilla consta de violines 1° y 2°, bajo, flautas 1ª y 2ª, clarinete en do y dos trompas en
do.
Del compositor Manuel E. Hernández una obra sin fecha titulada «Piedra Maz∴ n° 1»,
consta de tres piezas breves, muy similares a la obra homónima de Isaza, las cuales están
contenidas en quince folios manuscritos dispuestos en formato apaisado y
encuadernados artesanalmente. La plantilla está integrada por violines 1° y 2°, cada uno
con dos juegos de partes; viola, con dos juegos de partes; bajo, también con dos juegos
de partes; dos cornos en do, con dos juegos de partes; flauta, clarinete en do, y una parte
de flauta 2ª para suplir al clarinete en do.
Una obra titulada «Marcha Fúnebre» compuesta por Benigno Rodríguez Bruzual. Es un
impreso y se encuentra lamentablemente mutilado, sin embargo, con un pequeño
esfuerzo, puede deducirse lo que dice en la portada:
Marcha Fúnebre compuesta para las exequias ¿?de los qq∴ hh∴ difuntos ¿?del 2 de
noviembre en mi ¿? La Perfecta Armonía n° 2 al Or∴ de Cumaná. Benigno Rodríguez Bruzual.
Dicho impreso es una composición para piano en donde cada tanto hay
indicaciones sobre el pentagrama tales como: «flautas», «cornetas», «violines», «orquesta»;
lo que parece indicar que se trata de una reducción, seguramente usada como “guión”
para la dirección de una agrupación orquestal y una banda de cornetas.
LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA
El Archivo
En la división conocida como Archivo Histórico de la Academia Nacional de la Historia
hay una importante cantidad de documentos masónicos pertenecientes al siglo XIX venezolano.
Registrados como «Sección Arístides Rojas» se encuentran, entre muchos otros documentos, una
colección muy numerosa de cuadros de cuerpos masónicos que cubren el lapso entre 1843 y
1872. Esta colección se complementa con la existente en la Biblioteca Nacional de varias
maneras: en primer lugar porque incluye información de la década de 1840 que no posee aquella
y en segundo lugar, porque es abundante en cuadros pertenecientes a cuerpos capitulares, los
cuales son escasos en la colección de la Biblioteca Nacional que contiene predominantemente
cuadros de logias simbólicas.
También hay en esta sección una serie de folletos manuscritos entre los que se
encuentran un «Ritual completo para el 5° grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado» fechado
en 1845 y uno titulado «Honores fúnebres en Logia» perteneciente a Manuel Rosales. Hemos
ubicado a Rosales como miembro de la logia Caridad, a la que también pertenecían los hermanos
Ramón, José Ángel y Francisco de Paula Montero y el cornista Marcelo Villalobos (Cuadro de las
Dig∴ oficiales y demás miembros de la R∴ L∴ Caridad n° 32 para el año de 1857). Estos
Honores Fúnebres dan instrucciones detalladas acerca de cómo oficiar una ceremonia fúnebre
masónica, tal como debió hacerse a mediados del siglo antepasado, además ofrece instrucciones
precisas acerca de los momentos en los que debe sonar la música y las características que ésta
debe tener, lo cual lo convierte en un valiosísimo aporte para esta investigación.
La Hemeroteca Posee la Academia Nacional de la Historia una muy completa colección hemerográfica en
la que abundan las publicaciones del siglo XIX. Los mismos periódicos masónicos que se
encuentran en la Biblioteca Nacional pueden ser consultados aquí (ver p. 19), con la ventaja de
estar disponibles en físico y no, como en el caso de la Biblioteca, únicamente en formato de
micro-filme.
EL ARCHIVO DE LA LOGIA VICTORIA N° 9
Victoria n° 9, en la ciudad de La Victoria estado Aragua, es una de las logias más antiguas
del país que aun está en funcionamiento. Fue fundada en abril de 1854 por iniciativa del prócer
Santiago Mariño, quién pocos meses después fallecería en la propia ciudad de La Victoria. Posee
en sus archivos una cantidad importante de documentos, entre los cuales hay que destacar su
colección de cuadros de cuerpos masónicos, el cual complementa a las colecciones ya revisadas
de la Biblioteca Nacional y la Academia de la Historia; y un inventario de todos los bienes,
incluyendo la documentación, que poseía la logia hasta el año de 1886.
EL ARCHIVO DE LA LOGIA UNANIMIDAD N° 3
Fundada en 1822, la logia Unanimidad de La Guaira estaba entre las dieciocho logias que
en junio de 1824 integraron la Gran Logia de Colombia, lo cual la convierte en una de las más
antiguas establecidas en territorio venezolano (Ferrer Benimeli, 2011, 3:76). Próxima ya a cumplir
200 años, es además, una de las pocas logias de los tiempos de la independencia y de la Gran
Colombia que aún permanece en funcionamiento.
Aunque no hemos tenido acceso a los archivos de Unanimidad, hemos podido, sin
embargo, verificar la existencia en ellos de un documento de trascendental importancia para esta
investigación. Se trata de tres cuadernos pentagramados con música manuscrita, los cuales
contienen las partes de violín, flauta y contrabajo de una colección de cincuenta y un piezas
cortas de naturaleza miscelánea.
Estos cuadernos se encuentran en un avanzadísimo estado de deterioro, cuya causa es
seguramente el caluroso y húmedo clima del litoral central, sus páginas se encuentran cubiertas
de hongos y moho y grandes fragmentos se han desprendido por lo que su lectura se hace
extremadamente difícil. Están dispuestos en formato apaisado y poseen unas tapas de cartón
forradas con cuero en donde no puede leerse ninguna identificación. Sus folios se encuentran
cosidos entre si, en la mayoría de los casos se han desprendido las hojas y se encuentran
desordenadamente colocadas dentro de las tapas o lo que queda de ellas. Una tapa suelta lleva
escrito a lápiz en la contratapa la indicación «Clarinete en ut», pero no ha podido ubicarse
ninguna parte correspondiente a este antiguo instrumento. En otra contratapa se lee la palabra
«Flauta» y unas iniciales «CB» y en otra se lee con dificultad la palabra «Contrabajo».
La caligrafía es similar en todo el documento, por lo que suponemos que pertenece al
mismo amanuense, aunque hay una notable diferencia en la calidad de la tinta a partir de la pieza
39 en los tres cuadernos; desde ese punto en adelante es mucho más oscura y el trazo más
grueso, además la tinta se ha traspasado a los otros folios, dificultando aún más la lectura. Los
cuadernos fueron descubiertos por Abilio de Oliveira, antropólogo y custodio del archivo de
Unanimidad n° 3, y pudimos consultarlos y fotografiarlos gracias a su colaboración y con
autorización de las autoridades de la logia.
La música
Los cuadernos contienen un total de cincuenta y un piezas de carácter muy diverso sin
ningún criterio de orden aparente; ninguna, salvo una, posee identificación de autor, aunque al
revisarlas hemos descubierto que muchas de ellas pertenecen al compositor y masón José Ángel
Montero. La gran mayoría tampoco tiene título, en su lugar indican el género o el uso al que están
destinados dentro del ritual. Algunas piezas tienen la indicación «con canto n° X», lo cual indica la
existencia de un cuarto cuaderno contentivo de los textos. La desincronización entre la
numeración de los cuadernos y las indicaciones del hipotético cuaderno vocal (ver cuadro), nos
hace pensar en la posibilidad de que dicho cuaderno, de existir, fuese una especie de cancionero
que contenía piezas para voz (o voces) sola, y partes vocales de piezas con acompañamiento
instrumental. No conocemos la plantilla de la que disponía la columna de armonía de
Unanimidad, pero es posible que fuese un cuarteto o un quinteto, a juzgar por la tapa con la
indicación Clarinete en Ut, y la presunción de la existencia de un 2° violín o un violonchelo.
Contrario a lo que podría esperarse, las piezas cuya indicación apunta hacia el uso ritual no son
mayoría, pues hay una notable cantidad de géneros bailables y piezas incidentales, lo cual parece
indicar que la columna de armonía amenizaba eventos de distinta naturaleza dentro del espacio
del templo: bailes benéficos, reuniones sociales, etcétera.
SOCIEDADES FILARMÓNICAS E INSTITUCIONES ACADÉMICAS
La revisión de los numerosos cuadros de cuerpos masónicos existentes en los diferentes
fondos nos ha permitido constatar la significativa presencia que los músicos masones tuvieron en
la fundación, conformación e integración de muchas de las sociedades filarmónicas e
instituciones educativas artísticas y musicales, tanto públicas como privadas, durante el siglo XIX.
Mencionaremos aquí sólo aquellas que por su actividad y trascendencia nos han parecido más
pertinentes.
En primer lugar está la Sociedad Filarmónica fundada en 1831 por Atanasio Bello
Montero y José María Isaza, a la cabeza de los suscriptores estaba el propio presidente y masón
José Antonio Páez, además de Pedro José Rosales9, que tocaba el bajo y actuaba como agente de
la sociedad (Calcaño 2001:140-141). En 1870 se creó el Conservatorio de Bellas Artes y su
dirección fue encomendada a otro masón, el destacado músico, abogado y político Felipe
Larrazábal (Idem, 248).
Una de las sociedades filarmónicas más activas y de mayor trascendencia que existió en la
Caracas de la época de Guzmán Blanco fue sin duda la Unión Filarmónica. Comenzó sus
actividades en 1887 y se extinguió en 1889, rematando sus propiedades a comienzos de 1891 (La
Opinión Nacional, 6 de marzo de 1891, p.3). Durante esos tres años dio un total de 68 conciertos
en las salas del Teatro Caracas y del Teatro Guzmán Blanco (hoy Teatro Municipal de Caracas).
Los mejores solistas e instrumentistas caraqueños participaban en sus variados programas y
ocasionales artistas extranjeros también se presentaron bajo sus auspicios. Entre las obras del
9 Pedro José Rosales aparece en el Cuadro de la logia América n° 17 de 1849 (ANH).
variado repertorio figuraban muchas compuestas por compositores venezolanos, tales como
Federico Villena, Pedro Larrazábal y Eduardo Calcaño; algunas fueron incluso estrenadas en los
conciertos de la Unión, como es el caso del Quinteto de Villena (El Diario de Avisos, 13 de julio
de 1887, p.2). Fue creada la Unión Filarmónica por iniciativa de Ramón de la Plaza y entre los
miembros de su junta directiva y la lista de sus suscriptores fundadores hay un número
considerable de músicos masones, entre ellos los hermanos Calcaño Paniza: Eduardo, José
Antonio y Juan Bautista; Federico Villena, Ignacio Bustamante, Rogerio Caraballo, Francisco de
Paula Magdaleno y Manuel Guadalajara
Una de las intenciones de este artículo era destacar los paralelismos que existen entre la
tradición musical masónica del siglo XVIII y la actividad musical masónica en Venezuela durante
el siglo XIX. La costumbre de solemnizar con música las ceremonias rituales, la conformación de
columnas de armonía, la adquisición de órganos por parte de las logias, la existencia de hermanos
filarmónicos dedicados al servicio musical y la existencia de un número pequeño, pero considerable,
de obras escritas para la liturgia masónica por conocidos compositores venezolanos, confirma la
existencia de dichos paralelismos. También son notables las correlaciones en el campo
institucional: sociedades filarmónicas y academias de música públicas y privadas creadas por
iniciativa de masones y su presencia en las juntas directivas, listas de miembros y plantillas
profesorales, sirven como aval para establecer dichas correlaciones.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
La masonería decimonónica venezolana se nutrió sin duda de la tradición europea y
norteamericana, los modelos estaban disponibles y, consciente o inconscientemente, fueron
copiados y paulatinamente asimilados y transformados por los masones locales. Los músicos
masones, protagonistas de nuestra historia, utilizaron sus habilidades para dar vida a una práctica
y una tradición musical masónica local cuyas particularidades recién se asoman a nuestros ojos.
Un estudio más profundo permitirá el establecimiento de los diferentes aspectos que abarca dicha
tradición: sus orígenes e historia, su dinámica, su praxis, el repertorio musical y su
correspondencia con la liturgia y las características musicales formales de dicho repertorio.
Caracas, 24 de julio de 2012
BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS
ALLYN, Avery (1854). A Ritual of Francmasonry. Nueva York: William Gowans
ANDERSON, James (1723). The Constitutions of the Free-Masons. Disponible: http://books.google.co.ve/books?id=LkICAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Consultado el 05 de octubre de 2011
ANTERO, Tomás (editor) (1854). Instalación de los GG:. Dign:. Y Oficiales de la M:. Resp:. Gr:. Log:. De la República de Venezuela en su Gr:. Ten:. Del 7 de mayo de 1854. Caracas: Imprenta Tomás Antero.
ARRAÍZ Lucca, Rafael (2007). Venezuela 1830 a nuestros días. Caracas: ALFA
BARROSO ALFARO, Manuel (2005). La Colonia Tovar, documentos para la historia, investigación, compilación, estudio y cronología. Maracay: Fondo Documental FUNDACITE Aragua.
BRICEÑO, Jipson (2012). Los Templos Masónicos Venezolanos del siglo XIX. Trabajo de maestría no publicado: Universidad Central de Venezuela
CALCAÑO, José Antonio. (1988). Contribución al estudio de la música en Venezuela. Caracas: Elite. CALCAÑO, José Antonio. (2001). La Ciudad y su Música. Caracas: Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. CARNICELLI, Américo (1970). La masonería en la Independencia de América 1810-1830 (en dos tomos). Bogotá: Corporación Nacional de Artes Gráficas CASTELLÓN, Hello (1985). Guía Histórica de la Masonería Venezolana. Caracas: Lito-Jet C.A. CASTELLÓN, Hello y Francisco Castillo (1974). Quién es Quién en la Masonería Venezolana. s/l CASTELLÓN, Hello (1993). Los Masones que han hecho Venezuela. Caracas: Fotolito Cannizzo CLAVEL, F. T. B. (1858). Historia de la Frac-Mazonería y de las sociedades secretas antiguas y modernas. Caracas: Oficina Tipográfica de José de Jesús Castro. COTTE, Roger. (1975). La Musique Maconnique et Ses Musiciens. Braine-le-Comte: Editions du Baucens. CORSER, George (editor) (1854). Honores fúnebres tributados por la m.: r.: g.: l.: de la rep.: de ven.: al m.: i.: h.: general Santiago Mariño, Caracas 1854: Imprenta de G. Corser COUSTOS, John y J. S. Mott (1797). Unparalleled sufferings of John Coustos. Nueva York: Impreso por Jacob S. Mott, para Charles Smith, no. 51, Maiden-Lane.
CONSTITUCIÓN DECRETADA POR EL GR∴ ORIENTE DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA EN 1856. Caracas: Imprenta del Teatro de la Legislación de Pedro P. Castillo e hijos (1865) CUADROS DE CUERPOS MASÓNICOS DE VENEZUELA 1851-1887 [hojas sueltas, Colección Libros Raros y Manuscritos, Biblioteca Nacional de Venezuela]
CUADRO DE LAS DIGN∴ OFIC∴ Y DEMÁS MIEMBROS DE LA R∴ L∴ “PRUDENCIA”
N° 40, AL OR∴ DE CARÁCAS AÑO DE 1856: E ∴V ∴ . Caracas: Imprenta de G Corser. CHAILLEY, Jacques (1992). The magic Flute unveiled. Esoteric symbolism in Mozart’s Masonic Opera. Rochester: Inner Traditions International. DAZA, Juan Carlos (1997). Diccionario de la Masonería. Madrid: Ediciones Akal. EASTMAN, Luke [recopilador] (1818) Masonic Melodies. Boston: Edición del Autor [Reimpresión de Kessinger Publishing, 2003] EISEN, Cleff y Simon Keefe [editores] (2006). The Cambridge Mozart Encyclopedia. Cambridge: Cambridge University Press. FERRER BENIMELLI, José Antonio (2000). “Masonería” En: Diccionario de Historia de Venezuela, 2ª edición (reimpresión 2011), tomo 3, pp. 75-78. Caracas: Fundación Polar
FRAU ABRINES, Lorenzo y Rosendo Arús Arderiu (1947) Diccionario Enciclopédico de la Masonería. Buenos Aires: Editorial Kier. GARCÉS, Pedro. (1950). Historia del periodismo en Venezuela durante el siglo XIX. Caracas: Ediciones de la Escuela de Periodismo. GESSELE, Cynthia. (2008). “The Conservatoir de Musique and National music education in France, 1795-1801”. En: Malcom Boyd (editor) Music and the French Revolution. Cambridge: Cambridge University Press. GUILLÉN TOVAR, Yarnabeth; Alejandra Medina y Tonny Quintero Pernía. (2008). Noticias Musicales en La Opinión Nacional. [CD-Rom] Trabajo de grado no publicado, Universidad Central de Venezuela, Caracas. GUZMÁN BLANCO, Antonio (1876). En: Hello Castellón Guía Histórica de la Masonería Venezolana (1985), pp.17-18. Caracas: Lito-Jet C.A.
HENRY, Jacques (2006). Mozart the Freemason. The Masonic influence of his musical genius. Rochester: Inner Traditions International. HERMANA SUSANA (Carolina de Silva) (1887). Estudios Históricos y Simbólicos sobre la Franc-masonería. Caracas: Casa editorial de la Opinión Nacional. GUZMÁN BLANCO, Antonio (1876). En: Hello Castellón Guía Histórica de la Masonería Venezolana (1985), pp.17-18. Caracas: Lito-Jet C.A.
HONORES FÚNEBRES TRIBUTADOS POR LA M ∴R ∴G ∴L ∴DE LA REP ∴ DE VEN ∴
AL M ∴ I ∴ H ∴ GENERAL SANTIAGO MARIÑO SER ∴ GR ∴ MAEST ∴ DEL GR ∴ OR
∴ NACIONAL. Caracas: Imprenta de G. Corser (1854). HURTADO, Amando (2011). “Masonería y Música en el siglo XVIII”, en: Cultura Masónica, n° 8, pp. 49-58. Oviedo: Editorial masónica.es y EntreAcacias S.L. HURTADO SÁNCHEZ, Ramón (1883). Las Fiestas del Primer Centenario del Libertador Simón Bolívar. Caracas: Imprenta Editorial
JIMÉNEZ, Elsi. (2008). Influencia del pensamiento masónico en la educación venezolana del siglo XIX. Caracas: Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. LA CHAPELLE, Vincent (1744) Chansons Originaires des Francs-Maçons. Disponible: http://mvmm.org/c/docs/chap.html Consultado el 01 de noviembre de 2011 LA LIRE MAÇONNE (1766). Disponible: http://mvmm.org/c/docs/lireintro.html Consultado
el 01 de noviembre de 2011 LAMPE, John Frederik. (1739). The Fellow-craft’s song. Disponible: http://mvmm.org/c/docs/Anders2.html Consultado el 21 de octubre de 2011
LANDAETA ROSALES, Manuel. (1963). Gran recopilación geográfica, estadística e histórica de Venezuela. Caracas: Ediciones del Banco Central de Venezuela
LÓPEZ MAYA, Juan de Dios. (2008). Federico Villena: Obra para piano a dos manos. Tesis para optar al grado de Magister Scientiarum en Musicología Latinoamericana, (no publicado), Universidad Central de Venezuela. LÓPEZ MAYA, Juan de Dios (2010). “Música y masonería en la Venezuela del siglo XIX” en http://www.musicaenclave.com/vol-4-1-enero-abril-2010/ Consultado el 21-06-2012
NAUDOT, Jacques-Christophe (1746). Chansons notées de la très vénérable Confrérie des Francs Maçons. Disponible: http://mvmm.org/c/docs/naudotch.html Consultado el 07 de octubre de 2011
PÉREZ PERAZZO, Jesús. (1989). El maravilloso mundo de la banda. Caracas: Lagoven. PERRAMÓN, Edgar Q. (s/f). La Francmasonería [folleto]. Colección Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Venezuela. PERRAMÓN, Edgar (2006). Breve Historia de la Masonería Venezolana. Caracas: Cultural Print. C.A.
PINK, Andrew (2005). When They Sing. The performance of songs in 18th century English lodges. Londres: Canobury Masonic Research Center. PLAZA, Ramón de la. (1977). Ensayos Sobre el Arte en Venezuela. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República
RECUEIL DE CHANSONS DES FRANCS-MAÇONS À L'USAGE DE LA LOGE DE STE GENEVIÈVE.(1763) Disponible: http://mvmm.org/c/docs/gen/genev.html Consultado el 21
de noviembre de 2011 RECUEIL DE CHANSONS DES FRANCS-MAÇONS DES HOMMES ET DES FEMMES (1757?). Disponible: http://mvmm.org/c/docs/soph.html Consultado el 21 de noviembre de 2011 REVERÓN, Eloy (s/f). Cisma Masónico, Caín y Abel son hermanos. Caracas (?): Cuadernos IVEN n° 2 REVERÓN, Eloy (1996). La Masonería en Venezuela. Caracas: Consejo Nacional de la Cultura.
RIVAS BRAVO, José Miguel. (1967) Historia del Templo Masónico de Caracas. [Mimeografiado] RODRÍGUEZ, Fidel. (1999). Caracas, la vida musical y sus sonidos (1830-1888). Caracas: Fondo Editorial Contraloría General de la República. RODRÍGUEZ, Fidel. (1998). "Los compositores venezolanos y la música de salón en las publicaciones Lira Venezolana y El Zancudo: 1880-1883". Revista Musical de Venezuela n° 37, pp. 101-136. Caracas: FUNVES RODRÍGUEZ, Fidel. (2000). “Música y nacionalismo durante el Guzmanato”. Revista Musical de Venezuela nº 41, Caracas: FUNVES, pp. 191-208. SALAS, Carlos. (1974). Historia del Teatro en Caracas. Caracas: Concejo Municipal del Dtto. Federal. SALVATI, Manuel (1962). Anotaciones Históricas de la Masonería en Carúpano desde 1814 hasta 1918. México: Editorial Menphis.
SÁNCHEZ, María Luisa. (1949). La enseñanza musical en Caracas. Caracas: Tipografía La Torre. SANTANA, Yureina y Raquel Campomás. (2005). Noticias Musicales del Diario de Avisos de Caracas desde 1837-1893. [CD-Rom] Trabajo de grado no publicado, Universidad Central de Venezuela, Caracas. SUBERO, Efraín (2000). La Masonería en Venezuela (en dos tomos). Caracas: Gran Logia de la República de Venezuela
TORRES MULAS, Jacinto (2011). “Realidad y fantasía en la tradición musical masónica española”, en: Cultura Masónica, n° 8, pp.105-127. Oviedo: Editorial masónica.es y EntreAcacias S.L. VAN PRAAG, León. (1891). Guía o directorio anual de Caracas para el año económico de 1891 a 1892. Caracas: Tipografía El Cojo. VIÑA, José Ángel (2010). “Música y Caridad. Conciertos Benéficos en la Caracas del siglo XIX. Caso: Terremoto de Andalucía 1884”. En Musicaenclave. Disponible en: http://www.musicaenclave.com/articlespdf/musicaycaridad.pdf. Consultado el 20/07/12
WINGATE CHASE, George [recopilador] (1858). The Masonic Arp: a collection of Masonic Odes, Hymns, and songs. Boston: Oliver Ditson & Company [Reimpresión de Kessinger Publishing, 2003]. HEMEROGRAFÍA
EL FEDERALISTA [Diario]. Años 1863-1869. Colección Hemeroteca de la Academia Nacional de la Historia
EL SOL DE AMÉRICA. [Quincenario]. Años 1885 a 1891. Colección Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Venezuela.
LA ABEJA. [Quincenario]. Años 1883-1884. Colección Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Venezuela.
LA ESTRELLA FLAMÍGERA [Quincenario]. Años 1883-1885. Colección Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Venezuela.
LA GAZETA MAZÓNICA [Quincenario]. Años 1877-1879. Colección Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Venezuela.
LA REVISTA MAZÓNICA [Bisemanal]. Años 1867-1869. Colección Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Venezuela.
LA LUZ [Mensual]. Diciembre de 1887 (La Güaira). Colección Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Venezuela.
FUENTES DOCUMENTALES
ARCHIVO DE LA LOGIA ESPERANZA N° 7. División de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Foro Libertador, Caracas
ARCHIVO DE LA LOGIA UNANIMIDAD N° 3. Templo Masónico de la Guaira, Estado Vargas.
ARCHIVO DE LA LOGIA VICTORIA N° 9. Templo Masónico de La Victoria, Estado Aragua.
FONDO JOSÉ ÁNGEL LAMAS. Archivo Audiovisual, Colección de Sonido y Cine. Biblioteca Nacional de Venezuela. Foro Libertador, Caracas
SECCIÓN ARÍSTIDES ROJAS. Archivo de la Academia Nacional de la Historia. Palacio de las Academias, Caracas.
SECCIÓN DE SECRETARÍA DE INTERIOR Y JUSTICIA. Archivo General de la Nación. Foro Libertador, Caracas
ANEXOS
Abreviaturas y escritura tripunteada
La abreviatura en la escritura de documentos masónicos es la forma especial con que se
representan algunas palabras determinadas por el uso, consiste en poner la letra inicial de la
palabra seguida por tres puntos en forma de triángulo (∴). Esta manera especial de abreviar se
conoce con el nombre de «escritura tripunteada» y su origen se remonta a mediados del siglo
XVIII en la masonería francesa.
Glosario de las abreviaturas y términos masónicos usados en este artículo
Dig∴ dignidades
Dig∴ Ofic∴ dignidades oficiales
E ∴ V ∴ era vulgar
GR∴ OR∴ NAC∴ Gran Oriente Nacional
H∴ hermano
HH∴ hermanos
L∴ logia
LL∴ logias
M∴ I∴ H∴ Muy Ilustre Hermano
M∴ R∴ G∴ L∴ de la Rep∴ de Ven∴ Muy Respetable Gran Logia de la República de Venezuela
M∴ R∴ Gr∴ L∴ Simb∴ Muy Respetable Gran logia Simbólica
Or∴ Oriente
Perf∴ Cab∴ Perfecto Caballero
Per∴ Gr∴ M∴ Perfecto Gran Maestro
Q∴ e I∴ H∴ Querido e Ilustre Hermano
RRHH∴ Respetables Hermanos
R∴ T∴ Respetable Taller
SER∴GR∴ MAEST∴ Serenísimo Gran Maestro
Cuadro descriptivo de los Cuadernos de la Logia Unanimidad n° 3.
N° Título Género Tonalidad Observaciones
1 Pied∴ de Trib∴ Litúrgico
masónico
Sol m
2 La Luz Litúrgico
masónico
Si b
3 Sin título Indeterminado Mi b Es una marcha
4 Sin título Indeterminado Re Es una marcha
5 Sin título Indeterminado La Es una marcha
6 Sin título Indeterminado La Es una marcha rápida, se
indica “All. apas. Sost.”
7 Sin título Indeterminado Mi m Es una marcha lenta
8 Sin título Indeterminado La “And. apas. Sost.”
9 Sin título Indeterminado Re b Parece un valse muy lento
10 Sin título Indeterminado La Igual a 9
11 Sin título Indeterminado La Es un scherzo
12 Sin título Indeterminado Sol Tiene el carácter de una
pequeña obertura
13 La Luz Litúrgico
masónico Mi b Dice en el margen izquierdo
“Con canto n° 6”
14 Sin título Indeterminado Re Es un scherzo sin el Trio
15 Pompa Fúnebre Litúrgico
católico
Fa Dice en el margen izquierdo
“Con Canto n° 8”. Está
integrada por cinco
movimientos: Invitatorio,
Lecciones 1ª,2ª,3ª y
Ofertorio
16 Marcha Indeterminado Do m
17 Himno Venezolano Do Dice en el margen izquierdo
“Con canto n° 16”
18 Sin título Indeterminado Sol Es un valse
19 Divertimento Indeterminado Do
20 Himno de Marsella La Dice en el margen izquierdo
“Con canto n° 20”
21 Valse Bailable Sol
22 Valse Bailable Re
23 Valse Bailable La
24 Marcha Bailable Re
25 Schottish Bailable Re
26 Sin título Indeterminado Re Es una marcha
27 Sin título Sol Es una marcha
28 Sinfonía El Arco
del Cielo
Sinfónico Do Es una obra de notable
extensión, tiene cinco
movimientos
29 Sin título Indeterminado Re Es una marcha
30 Polka Bailable Re
31 Marcha del Héroe Indeterminado Re
32 Galope Bailable Fa
33 Galopade Bailable Re
34 Valses Aurora Bailable Son 4 valses, con una
introducción y un final
35 Divertimento
musical
Indeterminado Fa
36 Cuadrilla Los
Lanceros
Bailable Es igual la obra homónima
de José Ángel Montero
37 Marcha Indeterminado Do
38 Cavatina de la
ópera Hernani
Indeterminado Dice “con canto” entre
paréntesis. Es igual al
arreglo homónimo que
hiciera José Ángel Montero.
39 El Atalaya del
Rhin. Gran marcha
Indeterminado Es igual al arreglo
homónimo que hiciera José
Ángel Montero
40 Cuatro números
para actos de poca
duración
Litúrgico
masónico
41 Marcha Indeterminado Re
42 Marcha Indeterminado La m Es la n° 2 de la obra “25
Marchas Melódicas” de José
Ángel Montero
43 Marcha Litúrgico
masónico
Do Es la n° 1 de la obra “25
Marchas Melódicas” de José
Ángel Montero. En la parte
de violín está escrito con
lápiz “Tronco de los pobres”
44 Marcha Indeterminado Do
45 Marcha Fúnebre ¿Litúrgico
masónico? La m
46 Tremolo pianisimo ¿Litúrgico
masónico? La
47 La Tribulación
“Piedra”
Litúrgico
masónico Fa
48 Betalen Kruis
March
Sol Al final de cada parte está
anotado “F. Kaletzky”
49 La Luz Litúrgico
masónico Fa
50 Pied∴ de Trib∴ Litúrgico
masónico Fa
51 La Luz Litúrgico
masónico Sol