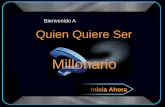Cartas a quien pretende ensenar
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Cartas a quien pretende ensenar
CARTAS A QUIEN PRETENDE ENSEÑAR
por
PAULO FREIRE
prólogo porROSA MARÍA TORREZ
siglo veintiuno editores
Siglo veintiuno editores Argentina s. aTUCUMÁN 1621 7º N (C1050AAG). BUENOS AIRES, REPÚBLICAARGENTINA
Siglo veintiuno editores, s.a. de c.v.CERRO DEL AGUA 248, DELEGACION COYOACAN, 04310, MÉXICO, D. F.
371.1 Freire, Paulo
FRE Cartas a quien pretende enseñar.-
la ed. 2a reimp.Buenos Aires: Siglo
XXI Editores Argentina, 2004.
160 p.; 18x11 cm.- (Educacion )Traducción de: Stella MastrangeloISBN 987-1105-12-6I: Título - 1. Formación DocenteTítulo original: Professora sim; tia nao: cartas a quern ousa ensinar
© 1993 , Olho d'Agua© 1994, Siglo XXI Editores, S.A. de C.V.
Portada original de María Luisa Martínez Passarge Adaptación de portada: Daniel Chaskielberg
© 2002, Siglo XXI Editores Argentina S.A. ISBN 987-1105-12-6Impreso en 4sobre4 S.R.L. José Mármol 1660, Buenos Aires, en el mes de noviembre de 2004 Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina - Made in ArgentinaÍNDICE
PRÓLOGO, por ROSA MARÍA TORREZ XIINTRODUCCIÓN 1
PRIMERAS PALABRAS: Maestra - tía: la trampa 5PRIMERA CARTA: Enseñar – aprender Lectura del mundo - lectura de la palabra
28
SEGUNDA CARTA: No permita que el miedo a la dificultad lo paraliceTERCERA CARTA: "Vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra
43
posibilidad"CUARTA CARTA: De las cualidades indispensables para el mejor desempeño
52
de las maestras y los maestros progresistas 60QUINTA CARTA: Primer día de clase 72SEXTA CARTA: De las relaciones entre la educadora y los educandosSÉTIMA CARTA: De hablarle al educando a hablarle a ély con él; de oír al
82
educando a ser oído por él 94OCATVA CARTA: Identidad cultural y educación 10
3NOVENA CARTA: Contexto concreto-contexto teórico 11
2[ vii ]
Viii ÍNDICE
DÉCIMA CARTA: Una vez más, la cuestión de la disciplina 128ÚLTIMAS PALABRAS: Saber y crecer-todo que ver 134
A Albino Fernandez Vital, con quien experimenté enla lejana infancia en Recife, en el grupo escolar
Mathias de Albuquerque, algunos de los momentos de lapráctica educativa discutida en este libro. A Albino, congran amistad jamás herida o lastimada por nada.
A Jandira Vital, traída al mundo de mi bien querer porAlbino.
Paulo Freire
PREFACIO
Cuando, en junio de 1992, Paulo Freire me pidió escribir elprefacio para un libro suyo (un libro que —según me contabaentusiasmado— se encontraba escribiendo en esos momentos ycuyo título en portugués sería Professora sim, tia nao*), mesentí condecorada. No sólo por tratarse de un libro dePaulo, sino por tratarse de éste en particular: un librodirigido a los maestros —y, más específicamente, a lasmaestras— de la escuela regular, no para acusarlos sino paradefender su identidad y legitimidad como docentes, no paralisonjearlos sino para desafiarlos, no para bajarlesorientaciones sino para dialogar con ellos.
Que Paulo Freire escriba un libro dirigido expresamente alos maestros —no a los educadores de adultos que trabajan enla periferia del aparato escolar sino a los educadores deniños que enseñan todos los días en las aulas— y que lo hagaen estos términos —no apuntándolos con el dedo, ni siquierasolidarizándose con ellos desde afuera, sino interpelándolosdesde un "nosotros" en el que Freire se incluye— sorprenderásin duda a muchos, seguidores y opositores. Porque muchos,en uno y otro lado, continúan viendo en Freire el símbolo dela antiescuela (la critica a la escuela confundida con sunegación), el antimaestro (la crítica al sistemapersonificada como crítica al maestro) e incluso la antienseñanza (la confusión entre autoritarismo
*Maestra sí, tía no. En Brasil los niños de la eescuelaacostumbran decirle tía a la maestra, como en México esto noes así el título original no diría nada, por lo que hemospreferido intitular la edición en español con el subtítuloportugués: Cartas a quien pretende enseñar. [ E. ]
[ xi ]xii ROSA MARÍA TORRES
y autoridad, entre manipulación y ejercicio de ladirectividad que supone toda relación pedagógica).Y es que, a menudo, como él mismo bien sabe y reclama, elFreire que ha circulado de boca en boca y de cita en citapor el mundo es un Freire simplificado, formulizado,unilateralizado, estereotipado a partir de un conjunto denociones fijas —educación bancaria, alfabetización,educación de adultos, conscientización, diálogo, palabrageneradora— y virtualmente suspendido en los años 60-70,junto con sus dos primeros libros: La educación comopráctica de la libertad (1965) y la Pedagogía del oprimido(1969). Muchos admiradores y críticos, incluso dentro de lapropia América Latina, desconocen su trayectoria durante losúltimos 25 años (¡un cuarto de siglo!): su experiencia detrabajo en Europa y África; su reencuentro con el Brasildespués del largo exilio; su gestión como secretario deEducación del Municipio de Sao Paulo entre 1989 y 1991; suprolífica obra, siempre inacabada, traducida a múltiplesidiomas y esparcida por todo el mundo; su continuo
aprendizaje y su eterna disposición para dejarse sorprenderpor lo nuevo o lo no percibido con anterioridad.
Me alegra —decía— la posibilidad de prologar este libro nosólo por su autor sino por su interlocutor: los maestros,los grandes relegados de la globalización educativa y de laspolíticas educativas contemporáneas. En el mismo momento enque declaraciones y acuerdos nacionales e internacionalescoinciden en la centralidad de la educación para eldesarrollo individual y social, en la urgencia de unatransformación educativa profunda que asegure no sólocantidad sino calidad, y en el papel protagónico de losmaestros en dicha transformación y en el logro de dichacalidad, la situación de los maestros ha llegado a "un puntointolerablemente bajo", según reconoce la propiaOrganización International del Trabajo ( OIT ).PREFACIO xiii
Intolerablemente bajos y malos son los salarios, la calidadde vida, la autoestima, la valoración social, lascondiciones de enseñanza, las oportunidades de formación yperfeccionamiento, el reconocimiento y la investigación delproblema, y los presupuestos destinados a resolverlo paratornar mínimamente viables los ambiciosos objetivos y metasplanteados en el discurso educativo de este último deceniodel siglo. En realidad, la educación que algunos avizorancomo la educación del siglo XXI —televisión, video,computadoras y aparatos de todo tipo, modalidades a
distancia, autodidactismo, enseñanza individualizada,aprendizaje programado, paquetes multimedia— tal pareceríano incluir a los maestros y tener reservado para ellos, porel contrario, un proyecto de extinción.
La "cuestión docente" es, en efecto, La cuestión porexcelencia dentro de la problemática educativa de la época.Tema-tabú del cual nadie quiere hablar, tópico que ahuyentael análisis y el debate, asunto que no parece encajar enninguna agenda ni presupuesto ni organigrama ni esquemaclasificatorio.
Las realidades son contundentes y se expresan en escalamundial: pauperización y proletarización de los maestros,nivel educativo precario de amplios sectores del magisterioen servicio (incluyendo pobres niveles de alfabetización yeducación básica), reducción de la matrícula y bajasexpectativas y motivación de los aspirantes al magisterio(ser maestro o maestra como último recurso), ausentismomarcado, abandono de la profesión, creciente incorporaciónde maestros empíricos o legos, pérdida de identidad ylegitimidad social del oficio docente, falta deoportunidades de avance y superación personal, huelgas yparos cada vez más violentos, frecuentes y prolongados xiv ROSA MARÍA TORRESLos maestros percibidos como problema (antes que comocondición y recurso) y como el obstáculo principal para larenovación y el avance educativos.
También los argumentos se repiten con sorprendentehomogeneidad (y son aceptados e internalizados consorprendente facilidad): no hay dinero para incrementar lossalarios; los maestros tienen de todos modos un horarioholgado y trabajan poco; los incrementos salariales (y lacapacitación misma) no han traído consigo los esperadosmejores resultados de aprendizaje de los alumnos; lacapacitación en servicio está más al alcance y rinde más quela inversión en formación inicial, aconsejándose enparticular las modalidades a distancia; invertir en textosescolares (mejor si autoinstructivos, en tanto minimizan laintervención del docente) y en la capacitación de losmaestros en su manejo es más seguro, barato y fácil queintentar la compleja vía de la reforma curricular o larevisión global de las políticas de selección, formación yapoyo docente; una de las maneras de reducir costos (y,eventualmente, incremental el presupuesto destinado amejorar las condiciones de los maestros) es aumentar elnúmero de alumnos por aula, bajo el entendido de que, desdela perspectiva de los alumnos y de sus rendimientos deaprendizaje, no hace diferencia si el grupo es numeroso onumerosísimo (da lo mismo —nos dicen— 30 que 50 u 80alumnos en una clase ).
No es éste el lugar para polemizar sobre la discutiblevalidez de estos argumentos. Lo cierto es que crecientementese presentan como verdades universales, científicamentefundamentadas en estudios y evaluaciones, y que es sobre
estas grandes afirmaciones donde están diseñándose lasgrandes políticas y estrategias educativas actualmente enmarcha en los países en desarrollo. Políticas y estrategiasque portan un determinado proyecto de PREFACIOxv
sociedad, de educación, de alumno y de maestro, y que es preciso desentrañar y discutir. Políticas y estrategias que hablan de protagonismo, profesionalización, autonomía docentes, pero que continúan de hecho profundizando el perfil subordinado y subvalorado del oficio docente, condenando a los maestros a la enajenación y a la mediocridad, a ser ciudadanos de segunda, implementadores de currículos y textos escolares, facilitadores de aprendizajes en cuya definición y orientación no participan ni tienen control.
Éste es el contexto que hace de este pequeño libro tanto másimportante y oportuno. Cuando la confrontación entregobiernos y organizaciones magisteriales ha llegado enmuchos países a un punto crítico, cuando todos hablan sobrelos maestros o a los maestros pero pocos parecen dispuestosa hablar con ellos, alguien tiene que poder construir unpuente para un dialogo de tú a tú, de educador a educador.Quién mejor que Paulo Freire —persona y símbolo, colega yautoridad— para hacerlo. El Freire maestro dialoga aquí conotros maestros, sin intermediarios, adoptando el lenguajecercano e informal de la carta, compartiendo susexperiencias personales, ilustrando a través de ellas el
derecho que tiene todo maestro y maestra a ser falible y aequivocarse, a ser héroe y ser humano al mismo tiempo.
Cuando lo que prima y tiende a imponerse es una visiónestrecha, minimalista e inmediatista de la formación docente—capacitación, entrenamiento, manual, cursillo, taller,métodos, técnicas, recetarios, fórmulas—, alguien tiene queresucitar el imperativo de una formación integral, rigurosay exigente de los educadores; ir al rescate de suinteligencia, su creatividad y su experiencia como materiaprima de su propio proceso educativo; recuperar la unidadentre teoría y práctica como espacio para la reflexión y elperfeccionamiento pedagógicos; volver a los
xiv ROSA MARÍA TORRES
temas fundantes, aquellos sin cuya comprensión y revisióncaen en terreno estéril los mejores textos, los métodos ytécnicas más modernos de enseñanza. Las diez cartas quecomponen este libro corresponden a diez de esos temas, temasque han acompañado de manera permanente y recurrente latrayectoria, la obra y la búsqueda de Freire: lasfundamentales diferencias entre enseñar y aprender, lasfuentes (y la aceptación) de la inseguridad y el miedo, laopción por el magisterio, las cualidades del buen educador,el primer día de clases, la relación entre educadores yeducandos, la diferencia entre hablar al educando y hablarcon él, los vínculos entre identidad cultural y educaciónasí como entre contexto concreto y contexto teórico, el temacrítico de la disciplina.
Centrados en la lucha por las reivindicaciones económicas,los maestros y sus organizaciones ban dejado erosionar supropia formación y capacitación permanente como un derecho ycomo una condición fundamental de su ejercicio y valoraciónprofesionales. En contraste, y en un clima general decuestionamiento a la unilateralidad y estrechez de lasreivindicaciones sindicales, los no-maestros y susorganizaciones izan la consigna de la "(re) valorización" delos maestros, despojándola hasta donde es posible de susimplicaciones económicas (valorización expresada entre otrosen salarios y calidad de vida dignos) y sesgándola hacia susdeterminantes sociales y afectivos (respeto, legitimidad,
reconocimiento, aprecio, gratificación, autorrealización,autoestima).
En este cruce, Paulo Freire nos ofrece una entrada diferentepara tratar ambos temas —(des)profesionalización y(des)valorización— al proponernos reflexionar sobre un hechotan trivial como significativo: el apelativo de tía que,desde hace algunos años, empezará a sustituir al deprofesora o maestro, en escuelas, jardines de infantes y PREFACIO xvii
guarderías de varios países de América Latina y, enparticular, del Brasil.Al poco tiempo de publicarse este libro en portugués, yhallándome en misión de trabajo en el Brasil, me propusesondear informalmente las percepciones acerca del tía entrelas directoras y profesoras de escuelas públicas que ibavisitando en diversos estados. Casi todas dijeron sentirsecontentas y halagadas con el trato de tía, asociándolo acariño y confianza por parte de sus alumnos, a mayorproximidad con los padres de familia, a ambiente escolaragradable, distendido, fluido. Mi mención de un libro dePaulo Freire en el que este ponía en tela de juicio elapelativo tía, acusándolo de contribuir subrepticiamente adeslegitimar y desprofesionalizar el papel docente, causabapor lo general estupor. El estupor que se provoca cuando setematiza y pone entre signos de interrogación el sentidocomún, la cotidianeidad, lo dado por obvio, lo que ha pasadoya a formar parte del reino de la ideología. Porque lo
cierto es que la palabra tía, en tanto portadora de imágenesfuertemente vinculadas al ámbito de la familia y losafectos, satisface por vías insospechadas la necesidad de latan ansiada valorización (por parte de los alumnos, lospadres, la comunidad), bloqueando la posibilidad de percibirsu signo contradictorio, su efecto boomerang sobre laidentidad del educador.
Esto es precisamente lo que hace del moderno tía —como delapóstol, el héroe, el jardinero, el guía, el conductor, el ejemplo, la vanguardia, ytantos otros símiles con los que se ha ensalzadoconvencionalmente el ego docente— una trampa mortal. Esaprofesora-tía que se siente apreciada y querida, estáaceptando que es su sobrenombre de tía el que evoca afecto,no su nombre y su papel propios de profesora, de maestra.Aceptando la candidez de la tía, acepta de hecho un conjuntode significados y xviii ROSA MARÍA TORRESreglas: las tías dan amor incondicional a sus sobrinos, sesacrifican por ellos, buscan en todo momento la armoníafamiliar, no reclaman ni entran en conflicto en defensa desus derechos. En última instancia, la tía, en principio ypor principio, como subraya Freire, no puede hacer huelga.
"Profesora, si; tía, no", es el mensaje central, sencillo yprofundo con el que Paulo Freire se propone llegar a loseducadores a través de este libro. Mensaje sencillo,altamente subversivo. Porque nos hace ver que el título detía —como el de apóstol o el de sembrador de semillas o elde forjador de juventudes— confunde y adormece, encandila y
posterga, y no ha traído de hecho consigo ni mejoressalarios ni mayor estatus ni condiciones adecuadas detrabajo ni profesionalización ni perspectiva de futuro.Porque nos recuerda que el apelativo la profesora —maestra,educadora— tiene valor y dignidad por sí mismo, y nonecesita ni de símiles grandilocuentes ni de apodos ni dedisfraces vergonzantes — facilitador, monitor, coordinador,organizador del aprendizaje, gestor pedagógico. Porque, aldesenmascarar a la tía y restituir a la profesora su derechoa dar y recibir afecto en tanto profesora, nos permitereconocer que el amor es parte integral de la calidad tantodel educador como de la educación.
ROSA MARÍA TORRES
Nueva York, octubre de 1994
INTRODUCCIÓN
No sé si quien lea este libro verá con facilidad el placercon que lo he escrito. Fueron casi dos meses en los queentregue parte de mis días a su redacción, la mayor parte enmi escritorio, en nuestra casa, así como en aviones ycuartos de hoteles. Pero no fue sólo con placer que escribíeste trabajo. Lo escribí impulsado por un fuerte sentimientode compromiso ético-político y con una decidida preocupaciónpor la comunicación que anhelo establecer en todos losinstantes con sus probables lectores y lectoras.
Precisamente porque estoy convencido de que el logro de lacomprensión del texto no es tarea exclusiva de su autor sinotambién del lector, durante todo el tiempo en el que loescribí, me esforcé en el ejercicio de desafiar a las
lectoras y a los lectores a entregarse a producir también sucomprensión de mis palabras. Es por eso por lo que hagoobservaciones y sugerencias, casi con miedo de cansar a loslectores haciéndolos utilizar instrumentos como diccionariosy enciclopedias para que no abandonen la lectura del textopor no conocer el significado técnico de tal o cual palabra.
Confío en que ningún lector o lectora dejará de leer estelibro en su totalidad simplemente porque le faltó decisiónpara trabajar un poco más. Que abandone la lectura porque ellibro no le agrada, porque el libro no coincide con susaspiraciones político-pedagógicas, es un derecho que tiene.De cualquier manera siempre es bueno leer los textos quedefienden posiciones políticas diametralmente opuestas a lasnuestras. En primer lugar porque al hacerlo aprendemos
[1]2INTRODUCCIÓN
a ser menos sectarios, más radicales, más abiertos; ensegundo lugar porque acabamos por descubrir que no sólo
aprendemos con lo que es diferente de nosotros sino hastacon lo que es nuestro contrario.
Recientemente tuve una experiencia profundamentesignificativa en este sentido. Casualmente conocí a unempresario que según me dijo, riendo al final de nuestraplática, me veía como una especie de malhechor del Brasil.Reminiscencias de lo que se decía de mí en algunosperiódicos de los años sesenta.
"Fue un placer conocerlo de cerca. No diría que me convertía sus ideas pero cambie radicalmente mi apreciación sobreusted", me dijo convincente.
Volví a casa contento. De vez en cuando Brasil mejora, apesar de las "recaídas" que lo aquejan...
Como ya he subrayado anteriormente, una preocupación que nopodía dejar de acompañarme durante todo este tiempo en elque me he dedicado a escribir y leer simultáneamente estelibro es la que me compromete, desde hace mucho, en la luchaen favor de una escuela democrática. De una escuela que, ala vez que continúa siendo un tiempo-espacio de producciónde conocimiento en el que se enseña y en el que se aprende,también comprende el enseñar y aprender de un mododiferente. En la que enseñar ya no puede ser ese esfuerzo detransmisión del llamado saber acumulado que se hace de unageneración a la otra, y el aprender no puede ser la purarecepción del objeto o el contenido transferido. Por elcontrario, girando alrededor de la comprensión del mundo, delos objetos, de la creación, de la belleza, de la exactitud
científica, del sentido común, el enseñar y el aprendertambién giran alrededor de la producción de esa comprensión,tan social como la producción del lenguaje, que también esconocimiento.
INTRODUCCIÓN 3
Exactamente como en el caso del logro de la comprensión deltexto que se lee, que también es tarea del lector, esigualmente tarea del educando el participar en la producciónde la comprensión del conocimiento que supuestamente sólorecibe del profesor. Por eso es que existe la necesidad dela radicalidad del diálogo, como sello de la relacióngnoseológica y no como simple cortesía.
No podría cerrar esta introducción sin algunosagradecimientos.En primer lugar, a Jorge Claudio Ribeiro, amigo y editor queme pidió (y fácilmente me convenció) que escribiese estelibro trayendo ya a nuestra casa el propio título deltrabajo. Pienso que a Jorge Claudio no solo debo agradecerlela sugerencia y el pedido que me hizo, sino que deboelogiarle por un lado su empeño para que el texto tomasecuerpo y, por el otro, la fraterna posición que siempreasumió sin llamarme por teléfono jamás con ningún pretextopara saber si yo estaba o no trabajando en el libro. Tambiéndebo agradecer a las maestras Suraia Jamal Batista y Zaquia
Jamal y a las alumnas del curso de magisterio del ColegioSagrado Corazón de Jesús y CEFAM de la EEPG Edmundo deCarvalho que compartieron conmigo sus luchas ydescubrimientos en la etapa preliminar de este libro.
Mi agradecimiento a Nita por la paciencia con la que mesoportó durante los días más intensos de la redacción deeste libro, pero principalmente por las sugerenciastemáticas que me hizo, señalando una y otra vez algúnaspecto a la luz de su propia experiencia como ex profesorade Historia de la Educación de algunos cursos de formacióndel magisterio de Sao Paulo.
Finalmente debo agradecer también a Madalena Freire Weffort,a Fátima Freire Dowbor y a Ana María Saul por la apertura yel interés con el que me escucharon
2 INTRODUCCIÓN
y dialogaron conmigo sobre algunas de mis inquietudesmientras yo escribía y leía simultáneamente este libro.
PRIMERAS PALABRAS
Maestra- tía:* la trampa
Acabo de leer la primera copia, como llamamos habitualmenteal ejemplar recién impreso, pronto, tibio o aun caliente,del libro que acabamos de escribir. Este ejemplar que llegaa nuestras manos antes de que la edición parta hacia laslibrerías. Me refiero a la Pedagogía de la esperanza, unreencuentro con la Pedagogía del oprimido, que Paz e Terralanzó en diciembre de 1992 [México, Siglo XXI, 1993].
El título de ese libro, Pedagogía de la esperanza, no fueuna elección anticipada como a veces sucede con libros queescribimos. Nació en las conversaciones con amigos, entreellos Werner Linz, su editor norteamericano, sobre el propiomovimiento que la redacción del texto generalmente vaimprimiendo al pensamiento de quien escribe. En este caso,de lo que la redacción del texto fue insinuando a mipensamiento en el trato con la "Pedagogía del oprimido". Esque en realidad escribir no es un puro acto mecánicoprecedido por otro que sería un acto mayor, más importante,el acto de pensar ordenadamente, organizadamente, sobre uncierto objeto, en cuyo ejercicio el sujeto pensante,apropiándose del significado más profundo del objetopensado, acaba por aprehender su razón de ser. Acaba porsaber el objeto. A partir de ahí, entonces, el sujetopensante en un desempeño puramente mecánico, escribe lo quesabe y sobre lo que pensó antes. ¡No! No es así como suceden
las cosas. Ahora mismo, en el momento exacto en que escribosobre esto, vale decir sobre las relaciones entre pensar,
[5]6 PRIMERAS PALABRAS
hacer, escribir, leer, pensamiento, lenguaje, realidad,experimento la solidaridad entre estos diversos momentos, latotal imposibilidad de separarlos, de dicotomizarlos. Sibien esto no significa que después de pensar, o mientraspienso, debo escribir automáticamente, significa sin embargoque al pensar guardo en mi cuerpo consciente y hablante laposibilidad de escribir, de la misma manera que al escribircontinúo pensando y repensando tanto lo que se estápensando, como lo ya pensado.
Ésta es una de las violencias que realiza el analfabetismo,la de castrar el cuerpo consciente y hablante de mujeres yde hombres prohibiéndoles leer y escribir, con lo que selimitan en la capacidad de, leyendo el mundo, escribir sobresu lectura, y al hacerlo repensar su propia lectura. Aunqueno anule las relaciones milenarias y socialmente creadasentre lenguaje, pensamiento y realidad, el analfabetismo las
mutila y se constituye en un obstáculo para asumir la plenaciudadanía. Y las mutila porque, en las culturas letradas,impide a analfabetos y analfabetas contemplar el ciclo delas relaciones entre lenguaje, pensamiento y realidad alcerrar las puertas, en esas relaciones, al lado necesariodel lenguaje escrito. Es preciso no olvidar que hay unmovimiento dinámico entre pensamiento, lenguaje y realidaddel cual, si se asume bien, resulta una creciente capacidadcreadora, de tal modo que cuanto más integralmente vivimosese movimiento tanto más nos transformamos en sujetoscríticos del proceso de conocer, enseñar, aprender, leer,escribir, estudiar.
En el fondo estudiar, en su significado más profundo, abarcatodas esas operaciones solidarias entre ellas. Lo importanteahora es dejar claro, y en cierto sentido repitiéndome unpoco, que el proceso de escribir que me trae hasta la mesacon mi pluma especial y mis hojas de papel en blanco sinrayas — condición fundamental para que yo escriba—
PRIMERAS PALABRAS 7
comienza aun antes de que llegue a la mesa, en los momentosen que actúo o practico o en los que soy pura reflexiónsobre los objetos; prosigue cuando poniendo en el papel dela mejor manera que puedo los resultados provisorios,siempre provisorios, de mis reflexiones, continúoreflexionando mientras escribo, profundizando en un punto uotro que pueda habérseme pasado inadvertido antes, cuandoreflexionaba sobre el objeto, en el fondo, sobre lapráctica.
Es por esto por lo que no es posible reducir el acto deescribir a un ejercicio mecánico. El acto de escribir es máscomplejo y exige más que el acto de pensar sin escribir. Dehecho, mi intención inicial era escribir un nuevo prefacio,una nueva introducción que, retomando la Pedagogía deloprimido, la revisase en algunos de sus aspectos centrales,revisando igualmente algunas de las críticas que el libro nosolo ha sufrido sino que en ciertos casos continúasufriendo. Y fui entregándome por meses a este esfuerzo y loque sería una nueva introducción se ha transformado en unnuevo libro con cierto aire de memorias de la Pedagogía deloprimido ——cuya primera copia acabo de releer.
Y así, aún inmerso en la Pedagogía de la esperanza, empapadopor la esperanza con la que lo escribí e instigado pormuchos de sus temas abiertos a nuevas reflexiones, me
entrego ahora a una nueva experiencia, siempre desafiante,siempre fascinante: la de trabajar con una temática, lo queimplica desnudarla, aclararla, sin que esto signifique jamásque el sujeto desnudante posea la última palabra sobre laverdad de los temas que discute.
Maestra, sí; tía, no. Cartas a quien se atreve a enseñar, heaquí el enunciado general que tenemos frente a nosotrosexigiéndonos un primer empeño de comprensión. El de entenderlo mejor que podamos no sólo el significado en si de cadauna de estas palabras que conforman el enunciado general,8 PRIMERAS PALABRAS
sino comprender lo que ellas ganan o pierden individualmentecuando se insertan en una trama de relaciones.
El enunciado que habla del tema tiene tres bloques:
a] maestra, sí;
b] tía, no;
c] cartas a quien se atreve a enseñar.
En el fondo el discurso sintético, o simplificado, perobastante comunicante, podría hacerse en forma ampliada así:mi intención en este texto es mostrar que la tarea deldocente, que también es aprendiz, es placentera y a la vezexigente. Exige seriedad, preparación científica,preparación física, emocional, afectiva. Es una tarea querequiere, de quien se compromete con ella, un gusto especial
de querer bien, no sólo a los otros sino al propio procesoque ella implica. Es imposible enseñar sin ese coraje dequerer bien, sin la valentía de los que insisten mil vecesantes de desistir. Es imposible enseñar sin la capacidadforjada, inventada, bien cuidada de amar. Por eso se dice enel tercer bloque del enunciado: Cartas a quien se atreve aenseñar. Es preciso atreverse en el sentido pleno de estapalabra para hablar de amor sin temor de ser llamadoblandengue, o meloso, acientífico si es que noanticientífico. Es preciso atreverse para decircientíficamente, y no bla-blablantemente, que estudiamos,aprendemos, enseñamos y conocemos con nuestro cuerpo entero.Con los sentimientos, con las emociones, con los deseos, conlos miedos, con las dudas, con la pasión y también con larazón crítica. Jamás solo con esta última. Es precisoatreverse para jamás dicotomizar lo cognoscitivo de loemocional. Es preciso atreverse para quedarse o permanecerenseñando por largo tiempo en las condiciones que conocemos,mal pagados, sin ser respetados y resistiendo el riesgo decaer vencidos por el cinismo. Es preciso atreverse, aprendera atreverse, para decir no a la burocratización de la mentea la que nos exponemos diariamente. Es preciso Atreverse para continuar cuando a veces se puede dejar dehacerlo, con ventajas materiales.
Sin embargo nada de esto convierte la tarea de enseñar en unquehacer de seres pacientes, dóciles, acomodados, porque sonportadores de una misión tan ejemplar que no se puede
conciliar con actos de rebeldía, de protesta, como lashuelgas por ejemplo. La tarea de enseñar es una tareaprofesional que exige amorosidad, creatividad, competenciacientífica, pero rechaza la estrechez cientificista, queexige la capacidad de luchar por la libertad sin la cual lapropia tarea perece.
Lo que me parece necesario en el intento de comprensióncrítica del enunciado maestra, sí; tía, no, es nocontraponer la maestra a la tía, ni tampoco identificarlas oreducir a la maestra a la condición de tía. La maestra puedetener sobrinos y por eso ser tía, del mismo modo quecualquier tía puede enseñar, puede ser maestra, y por lotanto trabajar con alumnos. No obstante, esto no significaque la tarea de enseñar transforme a la maestra en tía desus alumnos, como tampoco una tía cualquiera se convierte enmaestra de sus sobrinos solo por ser su tía. Enseñar es unaprofesión que implica cierta tarea, cierta militancia,cierta especificidad en su cumplimiento, mientras que sertía es vivir una relación de parentesco. Ser maestra implicaasumir una profesión, mientras que no se es tía porprofesión. «Se puede ser tío o tía geográfica oafectivamente distante de los sobrinos, pero no se puede serauténticamente maestra, aun en un trabajo a larga distancia,"lejos" de los alumnos.1
1 Este análisis del mote "maestra-tía" es un capítulo más de lalucha contra la tendencia a la desvalorización profesional, que
El proceso de enseñar, que implica el proceso deeducar y viceversa, contiene la "pasión deconocer" que nos inserta en una búsquedaplacentera aunque nada fácil. Es por esto por loque una de las razones de la necesidad de laosadía de quien quiere hacerse maestra,educadora, es la disposición a la pelea justa,lúcida, por la defensa de sus derechos así comoen el sentido de la creación de las condicionespara la alegría en la escuela, uno de los sueñosde Snyders.2
Rechazar la identificación de la figura de lamaestra con la de la tía no significa, en modoalguno, disminuir o menospreciar a la figura dela tía; igualmente, aceptar la identificación noconlleva ninguna valoración de la tía. Por el
viene cristalizando desde hace casi tres décadas, representadapor el hábito de transformar a la maestra en un parientepostizo. Entre las discusiones realizadas sobre esta cuestióndestaco el trabajo serio de María Eliana Novaes, Profesoraprimária, maestra ou tia, Ed.
Cortez, 1984.
10 PRIMERAS PALABRAS 2 Georges Snyders, La joie a I' ecole, París, PUF, 1986. parte de las familias con hijos en escuelas privadas. Pero esto también sucede con familias que tienen a sus niños en escuelas públicas.
contrario, significa quitarle algo fundamental ala maestra; su responsabilidad profesional decapacitación permanente, que es parte de suexigencia política.
Según mi forma de verlo, el rechazo se debe principalmente ados razones fundamentales. Por un lado, evitar una comprensión distorsionada de la tarea profesional de la maestra, y por el otro, desocultar la sombra ideológica que descansa con maña en la intimidad de la falsa identificación. La identificación de la maestra con la tía, que ha sido y continúa siendo enfatizada principalmente en la red privada de educación en todo el país, equivale casi aproclamar que las maestras, como buenas tías, no deben pelear, no deben rebelarse, no deben hacer huelgas. ¿Quién ha visto a diez mil "tías" haciendo huelga, sacrificando a sus sobrinos, perjudicándolos en su aprendizaje? Y esa ideología que presenta la protesta necesaria de las maestrascomo una manifestación de desamor hacia sus alumnos o de irresponsabilidad de ellas como tías, se constituye como punto central en el que se apoyan gran parte de las familiascon hijos en escuelas privadas. Pero esto también sucede confamilias que tienen a sus niños en escuelas públicas. Ahora recuerdo cómo respondió, hace ya algunosaños, el maestro Gumercindo Milhomem, entoncespresidente de la Asociación de Maestros de laEnseñanza Oficial del Estado de Sao Paulo —APEOESP — , a las acusaciones de los familiaresde los alumnos de la red de enseñanza estatal, enhuelga, en un programa de televisión. Lasfamilias acusaban a los maestros de perjudicar asus hijos al no cumplir su deber de enseñar, a loque Gumercindo respondió que la acusación estaba
equivocada. Maestras y maestros en huelga, decíaél, estaban enseñando, estaban dando a susalumnos lecciones de democracia (de la que tantoprecisamos en este país — agrego yo — en estemomento) a través de su testimonio de la lucha.Es bueno dejar bien claro que al hablar de sombraideológica yo no quería decir, bajo ningúnconcepto, que su presencia oculta en lainaceptable identificación hubiese sido decididaen alguna reunión secreta de representantes delas clases dominantes con la deliberada intenciónde minar la resistencia de una categoría de laclase trabajadora. Del mismo modo que lo que hayde ideológico en el concepto de evasión escolar oen el adverbio fuera, en la afirmación "hay ochomillones de niños fuera de la escuela", nosignifica un acto decidido por los poderosos paracamuflar las situaciones concretas, por un lado,de la expulsión de niños de las escuelas; y porel otro, de la prohibición de que los niñosentren en ellas. En realidad no hay niñosevadiéndose de las escuelas, así como no hayniños fuera de las escuelas, como si noestuviesen dentro solamente porque no quieren,sino que hay niños a quienes en ocasiones seprohíbe entrar en las escuelas y a vecespermanecer en ellas.
PRIMERAS PALABRAS
12 PRIMERAS PALABRAS
Del mismo modo, maestra no es tía. Pero si bien no siempre las sombras ideológicasson deliberadamente forjadas o programadas por elpoder de clase, su fuerza opacante de la realidadindiscutiblemente sirve a los interesesdominantes. La ideología dominante no solo opacala realidad sino que también nos vuelve miopespara no ver claramente la realidad. Su poder esdomesticador y nos deja ambiguos e indecisoscuando somos tocados y deformados por él. Por esoes tan fácil comprender la observación que mehizo en una plática reciente una joven maestra3
de la red municipal de Sao Paulo: ¿En qué medidaciertas maestras quieren dejar de ser tías paraasumirse como maestras? Su miedo a la libertadlas conduce hacia la falsa paz que les parece queexiste en la situación de tías, lo que no existeen la aceptación plena de sus responsabilidadescomo maestras''
Lo ideal será cuando sin importar cuál sea lapolítica de la administración, ya sea progresistao reaccionaria, las maestras se definan siemprecomo maestras. Lo lamentable es que oscilen entreser tías de buen comportamiento en lasadministraciones autoritarias y maestras rebeldes
en las administraciones democráticas. Miesperanza es que experimentándose libremente enadministraciones abiertas acaben por incorporarel gusto por la libertad, por el riesgo de crear,y se vayan preparando para asumirse plenamentecomo maestras, como profesionales, entre cuyosdeberes está el de testimoniar a sus alumnos y alas familias de los alumnos, el de rechazar sinarrogancia, pero con dignidad y energía, elarbitrio y el todopoderosismo de ciertosadministradores llamados modernos. El deber derechazar ese todopoderosismo y ese autoritarismo,cualquiera que sea la forma que ellos tomen, y noaisladamente
3 Andréa Pellegrini Marques.
En la calidad de María, de Ana, de Rosalía, de Antonio o deJosé.Esta posición de lucha democrática en la que lasmaestras testifican a sus alumnos los valores de lademocracia les impone tres exigencias básicas:1.Jamás transformar o entender esta lucha comouna lucha singular, individual, aunque en muchos
PRIMERAS PALABRAS
casos pueda haber acosos mezquinos contra tal ocual maestra por motivos personales.
2.Por lo mismo, estar siempre al lado de suscompañeras, desafiando también a los órganos desu categoría para que presenten un buen combate.
3.Tan importante como las otras, y que ya trae ensí el ejercicio de un derecho, es la de exigir,luchando por su realización, su capacitaciónpermanentemente auténtica—la que se apoya en laexperiencia de vivir la tensión dialéctica entrela teoría y la práctica. Pensar la práctica comola mejor manera de perfeccionar la práctica.Pensar la práctica a través de la cual se vareconociendo la teoría implícita en ella. Laevaluación de la práctica como camino decapacitación teórica y no como mero instrumentode recriminación de la maestra.
La evaluación de la práctica de la maestra seimpone por una serie de razones. La primera formaparte de la propia naturaleza de la práctica, decualquier práctica. Quiero decir lo siguiente:toda práctica plantea a sus sujetos, por un ladosu programación y por el otro su evaluaciónpermanente.
Sin embargo, programar y evaluar no son momentosseparados, el uno a la espera del otro. Son momentosen permanente relación.
La programación inicial de una práctica a veces se rehacea la luz de las primeras evaluaciones que sufre lapráctica. Evaluar casi siempre implica reprogramar,rectificar.
14 PRIMERAS PALABRAS
Por eso mismo la evaluación no se da solamente enel momento que nos parece ser el final de ciertapráctica. La segunda razón por la que se imponela evaluación es precisamente la necesidad quetienen sus sujetos de acompañar paso a paso laacción por suceder, observando si va a alcanzarsus objetivos. Finalmente, verificar si lapráctica nos esta llevando a la concretizacióndel sueño por el cual estamos practicando. Eneste sentido, la evaluación de la práctica es un
PRIMERAS PALABRAS
factor importante e indispensable para lacapacitación de la educadora. Lamentablemente,casi siempre evaluamos la persona de la maestra yno su práctica. Evaluamos para castigar y no paramejorar la acción de los sujetos, no paracapacitar,
Otro error que cometemos, quizá por ese desajustede foco —en lugar de evaluar para capacitarmejor, evaluamos para castigar—, radica en quenos importa poco o casi nada el contexto dentrodel cual se dará la práctica de cierta manera,con miras a los objetivos que poseemos. Por otrolado, el error está en cómo colocamosmecánicamente la evaluación al final del proceso.Sucede que el buen comienzo de una buena prácticasería la evaluación del contexto en que se dará.La evaluación del contexto significa unreconocimiento de lo que viene sucediendo en él,cómo y por qué. En este sentido, ese pensarcrítico sobre el contexto que implica evaluarlo,precede a la propia programación de laintervención que pretendemos ejercer sobre él, allado de aquellos y aquellas con quienestrabajaremos.
Los grupos de capacitación, en cuya defensa vienesiendo infatigable la maestra Madalena FreireWeffort —grupos de maestras, de directoras, de
coordinadoras pedagógicas, de cocineras, devigilantes, de porteros, de padres y madres— alestilo de lo que realizamos en la recienteadministración de la prefecta Luiza Erundina, yno solamente los llamados cursos de verano, enlos que no importa la capacidad científica de losinvitados a dar las clases o a impartir lasconferencias, las maestras se exponen,curiosamente o no, al discurso de loscompetentes. Discurso que casi siempre se pierdepor n razones que ya conoceremos.
PAQUETEROS aquí me quede
Es preciso gritar bien alto que al lado de suactuación en el sindicato, la capacitacióncientífica de las maestras, iluminada por suclaridad política, su capacidad, su gusto porsaber más y su curiosidad siempre despierta sonuno de los mejores instrumentos políticos en la
PRIMERAS PALABRAS
defensa de sus intereses y de sus derechos. Entreellos, por ejemplo, el de rechazar el papel desimples seguidoras dóciles de los paquetes queproducen los sabelotodo y las sabelotodo en susoficinas, en una demostración inequívoca antetodo de su autoritarismo, y segundo, como unaextensión del autoritarismo, de su absolutodescreimiento en la posibilidad que tienen lasmaestras de saber y de crear.
Y lo curioso de todo esto es que a veces lossabelotodo y las sabelotodo que elaborandetalladamente sus paquetes llegan a hacerexplícito pero casi siempre dejan implícito en sudiscurso, el que uno de los objetivos esencialesde los paquetes, que ellos no llaman con esenombre, es viabilizar una práctica docente queforje mentes críticas, audaces y creativas. Y laextravagancia de esa expectativa estáprecisamente en la contradicción frontal entre elcomportamiento pasivizado de la maestra, esclavadel paquete, domesticada por sus guías, limitadaen la aventura de crear, contenida en suautonomía y en la autonomía de su escuela, y loque se espera de la práctica de los paquetes:niños libres, críticos, creativos.
16 PRIMERAS PALABRAS
Creo que uno de los caminos tácticos para las maestrascompetentes, políticamenteclaras, críticas, que rechazando ser tías se afirman profesionalmente como maestras, es desmitificar el autoritarismo de los paquetes y de las administraciones paqueteras, en la intimidad de su mundo, que es también el de sus alumnos. En el salón de clase, cerrada la puerta, su mundo difícilmente es descubierto.
Es por esto por lo que las administraciones autoritarias, algunas que hasta se llaman avanzadas, buscan por diferentescaminos introyectar en el cuerpo de las personas el miedo a la libertad. Cuando se logra esto la maestra guarda dentro de sí, hospedada en su cuerpo, la sombra del dominador, la ideología autoritaria de la administración. No está sola consus alumnos porque entre ella y ellos, vivo y fuerte, punitivo y amenazador, está el árbitro que habita en ella.4
Éste es el método más barato de controlar y, en cierto sentido, el más perverso. Pero hay otro, el que se sirve de la tecnología. Desde su despacho, la directora puede controlar escuchando o viendo y escuchando lo que dicen y loque hacen las maestras en la intimidad de su mundo.
Las maestras saben que el director no puede controlar aveinte, cincuenta, o doscientos maestros al mismo tiempo,
PRIMERAS PALABRAS
pero no saben cuándo les toca ser controladas. De ahí vienela necesaria inhibición.
Las maestras en esa situación se transforman, para utilizaruna expresión del gusto
de la maestra Ana María Freire,3
en "cuerpos interdictados", impedidos de ser.
4 Sobre este tema es interesante la lectura,entre otros, de Franz Fanon, Los condenados de latierra; de Albert Memmi, Retrato doscolonizadores, precedido do retrato doscolonizados, y Paulo Freire, Pedagogía deloprimido y Pedagogía de la esperanza.
claramente de que la escuela es un espacioexclusivo del puro enseñar y del puro aprender.De un enseñar y de un aprender tratados tantécnicamente, tan bien cuidados y seriamentedefendidos de la naturaleza política del enseñary del aprender, que devuelve a la escuela los
3 Ana María Freire, Analfabetismo no Brasil: Daideología da interdicao do corpo a ideologíanacionalista ou de como deixar sem ler e escreverdesde as Catarinas (Paraguacu), Filipas, Madalenas,Anas, Genebras, Apolonios e Grácias até osSeverinos, Ed. Cortez.
sueños de quien pretende la preservación delstatu quo.
El que el espacio de la escuela no sea neutrotampoco significa que deba transformarse en unaespecie de templo de un partido en el gobierno.Sin embargo, lo que no es posible negarle alpartido en el gobierno es la coherencia altamentepedagógica, indispensable, entre sus opcionespolíticas, sus líneas ideológicas y su prácticagubernamental. Preferencias políticas que sonreconocibles o quedan desnudas a través de lasopciones de gobierno, explícitas desde la campañaelectoral, reveladas en los planes de gobierno,en la propuesta presupuestal —que es una piezapolítica y no solamente técnica—, en las líneasfundamentales para la educación,
la salud, la cultura, el bienestar social; en lapolítica fiscal, en el deseo o no de reorientarla política de los gastos públicos, en el placercon que la administración da prioridad a labelleza de las zonas ya bien tratadas de laciudad en demérito de las zonas más feas de laperiferia
Una de las mañas de ciertos autoritarios cuyodiscurso bien podría defender que la maestra es
PRIMERAS PALABRAS
tía, y cuanto mejor se porte mejor para laeducación de sus sobrinos, es la que habla Porejemplo, ¿cómo podemos esperar de unaadministración de manifiesta opción elitista,autoritaria, que considere la autonomía de lasescuelas dentro de su política educativa? ¿En elnombre de la llamada posmodernidad liberal? ¿Quéconsidere la participación real de los y las
que hacen la escuela, de los celadores y las cocinerasa las directoras, pasando por los alumnos, por lasfamilias y hasta por los vecinos de la escuela, en lamedida en queésta se va transformando en una casa de lacomunidad? ¿Cómo esperar de una administraciónautoritaria, en una secretaría cualquiera, que gobiernea través de órganos colegiados, experimentando lossabores y los sinsabores de la aventura democrática?¿Cómo esperar de autoritarios y autoritarias la aceptacióndel desafío de aprender con los otros, de tolerar a losdiferentes, de vivir la tensión permanente entre lapaciencia y la impaciencia? ¿Cómo esperar del autoritario ode la autoritaria que no estén demasiado seguros de susverdades? El autoritario que se convierte en sectario, viveen el ciclo cerrado de su verdad en el que no admite dudassobre ella, ni mucho menos rechazos. Una administraciónautoritaria huye de la democracia como el diablo de la cruz.
La continuidad administrativa, de cuya necesidad se vienehablando entre nosotros, solo podría existir plenamente si
de verdad la administración pública no estuviese vinculadacon los sueños y con la lucha para materializarlos. Si laadministración de la ciudad, del estado, del país fuese unacosa neutra, si la administración pública pudiese reducirseen toda su extensión a un puro quehacer técnico, quehacerque a su vez pudiese ser neutro siendo técnico. Y esto noexiste.
GRANDES OBRAS Y CIUDADANÍA
Veo dos aspectos centrales en esta discusión. Por un lado lafalta que aún tenemos de una comprensión más crítica delgobierno, de los partidos, de la política, de la ideología.Por totalmente de la persona que se elija para el cargomáximo del ejecutivo. Todo se espera de él o de ella en laprimera semana de gobierno. No existe una comprensión delgobierno como totalidad. Recientemente, una amiga mía medijo que su peluquero, asiduo frecuentador del TeatroMunicipal desde hace años, estaba absolutamente convencidode que difícilmente alguien al frente de la SecretaríaMunicipal de Cultura, desde que ésta existe, podría haberseentregado en forma más competente, más crítica y más seriade lo que Marilena Chauí lo hizo. "Sin embargo, no voté aSuplicy —dijo el peluquero de mi amiga— porque Erundina, tanpetista como él, no hizo grandes obras." Para este hombreamante de las artes, de la danza y de la música, en unapalabra, de la cultura, en primer lugar nada de lo realizado
PRIMERAS PALABRAS
por la Secretaría de la Cultura tenía que ver con Erundina,y en segundo lugar nada de eso podía contarse entre lasgrandes obras. "Encontramos la Secretaría Municipal deEducación —dijo recientemente el entonces secretario MárioSérgio Cortela (hecho del que soy testigo)— con 63% de susescuelas deterioradas; algunas tuvieron que cerrarse. Ahoraentregamos la administración con el 67% de sus escuelas enóptimo estado." Grandes obras serían únicamente losviaductos, los túneles, las plazas arboladas en las zonasfelices de la ciudad. El segundo aspecto al cual me gustaríareferirme en la discusión de este tema es el de laresponsabilidad de la ciudadanía. Sólo la conciencia críticade nuestra responsabilidad social y política en cuantomiembros de una sociedad civil, no para sustituir las tareasdel Estado dejándolo dormir en paz, sino aprendiendo amovilizarnos y a organizarnos para fiscalizar mejor elcumplimiento o incumplimiento, por parte del Estado, de susdeberes constitucionales, podrá llevarnos a buen término enel enfrentamiento de este problema. Sólo así podremoscaminar en el sentido de un amplio diálogo en el seno de lasociedad civil, juntando sus legítimas representaciones ylos partidos, progresistas y conservadores, con la idea deestablecer cuáles serían los límites m
ínimos que podrían conciliarse con los interesescontradictorios de los diferentes segmentos de la sociedad.Quiero decir, establecer los límites dentro de los cualesesas diferentes fuerzas político-ideológicas se sentirían enpaz para la continuidad de la administración pública. Lo queme parece lamentable es que las obras materiales o losprogramas de interés social sean abandonados exclusiva opreponderantemente porque el nuevo administrador tiene rabiapersonal contra su antecesor, y por esto paraliza la marchade algo que tenía un significado social. Por otro lado, noveo cómo ni por qué una administración que asume el gobiernocon discursos y propuestas progresistas debe mantener, ennombre de la continuidad administrativa, programasindiscutiblemente elitistas y autoritarios. A veces ciertodiscurso neoliberal critica a candidatos y partidos de cuñoprogresista acusándolos de estar superados por serideológicos y afirmando que el pueblo ya no acepta talesdiscursos, sino los discursos técnicos y competentes. Enprimer término, no existe el discurso técnico y competenteque no sea naturalmente ideológico a la vez. Para mí, lo queel pueblo rechaza cada vez más, principalmente cuando setrata de partidos progresistas, es la insistenciaantihistórica en comportamientos stalinistas. Partidosprogresistas que al perder la dirección de la historia secomportan de tal modo que más parecen viejas y tradicionalesescuelas de principio de siglo, que amenazan y suspenden alos militantes cuyo comportamiento no les agrada. Esas
PRIMERAS PALABRAS
dirigencias no se dan cuenta de que ni siquiera puedensobrevivir si se mantienen modernas, mucho menos si semantienen tradicionalmente arbitrarias. Lo que la historiales exige es que se vuelvan posmodernamente progresistas. Esesto lo que el pueblo espera, es con esto con lo que sueñanlos electores sensibles y los críticos sincronizados con lahistoria. Para mí, lo que el pueblo rechaza es eldiscurserío sectario, las consignas envejecidas, y lo que nosiempre nos resulta fácil es darnos cuenta de que no sepuede, en términos críticos, esperar un gobierno popular deun candidato de un partido autoritario y elitista. No creoque sea posible superar las razones de las distorsiones alas que somos llevados en la comprensión de lo que es buenapolítica o mala política en el gasto público —a la que estáasociada la cuestión de cuáles son las grandes obras ycuáles no— trabajando solamente los obstáculos en el procesode conocer en forma más crítica los datos objetivos de larealidad. Tenemos que trabajar los obstáculos ideológicos,sin lo cual no prepararemos el camino para percibirlúcidamente que entre yo y el candidato al cual yo voto haymucho más que una relación afectiva o de gratitud, porejemplo. Si estoy agradecido a una persona reaccionaria,puedo y debo manifestar mi gratitud hacia ella. Pero migratitud no puede estar involucrada con el interés público.Si mi utopía, mi sueño por el cual lucho al lado de tantosotros, es lo opuesto o antagónico del sueño del candidatoreaccionario, no puedo votarlo o votarla. Mi gratitud no me
puede llevar a trabajar contra mi sueño que no es sólo mío.No tengo el derecho de exponerlo para pagar una deuda que espura y exclusivamente mía.
Votar por A o B no es cosa de ayudar a A o a B a serelegido, sino de delegar en alguien el poder político encierto nivel; en la democracia, es la posibilidad de lucharpor un sueño posible. En ningún caso puedo votar a alguienque después de electa o electo vaya a luchar en contra de misueño.
Es increíble que continuemos votando a un candidatoprogresista para el ejecutivo y a un reaccionario para ellegislativo simplemente porque un día nos ayudó utilizandosu poder.
Volvamos un poco a la comprensión de lo que se considerangrandes obras. Esta comprensión se encuentra firmementedeterminada por la ideología dominante. Así, como sólo losque tienen poder definen o perfilan a los que no lo tienen,también definen lo que es buen gusto, lo que es ético, loque es bonito, lo que es bueno. Las clases populares,subalternas, al introyectar la ideología dominanteobviamente introyectan muchos de sus criterios de valores.
PRIMERAS PALABRAS
Hay que reconocer sin embargo que éste es un procesodialéctico y no mecánico. Esto significa que las clasespopulares a veces rechazan —principalmente cuando estánexperimentándose en la lucha política en favor de susderechos o intereses — la forma en que las clases dominantespretenden someterlos. A veces rehacen la ideología dominantecon elementos propios. De cualquier manera, para mucha genteverdaderamente popular las grandes obras son lo mismo quepara las clases dominantes. Avenidas, jardines,embellecimiento de lo que ya es bello en la ciudad, túneles,víaductos, todas obras que si bien indiscutiblemente puedentener algún interés para las clases populares, puesto que laciudad es una totalidad, por último no atienden a lasnecesidades prioritarias de las clases populares y sí a lasde las clases más ricas. No quiero ni siquiera sugerir queuna administración progresista, democrática, radical perojamás sectaria, deje de responder a los desafíos con que sedebaten las zonas
21
ricas de la ciudad sólo porque son problemas de ricos.Rigurosamente, los problemas de la ciudad son problemas dela ciudad. Afectan en forma diferente, es cierto, peroafectan tanto a ricos como a pobres. Pero lo que no esaceptable es que una administración progresista no se sientaen el deber indeclinable de jerarquizar los gastos públicosen función de las reales y gigantescas necesidades, muchasde ellas dramáticas, de las poblaciones explotadas.
Una administración seria, democrática, progresista, no puedetener dudas entre pavimentar kilómetros de calles en laszonas renegadas, cuidar los caminos, construir escuelas conque reducir el déficit cuantitativo de nuestra educación, yese déficit no se registra en las zonas felices del país,hacer que la asistencia médico-hospitalaria sea suficienteen cantidad y cada vez mejor, multiplicar el número deguarderías, cuidar la expresión cultural del pueblo, oembellecer lo más bonito, permitiendo incluso que los ricosno paguen impuestos.
Lo que he pretendido dejar claro, como tesis que defiendo,es que los partidos progresistas o de izquierda, puesto quela derecha continúa existiendo, no pueden caer en el cuentode que las ideologías se acabaron y a partir de ahí pasar aentender la lucha política como algo sin color y sin olor.Como una disputa en la que solo se valen la competenciatécnica y la competencia para comunicar mejor los objetivosy las metas del gobierno.
PRIMERAS PALABRAS
Es interesante observar cómo recientemente, en los debatespor la televisión con su oponente, el candidato victorioso ala alcaldía de Sao Paulo insistía en que sólo proponía"cuestiones de naturaleza administrativa y no política oideológica". Y lo hacía realizando un esfuerzo enorme porconvencerse a sí mismo de que las cuestionesadministrativas, castas y puras, intocadas por lo ideológicoo por lo político, son realmente neutras.El gran administrador adecuado para ese tipo de astucia esel que nunca existió. Es el que toca el mundo e intervieneen él con la justeza de su saber técnico, tan grande y tanpuro que conmueve. Es el que tiene, entre otros poderes, elde abolir las clases sociales, el de desconocer que lasdiferencias entre la existencia como ricos y la existenciacomo pobres crean o generan necesariamente en los unos y enlos otros diferentes maneras de estar siendo, diferentesgustos y sueños, formas de pensar, de actuar, de valorar, dehablar diferente, culturas diferentes, y que todo eso tienemucho que ver con las opciones políticas, con los caminosideológicos.
Cuanto más la izquierda se deje arrullar por esa cantinela,tanto menos actuará pedagógicamente y menos contribuirá parala formación de una ciudadanía crítica. Por eso es lainsistencia con que me repito —el error de los progresistasno es el de hacer campañas de contenido ideológico. Estasdeberían hacerse cada vez mejor, dejando bien claro a lasclases populares que las diferencias de clase —de las que
ellas tienen un conocimiento por lo menos sensible, que lesllega por la piel, por el cuerpo, por el alma— no pueden sernegadas, y de que esas diferencias tienen que ver con losproyectos políticos, con las metas del gobierno, con lacomposición de éste. Que una cosa es el discurso electoreroy demagógico de un candidato, y otra es su práctica cuandoes elegido. Collor se decía el candidato de los pobres, delos descamisados, y jamás —esto entre nosotros— losdescamisados quedaron más desnudos y trágicamente perdidosque en el período de descalabros y de impudicia de sugobierno.
El error de las izquierdas casi siempre radicó en laabsoluta seguridad de sus verdades, lo que las hacíasectarias, autoritarias, religiosas. En su convicción de que
25nada de lo que estuviera fuera de ellas tenía sentido, en suarrogancia, en su enemistad con la democracia, que paraellas era la mejor manera que tenían las clases dominantesde implantar y mantener su "dictadura de clase".
PRIMERAS PALABRAS
El error de hoy, o el riesgo que se corre, está en que,atónitas con lo que viene sucediendo a partir de los cambiosen la ex Unión Soviética, ahora reactiven el miedo a lalibertad, el odio a la democracia, o bien se entreguenapáticas al mito de la excelencia del capitalismo aceptandoasí contradictoriamente que las campañas políticas no sonideológicas. Y existe todavía otro error o el riesgo decometerlo: el de creer en la posmodernidad reaccionariasegún la cual, con la muerte de las ideologías, ladesaparición de las clases sociales, del sueño, de laUtopía, la administración pública es cuestión puramentetécnica, desvinculada de la política y de la ideología. Esen ese sentido, por ejemplo, que se explica que personas quehasta ayer fueron militantes de izquierda acepten hoyasesoría de gobiernos antagónicos a sus viejas opciones. Siya no hay clases sociales, si todo es más o menos la mismacosa, si el mundo es algo opacado, los instrumentos con losque opera este mundo opaco son los no menos grisesinstrumentos técnicos.
El que las clases dominantes, creyendo en esto o no,difundan la ideología de la muerte de las ideologías meparece un comportamiento ideológico propio de ellas.
Que una persona que ayer era progresista hoy se vuelvareaccionaria, me parece posible aunque lamentable. Pero loque no puedo aceptar es que ese cambio de un polo al otrosea visto o se hable de él como quien simplemente caminó ose desplazó en un mismo piano, puesto que ya no hay polos,
ni derecha ni izquierda. La caminata es técnica, sin olor,sin color, sin sabor. ¡Eso no!
PRIMERAS PALABRAS
ENDULZAR - ABLANDAR
¿Y por qué me permito este aparente desvío del punto básicoMaestra, sí; tía, no?Precisamente porque la desviación es meramente ficticia.El intento de reducir a la maestra a la condición de tía esuna "inocente" trampa ideológica en la que, queriendohacerse la ilusión de endulzar la vida de la maestra, lo quese trata de hacer es ablandar su capacidad de lucha oentretenerla en el ejercicio de sus tareas fundamentales.Entre ellas, por ejemplo, la de desafiar a sus alumnos desdela más tierna y adecuada edad a través de juegos, dehistorias, de lecturas para comprender la necesidad de lacoherencia entre el discurso y la práctica; un discursosobre la defensa de los más débiles, de los pobres, de losdescamisados, y una práctica en favor de los camisados ycontra los descamisados; un discurso que niega la existenciade las clases sociales, sus conflictos, y la prácticapolítica exactamente en favor de los poderosos.
La defensa o la pura aceptación como cosa normal de laprofunda diferencia que hay a veces entre el discurso delcandidato mientras es candidato y su discurso luego deelecto. No me parece ético defender esa contradicción, oaceptarla como un comportamiento correcto. No es con esetipo de prácticas como ayudamos a la formación de unaciudadanía vigilante, indispensable para el desarrollo de lademocracia.
Finalmente, la tesis de Maestra, sí; tía, no es que, comotías y/o tíos y/o maestros, todos nosotros tenemos elderecho o el deber de luchar por el derecho a ser nosotrosmismos, a optar, a decidir, a desocultar verdades.
Sin embargo, la maestra es la maestra. La tía es la tía. Esposible ser tía sin amar a sus sobrinos, sin disfrutar de
PRIMERAS PALABRASser tía, pero no es posible ser maestra sin amar a losalumnos —aunque amar solamente no sea suficiente— y singusto por lo que se hace. Pero es más fácil para una maestradecir que no le gusta enseñar, que para una tía decir que nole gusta ser tía. La reducción de la maestra a la tía juegaun poco con ese temor implícito, el de que la tía se nieguea ser tía.
Tampoco es posible ser maestra sin luchar por sus derechos,para cumplir mejor los propios deberes. Pero usted que meestá leyendo ahora, siendo o pretendiendo ser maestra, tienetodo el derecho de querer que la llamen tía, o de continuarsiéndolo. Y sin embargo no puede desconocer lasimplicaciones escondidas en la maña ideológica que implicala reducción de la condición de maestra a la de tía.
45
PRIMERA CARTA
Enseñar – aprender. Lectura del mundo- lectura de la palabra
Ningún tema puede ser más adecuado como objeto de estaprimera carta para quien se atreve a enseñar que elsignificado crítico de ese acto, así como el significadoigualmente crítico de aprender. Es que el enseñar no existesin el aprender, y con esto quiero decir más de lo que diríasi dijese que el acto de enseñar exige la existencia dequien enseña y de quien aprende. Quiero decir que el enseñary el aprender se van dando de manera tal que por un lado,quien enseña aprende porque reconoce un conocimiento antesaprendido y, por el otro, porque observando la manera comola curiosidad del alumno aprendiz trabaja para aprehender loque se le está enseñando, sin lo cual no aprende, eleducador se ayuda a descubrir dudas, aciertos y errores.
El aprendizaje del educador, al enseñar, no se danecesariamente a través de la rectificación de los erroresque comete el aprendiz. El aprendizaje del educador aleducar se verifica en la medida en que el educador humilde yabierto se encuentre permanentemente disponible pararepensar lo pensado, revisar sus posiciones; en que buscainvolucrarse con la curiosidad del alumno y los diferentescaminos y senderos que ella lo hace recorrer. Algunos deesos caminos y algunos de esos senderos que a veces recorrela curiosidad casi virgen de los alumnos están cargados de
sugerencias, de preguntas que el educador nunca habíapercibido antes. Pero ahora, al enseñar, no
[28]PRIMERA CARTA como un burócrata de la mente sino reconstruyendo loscaminos de su curiosidad — razón por la que su cuerpoconsciente, sensible, emocionado, se abre a lasadivinaciones de los alumnos, a su ingenuidad y a sucriticidad— el educador que actúe así tiene un momento ricode su aprender en el acto de enseñar. El educador aprendeprimero a enseñar, pero también aprende a enseñar al enseñaralgo que es reaprendido por estar siendo enseñado.
No obstante, el hecho de que enseñar enseña al educador aenseñar un cierto contenido, no debe significar en modoalguno que el educador se aventure a enseñar sin lacompetencia necesaria para hacerlo. Esto no lo autoriza aenseñar lo que no sabe. La responsabilidad ética, política yprofesional del educador le impone el deber de prepararse,de capacitarse, de graduarse antes de iniciar su actividaddocente. Esa actividad exige que su preparación, su
47
capacitación y su graduación se transformen en procesospermanentes. Su experiencia docente, si es bien percibida ybien vivida, va dejando claro que requiere una capacitaciónpermanente del educador. Capacitación que se basa en elanálisis crítico de su práctica.
Partamos de la experiencia de aprender, de conocer, porparte de quien se prepara para la tarea docente, quenecesariamente implica el estudiar. Obviamente, no es miintención escribir prescripciones que deban ser seguidasrigurosamente, lo que significaria una contradicción frontalcon todo lo que he dicho hasta ahora. Por el contrario, loque aquí me interesa de acuerdo con el espíritu del libro ensí, es desafiar a sus lectores y lectoras sobre ciertospuntos o aspectos, insistiendo en que siempre hay algodiferente para hacer en nuestra vida educativa cotidiana, yasea que participemos en ella como aprendices y por lo tantoeducadores, o como educadores y por eso aprendices también.
30 PRIMERA CARTA No me gustaría dar la impresión, sin quererlo, de estar dejando absolutamente clara la cuestión del estudiar, del leer, del observar, del reconocer las relaciones entre los objetos para conocerlos. Estoy intentando aclarar algunos puntos que merecen nuestra atención en la comprensión crítica de estos procesos.
Comencemos por estudiar, que al incluir el enseñar deleducador, incluye también por un lado el aprendizajeanterior y concomitante de quien enseña y el aprendizaje delprincipiante que se prepara para enseñar en el mañana orehace su saber para enseñar mejor hoy, y por otro lado elaprendizaje de quien, aún niño, se encuentra en loscomienzos de su educación.
Como preparación del sujeto para aprender, estudiar es enprimer lugar un quehacer crítico, creador, recreador, noimporta si yo me comprometo con él a través de la lectura deun texto que trata o discute un cierto contenido que me hasido propuesto por la escuela o si lo realizo partiendo deuna reflexión crítica sobre cierto suceso social o natural,y que como necesidad de la propia reflexión me conduce a lalectura de textos que mi curiosidad y mi experienciaintelectual me sugieren o que me son sugeridos por otros.Siendo así, en el nivel de una posición crítica que nodicotomiza el saber del sentido común del otro saber, mássistemático o de mayor exactitud, sino que busca unasíntesis de los contrarios, el acto de estudiar siempreimplica el de leer, aunque no se agote en éste. De leer elmundo, de leer la palabra y así leer la lectura del mundohecha anteriormente. Pero leer no es mero entretenimiento nitampoco es un ejercicio de memorización mecánica de ciertosfragmentos del texto.
49
Si en realidad estoy estudiando, estoy leyendo seriamente,no puedo pasar una página si no he conseguido alcanzar susignificado con relativa claridad. Mi salida no es
PRIMERA CARTA memorizar trozos del texto leyéndolos mecánicamente dos,tres o cuatro veces y luego cerrando los ojos y tratando derepetirlos como si sufijación puramente maquinal me brindaseel conocimiento que necesito.
Leer es una opción inteligente, difícil, exigente, perogratificante. Nadie lee o estudia auténticamente si noasume, frente al texto o al objeto de la curiosidad, laforma crítica de ser o de estar siendo sujeto de lacuriosidad, sujeto de lectura, sujeto del proceso de conoceren el que se encuentra. Leer es procurar o buscar crear lacomprensión de lo leído; de ahí la importancia de laenseñanza correcta de la lectura y de la escritura, entreotros puntos fundamentales. Es que enseñar a leer escomprometerse con una experiencia creativa alrededor de lacomprensión. De la comprensión y de la comunicación. Y laexperiencia de la comprensión será tanto más profunda cuantomás capaces seamos de asociar en ella —jamás dicotomizar—
los conceptos que emergen en la experiencia escolarprocedentes del mundo de lo cotidiano. Un ejercicio críticosiempre exigido por la lectura y necesariamente por laescritura es el de como franquear fácilmente el pasaje de laexperiencia sensorial, característica de lo cotidiano, a lageneralización que se opera en el lenguaje escolar, y deéste a lo concreto tangible. Una de las formas para realizareste ejercicio consiste en la práctica a la que me vengorefiriendo como "lectura de la lectura anterior del mundo",entendiendo aquí como "lectura del mundo" la "lectura" queantecede a la lectura de la palabra y que persiguiendoigualmente la comprensión del objeto se hace en el dominiode lo cotidiano. La lectura de la palabra, haciéndosetambién búsqueda de la comprensión del texto y por lo tantode los objetos referidos en él, ríos remite ahora a lalectura anterior del mundo. Lo que me parece fundamentaldejar bien claro es que la lectura del mundo que se hace a
32 PRIMERA CARTA
51
partir de la experiencia sensorial no es suficiente. Peropor otro lado tampoco puede ser despreciada como inferiorpor la lectura hecha a partir del mundo abstracto de losconceptos y que va de la generalización a lo tangible.
En cierta ocasión una alfabetizadora nordestina discutía, ensu círculo de cultura, una codificación6 que representaba aun hombre que, trabajando el barro, creaba un jarro con lasmanos. Discutían sobre lo que es la cultura a través de la"lectura" de una serie de codificaciones, que en el fondoson representaciones de la realidad concreta. El concepto decultura ya había sido aprehendido por el grupo a través delesfuerzo de comprensión que caracteriza la lectura del mundoy/o de la palabra. En su experiencia anterior, cuya memoriaella guardaba en su interior, su comprensión del proceso enel que el hombre, trabajando con el barro, creaba el jarro,comprensión gestada sensorialmente, le decía que hacer eljarro era una forma de trabajo con la cual, concretamente,se mantenía. Así como el jarro no era sino el objeto,producto del trabajo, que una vez vendido posibilitaba suvida y la de su familia.
Ahora bien, yendo un poco más allá de la experienciasensorial, superándola un poco, daba un paso fundamental:alcanzaba la capacidad de generalizar que caracteriza a la
6 Sobre codificación, lectura del mundo - lectura de lapalabra - sentido común - conocimiento exacto, aprender yenseñar, véase Paulo Freire, La educación como práctica dela libertad, Pedagogía del oprimido y Pedagogía de laesperanza, México, Siglo XXI; Educacao e mudanca, Acaocultural para a liberdade, Paz e Terra; Paulo Freire ySergio Guimaraes, Sobre educacao, Paz e Terra; Paulo Freiree Ira Shor, Medo e ousadia, o cotidiano do educador, Paz eTerra; Paulo Freire y Donaldo Macedo, Alfabetizacao, leiturado mundo e leitura da palavra, Paz e Terra; Paulo Freire, Laimportancia de leer y el proceso de liberación, México,Siglo XXI; Paulo Freire y Márcio Campos, "Leitura do mundo -Leitura da palavra", Le Courrier de L'UNESCO, Paris, febrerode 1991.
PRIMERA CARTA 33 "experiencia escolar". Crear eljarro a través del trabajo transformador sobre el barro noera sólo la forma de sobrevivir sino también de hacercultura, de hacer arte. Fue por eso por lo que, releyendo suanterior lectura del mundo y de los quehaceres en el mundo,aquella alfabetizadora nordestina dijo segura y orgullosa:"Hago cultura. Hago esto."En otra ocasión presencié una experiencia semejante desde elpunto de vista de la inteligencia del comportamiento de laspersonas. Ya me he referido a este hecho en otro trabajoanterior pero no hace mal que ahora lo retome.
Estaba yo en la isla de Sao Tomé, en África Occidental, enel golfo de Guinea. Participaba en el primer curso de
PRIMERA CARTA 53
capacitación para alfabetizadores junto a educadores yeducadoras nacionales.
Un pequeño pueblo de la región pesquera llamado Porto Monthabía sido escogido por el equipo nacional como centro delas actividades de capacitación. Yo ya había sugerido a losmiembros del equipo nacional que la capacitación de loseducadores y de las educadoras no se efectuase siguiendociertos métodos tradicionales que separan la teoría de lapráctica. Ni tampoco a través de ningún tipo de trabajodicotomizante de la teoría y la práctica que menospreciasela teoría, negándole toda importancia y enfatizandoexclusivamente la práctica como la única valedera, o biennegase la práctica atendiendo exclusivamente a la teoría.Por el contrario, mi intención era que desde el comienzo delcurso viviésemos la relación contradictoria que hay entre lateoría y la práctica, la cual será objeto de análisis en unade mis cartas.
Por esta razón yo rechazaba cualquier forma de trabajo enque se reservasen los primeros momentos del curso para lasexposiciones llamadas teóricas, sobre el tema fundamental dela capacitación de los futuros educadores y educadoras.Momento éste para los discursos de algunas personas, consideradas como las más capaces para hablarle alos otros.Mi convicción era otra. Pensaba en una forma de trabajo enque en una misma mañana se hablase de algunos conceptos-clave —codificación y descodificación, por ejemplo— como si
54 PRIMERA CARTA
estuviésemos en un momento de presentaciones, sin pensar nipor un instante que la presentación de ciertos conceptosfuese suficiente para dominar la comprensión de los mismos.Eso lo lograría la discusión crítica sobre la práctica enque iban a iniciarse. Así, la idea básica, aceptada y puestaen práctica, era la de que los jóvenes que se preparasenpara la tarea de educadoras y educadores populares debíancoordinar las discusiones sobre codificaciones en un círculode cultura de veinticinco participantes. Los participantesdel círculo de cultura tenían conciencia de que se tratabade un trabajo de capacitación de educadores. Antes delcomienzo se discutió con ellos su tarea política — la deayudarnos en el esfuerzo de capacitación sabiendo que iban atrabajar con jóvenes en pleno proceso de capacitación.Sabían que ellos, así como los jóvenes que iban a sercapacitados, jamás habían hecho lo que iban a hacer ahora.La única diferencia que los separaba radicaba en que losparticipantes solamente leían el mundo, mientras que losjóvenes que se iban a capacitar para la tarea de educadoresya también leían la palabra. Sin embargo, jamás habíandiscutido una codificación en esa forma ni habían tenido lamás mínima experiencia de alfabetización con nadie.
En cada tarde del curso, con dos horas de trabajo con losveinticinco participantes, cuatro candidatos asumían ladirección de los debates. Los responsables del cursoasistían en silencio, sin interferir, tomando sus notas. Aldía siguiente, durante el seminario de evaluación y
PRIMERA CARTA 55
capacitación de cuatro horas, se discutían lasequivocaciones, los errores y los aciertos de los candidatos en presencia de todo el grupo,desocultándose entre ellos, la teoría que se encontraba ensu práctica.
Difícilmente se repetían los errores y las equivocacionesque se habían cometido y que habían sido analizados. Lateoría emergía empapada de la práctica vivida.
Fue precisamente en una de esas tardes de capacitación,durante la discusión de una codificación que retrataba aPorto Mont, con sus casitas alineadas a la orilla de laplaya frente al mar y con un pescador que dejaba su barcocon un pescado en la mano, cuando dos de los participantesse levantaron como si se hubiesen puesto de acuerdo ycaminaron hasta una ventana de la escuela en la queestábamos, y mirando a Porto Mont allá a lo lejos dijeron,volviéndose nuevamente hacia la codificación querepresentaba al pueblo: "Si, Porto Mont es exactamente así,y nosotros no lo sabíamos."
Hasta entonces, su "lectura" del lugar, de su mundoparticular, una "lectura" hecha demasiado próxima del"texto", que era el contexto del pueblo, no les habíapermitido ver a Porto Mont como realmente era. Había cierta"opacidad" que cubría y encubría a Porto Mont. Laexperiencia que estaban realizando de "tomar distancia" delobjeto, en este caso de la codificación de Porto Mont, les
56 PRIMERA CARTA
permitía una nueva lectura más fiel al "texto", vale decir,al contexto de Porto Mont. La "toma de distancia" que la"lectura" de la codificación les permitió, les posibilitó olos aproximó más a Porto Mont como "texto" que está siendoleído. Esa nueva lectura rehizo la lectura anterior, por esodijeron: "Sí, Porto Mont es exactamente así, y nosotros nolo sabíamos." Inmersos en la realidad de su pequeño mundo,no eran capaces de verla. "Tomando distancia" de ellaemergieron y, así, la vieron como jamás la habían vistohasta entonces.Estudiar es desocultar, es alcanzar la comprensión másexacta del objeto, es percibir sus relaciones con los otrosobjetos. Implica que el estudioso, sujeto del estudio, searriesgue, se aventure, sin lo cual no crea ni recrea.
Es por eso también por lo que enseñar no puede ser un simpleproceso, como he dicho tantas veces, de transferencia deconocimientos del educador al aprendiz. Transferenciamecánica de la que resulta la memorización mecánica que yahe criticado. Al estudio crítico corresponde una enseñanzaigualmente crítica que necesariamente requiere una formacrítica de comprender y de realizar la lectura de la palabray la lectura del mundo, la lectura del texto y la lecturadel contexto.
La forma crítica de comprender y de realizar la lectura dela palabra y la lectura del mundo está, por un lado, en lano negación del lenguaje simple, "desarmado", ingenuo; en su
PRIMERA CARTA 57
no desvalorización por conformarse de conceptos creados enlo cotidiano, en el mundo de la experiencia sensorial; y porel otro en el rechazo de lo que se llama "lenguaje difícil",imposible porque se desarrolla alrededor de conceptosabstractos. Por el contrario, la forma crítica de comprendery de realizar la lectura del texto y la del contexto noexcluye ninguna de las dos formas de lenguaje o de sintaxis.Reconoce incluso que el escritor que utiliza el lenguajecientífico, académico, al tiempo que debe tratar de ser másaccesible, menos cerrado, más claro, menos difícil, mássimple, no puede ser simplista. Nadie que lee, que estudia,tiene el derecho de abandonar la lectura de un texto comodifícil, por el hecho de no haber entendido lo que significala palabra epistemología, por ejemplo.
Así como un albañil no puede prescindir de un conjunto deinstrumentos de trabajo, sin los cuales no levantará lasparedes de la casa que está construyendo, del mismo modo el lector estudioso precisa de ciertos instrumentosfundamentales sin los cuales no puede leer o escribir coneficiencia. Diccionarios,4 entre ellos el etimológico, elfilosófico, el de sinónimos y antónimos, manuales deconjugación de los verbos, de los sustantivos y adjetivos,enciclopedias. La lectura comparativa de texto de otro autorque trate el mismo tema y cuyo lenguaje sea menos complejo.
4 Véase Paulo Freire, Pedagogía de la esperanza, op cit.
58 PRIMERA CARTA
Usar estos instrumentos de trabajo no es una pérdida detiempo como muchas veces se piensa. El tiempo que youtilizo, cuando leo y escribo o cuando escribo y leo,consultando enciclopedias y diccionarios, leyendo capítuloso trozos de libros que pueden ayudarme en un análisis máscrítico de un tema, es tiempo fundamental de mi trabajo, demi oficio placentero de leer o de escribir.
Como lectores no tenemos derecho a esperar, mucho menos aexigir, que los escritores realicen su tarea —la de escribir— y casi la nuestra —la de comprender lo escrito— explicandolo que quisieron decir con esto o con aquello a cada paso enel texto o en una nota al pie de la página. Su deber comoescritores es escribir de un modo simple, escribir ligero,es facilitar, no dificultar, la comprensión del lector, perono es darle las cosas hechas y prontas.
La comprensión de lo que se está leyendo o estudiando nosucede repentinamente como si fuera un milagro. Lacomprensión es trabajada, forjada por quien lee, por quienestudia, que al ser el sujeto de ella, debe instrumentarsepara hacerla mejor. Por eso mismo leer, estudiar, es untrabajo paciente, desafiante, persistente. No es tarea paragente demasiado apresurada o poco humilde que, en vez deasumir sus deficiencias prefiere transferirlas
al autor o a la autora del libro considerando que esimposible estudiarlo.
PRIMERA CARTA 59
También hay que dejar bien claro que existe una relaciónnecesaria entre el nivel del contenido del libro y el nivelde capacitación actual del lector. Estos niveles abarcan laexperiencia intelectual del autor y del lector. Lacomprensión de lo que se lee tiene que ver con esa relación.Cuando la distancia entre esos niveles es demasiado grande,cuando uno no tiene nada que ver con el otro, todo esfuerzoen búsqueda de la comprensión es inútil. En este caso, no seestá dando la consonancia entre el tratamiento indispensablede los temas por parte del autor del libro y la capacidad deaprehensión por parte del lector del lenguaje necesario paraeste tratamiento. Es por esto por lo que estudiar es unapreparación para conocer, es un ejercicio paciente eimpaciente de quien, sin pretenderlo todo de una sola vez,lucha para hacerse la oportunidad de conocer.
El tema del uso necesario de instrumentos indispensablespara nuestra lectura y para nuestro trabajo de escribir,trae a colación el problema del poder adquisitivo delestudiante y de las maestras y maestros en vista de loscostos elevados para obtener diccionarios básicos de lalengua, diccionarios filosóficos, etc. El poder consultartodo este material es un derecho que tienen todos losalumnos y los maestros, al que corresponde el deber de lasescuelas de hacerles posible la consulta, equipando ocreando sus bibliotecas con horarios realistas de estudio.Reivindicar este material es un derecho y un deber de losprofesores y de los estudiantes.
60 PRIMERA CARTA
Me gustaría retomar algo a lo que hice referenciaanteriormente: la relación entre leer y escribir, entendidoscomo procesos que no se pueden separar. Como procesos quedeben organizarse de tal modo que leer y escribir sean percibidos como necesarios para algo, como siendo algunacosa que el niño necesita, como resaltó Vygotsky,5 ynosotros también.
En primer lugar la oralidad antecede a la grafía, pero latrae en sí desde el primer momento en que los seres humanosse volvieron socialmente capaces de ir expresándose a travésde símbolos que decían algo de sus sueños, de sus miedos, desu experiencia social, de sus esperanzas, de sus prácticas.
Cuando aprendemos a leer, lo hacemos sobre lo escrito poralguien que antes aprendió a leer y a escribir. Al aprendera leer nos preparamos para, a continuación, escribir elhabla que socialmente construimos.
En las culturas letradas, si no se sabe leer ni escribir nose puede estudiar, tratar de conocer, aprender lasustantividad del objeto, reconocer críticamente la razón deser del objeto.
Uno de los errores que cometemos es el de dicotomizar elleer del escribir, y desde el comienzo de la experiencia enque los niños ensayan sus primeros pasos en la práctica de
5 Luis C. Moll (comp.), Vygotsky and education. Instructionalimplications and applications of sociohistorical psychology,Cambridge University Press, 1992.
PRIMERA CARTA 61
la lectura y de la escritura, tomamos estos procesos comoalgo desconectado del proceso general del conocer. Estadicotomía entre leer y escribir nos acompaña siempre, comoestudiantes y como maestros. "Tengo una enorme dificultadpara hacer mi tesis. No sé escribir”, es la afirmación comúnque se escucha en los cursos de posgrado en que heparticipado. En el fondo, esto lamentablemente revela cuánlejos estamos de una comprensión crítica de lo que esestudiar y de lo que es enseñar.
Es preciso que nuestro cuerpo, que se va haciendosocialmente actuante, consciente, hablante, lector y"escritor", se adueñe críticamente de su forma de ir siendolo que
62 PRIMERA CARTA
forma parte de su naturaleza, constituyéndose histórica ysocialmente. Esto quiere decir que es necesario no sólo quenos demos cuenta de cómo estamos siendo, sino que nosasumamos plenamente como esos "seres programados paraaprender" de los que nos habla Francois Jacob.6 Resultanecesario, entonces, que aprendamos a aprender, vale decir,que entre otras cosas le demos al lenguaje oral y escrito, asu uso, la importancia que le viene siendo reconocidacientíficamente.
A los que estudiamos, a los que enseñamos —y por eso tambiénestudiamos— se nos impone junto con la necesaria lectura detextos, la redacción de notas, de fichas de lectura, laredacción de pequeños textos sobre las lecturas querealizamos. La lectura de buenos escritores, de buenosnovelistas, de buenos poetas, de científicos, de filósofosque no temen trabajar su lenguaje en la búsqueda de labelleza, de la simplicidad y de la claridad.7
Si nuestras escuelas, desde la más tierna edad de susalumnos, se entregasen al trabajo de estimular en ellos elgusto por la lectura y la escritura, y ese gusto continuasesiendo estimulado durante todo el tiempo de su escolaridad,posiblemente habría un número bastante menor de posgraduados
6 Fran9ois Jacob, "Nous sommes programmes mais pour apprendre",
Le Courrier de L ´UNESCO, París, febrero de 1991.
7 Véase Paulo Freire, Pedagogía de la esperanza, op cit. PRIMERA CARTA 41
hablando de su inseguridad o de su incapacidad paraescribir.
Si el estudiar no fuese para nosotros casi siempre unacarga, si leer no fuese una obligación amarga que hay quecumplir, si por el contrario estudiar y leer fuesen fuentede alegria y placer, de la que surge también el conocimientoindispensable con el cual nos movemos mejor en el mundo,tendríamos índices que revelarían una mejor calidad ennuestra educación.
Es éste un esfuerzo que debe comenzar con los preescolares,intensificarse en el periodo de la alfabetización ycontinuar sin detenerse jamás.
La lectura de Piaget, de Vygotsky, de Emilia Ferreiro, deMadalena F. Weffort, entre otros, así como la lectura deespecialistas que no tratan propiamente de la alfabetizaciónsino del proceso de lectura, como Marisa Lajolo y EzequielT. da Silva, son de importancia indiscutible.
Pensando en la relación de intimidad entre pensar, leer yescribir, y en la necesidad que tenemos de vivirintensamente esa relación, yo sugeriría a quien pretendaexperimentarla rigurosamente que se entregue a la tarea deescribir algo por lo menos tres veces por semana. Una notasobre una lectura, un comentario sobre algún suceso del cualtomó conocimiento por la prensa, por la televisión, noimporta. Una carta para un destinatario inexistente. Resultamuy interesante fechar los pequeños textos y guardarlos parasometerlos a una evaluación crítica dos o tres meses
64 PRIMERA CARTA
después. Nadie escribe si no escribe, del mismo modo quenadie nada si no nada.
Al dejar claro que el uso del lenguaje escrito, y por lotanto de la lectura, está en relación con el desarrollo delas condiciones materiales de la sociedad, estoy subrayandoque mi posición no es idealista.
Rechazando cualquier interpretación mecanicista de lahistoria, rechazo igualmente la idealista. La primera reducela conciencia a la mera copia de las estructuras materialesde la sociedad, la segunda somete todo al todopoderosismo dela conciencia. Mi posición es otra. Entiendo que esasrelaciones entre la conciencia y el mundo son dialecticas.8
Pero lo que es correcto es esperar que las transformacionesmateriales se procesen para después empezar a enfrentarcorrectamente el problema de la lectura y de la escritura.
La lectura crítica de los textos y del mundo tiene que vercon su cambio en proceso.
8 "Ibid.
No permita que el miedo a la dificultad lo paralice.
Creo que el mejor punto de partida para este tema esconsiderar la cuestión de la dificultad, la cuestión de lodifícil, y el miedo que provoca.
Se dice que alguna cosa es difícil cuando el hecho deenfrentarla u ocuparse de ella se convierte en algo penoso,es decir, cuando presenta algún obstáculo. "Miedo", según ladefinición del Diccionario Aurélio, es un "sentimiento deinquietud frente a la idea de un peligro real o imaginario".Miedo de enfrentar la tempestad. Miedo de la soledad. Miedode no poder franquear las dificultades para finalmenteentender un texto.
Siempre existe una relación entre el miedo y la dificultad,entre el miedo y lo difícil. Pero en esta relaciónevidentemente se encuentra también la figura del sujeto quetiene miedo de lo difícil o de la dificultad. El sujeto quele teme a la tempestad, que le teme a la soledad o teme noconseguir franquear las dificultades para entenderfinalmente el texto, o producir la inteligencia del texto.
En esta relación entre el sujeto que teme y la situación uobjeto del miedo existe además otro elemento constitutivoque es el sentimiento de inseguridad del sujeto temeroso.Inseguridad para enfrentar el obstáculo. Falta de fuerzafísica, falta de equilibrio emocional, falta de competenciacientífica, ya sea real o imaginaria del sujeto.
La cuestión que aquí se plantea no es negar el miedo, aúncuando el peligro que lo genera sea ficticio. El miedo ensí, sin embargo, es concreto. La cuestión que presenta
[43]
44 SEGUNDA CARTA es la de no permitir que el miedo nos paralice o nos persuada fácilmente de desistir de enfrentar la situación desafiante sin lucha y sin esfuerzo.Frente al miedo, sea de lo que fuera, es preciso queprimeramente nos aseguremos con objetividad de la existenciade las razones que nos lo provocan. En una segundainstancia, que si estas existen realmente, las comparemoscon las posibilidades de que disponemos para enfrentarlascon probabilidades de éxito. Y por último, qué podemos hacerpara, si éste es el caso, aplazando el enfrentamiento delobstáculo, volvemos más capaces de hacerlo mañana. Con estasreflexiones quiero subrayar que lo difícil o la dificultadestá siempre relacionada con la capacidad de respuesta delsujeto que, frente a lo difícil y a la evaluación de símismo en cuanto a la capacidad de respuesta, tendrá más omenos miedo o ningún miedo o miedo infundado o, reconociendo
68 SEGUNDA CARTA
que el desafío sobre pasa los límites del miedo, se hunda enel pánico. El pánico es el estado de espíritu que paralizaal sujeto frente a un desafío que reconoce sin ningunadificultad como absolutamente superior a cualquier intentode respuesta: Tengo miedo de la soledad y me siento enpánico en una ciudad asolada por la violencia de unterremoto.
Aquí me gustaría ocuparme solamente de las reflexiones entorno al miedo de no comprender un texto de cuyainteligencia precisamos en el proceso de conocimiento en elque estamos insertos en nuestra capacitación. El miedoparalizante que nos vence aún antes de intentar, másenérgicamente, la comprensión del texto.
Si tomo un texto cuya comprensión debo trabajar, necesitosaber:a] si mi capacidad de respuesta está a la altura deldesafío, que es el texto que debe ser comprendido b] si micapacidad de respuesta es menor oc] si mi capacidad de respuesta es mayor.Si mi capacidad de respuesta es menor, no puedo ni debopermitir que mi miedo de no entender me paralice y,considerando mi tarea como imposible de ser realizada,simplemente la abandone. Si mi capacidad de respuesta esmenor que las dificultades de comprensión del texto debotratar de superar por lo menos algunas de las limitacionesque me dificultan la tarea con la ayuda de alguien y no sólo
SEGUNDA CARTA 69
con la ayuda del profesor o la profesora que me indicó lalectura. A veces la lectura de un texto exige algunaconvivencia anterior con otro que nos prepara para un pasoposterior.
Uno de los errores más terribles que podemos cometermientras estudiamos, como alumnos o maestros, es retrocederfrente al primer obstáculo con que nos enfrentamos. Es el deno asumir la responsabilidad que nos impone la tarea deestudiar, como se impone cualquier otra tarea a quien debarealizarla.
Estudiar es un quehacer exigente en cuyo proceso se da unasucesión de dolor y placer, de sensación de victoria, dederrota, de dudas y alegría. Pero por lo mismo estudiarimplica la formación de una disciplina rigurosa que forjamosen nosotros mismos, en nuestro cuerpo consciente. Estadisciplina no puede sernos dada ni impuesta por nadie-— sinque eso signifique desconocer la importancia del papel deleducador en su creación. De cualquier manera, o somossujetos de ella, o ella se vuelve una mera yuxtaposición anuestro ser. O nos adherimos al estudio como un deleite y loasumimos como una necesidad y un placer o el estudio es unapura carga, y como tal, la abandonamos en la primeraesquina.
Cuanto más asumimos esta disciplina tanto más nosfortalecemos para superar algunas amenazas que la acechan ypor lo tanto a la capacidad de estudiar eficazmente.
70 SEGUNDA CARTA
Una de esas amenazas, por ejemplo, es la concesión que noshacemos a nosotros mismos de no consultar ningún instrumentoauxiliar de trabajo como diccionarios, enciclopedias, etc.Deberíamos incorporar a nuestra disciplina intelectual elhábito de consultar estos instrumentos a tal punto que sinellos nos resulte difícil estudiar.
Huir frente a la primera dificultad es permitir que el miedo
de no llegar a un buen fin en el proceso de inteligencia deltexto nos paralice. De ahí a acusar al autor o a la autorade incomprensible existe solo un paso.
Otra amenaza al estudio serio, que se transforma en una delas formas más negativas de huir de la superación de lasdificultades que enfrentamos y ya no del texto en sí mismo,es la de proclamar la ilusión de que estamos entendiendo, sinponer a prueba nuestra afirmación.
No tengo por qué avergonzarme por el hecho de no estarcomprendiendo algo que estoy leyendo. Sin embargo, si eltexto que no estoy comprendiendo forma parte de una relaciónbibliográfica que es vista como fundamental, hasta que yoperciba y concuerde o no con que es realmente fundamental,debo superar las dificultades y entender el texto.
No es exagerado repetir que el leer, como estudio, no espasear libremente por las frases, las oraciones y laspalabras sin ninguna preocupación por saber hacia dóndeellas nos pueden llevar.
SEGUNDA CARTA 71
Otra amenaza para el cumplimiento de la tarea difícil yplacentera de estudiar que resulta de la falta de disciplinade la que ya he hablado es la tentación que nos acosa,mientras leemos, de dejar la página impresa y volar con laimaginación bien lejos. De pronto, estamos físicamente conel libro frente a nosotros y lo leemos apenas maquinalmente.Nuestro cuerpo está aquí pero nuestro gusto está en unaplaya tropical y distante. Así es realmente imposibleestudiar.Debemos estar prevenidos para el hecho de que raramente untexto se entrega fácilmente a la curiosidad del lector. Porotro lado, no es cualquier curiosidad la que penetra o seadentra en la intimidad del texto para desnudar susverdades, sus misterios, sus inseguridades, sino lacuriosidad epistemológica —la que al tomar distancia delobjeto se "aproxima" a él con el ímpetu y el gusto dedescubrirlo. Pero esa curiosidad fundamental aún no essuficiente. Es preciso que al servimos de ella, que nos"aproxima" al texto para su examen, también nos demos o nosentreguemos a él. Para esto, es igualmente necesario queevitemos otros miedos que el cientificismo nos ha inoculado. Porejemplo, el miedo de nuestros sentimientos, de nuestrasemociones, de nuestros deseos, el miedo de que nos echen aperder nuestra cientificidad. Lo que yo sé, lo se con todomi cuerpo: con mi mente crítica, pero también con missentimientos, con mis intuiciones, con mis emociones. Lo que
72 SEGUNDA CARTA
no puedo es detenerme satisfecho en el nivel de lossentimientos, de las emociones, de las intuiciones. Debosometer a los objetos de mis intuiciones a un tratamientoserio, riguroso, pero jamás debo despreciarlos.
En última instancia, la lectura de un texto es unatransacción entre el sujeto lector y el texto, como mediadordel encuentro del lector con el autor del texto. Es unacomposición entre el lector y el autor en la que el lector,esforzándose con lealtad en el sentido de no traicionar elespíritu del autor, "reescribe" el texto. Y resultaimposible hacer esto sin la comprensión crítica del textoque por su lado exige la superación del miedo a la lectura yse va dando en el proceso de creación de aquella disciplinaintelectual de la que he hablado antes. Insistamos en ladisciplina referida. Ella tiene mucho que ver con lalectura, y por lo tanto con la escritura. No es posible leersin escribir, ni escribir sin leer.Otro aspecto importante, y que desafía aún más al lectorcomo "recreador" del texto que lee, es que la comprensión deltexto no está depositada, estática, inmovilizada en suspáginas a la espera de que el lector la desoculte. Si fueseasí definitivamente, no podríamos decir que leercríticamente es "reescribir" lo leído. Es por esto por loque antes he hablado de la lectura como composición entre ellector y el autor, en la que el significado más profundo deltexto también es creación del lector. Este punto nos lleva a
SEGUNDA CARTA 73
la necesidad de la lectura también como experienciadialógica, en la que la discusión del texto realizada porsujetos lectores aclara, ilumina y crea la comprensióngrupal de lo leído. En el fondo, la lectura en grupo haceemerger diferentes puntos de vista que, exponiéndose losunos a los otros, enriquecen la producción de lainteligencia del texto.
Entre las mejores prácticas de lectura que he tenido dentroy fuera de Brasil yo citaría las que realice coordinandogrupos de lectura sobre un texto.
Lo que he observado es que la timidez frente a la lectura oel propio miedo tienden a ser superados y se liberan losintentos de invención del sentido del texto y no sólo de sudescubrimiento.
Obviamente que antes de la lectura en grupo y comopreparación para ella, cada estudiante realiza su lecturaindividual. Consulta tal o cual instrumento auxiliar.Establece esta o aquella interpretación de uno u otro de losfragmentos de la lectura. El proceso de creación de lacomprensión de lo que se va leyendo va siendo construido enel dialogo entre los diferentes puntos de vista en torno aldesafío, que es el núcleo significativo del autor.
Como autor, yo estaría más que satisfecho si llegara a saberque este texto provoca algún tipo de lectura comprometida,
74 SEGUNDA CARTA
como aquellas en las que vengo insistiendo a lo largo deeste libro, entre sus lectores y lectoras. En el fondo, ése debe ser el sueño legítimo de todo autor —ser leído, discutido, criticado, mejorado, reinventado porsus lectores.
Pero volvamos un poco a este aspecto de la lectura críticasegún el cual el lector se hace o se va haciendo igualmenteproductor de la inteligencia del texto. El lector será tantomás productor de la comprensión del texto cuanto más se hagarealmente un aprehensor de la comprensión del autor. Elproduce la inteligencia del texto en la medida en que ellase vuelve conocimiento que el lector ha creado y noconocimiento que le fue yuxtapuesto por la lectura dellibro.
Cuando yo aprehendo la comprensión del objeto en vez dememorizar el perfil del concepto del objeto, yo conozco alobjeto, yo produzco el conocimiento del objeto. Cuando ellector alcanza críticamente la inteligencia del objeto delque habla el autor, el lector conoce la inteligencia deltexto y se transforma en coautor de esta inteligencia. Nohabla de ella como quien sólo ha oído hablar de ella. Ellector ha trabajado y retrabajado la inteligencia del textoporque ésta no estaba allí inmovilizada esperándolo. En estoradica lo difícil y lo apasionante del acto de leer.
Desdichadamente, lo que se viene practicando en la mayoríade las escuelas es llevar a los alumnos a ser, pasivos con
SEGUNDA CARTA 75
el texto. Los ejercicios de interpretación de la lecturatienden a ser casi su copia oral. El niño percibetempranamente que su imaginación no juega: es algo casiprohibido, una especie de pecado. Por otro lado, sucapacidad cognoscitiva es desafiada de manera distorsionada.El niño nunca es invitado, por un lado, a revivirimaginativamente la historia contada en el libro; y por elotro, a apropiarse poco a poco del significado del contenidodel texto.
Ciertamente, sería a través de la experiencia de recontar lahistoria, dejando libres su imaginación, sus sentimientos,
76 SEGUNDA CARTA
sus sueños y sus deseos para crear, como el niño acabaríaarriesgándose a producir la inteligencia más compleja de lostextos.
No se hace nada o casi nada en el sentido de despertar ymantener encendida, viva, curiosa, la reflexiónconscientemente crítica que es indispensable para la lecturacreadora, vale decir, la lectura capaz de desdoblarse en lareescritura del texto leído.
Esa curiosidad, que el maestro o la maestra necesitanestimular en el alumno, contribuye decisivamente a laproducción del conocimiento del contenido del texto, el quea su vez se vuelve fundamental para la creación de susignificación.
Es muy cierto que si el contenido de la lectura tiene quever con un dato concreto de la realidad social o histórica ode la biología, por ejemplo, la interpretación de la lecturano puede traicionar el dato concreto. Pero esto no significaque el estudiante lector deba memorizar textualmente loleído y repetir mecánicamente el discurso del autor. Estosería una "lectura bancaria"12 en la que el lector "comería"el contenido del texto del autor con la ayuda del "maestronutricionista".
Insisto en la importancia indiscutible de la educadora en elaprendizaje de la lectura, indicotomizable de la escritura,a la que los educandos deben entregarse. La disciplina demapear temáticamente el texto,13 que no debe ser realizadaexclusivamente por la educadora sino también por los
educandos, descubriendo interacciones entre unos temas yotros en la continuidad del discurso del autor, el llamadode la atención de los lectores hacia las citas hechas en eltexto y el papel de las mismas, la necesidad de
12 Véase Paulo Freire, Pedagogía del oprimido, op cit.13 Véase Paulo Freire, Agcao cultural para a liberdade e outrosescritos, Paz e Terra.
SEGUNDA CARTA 49
subrayar el momento estético del lenguaje del autor, de sudominio del lenguaje, del vocabulario, que implica superarla innecesaria repetición de una misma palabra tres o cuatroveces en una misma página del texto.
Un ejercicio de mucha riqueza del que he tenido noticiaalguna vez, aunque no se realice en las escuelas, es el deposibilitar que dos o tres escritores, de ficción o no,hablen a los alumnos que los han leído sobre como produjeronsus textos. Como trabajaron la temática o los desarrollosque envuelven sus temas, como trabajaron su lenguaje, comopersiguieron la belleza en el decir, en el describir, en eldejar algo en suspense para que el lector ejercite suimaginación. Como jugar con el pasaje de un tiempo al otroen sus historias. En fin, cómo los escritores se leen a símismos y cómo leen a otros escritores. Es preciso, ya
finalizando, que los educandos, experimentándose cada vezmás críticamente en la tarea de leer y de escribir, percibanlas tramas sociales en las que se constituye y sereconstituye el lenguaje, la comunicación y la produccióndel conocimiento.
TERCERA CARTA
“Vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra posibilidad"
Hace algunos años, invitado a uno de los cursos decapacitación del magisterio de Sao Paulo para una plática con las alumnas, escuche de varias deellas la afirmación que da el
t t
I título a esta carta. Pero también escuche avarias otras decir que habían elegido el cursode capacitación del magisterio para esperarcómodamente un buen casamiento mientrasestudiaban.
Estoy completamente convencido de que la prácticaeducativa, de la que he hablado y a cuyaimportancia y belleza me he referido tanto,tampoco puede tener para su preparación esasrazones de ser o esas motivaciones. Incluso esposible que algunos cursos de capacitación delmagisterio sean, irresponsablemente, simples"tragamonedas". Esto es posible, pero nosignifica que la práctica educativa llegue a seruna especie de marquesina bajo la cual la genteespera que pase la lluvia. Y para pasar unalluvia bajo una marquesina no necesitamosformación.
La práctica educativa, por el contrario, es algomuy serio. Tratamos con gente, con niños,adolescentes o adultos. Participamos en suformación. Los ayudamos o los perjudicamos enesta búsqueda. Estamos intrínsecamente conectadoscon ellos en su proceso de conocimiento. Podemoscontribuir a su fracaso con nuestra
incompetencia, mala preparación oirresponsabilidad. Pero también podemoscontribuir con nuestra responsabilidad,preparación científica y gusto por la enseñanza,con nuestra seriedad y
[52]
TERCERA CARTA 53
nuestro testimonio de lucha contra lasinjusticias, a que los educandos se vayantransformando en presencias notables en el mundo.Vale decir, aunque no podamos afirmar que elalumno de un maestro incompetente e irresponsabledeba necesariamente ser incapaz y falto deresponsabilidad o que el alumno de un maestrocompetente y serio automáticamente sea serio ycapaz, debemos asumir con honradez nuestra tareadocente, para lo cual nuestra formación tiene queser considerada rigurosamente.La segunda razón alegada para explicar la opciónen favor del curso de formación magisterial
coincide con, y al mismo tiempo refuerza, laideología que reduce a la maestra comoprofesional a la condición de tía.
Estoy seguro de que uno de los saberesindispensables para la lucha de las maestras ylos maestros es el saber que deben forjar enellos, y que debemos forjar en nosotros mismos,de la dignidad y la importancia de nuestra tarea.Sin esta convicción, entramos casi vencidos en lalucha por nuestro salario y contra la falta derespeto. Es evidente que reconocer la importanciade nuestra tarea no significa pensar que es lamás importante de todas. Significa reconocer quees fundamental. Y algo más: indispensable para lavida social. Por eso no puedo formarme para ladocencia solo porque no hubo otra oportunidadpara mí, y menos aún porque mientras me "prepare"espero un casamiento. Con estas motivaciones, quesugieren más o menos el perfil de la prácticaeducativa, estoy en ella como quien pasa unalluvia. Es por eso que en la mayoría de los casosposiblemente no vea por qué debo luchar. Es poresto por lo que no me siento mal con elvaciamiento de mi profesionalidad y acepto serabuelo, como muchas compañeras y compañerosaceptan ser tías y tíos.
La necesidad que tenemos de poder luchar cada vez máseficazmente en defensa de nuestros derechos, de sercompetentes
54 TERCERA CARTA
y de estar convencidos de la importancia social ypolítica de nuestra tarea, reside en el hecho deque, por ejemplo, la indigencia de nuestrossalarios no depende solamente de las condicioneseconómicas y financieras del Estado o de lasempresas particulares. Todo eso está íntimamenterelacionado con cierta comprensión colonial de laadministración, de cómo organizar el gastopúblico, jerarquizando los consumos y priorizandolos gastos.Se hace urgente superar argumentos como éste:"Podemos darle un aumento razonable a losprocuradores, supongamos, porque son sólosetenta. Pero no podemos hacer lo mismo con lasmaestras, porque son veinte mil." No. Eso no esargumento. Lo primero que quiero saber es si lasmaestras son importantes o no. Si sus salariosson o no son insuficientes. Si su tarea es o no
es indispensable. Y es sobre todo esto que sedebe insistir en esta lucha, difícil yprolongada, y que implica la impaciente pacienciade los educadores y la sabiduría política de susdirigentes. Es importante que luchemos contra lastradiciones coloniales que nos acompañan. Esindispensable que luchemos en defensa de larelevancia de nuestra tarea, relevancia que debe,poco a poco pero tan rápido como sea posible,llegar a formar parte del conocimiento general dela sociedad, del desempeño de sus obviosconocimientos.
Cuanto más aceptamos ser tías y tíos, tanto más lasociedad se sorprende de que hagamos huelgas y nosexige que tengamos buenos modos.
Y aún más, si la sociedad no reconoce la relevanciade nuestro quehacer, mucho menos nos brindará suapoyo.
Se hace urgente que aumentemos las filas de lalucha por la escuela pública en este país.Escuela pública y popular, eficaz, democrática yalegre con sus maestros y maestras bien pagados,bien formados y en permanente capacitación. Consalarios nunca más a distancia
TERCERA CARTA 55
astronómica, como hoy, frente a los de los presidentes ydirectores de las empresas estatales.Es preciso que hagamos de este tema algo tan nacional yfundamental para la presencia histórica del Brasil enel mundo en el próximo milenio, que inquietemos la muyjuiciosa e insensible conciencia de los burócratasempapados de pies a cabeza de ideas coloniales, auncuando se llamen modernizadores.
No es posible que terminemos, ya en vísperas dela llegada del nuevo milenio, con déficits tanalarmantes en nuestra educación, tanto en locuantitativo como en lo cualitativo. Con millaresde maestros improvisados incluso en zonas del surdel país, ganando muchas veces menos de la mitadde un salario mínimo. Gente heroica, generosa,amorosa, inteligente, pero despreciada por lasoligarquías nacionales.
No es posible que continuemos, en la últimadécada de éste milenio, con ocho millones deCarlitos y Josefas impedidos de tener escuela ycon otros millones expulsados de ellas y aundiciéndose de ellos que se escapan.
No nos asombra, por ejemplo, cuando sabemos que"hasta la independencia no había un sistema deinstrucción" en nuestro país. No sólo no había unsistema de instrucción popular sino que las
manifestaciones culturales estaban prohibidas.Hasta la llegada de la familia real portuguesa alBrasil, en 1808, estaba prohibido elestablecimiento de imprentas en el país, bajo laspenas más severas.
Al ser proclamada la independencia, la naciónnaciente se encontraba sumergida en la más profundaignorancia; la enseñanza popular existente no pasabade unas pocas escuelas desperdigadas por lascapitanías. La enseñanza secundaria pública eraimpartida en las llamadas "aulas regias" donde semezclaba una enseñanza estéril y pedante de latín,griego, retórica, filosofía racional y
56 TERCERA CARTA
moral y cosas semejantes. Los libros eran raros e inclusolas personas más calificadas no tenían el hábito de la
lectura.14
Es necesario que sigamos la actuación de lapersona que votamos, sin importar si es paraconcejal, diputado estatal o federal, alcalde,
senador, gobernador o presidente; que vigilemossus pasos, gestos, decisiones, declaraciones,votos, omisiones, connivencia con ladesvergüenza. Exigir que cumpla sus promesas,evaluarlos con rigor para poder votarlosnuevamente o negarles nuestro voto. Negarlesnuestro voto y comunicarles la razón de nuestraposición. Más aún, hacer pública nuestraposición todo lo que nos sea posible.
Si no fuésemos el país del desperdicio del quetomamos conocimiento casi a diario por la prensay la televisión, desperdicio por eldesaprovechamiento de la basura, desperdicio porla falta de respeto deliberada hacia la cosapública, instrumentos que valen millones dedólares a la intemperie o sin uso, desperdiciopor las obras iniciadas, hospitales, escuelas,viaductos, puentes, edificios enormes yparalizados un día, para que poco tiempo despuésparezcan descubrimientos arqueológicos deantiguas civilizaciones hasta entoncessepultadas; desperdicio millonario de frutas yverduras en los grandes centros de distribucióndel país. Valdría la pena calcular todo esedesperdicio y ver lo que se podría hacer con elen el campo de la educación si no existiese.
Este pasado colonial, presente en el arbitrio delos poderosos, en la soberbia de los
administradores arrogantes, es una de lasexplicaciones del sentimiento de impotencia, delfatalismo con que reaccionamos muchos denosotros. Es posible que todo esto debilite elánimo de muchas maestras y que por lo mismo"acepten" ser tías en vez de
14 B.L. Berlinck, Fatores adversos na formacao brasileira,Sao Paulo, IPSIS, 1954.
TERCERA CARTA 57
asumirse profesionalmente. Puede ser que estotambién explique en parte la posición de lasnormalistas que hacen el curso de preparaciónpara el magisterio mientras "esperan uncasamiento"
Lo que vale contra este estado de cosas es lalucha política organizada, es la superación deuna comprensión corporativista por parte de lossindicatos, es la victoria sobre las posicionessectarias, es la presión junto a los partidosprogresistas de corte posmoderno y no deltradicionalismo izquierdista. Es no entregarnosal fatalismo, que aún peor que obstaculizar lasolución, refuerza el problema.
Es evidente que los problemas relacionados conla educación no son solamente problemaspedagógicos. Son problemas políticos y éticoscomo cualquier problema financiero.
Los recientes desfalcos descubiertos en el Fondode Garantía por Tiempo de Servicio eran, segúnlos cálculos de un serio comentarista de latelevisión brasileña, suficientes para construir600 mil casas populares en todo el país.
Cuando falta dinero para un sector pero no faltapara otro, la razón está en la política degastos. Por ejemplo, falta dinero para hacermenos insoportable la vida en las favelas, perono falta para conectar un barrio rico a otro conun túnel majestuoso. Este no es un problematecnológico: es una opción política. Y esto nosacompaña a lo largo de la historia. En 1852, alasumir por primera vez la provincia de Paraná, elconsejero Zacarías de Vasconcelos hablabaprotestando contra lo absurdo del salario de losmaestros primarios: menos de 800 reales diarios.Según Berlinck:
La consecuencia de la deficiencia de las dotacionesera que el magisterio no atraía a nadie. Sólo iba aestudiar para maestro
58 TERCERA CARTA
quien no servía para otra cosa, esa era lasentencia repetida por muchos presidentes deprovincias. Si era urgente valorizar lainstrucción entre los habitantes del Brasil,difícilmente se podría descubrir un proceso menosconducente con esta finalidad que la magraremuneración de los maestros.15
Creo que los sindicatos de los trabajadores de la enseñanzadeberían sumar a sus reivindicaciones salariales y de mejorade las condiciones materiales para el ejercicio de ladocencia, otra a largo plazo. La que, desmenuzando lapolítica de gasto público que incluye los desniveles entrelos salarios de los maestros y los de los otrosprofesionales, analicé también las comisiones y lasgratificaciones que se incorporan al salario después dealgún tiempo. Se haría necesario un serio estudio de lapolítica salarial sustantivamente democrática, no colonial,con que se le hiciese justicia al magisterio por un lado ypor el otro se reparasen desigualdades ofensivas.
Durante los años cincuenta y mientras visitabaRecife, el padre Lebret, creador del movimientode Economía y Humanismo, dijo que una de lascosas que más lo habían escandalizado entrenosotros era la diferencia alarmante entre elsalario de los de alcurnia y el de los renegados.Hoy la disparidad continúa. No se puede
comprender la desproporción entre lo que recibeun presidente de una empresa estatal,independientemente de la importancia de sutrabajo, y lo que recibe una maestra del primergrado. Maestra de cuya tarea el presidente de laestatal de hoy necesitó ayer. Es urgente que elmagisterio brasileño sea tratado con dignidadpara que la sociedad pueda esperar de él queactúe con eficiencia y exigir tal actuación.
15 Berlinck, op cit, p. 257.
TERCERA CARTA 59
Por lo tanto, seríamos ingenuos si descartásemosla necesidad de la lucha política. La necesidadde aclarar a la opinión pública sobre lasituación del magisterio en todo el país. Lanecesidad de comparar los salarios de losdiferentes profesionales y la disparidad entreellos.
Es muy cierto que la educación no es la palanca detransformación social, pero sin ella esatransformación no se da.
Ninguna nación se afirma fuera de esa loca pasiónpor el conocimiento sin aventurarse, plena de
emoción, en la constante reinvención de sí misma,sin que se arriesgue creativamente.
Ninguna sociedad se afirma sin el perfeccionamiento de sucultura, de la ciencia, de la investigación, de latecnología, de la enseñanza. Y todo esto comienza con lapreescuela.CUARTA CARTA
De las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las
maestras y los maestros progresistas
Me gustaría dejar bien claro que las cualidadesde las que voy a hablar y que me parecenindispensables para las educadoras y para loseducadores progresistas son predicados que se vangenerando con la práctica. Más aún, son generadosen la práctica en coherencia con la opciónpolítica de naturaleza crítica del educador. Poresto mismo, las cualidades de las que hablaré noson algo con lo que nacemos o que encarnamos pordecreto o recibimos de regalo. Por otro lado, alser alineadas en este texto no quiero atribuirlesningún juicio de valor por el orden en el queaparecen. Todas ellas son necesarias para lapráctica educativa progresista.
Comenzaré por la humildad, que de ningún modosignifica falta de respeto hacia nosotrosmismos, ánimo acomodaticio o cobardía. Al
contrario, la humildad exige valentía, confianzaen nosotros mismos, respeto hacia nosotrosmismos y hacia los demás.
La humildad nos ayuda a reconocer esta sentenciaobvia: nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo.Todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Sinhumildad, difícilmente escucharemos a alguien alque consideramos demasiado alejado de nuestronivel de competencia. Pero la humildad que noshace escuchar a aquel considerado como menoscompetente que nosotros no es un acto decondescendencia de nuestra parte o uncomportamiento de quien paga una promesa hechacon fervor: "Prometo a
[60]CUARTA CARTA 61
Santa Lucía que si el problema de mis ojos no esalgo serio voy a escuchar con atención a losrudos e ignorantes padres de mis alumnos." No, nose trata de eso. Escuchar con atención a quiennos busca, sin importar su nivel intelectual, es
un deber humano y un gusto democrático nadaelitista.
De hecho, no veo como es posible conciliar laadhesión al sueño democrático, la superación delos preconceptos, con la postura no humilde,arrogante, en que nos sentimos llenos de nosotrosmismos. Cómo escuchar al otro, cómo dialogar, sisólo me oigo a mí mismo, si sólo me veo a mímismo, si nadie que no sea yo mismo me mueve o meconmueve. Por otro lado si, siendo humilde, no meminimizo ni acepto que me humillen, estoy siempreabierto a aprender y a enseñar. La humildad meayuda a no dejarme encerrar jamás en el circuitode mi verdad. Uno de los auxiliares fundamentalesde la humildad es el sentido común que nosadvierte que con ciertas actitudes estamos cercade superar el límite a partir del cual nosperdemos.
La arrogancia del "¿sabe con quién estáhablando?", la soberbia del sabelotodoincontenido en el gusto de hacer conocido yreconocido su saber, todo esto no tiene nada quever con la mansedumbre, ni con la apatía, delhumilde. Es que la humildad no florece en lainseguridad de las personas sino en la seguridadinsegura de los cautos. Es por esto por lo queuna de las expresiones de la humildad es laseguridad insegura, la certeza incierta y no la
certeza demasiado segura de sí misma. La posturadel autoritario, en cambio, es sectaria. La suyaes la única verdad que necesariamente debe serimpuesta a los demás. Es en su verdad donderadica la salvación de los demás. Su saber es"iluminador" de la "oscuridad" o de la ignoranciade los otros, que por lo mismo deben estarsometidos al saber y a la arrogancia delautoritario o de la autoritaria.
62 CUARTA CARTA
Ahora retomo el análisis del autoritarismo, noimporta si de los padres o de las madres, si delos maestros o de las maestras. Autoritarismofrente al cual podremos esperar de los hijos o delos alumnos posiciones a veces rebeldes,refractarias a cualquier límite como disciplina oautoridad, pero a veces también apatía,obediencia exagerada, anuencia sin crítica oresistencia al discurso autoritario, renuncia así mismo, miedo a la libertad.
Al decir que del autoritarismo se pueden esperarvarios tipos de reacciones entiendo que en eldominio de lo humano, felizmente, las cosas no sedan mecánicamente. De esta manera es posible queciertos niños sobrevivan casi ilesos al rigor delarbitrio, lo que no nos autoriza a manejar esaposibilidad y a no esforzarnos por ser menosautoritarios, sino en nombre del sueñodemocrático por lo menos en nombre del respeto alser en formación de nuestros hijos e hijas, denuestros alumnos y alumnas.
Pero es preciso sumar otra cualidad a la humildadcon que la maestra actúa y se relaciona con susalumnos, y esta cualidad es la amorosidad sin lacual su trabajo pierde el significado. Yamorosidad no sólo para los alumnos sino para elpropio proceso de enseñar. Debo confesar, sinninguna duda, que no creo que sin una especie de"amor armado", como diría el poeta Tiago de Melo,la educadora o el educador puedan sobrevivir alas negatividades de su quehacer. Lasinjusticias, la indiferencia del poder público,expresadas en la desvergüenza de los salarios, enel arbitrio con que son castigadas las maestras yno tías que se rebelan y participan enmanifestaciones de protesta a través de susindicato —pero a pesar de esto continúanentregándose a su trabajo con los alumnos.
Sin embargo, es preciso que ese amor sea en realidad un"amor armado", un amor luchador de quien se afirma
CUARTA CARTA 63
en el derecho o en el deber de tener el derechode luchar, de denunciar, de anunciar. Es ésta laforma de amar indispensable al educadorprogresista y que es preciso que todos nosotrosaprendamos y vivamos.
Pero sucede que la amorosidad de la que hablo, elsueño por el que peleo y para cuya realización mepreparo permanentemente, exigen que yo invente enmí, en mi experiencia social, otra cualidad: lavalentía de luchar al lado de la valentía deamar.
La valentía como virtud no es algo que se encuentre fuerade mí mismo. Como superación de mi miedo, ella loimplica.
En primer lugar, cuando hablamos del miedodebemos estar absolutamente seguros de queestamos hablando sobre algo muy concreto. Estoes, el miedo no es una abstracción. En segundolugar, creo que debemos saber que estamos
hablando de una cosa muy normal. Otro punto queme viene a la mente es que, cuando pensamos en elmiedo, llegamos a reflexionar sobre la necesidadde ser muy claros respecto a nuestras opciones,lo cual exige ciertos procedimientos y prácticasconcretas que son las propias experiencias queprovocan el miedo.
A medida que tengo más y más claridad sobre miopción, sobre mis sueños, que son sustantivamentepolíticos y adjetivamente pedagógicos, en lamedida en que reconozco que como educador soy unpolítico, también entiendo mejor las razones porlas cuales tengo miedo y percibo cuánto tenemosaún por andar para mejorar nuestra democracia. Esque al poner en práctica un tipo de educación queprovoca críticamente la conciencia del educando,necesariamente trabajamos contra algunos mitosque nos deforman. Al cuestionar esos mitostambién enfrentamos al poder dominante, puestoque ellos son expresiones de ese poder, de suideología.
64 CUARTA CARTA
Cuando comenzamos a ser asaltados por miedosconcretos, tales como el miedo a perder el empleoo a no alcanzar cierta promoción, sentimos lanecesidad de poner ciertos límites a nuestromiedo. Antes que nada reconocemos que sentirmiedo es manifestación de que estamos vivos. Notengo que esconder mis temores. Pero lo que nopuedo permitir es que mi miedo me paralice. Siestoy seguro de mí sueño político, debo continuarmi lucha con tácticas que disminuyan el riesgoque corro. Por eso es tan importante gobernar mimiedo, educar mi miedo, de donde nace finalmentemi valentía.16 Es por eso por lo que no puedo porun lado negar mi miedo y por el otro abandonarmea él, sino que preciso controlarlo, y es en elejercicio de esta práctica donde se vaconstruyendo mi valentía necesaria. Es por estopor lo que hay miedo sin valentía, que es elmiedo que nos avasalla, que nos paraliza, pero nohay valentía sin miedo, que es el miedo que,"hablando" de nosotros como gente, va siendolimitado, sometido y controlado.
Otra virtud es la tolerancia. Sin ella es imposiblerealizar un trabajo pedagógico serio, sin ellaes inviable una experiencia democráticaauténtica; sin ella, la práctica educativaprogresista se desdice. La tolerancia, sin
embargo, no es una posición irresponsable dequien juega el juego del "hagamos de cuenta".
Ser tolerante no significa ponerse en connivencia
con lo intolerable, no es encubrir lointolerable, no es amansar al agresor nidisfrazarlo. La tolerancia es la virtud que nosenseña a convivir con lo que es diferente. Aaprender con lo diferente, a respetar lodiferente.
En un primer momento parece que hablar de toleranciaes casi como hablar de favor. Es como si sertolerante fuese
16 Véase Paulo Freire e Ira Shor, Medo e ousadia, op cit.
CUARTA CARTA 65
una forma cortés, delicada, de aceptar o tolerar lapresencia no muy deseada de mi contrario. Unamanera civilizada de consentir en una convivenciaque de hecho me repugna. Eso es hipocresía, notolerancia. Y la hipocresía es un defecto, undesvalor. La tolerancia es una virtud. Por eso
mismo si la vivo, debo vivirla como algo queasumo. Como algo que me hace coherente como serhistórico, inconcluso, que estoy siendo en unaprimera instancia, y en segundo lugar, con miopción político-democrática. No veo cómo podremosser democráticos sin experimentar, como principiofundamental, la tolerancia y la convivencia conlo que nos es diferente.
Nadie aprende tolerancia en un clima de irresponsabilidaden el cual no se hace democracia. El acto de tolerarimplica el clima de establecer límites, de principios quedeben ser respetados. Es por esto por lo que latolerancia no es la simple connivencia con lo intolerable.Bajo el régimen autoritario, en el cual se exacerba laautoridad, o bajo el régimen licencioso, en el que lalibertad no se limita, difícilmente aprenderemos latolerancia. La tolerancia requiere respeto, disciplina,ética. El autoritario, empapado de prejuicios sobre elsexo, las clases, las razas, jamás podrá ser tolerante siantes no vence sus prejuicios. Es por esto por lo que eldiscurso progresista del prejuiciado, en contraste con supráctica, es un discurso falso. Es por esto también porlo que el cientificista es igualmente intolerante, porquetoma o entiende la ciencia como la verdad última y nadavale fuera de ella, pues es ella la que nos da laseguridad de la que no se puede dudar. No hay como sertolerantes si estamos inmersos en el cientificismo, cosaque no debe llevarnos a la negación de la ciencia.
Me gustaría ahora agrupar la decisión, la seguridad, la tensiónentre la paciencia y la impaciencia y la alegría de
66 CUARTA CARTA
vivir como cualidades que deben ser cultivadas por nosotrossi somos educadores y educadoras progresistas.
La capacidad de decisión de la educadora o deleducador es absolutamente necesaria en su trabajoformador. Es probando su habilitación paradecidir como la educadora enseña la difícilvirtud de la decisión. Difícil en la medida enque decidir significa romper para optar. Ningunodecide a no ser por una cosa contra la otra, porun punto contra otro, por una persona contraotra. Es por esto por lo que toda opción quesigue a una decisión exige una meditadaevaluación en el acto de comparar para optar poruno de los posibles polos, personas o posiciones.Y es la evaluación, con todas las implicacionesque ella genera, la que finalmente me ayuda aoptar.
Decisión es ruptura no siempre fácil de ser vivida.Pero no es posible existir sin romper, por másdifícil que nos resulte romper.
Una de las deficiencias de una educadora es laincapacidad de decidir. Su indecisión, que loseducandos interpretan como debilidad moral o comoincompetencia profesional. La educadorademocrática, sólo por ser democrática, no puedeanularse; al contrario, si no puede asumir solala vida de su clase tampoco puede, en nombre dela democracia, huir de su responsabilidad detomar decisiones. Lo que no puede es serarbitraria en las decisiones que toma. Eltestimonio de no asumir su deber como autoridad,dejándose caer en la licencia, es sin duda másfunesto que el de extrapolar los límites de suautoridad.
Hay muchas ocasiones en que el buen ejemplopedagógico, en la dirección de la democracia, estomar la decisión junto con los alumnos despuésde analizar el problema. En otros momentos en losque la decisión a tomar debe ser de la esfera dela educadora, no hay por qué no asumirla, no hayrazón para omitirse.
CUARTA CARTA 67
La indecisión delata falta de seguridad, unacualidad indispensable a quien sea que tenga laresponsabilidad del gobierno, no importa si deuna clase, de una familia, de una institución, deuna empresa o del Estado.
Por su parte la seguridad requiere competenciacientífica, claridad política e integridad ética.
No puedo estar seguro de lo que hago si no sécómo fundamentar científicamente mi acción o sino tengo por lo menos algunas ideas de lo quehago, por qué lo hago y para qué lo hago. Si sépoco o nada sobre en favor de qué o de quién, encontra de qué o de quién hago lo que estoyhaciendo o haré. Si esto no me conmueve paranada, si lo que hago hiere la dignidad de laspersonas con las que trabajo, si las expongo asituaciones bochornosas que puedo y debo evitar,mi insensibilidad ética, mi cinismo mecontraindican para encarnar la tarea deleducador. Tarea que exige una forma críticamentedisciplinada de actuar con la que la educadoradesafía a sus educandos. Forma disciplinada quetiene que ver, por un lado, con la competenciaque la maestra va revelando a sus educandos,discreta y humildemente, sin alharacasarrogantes, y por el otro con el equilibrio con
el que la educadora ejerce su autoridad —segura,lúcida, determinada.
Nada de eso, sin embargo, puede concretarse si ala educadora le falta el gusto por la búsquedapermanente de la justicia. Nadie puede prohibirleque le guste más un alumno que otro por nrazones. Es un derecho que tiene. Lo que ella nopuede es omitir el derecho de los otros en favorde su preferido.
Existe otra cualidad fundamental que no puedefaltarle a la educadora progresista y que exigede ella la sabiduría con que entregarse a laexperiencia de vivir la tensión entre la paciencia
y la impaciencia. Ni la paciencia por sí sola ni laimpaciencia solitaria. La paciencia por sí solapuede
68 CUARTA CARTA
llevar a la educadora a posiciones deacomodación, de espontaneísmo, con lo que niegasu sueño democrático. La paciencia desacompañadapuede conducir a la inmovilidad, a la inacción.La impaciencia por sí sola, por otro lado, puede
llevar a la maestra a un activismo ciego, a laacción por sí misma, a la práctica en que no serespetan las relaciones necesarias entre latáctica y la estrategia. La paciencia aisladatiende a obstaculizar la consecución de losobjetivos de la práctica haciéndola "tierna","blanda" e inoperante. En la impaciencia aisladaamenazamos el éxito de la práctica que se pierdeen la arrogancia de quien se juzga dueño de lahistoria. La paciencia sola se agota en el puroblablablá; la impaciencia a solas en el activismoirresponsable.La virtud no está, pues, en ninguna de ellas sinla otra sino en vivir la permanente tensión entreellas. Esta en vivir y actuar impacientementepaciente, sin que jamás se de la una aislada dela otra.
Junto con esa forma de ser y de actuarequilibrada, armoniosa, se impone otra cualidadque vengo llamando parsimonia verbal. La parsimoniaverbal está implicada en el acto de asumir latensión entre paciencia-impaciencia. Quien vivela impaciente paciencia difícilmente pierde,salvo casos excepcionales, el control de lo quehabla, raramente extrapola los límites deldiscurso ponderado pero enérgico. Quien vivepreponderantemente la paciencia, apenas ahoga sulegítima rabia, que expresa en un discurso flojo
y acomodado. Quien por el contrario es sóloimpaciencia tiende a la exacerbación en sudiscurso. El discurso del paciente siempre esbien comportado, mientras que el discurso delimpaciente generalmente va más allá de lo que larealidad misma soportaría.
Ambos discursos, tanto el muy controlado como elcarente de toda disciplina, contribuyen a lapreservación del
CUARTA CARTA 69
statu quo. El primero por estar mucho más acá de larealidad; el segundo por ir más allá del límite de losoportable.
El discurso y la práctica benevolente del que essólo paciente en la clase hace pensar a loseducandos que todo o casi todo es posible. Existeuna paciencia casi inagotable en el aire. Eldiscurso nervioso, arrogante, incontrolado,irrealista, sin límite, está empapado deinconsecuencia, de irresponsabilidad.
Estos discursos no ayudan en nada a la formación de loseducandos.Existen además los que son excesivamente equilibradosen su discurso pero de vez en cuando se desequilibran.De la pura paciencia pasan inesperadamente a laimpaciencia incontenida, creando en los demás un climade inseguridad con resultados indiscutiblementepésimos.
Existe un sin número de madres y padres que secomportan así. De una licencia en la que el hablay la acción son coherentes pasan, al díasiguiente, a un universo de desatinos y órdenesautoritarias que dejan estupefactos a sus hijos ehijas, pero principalmente inseguros. Laondulación del comportamiento de los padreslimita en los hijos el equilibrio emocional queprecisan para crecer. Amar no es suficiente,precisamos saber amar.
Me parece importante, reconociendo que lasreflexiones sobre las cualidades son incompletas,discutir un poco sobre la alegría de vivir, comouna virtud fundamental para la práctica educativademocrática.
Es dándome por completo a la vida y no a lamuerte —lo que ciertamente no significa, por unlado, negar la muerte, ni por el otro mitificarla vida— como me entrego, libremente, a la alegría
de vivir. Y es mi entrega a la alegría de vivir, sin
esconder la existencia de razones para latristeza en esta vida, lo que me prepara paraestimular y luchar por la alegría en la escuela.
70 CUARTA CARTA
Es viviendo —no importa si con deslices oincoherencias, pero sí dispuesto a superarlos— lahumildad, la amorosidad, la valentía, latolerancia, la competencia, la capacidad dedecidir, la seguridad, la ética, la justicia, latensión entre la paciencia y la impaciencia, laparsimonia verbal, como contribuyo a crear laescuela alegre, a forjar la escuela feliz. Laescuela que es aventura, que marcha, que no letiene miedo al riesgo y que por eso mismo seniega a la inmovilidad. La escuela en la que sepiensa, en la que se actúa, en la que se crea, enla que se habla, en la que se ama, se adivina laescuela que apasionadamente le dice si a la vida.Y no la escuela que enmudece y me enmudece.Realmente, la solución más fácil para enfrentarlos obstáculos, la falta de respeto del poderpúblico, el arbitrio de la autoridad
antidemocrática es la acomodación fatalista en laque muchos de nosotros nos instalamos.
"¿Qué puedo hacer, si siempre ha sido así? Mellamen maestro, o me llamen tía continúo siendomal pagada, desconsiderada, desatendida. Pues queasí sea." Esta en realidad es la posición máscómoda, pero también es la posición de quienrenuncia a la lucha, a la historia. Es laposición de quien renuncia al conflicto sin elcual negamos la dignidad de la vida. No hay vidani existencia humana sin pelea ni conflicto. Elconflicto17 hace nacer nuestra conciencia. Negarloes desconocer los mínimos pormenores de laexperiencia vital y social. Huir de él es ayudara la preservación del statu quo.
Por eso no veo otra salida que no sea la de launidad en la diversidad de intereses noantagónicos de los educadores y de las educadorasen defensa de sus derechos. Derecho a su libertaddocente, derecho a hablar, derecho a
17 Véase Moacir Gadotti, Paulo Freire y SérgioGuimaraes, Pedagogía: diálogo e conflicto, Ed.Cortez, 1989.
CUARTA CARTA 71
mejores condiciones de trabajo pedagógico,derecho a un tiempo libre remunerado paradedicarse a su permanente capacitación, derecho aser coherente, derecho a criticar a lasautoridades sin miedo de ser castigadas —a lo quecorresponde el deber de responsabilizarse por laveracidad de sus críticas—, derecho a tener eldeber de ser serios, coherentes, a no mentir parasobrevivir.
Es preciso que luchemos para que estos derechossean más que reconocidos — respetados yencarnados. A veces es preciso que luchemos juntoal sindicato y a veces contra él si su dirigenciaes sectaria, de derecha o de izquierda. Pero aveces también es preciso que luchemos comoadministración progresista contra las rabiasendemoniadas de los retrógrados, de lostradicionalistas entre los cuales algunos sejuzgan progresistas y de los neoliberales paraquienes la historia terminó en ellos.QUINTA CARTA
Primer día de clase
Ahora me gustaría entregarme, no conespontaneísmo pero sí con espontaneidad, a una
serie de problemas con los que de vez en cuandose enfrenta la maestra, no sólo la inexperta sinotambién la experimentada, y a los que tiene quedar respuesta. No es que al escribir esta cartapase por mi ánimo tener yo la respuesta a losproblemas o dificultades que iré señalando. Peropor otro lado, que tampoco crea no tener unasugerencia útil para dar, resultado de miexperiencia y de mi conocimiento sistematizado.Si al escribir, no sólo esta carta sino el libromismo, me asaltara la idea de que poseo la verdadcompleta sobre los diferentes tópicos discutidos,estaría traicionando mi comprensión del procesode conocimiento como proceso social e inconcluso,como devenir. Por otro lado, si creyese no tenernada que contribuir a la formación de quien seprepara para asumirse como maestro y de quien yaesta insertado en la práctica docente, no deberíahaber escrito el libro, por inútil.
No poseo la verdad —este libro contiene verdades y misueño es que ellas, provocando o desafiando lasposiciones asumidas por sus lectores, loscomprometan en un diálogo crítico que tenga comocampo de referencia su práctica, así como sucomprensión de la teoría que la fundamenta y losanálisis que hago aquí. Jamás he escrito hastahoy ningún libro con la intención de que sucontenido fuese deglutido por sus posibles
lectores y lectoras. Es por eso por lo que en unade las cartas he insistido tanto en el
[72]
QUINTA CARTA 73
indeclinable papel del lector en la producción de lainteligencia del texto.Hay algo más que me gustaría aclarar: en eltrayecto que recorreré sobre los temas a tratar,en las idas y venidas en que los voy tomando,deberé retornar a algunos de los temas yareferidos anteriormente. Me esforzaré para queesto resulte esclarecedor en lugar de redundante.
Comenzaré por exponer la situación de quien, porprimera vez, se expone por entero a los alumnos.
Difícilmente estará este primer día libre deinseguridades, de timidez o inhibiciones,principalmente si la maestra o el maestro más quepensarse inseguro se encuentra realmenteinseguro, y se siente alcanzado por el miedo de noser capaz de conducir los trabajos ni de sortearlas dificultades. En el fondo, de repente, lasituación concreta que ella o él enfrentan en elsalón de clase no tiene casi nada que ver con los
discursos teóricos que se acostumbraron aescuchar. En ocasiones incluso existe algunarelación entre lo que escucharon y estudiaron,pero los asalta una incertidumbre demasiadogrande que los deja aturdidos y confusos. Nosaben cómo decidir.
De hecho, el miedo es un derecho más al quecorresponde el deber de educar, de asumirlo parasuperarlo. Asumir el miedo es no huir de él, esanalizar su razón de ser, es medir la relaciónentre lo que lo causa y nuestra capacidad derespuesta.
Asumir el miedo es no esconderlo, solamente así podremosvencerlo.A lo largo de mi vida nunca he perdido nada porexponerme a mí mismo y a mis sentimientos,evidentemente dentro de ciertos límites. En unasituación como ésta, creo que en lugar de laexpresión de una falsa seguridad, en lugar de undiscurso que de tan disimulador revela nuestradebilidad, lo mejor es enfrentar nuestrosentimiento. Lo mejor es decide a los educandoslo que
74 QUINTA CARTA
estamos sintiendo en una demostración de quesomos humanos y limitados. Es hablarles sobre elpropio derecho al miedo, que no puede ser negado ala figura del educador o de la educadora. Asícomo el educando, ellos tienen derecho de tenermiedo. El educador no es un ser invulnerable. Estan gente, tan sentimiento y emoción como eleducando. Frente al miedo, lo que lo contraindicapara ser educador es la incapacidad de lucharpara sobreponerse al miedo, y no el hecho desentirlo o no. El miedo de cómo se va a saliradelante en su primer día de clase, muchas vecesfrente a alumnos ya experimentados que adivinanla inseguridad del maestro novato, es por demásnatural.
Hablando de su miedo, de su inseguridad, eleducador por un lado va haciendo una especie decatarsis indispensable para el control del miedo,y por el otro se va ganando la confianza de loseducandos. En vez de tratar de esconder el miedocon disfraces autoritarios fácilmente reconociblespor los educandos, el maestro lo manifestó conhumildad. Hablando de su sentimiento se reveló yse mostro como ser humano. Testificó también sudeseo de aprender con los educandos. Es evidenteque esta postura necesaria de la educadora frente
a los educandos y en función de su miedo requierede ella la paz que le otorga la humildad. Perotambién requiere una profunda confianza —noingenua sino crítica— en los otros y una opción,vivida coherentemente, por la democracia. Unaeducadora elitista, autoritaria, de esas paraquienes la democracia presenta síntomas dedeteriorarse cuando las clases popularescomienzan a llenar las calles con sus protestas,jamás entenderá la humildad de asumir el miedo, ano ser como una cobardía. En realidad, el hechode asumir el miedo es el comienzo del proceso paratransformarlo en valentía.
Otro aspecto fundamental relacionado con las primerasexperiencias docentes de las jóvenes maestras, es la deque
QUINTA CARTA 75
las escuelas de formación, si no dan, deberíandar gran atención a la capacitación de lasestudiantes normalistas para la "lectura" declase de los alumnos como si fuera un texto paraser descifrado, para ser comprendido.
La joven maestra debe estar atenta a todo, a losmás inocentes movimientos de los alumnos, a lainquietud de sus cuerpos, a la miradasorprendida, a la reacción más agresiva o mástímida de este o aquel alumno o alumna.
Los gustos de la clase, los valores, el lenguaje,la prosodia, la sintaxis, la ortografía, lasemántica, cuando la inexperta maestra de clasemedia asume su trabajo en zonas periféricas de laciudad, todo esto resulta tan contradictorio quele choca y la asusta. Sin embargo, es preciso queella sepa que la sintaxis de sus alumnos, suprosodia, sus gustos, su forma de dirigirse aella y a sus colegas, las reglas con las quejuegan o pelean entre sí, todo esto forma partede su identidad cultural, a la que jamás falta unelemento de clase. Y todo esto debe ser acatadopara que el propio educando, reconociéndosedemocráticamente respetado en su derecho de decir"menas gente", pueda aprender la razón gramaticaldominante por la que debe decir "menos gente".
Una buena disciplina intelectual para esteejercicio de "lectura" de la clase como si fueseun texto sería la de crear en la maestra el hábito,que se transformase en gusto y no en puraobligación, de hacer fichas diarias con elregistro de las reacciones de comportamiento, conanotaciones de las frases y su significado al
lado, con gestos que no sean claramentereveladores de cariño o de rechazo. Y por qué no,sugerir también a los educandos como una especiede juego en el que ellos, en función de sudominio del lenguaje, hagan sus observacionessobre los gestos de la maestra, de su modo dehablar, de su humor, sobre el comportamiento desus colegas, etc. Cada quince días se haría una
76 QUINTA CARTA
especie de seminario de evaluación con ciertas conclusionesque deberían ser profundizadas y puestas en práctica.
Si cuatro maestras de una misma escuelaconsiguiesen hacer un trabajo como este en susclases, podemos imaginar lo que se obtendría enmateria de crecimiento en todos los sentidosentre los alumnos y las maestras.
He aquí una observación importante que debe serrealizada. Si para la lectura de textosnecesitamos ciertos instrumentos auxiliares detrabajo como diccionarios de varios tipos yenciclopedias, también para la "lectura" de lasclases, al igual que para los textos, precisamos
de instrumentos menos fáciles de usar.Precisamos, por ejemplo, observar muy bien, comparar
muy bien, intuir muy bien, imaginar muy bien, liberar
muy bien nuestra sensibilidad, creer en los otros perono demasiado en lo que pensamos de los otros.Precisamos ejercitar la capacidad de observar
registrando lo que observamos. Pero el registrarno se agota en el puro acto de fijar conpormenores lo observado tal como se nos dio.También significa arriesgarnos a hacerobservaciones críticas y evaluadoras a las que nodebemos, sin embargo, prestar aires de certeza.Todo este material debe ser siempre estudiado yreestudiado por la maestra que lo produce y porlos alumnos de su clase. A cada estudio y a cadareestudio que se haga se le van haciendoratificaciones y rectificaciones mediante eldialogo con los educandos. Cada vez más, la"clase como texto" va adquiriendo su"comprensión" producida por sí misma y por laeducadora. Y la producción de la comprensiónactual abarca la reproducción de la comprensiónanterior, que puede llevar a la clase hasta unnuevo conocimiento, a través del conocimiento delconocimiento anterior de sí misma.
No temer a los sentimientos, a las emociones, alos deseos, y trabajar con ellos con el mismorespeto con que
QUINTA CARTA 77
nos entregamos a una práctica cognoscitivaintegrada con ellos. Estar prevenidos y abiertosa la comprensión de las relaciones entre los hechos,los datos y los objetos en la comprensión de larealidad. Nada de eso puede escapar de la tareadocente de la educadora en la "lectura" de suclase, con la que manifiesta a sus alumnos que supráctica docente no se limita sólo a la enseñanzamecánica de los contenidos. Y aun más, que lanecesaria enseñanza de esos contenidos no puedeprescindir del conocimiento crítico de lascondiciones sociales, culturales y económicas delcontexto de los educandos.
Y es este conocimiento crítico del contexto delos educandos lo que explica, más que eldramatismo, la tragedia con que conviven un sinnúmero de ellas y de ellos. Tragedia en la queconviven con la muerte mucho más que con la vida,y en la que la vida pasa a ser casi un simplepretexto para morir."Acostumbras soñar?", preguntó cierta vez unperiodista de televisión a un niño de diez años,trabajador rural, en el interior de Sao Paulo."No", le dijo el niño sorprendido por lapregunta, "yo sólo tengo pesadillas".
El mundo afectivo de ese sin número de niños esun mundo roto, casi deshecho, vidriería hechaañicos. Por eso mismo esos niños precisanmaestras y maestros profesionalmente competentesy amorosos y no simples tíos y tías.
No hay que tenerle miedo al cariño, no cerrarse ala necesidad afectiva de los seres impedidos deser. Sólo los mal amados y las mal amadasentienden la actividad docente como un quehacerde insensibles, llenos de racionalismos a un gradotal que se vacían de vida y de sentimientos.
Creo, por el contrario, que la sensibilidadfrente al dolor impuesto a las clases popularesbrasileñas por el desinterés malvado con que sonmaltratados nos empuja, nos estimula a la luchapolítica por el cambio radical del mundo.
78 QUINTA CARTA
Nada de esto es fácil de realizar y a mí no megustaría darle a los lectores y a las lectoras laimpresión de que basta querer para cambiar elmundo. Querer es fundamental pero no essuficiente. También es preciso saber querer,
aprender a saber querer, lo que implica aprendera saber luchar políticamente con tácticasadecuadas y coherentes con nuestros sueñosestratégicos. Lo que no me parece posible eshacer nada o muy poco delante de las terriblesdiferencias que nos marcan. Y en materia deconstruir para hacer el mundo, nuestro mundo,menos malo, no tenemos por qué distinguir entreacciones modestas o retumbantes. Todo lo que sepueda hacer con competencia, lealtad, claridad,persistencia, en la dirección de sumar fuerzaspara debilitar las fuerzas del desamor, delegoísmo, de la maldad, es importante. En estesentido, es tan válida y necesaria la presenciade un líder sindical en una fábrica, explicandola razón de ser de la huelga en marcha en lamadrugada y frente a los portones de la empresa,como indispensable es la práctica docente de unamaestra que en una escuela de la periferia hablaa sus alumnos sobre el derecho a defender suidentidad cultural. El líder operario en elportón de la fábrica y la maestra en el salón declase, ambos tienen mucho que hacer.
Siento una imperiosa necesidad de decir que estámuy lejos de mi idea pretender reducir lapráctica educativa progresista a un esfuerzosimplemente político partidario. Lo que digo es
que no puede haber una enseñanza de contenidoscomo si éstos en sí mismos lo fuesen todo.
Es necesario que la maestra o el maestro dejenvolar creativamente su imaginación, obviamente enuna forma disciplinada. Y esto desde el primerdía de clase, demostrando a sus alumnos laimportancia de la imaginación en nuestras vidas.La imaginación ayuda a la curiosidad y a lainventiva del mismo modo que impulsa a laaventura sin la cual no crearíamos. Laimaginación naturalmente libre
QUINTA CARTA 79
volando o caminando o corriendo suelta. En el usode los movimientos del cuerpo, en la danza, en elritmo, en el dibujo, en la escritura, desde elmismo instante en que la escritura es preescritura —es garabato. En la oralidad y en la repetición delos cuentos que se reproducen dentro de sucultura. La imaginación que nos lleva a sueñosposibles o imposibles siempre es necesaria. Espreciso estimular la imaginación de loseducandos, usarla en el "diseño" de la escuela
con la que ellos sueñan. ¿Por qué no poner enpráctica dentro del salón de clase una parte dela escuela con la que sueñan? ¿Por qué aldiscutir la imaginación o los proyectos no lessubrayamos a los educandos los obstáculosconcretos, aunque algunos sean por el momentoinsuperables, para la realización de suimaginación? ¿Por qué no introducir conocimientoscientíficos que directa o indirectamente se hayanrelacionados con pedazos de su imaginación? ¿Porqué no enfatizar el derecho a imaginar, soñar yluchar por el sueño? Porque la imaginación que seentrega al sueño posible y necesario de lalibertad tiene que enfrentarse con las fuerzasreaccionarias que piensan que la libertad lespertenece como un derecho exclusivo. Al fin y alcabo es preciso dejar bien claro que laimaginación no es ejercicio de gente desconectadade la realidad, que vive en el aire. Por elcontrario, al imaginar alguna cosa lo hacemoscondicionados precisamente por la falta de loconcreto. Cuando el niño imagina una escuelaalegre y libre es porque la suya le niega lalibertad y la alegría.
Antes de abandonar Recife leí varios ejemplares deliteratura "de cordel"* en la que los poetasexplotaban justamente las carencias de su contexto.
* Literatura "de cordel", en Brasil, es la literaturapopular que se vende en los puestos callejeros [T.].
80 QUINTA CARTA
Nunca me olvido de uno de aquellos libros quedescribía un postre de más de mil metros dealtura con el que la población de un distrito sebanqueteaba. No era lo que llamaríamos unaimaginación loca, sino la locura de una poblaciónhambrienta. El sueño que tomaba forma en lapoesía, de una manera bastante abundante, era laexpresión de una falta bien concreta.
Imaginemos ahora una clase que con la presenciacoordinadora, sensible e inteligente de lamaestra, imaginase en dialogo un sistema deprincipios disciplinarios, de reglas amplias, queregulasen la vida en grupo de la clase.Posiblemente hasta con algunos principiosdemasiado rígidos. La puesta en práctica de esta"media constitución" se apoyaría en un principiobásico —la posibilidad de poder cambiar elsistema de reglas por régimen de mayoría.Naturalmente habría mecanismos reguladores delfuncionamiento de las reglas, pero todo con ungusto decididamente democrático. En una sociedadcomo la nuestra, de tan robusta tradición
autoritaria, es de vital importancia encontrarcaminos democráticos para el establecimiento delímites para la libertad y la autoridad con losque evitemos la licencia que nos lleva hasta el"dejemos todo como esta para ver cómo queda", oal autoritarismo todopoderoso.
La cuestión de la sociabilidad, de laimaginación, de los sentimientos, de los deseos,del miedo, del valor, del amor, del odio, de lapura rabia, de la sexualidad, del conocimiento,nos lleva a la necesidad de hacer una "lectura"del cuerpo como si fuese un texto, en lasinterrelaciones que componen su todo.
Lectura del cuerpo con los educandos,interdisciplinariamente, rompiendo dicotomías, rupturasinviables y de-formantes.
Mi presencia en el mundo, con el mundo y con los otrosimplica mi conocimiento entero de mi mismo. Y cuanto
QUINTA CARTA 81
mejor me conozca en esta entereza, tanto másposibilidades tendré haciendo historia, de,saberme rehecho por ella. Y porque haciendo
historia y siendo hecho por ella, como ser en elmundo y con el mundo, la "lectura" de mi cuerpocomo la de cualquier otro ser humano implica lalectura del espacio.18 En este sentido, el espacio
de la clase que alberga los miedos, los recelos,las ilusiones, los deseos y los sueños de lasmaestras y de los educandos debe constituirse enobjeto de "lectura" de la maestra y de loseducandos, como enfatiza Madalena FreireWeffort.19 El espacio de la clase que se extiendeal del recreo, al de las inmediaciones de laescuela, al de toda la escuela.
Queda claro el absurdo del autoritarismo cuandoconcibe y determina que todos esos espaciosescolares pertenecen por derecho a lasautoridades escolares, a los educadores yeducadoras, y no solo porque son gente adulta,pues también son gente adulta las cocineras, loscuidadores, los agentes de seguridad y no son másque simples servidores de esos espacios. Espaciosque no les pertenecen, como no les pertenecen alos educandos. Es como si los educandosestuviesen apenas en ellos y no con ellos.
Es preciso que la escuela progresista,democrática, alegre, capaz, repiense toda estacuestión de las relaciones entre el cuerpo consciente
y el mundo. Que revea la cuestión de lacomprensión del mundo, en cuanto es producida
históricamente en el mundo mismo y tambiénproducida por los cuerpos conscientes en susinteracciones con él. Creo que de estacomprensión resultara una nueva manera deentender lo que es enseñar, lo que es aprender,lo que es conocer, de la que Vygotsky no puedeestar ausente.
18 Merleau Ponty, Fenomenología de la percepción.19 Madalena Freire Weffort, en plática con el autor.
SEXTA CARTA
De las relaciones entre la educadora y los educandos
A continuación paso a centrarme en el análisis delas relaciones entre la educadora y loseducandos. Estas incluyen la cuestión de laenseñanza, del aprendizaje, del proceso deconocer-enseñar-aprender, de la autoridad, de lalibertad, de la lectura, de la escritura, de lasvirtudes de la educadora, de la identidadcultural de los educandos y del debido respeto
hacia ella. Todas estas cuestiones estánincluidas en las relaciones entre la educadora ylos educandos.
Considero el testimonio como un "discurso" coherente ypermanente de la educadora progresista. Intentaré pensarel testimonio como la mejor manera de llamar la atención deleducando hacia la validez de lo que se propone, hacia elacierto de lo que se valora, hacia la firmeza en lalucha, en la búsqueda de la superación de lasdificultades. La práctica educativa en la que no existeuna relación coherente entre lo que la maestra dice y loque la maestra hace es un desastre como prácticaeducativa.
¿Qué es lo que se puede esperar para la formaciónde los educandos de una maestra que protestacontra las restricciones de su libertad por partede la dirección de la escuela, pero al mismotiempo cercena injuriosamente la libertad de loseducandos? Felizmente en el piano humano ningunaexplicación mecanicista es capaz de dilucidarnada. No se puede afirmar que los educandos detal educadora necesariamente se vuelvan apáticoso vivan en permanente rebelión. Pero sería muchomejor para ellos
[82]
SEXTA CARTA 83
que no se les impusiera semejante diferenciaentre lo que se dice y lo que se hace. Entre eltestimonio de decir y el de hacer el más fuerte es el dehacer porque tiene o puede tener efectosinmediatos. Sin embargo, lo peor para laformación del educando es que frente a lacontradicción entre hacer y decir el educandotiende a no creer lo que la educadora dice. Sihoy ella afirma algo, él espera la próxima acciónpara detectar la próxima contradicción. Y esocorroe el perfil que la educadora va creando desí misma y revelando a los alumnos.
Los niños tienen una sensibilidad enorme parapercibir que la maestra hace exactamente loopuesto de lo que dice. El "haz lo que digo y nolo que hago" es un intento casi vano de repararla contradicción y la incoherencia. "Casi vano",porque no siempre lo que se dice y que secontradice con lo que se hace se anula porcompleto. A veces lo que se dice tiene en símismo una fuerza tal que lo defiende de lahipocresía de quien aun diciéndolo hace locontrario. Pero precisamente por estar siendodicho y no vivido pierde mucho de su fuerza.
Quien ve la incoherencia en proceso, bien puededecirse a sí mismo: "Si esta cosa que se proclamapero al mismo tiempo se niega tan fuertemente enla práctica fuese realmente buena, no sería sólodicha sino vivida" Una de las cosas más negativas entodo esto es el deterioro de la relación entre laeducadora y los educandos. ¿Y qué decir de lamaestra que constantemente testifica debilidad,vacilación, inseguridad, en sus relaciones conlos educandos? ¿Qué jamás se asume como autoridaden la clase? Me recuerdo a mí mismo, adolescente,y lo mal que me hacia presenciar la falta derespeto por si mismo que uno de nuestrosprofesores revelaba al ser objeto de burlas
84 SEXTA CARTA
de gran parte de los alumnos sin mostrar la menorcapacidad para imponer orden. Su clase era lasegunda de la mañana y él entraba ya vencido enel salón donde la maldad de algunos adolescenteslo esperaba para fustigarlo, para maltratarlo. Al
terminar su remedo de clase, no podía dar laespalda al grupo y encaminarse hacia la puerta.La gritería estrepitosa caería sobre él, pesada yáspera, y eso debía congelarlo. Desde el rincóndel salón donde yo me sentaba lo veía pálido,disminuido, retrocediendo hasta la puerta.Abriéndola rápidamente, desaparecía envuelto ensu insoportable debilidad.
Guardo en mis memorias de adolescente la figurade aquel hombre flaco, indefenso, pálido, quecargaba consigo el miedo de aquellos jóvenes quehacían de su debilidad un juguete. Junto al miedode perder el empleo, el miedo generado por ellos.Mientras presenciaba la ruina de su autoridad,yo, que sonaba con convertirme en maestro, meprometía a mí mismo que jamás me entregaría así ala negación de mi propio ser. Ni eltodopoderosismo del maestro autoritario,arrogante, cuya palabra siempre es la última, nila inseguridad y la completa falta de presencia ypoder que este profesor exhibía.
Otro testimonio que no debe faltar en nuestrasrelaciones con los alumnos es el de la permanentedisposición en favor de la justicia, de lalibertad, del derecho a ser. Nuestra entrega a ladefensa de los más débiles sometidos a laexplotación por los más fuertes. También esimportante, en este empeño de todos los días,
mostrarle a los alumnos la belleza que existe enla lucha ética. Ética y estética se dan la mano.Que no se diga, sin embargo, que en las zonas deinmensa pobreza, de profundas necesidades, no esposible hacer esas cosas. Las experiencias quevivió personalmente durante tres años la maestra
SEXTA CARTA 85
Madalena F. Weffort en una favela de Sao Paulo,donde ella se convirtió plenamente en educadora ypedagoga más que en cualquier otro contexto,fueron experiencias en las que esto fue posible.Ella prepara ahora un libro basado en susexperiencias en un ámbito carente de todo lo quenuestra apreciación y nuestro saber de claseconsideran indispensable, pero rico en muchosotros elementos que nuestro saber de clasemenosprecia. En él, ciertamente contará yanalizará la historia de Carlinha, de la que yahe hablado en un texto mío20 y que ahorareproduzco.
"Rondando la escuela, deambulando por las callesde la villa, semidesnuda, con mugre en la cara,que escondía su belleza, blanco de las burlas delos otros niños, y de los adultos también, vagabaperdida y lo que era peor, perdida de sí misma,una especie de niña de nadie."Un día Madalena me dijo que la abuela de la niñala había buscado para pedirle que recibiese a lanieta en la escuela diciendo también que nopodría pagar la cuota, casi simbólica,establecida por la dirección popular de laescuela.
"No creo que haya problema en relación con lacuota. Sin embargo, tengo una exigencia parapoder aceptar a Carlinha en la escuela: que mellegue aquí limpia, bañada y con un mínimo deropa. Y que venga así todos los días, y no solomañana", le dijo Madalena. La abuela aceptó yprometió que cumpliría. Al día siguiente Carlinhallegó a la escuela completamente cambiada.Limpia, cara bonita, facciones descubiertas,confiada.
La limpieza, la cara libre de marcas de mugre, resaltaba supresencia en el salón. Carlinha comenzó a confiar en sí misma. La abuela comenzó acreer no sólo en Carlinha
20 "Alfabetizacao como elemento de formacao dacidadania", Conferencia pronunciada en Brasiliaen reunión patrocinada por la UNESCO y elMinisterio de Educación de Brasil, 1987
86 SEXTA CARTA
sino en sí misma también. Carlinha se descubrió, su abuelase redescubrió.Una apreciación ingenua diría que la intervenciónde la educadora había sido pequeñoburguesa,elitista, enajenada. Al fin y al cabo, ¿cómoexigirle a una niña de la favela que viniese a laescuela bañada?
En realidad, Madalena cumplió con su deber deeducadora progresista. Su intervención posibilitóa la niña y a su abuela la conquista de unespacio —el de su dignidad en el respeto de losotros. Mañana será más fácil para Carlinhareconocerse también como miembro de toda unaclase, la trabajadora, en la búsqueda de mejoresdías.
Sin la intervención democrática del educador o de laeducadora no hay educación progresista.Del mismo modo como la maestra pudo interveniren materia de higiene corporal, materia que seextiende a su vez a la belleza del cuerpo y delmundo, de la que resultó el descubrimiento de
Carlinha y el redescubrimiento de su abuela, no veopor qué no se puede intervenir en los problemasa los que antes me refería.
Creo que la cuestión fundamental frente a la cuallos educadores y las educadoras debemos estarbastante lucidos, así como cada vez máscompetentes, es que nuestros educandos son uno delos caminos de los que disponemos para ejercernuestra intervención en la realidad a corto ylargo plazo. En este sentido, y no sólo en éstesino también en otros sentidos, nuestrasrelaciones con los educandos, a la vez que nosexigen respeto hacia ellos, nos imponenigualmente el conocimiento de las condicionesconcretas de su contexto, que los condiciona,Tratar de conocer la realidad en la que vivennuestros alumnos es un deber que la prácticaeducativa nos impone: sin esto, no tenemos accesoa su modo de pensar y difícilmente podremos,entonces, percibir lo que saben y cómo lo saben.
SEXTA CARTA 87
Estoy convencido de que no existen temas ovalores que no se puedan hablar en tal o cualárea. Podemos hablar de todo y de todo podemosdar testimonio. El lenguaje que utilizamos parahablar de esto o de aquello y la forma en quetestificamos están, sin embargo, atravesados porlas condiciones sociales, culturales e históricasdel contexto en el que hablamos y damostestimonio. Vale decir que están condicionadospor la cultura de clase, por la vida concreta deaquellos con quienes y a quienes hablamos y damostestimonio.
Recalquemos la importancia del testimonio deseriedad, de disciplina en el hacer las cosas, dedisciplina en el estudio. Testimonio en elcuidado del cuerpo, de la salud. Testimonio en lahonradez con que el educador realiza su tarea. Enla esperanza con que lucha por sus derechos, enla persistencia con que lucha contra el arbitrio.Las educadoras y los educadores de este paístienen mucho que enseñar a los niños y niñas,además de los contenidos, sin importar la clase ala que pertenezcan. Tienen mucho que enseñar porel ejemplo de combate en favor de los cambiosfundamentales que necesitamos, de combate contrael autoritarismo y en favor de la democracia.
Nada de esto es fácil pero todo esto seconstituye en uno de los frentes de la lucha
mayor para la transformación profunda de lasociedad brasileña. Los educadores progresistasprecisan convencerse de que no son meros docentes—eso no existe—, puros especialistas de ladocencia. Nosotros somos militantes políticosporque somos maestros y maestras. Nuestra tareano se agota en la enseñanza de la matemática, dela geografía, de la sintaxis o de la historia.Además de la seriedad y la competencia con quedebemos enseñar esos contenidos, nuestra tareaexige nuestro compromiso y nuestra actitud enfavor de la superación de las injusticiassociales.
88 SEXTA CARTA
Es necesario desenmascarar la ideología de ciertodiscurso neoliberal, a veces llamadomodernizador, que hablando del tiempo históricoactual trata de convencernos de que así es lavida. Los más capaces organizan el mundo,producen; los menos capaces sobreviven.21 Y de que"esa historia de sueños, de Utopía y de cambioradical" lo único que hace es dificultar el
trabajo incansable de los que realmente producen.Dejémoslos trabajar en paz sin los trastornos queles ocasionan nuestros discursos soñadores y undía habrá un gran excedente para distribuir entretodos.
Este discurso inaceptable contra la esperanza, laUtopía y el sueño es el que defiende lapreservación de una sociedad como la nuestra quefunciona para una tercera parte de la población,como si fuese posible soportar por mucho tiemposemejantes diferencias. Lo que me parece que elnuevo tiempo nos plantea es la muerte delsectarismo, pero la vida de la radicalidad.22 Lasposturas sectarias en las que nos pretendemosdueños y señores de la verdad, que no puede serdiscutida, ésas sí que —aun cuando se toman ennombre de la democracia— cada vez tienen menosque ver con el nuevo tiempo. En ese sentido, lospartidos progresistas no tienen mucho que elegir.O se recrean y se reinventan en la radicalidad entorno a sus sueños o, entregados a lossectarismos castradores, fenecen con su cuerposofocado en el figurín stalinista. Vuelven a ser,o no dejan de ser, viejos partidos de izquierdasin alma, condenados a morir de frío. Y es unalástima que exista este riesgo.
Pero volvamos a la relación entre educadoras y educandos.A la fuerza y a la importancia del testimonio de la
21 Véase Paulo Freire, Pedagogía de la esperanza, op cit.22 Véase Paulo Freire, Pedagogía del oprimido, op cit.
SEXTA CARTA 89
educadora como factor de formación para loseducandos. De la radicalidad con que actúa, conque decide, más el testimonio que da sindificultad de que puede y debe rever la posiciónque asumió, frente a los nuevos elementos que lahicieron cambiar. Y tanto más eficaz será sutestimonio cuanto más lúcida y objetivamente elladeje claro a sus educandos:
1] que cambiar de posición es legitimo2] las razones que la hicieron cambiar.No estoy pensando que los educadores y laseducadoras deban ser perfectos o santos. Esjustamente como seres humanos, con sus valores ysus fallas, como deben dar testimonio de su luchapor la seriedad, por la libertad, por la creaciónde la disciplina de estudio indispensable de cuyoproceso deben formar parte como auxiliares,puesto que es tarea de los educandos el generarloen sí mismos.
Una vez inaugurado el proceso testimonial porparte del educador, poco a poco los educandos sevan asumiendo también. Esta participación
efectiva de los educandos es señal de que eltestimonio de la educadora está funcionando. Sinembargo, es posible que algunos educandospretendan poner a prueba a la educadora paraestar seguros de si ella es coherente o no. Seríaun desastre que en esa oportunidad la maestrareaccionase mal ante el desafío. En el fondo lamayoría de los educandos que la ponen a prueba lohacen ansiosos de que ella no los decepcione. Loque ellos quieren es que ella confirme que esautentica. Al ponerla a prueba no están buscandosu fracaso. Pero también están los que provocanporque quieren el fracaso del educador.
Uno de los engaños de la educadora, generado enel seno de su exorbitante autoestima que la hacepoco humilde, sería el de sentirse herida por laconducta de los educandos, por no admitir quenadie pueda dudar de ella
90 SEXTA CARTA
Humildemente, al contrario, es bueno admitir quetodos somos seres humanos y por eso inacabados. Nosomos perfectos ni infalibles.
Recuerdo la experiencia que tuve cuando apenas llegabadel exilio, con un grupo de estudiantes de posgrado de laUniversidad Católica de Sao Paulo.
En el primer día de clase, y mientras yo hablabasobre cómo veía el proceso de nuestrosencuentros, me referí a cómo me gustaría quefuesen abiertos, democráticos y libres.Encuentros en los que ejerciésemos el derecho anuestra curiosidad, el derecho de preguntar, dediscrepar, de criticar.Una estudiante me dijo en tono agresivo: "Megustaría seguir el curso atentamente; no faltarea ningún encuentro para ver si ese dialogo delque usted habla será vivido realmente."
Cuando ella terminó yo hice un breve comentariosobre el derecho que ella tenía de dudar de mí,así como el de expresar públicamente su duda. Amí me cabía el deber de probar, a lo largo delsemestre, que era coherente con mi discurso.
En realidad la joven señora jamás falto a ningúnencuentro. Participó en todos, reveló susposiciones autoritarias que debían fundamentar surechazo hacia mi pasado y hacia mi presente deoposición a los gobiernos militares. Nunca nosaproximamos pero mantuvimos un clima de mutuorespeto hasta el fin.
En su caso lo que realmente la movía era el ánimode que yo me desdijese el primer día. Y yo no medesdije. Es que no me ofendo si me ponen aprueba. No me siento infalible. Me se inacabado.Lo que me irrita es la deslealtad. Es la críticainfundada. Es la falta de ética en lasacusaciones.
En suma, las relaciones entre educadores y educandos soncomplejas, fundamentales, difíciles, son relaciones
SEXTA CARTA 91
sobre las que debemos pensar constantemente. Ybueno sería, además, que intentásemos crear elhábito de evaluarlas o de evaluarnos en ellastambién como educadores y educadoras.
Qué bueno sería, en realidad, si trabajáramosmetódicamente con los educandos cada dos días,durante algún tiempo que dedicaríamos al análisiscrítico de nuestro lenguaje, de nuestra practica.Aprenderíamos y ensenaríamos juntos uninstrumento indispensable para el acto de
estudiar: el registro de los hechos y lo que seadhiere a ellos. La práctica de registrar noslleva a observar, comparar, seleccionar y establecer
relaciones entre hechos y cosas. Educadora y educandos seobligarían a anotar diariamente los momentos quemás los desafiaron, positiva o negativamente,durante el intervalo entre un encuentro y otro.
Además estoy convencido de que esa experienciaformativa podría hacerse, dentro de un nivel deexigencia adecuado a la edad de los niños, entreaquellos que aún no escriben. Pedirles que hablende cómo están sintiendo el devenir de sus días enla escuela les permitiría involucrarse en unapráctica de la educación de los sentidos. Lesexigiría atención, observación, selección dehechos. Con esto desarrollaríamos también suoralidad, que aspirando en si misma a lasiguiente etapa —la de la escritura—, jamás debedicotomizarse de ella. El niño que habla encondiciones personales normales es aquel queescribe. Si no escribe queda impedido de hacerlo,sólo en casos excepcionales imposibilitado.
Cuando era secretario municipal de educación deSao Paulo viví una experiencia que jamásolvidaré. En dos escuelas municipales y durantedos horas converse con cincuenta alumnos delquinto grado en una tarde y con cuarenta al otrodía. La temática central de los encuentros
92 SEXTA CARTA
era sobre cómo veían los adolescentes su escuela yqué escuela les gustaría tener. Cómo se veían ellosmismos y cómo veían a sus maestras.
Inmediatamente que comenzamos con los trabajos,ya en el primer encuentro, uno de losadolescentes me indagó: "Paulo ¿qué piensas túde una maestra que pone a un alumno de pie'oliendo' la pared, aun cuando éste haya hechouna cosa equivocada, como reconozco que hizo?" Yyo le respondí, "creo que la maestra seequivocó".
"¿Qué harías tú si vieses a una maestra haciendo eso?""Espero que tú y tus compañeros —respondí yo— nosupongan que yo debo hacer lo mismo con lamaestra. Eso sería un absurdo que yo jamáscometería. Invitaría a la maestra para que al díasiguiente fuese a mi oficina, junto con ladirectora de la escuela, la coordinadorapedagógica y alguien más que fuese responsablepor la formación permanente de las maestras. Enmi plática con ella le pediría que me demostraseque su comportamiento era correcto desde el puntode vista pedagógico, científico, humano ypolítico. En caso de que ella no lo pudieseprobar—lo que resulta evidente— le haría entoncesuna exhortación, luego de pedir a la directora de
la escuela su opinión respecto a la maestra enfalta, para que no repitiese su error."
"Muy bien —dijo el joven—, pero ¿y si ella repitiese eseprocedimiento?""En este caso —respondí—, pediría a la asesoría jurídicade la Secretaria que estudiase el camino legal paracastigar a esa maestra. Aplicaría la ley con rigor."
Todo el grupo entendió y yo percibí que lo queaquellos adolescentes pretendían no era unambiente licencioso, sino que radicalmente senegaban al arbitrio. Querían relacionesdemocráticas basadas en el respeto mutuo. Senegaban a la obediencia ciega, sin límites, delautoritarismo, rechazaban la posibilidad delespontaneísmo.
SEXTA CARTA 93
Posiblemente algunos de ellos salieron recientemente alas calles, con sus caras pintadas y diciendo a gritosque vale la pena soñar.*
Al día siguiente, con el otro grupo, escuche uncomentario de una adolescente inquieta y en un
lenguaje bien articulado: "Yo quisiera unaescuela, Paulo, que no fuese parecida a mi mamá.Una escuela que creyese más en los jóvenes y queno pensase que hay un montón de genteesperándonos sólo para hacer daño." Fueron cuatrohoras con noventa adolescentes que me reforzaronla alegría de vivir y el derecho a soñar.* Durante el proceso al presidente Collor, éstepidió al pueblo que saliera a la calle con loscolores verde y amarillo de la bandera, a lo quelos estudiantes respondieron saliendo con la carapintada de negro, pidiendo la renuncia delenjuiciado por corrupción. [T.]
SÉPTIMA CARTA
De hablarle al educando a hablarle a él y con él; de oír al
educando a ser oído por él
Partamos del intento de inteligencia delenunciado de arriba, en cuyo primer cuerpo dice:"de hablarle al educando a hablarle a él y con él".Podríamos organizar este primer cuerpo de lasiguiente manera sin perjudicar su sentido: "Del
momento en que le hablamos al educando al momentoen que hablamos con él"; o: "de la necesidad dehablarle al educando a la necesidad de hablar con
él"; o aun: "es importante que vivamos laexperiencia equilibrada y armoniosa entrehablarle al educando y hablar con él". Esto quieredecir que hay momentos en los que la maestra,como autoridad, le habla al educando, dice lo quedebe ser hecho, establece límites sin los cualesla propia libertad del educando se pierde en lapermisividad, pero estos momentos se alternan,según la opción política de la educadora, conotros en los que la educadora habla con eleducando.
No está por demás repetir aquí la afirmación,todavía rechazada por mucha gente no obstante suobviedad, la educación es un acto político. Su noneutralidad exige de la educadora que asuma suidentidad política y viva coherentemente suopción progresista, democrática o autoritaria,reaccionaria, aferrada a un pasado; o bienespontaneísta, que se defina por ser democráticao autoritaria. Es que el espontaneísmo, que aveces da la impresión de que se inclina por lalibertad, acaba trabajando contra ella. Elambiente de permisividad, de vale todo, refuerzalas posiciones
[94]SÉPTIMA CARTA 95
autoritarias. Por otro lado, el espontaneísmoniega la formación del demócrata, del hombre y dela mujer liberándose en y por la lucha en favordel ideal democrático así como niega la"formación" del obediente, del adaptado con la quesueña el autoritario. El espontaneísta es anfibio—vive en el agua y en la tierra—, no tieneentereza, no se define congruentemente por lalibertad ni por la autoridad.
Su ambiente es la licencia en que disfruta sumiedo a la libertad. Es por eso por lo que hehablado sobre la necesidad de que elespontaneísta, superando su indecisión política,se defina finalmente en favor de la libertad,viviéndola auténticamente, o contra ella.Este es, según estamos viendo en el análisis querealizamos, un problema en el que se inserta lacuestión de la libertad y de la autoridad en susrelaciones contradictorias. Cuestión peorcomprendida que lúcidamente entendida entrenosotros.
El mismo hecho de ser una sociedad marcadamenteautoritaria, con fuerte tradición mandona, coninequívoca inexperiencia democrática enraizada en
nuestra historia puede explicar nuestraambigüedad frente a la libertad y la autoridad.
También es importante notar que esa ideologíaautoritaria, mandona, de la que nuestra culturaestá impregnada, corta las clases sociales. Elautoritarismo del ministro, del presidente, delgeneral, del director de la escuela, del profesoruniversitario es el mismo autoritarismo del peón,del cabo o del sargento, del portero deledificio. Entre nosotros, cualesquiera diezcentímetros de poder fácilmente se convierten enmil metros de poder y de arbitrio.
Pero precisamente porque aún no hemos sido capacesde resolver este problema en la práctica social,de tenerlo claro frente a nosotros, tendemos aconfundir el uso
96 SÉPTIMA CARTA
correcto de la autoridad con el autoritarismo, yasí por negar ese uso caemos en la licenciosidado en el espontaneísmo pensando que, al contrario,estamos respetando las libertades, haciendo
entonces democracia. Otras veces somos realmenteautoritarios pero nos pensamos y nos proclamamosprogresistas.
Es un hecho que por rechazar el autoritarismo nopuedo caer en lo licencioso, así como rechazandoesto no puedo entregarme al autoritarismo. Ciertavez afirme: el uno no es el contrario positivodel otro. El contrario positivo, ya sea delautoritarismo manipulador o del espontaneísmolicencioso, es la radicalidad de la democracia.Creo que estas consideraciones vienen aclarandoel tema de esta carta. Ahora puedo afirmar que sila maestra es coherentemente autoritaria, siemprees ella el sujeto del habla y los alumnos soncontinuamente la incidencia de su discurso. Ellahabla a, para y sobre los educandos. Habla desde laaltura hacia abajo, convencida de su certeza y desu verdad. Y hasta cuando habla con el educando escomo si le estuviese haciendo un favor a él,subrayando la importancia y el poder de su voz.No es ésta la manera como la educadorademocrática habla con el educando, ni siquieracuando le habla a él. Su preocupación es la deevaluar al alumno, la de comprobar si él laacompaña o no. La formación del educando, comosujeto crítico que debe luchar constantemente porla libertad, jamás agita a la educadoraautoritaria. Si la educadora es espontaneísta, en
la posición de "dejemos todo como está para vercómo queda" abandona a los educandos a sí mismosy acaba por no hablar a ni con los educandos.
Sin embargo, si la opción de la educadora es lademocrática y la distancia entre su discurso y supráctica viene siendo cada vez menor, en su vidaescolar cotidiana, que siempre somete a suanálisis crítico, vive la difícil pero
SÉPTIMA CARTA 97
posible y placentera experiencia de hablarle a los
educandos y de hablar con los educandos. Ella sabeque no sólo el diálogo sobre los contenidos aenseñar sino el diálogo sobre la vida misma, sies verdadero, no sólo es válido desde el punto devista de enseñar, sino que también es creador deun ambiente abierto y libre dentro del seno de suclase.
Hablar a y con los educandos es una forma sinpretensiones pero altamente positiva que lamaestra democrática tiene de dar, dentro de suescuela, su contribución a la formación de
ciudadanos y ciudadanas responsables y críticos.Algo de lo que mucho precisamos y que esindispensable para el desarrollo de nuestrademocracia. La escuela democrática,progresistamente posmoderna y no posmodernamentetradicional y reaccionaria, tiene un gran papelque cumplir en el Brasil actual. Sin embargo, alinsistir en la temática de la escuelaposmodernamente progresista, está muy lejos demí pensar que la "salvación" del Brasil estádepositada en ella. Naturalmente laviabilización del país no está tan sólo en laescuela democrática, formadora de ciudadanoscríticos y capaces, pero pasa por ella, lanecesita, no se hace sin ella. Y es en elladonde la maestra habla a y con el educando, oye al
educando, sin importar su tierna edad o no, y así,es oída por él. Es escuchándolo, tarea estainaceptable para la educadora autoritaria, comola maestra democrática se prepara cada vez máspara ser oída por el educando. Y al aprender conel educando a hablar con él porque lo oyó, leenseña a escucharla también.
Las consideraciones anteriores sobre la posiciónautoritaria, sobre la posición espontaneísta ysobre la que llamo sustantivamente democráticapueden ser aplicadas, como es obvio, al problema
de escuchar al educando y de ser escuchado porél. Esa es la razón crucial del derecho a voz
98 SÉPTIMA CARTA
que tienen las educadoras y los educandos. Nadievive la democracia plenamente, ni la ayuda acrecer, primero, si es impedido en su derecho dehablar, de tener voz, de hacer su discursocrítico; y en segundo lugar, si no se comprometede alguna manera con la lucha por la defensa deese derecho, que en el fondo también es elderecho de actuar.
Y del mismo modo como la libertad del educandoen clase necesita límites para no perderse en lalicenciosidad, la voz de la educadora necesitade límites éticos para no deslizarse hacia elabsurdo. Es tan inmoral tener nuestra vozsilenciada o nuestro "cuerpo prohibido" comoinmoral es usar la voz para falsear la verdad,para mentir, engañar, deformar.
Mi derecho a la voz no puede ser un derechoilimitado a decir todo lo que me parece bien
sobre el mundo y de los otros. El de una vozirresponsable que miente sin ningún tipo demalestar ya que espera de la mentira unresultado favorable a los deseos y a los planesdel mentiroso.
Es preciso y hasta urgente que la escuela se vayatransformando en un espacio acogedor ymultiplicador de ciertos gustos democráticos comoel de escuchar a los otros, ya no por puro favorsino por el deber de respetarlos, así como el dela tolerancia, el del acatamiento de lasdecisiones tomadas por la mayoría, en el cual nodebe faltar sin embargo el derecho del divergentea expresar su contrariedad. El gusto por lapregunta, por la crítica, por el debate. El gustodel respeto hacia la cosa pública que entrenosotros es tratada como algo privado, que sedesprecia.
Es increíble la manera como se desperdician lascosas entre nosotros, en qué medida yprofundidad. Basta leer la prensa diaria y seguirlos noticiarios de la televisión para darnoscuenta de los millones que se desperdician por lafalta de uso de aparatos carísimos en loshospitales, por las
SÉPTIMA CARTA 99
obras que por deshonestidad se deterioran en suconstrucción antes de tiempo. Obras millonariasque se evaporan misteriosamente dejando tan sólovestigios. Si los administradores responsablesfuesen castigados por semejantes descalabros,pagasen a la nación o bien fueran encarcelados —evidentemente con derecho a una defensa—, lasituación mejoraría.
Una actividad que hay que incluir en la vidanormal político-pedagógica de la escuela podríaser la discusión, de vez en cuando, de casoscomo los que he comentado ahora. La discusióncon los alumnos sobre lo que representa paranosotros semejante desvergüenza, tanto a cortocomo a largo plazo. Desde el punto de vista dela estafa material a la economía de la nacióncomo del daño ético que todos esos descalabrosnos causan a todos nosotros. Es preciso mostrarlos números a los niños y adolescentes ydecirles con claridad y con firmeza que elhecho de que los responsables se comporten deese modo, sin ningún pudor, no nos autoriza, enla intimidad de nuestra escuela, a romper lasmesas, echar a perder los gises, desperdiciar lamerienda o ensuciar las paredes.
No vale decir: "¿Por qué no lo hago yo si lospoderosos lo hacen? ¿Si los poderosos roban porqué no robo yo? ¿Si mienten los poderosos por quéyo no miento también?" Eso no vale. Decididamenteno vale.
No se construye ninguna democracia seria —lo cualimplica cambiar radicalmente las estructuras dela sociedad, reorientar la política de laproducción y del desarrollo, reinventar el poder,hacer justicia a los expoliados, abolir lasganancias indebidas e inmorales de lostodopoderosos sin —previa y simultáneamente—trabajar esos gustos democráticos y esasexigencias éticas.
Uno de los errores de los marxistas mecanicistas fuevivir —y no sólo pensar o afirmar— que la educación, por
100 SÉPTIMA CARTA
ser superestructura, no tiene nada que hacerantes de que la sociedad se transformeradicalmente en su infraestructura, en suscondiciones materiales. Antes, lo que se puedehacer es la propaganda ideológica para la
movilización y la organización de las masaspopulares. En esto, como en todo, fallaron losmecanicistas. Y aún peor, atrasaron la lucha enfavor del socialismo que ellos contrapusieron ala democracia.23 Otro gusto democrático, cuyoantagonista está entrañado en nuestrastradiciones culturales autoritarias, es el gustodel respeto hacia los diferentes. El gusto de latolerancia del que tanto el racismo como elmachismo huyen como el diablo huye de la cruz.
El ejercicio de ese gusto democrático en unaescuela realmente abierta o abriéndose deberíacercar al gusto autoritario, racista, machista,en primer lugar en sí mismo como negación de lademocracia, de las libertades y de los derechosde los diferentes, como negación de un humanismonecesario. Y en segundo lugar, como expresión detodo eso y aun como contradicción incomprensiblecuando el gusto antidemocrático, no importa cuál,se manifiesta en la práctica de los hombres o delas mujeres reconocidas como progresistas.
¿Qué podemos decir, por ejemplo, de un hombreconsiderado progresista que a pesar de sudiscurso en favor de las clases populares secomporta como si fuese dueño de su familia? ¿Unhombre cuyo mando asfixia a la mujer y a loshijos e hijas? ¿Qué decir de la mujer que luchaen defensa de los intereses de su categoría pero
que en su casa raramente agradece a la cocinerapor el vaso de agua que esta le trae y en laspláticas con sus amigas se refiere a ella como"esa gente"?
23 Véase Paulo Freire, Pedagogía de la esperanza, op cit.
SÉPTIMA CARTA 101
Realmente es difícil hacer democracia. Es que lademocracia, como cualquier sueño, no se hace conpalabras descarnadas y sí con la reflexión y conla práctica. No es lo que digo lo que dice quesoy un demócrata o que no soy racista o machista,sino lo que hago. Es preciso que lo que hago nocontradiga lo que digo. Es lo que hago lo quehabla de mi lealtad o no hacia lo que digo.
En esa lucha entre el decir y el hacer, en la quedebemos comprometernos para disminuir ladistancia entre ambos, es posible tanto rehacerel decir para adecuarlo al hacer como cambiar elhacer para ajustarlo al decir. Por eso es que lacoherencia finalmente fuerza una nueva opción. Sien el momento en que descubro la incoherenciaentre lo que digo y lo que hago —discursoprogresista, práctica autoritaria—, reflexionando
a veces con sufrimiento, aprehendo la ambigüedaden que me encuentro, siento que no puedocontinuar así y busco una salida. De esta formauna nueva opción se me impone. O cambio eldiscurso progresista por un discurso coherentecon mi práctica reaccionaria o cambio mi prácticapor una democrática, adecuándola al discursoprogresista. Finalmente, existe una terceraopción: la opción por el cinismo asumido queconsiste en encarnar lucrativamente laincoherencia.
Creo que una de las formas de ayudar a lademocracia entre nosotros es combatir conclaridad y seguridad los argumentos ingenuos perofundamentados en la realidad o parte de ellasegún los cuales votar no vale la pena; que lapolítica siempre es así, ese descaro general,vergonzoso. Que todos los políticos son iguales:"Por eso voy a votar por quien hace, aunque robe."
En realidad las cosas son diferentes. Esta es laforma de hacer política que se nos hace posible,pero no es necesariamente la forma que siempretendremos de hacer política. No es la política laque nos hace así. Nosotros
102 SÉPTIMA CARTA
somos los que hacemos esta política y esindiscutible que esta política que hoy hacemos esde mejor calidad que la que se hacía en miinfancia. Y por fin, no son todos los políticoslos que hacen política de este modo en losdiferentes niveles del gobierno ni en losdiferentes partidos políticos.
Como educadoras y educadores no podemos eximirnosde responsabilidad en la cuestión fundamental dela democracia brasileña y de cómo participar enla búsqueda de su perfeccionamiento.
Como educadoras y educadores somos políticos, hacemospolítica al hacer educación. Y si sonamos con lademocracia debemos luchar día y noche por una escuela en laque hablemos a los educandos y con los educandos, para queescuchándolos podamos también ser oídos por ellos.
OCTAVA CARTA
Identidad cultural y educación
Preguntarnos sobre las relaciones entre laidentidad cultural —que siempre tiene un elementode clase social— de los sujetos de la educación yla práctica educativa, es algo que se nos impone.Es que la identidad de los sujetos tiene que vercon las cuestiones fundamentales del plan deestudios, tanto el oculto como el explícito, yobviamente con cuestiones de enseñanza y deaprendizaje.Sin embargo, me parece que analizar la cuestiónde la identidad de los sujetos de la educación,educadores y educandos, implica recalcar, desdeel comienzo de tal ejercicio que la identidadcultural, expresión cada vez más usada pornosotros, no puede pretender agotar la totalidaddel significado del fenómeno cuyo concepto es laidentidad. El atributo cultural acrecentado por elrestrictivo de clase no agota la comprensión deltérmino "identidad". En el fondo, mujeres yhombres nos hacemos seres especiales ysingulares. A lo largo de una larga historiaconseguimos desplazar de la especie el punto dedecisión de mucho de lo que somos y de lo quehacemos individualmente para nosotros mismos, si
bien dentro del engranaje social sin el cualtampoco seriamos lo que estamos siendo. En elfondo, no somos sólo lo que heredamos niúnicamente lo que adquirimos, sino la relacióndinámica y procesal de lo que heredamos y lo queadquirimos.
Hay algo en lo que heredamos que François Jacob24 destaca enuna entrevista a El
Correo de la UNESCO y que
24 Le Courrier de u UNESCO, op cit.
[103]104 OCTAVA CARTA
es de la más alta importancia para la comprensiónde nuestro tema. "Estamos programados, pero paraaprender", dice Jacob. Y es precisamente porquenos fue posible, gracias a la invención de laexistencia —algo más que la vida misma y quenosotros creamos con los materiales que la vidanos ofreció—, desplazar de la especie paranosotros el punto de decisión de mucho de lo queestamos y estaremos siendo. Y más aún, porque conla invención social del lenguaje, lado a lado conla operación sobre el mundo, prolongamos el mundo
natural, que no hicimos, en un mundo cultural ehistórico que es producto nuestro, que nosvolvimos animales permanentemente inscritos en unproceso de aprender y de buscar. Proceso que sólose hace posible en la medida en que "no podemosvivir a no ser en función del mañana" (Jacob,1991).
Aprender y buscar, a los que necesariamente sejuntan enseñar y conocer y que por su parte nopueden prescindir de libertad, no sólo comodonación sino como algo indispensable ynecesario, como un sine qua non por el que debemosluchar permanentemente, forman parte de nuestramanera de estar siendo en el mundo. Y esjustamente porque estamos programados pero nodeterminados, estamos condicionados pero al mismotiempo conscientes del condicionamiento, por loque nos hacemos aptos para luchar por la libertadcomo proceso y no como meta. Es por eso tambiénpor lo que el hecho de que "cada ser —dice Jacob—contiene en sus cromosomas todo su pro-piofuturo", no significa de ninguna manera quenuestra libertad se ahogue o se sumerja en lasestructuras hereditarias como si ellas fuesen ellugar indicado para la desaparición de nuestraposibilidad de vivirla.
Condicionados, programados pero no determinados,nos movemos con un mínimo de libertad de que
disponemos en el marco cultural para ampliarlo. Deesta manera,
OCTAVA CARTA 105
a través de la educación como expresión tambiéncultural podemos "explorar más o menos lasposibilidades inscritas en los cromosomas" (Jacob,1991).
Queda clara la importancia de la identidad decada uno de nosotros como sujeto, ya sea comoeducador o educando, en la práctica educativa. Yde la identidad entendida en esta relacióncontradictoria que somos nosotros mismos entre loque heredamos y lo que adquirimos. Relacióncontradictoria en la que a veces lo queadquirimos en nuestras experiencias sociales,culturales, de clase, ideológicas, interfierevigorosamente a través del poder de losintereses, de las emociones, de los sentimientos,de los deseos, de lo que se viene llamando "lafuerza del corazón" en la estructura hereditaria.Por eso mismo es que no somos ni una cosa ni la
otra. Repitamos, ni sólo lo innato ni tampocoúnicamente lo adquirido.
La llamada "fuerza de la sangre", para utilizaruna expresión popular, existe, pero no esdeterminante. Con la presencia de lo cultural,ella sola no lo explica todo. En el fondo, lalibertad como hazaña creadora de los sereshumanos, como aventura, como experiencia deriesgo y de creación, tiene mucho que ver con larelación entre lo que heredamos y lo queadquirimos.
Las interdicciones a nuestra libertad sonresultado, mucho más de las estructuras sociales,políticas, económicas, culturales, históricas,ideológicas, que de las estructuras hereditarias.No podemos tener dudas sobre el poder de laherencia cultural, sobre cómo nos conforma y nosobstaculiza para ser. Pero el hecho de serprogramados, condicionados y conscientes delcondicionamiento, y no determinados, es lo quehace posible superar la fuerza de las herenciasculturales. La transformación del mundo material,de las estructuras materiales, a la que seagregue simultáneamente un esfuerzo críticoeducativo,
106 OCTAVA CARTA
es el camino para la superación, jamás mecánica, de estaherencia.Lo que no es posible, sin embargo, en esteesfuerzo por la superación de ciertas herenciasculturales, que repitiéndose de generación engeneración a veces dan la impresión depetrificarse, es dejar de considerar suexistencia. Es muy cierto que los cambiosinfraestructurales a veces alteran rápidamentelas formas de ser y de pensar que perdurabandesde hace mucho tiempo. Por otro lado elreconocer la existencia de las herenciasculturales debe implicar el respeto hacia ellas.Respeto que de ninguna manera significa nuestraadecuación a ellas. Nuestro reconocimiento ynuestro respeto hacia ellas son condicionesfundamentales para el esfuerzo por el cambio. Porotro lado, es preciso que seamos bien claros conrelación a algo que es evidente: esas herenciasculturales tienen un innegable corte de clasesocial. Es en ellas donde se van constituyendomuchos aspectos de nuestra identidad, que por esomismo está marcada por la clase social a la quepertenecemos.
Pensemos un poco en la identidad cultural de loseducandos y en el respeto necesario que le debemos en
nuestra práctica educativa.
Creo que el primer paso a dar en dirección a eserespeto es el reconocimiento de nuestraidentidad, el reconocimiento de lo que estamossiendo en la actividad práctica en la que nosexperimentamos. Es en la práctica de hacer lascosas de una cierta manera, de pensar, de hablarun cierto lenguaje (como por ejemplo: "la canciónde que te hable" y no "la canción que te hable"sin la preposición de rigiendo al pronombre que), esen la práctica de hacer, de hablar, de pensar, detener ciertos gustos, ciertos hábitos, dondeacabo por reconocerme de cierta forma,coincidente con otras gentes como yo. Esas otrasgentes tienen un corte de clase idéntico opróximo al mío. Es en la práctica de
OCTAVA CARTA 107
experimentar las diferencias donde nosdescubrimos como yos y como tús. En rigor, siemprees el otro, en cuanto tú, el que me constituye
como yo en la medida en que yo, como tú de otro, loconstituyo como yo.
Es una fuerte tendencia nuestra la que nos empujaa afirmar que lo diferente de nosotros esinferior. Partimos de la idea de que nuestraforma de estar siendo no sólo es buena sino quees mejor que la de los otros, diferentes denosotros. Esto es la intolerancia. Es el gustoirresistible de oponerse a las diferencias.
Sin embargo la clase dominante, debido a su propio poderde perfilar a la clase dominada, en una primerainstancia rechaza la diferencia, en segundo lugar nopiensa quedar igual al diferente y en tercer lugartampoco tiene la intención de que el diferente quedeigual a ella. Lo que ella pretende es admitir y remarcaren la práctica la inferioridad de los dominados almantener las diferencias y las distancias.
Uno de los desafíos para los educadores y laseducadoras progresistas, en coherencia con suopción, es no sentirse ni proceder como si fuesenseres inferiores a los educandos de las clasesdominantes de la red privada que, arrogantes,maltratan y menosprecian al maestro de clasemedia. Pero tampoco, por el contrario, sentirsesuperiores, en la red pública, a los educandos delas favelas, a los niños y las niñas populares; alos niños sin comodidades, que no comen bien, que
no "visten bonito", que no "hablancorrectamente", que hablan con otra sintaxis, conotra semántica y con otra prosodia.
Lo que se le plantea en ambos casos a laeducadora progresista y coherente es en primertérmino no asumir una posición agresiva haciaquien simplemente responde, y en segundo lugartampoco dejarse tentar por la hipótesis de quelos niños, pobrecitos, son naturalmenteincapaces.
108 OCTAVA CARTA
Ni una posición de revancha ni de sumisión en elprimer caso, ni una actitud paternalista o dedesprecio hacia los niños de las clases popularesen el segundo, sino la de quien asume suresponsable autoridad de educadora.
El punto inicial hacia esta práctica comprensivaes saber y estar convencida de que la educaciónes una práctica política. Por eso es querepetimos: la educadora es política. En consecuencia,se hace imperioso que la educadora sea coherente
con su opción, que es política. Y a continuación,que la educadora sea cada vez más competentedesde el punto de vista científico, lo que lahace saber lo importante que es conocer el mundoconcreto en que viven sus alumnos. La cultura enque se encuentra en acción su lenguaje, susintaxis, su semántica, su prosodia, en la que sevienen formando ciertos hábitos, ciertos gustos,ciertas creencias, ciertos miedos, ciertos deseosno necesariamente fáciles de aceptar por el mundoconcreto de la maestra.
El trabajo formativo, docente, es inviable en uncontexto que se piense teórico pero que al mismotiempo haga cuestión de permanecer lejos de, eindiferente a, el contexto concreto del mundoinmediato de la acción y de la sensibilidad delos educandos.
Creer posible la realización de un trabajo en elque el contexto teórico se separa de tal modo de laexperiencia de los educandos en su contexto concreto
sólo es concebible para quien juzga que laenseñanza de los contenidos se haceindiferentemente a e independientemente de lo que
los educandos ya saben a partir de susexperiencias anteriores a la escuela. Y no paraquien rechaza con razón esa dicotomíainsustentable entre contexto concreto y contexto teórico.
La enseñanza de los contenidos no puede ser hechade manera vanguardista como si fueran cosas, saberesque se
OCTAVA CARTA 109
pueden sobreponer o yuxtaponer al cuerpoconsciente de los educandos —a no ser en formaautoritaria. Enseñar, aprender y conocer notienen nada que ver con esa práctica mecanicista.
Las educadoras precisan saber lo que sucede en elmundo de los niños con los que trabajan. Eluniverso de sus sueños, el lenguaje con que sedefienden, con maña, de la agresividad de sumundo. Lo que saben y cómo lo saben fuera de laescuela. Hace dos o tres años, dos profesores dela Universidad de Campinas, el físico CarlosArguelo y el matemático Eduardo SebastianiFerreira, participaron en un encuentrouniversitario en Paraná en el que se discutió laenseñanza de la matemática y de la ciencia en,general. Al regresar al hotel luego de la primeramañana de actividades encontraron a un grupo deniños remontando cometas en un campo abandonado.
Se aproximaron a los niños y comenzaron aconversar.
"¿Cuántos metros de cuerda acostumbras soltar pararemontar tu cometa?", preguntó Sebastiani.
"Más o menos cincuenta metros", dijo un niño llamado Gelson."¿Y cómo calculas para saber que sueltas más o menoscincuenta metros de cuerda?", indaga Sebastiani.
"Cada tanto, más o menos cada dos metros, le hagoun nudo a la cuerda. Cuando la cuerda estácorriendo en mi mano voy contando los nudos yentonces sé cuántos metros de cuerda sueltatengo."
"¿Y a qué altura crees que está la cometa ahora?", preguntóel matemático."Cuarenta metros", dijo el niño."¿Cómo los calculaste?""Por la cantidad de cuerda que he soltado y la barriga queésta ha hecho."
110 OCTAVA CARTA
"Podríamos calcular este problema basados en latrigonometría o por semejanza de triángulos",
dijo Sebastiani Sin embargo el niño dijo:
"Si la cometa estuviese alta, bien arriba de micabeza, estaría a los mismos metros de altura quelos que yo solté de cuerda, pero como estainclinada, lejos de mi cabeza, está a menosmetros de altura que los que yo solté de cuerda.""Aquí hubo un razonamiento de grados", dijoSebastiani.
A continuación Arguelo pregunta al niño sobre laconstrucción del molinete y Gelson le respondehaciendo uso de las cuatro operacionesfundamentales. Irónicamente, concluye el físico,Gelson (tan gente como Gerson, digo yo) había sidoreprobado en matemáticas en la escuela. Nada de loque él sabía tenía valor para la escuela porque loque él sabía lo había aprendido con suexperiencia, en lo concreto de su contexto. Él nohablaba de su saber con el lenguaje formal y debuenos modales, mecánicamente memorizado, que laescuela reconoce como el único legítimo.
Una situación peor se da en el dominio dellenguaje, en el que casi nunca se respetan lasintaxis, la ortografía, la semántica y laprosodia de clase de los niños populares.
Jamás he dicho ni sugerido que los niños de lasclases populares no deban aprender el llamado"modelo culto" de la lengua portuguesa en el
Brasil, como a veces se afirma. Lo que si hedicho es que los problemas del lenguaje siempreabarcan cuestiones ideológicas y, con ellas,cuestiones de poder. Por ejemplo, si hay un"modelo culto" es porque hay otro que esconsiderado inculto. ¿Y quién perfiló el incultocomo tal? En realidad lo que he dicho, y por loque peleo, es que se les enseñe a los niños y lasniñas populares el modelo culto, pero que alhacerlo se destaque:
OCTAVA CARTA 111
a]que su lenguaje es tan rico y tan bonito como el de los que hablan el modelo culto, razón por la cual no tienen por qué avergonzarse de cómo hablan.
b]que aun así es fundamental que aprendan la sintaxis y la prosodia dominante para que:
1] disminuyan sus desventajas en la lucha por la vida;2] ganen un instrumento fundamental para la luchanecesaria contra las injusticias y las discriminacionesde que son blanco.Es pensando y actuando así como me sientocoherente con mi opción progresista,
antielitista. No soy de los que estuvieron encontra de Lula para la presidencia de larepública porque dice "menas verdad" y votaron aCollor con tanta verdad de menos. Concluyendo, laescuela democrática no debe tan sólo estarabierta permanentemente a la realidad contextualde sus alumnos para comprenderlos mejor, paraejercer mejor su actividad docente, sino tambiénestar dispuesta a aprender de sus relaciones conel contexto concreto. De ahí viene la necesidadde, profesándose democrática, ser realmentehumilde para poder reconocerse aprendiendo muchasveces con quien ni siquiera se ha escolarizado.
La escuela democrática que precisamos no es aquella enla que sólo el maestro enseña, en la que el alumno sóloaprende y el director es el mandante todopoderoso.
NOVENA CARTA
Contexto concreto-contexto teórico
En esta carta voy a tomar como objeto de mireflexión no sólo las relaciones que el contextoconcreto y el teórico establecen entre sí, sinotambién los modos cómo nos comportamos en cadauno de ellos.
El sentido, o uno de los sentidos principales, queme motiva a tratar este tema es el de subrayar laimportancia de la relación en todo lo que hacemos ennuestra experiencia existencial en cuantoexperiencia social e histórica. La importancia dela relación entre las cosas, de los objetos entresí, de las palabras entre ellas en la composiciónde las frases y de éstas entre sí en la estructuradel texto. La importancia de las relaciones entrelas personas, de la manera como se unen —laagresividad, la amorosidad, la indiferencia, elrechazo o la discriminación subrepticia o abierta.Las relaciones entre educandos y educadoras, entresujetos cognoscentes y objetos cognoscibles.Dejemos claro, desde luego, que el objeto de estacarta no es tratar todo el conjunto de lasrelaciones que ensayamos y en que nos involucramosdiariamente sino algunas de ellas, que estánenglobadas en las que se dan entre el contexto
concreto y el teórico, en relación el uno con elotro.
Creo que una de las afirmaciones que es precisohacer es que la relación en sí, ya sea en el mundoanimado o en el inanimado, es una condiciónfundamental de la propia vida y de la vida con sucontrario.
Sin embargo somos los únicos seres capaces de serobjeto y sujeto de las relaciones que trabamos conlos otros
[112]
NOVENA CARTA 113
y con la historia que hacemos y que nos hace yrehace. Las relaciones entre nosotros y el mundopueden ser percibidas críticamente, ingenua omágicamente percibidas, pero hay en nosotros unaconciencia de estas relaciones en un nivel que noexiste entre ningún otro ser vivo con el mundo.
Entre nosotros, la práctica en el mundo, en la medidaen que comenzamos no sólo a saber que vivíamos sinoa saber que sabíamos y que por lo tanto podíamos
saber más, inició el proceso de generar el saber
de la propia práctica. Es en este sentido en quepor un lado el mundo fue dejando de ser paranosotros el simple soporte25 sobre el que estábamos,y por el otro se transformó o se ha venidotransformando en el mundo con el cual estamos enrelación y del que finalmente el simple mover enél se ha convertido en práctica en él. Es así comola vida se ha ido transformando en una acción enel mundo desarrollada por sujetos que poco a pocohan ido ganando conciencia de su propio hacer
sobre el mundo. Fue la práctica la que fundó elhabla sobre ella y su conciencia, práctica. Nohabría práctica sino un puro mover en el mundo siquienes estaban moviendo en el mundo no sehubiesen hecho capaces de ir sabiendo lo que hacían almover en el mundo y para qué movían. Fue laconciencia del mover lo que promovió el mover a lacategoría de práctica e hizo que la práctica
necesariamente generase su propio saber. En estesentido la conciencia de la práctica implica la ciencia dela práctica implícita o anunciada en ella. Deesta forma, hacer ciencia es descubrir, desvelar
verdades sobre el mundo, los seres vivos y lascosas, que descansaban a la espera de serdesnudadas. Es darle sentido objetivo a algo quenuevas necesidades emergentes de la prácticasocial plantean a las mujeres y a los hombres.
25 Véase Paulo Freire, Pedagogía del oprimido, op cit.
114 NOVENA CARTALa ciencia, quehacer humano que se da en la historiaque hacen mujeres y hombres con su práctica, no espor eso mismo un a priori de la historia.
La práctica de la que tenemos conciencia exige y gestaa su propia ciencia. Por eso no podemos olvidar lasrelaciones entre la producción, su técnica indispensable y la ciencia.
Una de las ciencias que más se ha beneficiado conla producción —según dice Adolfo Sánchez Vázquez—es la física. Su nacimiento como tal es tardío:en su estado característico no la conocieron nila antigüedad griega ni la Edad Media. El escasodesarrollo de las fuerzas productivas en lasociedad esclavista griega y en el feudalismodeterminaban que en aquellas épocas no sesintiese la necesidad de crear la física.La ciencia física surge en la Edad Moderna con GalileoGalilei correspondiendo a las necesidades prácticas de laindustria naciente.26
Destaco la necesidad de que, dentro del contextoteórico, tomemos distancia de lo concreto en elsentido de percibir cómo se encuentra implícitasu teoría en la práctica ejercida por él, teoríaque a veces ni sospechamos o escasamente
conocemos. El profesor Adao Cardoso, biólogo dela Universidad de Campinas, me contó que una vezfue invitado por un joven indígena, del interiorde la Amazonia, a aprender a utilizar el arpón enla pesca. Respondiendo a la interrogaciónprovocadora del científico que le preguntaba porqué no le tiraba el arpón al pez sino que lotiraba entre este y el costado del barcorespondió: "No, yo le tiré al pez. Usted no viobien porque a veces los ojos mienten." Elindígena
26 Adolfo Sánchez Vázquez, Filosofía de la praxis, Barcelona, Crítica
NOVENA CARTA 115
explicaba el fenómeno de la refracción a su manera,en el plano de la "ciencia" que su práctica lepermitía.
Gracias a su práctica y a la práctica de su aldeael joven indígena tenía intimidad con el fenómenoy lo operaba acertadamente. Sin embargo no teníala razón de ser del fenómeno.
Aún hay algo más que me gustaría comentar enrelación con esos dos contextos y cómo nos
comportamos en ellos. Comencemos por el contextoconcreto. Pensemos en los momentos importantes deun día nuestro en el contexto de lo cotidiano.27
Despertamos, tomamos nuestro baño matinal ysalimos de casa hacia el trabajo. Nos cruzamoscon gente conocida o no. Obedecemos a lossemáforos. Si están con luz verde, cruzamos lacalle, si están en rojo, esperamos. Hacemos todoeso sin preguntamos ni una sola vez por qué lohicimos. Nos damos cuenta de lo que hacemos perono indagamos las razones por las que lo hacemos.Eso es lo que caracteriza nuestro operar en elmundo concreto de lo cotidiano. Actuamos en élcon una serie de saberes que al haber sidoaprendidos a lo largo de nuestra sociabilidad seconvirtieron en hábitos automatizados. Y por actuarasí nuestra mente no funcionaepistemológicamente. Nuestra curiosidad no se"activa" para la búsqueda de las razones de serde los hechos. Simplemente se cree capaz depercibir que algo no sucedió como era deesperarse o que se procesó de modo diferente. Escapaz de avisarnos bien pronto, casiinstantáneamente, de que algo está equivocado.
Andemos un poco más y veamos cómo nos movemos en elcontexto concreto de nuestro trabajo, en el que lasrelaciones entre la práctica y el saber de la práctica son
27 Véase Karel Kosik, Dialéctica de lo concreto, México, Grijalbo,1973.
116 NOVENA CARTA
indicotomizables. Pero aun siendo así, dentro delcontexto práctico, concreto, no actuamos todo eltiempo epistemológicamente curiosos. Hacemos lascosas porque tenemos ciertos hábitos de hacerlas.Incluso asumiendo la curiosidad típica de quienbusca la razón de ser de las cosas, con mayorfrecuencia que en la situación descrita de laexperiencia de lo cotidiano, la mayor parte deltiempo no lo hacemos. El ideal de nuestraformación permanente está en que nos convenzamosde, y nos preparemos para, el uso más sistemáticode nuestra curiosidad epistemológica.
La cuestión central que se nos plantea anosotros, educadoras y educadores, en el capítulode nuestra formación permanente, es la de cómohacer para, partiendo del contexto teórico y tomandodistancia de nuestra práctica, desentrañar de ellasu propio saber. La ciencia en la que se funda.En otras palabras, es cómo desde el contexto teórico
"tomamos distancia" de nuestra práctica y noshacemos epistemológicamente curiosos paraentonces aprehenderla en su razón de ser.
Es revelando lo que hacemos de tal o cual formacomo nos corregimos y nos perfeccionamos a la luzdel conocimiento que hoy nos ofrecen la ciencia yla filosofía. Eso es lo que llamo pensar lapráctica, y es pensando la práctica como aprendoa pensar y a practicar mejor. Y cuanto más piensoy actuó así, más me convenzo, por ejemplo, de quees imposible que enseñemos contenidos sin sabercómo piensan los alumnos en su contexto real, ensu vida cotidiana. Sin saber lo que ellos sabenindependientemente de la escuela, para ayudarlos,por un lado a saber mejor lo que ya saben, y porel otro lado para enseñarles, a partir de ahí, loque aún no saben.
No podemos dejar de considerar las condicionesmateriales desfavorables que experimentan muchosalumnos de las escuelas de la periferia de laciudad. Lo precario de
NOVENA CARTA 117
sus viviendas, las deficiencias de sualimentación, la falta de actividades de lectura
de la palabra en su vida cotidiana, de estudioescolar, su convivencia con la violencia y con lamuerte, de la que casi siempre se vuelveníntimos. Generalmente todo esto es tornado enconsideración muy poco, no sólo por la escuelabásica o de primer grado sino también por lasescuelas de formación de maestros. Sin embargotodo esto cumple un papel enorme en la vida delos Carlos, de las Marías, de las Cármenes. Todoesto innegablemente marca la manera cultural deestar siendo de esos niños.
Cierta vez me buscó —cosa que sucede de vez encuando— un grupo de jóvenes que concluían la carrerade magisterio en una escuela de Sao Paulo.
Eran jóvenes de clase media con buenascondiciones de vida. Se declaraban asustadas,casi como si estuviesen siendo amenazadas, por laposibilidad de asumir, más temprano o más tarde,alguna clase en una escuela de la periferia.
"Hemos hecho todo el curso sin que jamás se noshaya hablado sobre lo que es una favela. De losniños y niñas de las favelas. Lo que sabemos deesas zonas de la ciudad, ya sea por losperiódicos o por la televisión, es que sonescenario de la más absoluta violencia y que losniños pronto se transforman en marginales", medecían ellas.
Las jóvenes me hablaban de la favela como si ellase crease a sí misma y no como el resultado de lalucha por la supervivencia a la que las injustasestructuras de una sociedad perversa empujan alos "expulsados de la vida". Me hablaban de lafavela como el rincón del desvió ético y como ellugar de los perdidos. Y me hablaban casi sinesperanza de los niños y niñas de las favelas.
Frente a todo esto, yo por lo menos, no veo otrocamino para caminar con mi legítima rabia, con mijusta ira y con
118 NOVENA CARTA
mi indignación necesaria, que el de la luchapolítico-democrática de la que puedan irresultando las transformaciones indispensables enla sociedad brasileña, sin las cuales este estadode cosas se agrava, en lugar de desaparecer.
Es por eso por lo que para mí, las grandes obrasno son los grandes túneles que atraviesan laciudad de un lado al otro ni los verdes parquescolocados en las zonas felices de la ciudad.También son todo eso, siempre que se le dé
prioridad al trabajo por la humanización de lavida de quienes han sido impedidos de ser desdela "invención" del Brasil: las clases populares.
En el contexto teórico, el de la formaciónpermanente de la maestra, es indispensable lareflexión crítica sobre los condicionamientos queel contexto cultural ejerce sobre nosotros, sobrenuestro modo de actuar, sobre nuestros valores.La influencia que ejercen sobre nosotros nuestrasdificultades económicas, cómo pueden obstaculizarnuestra capacidad de aprender aunque carezcan depoder para "aborricarnos". El contexto teórico,formador, jamás puede transformarse en uncontexto del puro hacer, como a veces se piensaingenuamente. Al contrario, es el contexto delquehacer, de la praxis, vale decir de la práctica y dela teoría.
La dialéctica entre la práctica y la teoría debeser plenamente vivida en los contextos teóricosde la formación de cuadros. Esa idea de que esposible formar a una educadora en la práctica
enseñándole cómo decirle "buen día" a susalumnos, enseñándole a guiar la mano del educandoen el trazo de una línea, sin ninguna convivenciaseria con la teoría, es tan científicamenteequivocada como la de hacer discursos o peroratasteóricas sin tomar en consideración la realidad
concreta, ya sea la de las maestras o la de lasmaestras y sus alumnos. Quiere decir, no
NOVENA CARTA 119
respetar el contexto de la práctica que explicala manera como se practica, de la que resulta elsaber de la propia práctica; desconocer que eldiscurso teórico, por más correcto que sea, nopuede superponerse al saber generado en la práctica
de otro contexto.
Todo esto implica una comprensión-errónea de lapropia práctica de la teoría. Los paquetes a losque me réferi en una carta anterior son unexcelente ejemplo de esta comprensión errónea dela práctica y de la teoría. Un ejemplo excelentede cómo hasta los progresistas pueden actuarreaccionariamente.
Hace cuarenta años, cuando era director deeducación del Servicio Social de la Industria dePernambuco, SESI,28 una de las luchas en las queme había empeñado era la de enfrentar la
insistencia con que los padres y las madresproletarios nos exigían que sus hijos aprendiesena leer desde el abecé. A partir del alfabeto, delas letras, y no de las frases que implicanpalabras en relación dentro de la estructura delpensamiento.
"Fue así, con el mapa del abecé en la mano, memorizandolas letras, como aprendieron todas las personas queconozco que saben leer. Mi abuelo aprendió así. Mi padre aprendió así. Y yo también. ¿Por qué mihijo no?", me decían casi a coro en los llamadoscírculos de padres y maestros que yo coordinaba. Fueparticipar en aquellos encuentros, en aquellosdebates, lo que por un lado me permitió irtomando conocimiento de que la práctica socialde la que formamos parte va generando un saberpropio, y por el otro, de que el "saber deexperiencia hecho" debe ser respetado. Aún más,su superación pasa por él.
Todavía me acuerdo como fui aprendiendo a ser coherente yque la coherencia no es connivencia. Por un lado
Véase Ana María Freire, nota de la p. 61 de Pedagogía de la
esperanza, op cit.
120 NOVENA CARTA
yo ya defendía en aquella época el derecho de lasfamilias a la participación en el debate de lapropia política educativa de la escuela, pero porel otro reconocía mucho desacierto por parte delos padres, como por ejemplo la exigencia de quealfabetizáramos a los niños a partir de lasletras, o las constantes solicitudes de quefuésemos duros con los niños. Muchos de lospadres decían:
"Los golpes son los que hacen macho al hombre. Elcastigo es lo que hace que los niños aprendan."
Estas ideas, o algunas de ellas, a veces erancompartidas por los maestros que en la intimidadde su cuerpo "alojaban" la ideología autoritariadominante. En el fondo, tanto (o casi tanto) comolos padres, algunas maestras sentían miedo y odiopor la libertad, miedo de los educandos, y secerraban para no percibir todo lo que hay dedemandante en el proceso de conocer, pero tambiénde apasionante, gratificante y provocativo en laalegría.
Mi paso por el SESI fue un tiempo de profundoaprendizaje. Aprendí por ejemplo que micoherencia no radicaría en atender, por un lado,a los padres y a las madres que nos exigían los
desaciertos referidos, ni, por el otro,callarlos con, por lo menos, el poder de nuestrodiscurso. No podríamos por un lado rechazarlosdiciendo un no contundente a todo, diciendo queno era científico, ni aceptar todo para darejemplo de respeto democrático. No podíamos ser"tibios". Precisábamos dar apoyo a susiniciativas ya que los habíamos invitado y leshabíamos dicho que tenían derecho a opinar, acriticar, a sugerir. Pero por otro lado nopodíamos decirles a todo que sí. La salida erapolítico-pedagógica. Era el debate, laconversación sincera con que buscaríamos aclararnuestra posición frente a sus pleitos. Ahoratengo en la memoria la cara de espanto, desorpresa, de interés, de curiosidad, de laenorme mayoría de esas madres y padres de todaslas escuelas que manteníamos
NOVENA CARTA 121
cuando les pedí, durante las sesiones de nuestroscírculos de padres y maestras, que me dijesen si
conocían algún niño que hubiese aprendido ahablar diciendo F, L, M.
Luego de un cierto silencio, entrecortado porrisas indecisas, luego de algunos gentilescodazos en los brazos de los vecinos, como quiendice "a ver tú", uno de ellos dijo con laaprobación de los demás: "Yo por lo menos ya hevisto a muchos niños aprender a hablar pero nuncavi que ninguno de ellos comience diciendo letras.
Siempre empiezan diciendo mamá, pan, no, quiero"
Entonces me gustaría que pensáramos en losiguiente: si mujeres y hombres cuando son niñosno comienzan a hablar con letras sino con palabras
que equivalen a frases —cuando el bebé llora ydice "mamá", el bebé está queriendo decir: "Mamá,tengo hambre" o "mamá, estoy mojado". Estaspalabras con las que los bebes comienzan a hablarse llaman "frases monopalábricas", es decir,frases de o con una sola palabra. Pues bien, si esasí como todos comenzamos a hablar ¿Cómo es queentonces en el momento de aprender a leer yescribir debemos comenzar a través de lamemorización de las letras?En rigor, nadie le enseña a hablar a nadie. Unoaprende en el mundo, en la propia casa, en lasociedad, en la calle, en el barrio, en laescuela. El habla, el lenguaje propio, es unaadquisición. Uno aprende el habla socialmente. El
habla viene mucho antes que la escritura, asícomo cierta "escritura" o el anuncio de ellaviene mucho antes de lo que nosotros llamamosescritura. Y del mismo modo que para hablar esnecesario hablar, para escribir es necesarioescribir. Nadie escribe si no escribe, del mismomodo que nadie aprende a caminar sin caminar.
Por eso mismo debemos estimular lo más posible a losniños para que hablen y para que escriban. Es de losgarabatos, una indiscutible forma de escritura quedebemos
122 NOVENA CARTA
elogiar, de donde ellos parten hacia la escrituraque debe ser estimulada. Que escriban, quecuenten sus historias, que las inventen y quereinventen los cuentos populares de su contexto.
Fue con pláticas más o menos de este estilo comofuimos transformando los círculos de padres ymaestros en un contexto teórico en el que buscábamosla razón de ser de las cosas.
Me acuerdo de una conversación que tuve enparticular con una madre angustiada. Me habló de
su niño de diez años al que consideraba"imposible",. "pendenciero", desobediente,"diabólico", insoportable. "La única salida queme queda es amarrarlo al tronco de un árbol en elfondo de la casa", concluyó con cara de quienestaba atando al niño en aquel instante. Y yo ledije:
"¿Por qué no cambia usted un poco su forma decastigar? Observe que no le digo que acabe de unavez con el castigo. Pedrito hasta se extrañaríasi a partir de mañana usted no hiciese nada paracastigarlo. Sólo le digo que cambie el castigo.Elija alguna manera de hacerlo sentir que ustedrechaza cierto comportamiento de él. Pero através de una forma menos violenta. Por otro ladousted primero necesita ir demostrándole a Pedritoque usted lo ama y segundo que él tiene derechosy deberes. Tiene derecho a jugar, por ejemplo,pero tiene el deber de respetar a los otros.Tiene derecho a pensar que estudiar es aburrido,cansado, pero también tiene el deber de cumplircon sus obligaciones. Pedrito precisa límites comotodos nosotros. Nadie puede hacer lo que quiere.Sin límites, la vida social sería imposible. "Perono es amarrando a Pedrito, o recitándole unsermón diario sobre los 'errores' que ha cometido,como usted va a ayudar a su hijo a ser mejor.Para eso es preciso cambiar poco a poco la forma
de ser o de estar siendo dentro de su propiacasa. Es preciso ir cambiando las
NOVENA CARTA 123
relaciones con Pedrito para que le cambie la vida a éltambién. Es preciso vencer la dificultad de conversarcon él."
El padre de Pedrito había abandonado el hogarhacía un año. La madre trabajaba duramentelavando ropa de dos o tres familias con ayuda deuna hermana más joven. Cuando nos despedimos meapretó la mano. Parecía tener esperanza.
Un mes más tarde ella estaba en la primera filadel salón en la reunión de padres y maestros. Enla mitad de la reunión se puso de pie paradefender la moderación de los castigos, la mayortolerancia de los padres, la conversación másamistosa entre ellos y sus hijos, aunquereconociese cuán difícil era esto en muchasocasiones, considerando las dificultadesconcretas de sus vidas.
A la salida me apretó la mano y me dijo:"Gracias. Ya no uso el tronco." Sonrió segura de
sí misma y se fue entre las otras madres queigualmente dejaban la escuela.
Como contexto práctico-teórico, la escuela nopuede prescindir del conocimiento de lo quesucede en el contexto concreto de sus alumnos yde sus familias. ¿Cómo podemos entender lasdificultades durante el proceso dealfabetización de los alumnos sin saber lo quesucede en su experiencia en casa, así como enqué medida es o viene siendo escasa laconvivencia con palabras escritas en su contextosociocultural?
Una cosa es el niño hijo de intelectuales que vea sus padres ejercitando la lectura y laescritura, y otra es el niño de padres que noleen la palabra y que, aún más, no ven más quecinco o seis carteles de propaganda electoral yuno que otro comercial. Cuando fui secretariomunicipal de educación durante el gobierno deLuiza Erundina (1989-1991) en Sao Paulo, duranteuna de las tantas entrevistas que di, propuse laposibilidad de que alguna empresa aceptase laidea de "plantar frases" en lugares significativos delocalidades
124 NOVENA CARTA
iletradas, bajo la orientación pedagógica de laSecretaria. La intención era provocar lacuriosidad de los niños y de los adultos. Frasesque tuviesen que ver con la práctica social de lazona y que no le fuesen extrañas. Frases quetambién serían aprovechadas por las escuelas delos alrededores de la zona de la experiencia.Cuando viví y trabaje en Chile como exiliado, vi,entre sorprendido y feliz, frases grabadas en lostroncos de los árboles por los alfabetizandos enuna zona de reforma agraria en la que sedesarrollaba un trabajo de alfabetización paraadultos. La socióloga María Edi Ferreira denominóa aquellos campesinos: "sembradores depalabras".29 No quiero que se piense que unacomunidad que hoy es iletrada mañana se volveráletrada sólo porque "plantamos palabras y frases"en ella. jNo! Una comunidad se va haciendoletrada en la medida en que así lo exigen susnuevas necesidades sociales de naturalezamaterial y también espiritual. Sin embargo, antesde que ocurran estos cambios, es posible ayudar alos niños a leer y a escribir utilizandoartificios del estilo de "plantar frases".
La formación permanente de las educadoras, que implicala reflexión crítica de la práctica, se apoya
justamente en esta dialéctica entre la práctica y lateoría. Los grupos de formación en los que esa prácticade sumergirse en la práctica para iluminar en ella loque en ella se da, y el proceso en el cual se da lo quese da, son, si se realizan bien, la mejor manera devivir la formación permanente.30 El
29 Véase Paulo Freire, Pedagogía del oprimido, op cit. 30 La Secretaria Municipal de Educación trabajo en la formación permanente de sus planteles de educadores y educadoras, en cooperación con las Universidades de Sao Paulo, Campinas y la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, durante toda la gestión de Luiza Erundina por medio de los grupos de formación a los que la profesora Madalena F. Weffort sumó su contribución original.
NOVENA CARTA 125
primer punto que debe ser afirmado en relacióncon los grupos de formación, en la perspectivaprogresista en que me sitúo, es que ellos noproducen sin la necesaria existencia de unliderazgo democrático, alerta, curioso, humilde y
científicamente competente. Sin esas cualidadeslos grupos de formación no se realizan comoverdaderos contextos teóricos. Sin ese liderazgo cuyacompetencia científica debe estar por encima dela de los grupos, no se logra la revelación de laintimidad de la práctica ni es posible sumergirseen ella, e iluminándola percibir los equívocos ylos errores cometidos, y las "traiciones" de laideología o los obstáculos que dificultan elproceso de conocer.
Un segundo aspecto que tiene que ver con laoperación de los grupos es el que se refiere alconocimiento que los grupos deben tener de símismos. Es el problema de su identidad, sin lacual difícilmente se constituyen de manerasólida. Y si no lo consiguen a lo largo de suexperiencia no les es posible saber lo quequieren con claridad, como avanzar para tratar deconseguir lo que quieren, que implica saber paraqué, contra qué, en favor de qué, de quién se comprometen enel mejoramiento de su propio saber.La práctica de pensar y estudiar la práctica noslleva a la percepción de la percepción anterioro al conocimiento del conocimiento anterior, quegeneralmente abarca un nuevo conocimiento.
En la medida en que vamos progresando en elcontexto teórico de los grupos de formación, enla iluminación de la práctica y en el
descubrimiento de errores y equivocaciones,también vamos ampliando necesariamente elhorizonte del conocimiento científico, sin elcual no nos "armamos" para superar los errorescometidos y percibidos. Este necesarioensanchamiento de horizontes, que nace delintento de responder a la necesidad primitiva quenos hizo reflexionar sobre la práctica, tiende aampliar su
126 NOVENA CARTA
espectro. La aclaración de un punto aquí desnudaotro allí que igualmente precisa ser descubierto.Esa es la dinámica del proceso de pensar lapráctica. Es por esto por lo que pensar lapráctica enseña a pensar mejor del mismo modo queenseña a practicar mejor.
En este sentido, el trabajo intelectual en uncontexto teórico exige poner plenamente enpráctica el acto de estudiar, del que la lecturacrítica, del mundo no puede dejar de formar parte,incluyendo la lectura y la escritura de lapalabra. Leer y escribir textos se complementande tal modo —más que eso, se identifican en el
contexto teórico— que si son eficaces no cabedecir en ellos: "No sé escribir, no sé leer."
Me gustaría subrayar además la importancia de lalectura de periódicos y revistas, estableciendoconexiones entre los hechos comentados, sucesos,desmanes, y la vida de la escuela. La importanciade ver ciertos programas de televisión,debidamente grabados en video, de la confeccióndeliberada de videos fijando retazos deprácticas, hasta de unas sesiones de trabajo engrupo. Ningún recurso que pueda ayudar a lareflexión sobre la práctica, de la que puedaresultar su mejora en la producción de másconocimiento, puede o debe ser menospreciado.Para evitar el riesgo de un negativo especialismo delos grupos de estudio en cuanto contextosteóricos, es importante hacer reunionesinterdisciplinarias periódicas, juntandodiferentes grupos para el debate de un mismotema visto desde ángulos diferentes, aunquerelacionados.
Sería una práctica interesante la permuta deprogramas entre diferentes grupos de formación,que incluyese videos sobre los trabajos deformación de los propios grupos. El grupo A lemandaría al grupo B un video en el que habríagrabado una de sus sesiones de estudio y
recibiría otro material semejante de B. Ambosgrupos se
NOVENA CARTA 127
comprometerían a grabar sus reacciones frente a lasactividades del otro. Las experiencias de reflexión seampliarían de manera extraordinaria.
En Tanzania, África Ecuatorial, conocí unaexperiencia de enorme eficacia. Un cineastacanadiense filmaba las discusiones entre unacomunidad campesina y un agrónomo sobre laproducción de la próxima temporada agrícola. Acontinuación le mostraba la película a otracomunidad a 100 km de distancia y filmaba eldebate sobre el debate anterior. Despuésregresaba a la comunidad anterior y les mostrabala reacción de los compañeros que ellos nisiquiera conocían.
De esta forma él disminuía las distancias entrelas comunidades, ampliaba el conocimiento sobreel país, establecía vínculos necesarios entre
ellas y viabilizaba un nivel más crítico de lacomprensión de la realidad nacional.
Dentro de poco tiempo, según me dijo el cineasta,cubriría gran parte de Tanzania, lo queciertamente le creaba ciertos problemas con laszonas más retrogradas del país. Desafiar alpueblo a leer críticamente el mundo siempre esuna práctica incómoda para los que apoyan supoder en la "inocencia" de los explotados.
Quien juzga lo que hago es mi práctica. Pero mi prácticateóricamente iluminada.DECIMA CARTA
Una vez más, la cuestión de la disciplina
Ya me he referido a la necesidad de la disciplinaintelectual que los educandos deben construir ensí mismos con la colaboración de la educadora.Disciplina sin la cual no se crea el trabajointelectual, la lectura seria de los textos, laescritura cuidada, la observación y el análisisde los hechos, el establecimiento de lasrelaciones entre ellos. Y que a todo esto no lefalte el gusto por la aventura, por la osadía,pero que igualmente no le falte la noción delímites, para que la aventura y la osadía decrear no se conviertan en irresponsabilidadlicenciosa. Es preciso ahuyentar la idea de que
existen disciplinas diferentes y separadas. Unaintelectual y otra del cuerpo, que tiene que vercon horarios y entrenamientos. Y otra disciplinaético-religiosa, etc. Lo que puede suceder es quedeterminados objetivos exijan caminosdisciplinarios diferentes. Sin embargo loprincipal es que si la disciplina exigida essaludable, lo es también la comprensión de esadisciplina, si es democrática la forma de crearlay de vivirla, si son saludables los sujetosforjadores de la disciplina indispensable, ellasiempre implica la experiencia de los límites, eljuego contradictorio entre la libertad y laautoridad, y jamás puede prescindir de una sólidabase ética. En este sentido, jamás pudecomprender que en nombre de ética alguna laautoridad pueda imponer una disciplina absurdasimplemente para ejercitar en la libertad,acomodándose a su capacidad de ser leal, laexperiencia de una obediencia castradora.
[128]
DÉCIMA CARTA 129
No hay disciplina en el inmovilismo, en la autoridadindiferente, distante, que entrega sus propiosdestinos a la libertad. En la autoridad querenuncia en nombre del respeto a la libertad.Pero tampoco hay libertad en el inmovilismo de lalibertad a la que la autoridad le impone suvoluntad, sus preferencias, como las mejores parala libertad. Inmovilismo al que se somete lalibertad intimidada o movimiento de la purasublevación. Al contrario, sólo hay disciplina enel movimiento contradictorio entre la coercibilidad
necesaria de la autoridad y la búsqueda despiertade la libertad para asumirse como tal. Es poresto por lo que la autoridad que se hipertrofiaen el autoritarismo o se atrofia en libertinaje,perdiendo el sentido del movimiento, se pierde a símisma y amenaza la libertad. En la hipertrofia dela autoridad su movimiento se fortalece a tal puntoque inmoviliza o distorsiona totalmente el movimiento dela libertad. La libertad inmovilizada por unaautoridad arbitraria o chantajista es la libertadque, sin haberse asumido como tal, se pierde enla falsedad de movimientos no auténticos.
Para que haya disciplina es preciso que lalibertad no sólo tenga el derecho de decir "no",sino que lo ejerza frente a lo que se le proponecomo la verdad y lo cierto. La libertad precisaaprender a afirmar negando, no por el puro negar
sino como criterio de certeza. Es en estemovimiento de ida y vuelta como la libertad acabapor internalizar la autoridad y se transforma enuna libertad con autoridad, única manera derespetar la libertad, en cuanto autoridad.
Es de indiscutible importancia la responsabilidadque tenemos, en cuanto seres sociales ehistóricos portadores de una subjetividad quedesempeña un papel importante en la historia, enel proceso de ese movimiento contradictorio entrela autoridad y la libertad. Responsabilidadpolítica, social, pedagógica, ética, estética,científica. Pero al reconocer la
130 DÉCIMA CARTA
responsabilidad política superemos también lapolitiquería, al subrayar la responsabilidadsocial digamos "no" a los intereses puramenteindividualistas, al reconocer los deberespedagógicos dejemos de lado las ilusionespedagogistas, al demandar la práctica éticahuyamos de la fealdad del puritanismo yentreguémonos a la invención de la belleza de la
pureza. Finalmente, al aceptar la responsabilidadcientífica, rechacemos la distorsióncientificista.
Tal vez algún lector o lectora más"existencialmente cansado" e "históricamenteanestesiado"31 diga que estoy soñando demasiado.Soñando, sí, puesto que como ser histórico si nosueño no puedo estar siendo. Demasiado, no. Hastacreo que soñamos poco al soñar estos sueños tanfundamentalmente indispensables para la vida opara la solidificación de nuestra democracia. Ladisciplina en el acto de leer, de escribir, deescribir y leer, en el de enseñar y aprender, enel proceso placentero pero difícil de conocer; ladisciplina en el respeto y en el trato de la cosapública; en el respeto mutuo.
No vale decir que como maestro o como maestra"no importa la profundidad en la que trabaje,poca importancia tendrá lo que haga o deje dehacer; tendrá poca importancia en vista de loque pueden hacer los poderosos en favor de símismos y en contra de los intereses nacionales".Ésta no es una afirmación ética. Simplemente esinteresada y acomodada. Lo peor es queacomodándose, mi inmovilidad se convierte en motorde más desvergüenza. Mi inmovilidad, producida ono por motivos fatalistas, funciona como accióneficaz en favor de las injusticias que se
perpetúan, de los descalabros que nos afligen,del atraso de las soluciones urgentes.
31 A propósito de "cansancio existencial" y "anestesiahistórica" véase Paulo Freire, Pedagogía de la esperanza, op cit.
DÉCIMA CARTA 131
No se recibe democracia de regalo. Se lucha porla democracia. No se rompen las amarras que nosimpiden ser con una paciencia de buenas maneras sinocon el pueblo movilizándose, organizándose,conscientemente crítico. Con las mayoríaspopulares no sólo sintiendo que vienen siendoexplotadas desde que se inventó el Brasil sinouniendo también al sentir el saber que están siendoexplotadas, el saber que les da la raison d'etre delfenómeno, como alcanzan preponderantemente elnivel de su sensibilidad.
Al hablar de sensibilidad del fenómeno y de aprehensión
crítica del fenómeno no estoy de ninguna manerasugiriendo algún tipo de ruptura entre sensibilidad,
emociones y actividad cognoscitiva. Ya dije que conozcocon todo mi cuerpo: con los sentimientos, con lasemociones, con la mente crítica.
Dejemos bien claro que el pueblo que se moviliza,el pueblo que se organiza, el pueblo que conoceen términos críticos, el pueblo que profundiza yafianza la democracia contra cualquier aventuraautoritaria, es igualmente un pueblo que forja ladisciplina necesaria sin la cual la democracia nofunciona. En el Brasil casi siempre oscilamosentre la ausencia de disciplina por la negaciónde la libertad o la ausencia de disciplina por laausencia de autoridad.Nos falta disciplina en casa, en la escuela, enlas calles, en el tránsito. Es asombroso elnúmero de personas que mueren todos los fines desemana por pura indisciplina o lo que gasta elpaís en estos accidentes o en los desastresecológicos.
Otra falta de respeto evidente hacia los otros,tan nefasta como la manera como venimos siendoindisciplinados, es la licenciosidad, lairresponsabilidad con la que en este país semata impunemente.
132 DÉCIMA CARTA
Dominadas y explotadas en el sistema capitalista,las clases populares necesitan — al mismo tiempoque se comprometen en el proceso de formación deuna disciplina intelectual— ir creando unadisciplina social, cívica, política,absolutamente indispensable para la democraciaque va más allá de la simple democracia burguesay liberal. Una democracia que finalmente persigala superación de los niveles de injusticia y deirresponsabilidad del capitalismo.
Ésta es una de las tareas a las que debemosentregarnos, y no a la mera tarea de enseñar en elsentido equivocado de transmitir el saber a los educandos.
El maestro debe enseñar. Es preciso que lo haga.Sólo que enseñar no es transmitir conocimiento. Paraque el acto de enseñar se constituya como tal espreciso que el acto de aprender sea precedido del,o concomitante al, acto de aprehender el contenidoo el objeto cognoscible, con el que el educando
también se hace productor del conocimiento que le fueensenado.
Sólo en la medida en que el educando seconvierta en sujeto cognoscente y se asuma comotal, tanto como el maestro también es un sujetocognoscente, le será posible transformarse ensujeto productor del significado o delconocimiento del objeto. Es en este movimiento
dialéctico en donde enseñar y aprender se vantransformando en conocer y reconocer, donde eleducando va conociendo lo que aún no conoce y eleducador reconociendo lo antes sabido.
Esta forma de no sólo comprender el proceso deenseñar sino de vivirlo, exige la disciplina dela que vengo hablando. Disciplina que no puededicotomizarse de la disciplina políticaindispensable para la invención de la ciudadanía.Sí, de la ciudadanía, sobre todo en una sociedadcomo la nuestra, de tradiciones tan autoritariasy discriminadoras desde el punto de vista delsexo, de la raza y de la clase.
DÉCIMA CARTA 133
La ciudadanía realmente es una invención, una
producción política. En este sentido, el plenoejercicio de la ciudadanía por quien sufrecualquiera de las discriminaciones o todas almismo tiempo, no es algo que se usufructúe comoun derecho pacífico y reconocido. Al contrario,es un derecho que tiene que ser alcanzado y cuyaconquista hace crecer sustantivamente la
democracia. La ciudadanía que implica el uso dela libertad —de trabajar, de comer, de vestir, decalzar, de dormir en una casa, de mantenerse a símismo y a su familia, libertad de amar, de sentirrabia, de llorar, de protestar, de apoyar, dedesplazarse, de participar en tal o cualreligión, en tal o cual partido, de educarse a símismo y a la familia, la libertad de bañarse encualquier mar de su país. La ciudadanía no llegapor casualidad: es una construcción que, jamásterminada, exige luchar por ella. Exigecompromiso, claridad política, coherencia,decisión. Es por esto mismo por lo que unaeducación democrática no se puede realizar almargen de una educación de y para la ciudadanía.
Cuanto más respetemos a los alumnos y a lasalumnas independientemente de su color, sexo yclase social, cuantos más testimonios de respetodemos en nuestra vida diaria, en la escuela, enlas relaciones con nuestros colegas, con losporteros, cocineras, vigilantes, padres y madresde alumnos, cuanto más reduzcamos la distanciaentre lo que hacemos y lo que decimos, tanto másestaremos contribuyendo para el fortalecimientode las experiencias democráticas. Estaremosdesafiándonos a nosotros mismos a luchar más enfavor de la ciudadanía y de su ampliación.Estaremos forjando en nosotros mismos la
disciplina intelectual indispensable sin la cualobstaculizamos nuestra formación así como la nomenos necesaria disciplina política,indispensable para la lucha en la invención dela ciudadanía.
ULTIMAS PALABRAS
Saber y crecer - todo que ver
Cierro este libro con un texto presentado en uncongreso realizado en Recife en abril de 1992 yen el que aclaro algunos análisis sobre el contexto
concreto de lo cotidiano.
Reflexionar sobre el tema implícito en la frase esla tarea que me fue propuesta por los organizadoresde este encuentro.
El punto de partida de mi reflexión debe residiren la frase: "saber y crecer - todo que ver",tomada como objeto de mi curiosidadepistemológica. Esto significa, en una primerainstancia, tratar de aprehender la inteligencia
de la frase, lo que a su vez exige la comprensiónde las palabras que hay en ella, en lasrelaciones de unas con otras.
En primer lugar nos enfrentamos a dos bloques depensamiento: saber y crecer y todo que ver. Los dosverbos del primer bloque que podrían sersustituidos por dos sustantivos, sabiduría y
crecimiento; están unidos por la partículacoordinadora y. En el fondo estos dos bloquesguardan en sí mismos la posibilidad de undesdoblamiento del que resultaría: el proceso desaber y el proceso de crecer tienen todo que verel uno con el otro. O aun, el proceso de saberimplica el de crecer. No es posible saber sinuna cierta dosis de crecimiento. No es posiblecrecer sin una cierta dosis de sabiduría.
Saber es un verbo transitivo. Un verbo queexpresa una acción que, ejercida por un sujeto,incide o recae directamente en un objeto sinregencia preposicional. Es por esto por lo que elcomplemento de este verbo se llama objeto
[134]
ÚLTIMAS PALABRAS 135
directo. Quién sabe, sabe alguna cosa. Sólo yo sé el dolor
que me hiere. Dolor es el objeto directo de "se", laincidencia de mi acción de saber.
Crecer, al contrario, es un verbo intransitivo. Nonecesita ninguna complementación que selle susignificado. Lo que se puede hacer, ygeneralmente se hace en función de las exigenciasdel pensar del sujeto, con la significación deeste tipo de verbo. Es agregarle elementos osignificados circunstanciales, adverbiales. Crecísufridamente. Crecí manteniendo viva mi curiosidad, donde“sufridamente" o "manteniendo viva mi curiosidad"adverbializan modalmente mi proceso de crecer.
Fijémonos ahora un poco en el proceso de saber.Una afirmación inicial que podemos hacer alindagar sobre el proceso de saber, tornado ahoracomo fenómeno vital, es que, en primer lugar, seda en la vida y no sólo en la existencia quenosotros, mujeres y hombres, creamos a lo largode la historia con los materiales que la vida nosofreció. Pero el que aquí nos interesa es elsaber que nos hacemos capaces de gestar, y nocierto tipo de reacción que se verifica en lasrelaciones que se dan en la vida humana.
En el nivel de la existencia, la primeraafirmación que hay que hacer es que el procesode saber es un proceso social cuya dimensión
individual no puede ser olvidada o siquierasubestimada.El proceso de saber que envuelve al cuerpoconsciente como un todo — sentimientos,emociones, memoria, afectividad, mente curiosa enforma epistemológica, vuelta hacia el objeto—abarca igualmente a otros sujetos cognoscentes,vale decir, capaces de conocer y curiosostambién. Esto simplemente significa que larelación llamada cognoscitiva no concluye en larelación sujeto cognoscente-objeto cognoscible,porque se extiende a otros sujetos cognoscentes.
136 ÚLTIMAS PALABRAS
Otro aspecto que me parece interesante subrayaraquí es el que concierne a la manera espontáneaen que nos movemos por el mundo,32 de la queresulta un cierto modo de saber, de percibir, deser sensibilizado por el mundo, por los objetos,por las presencias, por el habla de los otros. Enesta forma espontánea de movernos por el mundopercibimos las cosas, los hechos, nos sentimosadvertidos, tenemos tal o cual comportamiento en
función de las señales cuyo significadointernalizamos. De ellos adquirimos un saberinmediato, pero no aprehendemos la razón de ser
fundamental de los mismos. En este caso nuestramente, en la reorientación espontánea que hacemosdel mundo, no opera de forma epistemológica. Nose dirige críticamente, en forma indagadora,metódica, rigurosa, hacia el mundo o los objetoshacia los que se inclina. Este es el "saber deexperiencia hecho" (Camoes) al que sin embargo lefalta el cernidor de la criticidad. Es lasabiduría ingenua, del sentido común, desarmadade métodos rigurosos de aproximación al objeto,pero que no por eso puede o debe serdesconsiderada por nosotros. Su necesariasuperación pasa por el respeto hacia ella y tieneen ella su punto de partida.
Tal vez sea interesante que tomemos como objetode nuestra curiosidad una mañana y percibamos ladiferencia entre estas dos maneras de movernosen el mundo: la espontánea y la sistemática.Amanecemos. Despertamos. Nos cepillamos losdientes. Tomamos el primer baño del día al quesigue el desayuno. Conversamos con nuestraesposa o la mujer con su marido. Nos informamosde las primeras noticias. Salimos de casa.Caminamos por la calle. Nos cruzamos con
personas que van y que vienen. Nos detenemos enel
32 Véase Karel Kosik, op cit.
ÚLTIMAS PALABRAS 137
semáforo. Esperamos la luz verde cuyo significadoaprendimos en nuestra infancia y en ningúnmomento nos preguntamos o indagamos sobre ningunade éstas cosas que hicimos. Los dientes quecepillamos, el café que tomamos (a no ser quereclamemos por algo que se salió de la rutina),el color rojo del semáforo por causa del cualparamos sin tampoco preguntamos. En otraspalabras: inmersos en lo cotidiano marchamos enél, en sus "calles", en sus "calzadas". Sinmayores necesidades de indagar sobre nada. En locotidiano, nuestra mente no opera en formaepistemológica.
Si continuamos un poco más en el análisis de locotidiano de esta mañana que estamos analizando,o en la cual nos estamos analizando, observaremosque para que tomásemos una mañana cualquiera comoobjeto de nuestra curiosidad fue necesario que lohiciésemos fuera de la experiencia de locotidiano. Fue preciso que emergiésemos de ella
para entonces "tomar distancia" de ella o de lamanera en que nos movemos en el mundo en nuestrasmañanas. También es interesante observar que esen la operación de "tomar distancia" del objetocuando nos "aproximamos" a él. La "toma dedistancia" del objeto es la "aproximación"epistemológica que hacemos a él. Solo así podemos"admirar" el objeto, que en nuestro caso es lamañana, en cuyo tiempo analizamos el modo en quenos movemos en el mundo.
En los dos casos referidos aquí me parece fácilpercibir la diferencia sustantiva de la posiciónque ocupamos, como "cuerpos conscientes", almovernos en el mundo. En el primer caso, aquel enque me veo de acuerdo con el relato que yo mismohago sobre cómo me muevo en la mañana, y en elsegundo, en que me percibo como sujeto quedescribe su propio moverse. En el primer momento,el de la experiencia de lo y en lo cotidiano, micuerpo consciente
138 ÚLTIMAS PALABRAS
se va exponiendo a los hechos sin que,interrogándose sobre ellos, alcancen su "razón deser". Repito que este saber —porque tambiénexiste— es el hecho de la pura experiencia. En elsegundo momento, en el que nuestra mente opera deforma epistemológica, el rigor metodológico conque nos aproximamos al objeto, habiendo "tomadodistancia" de él, vale decir, habiéndoloobjetivado, nos ofrece otro tipo de saber. Unsaber cuya exactitud proporciona al investigadoro al sujeto cognoscente un margen de seguridadque no existe en el primer tipo de saber, el delsentido común.
Esto no significa de ninguna manera que debamosmenospreciar este saber ingenuo cuya superaciónnecesaria pasa por el respeto hacia él.
En el fondo, la discusión sobre estos dos saberesimplica el debate entre la práctica y la teoría,que sólo pueden ser comprendidas si sonpercibidas y captadas en sus relacionescontradictorias. Nunca aisladas cada una en símisma. Ni sólo teoría, ni sólo práctica. Es poresto por lo que están equivocadas las posicionesde naturaleza político-ideológica, sectarias, queen vez de entenderlas en su relacióncontradictoria hacen exclusiva alguna de ellas.El basismo, negando la validez de la teoría; elelitismo teoricista, negando la validez de la práctica.
El rigor con que me aproximo a los objetos meprohíbe inclinarme hacia cualquiera de estasposiciones: ni basismo ni elitismo, sino prácticay teoría iluminándose mutuamente.
Pensemos ahora un poco en el acto de crecer. Tomemosel crecer como objeto de nuestra inquietud, denuestra curiosidad epistemológica. Más que sentiro ser tocados por la experiencia personal ysocial de crecer, busquemos la inteligenciaradical del concepto. Sus ingredientes. Emerjamosde lo cotidiano en que nos
"cruzamos" con y vivimos la experiencia de crecer, tal comoesperamos la
ÚLTIMAS PALABRAS 139
luz verde para cruzar la calle, vale decir, sinpreguntarnos nada. Emerjamos de lo cotidiano y, con lamente curiosa, indaguémonos sobre el crecer.
En primer lugar, al tomar el concepto como objetode nuestro saber, percibimos, en un primeracercamiento, que se nos revela como un fenómenovital cuya experiencia inserta a sus sujetos en
un movimiento dinámico. La inmovilidad en elcrecimiento es enfermedad y muerte.
Crecer es parte de la experiencia vital. Perojustamente porque mujeres y hombres, a lo largode nuestra larga historia, acabamos por sercapaces de, aprovechando los materiales que lavida nos ha ofrecido, crear con ellos la existencia
humana —el lenguaje, el mundo simbólico de lacultura, la historia—, crecer, en nosotros oentre nosotros, adquiere un significado quetrasciende el crecer en la pura vida. Entrenosotros, crecer es algo más que entre losárboles o los animales, que a diferencia denosotros, no pueden tomar su propio crecimientocomo objeto de su preocupación. Entre nosotros,crecer es un proceso sobre el cual podemosintervenir. El punto de decisión del crecimientohumano no se encuentra en la especie. Nosotrossomos seres indiscutiblemente programados pero deningún modo determinados. Y somos programadosprincipalmente para aprender, como señala FrançoisJacob (1991).
Es a ese crecer, entre nosotros, a lo que serefiere la propuesta de esta disertación. Y no elcrecer de las plantas o de los niños reciénnacidos, o de Andra y de Jim, nuestros perrospastores alemanes.
Es precisamente porque nos hacemos capaces deinventar nuestra existencia, algo más de lo quela vida que ella implica pero suplanta, que entrenosotros crecer se vuelve o se está volviendomucho más complejo y problemático —en el sentidoriguroso de este adjetivo— que crecer entre losárboles y los otros animales.
140 ÚLTIMAS PALABRAS
Un dato importante como punto de partida para lacomprensión crítica del crecer, entre nosotrosexistentes, es que, "programados para aprender",vivimos o nos experimentamos o estamos abiertos aexperimentar la relación entre lo que heredamos ylo que adquirimos. Nos convertimos en seresgenoculturales. No somos sólo naturaleza ni tampocosomos sólo cultura, educación, cognoscitividad.Por eso crecer, entre nosotros, es unaexperiencia atravesada por la biología, por lapsicología, por la cultura, por la historia, porla educación, por la política, por la ética, porla estética.
Es al crecer como totalidad como cada una denosotras y cada uno de nosotros vive lo que aveces se llama, en discursos edulcorados,"crecimiento armonioso del ser", a pesar de quesea sin la disposición de lucha por elcrecimiento armonioso del ser al que debemosaspirar.
Crecer físicamente, normalmente, con eldesarrollo orgánico indispensable; creceremocionalmente equilibrado; crecerintelectualmente a través de la participación enprácticas educativas tanto cuantitativa comocualitativamente aseguradas por el Estado; creceren el buen gusto frente al mundo; crecer en elrespeto mutuo, en la superación de todos losobstáculos que hoy impiden el crecimientointegral de millones de seres humanos dispersosen los diferentes mundos en los que el mundo sedivide, pero, principalmente, en el tercero.
Son impresionantes las estadísticas de los órganospor encima de toda sospecha como el Banco Mundial yel UNICEF que en sus informes, de 1990 y 1991respectivamente, nos hablan de la miseria, de lamortalidad infantil, de la ausencia de una educaciónsistemática; del numero alarmante —160 millones deniños— que morirán de sarampión, de tos convulsa, desubalimentación en el Tercer Mundo. El informe delUNICEF se refiere a estudios
ÚLTIMAS PALABRAS 141
ya realizados con el propósito de evitar unacalamidad total en la década en que estamos. Dosmil quinientos millones de dólares seríansuficientes. La misma cantidad, concluye elinforme de manera un tanto asombrosa, que lasempresas norteamericanas gastan por año paravender más cigarrillos.
Que el saber tiene todo que ver con el crecer esun hecho. Pero es necesario, absolutamentenecesario que el saber de las minorías dominantesno prohíba, no asfixie, no castre el crecer delas inmensas mayorías dominadas.