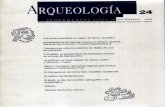Cambios de la estatura en la transición del clásico al posclásico en poblaciones de la cuenca de...
Transcript of Cambios de la estatura en la transición del clásico al posclásico en poblaciones de la cuenca de...
ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
INAH SEP
CAMBIOS DE LA ESTATURA EN LA TRANSICIÓN DEL CLÁSICO AL POSCLÁSICO
EN POBLACIONES DE LA CUENCA DE MÉXICO
T E S I S
QUE PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA FÍSICA
PRESENTAN:
JONATHAN MAURICIO PÉREZ DURÁN GUILLERMO RODRÍGUEZ TLACHI
DIRECTOR: DR. JORGE ALFREDO GÓMEZ VALDÉS ASESORA: DRA. GABRIELA SÁNCHEZ MEJORADA MILLÁN
MÉXICO D.F. 2015
2
Agradecimientos
Guillermo
En primer lugar quiero agradecer a mis padres y a mí hermano, por haberme transmitido sus ideales y conocimientos, los cuales, me han servido para afrontar las diferentes adversidades durante mi vida y para formarme como un ser humano consciente.
Quiero dedicarte especialmente a ti, Pilar Tlachi Román, quien con gran entereza y sabiduría has estado conmigo en las buenas, en las malas y en las peores, has visto y vivido tanto lo peor como lo mejor de mí, tu gran amor de madre ha sido la fuente de todas mis motivaciones, eres una gran inspiración de vida y te agradezco enormemente toda la ayuda y apoyo que me brindas.
También, quiero agradecer de manera muy especial a Jorge Alfredo Gómez Valdés, a la Doctora Gabriela Sánchez Mejorada Millán por haberme invitado a este gran proyecto de investigación y a Jonathan Mauricio Pérez Durán, con quienes he compartido y disfrutado esta gran experiencia. De igual manera quiero agradecer a mis demás profesores: Juan Manuel Argüelles San Millán, Anabella Barragán Solís, José Luis Castrejón Caballero, Yesenia Peña Sánchez, Oscar Chávez Lanz, Albertina Ortega Palma, Martha Rebeca Herrera Bautista, Rodrigo Barquera, Francisca Lima Barrios y Alejandro Campos Campos, quienes durante mi etapa de formación profesional en la ENAH, me han provisto de los elementos teóricos y prácticos para no solamente conocer y comprender al ser humano en sus más diversas expresiones culturales, sociales y biológicas, sino también, para lograr adentrarme en este maravilloso universo de fascinantes grandezas que sin duda, conforman a nuestra especie y al entorno en el que se desenvuelve.
Jonathan
El presente trabajo de tesis se realizó bajo la supervisión del Dr. Jorge Alfredo Gómez Valdés y la Dra. Gabriela Sánchez Mejorada Millán, a quienes me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento, por hacer posible la realización de este trabajo, agradezco profundamente la paciencia, tiempo y dedicación que Jorge (el pollo) me presto para que este trabajo pudiera ser culminado, gracias por tu apoyo y por ser el eje central de este trabajo.
Agradezco a mis padres por haberme apoyado en todo momento de mi vida, ellos me enseñaron a no rendirme nunca aun en los momentos más difíciles, también me enseñaron que la felicidad se centra en hacer lo que te gusta, y que el estudio sirve para conocer, ser crítico, para ver el mundo desde una perspectiva diferente y sobre todo para ser mejor persona.
3
A mis hermanos por ser parte fundamental de mi exisencia, gracias por todo el aprendizaje y las experiencias vividas.
A mi compañera. Laura Gabriela, por haber estado en este “largo viaje”, en el cual ha colaborado en todo sentido, apoyándome y estando al pendiente de mí que hacer estudiantil y deportivo, gracias por tantas emociones!
A mis tíos, primas y primos, abuela y familia en general, por saber que cuento con ellos, en cualquier situación.
A mis amigos (antaños y actuales), por ser parte de mi vida, de mis momentos tristes y alegres, por apoyarme, por nunca dejarme caer, por estar en los momentos necesarios. A el Morro, el Cirilo, el Pixie, el Mafis, Chimbombin, Chapaí, Ivonne y muchos más que me falta nombrar, pero que ya me da flojera escribir.
A mi compañero y amigo de tesis, Guillermo (Tlachi), porque si él tampoco se hubiera culminado la realización de esta investigación, a mi amigo y compañero de lucha, Daniel Cerqueda, por sus críticas y sarcasmo constante, por compartir ideas y tener debates constructivos y por su constante colaboración en la realización de mi tesis.
A mis maestros, sin los cuales no sería posible la construcción del conocimiento, en especial a mi maestro de Geografía Juan Montes que además de ser un maestro es un amigo, a mi profe y amigo José Luis Gaytán por hacer divertida la vida, a Juan Manuel Argüelles por ser uno de los mejores maestros y que aún recuerdo sus clases con mucho aprecio, a José Luis Castrejón por hacer divertida la estadística (cosa que no es fácil).
Agradecemos a las autoridades de la Dirección de Antropología Física del INAH y en especial al Profesor José Concepción Jiménez López por facilitar el estudio de los esqueletos de la época prehispánica.
También agradecemos al CONACyT de quien recibimos una beca de apoyo a la titulación como parte del proyecto: Morfometría geométrica 3-dimensional de los cráneos humanos de la colección ósea contemporánea del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM (Número 119130).
4
ÍNDICE Introducción……………………………………………………………………………….6 Justificación……………………………………………………………………………...10 Planteamiento del problema y objetivos…………………………………...………...11
CAPITULO 1 INVESTIGACIONES PREVIAS Y CONCEPTOS CLAVES 1.1 Santiago Genovés…………………………………………………………………..13 1.2 James E. Anderson………………………………………………………………....15 1.3 Jaén Ma. T. y López Alonso……………………………………………………….18 1.4 Lourdes Márquez Morfín.…………………………………………………………..20 1.5 Andrés del Ángel y Carlos Serrano.………………………………………………21 1.6 Vercellotti, G., Piperata, B.A., et al..………………………………………………23 1.7 Conceptos Claves ………………………………………………………………….27
CAPÍTULO 2 ÁREA GEOGRÁFICA PERIODOS HISTÓRICOS Y
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS POBLACIONES ESTUDIADAS 2.1 Cuenca de México………………………………………………………………….30 2.2 Preclásico Temprano………………………………………………………………32 2.3 Preclásico Medio…………………………………………………………………...34 2.3.1 Tlatilco……………………………………………………………………………..37 2.4 Preclásico Tardío…………………………………………………………………..39 2.4.1 Ticomán…………………………………………………………………………...40 2.4.2 Cuicuilco…………………………………………………………………………..41 2.5 Periodo Clásico…………………………………………………………………….43 2.5.1 Teotihuacán………………………………………………………………………46 2.5.2 Coyoacán…………………………………………………………………………52 2.6 Periodo Epiclásico………………………………………………………………….52 2.6.1 Xochimilco………………………………………………………………………...54 2.7. Posclásico Temprano y Medio…………………………………………………..54 2.7.1Tula…………………………………………………………………………………58 2.7.2 Culhuacán………………………………………………………………………...61 2.7.3 Azcapotzalco……………………………………………………………………...62 2.8 Posclásico Tardío………………………………………………………………….66
5
2.8.1Tlatelolco…………………………………………………………………………..66 2.8.2 Mexicas…...………………………………………………………………………68
CAPÍTULO 3 DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS, MÉTODOS Y OBTENCIÓN DE
RESULTADOS 3.1 Técnica Métrica……………………………………………………………………..72 3.2 Método para la realización del análisis esquelético……..……….…………….74 3.3 Método para la estimación de sexo ……………………………………………...74 3.4 Análisis discriminante (LDA) ………………………………………………….…..75 3.5 Método para la estimación de estatura ………………………………….……...76 3.6 Análisis estadístico……………………………………………………….….……..77 3.7 Modelo Relethford Blangero……………………………………………….….…..78 3.8 Obtención de resultados …………………………………………………….…….78
CAPÍTULO 4 DISCUSIÓN
Discusión………………………………………………………………………………..87 Bibliografía…………………………………………………………………………….102 Apéndice A…………………………………………………………………………….116 Apéndice B…………………………………………………………………………….119 Apéndice C…………………………………………………………………………….125 Apéndice D…………………………………………………………………………….126 Apéndice E…………………………………………………………………………….127
6
INTRODUCCIÓN
La estatura puede ser tomada en cuenta como una característica compleja, que
involucra factores genéticos y ambientales. Por lo tanto, estudiar la estatura desde
la perspectiva de la evolución humana puede considerarse un objetivo de especial
relevancia en la Antropología Física.
En la presenta tesis se estudiaron los cambios de la estatura en las poblaciones
que habitaron la Cuenca de México en la transición del Clásico al Posclásico. Para
lo cual se utilizó el marco teórico de los dos componentes poblacionales
(Pucciarelli 2003; González-José et al., 2003) que permite inferir el aporte de dos
grupos (paleoamericanos y amerindios) en la configuración de las poblaciones
indígenas. Bajo los supuestos del modelo de las dos componentes poblaciones, el
flujo génico fue un factor de importancia en la configuración de la variabilidad de
las poblaciones indígenas; así como, las adaptaciones a los diferentes ambientes
(naturales y culturales) en los que éstas se desarrollaron por lo menos durante
12,000 años.
El modelo de las dos componentes poblacionales (Pucciarelli 2003) contempla el
probable ingreso aproximadamente entre 15,000 y 10,000 años A.P. La primera
conocida como Paleoamericana y que presenta rasgos morfológicos compartidos
7
con las poblaciones australomelanesias. La segunda, la amerindia, se estima que
pudo haber arribado en una fecha más reciente, aproximadamente hacia después
del 8,000 A.P. y probablemente pudieron haber sido los antepasados de los
indígenas actuales.
En la medida en que los primeros pobladores del continente fueron adentrándose
en el territorio de lo que hoy es América, fueron desarrollando nuevas habilidades
para la sobrevivencia del grupo, y adaptándose a los diferentes ambientes en que
vivían. Su presencia en México está atestiguada por burdos instrumentos de
piedra encontrados en lugares muy distantes entre sí (Faulhaber, 1994).
El cambio de la caza recolección de vegetales, a caza de animales comenzó a
complejizar las sociedades de aquellos tiempos, aumentando en número de
manera significativa, así como el cambio en la economía y estructura social.
Desde mediados del siglo pasado, han sido numerosos los intentos para explicar
la transición de una economía basada en la caza-recolección a otra de producción
de alimentos (Mc Clung y Noguera, 1994).
La Cuenca de México desempeñó un papel protagónico en la historia
mesoamericana debido, entre otras cosas, a su posición central, a su considerable
extensión y a la riqueza y diversidad de sus ecosistemas. Todo ello contribuyó a
que, aun antes de la generalización de la agricultura, en la cuenca existieran
recolectores-cazadores de vida sedentaria (López-Austin y López-Lujan, 1996).
8
Posteriormente, las poblaciones se fueron estableciendo de manera gradual en la
Cuenca de México durante los diferentes periodos que forman la historia
mesoamericana.
El periodo Precerámico está dividido en dos etapas. La primera se caracteriza por
la presencia de cazadores recolectores; inicia con la llegada de los primeros
pobladores y prosigue con la aparición de la agricultura. La segunda etapa,
llamada Arcaica, principia con la aparición de las primeras plantas cultivadas y la
vida semisedentaria, y abarca la aparición de la cerámica y de las aldeas
sedentarias, así como una agricultura desarrollada alrededor del año 2500 a.C.
(Serra-Puche, 1993).
El Preclásico del Centro de México, en forma semejante al resto de Mesoamérica,
puede dividirse en tres grandes momentos: el Temprano (2500-1250 a.C.),
caracterizado por las aldeas agrarias; el Medio (1250-600 a.C.), en el cual surgen
numerosos centros regionales, y el Tardío (600 a.C-150 d.C), que se inicia con la
transformación de algunos de dichos centros en capitales protourbanas y finaliza
con el nacimiento de una ciudad de poder suprarregional: Teotihuacán.
El Clásico Mesoamericano va del 200 d.C. al 900 d.C. éste se fija a partir de la
diferenciación campo-ciudad, surgida de las necesidades impuestas por las
grandes concentraciones humanas, sumamente diversificadas, pero incapaces de
producir por si mismas sus bienes de subsistencia, lo que ocurre alrededor de 200
d.C.
9
El Epiclásico está enmarcado por las fechas extremas de (650/800 y 900/1000
d.C.) Los principales signos de este tiempo fueron la movilidad social, la
reorganización de los asentamientos, el cambio de las esferas de interacción
cultural, la inestabilidad política y la revisión de las doctrinas religiosas. La historia
del centro de México es especialmente interesante durante el Epiclásico. Ello se
debe a que, tras el debilitamiento de Teotihuacán, los valles aledaños a la Cuenca
de México se convirtieron en campo fértil para el explosivo surgimiento de centros
beligerantes. Nos referimos en particular a las ciudades de Cacaxtla, Xochicalco y
Teotenango, situadas respectivamente en los valles de Puebla-Tlaxcala, Morelos y
Toluca.
El Posclásico abarca del año 900 y 1000 d.C. al momento de la conquista
española. Tradicionalmente se divide en dos periodos, el Posclásico temprano, de
900/1000 a 1200, y el Posclásico tardío, de 1200 a 1521. El Centro de México se
erige como el prototipo del Posclásico mesoamericano, y esto se debe a varias
razones. Una de ellas consiste en que, cuando la frontera septentrional se recorrió
hacia el sur, numerosos pueblos norteños –agricultores y recolectores-cazadores-
invadieron el área y provocaron cambios irreversibles en la cultura y la vida política
de las sociedades autóctonas. Esto trajo como consecuencia, seguramente, el
establecimiento de formas de organización multi-étnicas y muy beligerantes
(López Austin y López Luján, 1996).
El estudio del poblamiento de la Cuenca de México en la época prehispánica, en
sus diferentes periodos, es sin duda de suma importancia para el conocimiento del
hombre precolombino y de las actividades relacionadas con las sociedades de ese
10
tiempo, además nos proporciona información y un panorama del desarrollo
histórico, económico y sociocultural antes del desbordamiento hispánico hacía un
“nuevo continente”.
Justificación
La transición del Clásico al Posclásico es conocida –arqueológicamente- como
Epiclásico, el término se ha utilizado para caracterizar el periodo que transita
desde la llamada caída de Teotihuacán hasta la aparición de nuevos centros de
población y nuevas formas complejas de organización social y política en la
Cuenca de México. Fue un periodo de transición marcado por la aparición de
pequeñas comunidades, relativamente dispersas, y el flujo intenso de migración.
El producto de esos movimientos poblacionales fue, entre otras cosas, la
proliferación de comunidades multiétnicas y también, de pugnas por la definición
de los territorios que se habían ocupado.
En 2007 González-José y colaboradores, al estudiar la morfología craneal
generalizada de poblaciones prehispánicas de México, verificaron la hipótesis de
que un cambio significativo en la varianza de las poblaciones del Posclásico,
corresponde a un modelo de flujo genético intenso en la transición del Clásico al
Posclásico que indicaría un remplazo poblacional.
Con todo lo anterior, en esta tesis se tiene como principal problemática de
investigación; indagar sobre los cambios en la variabilidad de la estatura en las
poblaciones de la Cuenca de México y poner a prueba sí estos corresponden a
11
cambios en la composición genética de dichas poblaciones o en su caso a
cambios derivados por las diferentes condiciones de vida.
La talla adulta es fundamentalmente determinada por factores hereditarios. El nivel
socioeconómico, la nutrición y enfermedades, por citar algunos factores, ejercen
influencia sólo en una proporción relativamente pequeña en la talla de un sujeto.
Los intensos reacomodos demográficos en la transición del Clásico al Posclásico
en la Cuenca de México, nos permiten esperar un cambio en la variabilidad de la
estatura de las poblaciones, principalmente debido a los cambios en la
composición genética de las mismas, es decir, la información relacionada al
reacomodo demográfico en la transición del Clásico al Posclásico, en la Cuenca
de México, es compatible con un escenario donde el flujo génico, juega un papel
importante en la diversidad biológica de las poblaciones.
Planteamiento del problema
La estatura es un carácter complejo que puede ser producto de la adaptación al
medio ambiente; entendiendo este como una totalidad compleja, en el cual los
individuos interaccionan y se desarrollan en él, no obstante, se entiende que la
talla adulta posee una alta configuración genética.
El Epiclásico, según las fuentes históricas, es un periodo de una gran movilidad
social, por consecuencia una organización social diferente, el flujo de población a
la Cuenca de México, es también el momento de proliferación de los
12
asentamientos multi-étnicos y de diversificación extrema de las alianzas por
matrimonio; por lo tanto, dicha información es compatible con un escenario de
intensificación del flujo genético.
De aquí emana la inquietud y la atención que debemos poner en este estudio, ya
que nos ayudará a disipar algunas dudas referentes al carácter de la estatura y el
efecto que tiene en ambientes diferentes.
A su vez, es importante contar con un parámetro de referencia de la estatura de
las poblaciones antiguas que habitaron la Cuenca de México, antes del
desbordamiento hispánico hacia América.
Objetivos
Describir en diversas poblaciones prehispánicas de la Cuenca de México las
tendencias de la estatura y su variabilidad.
A través del análisis de la genética cuantitativa realizaremos el estudio de
partición de la varianza, para indagar el efecto de la intensificación del flujo génico
en el Posclásico, así mismo, contrastar los niveles de variabilidad de la estatura de
poblaciones procedentes de ambientes naturales y culturales definidos.
13
1. INVESTIGACIONES PREVIAS
Los estudios de estatura en la Antropología Física, han sido abordados desde
diferentes puntos de vista y en repetidas ocasiones con una variable más, el peso.
Este tipo de trabajos se han enfocado más que nada a determinar y analizar el
estado nutricional de diversos grupos, sobre todo en niños, adolescentes y sub-
adultos.
Los trabajos que se han realizado sobre la estatura en poblaciones antiguas de
México y que se encuentran desaparecidas son escasos. En un sentido, esto
ocurre por la falta de interés de estudiar la talla por sí misma y además por el
estado de conservación de los restos esqueléticos; que en muchas ocasiones
imposibilitan cualquier tipo de estudio. No obstante, en la literatura especializada
de nuestro país, se cuentan con algunos trabajos que buscan entender y describir
los cambios de la estatura de las poblaciones humanas que habitaron el territorio
de México en el pasado.
1.1 Santiago Genovés
Uno de los antecedentes obligados, corresponde al trabajo de Santiago Genovés
(1964) que se titula “Introducción al estudio de la proporción entre los huesos
14
largos y la reconstrucción de la estatura en restos mesoamericanos”; donde se
plantean las problemáticas de reconstruir la estatura de poblaciones prehispánicas
o desaparecidas a partir de los huesos de las extremidades. En este estudio, se
menciona que la proporcionalidad entre la longitud relativa de los huesos largos,
existente entre sí y también con respecto a la estatura, se encuentra condicionada
por características genéticas que dentro de una variabilidad normal serán
constantes en ciertos grupos humanos. Además, agrega, se deben tener en
cuenta las adaptaciones biológicas al ambiente en los casos de una permanencia
larga en el mismo.
Pearson (1899) recomendaba tomar el promedio de las estaturas obtenidas con
cada una de los huesos no obstante, Trotter y Gleser (1958) y Genovés (1960)
demuestran que ello es erróneo, y mantienen que se debe tomar la medida que,
para el grupo dado, se halla comprobado un error estimativo menor. Estos autores
además rechazan la práctica seguida por Dupertius y Haden (1951) de reunir los
resultados obtenidos de diferentes poblaciones para llegar a una fórmula general o
inter-racial, ya que ello introduce errores estadísticos adicionales a través de las
ecuaciones que no son pertinentes a la población que examina.
En un principio Genovés hace énfasis en los problemas metodológicos que surgen
al hacer un trabajo de cálculo de la estatura en poblaciones desaparecidas,
después se reúnen los escasos datos sobre restos óseos de Mesoamérica
―huesos largos― que han sido obtenidos por diferentes autores. Por diversas
razones culturales y arqueológicas, y para mayor comodidad los agruparon en tres
zonas: norte, centro, sur. Concluyendo de la siguiente manera:
15
“se puede decir que aun descartando a los Seris estudiados por (Genna 1943), que son de estatura elevada para Mesoamérica, el resto de las series incluidas en la que llamamos zona norte, poseen una estatura mayor a la observada en la zona central y esta a su vez se diferencia del sur en donde la estatura es menor. Ello es válido tanto para restos masculinos como femeninos” (Genovés 1964).
Como se puede apreciar es difícil estimar la estatura en poblaciones
desaparecidas, ya que no existe un consenso en las fórmulas para el cálculo de la
misma y también debido a que las colecciones osteológicas se encuentran en
condiciones precarias, lo cual imposibilita un análisis riguroso de estas; sin
embargo, el estudio nos arroja datos importantes, en el sentido que nos
proporciona una idea general de las estaturas del norte, centro y sur. Por lo tanto
permite darnos una idea general de la posible variabilidad de la estatura en el
territorio que ahora llamamos México.
El estudio de Genovés también nos da un panorama acerca de las discusiones
metodológicas en cuanto al cálculo de la estatura de poblaciones desaparecidas y
propone que las fórmulas con que se trabaje deben ser obtenidas de poblaciones
homólogas (afinidades genéticas) para no tener errores estimativos graves.
1.2 James E. Anderson
Por otra parte, tenemos el estudio realizado por James E. Anderson (1967) en el
Valle de Tehuacán Puebla, éste consistió en el rescate y estudio de 87 esqueletos
humanos pertenecientes a la población que habitó dicho lugar en diferentes sub
periodos cronológicos, los más antiguos que datan aproximadamente del (6500-
16
5000 a.C. Precerámico tardío) hasta los más recientes del (700 a.C.-1540 d.C) de
los cuales, solamente se encontraban en condiciones óptimas para la realización
de mediciones en huesos largos para el cálculo de la estatura un total de 15
individuos, de los cuales siete eran femeninos y ocho eran masculinos.
El autor, estimó la estatura empleando las fórmulas de Trotter y Gleser (1952) en
huesos largos de un solo lado sin especificar cuál, derecho o izquierdo, y
solamente en un caso de los individuos masculinos se pudieron medir dos huesos
largos (fíbula y fémur, tampoco se menciona el lado medido de dichos huesos).
Los resultados se agruparon en la Tabla 1, una de las siete femeninas y uno de
los ocho masculinos para quienes la estatura fue estimada por fuera de los rangos
de las estimaciones restantes, fueron omitidos del promedio de las estaturas para
cada sexo.
La altura para el resto de las seis femeninas fueron ranqueadas entre 156.1 y
161.3 cm y promediadas en 158.5 cm (Anderson 1967). Por lo tanto podemos
decir que el promedio para las femeninas se considera de medio a alto, parece no
haber variado mucho la estatura en el transcurso de este periodo de tiempo en sus
diferentes etapas. Aunque debemos de considerar las limitaciones de dicho
estudio, tanto metodológicas como de recursos materiales con los que se contaba;
para periodos tan prolongados. Es un tanto difícil sacar alguna conclusión del
mismo.
17
ENTIERRO ESTATURA EN CM ENTIERRO ESTATURA EN CM
Tc 35w-A 161.3 ± 4.66 Tc 35w-C 163.8 ± 3.18Tc 35w-D 156.8 ± 4.6 Tc 35w-E 166.3 ± 4.60Tc 35w-L2:1 160.1 ± 4.25 Tc 50-4 165.1 ± 3.27Tc 35e-B:1 159.4 ± 4.25 Tr 218-2 157.3 ± 3.24Tc 50-5 159.4 ± 3.24 Tr 218-4 171.8 ± 3.27Tc 272-1 157.4 ± 3.24 Tr 218-7 165.5 ± 4.60 Tc 272-4 167.8 ± 4.66 Tr 218-8 168.8 ± 4.60
Tc 272-2 168.8 ± 3.80
Femenino Masculino
Tabla 1. Tomado de Anderson (1967). Estatura estimada para población
prehispánica del Valle de Tehuacán.
Los siete masculinos fueron ranqueados entre 163.8 cm y 171.8 cm y
promediados en 167.2 cm Lo mismo que las femeninas el promedio de estatura
podría considerarse de medio a alto, de igual forma, parece haber poca variación
en los especímenes masculinos.
Cabe mencionar que los resultados de este estudio, aportan datos sobre la
estatura de la población arriba nombrada; sin explicar las posibles causas que
pudieron haber generado estas características morfológicas, ya sean genéticas,
por la actividad realizada o por adaptaciones al ambiente. La comparación
realizada para la obtención de las características morfológicas se centró
básicamente en el estudio de los rasgos craneales y de dentición.
El estudio es sumamente descriptivo, ya que no se pregunta, ni reporta las
posibles causas de las variaciones entre la longitud de los huesos. Nos informa
que las piernas son un poco más largas proporcionalmente hablando en relación
con los miembros superiores, pero no elabora ni siquiera de manera hipotética sus
posibles causas.
Por otra parte, nos introduce a la discusión que han tenido diversos autores en
cuanto al método para la estimación de la estatura, este método es de vital
18
importancia, cuando se quieren llevar a cabo estudios sobre el cálculo de dicho
carácter, también se hace notar la presencia de los mayores promedios de
estatura para ambos sexos en las poblaciones más tempranas (Anderson, 1967).
1.3 Jaén Esquivel, Ma. T. y López Alonso
Jaén y López Alonso (1974) realizaron un estudio titulado “Algunas Características
físicas de la población prehispánica de México”.
Los resultados que arrojó este estudio, con materiales de diversos sitios
arqueológicos, son los siguientes: en el norte de México, que incluyen los grupos
Seri, Pericú, Pima bajo y lagunero entre otros, la estatura promedio es de 165 cm
para los del sexo masculino y de 154 cm para el sexo femenino, lo cual sugiere
individuos de “talla media”.
En el Altiplano Central, desde el Preclásico hasta el Posclásico, se observó una
estatura promedio de 163 cm para el sexo masculino y de 150 cm para el sexo
femenino, quedando también dentro de la “talla media”.
Para la región maya, en los tres horizontes culturales se encontró una talla
promedio de 162 cm para el sexo masculino y de 150 cm para el sexo femenino,
ambos valores también comprendidos dentro de la talla media.
En la región oaxaqueña se observó una tendencia hacia las tallas pequeñas,
comprendiendo diversos periodos (los cuales no se especifican) arqueológicos en
19
varios sitios del estado. Las estaturas promedio obtenidas son: 159 cm para el
sexo masculino y de 148 cm para el sexo femenino.
En el occidente de México, en Chupícuaro, Guanajuato, la talla promedio es de
163 cm para el sexo masculino y de 152 cm para el sexo femenino, siendo ambos
sexos de estatura media.
En orden decreciente, los grupos del norte, occidente y Altiplano Central, se sitúan
en la parte superior y central de la escala, en tanto que los de la región de Oaxaca
y la Maya revelan estaturas menores; los de la región Oaxaqueña son los de talla
más pequeña.
Podemos percatarnos que las poblaciones del norte presentan estaturas mayores
que las poblaciones que se encuentran en el sur del territorio, mientras que las
estaturas del Centro de México, se encuentran en un nivel intermedio.
Este estudio nos indica que las poblaciones septentrionales en la época
prehispánica son ligeramente más altas que las del centro y sur del territorio.
Cabe hacer mención, que en este estudio se utilizaron las fórmulas de Pearson,
para el cálculo de la estatura, ya que el autor considera pertinente realizar el
estudio con esta fórmula debido a que; la gran mayoría de los datos con que se
cuenta sobre estatura, han sido fundados en trabajos de Pearson.
20
1.4 Lourdes Márquez Morfín
En 1982, se realizó un estudio llamado: “Distribución de la estatura en colecciones
óseas Mayas prehispánicas” de Lourdes Márquez Morfín, el cual es una
recopilación de datos sobre la estatura de poblaciones mayas prehispánicas. Este
trabajo no nos presenta datos del área central del territorio, sin embargo, nos
proporciona información, para saber cómo se distribuye la estatura en el México
antiguo, de esta manera nos brinda un panorama más amplio de dicha
característica.
Los resultados y colecciones analizadas son las siguientes: Preclásico:
Dzibilchatún, Altar de sacrificios y Cochmen. Clásico: Jaina, Altar de sacrificios y
Palenque. Posclásico: Cenote sagrado, Playa del Carmen, Cancún y el Meco.
Lourdes Márquez (1982) concluye:
“En términos generales, las medias aritméticas de la estatura masculinas varían dependiendo del hueso a partir del cual fueron obtenidas (161.5 cm a 169 cm) en el Preclásico, la colección de Altar presenta las estaturas mayores en todas las unidades óseas, especialmente en el miembro inferior. En el Clásico, los valores medios de las series son semejantes con un rango de variación de 158.65 cm a 163.16 cm. En la colección de Jaina las estaturas obtenidas sobre los huesos del miembro superior son mayores, al igual que en las series de palenque y de Altar. Los promedios generales del Clásico muestran el mismo fenómeno. Para el Posclásico las tallas más altas se registraron en las series de cenote sagrado y en la de Cancún, especialmente en el húmero, cúbito y radio. Las medias de la estatura del periodo son similares entre sí: varían en un rango de 157.27 cm a 164cm en el miembro inferior y 160.85 cm a 164.3 cm. En el miembro superior. La serie contemporánea del cementerio de Mérida presenta un rango de variación ligera, con valores medios de 159 cm. Las estaturas medias femeninas en el periodo clásico varían de 148.29 cm a 165.66 cm. Comportándose la estatura en relación a la unidad ósea de manera similar a la serie masculina. En el Posclásico las estaturas mayores se registraron en la serie del cenote sagrado 144.25 cm a 156.25 en el humero, cubito y radio y de 145.25 cm a 153.50 cm el fémur tibia y peroné. Las medias generales del Posclásico dan valores semejantes pero ligeramente más altos en el miembro inferior. En las series contemporáneas las estaturas son: en la tibia 149.0 cm., en el peroné 150 cm., en el fémur 146 cm., y en el húmero 147 cm” (Márquez, 1982 257).
21
Los resultados arrojados por este estudio, muestran una tendencia al decremento
de la estatura, la cual se aprecia que fue disminuyendo en el transcurrir del tiempo
y se tienen estaturas mayores para el periodo Preclásico. Esto se observa
independientemente del miembro por el cual se obtuvo la estatura. Quedando de
la siguiente manera: Preclásico una media de estatura masculina de 166 cm a 162
cm; para el Clásico 160 cm a 159 cm; para el Posclásico de 161 cm a 158.5 cm y
para la serie actual de 158.0 cm a 159.5 cm. En la serie femenina los valores son:
148.29 cm a 156.66 cm en el Clásico; 144.25 a 156.25 cm en el Posclásico y
145.8 cm a 149 cm en la serie contemporánea.
1.5 Andrés del Ángel y Carlos Serrano
Por otra parte tenemos el estudio de Del Ángel y Serrano (1991), al analizar la
proporcionalidad corporal y adaptación en la población prehispánica de La Cuenca
de México discuten las posibles causas de la variabilidad de la estatura a
sabiendas que ésta tiene un fuerte componente genético, pero que además
también es moldeada por el ambiente. El estudio problematiza en tres sentidos
centrales, uno es el aumento secular de la estatura, el cual supone un aumento
generacional de la misma, de tal manera que los hijos son cada vez más altos que
los padres, las posibles causas de este fenómeno son atribuidas con frecuencia a
factores socioeconómicos, “el mejoramiento de los niveles de nutrición y la
supresión del trabajo infantil”. El último punto de problematización, es la tendencia
22
inversa en la población antigua de Mesoamérica. De esta manera los autores
mencionan que: “la causa del decremento de la talla detectado en la población mesoamericana
a través de su historia hasta antes de la llegada de los españoles no ha sido completamente
documentada y, menos aún, explicada, pero se han propuesto hipótesis que muy probablemente
podrían esclarecer la cuestión” (Del Ángel y Serrano, 1991: 58).
Las hipótesis propuestas son: la pérdida del poder alimenticio de la dieta con su
consecuente oleada de enfermedades nutricionales, el deterioro ambiental, los
problemas de subsistencia de los grupos agricultores y las rebeliones sociales.
Los resultados arrojados por este trabajo indican que la población del periodo
Preclásico en la Cuenca de México tenían piernas proporcionalmente más largas
con respecto a las de los periodos posteriores; no sucede así con los brazos que
conservan la misma amplitud, los autores agregan que debemos considerar: las
fluctuaciones climáticas (en las que destacan las manifestaciones del vulcanismo
durante el Preclásico), los cambios en la dinámica demográfica, el patrón de
asentamiento y el desarrollo social, sucesos que según Del Ángel y Serrano
(1991) debieron haber repercutido directamente en las condiciones de vida de los
grupos humanos asentados en esta región.
Para explicar este fenómeno, se dice que la población antigua de la Cuenca de
México se vio sometida a los cambios ambientales (tanto físicos como sociales)
entre estos cambios se encuentran: un declive importante en algunos géneros de
polen y el descenso del nivel del lago (Heine 1987), opina que el desarrollo cultural
en el Centro de México se vio más afectado por la erosión y sedimentación
23
causados por las actividades relacionadas con la agricultura, que por los
elementos del clima (ej. precipitación).
Aparte de los fenómenos ambientales y ecológicos se les suman las problemáticas
de desarrollo social tales como; una mayor jerarquización y estratificación, la
exclusión de un número cada vez mayor de gente dedicada a actividades no
productivas (sacerdotes, militares y artesanos) la distribución desigual de las
riquezas y agotamiento de recursos naturales.
Por lo tanto Del Ángel y Serrano (1991) a manera de hipótesis sugieren que estos
fenómenos debieron ser los posibles causantes de la disminución de los miembros
inferiores (piernas), que todas estas causas desfavorables para el desarrollo de un
organismo pudieron causar dicho fenómeno. Sin embargo, en este estudio deja de
lado la posibilidad de un remplazo poblacional, ya que los periodos históricos
analizados son sumamente prolongados, abarcando desde el Preclásico hasta el
Posclásico, estos periodos los podemos ubicar desde el 2500 a.C. hasta el año
1000 d.C, son periodos sumamente prolongados en los cuales debieron haberse
dado movimientos poblacionales y entrecruzamiento de diferentes grupos étnicos.
1.6 Vercellotti, G., et al.
En otro artículo más reciente titulado: “Explorando la multidimensionalidad de la
variación en la estatura en el pasado, a través de comparaciones de poblaciones
vivas y arqueológicas”, en donde se analizaron cinco muestras, dos
pertenecientes al contexto histórico de la Edad Media en Europa, Giecz, en
24
Polonia y Trino Vercellese en Italia. Las tres restantes (contemporáneas) del
continente americano que proceden del Río Amazonas Brasil, de las Guyanas
Británicas y de Cali Colombia.
La variación en la estatura adulta es comúnmente atribuida a diferentes niveles de
estrés durante el desarrollo. Sin embargo, debido a la mortalidad selectiva y
heterogénea fragilidad, una población de estatura alta puede ser un mayor
indicativo de una alta presión selectiva, que de condiciones favorables de vida.
Vercellotti examina la estatura en un contexto biocultural y muestra de forma
paralela a poblaciones bio-arqueológicas y vivas para explorar la
multidimensionalidad de variación de estatura en el pasado.
Este estudio investiga: 1) diferencias de estatura entre poblaciones arqueológicas
expuestas a menor o mayor estrés (inferido de los indicadores esqueléticos); 2)
similitudes en patrones de retardo del crecimiento entre las poblaciones
arqueológicas y los grupos vivos; y 3) el aporte de variación en el crecimiento
resultando a nivel regional, en las poblaciones arqueológicas y en las vivas.
Las estimaciones de estatura anatómica fueron examinadas en relación a los
indicadores esqueléticos de estrés (criba orbitalia, hiperostosis porótica, hipoplasia
lineal de esmalte) en dos poblaciones arqueológicas medievales.
La estatura y la información bio-cultural fueron recolectadas para las muestras
vivas del sur de América. Los resultados indican 1) diferencias significativas en la
estatura entre grupos expuestos a diferentes niveles de indicadores de estrés
esquelético; 2) gran prevalencia de atrofias entre las grupos vivos, con patrones
25
similares en los grupos arqueológicos y los grupos modernos, socialmente
estratificados; y 3) un grado de variación regional en el crecimiento, resultado
consistente con lo observado para rasgos altamente seleccionados.
La relación entre el estrés temprano y crecimiento es confundido con diversos
factores; incluyendo el crecimiento súbito, los límites culturales e inequidad social.
Las interpretaciones de las condiciones tempranas de vida basadas en la relación
entre estrés y estatura deben ser tomadas con precaución.
Los resultados de los indicadores de estrés esquelético sugirieron que individuos
de diferentes sitios, así como los de diferentes estatus socioeconómicos,
estuvieron sujetos a diferentes niveles de estrés. El total de los individuos de
Giecz, representaron al grupo mayoritariamente estresado, seguido por individuos
de menor condición socioeconómico de Trino Vercellese. Consistente con las
expectativas, el grupo de alto nivel socioeconómico exhibió las más bajas
frecuencias de indicadores de estrés esquelético.
El análisis de estatura en las dos poblaciones bio-arqueológicas revelaron una
mezcla de modelos: la alta estatura apareció asociada con ambos, mayor y menor
nivel de estrés.
Es claro que los individuos de Giecz mostraron los más altos promedios de
estatura (masculinos: 172.4 cm, femeninos 157.2 cm, y una alta prevalencia de
indicadores de estrés 90% de los adultos tuvieron hiperostosis porotica; 51%
tuvieron hipoplasia lineal de esmalte.
26
Individuos de Trino Vercellese (de ambos estatus socioeconómicos) mostraron por
completo la estatura más baja (masculinos: 167.3 cm, femeninos: 152.5 cm, y una
menor prevalencia de indicadores de estrés (sin presencia de hiperostosis porótica
y 50% de hipoplasia lineal de esmalte.
Este artículo representa un primer intento que cruza los límites entre el presente y
el pasado en la biología humana, por la comparación de la variación de la estatura
en las poblaciones arcaicas y vivas.
Las observaciones y emparejamientos en este estudio subrayan la
multidimensionalidad del retardo del crecimiento humano y advierten de la
uniformidad en las suposiciones acerca de las condiciones de vida, igualmente
para periodos similares de tiempo o áreas geográficas.
Entendiendo los factores eco-socio-bioculturales específicos que moldean a
poblaciones de un ambiente en especial, son esenciales para reconstruir
tentativamente condiciones de vida en el pasado. Desafortunadamente, la rica
información contextual no siempre es evaluable para las poblaciones
arqueológicas; en su ausencia no es posible llegar a conclusiones definitivas.
Para que sea significativo, se requiere de un entendimiento específico de las
condiciones ambientales experimentadas por una población, el examinar los
indicadores de estrés y dieta, los análisis de crecimiento y su retardo en ambos,
sobrevivientes y los no sobrevivientes, y la incorporación de información bio-
cultural, cuando sea posible.
27
Futuros estudios deben explorar el impacto de diferentes estresores (crónicos vs
agudo; desnutrición vs enfermedades infecciosas) en crecimiento humano para
desarrollar un modelo más comprensivo de variación biológica en respuesta a
condiciones ambientales específicas (Vercellotti et. al. 2014).
1.7 Conceptos clave
La Antropología Física tiene varios campos de estudio: Ontogenia, Osteología,
Antropología del comportamiento, Paleoantropología, Antropología forense,
Antropología del deporte, Antropología de la sexualidad, entre otras. Siempre con
el objetivo de estudiar la variabilidad humana (biológica y cultural), su
comportamiento y su adaptación al medio ambiente.
La Antropología en general, utiliza el método comparativo, en Antropología Física,
no es la excepción, sin embargo, en esta disciplina son múltiples los campos de
investigación, se estudian poblaciones vivas como poblaciones desaparecidas,
por tal motivo se pueden utilizar diversos marcos teóricos; todo depende del
campo de estudio en el cual se quiera indagar. “Son múltiples y especializados los
métodos que pueden utilizarse en las investigaciones y en cada caso dependen
del problema planteado, del fin perseguido y del material disponible” (Comas,
1976).
En la presente tesis se analizarón 11 poblaciones, una población se puede definir
como: la suma de todos los genes y combinaciones de genes que tiene lugar en
28
un grupo de organismos de la misma especie y que ocupan un espacio
determinado (Cela y Ayala, 2001).
Por su parte la genética de poblaciones se define como la cuantificación de la
variabilidad mediante la descripción de los cambios en la frecuencia alélica, a
través del tiempo, respecto a un carácter en particular y analiza las causas que
producen esos cambios, Aunque resulta imposible inspeccionar todas las
variantes génicas presentes en una población, se puede examinar una población a
través de la variación de fenotipos individuales (descripción de ciertos rasgos
morfológicos) o de sus genotipos (marcadores moleculares) (Eguiarte, 2009).
La Variación la podemos entender como proceso de mutación (Una mutación es
un cambio estable y heredable en el material genético. Las mutaciones alteran la
secuencia del ADN y por tanto introducen nuevas variantes). y recombinación que
da lugar a diferencias genéticas en muchas características entre los miembros de
una población o especie, esta variación es la base de la evolución, de los grandes
cambios en los organismos que ha trascendido en el tiempo y las diferencias que
se han desarrollado entre las especies (Futuyma, 2005).
Cabe mencionar que la mutación no es la única fuente de variación, otro de los
mecanismos evolutivos que aumentan la variabilidad se da a través de la
reproducción sexual.
Por otra parte, la deriva génica se produce porque todas las poblaciones naturales
son finitas, entre más pequeñas sean estas, más importante será la deriva génica.
Esto se debe a que al haber pocos individuos en ellas, se presentan los llamados
29
errores de muestreo: por puro azar, algunos individuos producen mayor número
de hijos que otros (sin que la selección natural tenga nada que ver en estas
diferencias en la fecundidad y supervivencia) entre más chico sea el tamaño de la
población, más importantes son estos errores de muestreo y con mayor rapidez
cambian las frecuencias alélicas.
La deriva génica tiene cuatro efectos: genera cambios al azar en las frecuencias
alélicas, incrementa la pérdida de variación genética, eventualmente conduce a
que se fije alguno de los alelos en la población (esto es se pierde el gen A o el a) y
las diferentes poblaciones que forman a la especie van divergiendo en sus
frecuencias alélicas diferenciándolas en el tiempo (Eguiarte, 2009).
En cuanto el flujo génico, este depende de dos aspectos: la tasa de migración que
llega a una población; y la frecuencia alélica de estos individuos migrantes, la
migración tiene efectos homogeneizadores entre distintas poblaciones, si
continúan mucho tiempo, eventualmente las dos poblaciones alcanzan idénticas
frecuencias alélicas.
El flujo génico puede tener dos aspectos opuestos en la adaptación: por un lado
es posible que aumente la variabilidad existente de una población, variación sobre
la cual puede actuar la selección natural y conducir a la adaptación. Por otro lado,
pueden migrar individuos con genes adaptados a otras condiciones y en
consecuencia, que disminuya la adecuación promedio (adaptación) de nuestra
población. Esto significa que pueda bajar la población de su pico adaptativo
(Eguiarte, 2009).
30
2. ÁREA GEOGRÁFICA, PERIODOS HISTÓRICOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS POBLACIONES
ESTUDIADAS
2.1 Cuenca de México
La Cuenca de México, unidad geomorfológica cerrada de origen volcánico, fue el
principal escenario del desarrollo de las sociedades prehispánicas en el altiplano
central de México. Varias capitales (Teotihuacán, Tula y Tenochtitlan) se
instalaron en esta región.
Después de la última fase de vulcanismo, la Cuenca de México había sido
rellenada con depósitos lacustres y aluviales: cantos rodados, gravas, arenas,
cenizas y arcillas lacustres, permitieron que la extensa planicie fuese ocupada por
cinco lagos someros (Manzanilla y Serra-Puche, 1987).
En la época prehispánica, en el área que ahora cubre la zona metropolitana de la
ciudad de México existía un sistema lacustre de tal potencial, que dio lugar a uno
de los desarrollos más importantes del área mesoamericana.
La cuenca, una zona a la que se solía llamar Valle de México, es de considerables
dimensiones; abarcaba alrededor de 7,000 Km², de los cuales cerca de 1,000
correspondían a lagos y pantanos. Tres de esos lagos, los de Xaltocan, Zumpango
31
y Texcoco, eran salados, mientras que los de Chalco y Xochimilco eran de agua
dulce.
En conjunto no sólo constituían una abundante fuente de alimentos y de materias
primas, sino que permitían una eficaz comunicación entre los numerosos poblados
que se situaban a sus orillas.
Esa riqueza natural atrajo desde épocas tempranas a grupos nómadas de
cazadores-recolectores, que a lo largo de miles de años evolucionaron hasta dar
lugar a ciudades, en cuyo desarrollo influyó, sin duda, la variada gama de recursos
que ofrecían no sólo los lagos, sino las planicies y las montañas que los rodeaban.
(Sanders et al 1979).
Además de los recursos que los lagos proporcionaban (aves migratorias, peces,
anfibios, reptiles, insectos, algas, tules, gramíneas, sal y la posibilidad de
comunicación rápida por agua) estaban otros que procedían de las planicies y las
montañas, y que incluían ríos y manantiales que, junto con la tierra, permitían el
cultivo del maíz, el frijol y otros cultígenos de la dieta mesoamericana; los
bosques, que proporcionaban madera de pino y encino, hongos, venado, conejo,
armadillo y otros animales y, por último, yacimientos y canteras de materias
primas para la producción artesanal y la construcción (basalto, andesita, obsidiana
y cal (Manzanilla y Serra-Puche, 1987).
32
2.2 Preclásico Temprano (2500-1200 a.C.)
El rasgo más sobresaliente de esa época es el comienzo de la domesticación de
algunas plantas, que resultaron esenciales para el desarrollo de las subsecuentes
etapas culturales. Entre las más importantes se encuentran el maíz, la calabaza, el
chile, el aguacate, el guaje, el zapote negro y el blanco, el amaranto, el frijol y el
algodón. Entre los animales domesticados se encuentran el perro, presente desde
el poblamiento del mismo continente, y más tarde el guajolote.
A partir del surgimiento de elementos culturales como la agricultura y la
sedentarización, los cambios serían más rápidos y significativos, sobre todo si
consideramos que el periodo anterior se prolongó por más de 30 000 años. Esos
procesos tuvieron lugar de manera simultánea en la Cuenca de México y en el
resto del área que más tarde formará Mesoamérica.
Después de un largo periodo de cambios graduales, en esta época cristalizaron
procesos como el de la sedentarización que, ligado a la domesticación de plantas
y a la agricultura permitieron que los grupos humanos pasaran de un sistema de
apropiación ―basado en la caza, la recolección y la pesca― a uno mixto, en el
que se incorpora la producción de alimentos.
Con este cambio en la producción de alimentos se dieron otros, como la
construcción de aldeas, el aumento sensible de la población, el establecimiento
claro de jerarquías sociales, la producción de cerámica, el incremento en la
fabricación de instrumentos de molienda para procesar los alimentos productos de
33
las cosechas, y el intercambio de materias primas como la piedra verde y la
obsidiana (García-Moll, 2007).
Los datos sobre recursos explotados durante las primeras fases del Preclásico
proceden de sitios como Zohapilco (Tlapacoya) y Loma Torremote (Cuauhtitlán).
En loma Torremote, de 2950 a 2250 a.C., tenemos evidencias de los campos de
cultivo a través de las malezas como Ambrosía, Argemone, Bidens, Solanum
rostratum (“papita”) y Amaranthus, además de la presencia esporádica del epazote
(Chenopodium). Se cultiva la alegría (Amaranthus leucocarpus), la chía (Salvia,
quizá por sus aceites) y el maíz (Zea mays) de raza Reventador Delgado.
A nivel de la recolección de plantas silvestres, tenemos también restos de
verdolaga (Portulaca), gramíneas y pastos (Eragrostis, Setaria), girasol
(Heliantus), nopal (Opuntia), agritos (Oxalis), además de la presencia esporádica
de tejocote (Crategus mexicana), chile (Capsicum annum), y arroz silvestre
(Zinaniopsis). Recolectaban también ahuautli (huevos de insectos), huevos de
aves, acociles, y pescaban en el lago de Xaltocan. La fauna obtenida por medio de
la caza consistía en armadillo, liebre y venado. Además criaban perros.
De 1200 a 1000 a.C., También en Tlapacoya, se observan algunos cambios:
domina un bosque mesófilo, pero los pinos comienzan a disminuir, mientras
aumentan los encinos y alisos. En las riberas de la isla abundan sauces y
ahuehuetes, además de una vegetación extensa de tules, chilillos, espadañas y
liliáceas.
34
Posteriormente se observa en Tlapacoya un proceso de deforestación y se ha
pensado que la reducción del bosque templado estuvo ligada a ciertos cambios
climáticos (sensible disminución de la precipitación pluvial y un aumento de
temperatura), aunque curiosamente en esta fase se presenta el mayor auge en la
producción de maíz. En la comunidad arbustiva aparecen leguminosas como el
huizache (Acacia) y el lago sufre una regresión, hecho correlacionado con la
disminución de anátidos migratorios.
Las aldeas, tipo de asentamiento característico de esta época, se distribuyen
primordialmente en la ribera del lago de entonces. Este gran lago sufrió un
paulatino ascenso, según datos procedentes de las excavaciones arqueológicas
de los sitios preclásicos de Zacatenco, Ticomán y el Arbolillo (Manzanilla y Serra-
Puche, 1987).
2.3 Preclásico Medio (1200-400 a.C.)
Para esta época ya se han consolidado, y son más evidentes, algunos elementos
que se denotaban como incipientes en el periodo anterior. En el Preclásico medio
se da un notable aumento de la población, la división del trabajo es más clara, las
aldeas son de mayor tamaño, y en ellas la jerarquización social es más compleja.
La agricultura se fortalece con la construcción de terrazas, presas y canales para
el control del agua, así como con el desarrollo de una adecuada irrigación para no
depender excesivamente de la lluvia (García-Moll, 2007).
35
Con el tiempo, durante el Preclásico Medio las poblaciones alcanzan una mayor
densidad demográfica, a la vez que se van poblando otros lugares de la cuenca;
habitándose ahora los sitios arqueológicos conocidos como Atoto, Xalóztoc,
Tetelpan, Copilco, Coatepec, etc., lo mismo que el Arbolillo, Zacatenco y Tlatilco
de la etapa anterior.
En esta época algunas aldeas se transforman en villas y se pasa a un tipo de
organización social regida por los magos o hechiceros; notándose también la
intrusión de un grupo olmeca arcaico que hace evolucionar a la cultura de la
Cuenca de México.
Por último, algunas villas de la etapa anterior se van concentrando en centros
cívico-religiosos poco planificados o semi-urbanos, entre ellos Tlapacoya,
Cuicuilco, cerro del Tepalcate, etc., mientras que otros continúan en su condición
de villa o aldea, como Zacatenco, Ticomán, Culhuacán, Lomas de Becerra,
Chimalhuacán, Contreras, El Tepalcate, Texcoco, Tepetlaóztoc, etc. (Piña Chán y
Noguera, 1959).
Entre los restos obtenidos por las exploraciones arqueológicas en la Cuenca de
México se encuentran maíz y huesos de los animales que se consumían con
mayor frecuencia: tortuga de charco, jicotes, varias especies no identificadas de
patos y gansos, guajolote, gallareta, grulla, liebre, conejo común, zacatuche, perro,
puma, venado cola blanca, berrendo y jabalí (García-Moll, 2007).
De 1000 a 400 a. C., la Cuenca de México sufre un aumento demográfico
considerable con la colonización de nuevos ecosistemas (como la zona de pie de
36
monte alto). En el Lago de Chalco, el sitio de Terremote-Tlatenco es ejemplo de
una sociedad especializada en la producción de cestería y cuerdas. En este sitio
contamos con la presencia de maíz, calabaza india (Cucurbita pepo), frijol ayocote
(Phaseolus coccineous), frijol negro (Phaseolus vulgaris), capulín (Prunus capulí),
alegría o huautli (Amaranthus), aguacate (Persea gratissima), nopal (opuntia),
epazote (Chenopodium), verdolaga (Portulaca), tomate (Physalis), chile
(Capsicum), y maguey (Agave). En la última parte de este lapso aparecen, en
tierra firme, las comunidades de pinos, encinos y alisos, y el paisaje está
dominado por plantas herbáceas y un estrato arbustivo, lo cual denota la aridez
relativa del ecosistema (Manzanilla y Serra-Puche 1987).
En esta región hay tres componentes culturales que se distinguen claramente
entre sí: el llamado complejo Zacatenco-Ticomán, de tradición local, definido por
George Vaillant; un componente olmeca u olmecoide, identificado por Miguel
Covarrubias, cuya procedencia se sitúa en la costa del Golfo, en la cuenca del río
Cuautla, en Morelos y en el actual estado de Guerrero, y, finalmente, un
componente asociado al Occidente de México, el cual se ha intentado relacionar
con las culturas formativas de la costa del océano Pacífico en Sudamérica.
Los grupos de la cuenca mantuvieron relaciones con los del Occidente de México,
la costa del Golfo, Oaxaca y la región de Querétaro, como se deduce de las
formas cerámicas y las figurillas. Asimismo, obtuvieron por medio del intercambio
con regiones distantes ciertos materiales de prestigio, como obsidiana, piedra
verde, pirita, cinabrio, conchas y caracoles. De su variado entorno obtenían el
sustento, tanto de la agricultura, de la caza y recolección. Es claro que fueron
37
sociedades tan sofisticadas como las del Preclásico Medio las que generaron las
bases para desarrollos más complejos en la Cuenca de México en épocas
posteriores (García-Moll, 2007).
2.3.1 Tlatilco.- (Preclásico Medio 1400 a.C. – 400 a.C.)
Al parecer, la fundación de Tlatilco se remonta a esta fase, aunque la mayoría de
los arqueólogos la sitúa entre 1400 y 1300 a.C., al inicio de la fase Nevada,
periodo en que la agricultura floreció en las orillas del antiguo lago de Chalco,
conocido también como periodo agrícola aldeano, que se complementa con la
enorme variedad de recursos lacustres.
Más tarde se introduce en Tlatilco un grupo de olmecas arcaicos, cuyas
características físicas resaltan la estatura baja, los cuerpos obesos, la cabeza
deformada, la mutilación dentaria, la boca con labios gruesos y los ojos oblicuos.
El análisis de Tolstoy (1989: 85-121) sobre el patrón funerario, el contenido de las
ofrendas, el sexo y edad de los individuos permiten establecer la presencia de un
grupo olmecoide, producto de la migración sucesiva de pobladores de la costa del
Golfo de México, que coincide con la época de auge demográfico.
Este autor resalta la posibilidad de que imperara una línea de sucesión materna en
este grupo y predominaran las relaciones exogámicas para buscar pareja,
reguladas por las alianzas de parentesco y del matrimonio. Tal información es
importante para delinear el perfil demográfico de esta población, pues proporciona
38
datos sobre el patrón de residencia, la organización social y, en parte, el patrón de
uniones y alianzas.
Las poblaciones prehispánicas eran asentamientos abiertos y como tales eran
receptoras de la población de sitios cercanos, como el caso de los grupos de
filiación olmecoide de la costa del Golfo. El estudio de Luis Vargas (1973) en que
se utilizó la técnica sobre la presencia de caracteres no métricos (o epigenéticos)
en los entierros de las cuatro temporadas puso de manifiesto la presencia de dos
grupos biológicamente distintos; más tarde Tolstoy (1989) lo constató
arqueológicamente al analizar el patrón funerario.
En esta aldea hubo un desarrollo local que en determinados momentos tuvo varios
contactos con otros grupos. De acuerdo con la evidencia arqueológica, su
desarrollo fue compartido con otros sitios de la Cuenca de México y de los estados
de Puebla, Morelos, Guerrero y el occidente de México.
Existe evidencia arqueológica que registra la manufactura de cestería diversa, que
probablemente intercambiaron con otros grupos de la cuenca. Durante las
excavaciones llevadas a cabo en Tlatilco, en la cuarta temporada, se encontraron
restos de un cajete con rastros de pintura en su interior, con un fondo “tejido con la
técnica que se reconoce con el nombre de enrollado y que es común entre los
indios hopi, washo, apache mezcalero, seri y otros grupos del norte de México.”
Los indicadores utilizados para evaluar el estado nutricional de la población
revelan una frecuencia baja de padecimientos de origen nutricional, como es el
caso de la espongio hiperostosis y la cribra orbitalia.
39
Por otro lado, la baja densidad demográfica de estas aldeas evitaba grandes
problemas infectocontagiosos y muchas de las enfermedades epidémicas
asociadas con el hacinamiento no estaban presentes (Hernández, 2006).
2.4 Preclásico Tardío (400 a.C. 200 d.C.)
Periodo cuya cronología usualmente se considera desde 400 a.C. hasta 200 d.C.
se caracteriza por la aparición en la Cuenca de México de los elementos básicos
de las urbes con poder regional. En este periodo, Cuicuilco surge como la primera
urbe de la cuenca, y se da su posterior destrucción por el volcán Xitle y el ascenso
de Teotihuacán, sitio en el que para finales de este periodo se construía la
Calzada de los Muertos y las pirámides del Sol y de la Luna (Pérez Campa, 2007).
En ciertos sitios, como los del sector de Cuauhtitlan, se observa una mayor
cantidad de carne de venado presente, como suplemento de la dieta, que en la
fase anterior. Se ha pensado que este patrón haya sido debido a la presencia de
inmigrantes procedentes de la región de Tula, en donde quizá la caza fuera una
actividad de mayor importancia.
La ocupación de la Cuenca de México durante el horizonte Preclásico tuvo un
proceso definido de colonización que conviene esbozar. Originalmente existía una
ocupación densa en el paso del Ajusco hacia Morelos. Posteriormente se observa
una paulatina expansión hacia el norte. Varios sitios se crean cerca de barrancos,
ríos, canteras y minas, sobre todo en la región de Texcoco. En otras porciones de
la Cuenca de México predomina la ubicación cerca de la ribera de los lagos.
40
Parsons (1971) ha destacado que las dos tendencias claras son una creciente
dependencia de la agricultura y una mayor especialización en la explotación de
recursos no-agrícolas. Hacia finales del Preclásico, hay muchos sitios pequeños al
borde de la cota del nivel que marca las riberas lacustres para tiempos de la
conquista, hecho por el cual se ha pensado en una regresión del lago (Manzanilla
y Serra-Puche, 1987).
2.4.1 Ticomán.- (Preclásico Tardío 400 a.C.-100 d.C.)
A principios del siglo XX, el periodo Preclásico era desconocido y la mayoría de la
cerámica y figurillas prehispánicas encontradas en el Altiplano central se
clasificaban en dos categorías culturales principales: la Azteca y la Teotihuacana.
Franz Boas, Director de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología de
México, recolectó materiales superficiales de los sitios de Culhuacán, El Arbolillo,
San Juanico, San Miguel Amantla, Ticomán y Zacatenco, y encontró tipos de
cerámica que no correspondían a ninguna de esas categorías. Boas llamó a estos
objetos “Tipo de los cerros”, por haber sido encontrados también en los sitios
declives inferiores de varias eminencias naturales del Valle de México.
Vaillant no empleó el término arcaico en sus publicaciones, sino que clasificó sus
artefactos en periodos Zacatenco temprano y medio, Zacatenco tardío-Ticomán
temprano, Ticomán medio y tardío. (Grove, 2000).
41
Ticomán es uno de los asentamientos del Formativo Tardío que fue excavado por
Vaillant, a orillas del Lago de Texcoco. Las excavaciones de las trincheras indican
los restos de una serie de paredes de adobe acompañadas de superposiciones de
pisos de barro y localización de algunos elementos como: hogares, entierros,
formaciones troncónicas, etcétera.
La cerámica y los materiales arqueológicos localizados por Vaillant (1930) en
Ticomán son una clara muestra de que se trata de un asentamiento donde gran
cantidad de actividades domésticas se llevaban a cabo (Serra Puche 1986).
En el curso de seis siglos contemplamos el ascenso y colapso de muchas
sociedades pequeñas, así como los desarrollos fundamentales que darían lugar
en el Clásico, a las civilizaciones, maya, zapoteca, cholulteca y teotihuacana. Al
principio de este periodo muchos de los centros eran de dimensiones modestas,
de entre 50 y 100 ha, con algunas plazas rodeadas de montículos (Clark y
Hansen, 2002). La estratigrafía de excavaciones realizadas en la Cuenca de
México ubica a Ticomán como un centro proto-urbano, alrededor del 400 a.C.-150
d.C. (Grove, 2000).
2.4.2 Cuicuilco.- (Preclásico Tardío 400 a.C.-200 d.C.)
Cuicuilco, descubierto hacia 1922, es uno de los sitios más importantes y menos
explorados del Preclásico, y actualmente experimenta un proceso de destrucción
por la mancha urbana de la ciudad de México, al igual que la mayoría de los
asentamientos del Preclásico en la cuenca, con lo que estamos perdiendo la
42
posibilidad de reevaluar la información existente y obtener nueva, que permita
completar nuestra visión de tan importante proceso (Pérez Campa, 2007).
Hasta hace algunos años, el centro arqueológico de Cuicuilco sólo contaba con
una construcción o basamento de planta circular; pero las investigaciones de la
Universidad de California, realizadas en 1955, han agregado una nueva estructura
y más datos sobre la antigüedad y vida de los pobladores de ese importante lugar.
Desde el punto de vista cultural, las construcciones de Cuicuilco revisten una
especial importancia, ya que la edificación de estos basamentos indica una
organización social desarrollada y una población bastante numerosa.
Estos grupos eran también agricultores que vivían fundamentalmente del maíz, el
cual era molido en metates de piedra, pero practicaban la caza, pesca y
recolección, o sea que tenían una economía mixta.
La sociedad estaba formada por una clase de dirigentes sacerdotales que llevaban
la administración pública y religiosa; así como canteros, albañiles, lapidarios,
alfareros, agricultores, comerciantes, etc. Este tipo de sociedad permitió que la
sencilla comunidad agrícola prosperara hacía el tipo de poblamiento semi-urbano,
el cual más tarde se transforma en una verdadera ciudad (Piña Chán y Noguera,
1959).
Es indudable que para el Preclásico Tardío, Cuicuilco había consolidado su
proceso de desarrollo, iniciado muy tempranamente, quizá desde 1200 a.C., a
juzgar por las fechas de radiocarbono obtenidas durante las exploraciones de la
Universidad de Berkley. Sin embargo, la mayoría de lo que conocemos del sitio
43
para este periodo procede de las excavaciones realizadas con motivo de las
Olimpiadas de 1968, al poniente de la avenida de los Insurgentes, en la sección
conocida como Cuicuilco B. Desafortunadamente hay muy pocos informes sobre
esos trabajos; los de la doctora Florencia Muller son la mejor fuente para conocer
el desarrollo tardío de ese asentamiento. La etapa tardía de Cuicuilco es indicio de
la consolidación del modelo que en adelante sería el dominante en el Altiplano
mexicano, con ciudades como Teotihuacán, Tula y Tenochtitlan (Pérez Campa,
2007).
2.5 Periodo Clásico (150-600/650 d.C.)
El patrón de asentamiento del horizonte Clásico es claramente distinto al del
horizonte anterior. La razón de este fenómeno es la aparición de un gran
conglomerado urbano en Teotihuacán, hecho que provocó la ruralización del resto
de la cuenca.
La súbita concentración demográfica en Teotihuacán quizá tenga como trasfondo
movimientos de población procedente del sur de la cuenca a raíz de la erupción
del Xitle, principalmente de Cuicuilco (Manzanilla y Serra-Puche, 1987).
Los inicios del Clásico mesoamericano suelen fijarse a partir de una serie de
acontecimientos históricos revolucionarios, entre los que destaca la diferenciación
campo/ciudad. Se trata de cambios radicales en los que estuvieron imbricados
procesos como el crecimiento demográfico, la concentración humana en grandes
asentamientos, la intensificación de la agricultura y el incremento de la
44
complejidad social. Como es sabido, estos procesos tuvieron como desenlace la
vida urbana, así como la consolidación del Estado.
En el caso particular de la Cuenca de México, dichos cambios son sumamente
notorios, pues es ahí donde surge y florece la gran Teotihuacán. De acuerdo con
Rene Millon, el asentamiento habría alcanzado los 125 000 habitantes en el
Clásico, convirtiéndose en la sexta ciudad más grande del mundo, después de
Constantinopla en Turquía, Changan y Loyang en China, Ctesiphon en Persia y
Alejandría en Egipto. Advirtamos, sin embargo, que George L. Cowgill ha
abogado en fechas recientes por la cifra más conservadora de 100 000 habitantes
para el clímax teotihuacano (López Luján, 2007).
La información más rica sobre la explotación de recursos proviene, como es de
esperarse, de Teotihuacán. En su trabajo sobre la información paleobotánica de la
ciudad de Teotihuacán, Mc Clung (1979) concluye que la dieta del horizonte
Clásico es muy consistente con la información de sitios del Preclásico como
Cuanalan.
Las especies que predominan son: maíz palomero toluqueño, cónico y el complejo
Nal Tel Chapalote; frijol (Phaseolus vulgaris y coccineus) ambos representados
escasamente quizá debido a que se consumían, calabaza (Cucurbita, pepo,
maxima y ficifolia), chile (Capsicum), alegría y bledo (Amaranthus leucocarpus y
Amaranthus hybridus) cultivados en cantidad abundante, verdolaga (Portulaca
oleracea), en gran cantidad, junto con huautzontle (Chenopodium nutalliae) y
epazote (Chenopodium ambrosiades).
45
A estos habría que añadir el tomate, el tejocote, el capulín y la tuna. En menor
cantidad también se menciona el aguacate, la ciruela (Spondias) que quizá fue
llevado a Teotihuacán desde tierra caliente y la papa (Solanum).
Por otra parte, tenemos varias especies aprovechadas por sus fibras: el maguey
(Agave), el amate (Ficus) y el algodón (Gossypium hirsutum) quizá aloctóno. Para
la construcción y combustible tenemos la presencia del enebro (Junipeurs), el
carrizo (Phragmites australis) y otras maderas, además del tule (Scirpus) para la
elaboración de petates.
Uno de los cambios observados con el paso del Preclásico al Clásico fue que el
venado cola blanca, que durante el final del primer horizonte proporcionaba hasta
un 95% de la carne (por ejemplo, en Tlachinolpan), disminuye ligeramente durante
el Clásico (80%), y se aprovecha una gama mayor de pequeños mamíferos, aves,
tortugas y peces (Manzanilla y Serra-Puche, 1987).
De la mitad sur de la cuenca provenían buena parte de las fuentes de proteína
animal (conejos, venados, ánades, pescados, batracios e insectos), fibras, madera
y vegetales silvestres. Por si fuera poco, en el extremo norte y noroeste se
hallaban ricos yacimientos de cal, pedernal y obsidiana verde (López Luján, L.
2007).
No debemos olvidar mencionar otro tipo de recursos que sirvió para la
construcción y la producción artesanal. Desde el Preclásico tenemos noticias de la
explotación de yacimientos de basalto, andesita y obsidiana. Esta última, para
tiempos teotihuacanos adquirió una relevancia muy especial ya que sirvió de
46
materia prima para la manufactura de todo el instrumental básico de dicha
sociedad, además de que fue transportado a grandes distancias por toda
Mesoamérica (Manzanilla y Serra-Puche, 1987).
2.5.1Teotihuacán.- (Clásico 250-600 d.C.)
Teotihuacán fue la ciudad mesoamericana por antonomasia. Su grandeza y
hegemonía se fincaron, sin embargo, siglos antes de que alcanzara el rango de
urbe. El valle de Teotihuacán tiene una extensión de 505 km², lo que significa
menos de 6.5% de la superficie total de la cuenca. Gracias a los estudios
realizados por René Millon, William T. Sanders y George L. Cowgill se conocen las
secuencias históricas de la urbe y de su entorno rural desde su gestación hasta su
ocaso (López Austin y López Luján, 1996).
La cuidad arqueológica de Teotihuacán (de 32km² en su máxima extensión) se
encuentra en el pequeño valle del mismo nombre, que a su vez forma parte de la
Cuenca de México.
Durante mucho tiempo, gran parte de lo que iba a ser la ciudad de Teotihuacán
estaba cubierta por un pantano, hasta que fue secado al fin del periodo Clásico
Temprano.
Las aguas del gran lago de la cuenca llegaban a las puertas de Teotihuacán y
proveían la ciudad de pescado, camarón, hueva de mosco (ahuautli), aves
47
acuáticas, y daban acceso acuático a otras partes de la cuenca. Ríos y riachuelos
corrían por el valle y los cerros estaban cubiertos por espesa vegetación.
Una variedad de animales de caza vivían en los bosques y nubes de pájaros
estaban al alcance de las hondas de los teotihuacanos. La bondad de la
naturaleza al dotar a Teotihuacán de tantos bienes, combinado con una atracción
religiosa desde los primeros tiempos, y con una intensa actividad manufacturera,
hizo del lugar lo que Millon llama el gran centro “mercado-templo-peregrinación”.
¿Quiénes eran los teotihuacanos? No podemos dar una contestación sencilla a
esta pregunta, ya que Teotihuacán fue una ciudad multiétnica y multilingüe.
Siendo Teotihuacán un centro de peregrinaciones y mercados, gentes de todos
tipos y lenguas iban y venían.
Un grupo nahua, o sea de lengua y tradición Yuto-azteca, pudo haber sido la
facción principal en Teotihuacán desde muy temprano. Sahagún dice (siglo XVI)
que los toltecas y aztecas regresaron al Valle de México al fin de su peregrinación,
a su tierra natal (Sanders, 1965) citando a Armillas, también habla del regreso de
los nahuas, quienes se habían ido de la cuenca en una época debido a
condiciones desfavorables de la ecología (Heyden, 1977).
Durante la fase (Tzacualli 150 d.C.) el verdadero urbanismo comenzó en
Teotihuacán. La pirámide del Sol se construyó encima de la cueva y el santuario
primitivo. Esta fue seguida por la pirámide de la Luna y la calzada de los muertos.
A finales de este periodo, se construyeron el llamado templo de Quetzalcóatl y la
Calzada este. Teotihuacán consistía en un centro de 20 km², tenía unos 30,000
48
habitantes y llegó a ser en este tiempo el centro más importante del Altiplano
Central (Millon, 1966).
La agricultura, y las técnicas derivadas de ella, es la consecuencia de todo un
proceso y hace posible el incremento demográfico (Bartra, 1975). Millon ve una
larga tradición religiosa en el Valle de Teotihuacán y cree que las peregrinaciones
al santuario también contribuían en gran parte a la construcción de los templos.
La expansión de la ciudad traía consigo un desarrollo en las artesanías, el
comercio y el sacerdocio, que dirigía el Estado naciente (Bartra, 1975). El aumento
de la ciudad de 6 km² a 20 km² se debía, probablemente, al mayor número de
habitantes y también a la necesidad de cultivar más terreno.
Mientras que el centro de la ciudad llegó a su máxima extensión geográfica (28
km²) en Miccaotli y después dejó de crecer, el aumento demográfico continuaba.
Esto nos lleva a pensar que como no alcanzaban ya las tierras agrícolas para
alimentar a la gran población –y como Teotihuacán se había convertido en el
centro más poderoso del altiplano- existía el sistema de tributo con los valles
circundantes (Heyden, 1977).
Para Miccaotli (150-250 d.C.) la primera fase del clásico, Teotihuacán puede
considerarse una verdadera ciudad. No creció en extensión, pero si en densidad y
complejidad. Se vivía entonces un momento de florecimiento y expansión
comercial.
En la siguiente fase Tlamimilolpa (250-400), aumentó la población teotihuacana.
Se construyó la plaza de la pirámide de la luna, el templo de los caracoles
49
emplumados y el gran conjunto, enfrente de la ciudadela (López Austin y López
Luján, 1996).
La máxima extensión de la ciudad en esta fase parece haber sido de 22 kilómetros
cuadrados, ligeramente menor que en la fase Miccaotli. Una extensión que tenía la
ciudad en el cuadrante suroeste durante la fase Miccaotli ya no siguió conectada
con la zona urbana en la fase Tlalmimilolpa.
Los datos de que disponemos sugieren que durante esta fase el crecimiento de la
población fue rápido y por primera vez llegó la ciudad a una situación de
apiñamiento. Para esta fase podemos sugerir una población de 65,000 habitantes
(Millon, 1966).
Durante la fase Tlalmimilolpa, Teotihuacán tomó su forma definitiva, como la
vemos hoy en día. Esta fase junto con el siguiente periodo ―Xolalpan (450-650
d.C.)― era la edad de oro de Teotihuacán, aunque Xolalpan fue más bien una
continuación de Tlalmimilolpa.
Es en la fase siguiente Xolalpan o Teotihuacán III y III A, que la ciudad llegó a su
población más densa y grande y también a su influencia más extensa. Pero la
extensión de la ciudad era un poco menor, abarcando una extensión de 20.5
kilómetros cuadrados.
La influencia de Teotihuacán se hizo con gran fuerza desde Jalisco hasta El
Salvador. Fue en este tiempo cuando Teotihuacán se convirtió en el centro más
poderoso de Mesoamérica, que floreció por dentro y también atraía mucha gente
50
de afuera, peregrinos, comerciantes y residentes permanentes, quienes vivían en
los barrios dedicados a diferentes grupos (Heyden, 1977).
Nuestros cálculos sobre la densidad de la población durante la fase Xolalpan (450
d.C.- 650 d.C.) fueron hechos a base de las zonas residenciales que existen en la
parte occidental. Calculamos que la densidad máxima en esta zona era de 8,000
habitantes por kilómetro cuadrado.
Llegamos a este cálculo contando los edificios en una extensión de 500 metros
cuadrados y después calculando el número de personas que pensamos vivieron
en esos conjuntos residenciales o semirresidenciales. (Millon, 1966).
La última fase del Clásico Teotihuacano fue Metepec (550-650 d.C.). La población
decreció en esta fase a 85 000 habitantes. Existen indicios de que el centro de la
ciudad fue incendiado y saqueado.
Se calcula que fueron por lo menos 147 edificios dañados por el fuego. A pesar de
que perdió entonces la hegemonía mesoamericana, sus dimensiones la situaban
aun como el centro más importante del Altiplano central. Conservará esta
preeminencia prácticamente durante dos siglos más (fases Oxtotícpac y Xometla,
post-650) (López Austin y López Luján, 1996).
Durante la fase Metepec o Teotihuacán IV nuestros datos sugieren una
disminución tanto en extensión como en población. La disminución que se ve en el
lado sur fue compensada en parte por una extensión en la porción oriental.
51
En total la extensión para esa época parece haber sido alrededor de 24 kilómetros
cuadrados, ligeramente menor que durante la fase Xolalpan. Además tenemos la
impresión de que la densidad de población era mucho menor en la fase Metepec
que en Xolalpan. Por eso nuestro cálculo para la fase Metepec nos da 70,000
habitantes (Millon, 1966).
A fines del siglo VII d.C. existían claros indicios de circunstancias transformadoras
en Teotihuacán (Millon, 1988). En la iconografía haya alusiones a un militarismo
creciente y sugerencias de que ciertas áreas públicas caían en el abandono.
Al mismo tiempo, en la parte central de la ciudad se construían algunos de los
complejos de viviendas privadas más grandes y elaboradas. Lo más dramático de
todo es que a principios de la primera mitad del siglo VIII muchos edificios públicos
a lo largo de la principal avenida norte-sur fueron incendiados a propósito e,
inmediatamente después, la ciudad perdió alrededor del 80% de su población. Aun
cuando continuó siendo un centro de cierta importancia, para 750 d.C.
Teotihuacán había iniciado su largo e irreversible descenso hacia la oscuridad.
La desintegración del Teotihuacán urbano y su sistema de asentamiento regional
parece haber ocurrido en dos estadios distintos: un periodo temprano (Epiclásico,
fase Coyotlatelco), cuando importantes contingentes emigraron aparentemente de
Teotihuacán y se establecieron en grandes asentamientos nucleados al este y al
sur, seguido de un periodo más tardío (Posclásico temprano, fase Mazapan)
(Parsons, 2011).
52
2.5.2 Coyoacán.- (Clásico 150-600/650 d.C.)
La cronología de un sitio está asociada a materiales de distinta índole como por
ejemplo: materiales cerámicos, materiales líticos y de carbón que se asocian
directamente con los entierros. Coyoacán es un sitio con poca información
arqueológica, sin embargo, se cuenta con la tesis de la profesora Bautista en la
cual nos informa que esta población se desarrolló en el periodo clásico.
“los resultados obtenidos indican una relación entre los tres tipos de fechamiento y
por lo tanto se puede concluir, que este tipo de sitio se sitúa dentro del periodo
cultural Clásico, fase Tlamimilolpa, entre 100 y 300 años (Bautista, 1986).
2.6 Periodo Epiclásico (650-900 d.C.)
Aplicado a la Cuenca de México, el Epiclásico es un término que, en sus orígenes
Jiménez Moreno, (1966), se refiere al paso de las sociedades teocráticas a
sociedades militaristas.
Alternativamente, el término se ha usado para caracterizar el periodo que transita
desde la llamada “caída” de Teotihuacán hasta la aparición de nuevos grandes
centros de población y nuevas formas complejas de organización social y política
en la Cuenca de México.
Sería un periodo de transición marcado por la aparición en esa región de
pequeñas comunidades, relativamente dispersas, y un flujo intenso de migrantes
desde ―pero también hacia― la Cuenca de México. El producto de esos
53
movimientos poblacionales fue, entre otras cosas, la proliferación de comunidades
multiétnicas y, también, de pugnas por la definición de los territorios que se iban
ocupando.
En la misma época y quizás como consecuencia de la desaparición del papel
hegemónico y monopólico que hasta entonces había ejercido Teotihuacán, sitios
periféricos como Xochicalco, Cacaxtla, Cantona y Teotenango experimentaron un
fuerte desarrollo, todos ellos con expresiones culturales propias. Como
culminación de este proceso surgió Tula, llamada a definir una tradición cultural
que daría lustre a futuras comunidades de la cuenca. Las fechas en que esto
ocurrió serían de 650 d.C.-900 d.C.
Para la Cuenca de México la información disponible confirma el esquema de
Rattray, (1996): los sitios Coyotlatelco son pequeños asentamientos a orillas de
los lagos o en las orillas de los cerros a su alrededor; se ubican a distancias de 5
Km entre sí, y en posiciones distintas de las de los poblados teotihuacanos
previos; tienen casas con pisos y muros estucados y ocasionalmente estructuras
porticadas que podían haber tenido una función ceremonial.
Con excepción de la producción de sal, que parece haberse concentrado en
Ecatepec, y quizás de la alfarería, no existe evidencia de este periodo que sugiera
una división del trabajo a nivel comunidad.
Desde este escenario se produjo un proceso de expansión y concentración
demográficas, al final del cual surgió una nueva propuesta cultural, nuevos centros
54
urbanos, y nuevas sociedades altamente estratificadas. Tula marcaría el inicio de
esta nueva era (Nalda, 2007).
2.6.1 Xochimilco (Epiclásico 650-900 d.C.)
A la caída de Teotihuacán las otras regiones de la Cuenca, como Xochimilco,
experimentan un proceso de crecimiento poblacional y se da un reacomodo en las
relaciones políticas y comerciales. En las orillas del lago de Xochimilco comienza –
de acuerdo con datos arqueológicos recuperados en San Gregorio, Xochimilco y
Tepepan– la construcción y utilización intensiva de chinampas.
900-1200 d.C. (Posclásico Temprano). Según las fuentes históricas, los
Xochimilcas fueron parte de las tribus nahuas que migraron al Centro de México
desde el norte, y eran guiados por un señor llamado Huetzalin, según algunas
fuentes, o por Quilaztli, según otras. Al llegar a la Cuenca de México, los
Xochimilcas se asentaron sucesivamente en Tlacotenco, Santa Ana y Milpa Alta,
para finalmente ocupar el Cerro Cuailama (Santa Cruz Acalpixca). A partir de esta
época y durante el resto del Posclásico se da la mayor expansión en el sistema de
chinampas en el lago de Xochimilco (Peralta, 2011).
2.7 Periodo Posclásico Temprano y Medio (900-1350 d.C.)
Los siglos transcurridos entre el Epiclásico –que siguió a la caída de Teotihuacán-
y el surgimiento del imperio mexica en Tenochtitlan, incluyen el desarrollo y
55
colapso en Tula, al norte de las fronteras noroccidentales de la Cuenca de México,
y la creciente importancia de la gran ciudad de Cholula, situada al sureste.
El declive de la ciudad de Teotihuacán y de su sistema regional, en la Cuenca de
México, durante el siglo VII d.C. parece haberse dado en dos etapas: 1) el
Epiclásico, cuando grandes grupos de población emigraron desde Teotihuacán y,
al parecer, se establecieron inicialmente en grandes establecimientos nucleares,
2) seguido por el Posclásico Temprano, marcado por una tendencia a lo rural y un
descenso de la población en centro y sur de la cuenca, mientras que en el norte
de la región se dio un aumento y concentración de la población.
Durante el Posclásico Medio hubo un aumento significativo de la población y una
mayor urbanización en el centro y sur de la cuenca, a la vez que en el norte se
concentraban grandes poblaciones, un patrón claramente opuesto al que se
presentó durante el Posclásico Temprano.
La mayor parte de los centros del Posclásico Medio –Huexotla, Coatlinchan,
Culhuacan, Ixtapalapa, Chalco, Xico, Xochimilco, Tacuba, Azcapotzalco,
Tenayuca y Xaltocan- se desarrollaron en las extensas márgenes de los lagos
poco profundos y pantanos.
En la Cuenca de México el Posclásico Temprano y Medio se caracterizan también
por una variedad cerámica sin precedentes. Los arqueólogos aún buscan
establecer una relación cronológica y cultural entre los grupos cerámicos, cuyos
tipos diagnósticos son el Azteca I Negro sobre Naranja y el Rojo sobre Bayo de
56
Mazapan/Tollan. El final del Posclásico Medio se caracteriza por la presencia en
toda la cuenca de cerámica Azteca II Negro sobre Naranja.
En el último cuarto de siglo los arqueólogos han coincidido en lo siguiente. 1) La
cerámica Rojo sobre Bayo, de la fase Mazapan, se presenta en toda la Cuenca de
México y se relaciona estrechamente con los materiales de la fase Tollan, de la
vecina Tula. Sus fechas probables abarcan de 900 a 1150 d.C.
2) La cerámica Azteca I Negro sobre Naranja se encuentra en grandes cantidades
solamente al sur de la cuenca y en Xaltocan, al norte; tipos cerámicos
estrechamente relacionados se distribuyen más hacia el sur, hacia Morelos, y al
este, hacia Cholula y el suroeste de Puebla. Esta cerámica parece ser, al menos
en parte, contemporánea de Mazapan-Tollan, con fechas probables de
aproximadamente 1 000 a 1 250 d.C.
En el sur de la cuenca la situación se complica (lo cual no ocurre en otras partes
de la región), ya que encontramos que sitios en que la cerámica Azteca I Negro
sobre Naranja y la Mazapan Rojo sobre Bayo coexisten en cantidades
significativas; aunque suelen estar separadas, la distancia entre ellas no es
mucha.
Los dos centros más grandes con Azteca I negro sobre Naranja -Chalco y
Culhuacan- presentan cantidades mínimas de cerámica Mazapan, mientras que
en los asentamientos más pequeños, distantes apenas unos kilómetros, se
encuentran cantidades significativas tanto de piezas relacionadas con el Mazapan
Rojo sobre Bayo como del Azteca I Negro sobre Naranja.
57
En Xico apenas a unos cuantos kilómetros de Chalco, se encuentran cercanas si
bien claramente separadas grandes concentraciones de cerámica Mazapan Rojo
sobre Bayo y Azteca I y II Negro sobre Naranja.
3) El tipo Azteca II Negro sobre Naranja se encuentra en toda la Cuenca de
México y en Tula, aproximadamente entre 1 200 y 1 350, después de lo cual fue
sustituida en todas partes por la Azteca III Negro sobre Naranja. La cerámica
Azteca II Negro sobre Naranja parece haberse desarrollado menos en la parte sur
de la cuenca y su ausencia, casi total en el norte, puede deberse al
despoblamiento de esa zona en el Posclásico Medio.
En el sur de la Cuenca de México se observa una relación espacial entre el rojo
Bayo Mazapan y el Azteca I Negro sobre Naranja, tanto en asentamientos urbanos
como rurales, lo cual no existe en ninguna otra parte de la cuenca. Si coexistieron
ambos complejos cerámicos en el sur, en esta región debió darse un tipo de
organización multi-política/multiétnica.
Durante el Posclásico Temprano, la isla de Xaltocan fue urbanizada y era
abundante la cerámica Azteca I Negro sobre Naranja, aunque estaba rodeada por
lugares donde predominaba el Rojo sobre Bayo Mazapan-Tollan. Esta situación
podría indicar que, tal y como ocurrió en el sur, en el norte de la cuenca durante el
Posclásico Temprano hubo una ocupación por múltiples grupos (Parsons, 2007).
58
2.7.1 Tula.- (Posclásico Temprano 900-1200 d.C.)
La inclusión de Tula en nuestro estudio, que comprende el contexto histórico en la
época prehispánica, durante sus tres periodos en la Cuenca de México está
justificada, ya que si bien, esta población no perteneció geográficamente a la
cuenca, si lo fue culturalmente, ya que existen evidencias arqueológicas e
históricas que así lo respaldan.
Tula fue, junto con Teotihuacán y Tenochtitlan, uno de los tres centros urbanos de
mayor importancia en el Altiplano Central durante la época prehispánica. Los
orígenes del Estado tolteca son diversos desde el punto de vista étnico y cultural.
El surgimiento de este centro está relacionado con procesos que se iniciaron
varios siglos antes, durante las ocupaciones de época teotihuacana y Coyotlatelco
en el área (Mastache y Cobean, 1985).
La influencia cultural de Tula se extendió sobre un área que sobrepasaba las
fronteras de su imperio. Tula fue el primer Estado –después de la caída de
Teotihuacán- que unificó extensas áreas de México y Centroamérica en un gran
sistema cultural, y muchos aspectos de la civilización nahua, que alcanzara su
máxima expresión con el imperio mexica, nacieron en el mundo tolteca.
Durante su apogeo, entre los siglos X y XII d.C., Tula era la gran metrópoli del
México antiguo, y su influencia abarcaba centenares de kilómetros. Es probable
que, en términos de su estructura política y económica, el imperio tolteca fuera el
antecedente directo del imperio mexica (Cobean, 1994).
59
Hacia el año 1050 de nuestra era, Tula era la gran capital del Altiplano Central de
Mesoamérica, una extensa ciudad que para entonces tendría casi 16 km². Se
tienen pocos datos sobre la extensión y estructura interna de los barrios, pero es
probable que gran parte de ellos estuvieran definidos con base en el trabajo
especializado que realizaban sus habitantes.
Quizá, como Tenochtitlan y otros centros urbanos del México antiguo, había
barrios habitados por extranjeros. Hay indicios de la existencia de un barrio de
huastecos y de pequeñas colonias de mayas y mixtecos, así como de grupos del
centro de Veracruz y de la costa del Pacífico de Chiapas y Guatemala.
La composición étnica de la ciudad fue, tal vez, muy compleja. Las fuentes
históricas hablan de los tolteca-chichimecas, originarios del norte de México, y de
los nonoalca, supuestos descendientes de los teotihuacanos, grupos que
hablaban, al parecer, náhuatl, aunque es posible que el otomí fuera también la
lengua de muchos de los habitantes de Tula; estudios lingüísticos e históricos
indican que esta área fue poblada por grupos otomianos desde varios siglos antes
de la conquista española.
La cuidad se extendía más allá del río Tula, de manera que este no constituyó un
límite para su crecimiento. Tula estaba ubicada en forma estratégica con respecto
al amplio valle aluvial que se extiende al oriente, que debió haber sido de especial
importancia económica para su potencial agrícola. Los cultivos principales eran el
maíz y el maguey, ambas plantas básicas para la economía y subsistencia de los
pueblos prehispánicos del Altiplano Central (Mastache, 1994).
60
El descenso de la población en el área después de la fase Tlalmimilolpa, que
culmina con el abandono de los sitios durante la fase Metepec (650-750) d.C.),
está directamente relacionado con el proceso de decadencia de Teotihuacán
como centro de poder político y económico, y es parte de un fenómeno
generalizado de cambios radicales en la distribución de la población y patrones de
asentamiento, así como de reorganización política y económica en la mayor parte
del Altiplano Central durante la decadencia y colapso de Estado teotihuacano.
El periodo ubicado entre 900 y 1150 d.C., marca la consolidación y expansión del
Estado Tolteca. Este proceso puede ser dividido en dos etapas que por el
momento no podemos ubicar cronológicamente con precisión, pero en términos
generales, consideramos que la primera abarca la Fase Corral y parte de la Fase
Tollan, tal vez hasta aproximadamente 1000 d.C., y la segunda, de esta fecha
aproximadamente 1200 d.C. (Mastache y Cobean, 1985).
Hasta la fecha se desconocen las causas que ocasionaron la decadencia y
colapso del Estado tolteca hacia fines del siglo XII d.C. Al parecer, se conjugaron
una serie de factores internos y externos de naturaleza diversa que provocaron
conflictos y conmociones sociales que el Estado no pudo resolver.
Para el siglo XIV, la región de Tula estaba sujeta a los tepanecas de Azcapotzalco:
había ya perdido su importancia como centro de poder, y quedaba incluida en las
provincias de Jilotepec, Atotonilco y Ajacuba; a la caída de Azcapotzalco, pasó a
ser dependiente de los mexica (Mastache, 1994).
61
Pero a diferencia de otros sitios, el área de asentamiento de los toltecas jamás se
deshabitó completamente por un largo periodo. Desde antes del inicio del
predominio de los mexicas, Tula y sus inmediaciones volvieron a poblarse con
rapidez, calculándose que para 1519 había en el área entre 30,000 y 40,000
habitantes (Noguez, 2001).
2.7.2 Culhuacán.- (Posclásico Medio 1150-1350 d.C.)
Al ocurrir la destrucción del “Imperio Tolteca” entre los años de 1152 y 1168, todos
los grupos humanos que conformaron este primer Estado político que conoce
nuestra historia prehispánica, se desplazaron hacia lugares del sur de su hábitat.
Una de las provincias de ese Estado, la occidental, estaba constituida por dos
grupos principales, los azteca y los colhua, habitantes de Aztlan y de
Teocolhuacan ―el antiguo Colhuacan― respectivamente.
Estos grupos al desplazarse hacia el sur, pronto llegaron frente a Tula en donde
tuvieron participación activa en la destrucción del Imperio. Una vez consumado
este hecho, los colhua continuaron su migración hacia el Valle de México, bajo la
dirección de Nauhyotzin y Cuahtexpetlatzin, hasta que llegaron a una península
que se abría paso entre las aguas de los Lagos Texcoco y Xochimilco. Allí se
establecieron, fundando el nuevo Colhuacan, al pie del Xuixachtecatitlan o Cerro
de la Estrella como se le denomina actualmente.
Algunos años más tarde, al ocupar los chichimecas la parte norte de la Cuenca de
México, bajo el mando de Xolotl, se lanzaron a la conquista de todos los pueblos
62
sedentarios de las riberas de los lagos que constituían la cuenca. Una guerra entre
chichimeca y colhua determinó que estos se constituyeran en tributarios de
aquellos.
Esto sucedía en el siglo XIII, y al finalizar el siglo los colhua habían vuelto a
recuperar su autonomía debido a los enlaces genealógicos de sus señores con los
señores chichimeca, sin embargo, volvieron a ser conquistados nuevamente en el
año 1366 por los mexica cuando éstos combatían como mercenarios a favor de
los señores de Azcapotzalco. Desde entonces ya no recobrarían la autonomía,
pues al fundarse la Triple Alianza entre los años de 1428 y 1433, Culhuacán
quedó sujeto de los tres pueblos miembros de dicho organismo. (Gorbea, 1959).
2.7.3 Azcapotzalco.- (Posclásico Medio 1124-1428)
Azcapotzalco durante los años de 1124 a 1428, es el centro del Tepanecapan, el
país de los tepanecas, que controla no sólo la región de Tacuba, sino la Cuenca
de México y extensos territorios del Estado de México, Hidalgo, Morelos y
Guerrero, siendo el lugar donde se estableció el tepanecatlahtohcayotl, el imperio
de los tepaneca.
González (2004) menciona que durante la etapa clásica (400-650 d.C.)
aparecieron centros urbanos en la región de Azcapotzalco con características
teotihuacanas. Estos, se caracterizaron por la presencia de tipos cerámicos
característicos y evidencias arquitectónicas como villas (estructuras rectangulares
63
con cuartos que miran a un patio cerrado y central, fogones centrales, pisos de
estuco o barro alisado, empleo de braseros, aplicaciones moldeadas, etc.).
Al ocurrir la caída de Teotihuacán, comienza un proceso social de reacomodo, que
duró aproximadamente del 650 al 850 d.C. en el que los centros urbanos de
Azcapotzalco decayeron, posiblemente por la emigración de sus habitantes.
Los asentamientos establecidos a lo largo de la primitiva ribera y de los antiguos
ríos de los Remedios y de Azcapotzalco, fueron abandonados estableciéndose
una pequeña población culturalmente diferente, que producía cerámica
Coyotlatelco y que posiblemente procedía del Valle de Toluca.
Esta nueva población con una tradición cultural diferente, inició la tarea de
repoblar la localidad y de iniciar trabajos de control hidráulico tendientes a
convertir una gran parte de la localidad pantanosa y ribereña, en terrenos aptos
para la agricultura y la habitación. De esta forma, surgió así una pequeña unidad
política independiente de filiación otomí o matlatzinca, que dominaría la ribera
noroeste del lago y las islas adyacentes.
Posiblemente es en esta época, cuando la política de distribución poblacional del
imperio tolteca, en plena fase Tollán (900-1100 d.C.), llegaron a Azcapotzalco,
grupos numerosos de inmigrantes de filiación otomiana que antecedieron a los
tepanecas.
González (2004) hace mención que entre la caída de la hegemonía tolteca y la
consolidación del señorío Tolteca-Chichimeca de Tenayocan, se registraron
numerosos reasentamientos, cambios poblacionales y varias migraciones étnicas.
64
Dentro de esta dinámica, los denominados toltecas-chichimecas de Xolotl se
establecieron en la Cuenca de México, fijando su capital en Tenayocan, e
incorporan a Azcapotzalco y muchos otros asentamientos a su gobierno. Es en
este momento cuando, según las fuentes llegaron los tepanecas a la Cuenca de
México.
Según estas fuentes (Anales de Tlatelolco, y la Obra de F. de Alva los tepanecas
eran inmigrantes que ya estaban inmersos en la alta cultura mesoamericana y que
buscando nuevas tierras, llegaron a la cuenca con sus propios señores y caudillos,
donde Acolhua según la mayoría de las fuentes, sería el líder principal.
Los tepanecas y sus dirigentes serían recibidos por Xolotl y sus señores como
sujetos, obligados a servir y tributar, otorgándoles a cambio el territorio de
Azcapotzalco para vivir y sellando su alianza con los tolteca-chichimeca, con el
matrimonio de la hija de Xolotl (Cuetlaxochitl) y el caudillo tepaneca Acolhua.
Estos dos actos, el otorgamiento de un territorio propio y la unión de linajes
nobles, originaron el surgimiento de una dinastía local de gobernantes, que a la
cabeza de su propia organización política-territorial, el Altepetl de Azcapotzalco,
iniciaron una continua expansión económica, política y militar, que poco a poco a
lo largo de 300 años, se convirtió en el poder hegemónico en la Cuenca de
México.
González (2004) comenta que surgió así, el Tepanecapan o Gran Señorío
Tepaneca, poder político que rivalizó y finalmente eclipsó a los señores de
Acolhuacán, herederos de los señores tolteca-chichimeca de Tenayuca. Ya para
65
fines del siglo XIV, Azcapotzalco era la principal fuerza político-militar de la
Cuenca de México y controlaba un extenso territorio.
Al parecer el señorío tepaneca no había desarrollado instituciones que permitieran
la transmisión pacífica del poder por lo que estalló una lucha dinástica entre sus
hijos, Tayatzín y Maxtlatzín, que fueron apoyados por distintas facciones
tepanecas y por varios señoríos aliados, interesados en el control del señorío de
Azcapotzalco, situación que ocasionó una guerra civil tepaneca. Tanto mexicas,
tlatelolcas, acolhuas, colhuas y otros grupos y señoríos tomaron partido.
En esta guerra de sucesión, que se inició al parecer en 1426 y que finalizó en
1427, intervinieron todos los gobernantes aliados y tributarios, ya que todos
estaban emparentados, como resultado de las alianzas matrimoniales de
Tezozomoc.
La guerra de tenochas y acolhuas contra Azcapotzalco se libró probablemente
entre 1427 y 1428. En esos años, se formó una alianza política y militar entre
tezcocanos, mexicanos y otros grupos contra Maxtla y el señorío de Azcapotzalco.
Con la toma y destrucción de Azcapotzalco, en 1428, la guerra contra los
tepanecas no terminó sino hasta cinco años después, en 1433, pues se siguió
combatiendo en las ciudades tepanecas de Coyoacán, Tacubaya y Churubusco,
lugares donde Maxtla siguió organizando la resistencia hasta que fue
definitivamente vencido y perseguido hasta Morelos y Guerrero (González, 2004).
66
2.8 Periodo Posclásico Tardío (1350-1519 d.C.)
Después del fin de Tula, la Cuenca de México pasa por un periodo de
fragmentación política: los asentamientos en la porción sur están ubicados en la
ribera del lago; el sector norte está desierto y en la región central observamos
cuatro grandes centros, Azcapotzalco, Tenayuca, Huexotla y Coatlinchan.
En cambio, durante tiempos mexicas toda la cuenca estaba densamente poblada.
La profusión de fuentes escritas que se refieren a este periodo nos ayuda a
comprender el grado de explotación de los recursos del área. Para el Lago de
Texcoco sabemos que se pescaba con redes pequeñas y cañas. Además se
cazaban aves migratorias con lanzas, lanzadardos y redes.
Se recolectaban huevecillos de hemípteros (axayácatl,) algas espirulinas
(tecuítlatl), ajolotes, tules, etcétera. Tenemos también evidencias de la explotación
extensiva de la sal en el Lago de Texcoco. Como indicador de esta actividad está
la cerámica de Texcoco con impresión textil, donde se calentaban las soluciones
salinas (Manzanilla y Serra-Puche, 1987).
2.8.1 Tlatelolco.- (Posclásico Tardío 1325-1521)
Los códices y crónicas nos relatan la llegada al Valle de México, en el siglo XIII, de
un grupo de emigrantes que decían provenir de un lugar mítico llamado Aztlán, “la
tierra blanca” o “tierra de las garzas”, ubicado en las regiones septentrionales del
país.
67
Desde su salida de Aztlán, tanto los tenochas como los tlatelolcas integraban un
solo grupo, lo cual no significa que vivieran en orden y concierto. Las envidias y
rivalidades estaban a la orden del día; este desacuerdo se hizo evidente cuando
Tenoch, después de fundar su ciudad capital en la fecha indígena “dos casa”,
correspondiente al año 1325 de nuestra era, acomodó a la población en el nuevo
territorio; el espacio se dividió en cuatro sectores o grandes barrios, tal como
podemos apreciarlo en la primera lámina del Códice Mendocino.
El sitio que correspondió a los tlatelolcas no les satisfizo, lo que provocó su
retirada a unos islotes situados al norte de Tenochtitlan, conocidos como Nonoalco
y Tlatelolco; ahí fundaron su propia urbe, según algunos autores, en el año1338
d.C.
Tlatelolco vino a ser la cuidad contigua de Tenochtitlan y su incómoda aliada. Los
habitantes de Tlatelolco, más interesados en el comercio que en la guerra, se
sirvieron quizá de los mexicas como mercenarios, con el fin de proteger sus rutas
comerciales. (Solís y Morales, 1990)
México-Tlatelolco y México Tenochtitlan fueron dos ciudades edificadas por el
mismo grupo mexica, cuya fundación cumplió los mismos cánones. Su población
se diseminó hacia las cuatro esquinas de su universo, mismo que no respetó su
traza original, debido al lago circundante, y cuando Tlatelolco alcanzó su momento
de mayor expansión poblacional, llegó a tener 19 barrios circundantes y varios
pueblos tributarios.
68
Es muy posible que las versiones de que había más de 300 000 habitantes en las
ciudades mexicas sean plausibles dada la población fluctuante proveniente de
todas las demás ciudades aposentadas en el entorno de los lagos, que asistía al
centro comercial de los mexicas y además de sus respectivos recintos sagrados.
(Guilliem, 2001).
A la llegada de los conquistadores españoles, Tlatelolco estaba gobernado por
Cuauhtémoc, el águila que desciende, el sol que se oculta, quien tendrá el destino
glorioso de ocupar por vez postrera el trono de Tenochtitlan. Este valeroso
guerrero se encarga de organizar la defensa de sus ciudades; pero el ataque
español, aunado al apoyo que reciben de los tlaxcaltecas colaboracionistas, la
nueva estrategia militar y las armas novedosas, rinden finalmente la resistencia
india. El 13 de Agosto de 1521, el día de San Hipólito, el “joven abuelo” es
capturado por Diego de Holguín; con su rendición termina el ciclo de la historia
indígena. (Solís y Morales, 1990).
2.8.2 Mexicas.- (Posclásico Tardío 1325-1521).
Los mexicas llegaron al Altiplano Central como una de las tribus guerreras
denominadas chichimecas. Por lo que se refiere a su lugar de procedencia, las
fuentes del siglo XVI coinciden en que los grupos mencionados en la mítica
peregrinación salieron de un lugar común denominado Aztlán, el cual se localiza,
según Kirchhoff (1961) en la parte suroccidental del Bajío, y que de este punto
69
partieron los diversos pueblos que se mencionan en la “Tira de la Peregrinación”
(1831), siendo el grupo mexica el último en llegar a la Cuenca de México.
Así los mexicas se presentan en las fuentes como un grupo cultural bastante
contradictorio y difícil de definir. Sin embargo, se piensa que aun que no es posible
delimitar todos y cada uno de los rasgos culturales de este grupo en el transcurso
de su peregrinación, tampoco se puede aceptar al pie de la letra lo que dicen
algunas fuentes, en el sentido de que un pueblo nómada haya adquirido en un
lapso relativamente corto, los conocimientos suficientes para fundar Tenochtitlan,
tener un sistema intensivo de cultivo y una compleja religión.
Se sabe que, por el contrario, en sus comienzos los mexicas fueron nómadas y
que posteriormente se aculturaron al entrar en contacto con otros grupos, de tal
manera que después de establecerse en la cuenca de México, pasaron muchos
años antes de contar con un acervo cultural avanzado.
No se debe olvidar que antes de la llegada de los mexicas a lo que hoy es la
Ciudad de México, hacia el siglo XII, varios grupos toltecas ya se habían asentado
en la mitad sur de la Cuenca de México, en Culhuacan y Xico. Estos pueblos
difundieron su cultura a otros, tanto a los que habían llegado antes que ellos como
a los que llegaron después.
Entre estos últimos estaban los chichimecas de Xólotl, que se establecieron en
Tenayuca; los acolhuas, que fundaron Coatlinchan; los otomíes, que se asentaron
en Xaltocan, y los tepanecas, que ocuparon la antigua ciudad de Azcapotzalco,
originalmente fundada por refugiados procedentes de Teotihuacán. Según Michael
70
Coe (1962), todos estos grupos, a excepción de los otomíes, eran hablantes de
náhuatl.
Finalmente, después de su larga peregrinación, los mexicas se asentaron en la
cuenca de México, y hacia 1325 fundaron Tenochtitlan. Desde un principio los
mexicas se caracterizaron por ser un grupo eminentemente guerrero, pero fue
durante el gobierno de Itzcóatl en 1427-1440, cuando tuvo lugar una serie de
importantes sucesos sociopolíticos que marcaron la hegemonía de este grupo
sobre los otros de la cuenca de México.
Así, los tlatelolcas trataron de dominar a los tenochcas, intento que fracasó; pero
también en esta época los tenochcas obtuvieron su triunfo sobre los tepanecas y
se liberaron del señorío de Azcapotzalco, dando lugar a la formación de una liga
político-militar denominada la “Triple Alianza” entre Tlacopan, Tenochtitlan y
Texcoco.
A consecuencia de esta alianza se inició la conquista y expansión territorial de los
mexicas, que abarcó en lo político y en lo económico un vasto territorio fuera de la
cuenca de México.
Para el año de 1517 se tuvieron noticias de la llegada de las primeras
exploraciones españolas a las costas de Yucatán y cinco años más tarde, en
1521, los conquistadores tomaron prisionero a Cuauhtémoc, destruyeron la
Ciudad de México-Tenochtitlan y posteriormente Tlatelolco; con este
acontecimiento llegó a su fin la política expansionista de los mexicas (Salas,
1982).
71
Hacia 1519, la capital del Estado mexica cubría una superficie urbana de 12 a 15
km², con una población aproximada de 235,000 habitantes siendo, en su tiempo,
la ciudad más poblada de América y una de las más grandes del mundo.
Los mexicas, a la cabeza de a triple alianza (Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba),
lograron extender sus dominios sobre un territorio de aproximadamente 200,000
km², teniendo bajo su control 38 provincias con cerca de 5 o 6 millones de
habitantes.
Así pues, Tenochtitlan fue una de las ciudades- Estado más poderosas de su
tiempo, hasta el momento de su destrucción a manos de un gran ejército
comandado por Hernán Cortés (más de 900 españoles, 86 caballos, 15 cañones,
15 bergantines y miles de aliados indígenas), el cual conquistó la ciudad y capturó
a Cuauhtémoc, su ultimo gobernante, el 13 de Agosto de 1521 tras 75 días de
sitio. (Olmedo, 1993).
72
3. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS, MÉTODOS Y
OBTENCIÓN DE RESULTADOS
3.1 Técnica métrica
Como parte de la metodología utilizada, inicialmente se llevó a cabo un
entrenamiento para el control del error técnico de medida. Para ello, se realizaron
mediciones en los huesos de veinte individuos, pertenecientes a la Colección
Ósea del Laboratorio de Antropología Física, Departamento de Anatomía de la
Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México. Como se ha
mencionado, el objetivo de dichas mediciones fue reducir el margen de error en
las mediciones realizadas por un mismo observador y que las observaciones
métricas realizadas por los dos osteometristas no presentaran discordancias.
Para evaluar el error de medida entre observadores y en mediadas repetidas
realizadas por un mismo observador, se realizaron las siguientes pruebas
estadísticas: prueba t-student para muestras relacionadas, análisis de normalidad
de la varianza (ANOVA) y análisis de correlación lineal. La primera prueba permite
la comparación de medias entre observadores, mientras el ANOVA fue tomado en
cuenta como una generalización de la prueba T para más de dos muestras
73
independientes y que a su vez permite observar la homogeneidad de la varianza
entre las muestras. La última prueba estadística fue utilizada con la intención de
evaluar la exactitud en la repetición de las medidas. Los resultados del análisis de
error de medida se resumen en el Apéndice A.
Después de haber aplicado las pruebas estadísticas mencionadas fue posible
concluir, que no se observaron diferencias significativas en la repetición de
medidas entre observadores y tampoco en las repeticiones realizadas por un
mismo observador (Apéndice A).
Una vez realizada la estandarización de medidas, se procedió al análisis métrico
de los esqueletos que proceden de sitios arqueológicos de la Cuenca de México y
que se encuentran albergados en la Dirección de Antropología Física del Instituto
Nacional de Antropología e Historia.
De los esqueletos seleccionados que estaban en condiciones de ser medidos, se
utilizaron todos los huesos largos, cuando la osamenta estaba completa, los
huesos medidos fueron: húmero, radio, ulna, fémur, tibia y fíbula, se midieron tanto
los de lado izquierdo como los del derecho. En general las mediciones de los
huesos largos fueron realizadas siguiendo las recomendaciones de Buikstra y
Ubelaker (1994). No obstante, cuando los huesos se encontraban rotos, pero con
la presencia del 75 % y por lo menos con una de las epífisis completas, las
mediciones se realizaron a mitad de la diáfisis como lo recomiendan Stelee y
McKern (1969) (Apéndice B Figuras 4 a 9). En todos los casos, las mediciones
74
fueron realizadas utilizando la tabla osteométrica de Paleotech-Instruments©
(www.paleo-tech.com).
3.2 Método para la realización del análisis esquelético
En la presente investigación sólo fueron analizados individuos maduros (a partir de
18 años). Para lo cual se tomó en consideración el cierre completo de las epífisis
de los huesos largos (McKern y Stewart, 1957). En general, todos los individuos
fueron considerados como adultos, sin asignar grupo de edad al que pertenecen.
Además se tomó en cuenta que los huesos no tuvieran ninguna fractura o
deformidad que implicara o alterara el tamaño del hueso.
3.3 Método para la estimación de sexo
Tomando en cuenta el dimorfismo sexual, una de las variables que en nuestro
estudio resulta de suma importancia es el sexo al que pertenece cada uno de los
individuos estudiados. Debido al estado de conservación (fragmentario) general en
el cual se encuentran gran parte de los esqueletos que han sido analizados en
esta investigación, decidimos utilizar las propuestas metodológicas de Phenice
(1969), Bruzek (2001) y Walker (2005) debido a que permiten el diagnóstico del
sexo correctamente en porcentajes entre 80% y 96%; pudiendo ser aplicados a
huesos mezclados y/o en estado fragmentario de conservación.
75
Adicionalmente recurrimos a una estrategia matemática para la estimación sexual
de los ejemplares que no contaran con los huesos de la pelvis o el cráneo; la cual,
se describe a continuación.
3.4 Análisis discriminante (LDA)
Para asignar el sexo en los casos indeterminables, se utilizó el Análisis
Discriminante Lineal (LDA por sus siglas en inglés). El LDA es un procedimiento
que permite calcular el vector de máxima separación o discriminación entre grupos
y que es función lineal de las variables originales. En este caso, dicho análisis fue
realizado a partir de las mediciones originales de las longitudes de cada hueso
(húmero, ulna, radio, fémur, tibia y fíbula).
De acuerdo a los datos de asignación sexual mediante el análisis visual (Phenice,
1969; Bruzek 2001; Walker, 2005), en la muestra general, pudimos observar que
las probabilidades previas o a priori del sexo masculino son cercanas al 55.3%
mientras que para el sexo femenino son de 44.7%. No obstante en el análisis
discriminante, los grupos fueron incluidos con igualdad de probabilidad de
pertenecer al sexo masculino o femenino. De esta manera, las probabilidades
previas, solo son tomadas en cuenta como un valor que permite contrastar los
resultados de la clasificación posterior al LDA.
En el resultado del análisis discriminante fue posible observar que en general se
obtuvo un valor de 73.8% de clasificación correcta (70.9% en el sexo femenino y
en el masculino 76.1%). Por lo cual, se puede considerar que corresponde a un
76
porcentaje aceptable tomando en cuenta que en investigaciones previas se han
reportado promedios de clasificación correcta entre 65% y 80% en huesos del
esqueleto postcraneal (Pimienta, 2000; Escorcia, 2008).
Adicionalmente, hemos podido evaluar que del total de los 112 casos de los
cuales el análisis visual no permitió estimar el sexo 40% fueron clasificados como
femeninos mientras que el porcentaje restante (60%) se clasificaron como del
sexo masculino. Es posible apreciar, que estos porcentajes corresponde
aproximadamente a las probabilidades previas de pertenecer al grupo. Lo anterior
nos permite considerar que el LDA arrojó resultados que no afectan a la
distribución inicial en la composición de la muestra por sexos (Apéndice C).
Por último, es importante mencionar que de acuerdo a las probabilidades
posteriores de pertenencia al grupo una frecuencia considerable de casos se
apilan por encima del 80% de probabilidad de estimación correcta, aunque en el
sexo masculino existe un número elevado de casos con probabilidades de ser
intermedios (Apéndice C).
3.5 Método para la estimación de estatura
Diversas ecuaciones de regresión lineal han sido propuestas para población
mexicana (Trotter y Gleser, 1952 y 1958; Genovés 1967 y Del Angel y Cisneros,
2004) Por ello, en este trabajo siguiendo las recomendaciones de Menéndez y
colaboradores (2011) se utilizó la propuesta por Genovés (1967) para grupos
77
mesoamericanos bajo la consideración de lograr estimaciones con suficiente
confiabilidad.
Para la estimación de la estatura, siempre que fuera posible se utilizó el fémur
izquierdo, no obstante, cuando éste se encontró ausente fue utilizado el fémur
derecho como valor aproximado. En los esqueletos, en donde hicieran falta los
fémures de ambos lados, se recurrió a la tibia o los huesos del miembro superior,
respectivamente de acuerdo a su importancia (Genovés, 1967).
3.6 Análisis estadístico
Con la base de datos obtenida; se les dio un tratamiento de estadística descriptiva
que consiste en obtener el mínimo, el máximo, la media, el rango y la desviación
estándar de cada una de las poblaciones divididos por sexo.
También se llevó a cabo estadística inferencial, en un primer momento se realizó
la prueba de normalidad Shapiro-Willk con el propósito de conocer la distribución
de la función de probabilidad de los datos y poder realizar las estadísticas
inferenciales (Apéndice D).
Posteriormente se realizó el análisis de normalidad de la varianza (ANOVA), el
cual permitió comparar las medias poblacionales y dar cuenta si alguna de esas
es diferente. Posterior al ANOVA, se realizó la prueba Tukey que puede
considerarse complementaria y la cual permite evaluar mayores detalles al
contrastar las múltiples medias.
78
3.7 Modelo de Relethford-Blangero
Finalmente el análisis Relethford-Blangero (Relethford, 1994; Relethford y
Blangero 1990) ha permitido evaluar la cantidad de variabilidad de la estatura que
existe al interior de los grupos y que no es debida a las diferencias que existen
entre los grupos. De esta manera el estimador Fst puede ser considerado como un
valor que predice los valores observados respecto a la variabilidad esperada en un
ordenamiento aleatorio. Bajo la teoría de la genética cuantitativa, ello puede ser
tomado en cuenta como equivalente al principio de Hardy-Weinberg.
3.8 Obtención de Resultados
Para la realización de esta investigación, se analizaron 532 esqueletos (43.7%
femeninos y 56.3% masculinos) pertenecientes a la Osteoteca de la Dirección de
Antropología física, del Museo Nacional de Antropología e Historia. Se analizaron
11 colecciones (Tlatilco, Ticomán, Cuicuilco, Teotihuacán, Coyoacán, Tula,
Xochimilco, Culhuacán, Azcapotzalco, Tlatelolco y Mexicas) pertenecientes a
diferentes periodos históricos (Preclásico, Clásico y Posclásico).
Luego de analizar la distribución de los datos mediante la prueba Shapiro-Willks,
se observó que para cada sexo y en todas las poblaciones los datos muestran
distribución normal (p>0.05). Adicionalmente, a través de las gráficas Q-Q sin
tendencias, ha sido posible verificar que aunque en algunas poblaciones el
79
tamaño muestral es muy reducido la distribución normal se ha mantenido debido a
que presentan valores observados entre -1 y 1 desviaciones del valor normal
esperado (Apéndice E).
FEMENINO
N
Media D.S Mediana Mínimo Máximo TCO 56 156.37 4.99 156.22 146 171 TIC 3 152.48 1.90 152.18 151 155 CUI 22 152.20 4.71 153.47 141 160 TEO 13 150.42 6.93 148.65 141 166 COY 10 150.25 3.91 150.88 145 156 TUL 8 151.10 3.69 149.52 147 158 XOCH 7 149.98 5.78 152.69 141 156 CUL 11 150.80 4.57 149.98 145 159 AZC 52 152.86 5.01 153.28 143 168 TLAT 46 151.29 5.19 151.92 140 164 STC 5 148.18 2.29 148.37 145 151
Tabla 2. Composición de la muestra de análisis sexo femenino. TCO=Tlatilco, TIC=Ticomán, CUI=Cuicuilco, TEO=Teotihuacán, COY=Coyoacán, TUL=Tula, XOCH=Xochimilco, CUL=Culhuacán, AZC=Azcapotzalco, TLAT=Tlatelolco, STC= Tenochtitlán.
Se puede observar que la estatura en el horizonte cultural Preclásico nos arroja
las estaturas más elevadas, Tlatilco es la población más alta, seguida por
Cuicuilco y por último Ticomán.
El Clásico presenta un decremento de la estatura (Teotihuacán y Coyoacán) la
media de Coyoacán es de 150.25cm, Teotihuacán tiene una media similar que es
de 150.42cm.
80
MASCULINO N Media D.S. Mediana Mínimo Máximo TCO 75
163.48 5.90 162.68 146 176
TIC 6
163.97 4.75 164.46 157 170 CUI 16
164.10 4.56 163.32 156 174
TEO 24
162.87 4.48 163.31 150 173 COY 18
162.61 4.49 163.22 153 170
TUL 8
158.05 4.77 158.13 151 165 XOCH 7
161.03 4.49 161.98 155 167
CUL 16
163.29 5.60 163.16 154 175 AZC 50
160.14 4.44 160.47 149 170
TLAT 64
160.58 4.29 160.79 151 174 STC 15 160.25 5.26 161.07 149 167
Tabla 3. Composición de la muestra de análisis sexo masculino. TCO=Tlatilco, TIC=Ticomán, CUI=Cuicuilco, TEO=Teotihuacán, COY=Coyoacán, TUL=Tula, XOCH=Xochimilco, CUL=Culhuacán, AZC=Azcapotzalco, TLAT=Tlatelolco, STC=Tenochtitlán.
En cuanto a las poblaciones del Posclásico se observa que la estatura decrece
aún más, sin embargo, esta tendencia no es muy clara en todas las poblaciones.
Solo se presenta de manera “clara” en las poblaciones de Xochimilco y S.T.C
(Mexicas). Las medias de estas dos poblaciones se encuentran por debajo del
150cm. Las demás poblaciones se mantienen con una media de 150cm, es
posible notar que en el sexo femenino no existe una tendencia clara sobre la
disminución de la estatura entre horizonte histórico-cultural, con excepción de las
mujeres del Preclásico que presentan las estaturas más elevadas, las mujeres del
Clásico y Posclásico parecen haber mantenido una estatura similar.
81
140
145
150
155
160
165
170
TCO TIC CUI TEO COY TUL XOCH CUL AZC TLAT STC
FEM MAS
Figura 1. Valores promedio de la estatura para el sexo femenino y masculino de las diferentes poblaciones de la Cuenca de México. Las barras verticales representan los periodos culturales blanco=preclásico, azul oscuro=clásico y azul claro=Posclásico. Es posible apreciar una disminución de la talla en relación al tiempo en ambos sexos. TCO=Tlatilco, TIC=Ticomán, CUI=Cuicuilco, TEO=Teotihuacán, COY=Coyoacán, TUL=Tula, XOCH=Xochimilco, CUL=Culhuacán, AZC=Azcapotzalco, TLAT=Tlatelolco, STC= Tenochtitlán.
La estatura de las poblaciones del Preclásico son las estaturas más elevadas,
Cuicuilco nos arroja la mayor estatura para este periodo, sin embargo, solo difiere
de Tlatilco y Ticomán por un centímetro.
En el periodo Clásico se presenta una disminución de la estatura de un
centímetro, la población de Coyoacán nos da una media de 162.61 cm por su
parte Teotihuacán tiene una media similar de 162.61 cm.
82
Suma de cuadrados gl Media F Sig.
Femenino Inter-grupos 1196.07 10 119.61 4.759 0.000 Intra-grupos 5579.31 222 25.13 Total 6775.38 232
Masculino Inter-grupos 782.66 10 78.27 3.187 0.001 Intra-grupos 7072.81 288 24.56 Total 7855.47 298
Tabla 4. Análisis de Normalidad de la Varianza (ANOVA). Se presentan los resultados para ambos sexos. Es posible asegurar que al menos una de las medias de la estatura entre las poblaciones es diferente de manera significativa (p<0.05) tanto en el sexo masculino como en el femenino. Grados de libertad = gl, F = estadístico de prueba de Fisher, Sig. = valor de significancia.
El Posclásico no presenta la mayor estatura, esto se puede deber a que tenemos
un mayor número, tanto de poblaciones como de individuos, no obstante, estos
resultados pueden ir corroborando lo que se ha dicho por diversos antropólogos,
esto es, que la estatura de las poblaciones prehispánicas, experimentan un
decremento en la estatura con el pasar de los siglos, una tendencia secular
negativa (Figura 1).
83
N N
1 2 3 1 2 3
STC 5 148.18 TUL 8 158.0512
XOCH 7 149.98 AZC 50 160.1421
COY 10 150.25 STC 15 160.2494
TEO 13 150.42 TLAT 64 160.579
CUL 11 150.80 XOCH 7 161.0334
TUL 8 151.10 COY 18 162.6091
TLAT 46 151.29 TEO 24 162.8735
CUI 22 152.20 CUL 16 163.2866
TIC 3 152.48 TCO 75 163.477
AZC 52 152.86 TIC 6 163.9652
TCO 56 156.37 CUI 16 164.1009
Masculino
Subconjunto para alfa = 0.95
Femenino
Subconjunto para alfa = 0.95
Tabla 5. Prueba Tukey para la evaluación de la diferencia entre medias. Se presentan los resultados para ambos sexos. Como es posible ver en el sexo femenino se han formado tres subconjuntos que sugieren existen diferencias significativas (p<0.05) entre las poblaciones más tempranas y tardías. Mientras que en el sexo masculino los conjuntos también demuestran una diferenciación donde las poblaciones más tempranas muestran mayores valores de estatura, los subconjuntos varían y las diferencias las proporcionan Tula (TUL) en el subconjunto 1, Azcapotzalco (AZC), Tenochtitlan (STC), Tlatelolco (TLAT) y Xochimilco (XOCH) en el subconjunto 2 y en el tercer aglomerado se aglomeran Coyoacán (COY) Teotihuacán (TEO) Culhuacán (CUL) Tlatilco (TCO) Ticomán (TIC) CUICUILCO (CUI).
Uno de los objetivos principales del análisis estadístico en estudios morfométricos
actuales es obtener matrices de distancia y parámetros poblacionales que
permitan identificar la variabilidad intra e interpoblacional. Un enfoque vigente y
de suma utilidad para tal fin es el de Relethford y Blangero. El modelo Relethford-
Blangero es un derivado del modelo Harpending-Ward, que fue desarrollado
originariamente para su utilización en datos de frecuencias alélicas.
Posteriormente fue extendido su uso al análisis univariado y multivariado de
caracteres cuantitativos por Relethford y Blangero 1990, por lo cual podemos
aplicar este modelo a la variable estatura (González José, 2000).
84
Figura 2. Valores teóricos r(ii) en relación a los observados de la matriz de distancias Fst del modelo Relethford-Blangero. TCO=Tlatilco, TIC=Ticomán, CUI=Cuicuilco, TEO=Teotihuacán, COY=Coyoacán, TUL=Tula, XOCH=Xochimilco, CUL=Culhuacán, AZC=Azcapotzalco, TLAT=Tlatelolco, STC= Tenochtitlan.
En la (Figura 2) se observan las matrices de distancia y los parámetros
poblacionales de la variabilidad de las poblaciones desde el Preclásico hasta el
Posclásico.
Cabe mencionar que para este análisis en particular incluimos a Ticomán, con la
población de Tlatilco ya que Ticomán es una muestra muy pequeña, pero
85
pertenece al periodo Preclásico, también Coyoacán fue adherido a la población
Teotihuacana, debido a la situación antes mencionada.
En este esquema se puede observar que la población de Tlatilco unida a Ticomán
(Preclásico) presenta una variabilidad de estatura amplia, Teotihuacán que es una
población del clásico también presenta variabilidad alta, por último tenemos a
Culhuacán que es la población con mayor variabilidad y pertenece al Posclásico.
Como podemos percatarnos no existe una tendencia clara del aumento o de la
disminución de la variabilidad de la estatura por periodos históricos, la gráfica nos
muestra una compleja organización para dicha característica en las poblaciones
de los distintos contextos, no obstante, se puede observar que el mayor número
de poblaciones del Posclásico presentan una variabilidad menor.
En nuestra hipótesis de investigación teníamos la respuesta tentativa de un
aumento en la variabilidad de la estatura en la transición del Clásico al Posclásico,
se pensaba que las poblaciones del Posclásico tendrían la mayor variabilidad, esto
de acuerdo al contexto histórico que sugiere un reacomodo poblacional, un flujo
intenso de migración o flujo génico a la Cuenca de México y la reorganización de
los territorios después del colapso de Teotihuacán.
El análisis de Relethford refuta en cierta medida nuestra hipótesis y da cuenta que
las poblaciones del Posclásico tienen una menor variabilidad para la estatura, sin
embargo, Culhuacán población del Posclásico aparece con alta variabilidad, llama
la atención y surgen nuevas interrogantes: ¿Por qué Culhuacán es más diverso en
esta característica? ¿Tiene ascendencia diferente al resto de la población de la
86
cuenca? ¿O tal vez fue la población con más mestizaje? Estas preguntas se
escapan del objetivo de nuestro trabajo, sin embargo, están íntimamente
relacionadas con el tema, además estas preguntas pueden ser el inicio para
realizar futuras investigaciones.
87
4. DISCUSIÓN
Como lo pudimos constatar en los resultados arrojados por la estadística
descriptiva, las poblaciones del Preclásico presentaron las estaturas más
elevadas, seguidas por las del Clásico y por último las del Posclásico, en cuanto a
estas últimas observamos que la estatura decrece, sin embargo, esta tendencia no
es clara para todas, solo se presenta de manera significativa para la población
Mexica, su media se encuentran por debajo de 150 cm, y aunque Xochimilco
también tiene una media por debajo del 150 cm, la prueba Tukey nos agrupa a
esta población en el subconjunto 2 (véase Tabla 5), sin diferencias
estadísticamente significativas, esto es hablando del sexo femenino. Las demás
poblaciones (Tula, Culhuacán, Azcapotzalco, Tlatelolco) se mantienen con una
media de 150 cm sin diferencias significativas.
Como podemos notar en el sexo femenino no existe una tendencia clara en cuanto
a la disminución de la estatura entre los horizontes históricos-culturales, con
excepción de las mujeres del Preclásico, que presentan una diferencia significativa
en dicha característica, llama la atención que las mujeres tlatilquenses son las de
mayor estatura, mujeres que pertenecieron al periodo Preclásico, no obstante, el
sexo femenino parece tener una tendencia a la estabilización de su estatura en la
transición del Clásico al Posclásico (véase Tabla 5), esto concuerda con lo que
88
opina Tanner: “diversos estudios observaron que las mujeres tienden a mantener
relativamente constantes los valores de la talla, aun en casos de desmejoramiento
de las condiciones de nutrición y ambientales” (Millán, et al., 2013). Esto podría
explicarse a través de la hipótesis de mejor canalización femenina del crecimiento,
por la cual las mujeres tienden a conservar sus reservas energéticas (Millán, et al.,
2013).
En el caso del sexo masculino Tlatilco también nos arroja las estaturas más
elevadas, las pruebas estadísticas Anova y Tukey nos han mostrado que existe
una diferencia significativa, una reducción de la estatura con el pasar del tiempo
para ambos sexos, entre la población más antigua (Tlatilco) y la población más
tardía (mexicas), se observa la mayor diferenciación (véase tabla 5), estudios
anteriores ya nos habían reportado una tendencia secular negativa, como por
ejemplo: Márquez Morfín, encontró este fenómeno de tendencia secular negativa
con el paso de los siglos en colecciones mayas, que si bien, no es el área
geográfica de este trabajo, sirve para darnos cuenta que este fenómeno no solo
sucedió en la Cuenca de México, sino también en otras áreas de Mesoamérica.
Del Ángel y Serrano (1991) también encontraron una reducción de la estatura por
periodos históricos, siendo las poblaciones más antiguas las que arrojaban las
estaturas más elevadas.
Entre las hipótesis que Del Ángel y Serrano (1991) proponen para este fenómeno
son: la pérdida del poder alimenticio, las enfermedades que pudieron afligir a las
89
poblaciones del Clásico, el deterioro ambiental, los problemas de subsistencia de
los grupos agricultores y las guerras o rebeliones sociales.
Nosotros suponemos que uno de los factores que puede tener impacto para la
modificación de la estatura, es el cambio de vida drástico, se sabe que las
sociedades del Preclásico, eran sociedades que todavía se dedicaban a la caza-
recolección (nómadas y seminómadas) el cambio de vida a sociedades
agricultoras pudo haber repercutido en la talla, ya que este cambio supone la
modificación de los patrones de subsistencia, lo cual implica un cambio radical en
muchos sentidos, la actividad humana se modifica sustancialmente, de tal manera
que esto puede tener un impacto en el organismo.
Una de las posibles explicaciones del porque la población de Tlatilco era más alta
que las poblaciones subsecuentes puede centrase a lo que apuntan diversas
antropólogas, “la ubicación geográfica de Tlatilco permitía a sus pobladores
acceder a los recursos naturales propios de la zona lacustre, que incluían, además
de una pesca abundante y la captura de moluscos y crustáceos, la caza de
pequeños roedores que habitaban los márgenes del lago, así como de mamíferos
de mayor tamaño que merodeaba las zonas del piémonte. La complementación de
la dieta con la recolección de frutos estacional cubría los requerimientos proteico-
calóricos de los tlatilquenses.
Por lo tanto su dieta debió ser balanceada y con un alto contenido de proteínas, lo
que constituía una “ventaja” biológica sobre los grupos consecuentes, cuya base
90
de alimentación se vio gradualmente circunscrita a cereales y granos con
contenidos proteicos más bajos (Hernández, 2006).
Por otra parte para las sociedades del Clásico y Posclásico, las hipótesis que
podemos proponer para el desarrollo de un efecto decreciente en la estatura de
los pobladores son las siguientes:
1.- Podemos pensar que hubo una o más poblaciones de estatura baja que se
asentaron en la Cuenca de México y transmitieron sus características génicas a
las poblaciones subsecuentes, heredando una estatura baja.
2.- También podemos apuntar como factor importante el cambio de vida tan
disímil que tuvieron las poblaciones de los distintos periodos, sobre todo los del
Preclásico, ya que estas poblaciones carecían de centros rurales o urbanos
determinados, por lo tanto, eran sociedades en movimiento constante, esto implica
una vida distinta en muchos sentidos, por ejemplo: la actividad física que
realizaban, aunado a las diferentes formas de obtener los recursos para la
subsistencia, de esta manera los recursos alimenticios que podían obtener,
debieron ser más variados y nutritivos debido al movimiento constante a distintos
ambientes.
Además, es importante notar que la estatura decrece de manera significativa en la
transición del Preclásico al Clásico tanto en hombres como en mujeres y no
sucede lo mismo en las poblaciones del Clásico al Posclásico, en estos dos
momentos históricos la estatura es muy similar entre las poblaciones, tanto para el
sexo femenino como para el masculino (véase figura 1), si bien, en el sexo
91
masculino es más notoria dicha disminución, el decremento de la estatura es
mucho más notable en las poblaciones más antiguas que en las más recientes.
En relación con el factor alimentación, numerosos trabajos indican que un
adecuado estado nutricional durante el crecimiento y desarrollo de los individuos
se traducirá en un mayor valor fenotípico en la talla (Millán, et al., 2013).
Por otra parte y de manera central, en nuestra tesis se reporta el análisis de la
variabilidad de la estatura en la Cuenca de México, las matrices de distancia y los
parámetros poblacionales después de haber realizado el análisis de Relethford da
cuenta de una distribución de la variabilidad de la estatura un tanto confusa, pero
con una tendencia a la disminución de la misma a través del tiempo, es decir las
poblaciones más tempranas tenían mayor variabilidad en la característica
analizada que las poblaciones más recientes, contrario a lo que suponíamos en
nuestra hipótesis.
De los resultados arrojados por nuestro trabajo, consideramos lo siguiente: la
disminución de la variabilidad puede asociarse a la deriva génica, esto es un
fenómeno estocástico (no determinístico) es un evento que selecciona genes de
manera azarosa, por lo tanto a través de este fenómeno puede haber una
reducción de la variabilidad para una característica en específico.
En cuanto a las causas de la deriva génica se tienen las siguientes: si bien todas
las derivas genéticas se originan a partir del error de muestreo, existen varias
maneras diferentes por las que puede originarse dicho error.
92
Recursos; una población puede verse reducida en tamaño durante varias
generaciones debido a limitaciones en el espacio, los alimentos o algún otro
recurso crítico.
Efecto fundador, este se debe a la instalación de una población por un número
pequeño de individuos. Aunque una población puede aumentar y volverse
bastante grande, los genes portados por todos sus miembros derivan de los pocos
genes presentes originalmente en los fundadores.
Los acontecimientos al azar que afectan algunos genes presentes en los
fundadores tendrán una influencia importante en la composición de la población
general.
Es tentativo pensar que las poblaciones que transitaron del Clásico al Posclásico
hayan experimentado este fenómeno evolutivo, debido a que el escenario histórico
parece darnos pistas que concuerdan con la deriva génica, por ejemplo: la
metrópoli Teotihuacana decae estrepitosamente y se calcula que su población
pasa en 150 años, de 125 mil habitantes a 30 mil habitantes, además se piensa
que la población Teotihuacana que sobrevive al colapso termina migrando a lo que
en su tiempo fue México-Tenochtitlan.
Debido a que Teotihuacán era una Metrópoli de gran importancia en su época y su
esplendor fue tan grande, no es de extrañar que su colapso haya tenido
repercusiones en prácticamente toda Mesoamérica (López Austin, 1996) si la
caída de Teotihuacán repercutió en toda Mesoamérica, es pertinente pensar que
93
más aun en la Cuenca de México, por la cercanía y el contacto que tenía con otras
poblaciones.
William T. Sanders et al. estima que, tras el incendio del centro de Teotihuacán, la
metrópoli sufre una pérdida de cerca de 95 mil habitantes y que la población del
resto de la Cuenca de México se ve reducida a 75 mil individuos (tomado de
López Austin, 1996). Se dice que los individuos que sobreviven al colapso de
Teotihuacán empiezan a ocupar el territorio de Azcapotzalco.
Por otra parte se tiene la hipótesis que los mexicas llegaron al Altiplano Central
como una de las tribus guerreras denominadas chichimecas. La cuenca fue
poblada por diferentes grupos, su lugar de procedencia según (Kirchhoff 1961) se
localiza en la parte suroccidental del Bajío, no debemos de olvidarnos que antes
de los mexicas, se había asentado en lo que es hoy la ciudad de México grupos
toltecas, los acolhuas, otomíes y tepanecas Según Michael Coe (1962), todos
estos grupos, a excepción de los otomíes, eran hablantes de náhuatl (tomado de
López Austin 1996).
En este sentido se puede pensar que la reducción de la variabilidad obedece a lo
que se conoce como efecto fundador, Este se debe a la instalación de una
población por un número pequeño de individuos. Aunque una población puede
aumentar y volverse bastante grande, los genes portados por todos sus miembros
derivan de los pocos genes presentes originalmente en los fundadores, por lo
tanto, cabe esta posibilidad debido a que los grupos que se asentaron en la
cuenca después de la caída de Teotihuacán eran grupos pequeños y además
94
tenían una afinidad lingüística, por tal motivo, se infiere que están emparentados
de una u otra forma ya que el lenguaje es meramente cultural y por lo tanto nos
informa que son sociedades en contacto.
Cuando obtuvimos los resultados, lo primero que tomamos en cuenta fue lo
descrito en los párrafos anteriores, no obstante, revisando el artículo de González
José titulado: “Detección de un remplazo poblacional del Clásico al Posclásico en
México”, encontramos un fenómeno diferente para las características de la cara y
el cráneo, tenemos que para estas regiones si hay una mayor variabilidad para los
cráneos del Posclásico, lo cual supone un reemplazo poblacional y corrobora un
flujo intenso de migración a la Cuenca de México.
Nos encontramos ante una contradicción, por un lado el cráneo presenta una
mayor variabilidad en la transición del Clásico al Posclásico, por otra parte
encontramos que en la estatura no hay una tendencia clara de este fenómeno, la
estatura no presenta una mayor variabilidad en la transición de los mencionados
periodos históricos.
De este hecho podemos pensar que estatura y forma de cráneo/cara son
caracteres muy distintos en todo sentido, que responden no necesariamente igual
a los factores genéticos y ambientales, nos parece un fenómeno interesante,
pues están respondiendo de manera diferencial al mismo proceso histórico.
Si la estatura y el cráneo/cara responden de manera diferente a cuestiones
genéticas, como también ambientales, surgen más dudas que respuestas, por un
lado tenemos que estudios recientes han demostrado que la estatura tiene un
95
alto componente genético, que es determinado por factores hereditarios
(aproximadamente un 80% a 90%) y funciona como un modelo de efecto aditivo,
en donde están implicados muchos genes para su expresión.
Gudbjartsson y colaboradores divide los genes candidatos en 3 grupos - aquellos
funcionales asociados con el desarrollo del esqueleto ( por ejemplo , BMP2 ,
BMP6 ) , los que codifican las metaloproteinasas dependientes del zinc
(ADAMTS10) y glicoproteínas (por ejemplo , FBN1 ) que afectan a la composición
del cartílago , y los que están involucrados con los procesos de la segregación
cromosómica y la mitosis (por ejemplo , CDK6 , HMGA2 ) . El gen más
frecuentemente asociada con la estatura en los 3 estudios fue ZBTB38
(Gudbjartsson., et al. 2008).
Si la estatura tiene un alto componente genético, podemos pensar que el
fenómeno de reducción de la variabilidad en la estatura está asociado más a un
fenómeno de deriva genética o un remplazo poblacional y que el ambiente no
juega un papel muy importante en la determinación de la estatura, es decir
podemos pensar que existió un evento azaroso el cual propicio una reducción en
la variabilidad de la estatura, sin embargo, los resultados parecen decir otra cosa.
Por ejemplo, Ramos rodríguez (1981) en su estudio titulado “El significado del
segmento superior, una hipótesis por considerar”. Observo que el segmento
superior (tronco y cabeza) resultan eco-resistente (poca influencia ambiental), y el
segmento inferior (básicamente piernas) eco-sensible (influenciado por el
ambiente).
96
De tal manera que, si bien, la genética es fundamental para la conformación de las
características morfológicas de las poblaciones, el papel que juega el ambiente es
de suma importancia, ya que moldea a estas a través de su desarrollo y
exposición a diferentes entornos y circunstancias, de las cuales dependerá su
expresión.
Relethford (2004), expone que las poblaciones al ser sometidas a distintos
ambientes, mostraran una diferenciación al interior y también con respecto a otras,
la migración puede actuar de diferentes formas en ellas, dependiendo de las
poblaciones específicas y variables observadas, estas pueden ser utilizadas para
estudiar el desarrollo de la plasticidad, adaptación ambiental a largo plazo y flujo
génico.
La verificación realizada por (González, José et. al., 2007) da cuenta de que si
existió un flujo génico intenso entre las poblaciones mesoamericanas del
Epiclásico, expresándose en una mayor variabilidad de la morfología craneal de
las poblaciones prehispánicas del periodo Posclásico que estudió y analizó.
La expresión de la variabilidad en la estatura no concuerda con la expresada en la
morfología craneal, pues estas son dos módulos que se desarrollan de manera
diferente, y sus respuestas ante la influencia del ambiente también son distintas.
El estudio sobre la variabilidad de la estatura en la época prehispánica,
comenzando por el periodo Preclásico y particularmente en la transición del
Clásico al Posclásico en la Cuenca de México, ha sido de gran complejidad, dado
97
que se trata de poblaciones desaparecidas y que la característica analizada
depende de diferentes factores inherentes en ella.
La conformación multiétnica de las poblaciones prehispánicas del Clásico y el
reacomodo poblacional por el colapso de estos grandes centros, sugieren la
existencia de un flujo génico en el Epiclásico, posibilidad derivada de los
resultados en los estudios de extracción de ADN (Manzanilla, 2005) en restos
óseos encontrados en diferentes zonas habitacionales de Teotihuacán,
(Oztoyahualco, La ventilla y Teopancazco) así como (Coyotlatelco y Mazapa).
En ese mismo sentido, los resultados de las excavaciones arqueológicas
realizadas en Tula por especialistas (Cobean, 1990), coinciden en que hubo una
fuerte influencia en la cerámica que se compartió con diferentes grupos del bajío y
la parte septentrional de Mesoamérica. Estos resultados aportan interesantes
hipótesis sobre la composición multiétnica de los pobladores del Estado Tolteca.
El decremento de la estatura en los grupos del Posclásico, en relación con los del
Preclásico, tiene una relación con la reducción de la variabilidad. El resultado de la
suma de las medias, por población, coloca a las que tienen mayor promedio
también con mayor variabilidad: (Tlatilco y Ticomán del Preclásico las cuales se
encuentran unificadas). El promedio de estatura para (Culhuacán Posclásico) es
cercano a estas dos poblaciones del Preclásico, mostrando también la mayor
variabilidad (Figuras 1 y 2).
Teotihuacán aparece con valores medios tanto en la talla como en la variabilidad;
por su parte, Azcapotzalco aparece con un promedio menor en relación con las
98
poblaciones que le anteceden, lo cual también se refleja en el esquema de
matrices de distancia, en donde se encuentra cercana con las poblaciones que
presentan una menor variabilidad (Figura 2).
Siendo lo casos más visibles los de Tula y Tenochtitlan (ambos del periodo
Posclásico), los que se presentan con los promedios más bajos en la estatura y en
la variabilidad, cabe mencionar que existe una afinidad entre estos grupos, a
quienes históricamente se les relaciona con los chichimecas.
En nuestra hipótesis, mencionamos que la posible intensificación del flujo génico
propiciada por la gran movilidad de los grupos durante el Epiclásico en la Cuenca
de México, se expresaría en el aumento de la variabilidad de la estatura en las
poblaciones analizadas, si bien, pudo haberse dado ese flujo génico, la
disminución de la variabilidad de la estatura puede estar relacionada con la
influencia del ambiente y la respuesta de las sociedades postclásicas para
adaptarse a estos cambios.
Nickens (1976) reporta que el cambio en el sistema de caza recolección a uno de
producción de alimentos, pudo haber intervenido en la reducción de la talla en
Mesoamérica como una respuesta adaptativa, el cambio de una intensa actividad
a una más sedentaria.
En un trabajo realizado por Mummert y sus colaboradores (2011) se analizó la
estatura de diferentes sociedades que vivieron el tránsito de la caza-recolección a
la agricultura, y que experimentaron una explosión demográfica, y fue posible
detectar un patrón de disminución en la estatura durante este periodo.
99
Nuestros resultados fueron similares a los obtenidos por estos autores (Mummert,
et al., 2011), ya que el decremento en las estaturas del periodo Preclásico al
Clásico sucedió de manera significativa en la transición de pequeñas aldeas
dedicadas a la caza recolección hacia un sistema complejo de agricultura.
Adicionalmente, a lo observado por Mummert y colaboradores (2012) respecto a la
reducción de la talla en las poblaciones agricultoras, ellos han apreciado una
disminución de la robustez principalmente en húmeros y fémures de las
poblaciones más tardías en comparación con las que transitaron hacia la
agricultura. Aunque en nuestra investigación, la robustez esquelética no ha sido
analizada, empíricamente observamos, de igual manera, una tendencia a que las
sociedades prehispánicas de la Cuenca de México hacia los periodos tardíos
muestran menor robustez al mismo tiempo que disminuye su talla. Al respecto
Hernández (2006), al comparar la robustez de las poblaciones del Preclásico,
Clásico y Posclásico proporciona valiosa información que corrobora lo antes
mencionado en los grupos mesoamericanos.
Estas similitudes con los resultados en la estatura y la robustez, la
experimentación de un contexto muy parecido en cuanto a cambio de sistema de
subsistencia, explosión demográfica y enfermedades infecciosas, nos ha llevado a
considerar que las poblaciones incluidas en nuestra tesis, comparten el mismo
patrón que las poblaciones mencionadas en dicha publicación (Mummert et al.,
2011).
100
Atendiendo a lo anterior, la incidencia en el cambio de actividad sobre la tendencia
secular negativa de la estatura para Mesoamérica, parece no solamente influir en
el decremento de la talla de la mayoría de las poblaciones del Posclásico, sino
también, en la disminución de la expresión en la variabilidad para esta
característica. Por último, es posible que tanto el fenómeno de la reducción de la
estatura, así como la disminución en la variabilidad, estén asociados con los
patrones de asentamientos de los distintos periodos históricos, es decir, las
sociedades del Preclásico estaban dispersas y eran comunidades pequeñas, las
sociedades del Clásico y Posclásico estaban concentradas en un territorio
“estrecho” y con un mayor número de integrantes, por tal motivo y a manera de
hipótesis, suponemos que el factor salud-enfermedad, procesos infecciosos,
hambrunas, epidemias pudieron haber tenido consecuencias considerables para
la expresión de dicha característica.
Por ejemplo: la interpretación del Códice Boturini, hace mención a una peste o
enfermedad grave que aconteció aproximadamente hacia el año 780 d.C., durante
las primeras migraciones de grupos Toltecas-chichimecas al altiplano central,
también existe noticia de una crisis asociada al primer periodo de expansión
tolteca según fuentes e historiadores, recordaron amargamente los siete años de
sequía y de hambres a partir del fatídico 7-Tochtli (1018), por otra parte se tiene
noticia de que a finales del Siglo XIII, cuando los Mexicas, salieron de Aztlán, se
dieron hambrunas y epidemias, otra mención de enfermedad contagiosa viene en
el Códice Aubin, también hacia finales del Siglo XIII, cuando los Mexicas estaban
en Pantitlán les sobrevino una epidemia (infección en la piel), hacia esos años
101
Torquemada señala que una vez establecidos los Mexicas en Tenochtitlan, el
hambre y seguramente la desnutrición originaron varias enfermedades (Adame,
2000).
De acuerdo con este escenario histórico y pensando al cuerpo como una máquina
biológica que consume combustible (calorías, proteínas, vitaminas, etc.) en el
metabolismo basal, el trabajo o la actividad física y la lucha contra la infección o la
enfermedad. El crecimiento físico tiene una prioridad baja en condiciones de
estrés fisiológico, y la desnutrición persistente conduce a talla baja, dependiendo
de la duración y la gravedad; entonces podemos proponer de manera hipotética
que la estatura posee una alta plasticidad fenotípica y que su expresión no
depende de un solo factor y que es compleja, multifactorial y variada.
102
BIBLIOGRAFÍA
Acosta Saignes, M. (1996). Migraciones de los mexica. Tlatelolco a través de los tiempos 50 años después, 1944-1994, 2 (1): 17-25.
Adame Cerón Miguel Angel, (2000). La Conquista de México en la Mundialización Epidémica. Ediciones Taller Abierto. México, D.F.
Álvarez del Castillo, C. (1984). Recursos naturales en La Cuenca de México. Cuadernos de trabajo (20):27-55.
Anderson, J. E. (1967). The Human Skeletons. En: Byers, D.S. (Ed.) The prehistory of Tehuacan Valley, environment and Subsistence, vol 1. University of Texas press. USA. pp: 91-113.
Ávila Aldapa, R. M. (2002). Los pueblos mesoamericanos. Instituto Politécnico Nacional, México.
Auerbach, B.M. and Sylvester, A.D. (2011). Allometry and apparent paradoxes in human limb proportions: implications for scaling factors. American Journal of Physical Anthropology, 144: 382-391.
Barbadilla Antonio, La Genética de Poblaciones (en línea) Disponible en: http://bioinformatica.uab.es/divulgacio/genpob.html
Bautista Martínez, J. (1986). Los antiguos pobladores de Coyoacán. Estudio osteológico y cultural. Tesis de licenciatura, Antropología Física, ENAH.
Barrantes, Ramiro (1993). Evolución en el Trópico: Los Amerindios de Costa Rica y Panamá, editorial de la universidad de Costa Rica.
103
Braniff, B. (2000). La frontera septentrional de Mesoamérica. Historia Antigua de México, 1 (2):159-190.
Braniff, B. (2005). Los Chichimecas a la caída de Teotihuacan y durante la conformación de la Tula de Hidalgo. Reacomodos demográficos del Clásico al Posclásico en el centro de México. (1):45-56.
Boehm, B. (1986). El riego y el Estado en el México prehispánico. La sociedad indígena en el Centro y Occidente de México, 1: 23-44.
Broda, J. (1996). “Paisajes rituales del Altiplano Central”. Revista arqueología Mexicana, Los dioses de Mesoamérica, 4 (20): 40-49.
Broda, J. y Báez, J. (2001) “Introducción”. Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México, 1:15-45.
Bruzek, J. (2002). A method for visual determination of sex using the human hip bone. American Journal of Physical Anthropology, 117:157-168.
Buikstra, J. y Ubelaker, D. (1994) Standards for data collections from human skeletal remains, Proceedings of a Seminar at the Field Museum Natural History. Serie No. 44.
Carrasco, P. (1986). “Introducción”. La sociedad indígena en el Centro y Occidente de México, 1: 9-22.
Caso, A. (1996). La fecha de la conquista de Tlatelolco por Tenochtitlan. Tlatelolco a través de los tiempos, 50 años después 1944-1994, 2 (1): 33-34.
Cela, J. y Ayala, F. (2001) “Senderos de la evolución humana” Madrid, editorial Alianza.
104
Clark, John y Hansen, Richard (2002). Preclásico Tardío. Revista arqueología mexicana edición especial, “Tiempo Mesoamericano”. 11; 28-35.
Cobean, H. R. (1994). El mundo tolteca. Revista Arqueología Mexicana, INAH. 2 (7): 20.
Comas, Juan. (1976). Manual de Antropología Física, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM.
Cook García-Moll, Á. (1985). Historia de la tecnología agrícola en el altiplano central desde el principio de la agricultura hasta el siglo XVIII. Historia de la agricultura Época prehispánica siglo XVI, 2 (1):7-57.
Charlton, T. (1969). Texcoco fabric-marked pottery, tlateles and salt-markin. Am. Antiq. 34 (1):12-32.
Crider, D. y Nelson, Ben A. (2005). Posibles pasajes migratorios en el norte de México y el Suroeste de los Estados unidos durante el Epiclásico. Reacomodos demográficos del Clásico al Posclásico en el centro de México: (1) 75-102.
Dávalos Hurtado, E. (1996). La deformación craneana entre los tlatelolca. Tlatelolco a través de los tiempos, 50 años después, 1944-1994, 1 (1): 115-131.
Del Ángel, A. (1996). “La estatura de la población prehispánica de México”, En: López, S., Serra Puche C. y Márquez, L. (Editores), La antropología física en México. Estudios sobre la población antigua y contemporánea. Universidad Nacional Autónoma de México, México. pp:55-78.
Del Ángel, H. y Serrano C. (1991). Proporcionalidad corporal y adaptación en la población prehispánica de la Cuenca de México. Anales de Antropología, 28(1):57-75.
Del Ángel, A. y Cisneros, B.H. (2004). “Technical Note: modification of regression equations used to estimate stature in Mesoamerican skeletal remains”. American Journal of Physical Anthropology, 125:264-265.
105
Douglas J. Futuyma (2005) “Evolution”. Sinauer Associates, INC. • Editores Sunderland, Massachusetts EE.UU.
Eguiarte, Luis. (2009) Una guía para principiantes a la genética de poblaciones. En: Morrone J.J. y Magaña P. (Eds), Evolución biológica. Una visión actualizada desde la revista Ciencias. Facultad de Ciencias UNAM. México, D.F.
Escorcia H, Lilia. 2008. Dimorfismo sexual de los esqueletos contemporáneos de Caltimacán , Tasquillo , Hidalgo a partir del análisis discriminante.
Faulhaber, Johanna. (1994). Antropología biológica de las sociedades prehispánicas. Historia Antigua de México, 1:19-48.
García-Moll Moll, R. (2007). Preclásico temprano y medio. Revista arqueología mexicana edición especial “La Cuenca de México”. 15 (86):34-39.
García-Moll Chávez, R. (2002). “La relación entre Teotihuacán y los centros provinciales del Clásico en la Cuenca de México”. Ideología y política a través de los materiales, imágenes y símbolos, memoria de la primera mesa redonda de Teotihuacán,
García-Moll, R. (1972). “Rara muestra de cestería del Preclásico medio”. Boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 3 (2) 23-26.
Genovés, S. (1964). “Introducción al estudio de la proporción entre huesos largos y la reconstrucción de la estatura en restos mesoamericanos” Anales de antropología, 1: 47-63.
Genovés, S. (1967). “Proportionality of the long bones and their relation to stature among Mesoamericans” American Journal of Physical Anthropology, 26 (1): 67-68.
106
González Gómez, J. A. (2004). Antropología e historia en Azcapotzalco, estudio histórico-antropológico sobre la dinámica cultural, económica y política de una población del noroeste de la Cuenca de México: siglos XVI y XVII, tesis de maestría, ENAH.
González Rul, F (1979). Puntas de proyectil; material utilitario; conclusiones e hipótesis. La lítica en Tlatelolco, 74 (1): 21-26; 27-28; 29-32.
González Rul, F. (1995). Tlatelolco. Revista Arqueología Mexicana, 3 (15):26-31.
González Rul, F. (1996). “Introducción”; Tlatelolco: lugar en el montículo de tierra; miscelánea tlatelolca. Tlatelolco: lugar en el montículo de tierra, 1: 13-22; 23-84; 85-98.
González Rul, F. (1988). Análisis de las cerámicas encontradas en Tlatelolco. La cerámica de Tlatelolco, 1: 179-200.
González José, R. (2000). El Poblamiento de la Patagonia. Análisis de la variación craneofacial en el contexto del poblamiento americano, tesis de doctorado. Departamento de biología animal, Universidad de Barcelona.
Gorbea Trueba, J. (1959). Culhuacan. Publicación de la Dirección de Monumentos Coloniales, INAH 7-10.
Grove, David. (2000). La zona del Altiplano central en el Preclásico. Historia
antigua de México, El México antiguo, sus áreas culturales, los orígenes y el
horizonte Preclásico, (1); 511-517.
Gudbjartsson, DF, Walters GB, y Thorleifsson, G. et. al. (2008) Many sequence variants affecting diversity of adult human height. Nat. Genet, 40: 15-609.
107
Guilliem Arroyo, S. (2011). Seis ciudades antiguas de Mesoamérica. México Tlatelolco, Sociedad y Medio Ambiente, INAH. 385-394.
Hernández Espinoza, O.P. (2006). La dinámica demográfica de las poblaciones prehispánicas mesoamericanas. Tres estudios de caso. La regulación del crecimiento de la población en el México prehispánico, 1: 87-122.
Hers, M. A. (2005). Imágenes norteñas de los guerreros Tolteca-Chichimecas. Reacomodos demográficos del Clásico al Posclásico en el centro de México. (1):11-44.
Herrera Bautista, M. R. y López Alonso, S. (1990). “Distribución de la talla y peso en población infantil de la región de la Sierra Norte de Puebla, México. Estudios de Antropología Biológica, 5
Heyden, D. (1977). Economía y religión en Teotihuacan. Cuadernos de trabajo; Departamento de Etnología y Antropología social, 19(1):1-37.
Horton. William A. (2008). Genetics of Stature. Grow, Genetics & Hormones Vol. 24, No 2; 33-35
Jaén Esquivel, Ma. T. y López Alonso, S. (1974). Algunas características físicas de la población prehispánica de México. Antropología física época prehispánica, 1: 112-135.
Lagunas Rodríguez, Z. (2000). Manual de osteología antropológica, vol. I, Colección Científica, Serie Antropología Física, INAH.
Lettre G., Jackson A.U., Gieger, C. et. al. (2008). Identification of 10 loci with height highlights new biological pathways in human growth. Nat. Genet. 40:90-489.
Litvak King, J. (1985). El centro de México como una parte del sistema general de comunicaciones mesoamericano. Mesoamérica y el centro de México, (1):179-195.
108
López Austin, A. y López Luján, L. (1996). El Preclásico mesoamericano; el Clásico mesoamericano; el Epiclásico mesoamericano; el Postclásico mesoamericano. El pasado indígena, FCE. 76-83; 99-116; 156-170; 175-190.
López Luján, L. (2007). Clásico. Revista arqueología mexicana edición especial, “La Cuenca de México” 15 (86):44-49.
Lorenzo, J.L. (1965). Capítulo I; capítulo VII. Tlatilco los artefactos. Serie investigaciones, INAH. 7, 11-12; 77-81.
Manzanilla, L. (1985). El sitio Cuanalan en el marco de las comunidades preurbanas del Valle de Teotihuacan. Mesoamérica y el centro de México. 133-178.
Manzanilla, L. y Serra-Puche, M.C. (1987). Aprovechamiento de origen biológico en la Cuenca de México (2500 antes de Cristo- 1500 después de Cristo). Geofis. Int. 26 (1):15-28.
Manzanilla, L. (2001). La zona del Altiplano central en el Clásico. Historia Antigua de México, 2 (2): 203-239.
Manzanilla, L. (2005). Migrantes Epiclásicos en Teotihuacan. Propuesta metodológica para el análisis de migraciones del Clásico al Posclásico. Reacomodos demográficos del Clásico al Posclásico en el centro de México, (1):261-273.
Martínez del Río, P. (1996). Resumen de los trabajos arqueológicos. Tlatelolco a través de los tiempos, 50 años después (1944-1994) 1:93-100.
Martínez Marín, C (1967). El desarrollo histórico de los mexicas. Los aztecas: su historia y su vida, 1: 1-24.
109
Márquez Morfín, L. (1982). “Distribución de la estatura en colecciones óseas mayas prehispánicas”. Estudios de Antropología Biológica, 1(1): 253-271.
Márquez Morfín, L. y Gómez de León, J. (1998). Perfiles demográficos de poblaciones antiguas de México. CONAPO-INAH,
Martínez, M.C. (1965). “La cultura azteca”. Historia prehispánica, ciclo de conferencias publicadas por la Sección de Difusión Cultural del Museo Nacional de Antropología e Historia.
Martínez, B.J. (1982). “Análisis estadístico de los restos óseos (huesos largos), procedentes de Teotenango, Estado de México. Estudios de Antropología Biológica, 1 (1): 271-286.
Mastache, A.G. (1976) y Cobean R.H. (1985). Tula. Mesoamérica y el Centro de México (1985), 273-307.
Mastache Flores, A.G. (1994). Tula. Revista Arqueología Mexicana, 2, 7: 21-27.
Matos Moctezuma, E. (2007), Posclásico tardío. Revista arqueología mexicana edición especial “la Cuenca de México”. 15 (86):58-63.
McClung de Tapia, E. y Zurita Noguera, J. (1994). Las primeras sociedades sedentarias. Historia Antigua de México. El México antiguo, sus áreas culturales, los orígenes y el horizonte Preclásico, 209-246.
Menéndez, A., Gómez Valdés, J. y Sánchez-Mejorada, G. (2011). Comparación de ecuaciones de regresión lineal para estimar estatura en restos óseos humanos de población mexicana. Antropo. 25:11-21.
Mielke, J.H., L.W. Konigsberg and J.H. Relethford. (2011) Human Biological Variation. Oxford University Press, 2:231-299.
110
Millán Ana, Otero Julieta, y Dahinten Silvia (2013). Tendencia secular de la estatura en poblaciones humanas del valle inferior del rio Chubut y de la costa centro-septentrional (Patagonia Argentina) Durante el Holoceno tardío
Millon, R. (1966). “Extensión y población de la ciudad de Teotihuacán en sus varios periodos”. De Teotihuacan a los aztecas. Portilla León, M. (1977), 74-85.
Monjarás Ruiz, J. (1987). El fondo tepaneca (Cuacuauhpitzáhuac); La guerra tepaneca (Tlacatéotl); El apogeo de Tlatelolco (Cuauhtlahtoa); La guerra civil (Moquíhuix); Bajo los tenochca (1479-1519). Obras de Robert H. Barlow Tlatelolco rival de Tenochtitlan, 1(1):67-76; 77-82; 83-106; 107-119.
Monjarás Ruiz, J. et. al. (1987). La nueva colonia (1337-1376). Obras de Robert, H. Barlow, Tlatelolco rival de Tenochtitlan, 1: 59-66.
Monjarás Ruiz, J. (1990). La expansión final del imperio tepaneca; Conquistas mexicanas en el periodo tepaneca; Los tepaneca después de la caída de Azcapotzalco; La fundación de la triple alianza (1427-1433). Los mexicas y la triple alianza, 1(1):43-46; 47-50; 51-58; 59-68.
Mummert, A. et. al. (2011). Stature and robusticity during the agricultural transition: evidence from bioarchaeological record. Economics and human biology, 9: 284-301.
Nalda, E. (1981). México prehispánico: origen y formación de las clases sociales. México un pueblo en la historia, (1):49-169.
Nalda, E. (2007) Epiclásico. Revista arqueología mexicana edición especial, la Cuenca de México. 15 (86):50-53.
Nickens, P.R. (1976). Stature reduction as an adaptative response to food nutrition in Mesoamerica. Journal of archaeological science, 3: 31-41.
111
Noguez, Xavier. (2001). La zona del Altiplano central en el Posclásico: la etapa tolteca. Historia Antigua de México, 3 (2): 199-235.
Obregón Rodríguez, Ma. C. (2001). La zona del Altiplano central en el Posclásico: la etapa de la Triple Alianza. Historia Antigua de México, 3 (2): 276-318.
Ochoa C.P. (1977). “Secuencia cronológico-cultural de Tlatilco, México”. Tesis de maestría, 218-219.
Olmedo Vera, B. (1993). Tenochtitlan en números. Revista Arqueología Mexicana, 1(7):p.66.
Olvera Bonfil, A. (2005). Cultura y contexto: El comportamiento de un sitio del Epiclásico en la región de Tula. Reacomodos demográficos del Clásico al Posclásico en el centro de México, (1):227-259.
Palerm, A. y Wolf, E. (1972). Aspectos agrícolas del desarrollo de la civilización prehispánica en Mesoamérica; La base agrícola de la civilización urbana prehispánica de Mesoamérica; Potencial ecológico y desarrollo cultural de Mesoamérica. Agricultura y civilización en Mesoamérica, (1):9-29; 65-94; 149-205.
Paredes Gudiño, B. (2005). Análisis de flujos migratorios y composición multiétnica de la población de Tula, Hidalgo. Reacomodos demográficos del Clásico al Posclásico en el centro de México, (1):203-225.
Parsons, J. (2007). Posclásico temprano y medio. Revista arqueología mexicana edición especial, “La Cuenca de México”. 15 (86):54-57.
Pearson, K. (1889). “IV Mathematical contributions to the theory of evolution. V On the reconstruction of the stature of prehistoric races. Philosophical Transactions Royal Society of London, Series A, 192:169-244.
Peralta Flores, A. (2011). Xochimilco y su patrimonio cultural: memoria viva de un pueblo lacustre. México, INAH.
112
Pérez Campa, M. (2007) Preclásico tardío Revista arqueología mexicana edición especial, “La Cuenca de México”. 15 (86):40-43.
Phenice, T.W. (1969). A newly developed visual method of sexing the os pubis. American Journal of Physical Anthropology. 30 (2): 297-302.
Piña Chan, R. y Noguera, E. (1959). Introducción; Cuicuilco. Guía oficial Copilco- Cuicuilco, INAH, (3): 3-6; 10-21.
Piña Chán, R. (1963). Las ciudades arqueológicas de México. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Pimienta M. (2000). “Dimorfismo sexual en una población mexicana. Nuevas fórmulas para la determinación del sexo en el esqueleto postcraneal” [dissertation]. Granada, España: Universidad de Granada.
Portilla León, M. (1976). Los milenios del México Antiguo; La restauración de los seres humanos; Los más remotos orígenes; El esplendor clásico (siglos IV-IX d.C.); Tula y las primeras ciudades nahuas del Valle de México (siglos IX-XII d.C.); Los aztecas: el rostro cuyo rostro nadie conocía; Tlacaélel: el hombre que hizo grande a los aztecas. Los antiguos mexicanos, (3) 13-16; 17-20; 21-22; 23-29; 30-37; 38-43; 44-47.
Pucciarelli, H.M., Sardi, M.L. y Jiménez López, J.C. (2003). Poblamiento temprano de América y diversificación evolutiva. Estudios de Antropología Biológica, 11(2):661-678.
Ramos Rodríguez, R.M. (1981). “El significado del segmento superior, una hipótesis por considerar”. Boletín Médico del Hospital Infantil de México, 38:573-583.
Reyes García-Moll, L. y Odena Güemes, L. (2001). La zona del Altiplano central en el Posclásico: la etapa chichimeca. Historia Antigua de México, 3 (2): 237-276.
113
Relethford, J.H. y Blangero, J. (1990). Detection of differential gene flow form patterns of quantitative variation. Hum. Biol. 62: 5-25.
Relethford, J.H. (1994). Craniometric variation among modern human populations. Am. J. Phys. Anthropol. 95:53-62
Relethford, J. H. (2004), Boas and beyond: Migration and craniometric variation. Am. J. Hum. Biol., 16: 379–386.
Romano Pacheco, A. (1996). Comentarios. Tlatelolco a través de los tiempos 50 años después, 1944-1994, 1 (1): 133-135.
Romano Pacheco A., Bautista Martínez, J. y Gómez Valdés, J.A. (2007). Análisis de la variabilidad intragrupal de algunas poblaciones del Norte de México. Estudios de Antropología Biológica 13.
Ruff, C.B. (2002). Variation in human body size and shape. Ann. Rev. Anthropo., 31: 211-232.
Salas Cuesta, M.E. (1977). Estudio antropofísico de los restos óseos procedentes del sistema colectivo metro de la ciudad de México. Tésis de licenciatura ENAH.
Salas Cuesta, M.E. (1982). La población de México Tenochtitlan, estudio de osteología antropológica. Colección Científica. 126:7-35.
Sanders, W.T., Parsons, J.R y Stanley, R.S. (1979). The basin of Mexico. Ecological processes in the evolution of a Civilization. Academic Press.
Sarmiento, G. (2000). La creación de los primeros centros de poder. Historia Antigua de México, 1 (2): 335-362.
114
Sanders, et al, (1979). La Cuenca de México, recursos y explotación del medio. Revista Arqueología Mexicana, 86; 15: 29.
Séjourné, L. (1970). Culhuacan en las crónicas; arqueología de Culhuacan; Conclusiones. Arqueología del Valle de México. INAH, (1): 11-28; 29-62; 63-64.
Serra-Puche, M.C. (1982). La unidad habitacional de Terremote-Tlatenco, D.F. Un análisis de distribución espacial para definir áreas de actividades: la cerámica. Anal. Antropol, 19:9-20.
Serra Puche, M. C. (1986). Unidades habitacionales mesoamericanas y sus áreas de actividad. Unidades habitacionales del Formativo en la Cuenca de México, UNAM, IIA (76); 161-192.
Solís, F. y Morales D. (1990). Tlatelolco. El periodo indígena de Tlatelolco, Dirección General del Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 13-26.
Sosa Robles, R. (1981) “Cronología relativa en dos sitios preclásicos de la región simbiótica de la Cuenca de México”. Interacción cultural en el México central.
Steele, D. G. and McKern, T. W. (1969), A method for assessment of maximum long bone length and living stature from fragmentary long bones. Am. J. Phys. Anthropol., 31:215-227.
Trotter, M. y Gleser, G. (1952). “Estimation of stature from long bones in American whites and negroes” American Journal of Physical Anthropology, 10 (4):463-514.
Trotter, M. y Gleser, G. (1958). Re-evaluation of estimation of stature based on measurements taken during life and all long bones after death. American Journal of Physical Anthropology, 16:79-124.
115
Vercellotti, G., Piperata B.A., et. al. (2014). “Exploring the Multidimensionality of stature variation in the past through Comparisons of Archaeological and Living Populations. American Journal on Physical Anthropology, 1-14.
Walker, P. L. (2005), Greater sciatic notch morphology: Sex, age, and population differences American Journal of Physical Anthropology, 127: 385–391.
Weedon M.N, Lango H, Lindgren, CM. et.al. (2008) Genome wide association analysis identifies 20 loci that influence adult height. Nat. Genet. 40:83-573.
Wolf, E. (1959). Advenimiento de los sembradores de granos; aldeas y ciudades sagradas; la llegada de los guerreros; aldeas y ciudades sagradas; la llegada de los guerreros; guerreros del sol; conquista de utopía. Pueblos y culturas de Mesoamérica, (2):54-73; 74-99; 100-120; 121-137; 138-157.
Yoko Sugiura, Y. (2005). Reacomodo demográfico y conformación multiétnica en el valle de Toluca durante el Posclásico: una propuesta desde la arqueología. Reacomodos demográficos del Clásico al Posclásico en el centro de México, (1) 175-225.
Zamudio Orozco, A. (1982). Culhuacán. Cuitlahuac y la Cuenca del valle de México. (3):89-113.
116
APÉNDICE A. Prueba de error técnico de medidas
Fuente Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.Modelo corregido 4.784(a) 3 1.595 0.005 1Intersección 6946963.13 1 6946963.128 20929.7 0OBS 4.75 1 4.753 0.014 0.905REP 0.00 1 0.003 0 0.998OBS * REP 0.03 1 0.028 0 0.993Error 25225.84 76 331.919 Total 6972193.75 80 Total corregida 25230.62 79 Tabla 1. Análisis ANOVA para la prueba de error de medida entre observadores. R cuadrado = .000 (R cuadrado corregida = -.039) Resultados de las pruebas de los efectos inter-sujetos, variable dependiente: longitud máxima del humero derecho. OBS=Observador y REP=repetición. El valor de significancia de .998 obtenido muestra que no hay una diferencia significativa inter- sujeto.
256 264 272 280 288 296 304 312 320REP1
250
260
270
280
290
300
310
320
330
REP2
Figura 1. Correlación entre repeticiones del Observador 1 para la longitud del húmero. R=0.999 y sig=<0.001.
117
256 264 272 280 288 296 304 312 320REP1
250
260
270
280
290
300
310
320
330
REP2
Figura 2. Correlación entre repeticiones del Observador 2 para la longitud del húmero. R=0.999 y sig=<0.001. Observador * Repetición.
Límite inferior Límite superiorREP 1 294.45 4.074 286.336 302.564REP 2 294.425 4.074 286.311 302.539REP 1 294.9 4.074 286.786 303.014REP 2 294.95 4.074 286.836 303.064
OBS 1
OBS 2
Observador Repetición Media Error típ.Intervalo de confianza al 95%.
Tabla 2. Valores promedio para la repetición de medidas. Es posible apreciar que
no existen diferencias significativas entre las medias de las repeticiones entre
observadores y en las diferentes repeticiones.
118
Figura 3. Es posible apreciar que las medias entre observadores y entre
repeticiones los valores promedio son iguales. Cada repetición está ilustrada con
un color diferente.
119
Apéndice B. Criterios osteométricos aplicados a los huesos largos.
Figura 4. Esquema de la longitud máxima del húmero.
Húmero. Longitud máxima: es la distancia directa desde el punto más superior de la cabeza del húmero, hasta el punto más inferior de la tróclea. El eje del húmero debe estar paralelo a la base de la tabla osteométrica. Instrumento: tabla osteométrica (Buikstra y Ubelaker, 1994).
Cuando el elemento óseo se encuentra incompleto (mayor al 75% de representación) y algunos de los extremos, proximal o distal, están presentes, la medida es realizada a mitad de la diáfisis (línea punteada). Instrumento: Calibre de corredera de 400mm.
Modificada de Menéndez (2010).
120
Figura 5. Esquema de la longitud máxima de la Ulna.
Ulna. Longitud máxima: es la distancia directa desde el punto más superior del pico del olecranon, hasta la parte más inferior de la apófisis estiloides. El eje de la ulna debe estar paralelo a la base de la tabla osteométrica. Instrumento: tabla osteométrica (Buikstra y Ubelaker, 1994).
Cuando el elemento óseo se encuentra incompleto (mayor al 75% de representación) y algunos de los extremos, proximal o distal, están presentes la medida es realizada a mitad de la diáfisis (línea punteada). Instrumento: Calibre de corredera de 400mm.
Modificada de Menéndez, 2010.
121
Figura 6. Esquema de la longitud máxima del radio.
Radio. Longitud máxima: es la distancia directa desde la parte más superior de la cúpula, hasta el punto más inferior de la apófisis estiloides. El eje del radio debe estar paralelo a la base de la tabla osteométrica. Instrumento: tabla osteométrica (Buikstra y Ubelaker, 1994).
Cuando el elemento óseo se encuentra incompleto (mayor al 75% de representación) y algunos de los extremos, proximal o distal, están presentes la medida es realizada a mitad de la diáfisis (línea punteada). Instrumento: Calibre de corredera de 400mm.
Modificada de Menéndez, 2010.
122
Figura 7. Esquema de la longitud máxima del Fémur.
Fémur. Longitud máxima: es la distancia directa desde el punto más superior de la cabeza del fémur, hasta el punto más inferior del cóndilo interno. El eje del fémur debe estar paralelo a la base de la tabla osteométrica. Instrumento: tabla osteométrica (Buikstra y Ubelaker, 1994).
Cuando el elemento óseo se encuentra incompleto (mayor al 75% de representación) y algunos de los extremos, proximal o distal, están presentes la medida es realizada a mitad de la diáfisis (línea punteada). Instrumento: Calibre de corredera de 400mm.
Modificada de Menéndez, 2010.
123
Figura 8.
Esquema de la longitud maxima de la tibia (sin espina)
Tibia. Longitud máxima: es la distancia directa desde el punto más superior de la espina, hasta el punto más inferior del maléolo interno. El eje de la tibia debe estar paralelo a la base de la tabla osteométrica. Instrumento: tabla osteométrica (Buikstra y Ubelaker, 1994).
Cuando el elemento óseo se encuentra incompleto (mayor al 75% de representación) y algunos de los extremos, proximal o distal, están presentes la medida es realizada a mitad de la diáfisis (línea punteada). Instrumento: Calibre de corredera de 400mm.
Modificada de Menéndez, 2010.
124
Figura 9.
Esquema de la longitud maxima de la fíbula
Ulna. Longitud máxima: es la distancia directa desde el punto más superior de la apófisis estiloides, hasta el punto más inferior del vértice del maléolo externo. El eje de la fíbula debe estar paralelo a la base de la tabla osteométrica. Instrumento: tabla osteométrica (Buikstra y Ubelaker, 1994).
Cuando el elemento óseo se encuentra incompleto (mayor al 75% de representación) y algunos de los extremos, proximal o distal, están presentes la medida es realizada a mitad de la diáfisis (línea punteada). Instrumento: Calibre de corredera de 400mm.
Modificada de Menéndez, 2010.
125
Apéndice C. Distribución de las probabilidades de pertenecer al sexo posteriores al Análisis Discriminante.
Figura 10. Probabilidades posteriores de pertenecer al grupo (1=femenino y 2=masculino). Es posible apreciar que gran parte de las probabilidades se acumulan a partir del 80% de probabilidad para ambos sexos. No obstante en el caso masculino se observan una alta frecuencia de casos que poseen probabilidades intermedias.
126
Apéndice D. Pruebas de distribución Normal.
Tabla 1. Pruebas de normalidad para la variable estatura.
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
TCO 0.069 56 .200* 0.974 56 0.277
TIC 0.23 3 . 0.981 3 0.736
CUI 0.152 22 .200* 0.959 22 0.461
TEO 0.17 13 .200* 0.923 13 0.277
COY 0.145 10 .200* 0.958 10 0.763
TUL 0.284 8 0.057 0.893 8 0.248
XOCH 0.252 7 0.2 0.908 7 0.379
CUL 0.163 11 .200* 0.905 11 0.214
AZC 0.065 52 .200* 0.977 52 0.401
TLAT 0.072 46 .200* 0.985 46 0.792
STC 0.252 5 .200* 0.931 5 0.603
TCO 0.074 75 .200* 0.983 75 0.405
TIC 0.186 6 .200* 0.979 6 0.948
CUI 0.143 16 .200* 0.978 16 0.946
TEO 0.127 24 .200* 0.94 24 0.162
COY 0.104 18 .200* 0.972 18 0.84
TUL 0.189 8 .200* 0.955 8 0.764
XOCH 0.198 7 .200* 0.937 7 0.615
CUL 0.175 16 .200* 0.944 16 0.402
AZC 0.075 50 .200* 0.982 50 0.655
TLAT 0.052 64 .200* 0.986 64 0.701
STC 0.137 15 .200* 0.94 15 0.381
Masculino
Pruebas de normalidad
SEXO POBKolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilks
Femenino