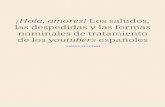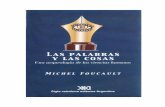Las rutas de intercambio marítimas y el surgimiento de las ciudades del Posclásico en la Costa...
Transcript of Las rutas de intercambio marítimas y el surgimiento de las ciudades del Posclásico en la Costa...
ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
INAH SEP
LAS RUTAS DE INTERCAMBIO MARÍTIMAS Y EL SURGIMIENTO DE LAS CIUDADES DEL POSCLÁSICO EN LA COSTA ORIENTAL
DE QUINTANA ROO: LA OBSIDIANA.
TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
MAESTRO EN ARQUEOLOGÍA
PRESENTA:
DANIEL LOZANO BRIONES
DIRECTOR DE TESIS: Dr. ERNESTO GONZÁLEZ LICÓN.
MÉXICO, D.F. 2012
ii
Tabla de contenido
TABLA DE FIGURAS. ....................................................................................................................... IV
INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................................... 1
CAPÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL ÁREA MAYA. ......................................... 4
A) FORMACIÓN DE LAS TIERRAS ALTAS. 4
B) FORMACIÓN DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN. 4
Clima. 5
Flora. 6
Fauna. 8
La obsidiana. 8
CAPÍTULO 2. EL PROBLEMA EN SU FASE INICIAL. ................................................................... 10
A) INTERCAMBIO. 10
B) CHICHÉN ITZÁ Y SU PAPEL EN EL DESARROLLO DEL INTERCAMBIO. 11
C) LA COSTA ORIENTAL COMO REGIÓN CULTURAL. 14
CAPÍTULO 3. POSICIÓN TEÓRICA. .............................................................................................. 17
A) EVOLUCIÓN Y EVOLUCIONISMO SOCIAL. 17
CAPÍTULO 4. CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y METODOLOGÍA. .......................................... 22
A) HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 22
Objetivos. 24
B) CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS. 25
El análisis de la obsidiana. 27
El análisis de las relaciones de intercambio a través de la obsidiana. 31
CAPÍTULO 5. DESARROLLO DE LAS TEORÍAS DEL INTERCAMBIO. ...................................... 39
CAPÍTULO 6. RELACIÓN ENTRE EL INTERCAMBIO Y LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA. ......... 46
CAPÍTULO 7. LA OBSIDIANA EN EL ÁREA MAYA. ...................................................................... 53
A) LA OBSIDIANA Y EL INTERCAMBIO. 55
B) LA OBSIDIANA A LO LARGO DEL TIEMPO EN EL ÁREA MAYA. 60
iii
CAPÍTULO 8. DISCUSIÓN. ............................................................................................................. 66
A) TIPOS DE INTERACCIÓN. 66
B) LAS RUTAS DE INTERCAMBIO. 68
CAPÍTULO 9. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. ................................................................. 70
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................ 73
iv
Tabla de Figuras.
Figura 1. Vegetación del Área Maya. Dibujo en el Museo Nacional de Antropología (Tomado de Ruz
1992). 7
Figura 2. Orden de cristalización o Serie de Reacciones de Bowen (Tomado de Leet y Judson
1968:77). 9
Figura 3. Vista aérea de Isla Cerritos. Atrás y a la izquierda se nota la barrera submarina como una
línea curva. Foto: Anthony P. Andrews. 13
Figura 4. Mapa general de las subáreas en que se divide el Área Maya. Original en Gendrop.
Tomado de Villalobos (2007:134). 14
Figura 5. Conformación de la sociedad concreta (Tomado de Bate 1998a:57). 20
Figura 6. Vista microscópica de la obsidiana de El Chayal (Tomado de Pastrana 1987:24). 27
Figura 7. Vista microscópica de la obsidiana del Pico de Orizaba (Tomado de Pastrana 1987:18). 28
Figura 8. Los triángulos señalan las fuentes de obsidiana en el área maya (Modificado de Sidrys
1976:452). 53
Figura 9. Derrame de obsidiana sobre un estrato de piedra pómez en la Sierra de las Navajas,
Hidalgo. Foto: Daniel Lozano, 2011. 54
Figura 10. Fuentes de obsidiana en Mesoamérica, incluyendo el Centro de México (Tomado de
<http://utaspring2009mesoamerica.blogspot.mx/2009/05/mayan-trade-and-economy.html>). 55
Figura 11. Mapa de las rutas terrestres y marítimas de intercambio en el área maya. (Tomado de
<http://utaspring2009mesoamerica.blogspot.mx/2009/05/mayan-trade-and-economy.html>). 57
Figura 12. Derrame de obsidiana en la fuente de El Chayal, Guatemala © Museo de Arqueología y
Etnología Universidad de Simon Faser. 61
Figura 13. Volcán Ixtepeque, Guatemala. © Lee Siebert, Smithsonian Institution. 62
v
Agradecimientos.
A mis padres, Enrique Lozano Álvarez y Patricia Briones Fourzán, así como a mi
hermana Vania Lozano Briones, agradezco siempre su compañía, educación y
amor, y sobre todo el apoyo en toda empresa a que me he abocado a lo largo de
mi vida.
Agradezco especialmente a mi director de tesis, Ernesto González Licón,
cuya dirección ha sido siempre puntual y acertada, crítica y en busca de la
producción de un buen trabajo de investigación.
A los miembros sinodales de mi jurado: Walburga Maria Wiesheu Forster,
Luis Alberto Martos López, Alejandro Pastrana Cruz y Rubén Manzanilla López,
muchas gracias por sus comentarios, correcciones y revisiones, que han permitido
llevar esta investigación por buenos términos y presentarla en su forma final. De
igual manera, a Juan Carlos Rizo Martínez, por su apoyo tanto académico como
personal y por su especial colaboración en este proceso de titulación.
Esta investigación no habría podido realizarse sin el constante apoyo de la
Escuela Nacional de Antropología e Historia a través de sus varios departamentos,
con una mención especial para María de Guadalupe Suárez Castro, jefa del
Posgrado en Arqueología, por su pronta disposición en la realización de trámites
tanto administrativos como académicos. De igual forma, esta investigación no
habría podido llevarse a cabo sin el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, a través de la beca de maestría (Beca No. 371204).
Quiero agradecer también a Juan Christian Rodríguez Bobadilla, Fernanda
Briones Medina, Gerardo Alarcón Zamora, Manuel Gándara Vázquez, Silvia
Domínguez, John E. Clark y Robert M. Rosenswig, con quienes en múltiples
ocasiones tuve oportunidad de platicar y discutir el tema de esta investigación.
Asimismo, un agradecimiento a todos los compañeros de la generación del
posgrado y a todos los profesores con quienes he tenido oportunidad de tomar
clases, quienes siempre mostraron disposición para compartir su experiencia, y a
todos aquéllos que de una u otra manera han participado en la producción de esta
tesis.
1
Las rutas de intercambio marítimas y el surgimiento de las ciudades del Posclásico en la Costa Oriental de
Quintana Roo: la obsidiana.
Daniel Lozano Briones
Introducción.
El presente trabajo se ha ido desarrollando a partir de un anteproyecto entregado
originalmente con vistas a integrarse en un proyecto general de investigación que
implicaba trabajo de campo en la sección conocida como “Chichén Viejo”, cuyo
objetivo era la investigación de una etapa en el desarrollo de la zona arqueológica
de Chichén Itzá que ha recibido poca atención cuando se compara con su fase
transitoria entre el Clásico Terminal y el Posclásico.
Así surgió un interés genuino que se adapta perfectamente a dos temáticas
que el autor de este trabajo consideró como línea de investigación desde que
cursaba la licenciatura: intercambio/comercio en la sociedad maya y la interacción
de esta última con otras sociedades mesoamericanas coetáneas, y durante la
investigación que culminó con la tesis para dicho grado (Lozano Briones y Rizo
Martínez 2009): la arquitectura de la Costa Oriental y la modificación del patrón de
asentamiento a gran escala entre el Posclásico Temprano y el Tardío, aunado a la
adopción de estilos pictóricos diferentes a los de épocas anteriores y la súbita
desaparición de inscripciones jeroglíficas.
Al hacer una primera revisión de la bibliografía relacionada con estos dos
problemas de investigación, se concluyó que un buen tema a desarrollar podría
ser cómo cambió el patrón de asentamiento y qué relación tenía esto con un
cambio social evidente en una modificación en la distribución de los materiales
arqueológicos asociados a distintos contextos (entendidos éstos como
modificaciones en la frecuencia estadística de las materias primas presentes, y de
los bienes presentes en las distintas fases de sus procesos productivos).
2
La primera propuesta para confrontar el problema se enfocaba en torno al
estudio de las rutas de intercambio a partir de la frecuencia de obsidiana de
distintas fuentes geológicas conocidas tanto en el periodo Clásico Temprano como
en el periodo Posclásico en los distintos nodos de las diferentes rutas, en especial
en los puertos de intercambio o sitios en donde, por su cercanía a la costa,
pudiera haberse llevado a cabo el intercambio, aunque no necesariamente
formaran parte de dicha categoría de asentamiento como, por ejemplo: Xelhá,
Xcaret, y Tankah, en el Clásico, y Tulum, El Meco, El Rey y Punta Sur en el
Posclásico, y todos los sitios centrales que los controlaban, partiendo de una
concepción del intercambio con base en la clasificación de Polanyi (1971) y de
acuerdo con la propuesta evolutiva de la Arqueología Social Latinoamericana
(Bate 1984, 1998a; Lumbreras 1981).
Sin embargo, conforme avanzaba la recolección de fuentes bibliográficas,
comenzó a ser evidente que la distribución de materias primas por sí sola no podía
dar cuenta de un problema que se iba complejizando al considerar publicaciones
surgidas de posiciones teóricas distintas a la antes mencionada, que proponen
que los tipos de intercambio van más allá de la reciprocidad, redistribución y
mercado desarrollados por Polanyi (1971) y autores afines (Carrasco 1978, 1985,
1999; Chapman 1976) y se dividen en muchos tipos diferentes aplicables a
sociedades con características distintas (Renfrew 1975).
El presente trabajo está dividido de la siguiente forma, entrelazando a lo largo del
texto sus dos temas principales: el intercambio y la obsidiana.
El primer capítulo hace referencia a las características geológicas,
florísticas, faunísticas y climatológicas del área maya, a manera de una
introducción general al medio en que se desarrolló dicha sociedad.
En el Capítulo 2 se plantea el problema de investigación y se hace una
primera reflexión sobre el papel de Chichén Itzá en el desarrollo del intercambio,
así como una descripción de la Costa Oriental como región cultural.
Los capítulos 3 y 4 tratan acerca de la posición teórica desde la que parte la
investigación y sus implicaciones en el estudio de la evolución social, de donde
3
surgen las primeras consideraciones teóricas, hipótesis y objetivos. Además se
plantea la metodología a utilizar durante esta investigación y se describen los
pasos para el análisis de las colecciones de obsidiana.
En el Capítulo 5 se presenta una revisión básica de cómo se ha
desarrollado, a partir de la segunda mitad del Siglo XX, la concepción del
intercambio: las dos grandes ópticas (formalista y substantivista) y las visiones
recientes que hacen énfasis no sólo en el papel económico del intercambio, sino
también en sus aspectos sociales y políticos. En estrecha relación está el Capítulo
6, en donde se vinculan diferentes aproximaciones a la organización política en la
sociedad maya con las implicaciones que éstas tendrían en cuanto a la forma del
intercambio.
El Capítulo 7 está dedicado a la exposición de los tipos de obsidiana
presentes en el área maya, tanto sus fuentes como su distribución a lo largo del
tiempo, así como su relación con el intercambio. También se destacan las fuentes
de obsidiana externas al área maya y su presencia en ésta.
Por último, en los capítulos 8 y 9 se discuten las diversas posiciones acerca
del intercambio y la obsidiana y las inferencias que el estudio de las rutas y el
comportamiento de las relaciones de intercambio podrían tener en cuanto al
acceso o a la presencia de distintas obsidianas en contextos tanto suntuarios
como domésticos y sus usos rituales o utilitarios, para concluir con algunas
consideraciones preliminares producto de dicha discusión.
4
CAPÍTULO 1.
Características geológicas del Área Maya.
a) Formación de las Tierras Altas.
El Área Maya se encuentra ubicada en la parte sudoriental de Mesoamérica. Sus
límites aproximados son los estado de Chiapas y Tabasco, en México, al oeste, y
Nicaragua, al este. Al norte y noroeste limita con el Golfo de México; al noreste
con el Mar Caribe y al sur con el Océano Pacífico. Se trata de un área cultural
establecida en una parte del continente que no presenta demasiada variabilidad
climática (cfr. Rzedowski 1994:33-56), aunque sí se puede decir que se conforma
de al menos dos grandes regiones geográficas: las Tierras Altas y las Tierras
Bajas.
Las Tierras Altas se ubican por encima de los 300 msnm, a lo largo de una
cadena montañosa de tipo volcánico que baja desde Chiapas hacia el sur de
Centroamérica. Esta cadena montañosa está formada principalmente de piedra
pómez y ceniza volcánica cuyo origen se remonta al Terciario y el Pleistoceno
(Coe 2005). La capa de suelo no tiene mucha profundidad, pero debido a su
origen volcánico y a la densa vegetación, es bastante fértil. La erosión eólica y
fluvial ha generado una serie de valles y cañadas profundos, sobre todo en la
parte más alta.
En la parte más baja de las Tierras Altas, la formación geológica tuvo un
origen distinto. En este caso se trata de una zona de calizas del Terciario y el
Cretácico, cuya formación se extendió hacia el norte y es la continuación de lo que
hoy es la Península de Yucatán.
b) Formación de la Península de Yucatán.
La Península de Yucatán surgió lentamente del mar hace aproximadamente 30
millones de años. Es una placa calcárea del Cretácico cuyo surgimiento del mar
fue lento y diferencial: la parte sur surgió primero, por lo que está a más altura
sobre el nivel del mar que el resto de la península, y ha dado forma a una serie de
colinas kársticas (Coe 2005). Los límites norte y occidental de la placa aún están
5
sumergidos, creando un área de baja profundidad conocida como los Bancos de
Campeche (Folan 1983).
La parte norte de la península también presenta características kársticas; es
decir, existe una gran filtración de agua y erosión interna, lo que permite la
existencia de cenotes, mismos que se presentan en dos formas básicas: de cielo
abierto y en cuevas (Lozano Briones y Rizo Martínez 2009). La poca presencia de
agua en la parte superficial del suelo impide la formación de una capa húmica
profunda, por lo que la vegetación de la zona no llega a ser de selva alta.
En el sur de la península la filtración del suelo es menor, por lo que se han
formado algunos ríos, aunque su número no es grande (Río Hondo, en la frontera
entre México y Belice; Río Champotón, en Campeche). En Belice y el resto de las
Tierras Bajas el número de ríos es mayor.
La costa oriental de la península está compuesta en su mayoría por
formaciones coralinas calcáreas, en las que la erosión producto del oleaje y las
corrientes marinas ha producido porciones semicirculares de playas con arena
blanca y fina, flanqueadas por sectores rocosos que se introducen en el mar,
denominados “puntas” (Lozano Briones y Rizo Martínez 2009). Además, a todo lo
largo de la costa existe una barrera coralina o arrecife que protege la zona costera
de los oleajes grandes, por lo que las corrientes en la sección de mar entre la
costa y el arrecife (la laguna arrecifal) son bastante tranquilas.
En cuanto a las aguas interiores, además de los cenotes existen algunos
lagos alargados, como Chichancanab, Yaxha, Petén, Macanxoc y Cobá, entre
otros. Según Folan (1983:32), la forma alargada de los lagos en esta región se
debe a que se formaron por el hundimiento de cenotes consecutivos. También hay
aguadas, que son estanques poco profundos creados en depresiones cubiertas de
arcilla, lo que las impermeabiliza.
Clima.
La Península de Yucatán y el norte de las Tierras Bajas, incluido el Petén, están
comprendidos en una amplia región con clima tropical subhúmedo. Según la
clasificación de Koëppen (Figura 7 en Rzedowski 1994:35), estaría clasificado
6
dentro de la categoría Aw, que corresponde al clima más húmedo de los
subhúmedos, con un promedio anual de precipitación pluvial de 1300 mm y una
temperatura media de 26° C, aunque existe un gradiente de aumento de sequedad
en dirección sureste-noroeste (Rzedowski 1994).
La temporada seca abarca los meses de diciembre a abril, y la temporada
de lluvias de junio a octubre, aproximadamente. Los vientos predominantes son
los alisios y existe una mayor probabilidad de huracanes en los meses de junio a
noviembre (Con 1991).
El clima en el resto de las Tierras Bajas está clasificado como del tipo Am
según la misma clasificación; esto es, que es un clima subúmedo con temporada
seca menos marcada, que abarca también de diciembre a abril, pero con una
precipitación anual promedio más voluminosa, de entre 1525 y 2540 mm.
Por último, en las partes más altas de la cadena montañosa prevalece un
clima del tipo Cf, templado y húmedo con lluvias todo el año.
Flora.
La vegetación tanto de la Península de Yucatán como de la mayor parte del Área
Maya corresponde a la región Caribea del reino Neotropical, de acuerdo con
Rzedowski (1994). En los altos de Guatemala y El Salvador hay bosques de pinos,
pero sólo en una franja delgada que corresponde a la región Mesoamericana de
Montaña.
La región florística Caribea está formada principalmente por bosques
tropicales caducifolios, subcaducifolios y perennifolios que se presentan de
noroeste a sureste (Figura 1). También está caracterizada por un gran número de
especies endémicas de los géneros Asemnanthe, Beltrania, Goldmanella, Harleya
y Plagiolophus (Rzedowski 1994:110).
7
Figura 1. Vegetación del Área Maya. Dibujo en el Museo Nacional de Antropología (Tomado de Ruz 1992).
Alrededor de las costas hay presencia de vegetación de duna y una serie
constante de zonas de mangle, sobre todo en la costa atlántica. Las especies
florísticas útiles más abundantes son (cfr. Con 1991; Lozano Briones y Rizo
Martínez 2009; Sistema Nacional de Información Forestal 2008) el chicozapote
(Manilkara zapota), el chacah (Bursera simaruba), el cedro (Cedrella odorata), la
caoba (Swietania macrophylla), el ramón (Brosimum alicastrum); el chit (Thrinax
radiata), el huano (Sabal yapa), el nakax (Coccothrynax readdi); la ceiba (Ceiba
8
obtusifolia); el mangle (Rizophora mangle) y el guanacaste (Enterolobium
cyclocarpum).
Fauna.
Se pueden mencionar como especies principales las siguientes (Lozano Briones y
Rizo Martínez 2009): faisán (Crax rubra y Penelope purpurascens), codorniz
(Colinus nigrogularis), pavo de monte (Crax fasciolata y Meleagris ocellata), tucán
(Ramphastos sulfuratus), guacamaya roja (Ara macao) y verde (Ara militari), loro
(Amazonas xantolora y A. albifrons), chachalaca (Ortalis vetula y O. poliocephala)
y diversas especies de patos silvestres; tortugas (al menos cinco especies de
tortugas terrestres), jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor), jaguarundi
(Puma yagouaroundi), tapir (Tapirus bairtii) y manatí (Trichecus manatus); también
abundan diversas especies de insectos y arácnidos, así como de serpientes y
víboras, entre las que destacan las nahuyacas (Bothrops spp.) y las de cascabel
(Crotalus spp.) (cfr. Con 1991:71-72). Además es abundante la presencia de
monos de distintas especies, y en el sur del Área Maya predominan los monos
aulladores (Alouatta spp.)
La obsidiana.
Para la formación de obsidiana es necesario que el magma consista en al menos
70% de sílice y aluminio (que se agrupa molecularmente en la matriz vítrea como
6SiO22Al2O3), y que éste sea eyectado repentinamente y su enfriamiento sea lo
suficientemente rápido para que el proceso de cristalización de minerales no
pueda llevarse a cabo o se vea interrumpido en los primeros momentos (Alejandro
Pastrana, comunicación personal 2011). El producto del enfriamiento rápido es un
vidrio, que es un fluido sólido en el que los iones no están dispuestos de forma
ordenada, sino que aparecen desordenados, como los de un líquido, pero que
“han sido ‘congelados’ en el lugar por el cambio rápido de temperatura” (Leet y
Judson 1968:78-79). Esto permite la identificación originaria de diversas muestras
de obsidiana, pues el momento en que se detuvo la cristalización provoca que el
tipo, forma y tamaño de los cristales en su interior sean específicos a cada evento
9
eruptivo (de igual forma, se puede saber si una obsidiana no se originó en un lugar
particular).
Lo anterior se basa también en la serie de reacciones de Bowen. La
composición química del magma determina el tipo de cristales que se forman, y el
orden de cristalización es siempre el mismo en el caso de los silicatos (pues éste
depende de la temperatura del magma): con la formación de los primeros cristales
la composición química del magma sobrante cambia, por lo que los elementos
disponibles para una nueva cristalización son otros (Figura 2).
Figura 2. Orden de cristalización o Serie de Reacciones de Bowen (Tomado de Leet y Judson 1968:77).
Ya que la composición química y los periodos de enfriamiento son únicos
para cada evento eruptivo, la obsidiana de fuentes distintas presenta
características químicas distintas; por ejemplo, la obsidiana de Pachuca tiene poca
o nula cristalización, por lo que es la más vítrea; la de El Chayal tiene poca
cristalización de feldespatos pero presenta cristales grandes de biotita; la del Pico
de Orizaba incluye mucha magnetita, etcétera.
En el área maya, la obsidiana sólo se originó en los altos, pues es la única
zona volcánica en su interior.
10
CAPÍTULO 2.
El problema en su fase inicial.
a) Intercambio.
El intercambio, también llamado simplemente cambio, forma parte de la actividad
de toda sociedad humana en los ciclos de producción-consumo (Bate 1998b; Marx
1959b), puesto que ninguna sociedad está aislada (cfr. Schortman 1989). Se trata
del mecanismo principal para acceder a bienes que no se producen o no existen
en el espacio de acción de una comunidad; pero también puede ser espacio de
interacciones que trascienden las meramente económicas, como el intercambio de
ideas o de símbolos de estatus a partir de interacciones políticas (Schortman
1989).
Ahora bien, las relaciones de intercambio no sólo se dan como parte de las
interacciones frente a frente, sino que están inmersas en el tipo de relaciones de
producción y políticas que, a fin de cuentas, les dan sus características
particulares a cada población. La sociedad maya, por lo tanto, estuvo permeada
por relaciones de intercambio dentro del conjunto mayor de relaciones sociales.
La cultura maya del Posclásico Tardío en Quintana Roo no fue la excepción,
y también formó parte del desarrollo social maya en su conjunto, y continuó con la
tradición portuaria que disminuyó en las costas norte y occidental de la Península
de Yucatán a finales del Posclásico Temprano, con la excepción de las zonas
productoras de sal, en Emal, Ría Lagartos e Isla Cerritos, que proveían a los
diferentes asentamientos localizados al sur de la península, como Oxtankah y
Moho Cay, cuando las áreas salineras de Belice dejaron de ser productivas a fines
del Clásico (Andrews 1984; Andrews y Mock 2002; McKillop 1996).
Las estrategias de las transacciones y las rutas comerciales utilizadas
durante el Posclásico por la sociedad de la Costa Oriental debieron originarse en
el intercambio a corta y larga distancia que ya existía pero se intensificó y
especializó con el poderío de Chichén Itzá.
A partir de lo anterior se propone llevar a cabo un estudio amplio, a largo
plazo, cuyo objetivo es conocer cómo se dio la transición desde un comercio
11
marítimo con poca infraestructura y alcance medio (cfr. Nelson y Clark 1998) hasta
las rutas largas y la construcción de espacios urbanísticos portuarios que incluían
actividades que ganaron tierra al mar (v.gr. Gallareta Negrón et al. 1989:328, fig.
323), tomando en cuenta antes que nada las implicaciones que dicha modificación
tuvo en un cambio de modo de vida o de formación social (Bate 1998b), de ser el
caso. Un estudio que pudiera responder a estas preguntas naturalmente tendría
que ser a largo plazo y considerar otros aspectos sociales más allá del
intercambio. Este proyecto sería el inicio de dicho estudio.
Al hacer referencia a los distintos periodos mencionados en este trabajo, se
considera la cronología de Andrews V (en Andrews 1978:77), con la terminología
más tradicional:
Preclásico Tardío 300 aC. – 250 dC.
Clásico Temprano 250 – 600 dC.
Clásico Tardío 600 – 770/830 dC.
Clásico Terminal 770/830 – 900/1000 dC.
Posclásico Temprano 900/1000 – 1200 dC.
Posclásico Tardío 1200 – 1540 dC.
b) Chichén Itzá y su papel en el desarrollo del intercambio.
Dentro del área maya, uno de los sitios arqueológicos más conocidos en términos
académicos es el de Chichén Itzá (Andrews 1978; Andrews y Robles 1985; Cobos
1997; Euan Canul 2004; Euan Canul et al. 2005; Freidel 1992; Guida Navarro
2008, 2009; Jiménez Álvarez et al. 2006; Kurjack 1992; Martinez de Luna 2005;
Osorio 2004; Piña Chan 1980; Schmidt 2006; Schmidt y González de la Mata
2007; Thompson 1984, 1986). Sin embargo, si bien se conoce mucho de las
etapas de auge de esta ciudad y poder regional, se sabe poco de los momentos
de crecimiento en el Clásico Tardío (Euan Canul 2004; Osorio 2004; Osorio León
2006; Schmidt 2006; Schmidt y González de la Mata 2007).
El final del Clásico y el inicio del Posclásico en el norte del área maya,
incluyendo el actual estado de Yucatán y parte de los estados de Campeche y
12
Quintana Roo, estuvo marcado por la inclusión de grupos putunes (Andrews y
Robles 1985; Coe 2005; Farriss y Miller 1977; Fox et al. 1992), quienes
introdujeron algunos elementos toltecas supuestamente provenientes del altiplano
central (Rivera Dorado 2001; Thompson 1984).
Las primeras incursiones de estos grupos entre los siglos VIII y X
coincidieron con el abandono progresivo de los centros urbanos importantes en el
interior de la Península de Yucatán, concentrándose el poder en ciudades que
controlaban un territorio más amplio ocasionando, entre otras cosas, el
surgimiento o auge de sitios costeros, algunos de ellos vinculados con Chichén
Itzá (Andrews 1978; Andrews y Gallareta Negrón 1986; cfr. Cobos 1997; cfr.
Vargas Pacheco 1978).
Entre dichos puertos destaca el de Isla Cerritos (Figura 3), ubicado en la
costa norte de Yucatán, y asociado, en su periodo de auge (Gallareta Negrón, et
al. 1989), al desarrollo de la fase Sotuta (900 – 1200 dC.) de Chichén Itzá. Sus
características arquitectónicas y la cerámica local nos indican una relación
estrecha con Chichén Itzá a partir del Posclásico Temprano (Andrews et al. 1986;
Gallareta Negrón et al. 1989), pero es posible que existiera una relación desde
antes, ya que, si bien la arquitectura predominante no corresponde a épocas
anteriores al 900 dC. (Andrews 1978; Andrews, et al. 1986; Gallareta Negrón et al.
1989), sí hay presencia de cerámica Cehpech, más relacionada con la región
Puuc que con los sitios predominantes al oriente de la Península de Yucatán
(Gallareta Negrón et al. 1989:315-316).
Con la caída de Chichén Itzá alrededor del 1200 dC. se inició un mayor
poblamiento de la Costa Oriental, dándose el surgimiento o auge de sitios como
Tulum, El Meco, Xamanhá, Tankah, El Rey (Vargas Pacheco 1978), entre otros,
que probablemente se convirtieron en el punto de partida del intercambio marítimo
con otras regiones, aprovechando las rutas costeras previamente establecidas y
generando rutas nuevas (Arnauld 1990; Braswell y Glascock 2007; Healy et al.
1984; McKillop 1996; Nelson y Clark 1998). En Chac-Mool se dio un cambio en el
tipo de asentamiento, y pasó a ser un sitio costero como los demás en la Costa
Oriental (González Licón y Cobos 2006).
13
Figura 3. Vista aérea de Isla Cerritos. Atrás y a la izquierda se nota la barrera submarina como una línea curva. Foto: Anthony P. Andrews.
Como consecuencia de esto, también se dio el abandono repentino de Isla
Cerritos (Andrews 1978; Andrews y Gallareta Negrón 1986; Gallareta Negrón et al.
1989); sin embargo, los productos marinos no dejaron de ser utilizados por las
poblaciones fijas o temporales a lo largo de la costa oriental de la Península de
Yucatán y, si bien muchos de los sitios costeros cayeron durante el surgimiento del
poder de Mayapán, en la Costa Oriental no sólo permanecieron los que ya
existían, sino que surgieron otros, algunos de ellos de tamaño considerable, como
Tulum (Andrews 1978; Andrews y Andrews 1975; Lothrop 1924).
Durante el auge de Chichén Itzá aumentó considerablemente la presencia
de obsidiana de la Sierra de las Navajas, conocida también como obsidiana de
Pachuca, en el área maya en general, pero sobre todo en las Tierras Bajas del
norte (Gallareta Negrón et al. 1989; Nelson y Clark 1998).
Hasta cierto punto, este incremento se podría explicar como resultado de la
importación de la obsidiana de Pachuca por el pueblo Itzá, pero su aumento en
otras partes del área maya implica necesariamente una distribución que abarcó
más allá del área de control directo de dicha ciudad y, por consecuencia, la
existencia de redes de intercambio que fueron afectadas directamente por
Chichén Itzá. El descenso en la frecuencia de dicha obsidiana después de su
caída no parece ser una casualidad.
14
c) La Costa Oriental como región cultural.
Además de formar parte del Área Maya, en la Costa Oriental se presentan
características culturales propias que la diferencian de otras regiones dentro de la
misma área.
Como región cultural, lo que hoy conocemos como Costa Oriental colindaba
al oeste con las regiones Puuc, Chenes, Yucatán Central y Río Bec, mientras que
al sur y suroeste con el Petén o Área Central (Figura 4).
Figura 4. Mapa general de las subáreas en que se divide el Área Maya. Original en Gendrop. Tomado de Villalobos (2007:134).
15
Por otro lado, esta misma área de estudio ha sido delimitada
temporalmente. Aunque en esta región ha habido presencia de grupos humanos
por mucho tiempo, hubo un periodo de florecimiento rápido entre el fin del Clásico
y el inicio del Posclásico, entre los años 900 y 1200 dC, aproximadamente, que se
aceleró, como se mencionó anteriormente, en el Posclásico Tardío.
Los itzaes se situaron en Cozumel y entraron a la península a través de
Polé, según Thompson (1984). Asimismo, los putunes (una rama de los itzaes)
navegaron por toda la costa desde Tabasco hasta Honduras (Thompson 1984).
Posiblemente a partir de esta nueva visión del intercambio, influenciada por
grupos de origen foráneo, que comenzó un cambio en el control sobre las rutas
que se tradujo en una modificación del tipo de intercambio marítimo.
Algunos motivos iconográficos tanto en Chichén Itzá como en Tulum se
pueden relacionar con esta influencia foránea y con características de las culturas
del Centro de México en el Posclásico Temprano, como son los chorros de sangre
que se transforman en serpientes al brotar de cuerpos decapitados y la serpiente
emplumada que se relaciona con Kukulkán (Lombardo 1982; Lozano Briones y
Rizo Martínez 2009).
Por otro lado, durante el apogeo de Chichén Itzá surgieron puertos
importantes en la costa norte y oriente de Quintana Roo, como Vista Alegre
(Andrews y Mock 2002; Glover y Rissolo 2006) y El Meco (Andrews y Robles
1986), que se sumaron a los puertos ya existentes como Xelhá y Xcaret (Andrews
y Andrews 1975; Con 1991; cfr. Inurreta Díaz y Cobos 2003).
El sitio costero de Chac-Mool, en la zona de las bahías en Quintana Roo,
pudo haber servido como estación de trasbordo bajo el control de Chichén Itzá
(González Licón y Cobos 2006).
Durante el Posclásico Tardío, tras la caída de Mayapán, la Costa Oriental
quedó comprendida en las provincias de Ecab, Uaymil y Chetumal.
Las actividades principales en esta región fueron la explotación de la sal, la
pesca, y el intercambio, pero también la producción de miel y la explotación de
madera. En este periodo el asentamiento de El Meco alcanzó su auge constructivo
(Andrews y Robles 1986), al igual que El Rey (Vargas Pacheco 1978).
16
En el centro de la Costa Oriental, el sitio de Playa del Carmen (Xamanhá)
también se desarrolló fuertemente. Tancah y Tulum fueron los sitios más grandes
de la costa central, y quizá de toda la Costa Oriental (Lombardo 1982). En la barra
costera ubicada entre Tulum y Punta Allen sólo hay sitios posteriores al 1200 dC.;
es decir, que corresponden al Posclásico Tardío. Entre estos sitios hay varios que
consisten sólo en un templo aislado sin pertenecer a un conjunto arquitectónico.
Como ejemplo de esto se pueden mencionar el sitio de Xlabpak, la Estructura 59
de Tulum o el Templo Perdido de Vista Alegre (Glover y Rissolo 2006). También
parece ser una característica de las poblaciones costeras en el Posclásico la
construcción de altares o templos pequeños sobre estructuras de etapas
anteriores (Amador y Glover 2005).
17
CAPÍTULO 3.
Posición teórica.
Partimos de una posición realista (Gándara Vázquez 2008; Trigger 1998) bajo el
entendido ontológico de que la existencia de la realidad es independiente de su
observación o conocimiento (Bate 1978, 1998a, b; Feinman y Price 2001a, b;
Gándara Vázquez 1993; cfr. Hodder 2001b; Popper 1962; Trigger 1992, 1998).
Empezamos con esta postura porque la ontología; es decir, cómo se
considera la realidad (su naturaleza, su forma, su existencia), es la primera guía y
la que determina la manera en que se propondrán las preguntas de investigación,
la justificación de un tema específico, la selección de ciertas herramientas teóricas
y metodológicas y no otras, etcétera.
Dentro de esta ontología realista hemos adoptado una posición materialista
histórica, desde la cual se considera que la realidad es externa al individuo o a su
concepción y que los elementos que permiten o generan el cambio en la realidad
están dentro de la realidad misma (Althusser 1969; Engels 1891, 1975; Marx
1959a, 1967, 1989; Resnick y Wolff 1982), y no son producto de agentes externos
inmateriales.
A partir de esta la línea general, consideramos que el materialismo histórico
provee herramientas teóricas que permiten aproximarnos, al menos, a la
explicación de regularidades en la línea histórica del cambio social.
a) Evolución y evolucionismo social.
Cuando se habla de evolución se habla de cambio. Modelos de cambio social se
han dado en casi toda posición teórica (Bate 1998a, b; Cioffi-Revilla y Landman
1999; Covey 2008; Chase et al. 2010; Childe 1954, 1972; Earle 1987; Engels
1891; Leonard 2001; Marcus 2008; Marcus y Flannery 1996; Mithen 2001; Trigger
1998, entre otros).
La mayoría de los modelos vigentes rechazan la unilinealidad de la
evolución, proponiendo esquemas multilineales particulares a cada sociedad. En
lo que estos modelos coinciden es en que, en términos generales, la evolución se
18
ha dado de lo menos complejo a lo más complejo (el registro arqueológico da
cuenta del cambio tecnológico y organizativo); en lo que difieren es en el tipo de
indicadores para cada estadio evolutivo, en la definición de los estadios y en las
causas que provocan el paso de un estadio a otro.
La mayoría de los modelos multilineales afirman, también, que los procesos
evolutivos se dan a distintas velocidades en diferentes sociedades, y que en
muchos casos pueden existir “involuciones” o permanencias indefinidas en un
estadio dado.
Si se adopta un modelo marxista que considera las leyes de la dialéctica
como fundamento ontológico, cabe perfectamente la idea de la coexistencia de
aparentes formaciones sociales distintas (Bate 1998b; cfr. Marx 1959a)1, pues
cada nueva formación social es la negación de la formación social anterior, pero
esta negación no elimina en su totalidad las contradicciones, sino que genera
contradicciones nuevas cualitativamente diferentes, quitando a las anteriores su
carácter de fundamentales (Bate 1978, 1998b; Marx 1959a; Resnick y Wolff 1982):
en todo momento existe una gran variedad de formas en que se presenta la
formación social. Éstas son las denominadas culturas, y se presentan en relación
dialéctica con los contenidos esenciales de la formación social, pero son también
esencia en relación con ellas mismas y con todos sus aspectos componentes
(Bate 1977, 1978, 1998a).
La cultura es la singularidad de la que la formación social es la generalidad;
es el fenómeno observable. En términos generales, quiere decir que la forma de la
producción en cualquier cultura contiene como condición la esencia del modo de
producción, y es ahí en donde se genera todo cambio social.
De lo anterior se desprende que los aspectos ideológicos o políticos,
institucionales y religiosos de una cultura, englobados en la categoría de
superestructura, no son un mero reflejo de los procesos productivos y las
relaciones sociales de la estructura, sino que se configuran en relaciones
1 “Junto a las miserias modernas, nos agobia toda una serie de miserias heredadas, fruto de la supervivencia
de tipos de producción antiquísimos y ya caducos, con todo su séquito de relaciones políticas y sociales
anacrónicas. No sólo nos atormentan los vivos, sino también los muertos” (Marx 1959:xiv).
19
contradictorias a su interior, relacionadas dialécticamente a la vez entre sí y con la
estructura (Engels 1891, 1975), pero que además contienen la esencia no
únicamente de la superestructura en términos generales, sino de la estructura
misma (Bate 1978). Lo mismo ocurre con la estructura que, al existir en relación
dialéctica con la superestructura, es influenciada por sus contradicciones.
En la realidad, estructura y superestructura existen en unidad, al igual que
lo hacen la formación social y la cultura; es decir, componen la totalidad social.
Son categorías analíticas epistemológicas, y no quiere decir que sean entes
físicos que estén a disposición de los seres humanos que componen una sociedad
concreta.
Haciendo una síntesis de los puntos tratados anteriormente, se ha llegado a las
siguientes premisas: primero, que la sociedad, en tanto es la forma de
organización del ser humano, sigue en sus contenidos generales esenciales a su
vez una línea evolutiva, pero que la forma en que esta sociedad se presenta es
múltiple, e incluye elementos de las formaciones sociales precedentes.
Segundo, que todos los aspectos de una sociedad (incluida la variabilidad
cultural) existen en relación dialéctica, lo que complejiza la relación entre ellos en
los diferentes grados de particularidad, pero que a su vez la contradicción
fundamental se materializa en las relaciones sociales de producción a través del
grado de desarrollo de las fuerzas productivas.
Tercero, que toda cultura es expresión y esencia de la sociedad, por lo que
el estudio de cualquier cultura puede y debe considerar no sólo el modo de
producción si pretende explicarla. Otros aspectos “estructurales” deben ser
tomados en consideración, como los sistemas de distribución, consumo, desecho,
o el modo de reproducción (Bate 1998a; Engels 1891; Marx 1959a), pero también
los aspectos superestructurales políticos, religiosos, y de identidad (cfr. Bate
1998a; Lumbreras 1981:145 y ss.)
En lo sucesivo, cuando se hace referencia a la sociedad maya, se entiende que se
trata de una sociedad concreta (Figura 5); es decir, es una categoría que engloba
20
los contenidos generales esenciales de la formación social, los distintos niveles de
particularidad entendidos como modos de vida, y las formas singulares
fenoménicas en que se presenta la cultura (Bate 1998a, b). Es por eso que por lo
general no se hacen referencias a la “cultura maya”, sino que se habla
fundamentalmente de la sociedad. En contadas ocasiones nos referimos a las
distintas culturas mayas cuando se busca especificar uno de los grupos
singulares, como la cultura de la Costa Oriental o la del Norte de Yucatán.
Figura 5. Conformación de la sociedad concreta (Tomado de Bate 1998a:57).
En concordancia con la posición teórica, y en general con el trasfondo
dialéctico del intercambio, en lo sucesivo hablaremos de la forma y los contenidos
del intercambio, siendo la forma el tipo de relación social de cambio, mientras que
los bienes intercambiados hacen referencia al contenido del intercambio que,
como señalamos más adelante, no sólo son bienes materiales.
21
Por lo tanto, en búsqueda de una explicación del cambio en el tema de esta
investigación, es menester abarcar tanto la forma de las relaciones de intercambio
como sus implicaciones políticas, buscar explicar los procesos reales que se
llevaron a cabo, pero también la concepción que la sociedad maya pudo tener de
estas relaciones y cómo afectaban éstas el devenir de dicha sociedad.
22
CAPÍTULO 4.
Consideraciones teóricas y metodología.
Si se toma en cuenta que una de las consecuencias observables del cambio entre
el Clásico y el Posclásico en el área maya en general, pero sobre todo en las
Tierras Bajas del norte, fue el mayor poblamiento de la Costa Oriental, es
importante realizar estudios que amplíen el conocimiento actual sobre el
intercambio en dicha zona, no sólo con otras zonas dentro de las Tierras Bajas
(pues se sabe que la zona costera norte y occidental dejó de ser ocupada en el
Posclásico Tardío cuando se compara con el Clásico Tardío y el Posclásico
Temprano), sino dentro de sus propios límites diacrónicos y sincrónicos; asimismo,
y en el otro extremo, resulta de gran interés conocer cómo se originó una
estrategia que nació con el desarrollo de Chichén Itzá y se extendió mucho más
allá de los límites temporales de la sociedad que le dio auge.
Al estar trabajando sobre rutas de intercambio, que implican por su
extensión un intercambio interregional a larga distancia y con modificaciones a
través del tiempo, se propone que existió un cambio en las estrategias del
intercambio, así como en las rutas seguidas por ciertos bienes, aprovechando la
red existente de rutas, entre el Clásico y el Posclásico.
Lo anterior podría reflejar un cambio en la estructura social que influyó tanto
en el contenido como en la forma del intercambio. Lo que interesa, en un proyecto
a largo plazo, es entender en qué consistió ese cambio y cómo se llevó a cabo,
por lo que resulta necesario conocer sus características antes, durante y después
del cambio, al igual que la relación de los procesos de cambio con otros procesos
de la estructura social.
a) Hipótesis y objetivos.
Si bien se puede comprender que los productos locales en la Costa Oriental
durante el Posclásico Tardío pudieron no ser los mismos que los de la costa norte
de Yucatán durante el Clásico Temprano y, en el mismo tenor, que los productos
de Chichén Itzá no fueron necesariamente iguales durante el Clásico Tardío y el
23
Posclásico Temprano, las rutas de intercambio debieron ser esencialmente las
mismas, aunque pudieron complejizarse con el tiempo.
La obsidiana fue uno de los contenidos del intercambio que se transportó en
rutas a larga distancia antes, durante y después de la temporalidad considerada
en esta investigación, lo que nos permite comparar su distribución en los distintos
periodos y hacer inferencias acerca de los mecanismos que operaron en cada uno
de ellos.
A lo largo de esta investigación se consideran como hipótesis de trabajo las
siguientes:
1. Conocer la fuente de la obsidiana permite saber la distancia recorrida desde
ésta hasta su último lugar de uso.
2. Tomando en consideración los sitios intermedios con evidencia de material
de la misma fuente y su frecuencia estadística en un periodo dado, se
puede definir una o más rutas posibles desde la fuente hasta el usuario
final.
Y como hipótesis general, que al ser la obsidiana una materia prima externa a las
Tierras Bajas en general, tuvo que llegar mediante intercambio, pero que la
distribución posterior a éste se modificó de la siguiente manera:
Los sitios en donde se llevaba a cabo el intercambio durante el Clásico eran
puertos de intercambio relacionados con centros rectores, por lo que la
distribución estadística de los objetos suntuarios y utilitarios, rituales y domésticos
debe ser no significativa. En el Posclásico, los sitios en donde se realizaba el
intercambio eran a su vez los usuarios finales, por lo que la distribución estadística
de los objetos de las categorías mencionadas debe ser significativa.
Una distribución significativa es aquélla en la cual los datos correspondientes a
una de las categorías se destacan en proporción a los de otra dentro de una
muestra o población. Está basada en porcentajes esperados para cada valor a
24
partir de la muestra total. En el inciso b) de este capítulo se hace una descripción
más detallada de este estadístico. Las categorías se definen a continuación:
Entendemos por bienes suntuarios aquéllos que tienen un valor de cambio
alto, ya sea porque son bienes producidos por artesanos especializados o porque
la producción misma es especializada (cfr. Flad y Hruby 2007:3-6); o porque se
trata de una materia prima que no se consigue en el ámbito local (D'Altroy y Earle
1985:188).
Los bienes utilitarios, en contraposición, son aquéllos con un valor de
cambio bajo, dado fundamentalmente por su utilidad. El uso de los artefactos que
caben en esta categoría es, en principio, el de las actividades productivas de
subsistencia (D'Altroy y Earle 1985). Sin embargo, consideramos que ambos tipos
de bienes pueden dividirse de forma general en aquéllos con un uso ritual y uno
doméstico.
El uso ritual se refiere a aquellas actividades que se repiten metódicamente
con una función de tipo ceremonial. Como tal, es restringido espacio-
temporalmente y requiere de una secuencia. El uso doméstico, por el contrario, se
refiere a la utilización de artefactos para actividades cotidianas.
En el caso de la presente investigación, se buscará definir, mediante un análisis de
proveniencia y distribución estadística de la obsidiana en las cuatro categorías
mencionadas anteriormente, la naturaleza del cambio en las estrategias de
intercambio (Drennan 1998, 2009; Nelson y Clark 1998; Pastrana 1987), como se
especifica en el inciso b) de este capítulo.
Objetivos.
1. Revisar los catálogos de los materiales diagnósticos de sitios costeros o
que hayan tenido una relación con la costa, con ocupación en el Clásico y
Posclásico, en la Costa Oriental.
2. Complementar el enfoque en la Costa Oriental con información básica del
poniente y norte de la Península de Yucatán, así como Belice y Guatemala.
25
3. Hacer un análisis formal de las variantes que presenta cada elemento en
las distintas zonas en que haya sido encontrado, dividiendo los objetos en
suntuarios y utilitarios, por una parte, y en rituales y domésticos, por otra.
4. Llevar a cabo un análisis estadístico para establecer categorías que
permitan definir esferas de presencia/distribución.
5. Formular una propuesta de las rutas comerciales existentes antes y durante
el Clásico Tardío, su relación con “Chichén Viejo”, el desarrollo a través del
Clásico Terminal y Postclásico Temprano y su impacto en la costa oriental
desde el Postclásico Temprano hasta el Tardío, y compararlas con las ya
conocidas o propuestas.
b) Consideraciones metodológicas.
Una forma de abordar el tema, que por sus objetivos abarca un área geográfica
grande y un periodo extenso, implica una revisión bibliográfica acerca de las zonas
costeras entre la región suroccidental del estado de Campeche y la costa norte de
Honduras y Costa Rica, concentrándose en la distribución de obsidiana en cada
sitio, considerando su fuente y el tipo de uso que pudo haber tenido en términos
utilitarios y suntuarios y la viabilidad de existencia, de no haber datos concretos,
de áreas portuarias, además de notar los orígenes de la obsidiana de cada lugar
con el objetivo de presentar, al menos, las rutas de distribución desde la fuente
(cfr. Nelson y Clark 1998).
Considerando la mayor cobertura del proyecto, que se plantea extender
hasta los estudios de doctorado, puesto que un objetivo es investigar el auge de
los puertos desde el nacimiento del Chichén Itzá clásico, una parte del trabajo
debe enfocarse hasta dónde Chichén Viejo – que representa la sección más
antigua del sitio arqueológico – tuvo contacto con los puertos más cercanos,
fundamentalmente Isla Cerritos, y los utilizó para actividades de intercambio.
Se conoce que Isla Cerritos, Uaymil y otros puertos fueron ocupados desde
etapas anteriores, incluso desde el Preclásico (Andrews 1978; Andrews y
Gallareta Negrón 1986; Andrews et al. 1986; Gallareta Negrón et al. 1989) y
continuaron su uso hasta el Posclásico. Si la forma del intercambio sufrió
26
modificaciones significativas que implicaron cambios en las rutas marítimas o en
sus conexiones tierra adentro, es importante contar con datos de la costa norte de
la Península de Yucatán, ya que el objetivo general no sólo es esquematizar los
cambios de las rutas sino buscar, a través de generar inferencias y basándonos en
dichas modificaciones, cómo cambió la estructura social en su conjunto, llámese
formación social, economía u organización política.
Hasta el avance actual de la investigación se ha documentado, a través de
artículos en revistas científicas y de difusión académica, investigaciones previas
sobre el intercambio y la obsidiana en las Tierras Bajas, principalmente en el norte
de Yucatán (Andrews 1984; Arnauld 1990; Braswell y Glascock 2007; Farriss y
Miller 1977; Glover y Rissolo 2006; Inurreta Díaz y Cobos 2003; Martinez de Luna
2005; Moholy-Nagy 2003; Nazaroff et al. 2010; Nelson y Clark 1998; Sidrys 1976;
Voorhies 1973) y en Belice (Brown et al. 2004; Healy et al. 1984; McAnany 1989;
McKillop 1996, 2010; Santone 1997), pero también en Guatemala (Aoyama 2007,
2011; Aoyama y Munson 2012; Inomata et al. 2002; Moholy-Nagy 1999) y
Honduras (Aoyama 2011).
Más adelante, como paso previo al análisis de material y las subsiguientes
pruebas estadísticas, se requiere la revisión de colecciones de obsidiana
proveniente de sitios relevantes a la investigación para generar un catálogo amplio
no sólo de la presencia de distintas obsidianas a lo largo de las rutas, sino su
fuente de procedencia y su distribución total, así como la distribución en elementos
suntuarios y utilitarios (cfr. D'Altroy y Earle 1985).
Por el momento se cuenta con acceso a colecciones de Cobá, Xcaret y
Rancho Ina (CALICA) en Quintana Roo, además de una pequeña muestra de
Chac-Mool, y probablemente se cuente con colecciones del sur de Quintana Roo y
Belice a corto plazo. No se pretende que ésta sea la colección total de muestras,
sino que continuará la búsqueda por obtener acceso a otras colecciones y material
tanto de excavación arqueológica como de superficie.
27
El análisis de la obsidiana.
La propuesta metodológica para el análisis de la obsidiana es la siguiente: como
primer paso, para cada colección se debe determinar la fuente de las distintas
obsidianas que la compongan y hacer una clasificación por materia prima; primero,
mediante una separación visual macroscópica, considerando el color y la textura,
la densidad (peso en relación con la masa) y su homogeneidad, características
físicas de la sección vítrea y la ausencia o presencia de cristalización secundaria
(cfr. Ordóñez 1892:38-43), y presencia o no de córtex.
Después se buscará corroborar microscópicamente que la clasificación
anterior sea correcta. Esto es importante porque a simple vista hay algunas
obsidianas que son bastante similares. Un ejemplo de esto es la similitud entre las
obsidianas provenientes de El Chayal (Figura 6) y de las fuentes del Pico de
Orizaba (Figura 7): ambas son grises, traslúcidas y más o menos transparentes,
con vetas de color gris oscuro o negro. Sin embargo, en un análisis microscópico
hay diferencias notables en cuanto al tipo de cristales dentro de la matriz vítrea, su
número, orientación y composición (Pastrana 1987).
Figura 6. Vista microscópica de la obsidiana de El Chayal (Tomado de Pastrana 1987:24).
28
Figura 7. Vista microscópica de la obsidiana del Pico de Orizaba (Tomado de Pastrana 1987:18).
Para que el análisis microscópico sea lo más preciso posible, se
considerará el tipo de matriz vítrea, la relación vidrio-cristales, el tipo de cristales y
su orientación, los tamaños relativos entre cristales del mismo tipo y de tipo
distinto, y su distribución. Además, debe considerarse los cristales secundarios o
impurezas.
Es importante llevar a cabo la clasificación anterior como un primer paso, antes de
hacer una separación por tipo de artefacto, ya que la separación por materia prima
nos permite hacer un intento por reconstruir los procesos tecnológicos de la
producción, lo que puede señalarnos en qué punto del proceso de producción de
artefactos llegó a un sitio determinado una muestra particular de obsidiana: no es
igual que la obsidiana llegara como nódulos, núcleos, preformas o artefactos
terminados.
Cada uno de estos pasos del proceso productivo tiene implicaciones tanto
en el tipo de intercambio (el transporte de nódulos o núcleos, si bien implica mayor
peso por artefacto terminado – pues en la talla de artefactos se pierde masa,
29
protege más eficientemente la materia prima: el transporte de navajas terminadas,
por ejemplo, implicaría tener un cuidado extremo para impedir que se rompieran o
desgastaran por fricción) como en el control de la producción en sí misma o del
conocimiento de los procesos productivos en diferentes sectores de las rutas.
Por lo general se ha considerado que la obsidiana del Centro de México
llegaba a la zona maya como objetos terminados o preformas avanzadas (Moholy-
Nagy 1999:304; cfr. Nelson y Clark 1998:321), pero su transportación en rutas
largas no sería eficiente por el cuidado que habría que tener.
Es posible que la producción fuera escalonada, lo que significa que los
primeros pasos en la creación de artefactos líticos podrían haber sido parte de un
conocimiento especializado, pero que su mantenimiento pudiera ser realizado por
los mismos usuarios o por algún grupo dentro de cada asentamiento.
Este tipo de producción escalonada sería visible en el registro de las
colecciones, ya que en los sitios de producción primaria de artefactos2 habría una
mayor proporción de núcleos agotados, desecho de talla de producción y errores
de talla que de artefactos terminados, en comparación con sitios que no fueran
productores primarios (cfr. McAnany 1989:341-342). No obstante, hay que
considerar siempre la posibilidad de reutilización del desecho de talla de
momentos previos en el proceso tecnológico (Hirth 2008)3.
Cuando la información esté disponible, se utilizará el contexto en que fue
hallada cada muestra para una primera separación entre artefactos con carácter
suntuario y utilitario, y de uso ritual y doméstico, aunque en todos los casos se
deberá llevar a cabo una revisión de huellas de uso para así definir, en la medida
de lo posible, si un artefacto tuvo uno o varios usos (reutilizaciones) antes de
2 Es necesaria la aclaración porque, en realidad, los primeros pasos de los procesos tecnológicos se llevaban a
cabo en el lugar mismo de aprovisionamiento de la obsidiana. Estos abarcan desde la selección de los nódulos
o los bloques hasta el dar una forma básica a los núcleos para facilitar su transporte y posterior trabajo. Así, la
presencia de córtex, por ejemplo, puede implicar una producción primaria en el mismo sitio, dependiendo de
su tipo y la frecuencia con que se encuentra. 3 Hay que tener cuidado, sin embargo, al hacer este tipo de aseveraciones. El tipo de desecho de talla es
diferente de acuerdo con los objetos terminados que se tengan en mente al trabajar un núcleo. No es igual el
desecho generado durante la producción de un núcleo prismático para la creación de navajas que el de la
preparación de un núcleo para raspadores (Alejandro Pastrana, comunicación personal, 2011). En la
producción de bifaciales, por ejemplo, se puede contar con lascas de desecho grandes que sí podrían ser
usadas para hacer algunos artefactos, pero no siempre se podría garantizar que la forma y tamaño de éstas
fueran suficientes para ello.
30
llegar a formar parte del contexto arqueológico. El cuidado en el análisis del uso
puede ayudar a determinar el alcance y forma de una economía ritual y una de
subsistencia.
También en este aspecto del análisis es importante una revisión
microscópica del material, pues muchas huellas de uso pueden confundirse a
simple vista con desgaste natural, y la manipulación del material puede llegar a
generar desprendimientos de microlascas en los filos de algunos artefactos, dando
la impresión de que hay huellas de uso. Una forma de determinar la diferencia
está en la frescura de la fractura. Por regla general, una obsidiana con huellas
prehispánicas no tendrá fracturas recientes. De existir, lo más probable es que se
trate de fracturas nuevas producto de la fricción o golpes minúsculos.
Una vez realizadas las clasificaciones anteriores, resulta de gran interés ampliar la
propuesta presentada por McKillop (1996) en relación con el tipo de intercambio
de material procedente de distintas fuentes de obsidiana. Como se desarrolla más
adelante en el capítulo ocho, se ha considerado que por lo general la obsidiana de
El Chayal seguía una ruta de intercambio terrestre, mientras que la de Ixtepeque
seguía la ruta fluvial y costera (Nelson y Clark 1998); sin embargo, con base en
sus observaciones en Wild Cane Cay, McKillop concluye que ambas fueron
transportadas por vía marítima en los casos en que la obsidiana de ambas fuentes
está asociada al intercambio en el Posclásico.
Durante dicho periodo las rutas terrestres debieron ser mínimas si se
considera, a partir del patrón de asentamiento a escala regional, que se
abandonaron los sitios tierra adentro (McKillop 1996:59).
De corroborarse esta posibilidad, esto podría tener implicaciones en el
intercambio de obsidiana hacia la Península de Yucatán en cuanto a la forma de
transportación del material intercambiado y el acceso de diferentes sitios a la
obsidiana de El Chayal.
Relacionado con lo anterior, sería también importante ampliar el estudio
para establecer, en la medida de lo posible, si la obsidiana de una misma fuente
pudo haber seguido más de una ruta de manera cotidiana, en lugar de hacer la
31
separación más o menos tajante entre la de El Chayal por vía terrestre y la de
Ixtepeque por vía fluvial-marítima (Nelson y Clark 1998:318) para los periodos que
abarca este trabajo.
El análisis de las relaciones de intercambio a través de la obsidiana.
En cuanto al estudio de la forma del intercambio, se requiere un análisis que
permita establecer la distribución estadística de los objetos de obsidiana. La forma
de analizar los datos para dicho fin sería a través de tablas de contingencia con χ2
(chi cuadrada o ji cuadrada).
Se parte de la premisa de que los sitios dedicados fundamentalmente al
intercambio presentan una distribución de elementos suntuarios y utilitarios que no
es significativa en términos estadísticos puesto que, al no ser el sitio el lugar final
de uso de los artefactos, no hay una tendencia a hacer esa separación de acuerdo
con las distintas áreas a su interior.
Por el contrario, en los sitios que son principalmente usuarios finales de los
bienes intercambiados, la distribución debería ser, de corroborarse la hipótesis,
significativa: un área cívico-administrativa tendría que presentar una mayor
distribución estadística de elementos suntuarios que un área habitacional o de
actividades productivas, en donde se esperaría que hubiera una mayor
distribución de objetos utilitarios. Este tipo de análisis puede llevarse, cuando la
cantidad de material lo permita, a áreas de actividad más pequeñas.
Una distribución no significativa quiere decir que se considera un intervalo,
dependiente del universo total de piezas y de una muestra seleccionada de forma
aleatoria. El intervalo se calcula mediante tablas de contingencia con chi
cuadrada, que compara cada muestra con el total de piezas de la misma categoría
y con las muestras y el total de las demás categorías a estudiarse. Este tipo de
análisis permite saber si la distribución de las categorías confrontadas es
significativa o no.
Es pertinente hacer este tipo de análisis por dos razones principales:
primero, que es un análisis estadístico sencillo que permite hacer muchas tablas
de contingencia, tantas cuantas sean necesarias, sin implicar demasiados
32
cálculos, por lo que el tiempo invertido al análisis de cada colección, en este caso,
no sea tal que alargue demasiado el trabajo, lo que permitirá analizar un mayor
número de colecciones.
Segundo, que por lo general el número de piezas de carácter suntuario y
utilitario para cada contexto puede ser muy dispar, por lo que una simple
distribución nominal de la muestra puede no reflejar la distribución total del
universo de piezas.
La prueba de chi cuadrada se basa en qué tanto un valor se acerca o aleja
del promedio esperado para dicho valor. Esto se logra construyendo una tabla de
valores esperados que luego se compara con la tabla de valores observados. La
tabla de valores esperados se basa en los totales marginales, que son el total de
cada renglón y columna (ver más adelante en este mismo inciso).
Para calcular los valores esperados, se multiplica el total del renglón
correspondiente a una celda en particular por el total de la columna en que se
encuentra dicha celda, y el número resultante se divide entre el total general de la
tabla. La tabla de valores esperados es la base de este estadístico (Drennan
2009:182-184; Spiegel 1970).
Las tablas de contingencia para esta investigación se harán de la siguiente
manera:
Los valores reales de la muestra (nominales) se colocarán en dos columnas y dos
renglones, para considerar todas las variantes. En este caso, contamos con cuatro
categorías: suntuario, utilitario, ritual y doméstico, con dos contraposiciones
básicas: suntuario – utilitario y ritual – doméstico. Sin embargo, para estas cuatro
categorías las combinaciones posibles son: suntuario-ritual, utilitario-ritual,
suntuario-doméstico y utilitario-doméstico. Esto se expresa en una tabla de la
siguiente forma, colocando los valores observados:
33
Suntuario Utilitario Total
Ritual
Doméstico
Total
De acuerdo con el número de objetos de la muestra que cumpla con la
condición de cada celda (los valores observados), se llena la tabla, sumando
totales por renglón, por columna y un total general. Ejemplo (los datos aquí
presentados fueron aleatorios y no corresponden a ningún caso real):
Suntuario Utilitario Total
Ritual 45 28 73
Doméstico 97 135 232
Total 142 163 305
A partir de los valores de la tabla, se obtiene la tabla de valores esperados,
usando la siguiente fórmula:
�� = ����� × ����
en donde En = valor esperado para la celda n; TCn = total de la columna
correspondiente a la celda n; TRn = total del renglón de la celda n; TG = total
general de la tabla. El ejemplo de la primera celda sería:
�� = �142 × 73305 = 10366305 = 33.99
en donde Esr = esperado para suntuario-ritual. Una vez hechos los cálculos para
las demás celdas, la tabla de valores esperados sería:
34
V. ESPERADOS Suntuario Utilitario Total
Ritual 33.99 39.01 73
Doméstico 108.01 123.99 232
Total 142 163 305
Nótese que el total de los renglones y columnas es el mismo en las dos tablas.
Esto puede ser útil para detectar si existe algún error en los cálculos.
Por último, se aplica la fórmula de chi cuadrada, que mide qué tanto se
desvían los valores observados de los esperados:
�� =�(�� − ��)���
en donde
On = valor observado de la celda n; En = valor esperado para la celda n. Así:
�� = (45 − 33.99)�33.99 + (28 − 39.01)
�
39.01 + (97 − 108.01)�
108.01 + (135 − 123.99)�
123.99
�����������= 3.5663 + 3.1074 + 1.1223 + 0.9777
�����������= 8.7737
El último paso antes de comparar el valor obtenido para chi cuadrada con la tabla
de distribución, es determinar el número de grados de libertad que, en el caso de
chi cuadrada, es el número de renglones menos uno multiplicado por el número de
columnas menos uno (Drennan 2009:185). Como las tablas propuestas son de
dos renglones y dos columnas, el grado de libertad para estas tablas es 1.
Finalmente, de acuerdo con el grado de libertad y el valor obtenido para chi
cuadrada, se hace referencia a la tabla de distribución para chi cuadrada, en
donde vemos que, para un grado de libertad, el valor 8.7737 cae entre los valores
6.635 y 10.827, que corresponden a significancias de .01 y .001 (ver Tabla 1, en la
página 36). Esto se expresa de la siguiente manera:
35
χ2 = 8.7737, .01 > p > .001.
Lo que indican estos niveles de significancia es que hay una muy baja
probabilidad de que la hipótesis nula (h0) sea cierta. Como la hipótesis nula es lo
opuesto a la hipótesis (en este caso la hipótesis es que hay una diferencia
significativa en la distribución; por lo tanto, la hipótesis nula es que NO hay una
diferencia significativa en la distribución), la baja probabilidad de que h0 sea cierta
implica que la hipótesis tiene una alta probabilidad de ser cierta. Esto se expresa
en la Tabla 1 en el renglón superior, que muestra el grado de confianza de la
hipótesis. En este caso, el grado de confianza está entre 99% y 99.9% (valores de
.99 y .999 de probabilidad). Por lo tanto, la distribución estadística de la muestra
ejemplificada es altamente significativa.
Lo anterior ha de realizarse para el material de todos los sitios que abarque el
estudio y en todas las temporalidades posibles dentro de los límites establecidos,
con el objetivo de entender en lo posible la proporción de artefactos de obsidiana
de todas las categorías de forma sincrónica y diacrónica.
36
Tabla 1. Tabla de distribución para χ2
Confianza 50% 80% 90% 95% 98% 99% 99.90%
0.5 0.8 0.9 0.95 0.98 0.99 0.999
Significancia 50% 20% 10% 5% 2% 1% 0.10%
0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 0.001
Grados de libertad
1 0.455 1.642 2.706 3.841 5.412 6.635 10.827
2 1.386 3.219 4.605 5.991 7.824 9.21 13.815
3 2.366 4.642 6.251 7.815 9.837 11.341 16.268
4 3.357 5.989 7.779 9.488 11.668 13.277 18.465
5 4.351 7.289 9.236 11.07 13.388 15.086 20.517
6 5.348 8.558 10.645 12.592 15.033 16.812 22.457
7 6.346 9.803 12.017 14.067 16.622 18.475 24.322
8 7.344 11.03 13.362 15.507 18.168 20.09 26.125
9 8.343 12.242 14.684 16.919 19.679 21.666 27.877
10 9.342 13.442 15.987 18.307 21.161 23.209 29.588
11 10.341 14.631 17.275 19.675 22.618 24.725 31.264
12 11.34 15.812 18.549 21.026 24.054 26.217 32.909
13 12.34 16.985 19.812 22.362 25.472 27.688 34.528
14 13.339 18.151 21.064 23.685 26.873 29.141 36.123
15 14.339 19.311 22.307 24.996 28.259 30.578 37.697
16 15.338 20.465 23.542 26.296 29.633 32 39.252
17 16.338 21.615 24.769 27.587 30.995 33.409 40.79
18 17.338 22.76 25.989 28.869 32.346 34.805 42.312
19 18.338 23.9 27.204 30.144 33.687 36.191 43.82
20 19.337 25.038 28.412 31.41 35.02 37.566 45.315
21 20.337 26.171 29.615 32.671 36.343 38.932 46.797
22 21.337 27.301 30.813 33.924 37.659 40.289 48.268
23 22.337 28.429 32.007 35.172 38.968 41.638 49.728
24 23.337 29.553 33.196 36.415 40.27 42.98 51.179
25 24.337 30.675 34.382 37.652 41.566 44.314 52.62
26 25.336 31.795 35.563 38.885 42.856 45.642 54.052
27 26.336 32.912 36.741 40.113 44.14 46.963 55.476
28 27.336 34.027 37.916 41.337 45.419 48.278 56.893
29 28.336 35.139 39.087 42.557 46.693 49.588 58.302
30 29.336 36.25 40.256 43.773 47.962 50.892 59.703
Adaptada de la Tabla 14.4 en Statistics for Archaeologists: A Commonsense Approach, de Robert D. Drennan
(2009:185).
37
Ejemplos de este tipo de estadístico aplicado en investigaciones arqueológicas
basadas en la distribución de obsidiana pueden revisarse en Brown et al. (2004) y
en McKillop (1996). McAnany (1989), si bien no basa su investigación en la
obsidiana, hace un análisis de distribución de calcedonia y pedernal en Pulltrouser
Swamp, Belice.
Los autores del primer artículo analizaron la presencia de obsidiana de las
fuentes de San Martín Jilotepeque, El Chayal e Ixtepeque en el sitio de Colhá
(Belice) durante el Preclásico en tres tipos de contexto diferentes: basureros,
talleres y depósitos arquitectónicos.
Sus resultados (Brown et al. 2004:235-237) indican, a partir del uso de
tablas de contingencia con chi cuadrada, que la obsidiana de San Martín
Jilotepeque era predominante en los basureros, la de El Chayal en depósitos
arquitectónicos y la de Ixtepeque en los talleres, con algunas observaciones
menores referentes a la temporalidad de algunos de los contextos mencionados.
Esto podría significar una preferencia de obsidiana de fuentes distintas en
contextos diferentes durante el Preclásico.
El trabajo de Heather McKillop (1996) se basa en un análisis de distribución
de obsidiana de las mismas tres fuentes4 en el sitio beliceño de Wild Cane Cay y
su entorno inmediato desde el Clásico hasta el Posclásico, y de la cantidad de
navajas comparadas con el número de núcleos agotados hallados.
A través del uso de tablas de contingencia con chi cuadrada, pudo concluir
que la distribución de obsidiana de Ixtepeque y El Chayal no era significativa, lo
que implica que no parece existir una diferencia en las rutas de transportación
desde esas dos fuentes (cfr. Nelson y Clark 1998), pues Wild Cane Cay se
encuentra ubicado en el Golfo de Honduras, punto de partida de la ruta marítima
hacia el norte, y no forma parte de ninguna de las rutas tierra adentro (McKillop
1996:59).
Patricia McAnany también utilizó una prueba de chi cuadrada para
caracterizar la distribución entre múltiples categorías de desecho de talla de
pedernal y calcedonia en Pulltrouser Swamp, Belice.
4 En el artículo de McKillop la fuente de San Martín Jilotepeque es llamada Río Pixcaya.
38
Su análisis de distribución le permitió concluir que la calcedonia fue utilizada
fundamentalmente para la creación de artefactos a partir de lascas obtenidas de
nódulos (sic), mientras que el pedernal aparentemente llegaba al sitio como
bifaciales ya terminados, que únicamente eran retocados para su uso continuo en
el sitio (McAnany 1989:338-340).
39
CAPÍTULO 5.
Desarrollo de las teorías del intercambio.
El intercambio, en tanto es el mecanismo principal para acceder a bienes que no
se producen o no existen en el espacio de acción de una comunidad, está imbuido
en la estructura socioeconómica de la sociedad (Summerhayes 2008) y surge de
la división social del trabajo (Bate 1977; cfr. Bate 1998a), por lo que es
característica de cualquier sociedad, y un elemento a considerar en la forma en
que se presenta la evolución social (Oka y Kusimba 2008).
Cuando los bienes intercambiados recorren distancias largas desde su
fuente o sitio de producción primario se generan rutas, a través de las cuales los
bienes llegan a lugares lejanos, ya sea directamente o mediante la intervención de
puertos de intercambio (Chapman 1976; Polanyi 1971) relacionados o no a
centros rectores, como se explica más adelante. En la Península de Yucatán se
podrían mencionar Uaymil, relacionado con Uxmal, e Isla Cerritos, con Chichén
Itzá (Andrews et al. 1986; Gallareta Negrón et al. 1989; Inurreta Díaz y Cobos
2003).
En torno a la forma en que se presenta el intercambio existen dos
posiciones básicas: por un lado la formalista, que considera que en todo tipo de
relaciones de intercambio existe un sistema de mercado; por otro lado, la
substantivista, que trata al intercambio como subsumido en las relaciones
sociales, políticas o económicas de una sociedad (Carrasco 1978, 1985, 1999;
Chapman 1976; cfr. Oka y Kusimba 2008; Polanyi 1971; Summerhayes 2008).
Dentro de una posición formalista, la naturaleza del intercambio se da a
partir de la oferta y la demanda de acuerdo con las leyes del mercado moderno; es
decir, con el objetivo de una obtención de ganancias para los individuos o grupos
sociales que participan de la relación de intercambio.
La forma fundamental de las relaciones de intercambio que considera esta
posición es una de tipo comercial (Braswell y Glascock 2007; Halperin et al. 2009;
Hirth 1996), en la cual todos los participantes tienen acceso a todas las
interacciones, y no existen restricciones por cuestiones de clase social o estatus
40
(Hirth 1998). En general, las posturas formalistas se basan en suposiciones sobre
la mejor forma de actuar para lograr el mejor desempeño económico (Shelach
2002:34).
Por el contrario, desde una posición substantivista el intercambio sólo
presenta una forma comercial en un sistema capitalista o de mercado, en donde
se busca un equilibrio positivo de costo-beneficio, mientras que en otras
formaciones sociales la naturaleza de estas relaciones cambia de acuerdo con el
tipo de organización social, política o económica de la que forma parte (Bate 1978,
1984, 1986, 1998a; Chapman 1976; Polanyi 1971; cfr. Saitta 2005), dependiendo
de la posición teórica de que se parta. Por lo tanto, desde la óptica substantivista,
es imposible comprender el intercambio en sociedades no capitalistas sin tomar en
cuenta las relaciones sociales en ámbitos ajenos al económico (Shelach 2002).
Algunos autores consideran que, a lo largo de la historia, en realidad existió
en cierta medida una combinación de distintos tipos de intercambio en todo
momento. Unos como mecanismos alternativos dentro de distintas escalas en las
que se lleva a cabo el intercambio (Carrasco 1978; Chapman 1976; Polanyi 1971;
cfr. Saitta 2005); otros, a partir de las identidades sociales o del tipo de economía
llevada a cabo en la interacción (Aoyama 2007; Blanton y Fargher 2008; D'Altroy y
Earle 1985; Earle 1997; Rosenswig 2010; Schortman 1989; Shelach 2002; Trigger
1998).
En un principio, el modelo para esta investigación partía de la división que Polanyi
(1971) planteó en cuanto a las formas del intercambio, por lo que es un buen
punto de partida para su caracterización. Él propuso que a lo largo del desarrollo
social de la humanidad, el intercambio se ha ido modificando de acuerdo con la
estructura sociopolítica, pues lo define como un conjunto de relaciones
institucionalizadas que adquiere características distintivas del contenido de la
organización política y la propiedad. A estas relaciones de tipo forma-contenido
entre intercambio y organización de la propiedad las llamó formas de integración.
De manera general, en las sociedades igualitarias la forma dominante de
integración era la reciprocidad; en las sociedades jerarquizadas, la redistribución y,
41
en los estados modernos, el mercado. No obstante, cabe destacar que cada una
de estas formas podría estar presente en todos los tipos de sociedad en distintas
escalas de integración: siguiendo una lógica materialista histórica, su importancia
recaería en el carácter de fundamental para cada organización social (Polanyi
1971:249-263); es decir, dada la coexistencia de formas de integración diferentes
en un momento dado, una de ellas sería necesariamente dominante, mientras que
las demás existirían sólo en condiciones específicas o en interacciones
momentáneas (Shelach 2002).
En cuanto al área o lugar de mercado en las sociedades mesoamericanas,
Polanyi propuso la existencia de puertos de intercambio (Ports of Trade), una
categoría que definió como “pueblos o ciudades cuya función específica era servir
de lugar de encuentro a los mercaderes de larga distancia” (Chapman 1976:75), y
al que consideró el órgano central del intercambio a larga distancia en las
sociedades redistributivas.
Pedro Carrasco (1985, 1999) retomó las ideas de Polanyi y las sumó a su
posición marxista, caracterizando a las sociedades mesoamericanas como regidas
por un Modo de Producción Asiático5, en el que la clase gobernante era propietaria
de la tierra y del trabajo, de cuyo excedente se apropiaba mediante el tributo. En
este sentido, el espacio físico del mercado era en donde se llevaban a cabo
acciones de intercambio mediadas por mecanismos estatales centrales a través
de la redistribución (Chapman 1976; Polanyi 1971; Sidrys 1976).
Más adelante, Kenneth G. Hirth (1978) tomó el concepto de “puerta de
entrada” (Gateway community) de Burghard (1971) y lo aplicó al estudio de
Chalcatzingo, Morelos, interpretando la evidencia arqueológica como más
tendiente a la existencia de redes de intercambio dendríticas (cfr. Hirth 1978:37 y
ss.), lo que flexibilizaba su modelo. No negaba la existencia de los centros
rectores, pero el control de la redistribución era transferido a dichas puertas de
5 En este punto diferimos del marxismo clásico y del uso que tuvo en las décadas de 1960-1980 en México,
que utilizó el concepto de Modo de Producción Asiático como una de las formas en que se organizaron las
sociedades antiguas. Este modelo fue planteado por Marx en busca de explicar la organización de los pueblos
asiáticos, en especial el chino; sin embargo, se desvía del concepto mismo de Modo de Producción, ya que
sólo considera los contenidos de las relaciones de producción (el control hidráulico) como característica
distintiva, mientras que la forma de dichas relaciones son iguales a su contraparte feudal. En este caso, aquí
haríamos una distinción entre dos Modos de Vida distintos.
42
entrada, que eran asentamientos ubicados en puntos nodales de las rutas de
intercambio que adquirían su estatus y poder mediante la concentración de bienes
foráneos, que después intercambiaban hacia comunidades ubicadas a mayor
distancia, que a su vez se convertían en centros redistributivos hacia poblaciones
más pequeñas.
Otro modelo basado en el centro rector fue expuesto por Colin Renfrew (cfr.
Kosso y Kosso 1995; Oka y Kusimba 2008; Renfrew 1975), el cual implicaba la
existencia de esferas de poder a partir de un centro rector o, más bien, medía la
influencia de un sitio contra otro de acuerdo con la función entre su tamaño y la
distancia al otro sitio.
En este modelo, los asentamientos más alejados del centro rector (tanto en
tamaño como en distancia) estarían supeditados a su control efectivo cuando su
influencia propia fuera menor que la del centro (Kosso y Kosso 1995:589-590); es
decir, tendrían una menor libertad en la organización de sus propias redes de
poder económico. Ésta tendría que ser limitada pues de lo contrario el lugar
central perdería el control económico sobre los asentamientos menores.
A la par de los trabajos mencionados anteriormente surgió un interés
específico en el estudio del intercambio como factor importante en la evolución
social6 (Oka y Kusimba 2008). Así, surgieron trabajos que veían al intercambio, en
especial el llevado a cabo a larga distancia, ya no sólo como un desarrollo local o
únicamente como la forma de acceder a bienes suntuarios dentro de un sistema
mayoritariamente redistributivo, sino como resultado de la interacción entre grupos
humanos que permitía el acceso a bienes tanto suntuarios como de subsistencia
que formaban parte de los cargamentos entre los mercaderes a lo largo de las
rutas (Andrews 1984; Arnauld 1990; Hirth 1992; Lamberg-Karlovsky 1972; Pires-
Ferreira 1976a, b; Pires-Ferreira y Flannery 1976; Voorhies 1973).
La combinación de bienes de intercambio de los dos tipos de economía
mencionados en manos de un mismo grupo de mercaderes, podría traer como
6 Con un papel incluso determinante en la evolución social, y no sólo visto como un resultado lineal de otros
procesos.
43
resultado una alta participación del sector comerciante en la toma de decisiones,
independiente de su pertenencia o no a la clase dominante.
Incluso, como señala Arnauld (1990:361-362), lo anterior podría generar
competencia entre diferentes sectores, rutas o centros urbanos bajo cuyo control
estuvieran los lugares de producción o los puntos de acceso a las rutas (cfr. Hirth
1978); o bien, la modificación en el tiempo del carácter suntuario a utilitario – o
viceversa – de algunos bienes intercambiados (Halperin et al. 2009; Halperin y
Foias 2010; Pires-Ferreira 1976a; Pires-Ferreira y Flannery 1976), dependiendo
de las necesidades propias del grupo que adquiría esos bienes en la relación de
intercambio.
En las últimas décadas la investigación acerca del intercambio ha intentado tomar
una visión holística con respecto a su función, tanto regional como interregional
(Rosenswig 2010; Schortman 1989; Shelach 2002).
La interacción interregional considera que el intercambio es sólo una de
muchas formas de interacción entre sociedades y que, como otros aspectos de la
sociedad, se basa en la identidad y en la capacidad de estas mismas relaciones
de interacción de generar una cierta unificación entre las identidades generales de
los grupos que dan lugar a la interacción. Desde esta teoría se considera
importante tomar en cuenta que el contenido del intercambio no sólo es de tipo
económico, sino que existe intercambio de distintas índoles, e incluso de ideas
(Schortman 1989:34).
En una visión similar, o retomando algunos de los postulados de la
interacción interregional, puede proponerse que no sólo los bienes suntuarios
formaban parte de los cargamentos, sino también algunos bienes de subsistencia
escasos en diversos sectores de las rutas (Andrews 1984; Andrews y Gallareta
Negrón 1986; Andrews y Robles 1985; Braswell y Glascock 2007; Halperin et al.
2009; Martinez de Luna 2005; McAnany 1989; McKillop 1996, 2010; Nelson y
Clark 1998; Oka y Kusimba 2008) o con carácter de lujo a pesar de ser bienes
utilitarios, como la sal del norte de Yucatán (Andrews y Mock 2002; Martinez de
Luna 2005).
44
Yucatán fue el más grande productor de sal en Mesoamérica. Las salinas
se extendían desde Campeche hasta las lagunas del norte (Ría Lagartos y Emal)
y hasta la parte oriental de Isla Mujeres (Coe 2005). Esta sal fue de gran valor
económico y se distribuyó hasta lugares tan lejanos como Honduras y Tamaulipas.
Existe la posibilidad de que cuando las mismas rutas fueron utilizadas para
el transporte de bienes de subsistencia, éste se hubiera dado no necesariamente
en la totalidad de cada ruta, sino en algunos trayectos específicos. De esta forma,
las rutas tendrían una doble traza: una en el ámbito regional para el intercambio
de bienes locales; y otra en el interregional, dedicada al intercambio de bienes
foráneos. En ocasiones, la traza podría ser distinta, pero quizás en muchos casos
se aprovechaban los trayectos ya establecidos en la ruta interregional.
Además es necesario considerar los diferentes tipos de procesos de intercambio
llevados a cabo en las rutas a larga distancia. Lamberg-Karlovsky (1972) señala al
menos tres fundamentales: 1) por contacto directo, en el cual el intercambio de
bienes se realiza entre dos lugares sin mediación de algún tercero; 2) por
intercambio libre, en donde las transacciones no están sujetas a una organización
explícita y el valor de cambio de los bienes es variable, y 3) a través de un lugar
central que tiene control sobre productos necesarios para otros pero que queda
fuera de sus áreas de influencia. Éste canaliza la distribución pero mantiene
control de la producción. En este caso, el lugar central es siempre culturalmente
distinto al consumidor (Lamberg-Karlovsky 1972:222).
Por otro lado, con la propuesta hecha por D’Altroy y Earle sobre la
existencia de dos tipos de economía en las sociedades antiguas, ritual y de
subsistencia (D'Altroy y Earle 1985; Goldstein 2000; Hirth 1992; McAnany 1989;
Nelson y Clark 1998; Oka y Kusimba 2008; Santone 1997), se presenta el reto de
determinar en cada caso estudiado si existió dicha dicotomía y, de existir,
considerar la posibilidad de que el intercambio de bienes de cada tipo siguió rutas
distintas o mecanismos diferentes en su integración a la sociedad.
Desgraciadamente, aunque existen trabajos acerca del intercambio de bienes
perecederos (Andrews y Mock 2002; McKillop 1996, 2004, 2010; Staller y
45
Carrasco 2010), es difícil por su naturaleza establecer hasta qué punto siguieron
las rutas a larga distancia, lo que podría aclarar en gran manera la forma general
del intercambio.
Por último, a partir de investigaciones surgidas desde las teorías de la
estructuración (Bourdieu 2007) y la agencia (Giddens 1984) aplicadas a la
arqueología (Barrett 2001; Dornan 2002; Gillespie 2001), se ha propuesto que, al
menos en ciertas ocasiones, el grupo doméstico mismo participaba del
intercambio mediante la aportación de bienes normalmente considerados utilitarios
a contextos rituales a través del intercambio mercantil de bienes materiales en
festividades y eventos ceremoniales (Halperin et al. 2009; Halperin y Foias 2010);
o que las élites de sitios no centrales participaban en el control de toma de
decisiones sobre algunos aspectos del intercambio tanto material como de ideas
(Goldstein 2000; Schortman 1989; Widmer 1996).
46
CAPÍTULO 6.
Relación entre el intercambio y la organización política.
En un esfuerzo por describir y comprender las formas y los contenidos del
intercambio en el contexto del cambio social que derivó en la modificación del
estilo de vida entre el Clásico Temprano y el Posclásico, se vuelve necesario
entender el intercambio no sólo en su funcionamiento interno como parte
fundamental de los ciclos de producción-consumo, sino también como parte de
una serie de interacciones más general llevada a cabo desde otros ámbitos del ser
social, como las relaciones al interior y exterior de cada comunidad tanto en un
sentido económico como de identidad (Schortman 1989); o bien, su papel en la
permanencia de un sistema económico o su cambio por otro.
La relación entre un sistema dado de intercambio y el sistema económico-
político del que forma parte implica el estudio de la organización política de la
sociedad en cuestión, pues debe existir una relación dialéctica en ambos extremos
para que el intercambio sea funcional, partiendo desde una postura substantivista
y realista (Bate 1998a; Clayton 2005; Gándara Vázquez 2008; Smith 2004; cfr.
Trigger 1998).
Si se considera que el sistema político entre los mayas del Clásico
Temprano fue uno de tipo segmentario en el sentido más estricto (Southall 2004)
con poca cohesión entre linajes y una monarquía funcionando como fuerza
centrípeta en conflicto con la presión ejercida desde varios linajes, podría ser
contradictorio pensar en la existencia de un sistema de intercambio controlado
exclusivamente por el Estado. Lo mismo ocurriría en la ceremonialidad de un
estado teatral (Aoyama 2011; Geertz 1973:131 y ss.; Inomata 2006) o las
periferias débiles de un estado galáctico (Tambiah 1977).
El caso particular de la sociedad maya se destaca en el debate sobre las
formas prehispánicas del Estado. Por ejemplo, durante mucho tiempo se
consideró que los mayas eran una sociedad teocrática con centros ceremoniales
cuya función básica era la realización de ceremonias masivas que aglomeraban a
la población, que en lo cotidiano estaba más o menos dispersa (Thompson 1984),
47
aunque en cierta forma organizada como una serie no continua de ciudades-
estado (cfr. Webster 1997:135-136) más o menos correspondientes a la polis
griega o a las ciudades romanas. Como este término no parecía explicar de forma
global a la sociedad maya (Marcus 1992, 2003; Pyburn 1997; cfr. Webster 1992;
Webster 1997) es que se han hecho intentos por adaptar modelos de tipo
segmentario y galáctico (Southall 2004; Tambiah 1977).
La misma caracterización de la sociedad maya como una de tipo teocrático
impidió en cierta medida la detección temprana de las características de las clases
sociales que la compusieron. A raíz de los avances en el conocimiento de la
epigrafía maya a partir de la década de 1990 (Chase 2004; Fash 1994; Houston et
al. 2000; Jackson 2005; Marcus 1992; Martin y Grube 2008), hoy se sabe que por
lo menos la élite no se representaba a sí misma como un segmento social
pacífico, sino que representaba y escribía eventos relacionados con guerras y
tributaciones con signos de deferencia: era una sociedad clasista con un fuerte
poder político en manos de una élite hereditaria (Coe 2005).
Simon Martin y Nikolai Grube (cfr. 2008:17-21) desarrollaron un modelo
estatal ubicado más o menos entre un imperio y un estado balcánico (Coe
2005:238), basado en la epigrafía y en el hecho de que en las inscripciones
existen algunos términos que relacionan posesivamente a personajes con cargos
políticos (Martin y Grube 2008:19-20), como yahaw (y-Ahaw: “el Señor de”) y
usajal (u-sajal: “el noble de”), y que señalan acciones de dichos señores, como
ukab’jiiy (“(fue) la supervisión de”), lo que pareciera señalar que existían algunas
entidades políticas con poder sobre otras, a pesar de que en muchos aspectos
sociales se comportaban como entes independientes.
En sí, estos “superestados” no ejercían el control político mediante una
expansión territorial, sino que lo hacían a través de redes de control de las élites
de los estados menores a través del matrimonio o la guerra.
Este tipo de organización política permitía la creación de dichos
superestados sin un territorio continuo bajo su control (cfr. Marcus 2003): las
alianzas matrimoniales o el control efectivo de las élites locales en diversas
48
entidades menores aseguraban el vasallaje de los reinos menores por periodos
más o menos largos y estables.
También a partir de las inscripciones jeroglíficas se conocen algunos títulos de la
clase gobernante, como Ahaw, B’akab’ y Kalo’mte’7 y se puede inferir que a partir
del Clásico por lo menos el gobernante tenía un nombramiento divino: K’uhul
Ahaw “Señor Divino de\” (Jackson 2005; Martin y Grube 2008).
La dificultad que persiste para poder definir con mayor precisión la
organización política desde la epigrafía recae entonces en dos problemas:
primero, qué tanto la organización política real se correspondía con su expresión
epigráfica (Chase 2004). Segundo, que no se conocen referencias a la clase
dominada ni, en general, a las instituciones, o al hecho de que frases idénticas
pueden tener significados diferentes de acuerdo con el contexto (Chase et al.
2010).
Otra dificultad en la definición de la organización política en la sociedad
maya es que ésta pudo cambiar a lo largo del tiempo en forma cuantitativa
(González Licón 2006; cfr. González Licón 2009:18) y no necesariamente
cualitativa8, lo que se percibe en el registro arqueológico como una mayor riqueza
distribuida en un sector más pequeño de la población (González Licón 2006;
González Licón y Cobos 2006:40).
De acuerdo con Landa (2003), existían cerca de 250 grupos de parentesco
patrilineal en Yucatán en la época de la conquista, además de linajes matrilineales
(Peniche Rivero 1990). Eran grupos exógamos y constituían facciones en donde
los miembros se protegían entre sí por obligación.
Estos grupos faccionales no eran de carácter igualitario, sino que estaban
estratificados en clases sociales bien marcadas, según señala Michael Coe
7 Por supuesto, éstos son términos con los que los mayas de la élite se nombraban a sí mismos. Esto no
necesariamente quiere decir que la organización real fuera así, aunque sí su representación institucional. 8 “Traduciendo” esto desde la posición teórica adoptada en el Capítulo 3, se podría decir que hubo una
polarización en la ganancia económica obtenida de la enajenación de la producción, evidente en un
distanciamiento de las clases sociales fundamentales en términos de riqueza, sin llegar a existir una negación
del sistema como tal. Esta polarización fue tal que quedó registro de ella en los datos arqueológicos
(cuantitativa), pero no llegó al punto en que cambiara la formación social (cualitativa). Por lo tanto, se podría
decir que el cambio se llevó a cabo en algún nivel de particularidad de los modos de vida.
49
(2005:208): los nobles, propietarios de la tierra y ubicados en los puestos más
altos de la organización política y religiosa; los comunes, trabajadores libres con
posesión de tierra propiedad del estado, y los esclavos. La propiedad de la tierra
en manos de la clase dominante aseguraba el tributo de la clase dominada, en el
aspecto político social, y de las comunidades menores al centro rector, en el
patrón de asentamiento estratificado (Peniche Rivero 1990). Al menos así es como
se leyó la división social en un primer momento (cfr. Marcus 1992).
Otros autores (Chase 1992; González Licón 2006; González Licón y Cobos
2006) mencionan que, de acuerdo con las inferencias a partir del material
arqueológico, pudieron existir tres o más sectores o estratos en términos de
riqueza y acceso a los bienes.
De esta manera se vuelve necesario hacer una propuesta del modelo
estatal que mejor describa la organización política a lo largo del tiempo que abarca
este estudio, ya que mucho de lo que se pueda decir acerca de objetos suntuarios
y utilitarios, rituales y domésticos, está relacionado con la forma en que se
presenta la economía: la suntuaria y la de subsistencia (D'Altroy y Earle 1985) y
los elementos que las componen serán definidas por la relación entre los procesos
de intercambio y la importancia política de los objetos tanto a nivel estatal como
doméstico.
Considerando los elementos mencionados antes, hacemos la propuesta de
que el tipo de cambio social, desde una posición teórica de la Arqueología Social,
se dio en la particularidad del modo de vida (Bate 1998b) y no en la formación
social. El problema a dilucidar es en qué nivel(es) de particularidad se llevó a cabo
y, en última instancia, en qué consistió.
Una posible manera en que se diera un cambio en la particularidad del
modo de vida a raíz del control putun en Chichén Itzá es que dicho grupo haya
modificado la forma de la dominación de clase y no su contenido esencial, como
señala Peniche Rivero, requiriendo ahora tributo en especie y ya no en trabajo,
justificándolo a través de un incremento institucional de las relaciones de
intercambio a larga distancia y su consiguiente esfuerzo en el desarrollo de la
50
navegación, y manteniendo la necesidad de tributación a través del culto a las
fuentes de agua y la militarización (Peniche Rivero 1990:57-62).
De ser correcta la apreciación anterior, se podría hablar de que la sociedad
maya en general formaría parte de la categoría analítica de la Sociedad Clasista
Inicial en los contenidos esenciales de la formación social (Bate 1984) tanto en el
Clásico como en el Posclásico, pero que hubo diferencias tanto en la organización
económica como en las instituciones políticas particulares en distintas partes del
Área Maya (cfr. Aoyama 2011), y que en el periodo de transición al Posclásico el
cambio fue más marcado, al punto que un sector (el comerciante) que
posiblemente había formado parte de la clase dominante en épocas anteriores,
pasó a ser una clase social propia que, si bien tenía un carácter no fundamental
en términos dialécticos, sí llegó a tener un poder económico y político
considerable.
Con la caída de Chichén Itzá y, posteriormente, de Mayapán, la
organización política territorial en la Península de Yucatán cambió de haber tenido
una estructura institucional similar a una monarquía, a la relativa independencia de
territorios más pequeños, que los españoles llamaron señoríos por el tipo de
organización que conocían en Europa. Para el siglo XVI se había dejado de usar
el título K’uhul Ahaw, o “Señor Divino de\” como título del gobernante, y se había
remplazado por el de Halach winik, que significa “hombre verdadero”.
No obstante, tomando en consideración los múltiples puntos de vista con
que se observa actualmente la organización política entre los mayas, la respuesta
a si existió o no un cambio en ésta entre el Clásico Temprano y el Posclásico está
íntimamente relacionada a la existencia de una modificación en la forma del
intercambio (y quizás en sus contenidos), no necesariamente por un cambio
cualitativo en el modo de producción, sino quizás por el control del intercambio
desde sus aspectos jurídicos.
El tema es muy complejo y requiere de analizar con mayor profundidad los
tipos de relaciones ejercidas en los procesos del intercambio, por lo que por ahora
dejaremos este tema, a ser tratado junto con el análisis del material en un futuro
cercano.
51
Regresando a la perspectiva de los estados teocráticos, en lo que se refiere a la
producción agrícola se consideraba que la poca profundidad del suelo fértil en la
mayor parte de los sectores del territorio ocupado por la sociedad maya provocó
que se pensara que la única forma en la que los pueblos locales pudieron
desarrollar la agricultura fue mediante la técnica de tumba, roza y quema, lo que
implica que la producción debía hacerse de manera rotativa entre distintas áreas
para permitir al suelo nuevo crecer y recuperar nutrientes (Coe 2005; Fedick y
Morrison 2004; Fedick et al. 2000). Esta técnica agrícola se sigue utilizando, pero
tiene como consecuencia que el área dedicada a la producción debe ser muy
grande, pues cada pedazo de tierra que pasa por una serie de ciclos debe dejarse
“descansar” para recuperar nutrientes y ser nuevamente funcional.
En el caso de que la sociedad maya hubiera sido un estado teocrático (o
una serie de ellos), con centros ceremoniales normalmente desprovistos de
población y donde ésta viviera más o menos dispersa en su cotidianeidad y en
números más o menos bajos, este tipo de agricultura no presentaría un problema
logístico al corto plazo. El aumento de la población generaría una crisis alimentaria
o medioambiental: en el primer caso, por la poca productividad por área trabajada;
en el segundo, porque se hubiera llegado a un momento en que la tierra en
descanso no habría tenido suficiente tiempo para recuperar los nutrientes
necesarios para sostener el incremento en la producción.
Ahora bien, aparentemente coexistieron otras formas de producción
agrícola que permitían controlar la pérdida de agua y nutrientes del suelo,
mediante campos levantados y terraceo, sobre todo en el norte de Belice y en la
región de Río Bec (Coe 2005).
Asimismo, las investigaciones realizadas por Fedick y otros investigadores
en la región de Yalahau, en el norte del estado de Quintana Roo, apuntan a la
creación de canales de encauzamiento de agua en las partes bajas e inundables,
incluso con diques o represas para un control más efectivo (Fedick y Morrison
2004; Fedick et al. 2000).
52
Esto, como señala Michael D. Coe, implica que la cantidad de población y
su densidad en general sería mayor que la normalmente calculada, pues la
cantidad de fuerza de trabajo requerida en obras de este tipo sería también mayor.
Esto se ve reforzado por el patrón de asentamiento a escala regional, que parece
indicar una ocupación espacial continua hacia el Clásico Tardío al menos en la
Península de Yucatán (Coe 2005:22).
El patrón de albarradas del Posclásico en Quintana Roo, que delimitan
terrenos similares a lo que hoy en día se conoce como solares, en donde
coexisten espacios habitacionales y huertos de producción frutal, también parece
haber sido continuo, por lo que quizás la cantidad de población para ese periodo
no fue mucho menor a la de épocas anteriores, sino que se encontraba distribuida
en áreas mayores y de manera distinta, con los centros urbanos ubicados en el
área costera y las áreas de producción agrícola y habitacionales entrelazadas en
un área mayor tierra adentro, en donde la menor salinidad del suelo permitiría una
mejor producción.
Un modelo mixto plausible es el presentado por Netting (1989) como de
huerto y parcela, en donde la producción hortícola basada en tubérculos y frutas
pudo fácilmente complementar la producción de maíz y otros productos de milpa,
además de que no es perjudicial a la fertilidad del suelo, y se adapta a la escasez
de tierras producto de la presión demográfica y al patrón de asentamiento
arquitectónico (Netting 1989:328, 337, 361-364), así como a la coparticipación de
hombres y mujeres en distintas tareas tanto de producción de bienes de
subsistencia como de actividades artísticas y recreativas (Aoyama 2011; Inomata
2007), al reducir el tiempo dedicado al traslado.
Puede esperarse, a raíz de las pruebas de intensificación agrícola y el
patrón de asentamiento continuo tanto en el Clásico como en el Posclásico que la
organización política corresponda en mayor medida a un estado más bien
tendiente a la centralización que a una entidad débil, y que el intercambio haya
jugado un papel fundamental en el aprovisionamiento tanto de bienes de consumo
domésticos como de aquéllos de tipo suntuario.
En el área maya existe una serie de fuentes de obsidiana conocidas
ubicada entre los altos de
Honduras (Aoyama 2011; Arnauld 1990; Braswell y Glascock 2007; Brown
2004; Nelson y Clark 1998; Sidrys 1976).
Figura 8. Los triángulos señalan las fu
En general, la obsidiana presente en las Tierras Bajas mayas proviene
principalmente de San Martín Jilotepeque, también llamada Río Pixcaya; de
Ixtepeque y de El Chayal, las tres fuentes
(Arnauld 1990; Braswell y Glascock 2007; Brown
McKillop 1996; Nazaroff et al.
Sin embargo, además de la obsidiana procedente de la prop
aparentemente se importaba obsidiana desde lugares lejanos ya desde el
53
CAPÍTULO 7.
La obsidiana en el área maya.
En el área maya existe una serie de fuentes de obsidiana conocidas
da entre los altos de Guatemala, El Salvador, y al menos tres
(Aoyama 2011; Arnauld 1990; Braswell y Glascock 2007; Brown
2004; Nelson y Clark 1998; Sidrys 1976).
. Los triángulos señalan las fuentes de obsidiana en el área maya (Sidrys 1976:452).
En general, la obsidiana presente en las Tierras Bajas mayas proviene
principalmente de San Martín Jilotepeque, también llamada Río Pixcaya; de
Ixtepeque y de El Chayal, las tres fuentes principales de los altos de Guatemala
(Arnauld 1990; Braswell y Glascock 2007; Brown et al. 2004; Healy
et al. 2010; Nelson y Clark 1998; Pires-Ferreira 1976a)
Sin embargo, además de la obsidiana procedente de la prop
aparentemente se importaba obsidiana desde lugares lejanos ya desde el
En el área maya existe una serie de fuentes de obsidiana conocidas (Figura 8)
al menos tres fuentes en
(Aoyama 2011; Arnauld 1990; Braswell y Glascock 2007; Brown et al.
entes de obsidiana en el área maya (Modificado de
En general, la obsidiana presente en las Tierras Bajas mayas proviene
principalmente de San Martín Jilotepeque, también llamada Río Pixcaya; de
principales de los altos de Guatemala
2004; Healy et al. 1984;
Ferreira 1976a).
Sin embargo, además de la obsidiana procedente de la propia área maya,
aparentemente se importaba obsidiana desde lugares lejanos ya desde el
Preclásico (Braswell y Glascock 2007). En algunos sitios del occidente de la
Península de Yucatán hay material de Ucareo, Michoacán,
Navajas, Hidalgo (Figura
del Centro de México existente en el área maya, sí son las más importantes
(Arnauld 1990; Braswell y Glascock 2007; Brown
Moholy-Nagy 1999, 2003; Nelson y Clark 1998).
Figura 9. Derrame de obsidiana sobre un estrato de piedra pómez en la Sierra de las Navajas, Hidalgo.
Se ha hallado obsidiana de otras fuentes
que destacan Zaragoza y Zinapécuaro
de Orizaba, aunque en un porcentaje muy bajo y en una temporalidad que
corresponde con el descenso en presencia de
Navajas (Nelson y Clark 1998:280
54
Preclásico (Braswell y Glascock 2007). En algunos sitios del occidente de la
Yucatán hay material de Ucareo, Michoacán, y Sierra de las
Figura 9) que, aunque no son las únicas fuentes de la obsidiana
del Centro de México existente en el área maya, sí son las más importantes
(Arnauld 1990; Braswell y Glascock 2007; Brown et al. 2004; McKillop 1996;
Nagy 1999, 2003; Nelson y Clark 1998).
. Derrame de obsidiana sobre un estrato de piedra pómez en la Sierra de las Navajas, Hidalgo. Foto: Daniel Lozano, 2011.
Se ha hallado obsidiana de otras fuentes del Centro de Mé
que destacan Zaragoza y Zinapécuaro (Figura 10). También hay obsidiana del Pico
de Orizaba, aunque en un porcentaje muy bajo y en una temporalidad que
corresponde con el descenso en presencia de aquélla proveniente de Sierra de las
Navajas (Nelson y Clark 1998:280-284).
Preclásico (Braswell y Glascock 2007). En algunos sitios del occidente de la
y Sierra de las
que, aunque no son las únicas fuentes de la obsidiana
del Centro de México existente en el área maya, sí son las más importantes
2004; McKillop 1996;
. Derrame de obsidiana sobre un estrato de piedra pómez en la Sierra de las
del Centro de México, entre las
. También hay obsidiana del Pico
de Orizaba, aunque en un porcentaje muy bajo y en una temporalidad que
de Sierra de las
Figura 10. Fuentes de obsidiana en Mesoamérica, incluyendo el Centro de México (Tomado de <http://utaspring2009mesoamerica.blogspot.mx/2009/05/mayan
En el norte de la península y en los sitios hacia el interior y la Costa
Oriental, la presencia de obsidiana del Centro de México fue variable a lo largo del
desarrollo de la sociedad maya, con presencia más notable hacia el Preclásico,
Clásico Tardío y Posclásico, con un descenso durante el Clásico Temprano
(Braswell y Glascock 2007; Brown
presencia corresponde con el auge de Chichén Itzá y Uxmal y sus puertos
principales: Isla Cerritos y Uaym
Negrón 1986; Andrews
Gallareta Negrón et al.
(2007:19) incluso reportan una navaja de obsidiana provenient
Zacatecas, en el sitio de Xkipche, en Yucatán.
a) La obsidiana y el intercambio.
La obsidiana ha sido un material muy utilizado en trabajos sobre intercambio a
larga distancia, porque sus características físicas y químicas permiten determin
su procedencia con distintos niveles de precisión, desde la identificación visual por
color, textura, cristales secundarios, etcétera; pasando por el análisis microscópico
(cristalización, tipo y tamaño de cristales), hasta análisis por activación neutr
55
. Fuentes de obsidiana en Mesoamérica, incluyendo el Centro de México Tomado de <http://utaspring2009mesoamerica.blogspot.mx/2009/05/mayan
economy.html>).
En el norte de la península y en los sitios hacia el interior y la Costa
Oriental, la presencia de obsidiana del Centro de México fue variable a lo largo del
desarrollo de la sociedad maya, con presencia más notable hacia el Preclásico,
Clásico Tardío y Posclásico, con un descenso durante el Clásico Temprano
(Braswell y Glascock 2007; Brown et al. 2004; Moholy-Nagy 1999)
presencia corresponde con el auge de Chichén Itzá y Uxmal y sus puertos
principales: Isla Cerritos y Uaymil (Andrews 1978, 1984; Andrews y Gallareta
et al. 1986; Braswell y Glascock 2007; Cobos 1997;
1989; Inurreta Díaz y Cobos 2003). Braswell y Glascock
(2007:19) incluso reportan una navaja de obsidiana provenient
Zacatecas, en el sitio de Xkipche, en Yucatán.
) La obsidiana y el intercambio.
La obsidiana ha sido un material muy utilizado en trabajos sobre intercambio a
larga distancia, porque sus características físicas y químicas permiten determin
su procedencia con distintos niveles de precisión, desde la identificación visual por
color, textura, cristales secundarios, etcétera; pasando por el análisis microscópico
(cristalización, tipo y tamaño de cristales), hasta análisis por activación neutr
. Fuentes de obsidiana en Mesoamérica, incluyendo el Centro de México Tomado de <http://utaspring2009mesoamerica.blogspot.mx/2009/05/mayan-trade-and-
En el norte de la península y en los sitios hacia el interior y la Costa
Oriental, la presencia de obsidiana del Centro de México fue variable a lo largo del
desarrollo de la sociedad maya, con presencia más notable hacia el Preclásico,
Clásico Tardío y Posclásico, con un descenso durante el Clásico Temprano
Nagy 1999), y su máxima
presencia corresponde con el auge de Chichén Itzá y Uxmal y sus puertos
(Andrews 1978, 1984; Andrews y Gallareta
1986; Braswell y Glascock 2007; Cobos 1997;
. Braswell y Glascock
(2007:19) incluso reportan una navaja de obsidiana proveniente de Huitzila,
La obsidiana ha sido un material muy utilizado en trabajos sobre intercambio a
larga distancia, porque sus características físicas y químicas permiten determinar
su procedencia con distintos niveles de precisión, desde la identificación visual por
color, textura, cristales secundarios, etcétera; pasando por el análisis microscópico
(cristalización, tipo y tamaño de cristales), hasta análisis por activación neutrónica
56
o fluorescencia de rayos X (Braswell y Glascock 2007; Brown et al. 2004; Cobos
1997; Healy et al. 1984; Joyce et al. 1995; McKillop 1996; Moholy-Nagy 1999,
2003; Nazaroff et al. 2010; Ordóñez 1892; Pastrana 1987).
Conocer la ubicación de la fuente del material permite saber la distancia
que recorrió hasta su último lugar de uso. Asimismo, considerando los sitios
intermedios que presentan material del mismo lugar y su frecuencia en un periodo
determinado, se puede señalar una o más rutas posibles entre la fuente y el lugar
en que se utilizó por última vez.
En lo que respecta al intercambio hacia las Tierras Bajas de la obsidiana
originaria de los altos de Guatemala se han propuesto dos grandes rutas (Figura
11): una (en rojo) que partía de los altos a través de la Alta Verapaz siguiendo los
valles hacia el norte hasta Cancuén, Seibal o Altar de Sacrificios, desde donde se
dividía siguiendo el Río La Pasión hacia el Usumacinta y de ahí hasta el Golfo de
México; o bien, cruzando el Petén hacia Tikal para de ahí pasar a Belice y el sur
de Quintana Roo (Arnauld 1990; Healy et al. 1984; cfr. Moholy-Nagy 1999),
además de una segunda rama que conectaba el interior de la península con
Edzná y Santa Rita Corozal (Arnauld 1990) a través de Becán.
La segunda gran ruta (en azul) seguía el curso del Río Motagua desde las
fuentes para salir al Golfo de Honduras, subiendo por la costa hacia el norte,
rodeando la Península de Yucatán y culminando de nuevo en el Golfo de México,
con una posible conexión interna entre Xelhá y Cobá, en el oriente, y Uaymil-
Uxmal-Chichén Itzá en el occidente, aunque puede haber tenido algunos otros
ramales (cfr. Nelson y Clark 1998).
57
Figura 11. Mapa de las rutas terrestres y marítimas de intercambio en el área maya. (Tomado de <http://utaspring2009mesoamerica.blogspot.mx/2009/05/mayan-trade-and-
economy.html>).
58
Dichas rutas no fueron perennes, sino que sufrieron modificaciones a lo
largo del tiempo y se conectaban con rutas más grandes de intercambio hacia el
sureste hasta Honduras y Costa Rica, y hacia el oeste costeando el Golfo de
México. Estas rutas proveían de materiales externos como oro de Centroamérica y
diversos materiales del Centro de México y otras regiones intermedias (Braswell y
Glascock 2007; McKillop 1996; Moholy-Nagy 1999; Nelson y Clark 1998; Pires-
Ferreira 1976a), entre otras cosas.
En un trabajo reciente, Heather McKillop (2010:94; cfr. Rodríguez y Hofman
2009) propone también una red de intercambio con las islas del Caribe,
basándose en estudios sobre la navegación y en la similitud de algunos artefactos,
aunque dicha aseveración permanece como una hipótesis no corroborada. Sin
embargo, es notable la existencia de al menos dos referencias al uso de velas
entre los mayas en fuentes del siglo XVI. Si esto fuera cierto, quizá la distancia
que las canoas podían navegar en mar abierto era mayor, y no estarían
restringidas a la navegación costera.
Bernal Díaz del Castillo comenta acerca de un encuentro con gente maya
cerca de Cabo Catoche, al noreste de la península:
“\y una mañana, que fueron 4 de marzo, vimos venir cinco canoas grandes llenas de indios naturales de aquella población, y venían a remo y vela. Son canoas hechas a manera de artesas, y son grandes, de maderos gruesos y cavadas por de dentro y está hueco, y todas son de un madero macizo, y hay muchas dellas en que caben en pie cuarenta y cincuenta indios.” (Díaz del Castillo 2003:66)9
La otra mención la hace el propio Hernán Cortés en la Carta de la Justicia y
Regimiento de la Rica Villa de la Vera Cruz a la Reina Doña Juana y al Emperador
Carlos V, su hijo, escrita en 1519 y con la que se ha dado por remplazar la hoy
perdida Primera Carta de Relación. Durante la descripción del primer encuentro
con Jerónimo de Aguilar en Cozumel, narra:
9 Ahora bien, en otra cita del mismo pasaje, mencionada por Piedad Peniche Rivero (1990:102), el número de
canoas mencionado por Díaz del Castillo es diez. Ignoramos cuál de estos números corresponde al pasaje
original, pero el dato de interés es la mención de que las canoas se impulsaban mediante remo y velas, y la
cantidad de personas que podían contener.
59
“\se levantó a deshora un viento contrario con unos aguaceros muy contrarios para salir, en tanta manera que los pilotos dijeron al capitán que no se embarcaran porque el tiempo era muy contrario para salir del puerto, y visto esto, el capitán mandó desembarcar toda la otra gente de la armada y al otro día a mediodía vieron venir una canoa a la vela hacia la dicha isla. Y llegada donde nosotros estábamos, vimos como venía en ella uno de los españoles cautivos que se llama Gerónimo de Aguilar\” (Cortés 2004:15)
Francisco López de Gómara (2003:64) también hace referencia10 a que
“Estando Cortés comiendo, le dijeron que una canoa a la vela atravesaba de
Yucatán para la isla\” Estas dos menciones son un poco menos claras que la
anterior, pues “una canoa a la vela” bien podría referirse a que se encaminaba
hacia la isla, y no necesariamente que se impulsara mediante velamen. No
obstante, la aclaración de que venían a “remo y vela” en la relación de Bernal Díaz
del Castillo deja poco lugar a dudas sobre a qué se refería.
Es necesario tomar en cuenta que el intercambio a lo largo de las rutas no debió
consistir únicamente en el traslado y cambio de obsidiana por bienes de
equivalencia única o para trueque, sino que probablemente las mismas rutas (y
quizá incluso los mismos mercaderes) servían para el intercambio de otros bienes
no presentes en el lugar central asociado a los puertos de intercambio o en el
espacio de acción de los puertos mismos, como la sal (Andrews 1978, 1984;
Andrews y Mock 2002; Healy et al. 1984; McKillop 2004), que fue uno de los
productos principales de las costas de Yucatán, llegando hasta Tamaulipas y
Honduras (Andrews 1978:86; Andrews y Mock 2002), y otros productos como
algodón, esclavos, copal, madera, basalto, sílex (cfr. McKillop 2004; Santone
1997) y algunos tipos de cerámica, entre otros (Andrews 1978, 1984; Peniche
Rivero 1990).
Bartolomé de las Casas relata que en una canoa proveniente de Yucatán
con hasta 25 hombres, en la costa de Honduras, se transportaba mantas de
algodón, huipiles y taparrabos, espadas de madera con filo de navajas de
10 No consideramos esta referencia como una distinta a la de Cortés, pues López de Gómara nació en 1511 y
no conoció a Cortés sino hasta la década de 1540, por lo que aquello que relata en La conquista de México
provino directamente del conquistador (cfr. López de Gómara 2003:6-8).
60
pedernal, hachuelas de cobre, cascabeles, crisoles y cacao, entre otras cosas
(Peniche Rivero 1990:103-104).
b) La obsidiana a lo largo del tiempo en el área maya.
De acuerdo con trabajos sobre la presencia de obsidiana en el área maya (Arnauld
1990; Braswell y Glascock 2007; Brown et al. 2004; Healy et al. 1984; Sidrys
1976), la fuente principal de esta materia prima para todas las Tierras Bajas
durante el Preclásico fue San Martín Jilotepeque (Río Pixcaya), siendo en
ocasiones hasta 100% (Nelson y Clark 1998), aunque cabe destacar que las
muestras de dicha temporalidad no son numerosas, por lo que podrían no reflejar
la distribución total (Braswell y Glascock 2007; cfr. Nelson y Clark 1998). Sin
embargo, en Belice aparentemente ya desde entonces había obsidiana de El
Chayal e Ixtepeque, aunque sólo en contextos suntuarios (cfr. Brown et al. 2004).
La ruta de la obsidiana hacia las Tierras Bajas en el Preclásico Medio partía
de las fuentes de Jilotepeque y El Chayal hacia el norte, bajando hacia Seibal y
Tikal, de donde se distribuía por una parte hacia Edzná, en el occidente de la
Península de Yucatán y, por otra, hacia Dzibilnocac y Dzibilchaltún, en el norte
(Nelson y Clark 1998:286-289). El Preclásico Tardío parece haber sido un periodo
de transición en el uso generalizado de la obsidiana de Jilotepeque y la de El
Chayal, con algunas regiones discontinuas prefiriendo el uso de una u otra fuente
en la península. En Palenque, por el contrario, sólo hay evidencia de obsidiana de
El Chayal para este momento (Nelson y Clark 1998)
A partir del Clásico Temprano, en la mayor parte de las Tierras Bajas del
norte la obsidiana más abundante fue la de El Chayal (Figura 12), complementada
por pequeños porcentajes de la de Ixtepeque y obsidiana de la Sierra de las
Navajas, mientras que la de Jilotepeque prácticamente dejó de distribuirse hacia
esta zona, llegando a un máximo de 2% en Belice (Nelson y Clark 1998; Sidrys
1976).
En la costa beliceña la presencia de obsidiana de Ixtepeque fue mayor que
en el resto de las Tierras Bajas, en una proporción aproximada de 40-60 con
respecto a la de El Chayal. Sin embargo, el material de Colhá (Brown et al. 2004)
61
y el de Moho Cay y Wild Cane Cay (Healy et al. 1984; McKillop 1996) parece
indicar que la diferencia en esa parte de la costa no era tan grande.
Figura 12. Derrame de obsidiana en la fuente de El Chayal, Guatemala © Museo de Arqueología y Etnología Universidad de Simon Faser.
En el Clásico Tardío y el Posclásico la situación cambió drásticamente. La
obsidiana de Ixtepeque (Figura 13) dominó con hasta un 95% de las muestras
tanto en las Tierras Bajas del Norte como en Belice (Arnauld 1990; Braswell y
Glascock 2007; Healy et al. 1984; McKillop 1996; Nelson y Clark 1998), además
de que la obsidiana del Centro de México, sobre todo la de Sierra de las Navajas y
la de Ucareo, se incrementó en grandes cantidades (Andrews 1978; Cobos 1997;
Gallareta Negrón et al. 1989; Inurreta Díaz y Cobos 2003) durante el apogeo de
Chichén Itzá, para después volver a descender en número. En Belice la muestra
para el Posclásico Tardío ni siquiera es representativa.
Figura 13. Volcán Ixtepeque, Guatemala.
Este aumento en la presencia de obsidiana de Ixtepeque coincide con el
desarrollo de las rutas marítimas de largo al
durante todo el Posclásico, inclusive. De acuerdo con el conocimiento actual de
las rutas a partir de las fuentes de obsidiana, se ha propuesto que la de El Chayal
seguía una ruta más apegada a la de periodos anteriore
mientras que la de Ixtepeque siguió una vía predominantemente fluvial y marítima
(pero véase McKillop 1996 para una propuesta distinta).
Este cambio de fuentes predominantes parece ser una característica de los
periodos de transición entre las grandes etapas de desarrollo en las Tierras Bajas,
y es más notable mientras más lejos de las fuentes están los sitios que importaron
la obsidiana. La fuente de Jilotepeque, que dominó por mucho durante el
Preclásico, prácticamente dejó de usars
obsidiana de El Chayal fue predominante en el Clásico, y la de Ixtepeque en el
Posclásico, como se deriva de lo mencionado anteriormente. Esto puede significar
que el control sobre las fuentes está relacionado co
62
. Volcán Ixtepeque, Guatemala. © Lee Siebert, Smithsonian Institution
Este aumento en la presencia de obsidiana de Ixtepeque coincide con el
desarrollo de las rutas marítimas de largo alcance a partir del Clásico Terminal y
durante todo el Posclásico, inclusive. De acuerdo con el conocimiento actual de
las rutas a partir de las fuentes de obsidiana, se ha propuesto que la de El Chayal
seguía una ruta más apegada a la de periodos anteriores, por vía terrestre,
mientras que la de Ixtepeque siguió una vía predominantemente fluvial y marítima
(pero véase McKillop 1996 para una propuesta distinta).
Este cambio de fuentes predominantes parece ser una característica de los
entre las grandes etapas de desarrollo en las Tierras Bajas,
y es más notable mientras más lejos de las fuentes están los sitios que importaron
la obsidiana. La fuente de Jilotepeque, que dominó por mucho durante el
Preclásico, prácticamente dejó de usarse en épocas posteriores. De igual forma, la
obsidiana de El Chayal fue predominante en el Clásico, y la de Ixtepeque en el
Posclásico, como se deriva de lo mencionado anteriormente. Esto puede significar
que el control sobre las fuentes está relacionado con los sitios o las culturas
© Lee Siebert, Smithsonian Institution.
Este aumento en la presencia de obsidiana de Ixtepeque coincide con el
cance a partir del Clásico Terminal y
durante todo el Posclásico, inclusive. De acuerdo con el conocimiento actual de
las rutas a partir de las fuentes de obsidiana, se ha propuesto que la de El Chayal
s, por vía terrestre,
mientras que la de Ixtepeque siguió una vía predominantemente fluvial y marítima
Este cambio de fuentes predominantes parece ser una característica de los
entre las grandes etapas de desarrollo en las Tierras Bajas,
y es más notable mientras más lejos de las fuentes están los sitios que importaron
la obsidiana. La fuente de Jilotepeque, que dominó por mucho durante el
e en épocas posteriores. De igual forma, la
obsidiana de El Chayal fue predominante en el Clásico, y la de Ixtepeque en el
Posclásico, como se deriva de lo mencionado anteriormente. Esto puede significar
n los sitios o las culturas
63
ubicados en las cercanías de las mismas, pues aparentemente este evento sólo
ocurrió hacia las Tierras Bajas y no hacia otras partes del Área Maya. En Chiapas
y el occidente de Guatemala la predominancia de una fuente sobre otra no es tan
clara (Nelson y Clark 1998).
El caso de Honduras es muy diferente. Al menos en el sitio de Copán y sus
alrededores, ubicados hacia el este de las fuentes de los altos, no se muestran las
variaciones temporales de presencia de obsidiana de distintas fuentes, ni un
marcado incremento en el uso de la obsidiana verde de Sierra de las Navajas
durante el Clásico Terminal – Posclásico.
Al respecto, resulta de gran interés un capítulo escrito por Kazuo Aoyama
(2011) acerca de las implicaciones socioeconómicas y políticas inferibles a partir
del estudio de la industria lítica, en donde compara las colecciones de obsidiana y
pedernal de Copán, por una parte, y de Aguateca, Guatemala, por otra, y que
ilustran tanto la diferencia mencionada en el párrafo anterior, como la posibilidad
de llevar a cabo análisis de la estructura social a partir de trabajos como la
presente investigación.
Una de las ventajas que presenta el trabajo mencionado es que es producto
de veinte años de análisis de lítica tallada proveniente de ambos sitios y sus
esferas de influencia, que además fue hallada en contextos diversos, por lo que
muestra una variedad analítica deseable en investigaciones como la presente.
Los trabajos en Aguateca (Aoyama 2007, 2011; Inomata et al. 2002) se han
visto beneficiados por el hecho de que el sitio fue abandonado súbitamente,
dejando in situ los artefactos y utensilios que se usaban para las distintas
actividades llevadas a cabo en él.
En lo que se refiere a la distribución de obsidiana en el tiempo, Aguateca
“respeta” la secuencia de fuentes para el resto de las Tierras Bajas, con una
marcada preferencia por El Chayal. Aquellas piezas cuya materia prima no
provenía de ahí se encontraron exclusivamente en contextos de élite, lo que
refuerza la postura de que las obsidianas escasas servían como bienes
suntuarios.
64
Puesto que el contexto en que se abandonó fue uno de conflicto, gran parte
de los artefactos líticos son puntas de lanza y de flechas, la mayoría fabricadas en
pedernal.
La primera diferencia notable entre la lítica de Copán y la de otras regiones del
Área Maya es la mayor presencia de obsidiana que de pedernal. Aunque según
Nelson y Clark (1998) la proporción de pedernal y obsidiana es menos polarizada
de lo que se piensa, en todos los casos que ellos mencionan el pedernal supera
por mucho a la obsidiana, por lo que se ve que el caso de Copán es anómalo en
este aspecto y está relacionado, sin duda, con las características geológicas del
área.
En lo que también diverge el caso de Copán del de otras partes es en que a
lo largo de toda su historia sólo utilizó una fuente principal, la de Ixtepeque.
Aunque Aoyama menciona siete fuentes distintas, incluyendo algunas del Centro
de México, el porcentaje de obsidiana de dicha fuente siempre fue mayor, quizás
porque dicho centro tuvo control sobre el yacimiento, que se encuentra a escasos
80 kilómetros.
La poca obsidiana importada de Sierra de las Navajas fue de uso
restringido a la élite, y parece haber tenido una mayor relevancia simbólica y
suntuaria que valor de cambio. En lo que Copán sí comparte rasgos con las
demás regiones del Área Maya es en el descenso de esta obsidiana en el Clásico
Tardío. De hecho, dejó de ser importada en su totalidad, y esto puede estar
relacionado con la caída de Teotihuacan.
Un dato interesante es que la producción de navajas parece haber estado
restringida al sitio de Copán, mientras que en los sitios vecinos menores se
usaban únicamente lascas de otros tipos. En el Clásico Terminal, curiosamente, la
presencia de obsidiana es menor que en otros periodos. Se puede inferir que el
aumento en el uso de la fuente de Ixtepeque en el resto de las Tierras Bajas
puede haber tenido un efecto negativo en el control o acceso de Copán a la que,
hasta entonces, había sido su sitio de producción primario, pero esta inferencia no
pasa de ser una hipótesis no confrontada.
65
Lo anterior parece indicar que, en este caso específico, el intercambio local
tuvo un mayor impacto en el desarrollo histórico que el intercambio interregional
(Aoyama 2011:43) y que el control de la obsidiana sí siguió un esquema
centralizado; pero, como se puede ver, este puede ser un caso anómalo y no
necesariamente la regla con la cual medir el resto del área maya.
66
CAPÍTULO 8.
Discusión.
a) Tipos de interacción.
Reflexionando sobre lo dicho en la sección referente al desarrollo de las teorías de
intercambio surgen dos posiciones fundamentales para estudiar dicha actividad: la
primera sería abordarla desde una lógica substantivista pura, considerando cada
momento del desarrollo histórico de una sociedad como una sección sincrónica,
determinado por las características únicas de dicha sociedad en ese momento.
Esto implicaría que cada sociedad tendría que ser cerrada, pues de lo
contrario habría factores externos en la forma que adquirirían las relaciones de
intercambio (sobre todo a larga distancia): éstas estarían sujetas únicamente a los
procesos internos de la sociedad en cuestión. No podría entablarse un intercambio
con contenidos amplios, ya que cada sociedad participaría de éste bajo sus
propias reglas.
Desde este punto de vista, las interacciones entre comunidades de la
misma sociedad o de ésta (la maya) con otras (zapoteca, tolteca, mexica,
etcétera) sólo se llevarían a cabo a través del intercambio de regalos entre las
clases dominantes, élites o gobernantes; o mediante una centralización de los
bienes adquiridos en el intercambio para su posterior redistribución a partir de la
decisión consciente de la clase dominante (Carrasco 1978, 1985, 1999; Chapman
1976; Polanyi 1971).
Si esto fuera cierto, la mayoría, si no es que la totalidad de los puertos con
una función “comercial”, serían puertos de intercambio en el sentido del término
Port-of-Trade de Polanyi: un lugar de encuentro de mercaderes no sujetos, en ese
lugar, a ninguna relación de tipo mercado.
La otra posición, antagónica, sería considerar el intercambio como una
interacción mercantil en todo momento, en la cual los individuos participantes
buscan en cada transacción una ganancia personal y un equilibrio positivo entre
costo-beneficio, y en la cual el intercambio se lleva a cabo de acuerdo con precios
determinados por la oferta y la demanda (Hirth 1996; cfr. Summerhayes 2008).
67
Estas dos posturas, planteadas así, como mutuamente excluyentes, no
parecen coincidir con datos que los análisis de algunas investigaciones han
arrojado (Drennan 1998; Goldstein 2000; Hirth 1998; McAnany 1989; McKillop
1996; Nelson y Clark 1998; Oka y Kusimba 2008; Santone 1997), por lo que
consideramos que una visión más amplia del intercambio puede ser útil, por lo
menos, para observar qué elementos de cada postura están presentes; o bien,
cuál es el grado de complejidad presente en todo el proceso de intercambio y no
sólo en el momento transaccional del mismo.
Aún partiendo de una posición teórica materialista y realista, y habiendo
hecho explícitos los postulados que consideramos que mejor definen tanto el
intercambio como las relaciones políticas en la sociedad maya, no se pretende
caracterizar la forma del intercambio de antemano mediante una definición
inmutable, ya que éste, en tanto proceso social, debió responder a las condiciones
estructurales de su momento y preferimos que el análisis del material a futuro nos
permita llegar a una conclusión sobre la organización social congruente con la
interpretación de su expresión formal.
Considerando lo anterior, una teoría intermediaria que puede proveer las
herramientas necesarias para comprender el intercambio desde una óptica más
global, sería la de interacción interregional, pues en ésta se consideran no sólo los
aspectos económicos del cambio, sino algunas de las relaciones consideradas
superestructurales desde el marxismo, como la identidad social y la singularidad
de cada transacción que, si bien están contempladas en una posición marxista, la
verdad es que son prácticamente nulos los intentos por abordarlas (cfr. Lumbreras
1981).
Nos referimos a una óptica más global puesto que, por una parte, a través
del estudio de las identidades sociales (de los individuos en la sociedad, pero
sobre todo de las sociedades como conjuntos más o menos independientes), se
puede comprender la serie de toma de decisiones en distintos niveles de la
organización política que permitieron a una sociedad concreta entablar relaciones
codependientes con otras, y que éstas fueran duraderas (Schortman 1989),
entendiendo que para que exista una interacción a largo plazo es necesaria la
68
existencia de comportamientos y normas compartidos que se reconocen por
ambas partes participantes y por los intermediarios (Schortman 1989; Shelach
2002), de existir en los casos concretos.
Por otro lado, aunque sus postulados ontológicos son distintos a los de una
posición teórica materialista histórica, en términos metodológicos no son
posiciones que necesariamente se excluyan una a la otra (cfr. Shelach 2002:9-45).
La interacción interregional considera que es a partir de la identidad social
compartida que se da forma a las interacciones (entre las que se incluye el
intercambio), sobre todo cuando la relación es entre sociedades distantes y
requiere de interacción a larga distancia.
Las posiciones materialistas históricas, por el contrario, aseveran que la
forma de las interacciones está determinada por el modo de producción, pero en la
institucionalidad y la psicología social, dentro de la superestructura ideológica,
cabe perfectamente hablar de identidad social, y esto permite partir en sentido
inverso y generar inferencias sobre el modo de producción. Un ejemplo del uso
simultáneo de ambas posiciones es el trabajo reciente de R. M. Rosenswig (2010,
2012).
b) Las rutas de intercambio.
Se propone el análisis de los cambios en las rutas porque existe un conocimiento
más o menos amplio de su distribución en diferentes periodos (Arnauld 1990;
Braswell y Glascock 2007; Brown et al. 2004; Cobos 1997; Healy et al. 1984;
McKillop 1996; Nazaroff et al. 2010; Nelson y Clark 1998; Pires-Ferreira 1976a;
Sidrys 1976) en cuanto a la materia prima; sin embargo, hay pocas
investigaciones al respecto que confronten esa información con el tipo de
artefactos y sus posibles usos en distintos contextos (cfr. Nelson y Clark 1998).
Sí hay estudios que correlacionan fuentes de obsidiana con contextos
específicos, pero no consideran que los artefactos mismos pudieron haber tenido
distintos usos antes de su deposición en contextos suntuarios como ofrendas o
ajuares funerarios. Por ejemplo, en una ponencia presentada en un congreso
reciente, Guillermo Acosta se refirió a ofrendas de hachas de piedra verde en el
69
Preclásico en la región circundante a La Venta, Tabasco, en las que en ocasiones
había una combinación de objetos sin uso previo, presuntamente destinados
específicamente a su deposición ritual, y algunos otros que presentaban huellas
de desgaste producto de su utilización previa en otros procesos de trabajo (Acosta
Ochoa 2012).
Partiendo de la hipótesis principal surgen las siguientes preguntas: ¿cómo
es la distribución de los utensilios de obsidiana en un puerto de intercambio?
¿Existe una distribución similar o disímil de utensilios con carácter utilitario y
suntuario? Y, dentro de estas dos categorías, ¿hay una distribución significativa o
no significativa entre los utensilios de uso ritual y doméstico? ¿Qué relación tienen
las respuestas a las preguntas anteriores con el tipo de organización social y
política? ¿Existió un cambio real en el tipo de intercambio entre el Clásico Tardío y
el Posclásico?
La idea central y el objeto de esta investigación es ir dando respuesta a
estas preguntas con cada paso en el proceso de análisis de material y la
generación de inferencias a partir de éste.
70
CAPÍTULO 9.
Consideraciones preliminares.
De existir cambios significativos entre el Clásico y el Posclásico observables a
partir de la distribución estadística, estos datos podrán utilizarse para medir, en
cierta forma, las variaciones entre los sitios estudiados y entre diferentes
temporalidades en cada sitio, suponiendo que el número de objetos de obsidiana
sea suficiente en la mayoría de los casos; esto es, que el universo total de piezas
o la muestra obtenida sean significativas, y que éstos provengan, en lo posible, de
contextos tanto suntuarios como domésticos.
La variabilidad presente en cada sitio y en sitios ubicados en distintas
locaciones a lo largo de las rutas debe permitirnos hacer una propuesta acerca de
si se modificó la forma del intercambio en los distintos puntos de la ruta y cómo se
dio este cambio en el caso de la obsidiana. Se propone, además, contrastar la
información con la existente para otros tipos de bienes intercambiados, lo que
permitirá establecer similitudes y diferencias en la forma del cambio con un mayor
nivel de generalidad, además del que se vaya estableciendo para cada uno de los
sitios estudiados.
Se espera que, de acuerdo con los resultados y con la información
bibliográfica, la proporción entre las categorías definidas sea distinta en el
Posclásico que en el Clásico, ya que existe un cambio en el patrón de
asentamiento y, de corroborarse la hipótesis, existiría también un cambio en el
patrón de uso de los artefactos con respecto a la distribución en diversas áreas de
actividad al interior de los sitios. Esto representaría un primer paso fundamental en
la caracterización del cambio social como categoría global a partir de uno de sus
elementos constitutivos: el intercambio como proceso, pero también como parte de
los procesos mayores de producción-consumo.
De igual manera, un cambio en el patrón de uso de artefactos de distinta
categoría podría indicar, a su vez, una modificación en la organización política o
institucional.
71
Una vez llevado a cabo el estudio de la obsidiana tanto en su análisis de
procedencia macro- y microscópico, y cuando se hayan realizado las pruebas
estadísticas, se podrá hacer una primera confrontación de la propuesta
metodológica que permita refinarla, de ser necesario; adoptarla, modificarla o, en
su caso, rechazarla.
Además, el observar directamente los tipos de artefactos de distintas
fuentes de obsidiana ayudará en una mayor precisión en la definición de las
categorías propuestas, lo que permitirá hacer una clasificación más precisa de los
objetos que abarca cada categoría, sobre todo en el caso de los artefactos
multifuncionales como las navajas o navajillas, ya que en un inicio pueden formar
parte de más de una de las categorías, lo que vuelve muy importante el análisis de
huellas de uso (cfr. Aoyama 2011:40) o las modificaciones intencionales a lo largo
del tiempo de uso del artefacto.
El análisis tecnológico podría también proveer herramientas teórico-
metodológicas para determinar, en medida de lo posible, los vínculos políticos y/o
culturales entre las distintas entidades mayas a lo largo del tiempo, así como para
definir si existió o no algún tipo de centralización-redistribución como forma de
integración fundamental en el Clásico o en el Posclásico y, a partir de eso, si los
puertos de intercambio considerados responden a la categoría de Port-of-Trade
como entidad más o menos independiente; a la de Gateway Community, más
relacionada a un lugar central pero con poder económico fluctuante; o a
estaciones de transbordo bajo el control directo de un centro político; o bien, si
serían mejor definidas mediante categorías nuevas relacionadas con detalles
específicos de su funcionamiento. Estas funciones no tienen porqué ser
mutuamente excluyentes para un mismo sitio a lo largo del tiempo.
El mismo análisis tecnológico permitirá establecer el nivel de
estandarización en la producción de distintos tipos de artefactos tanto por materia
prima como en los procesos productivos mismos.
El uso de obsidianas de diferentes fuentes en contextos distintos permitirá
establecer la importancia política de cada una de ellas en distintos tramos de las
rutas. Al menos durante el Preclásico en Colhá, Belice, la obsidiana de El Chayal
72
sólo ha sido hallada en contextos rituales y arquitectónicos (cfr. Brown et al. 2004).
Éste podría ser el caso en otros lugares, y habría que tomar esto en consideración
al definir las categorías para cada sitio. Aunado a lo anterior, determinar los
procesos tecnológicos permitirá definir si la obsidiana de fuentes específicas se
utilizaba para una sola categoría de artefactos o para varias.
73
Referencias bibliográficas
Acosta Ochoa, Guillermo 2012 La hipótesis sobre la Sociedad Clasista Inicial y el origen del estado
en "Mesoamérica". Trabajo presentado en el III Congreso de Arqueología Social Ameroibérica, Escuela Nacional de Antropología e Historia y Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía.
Adams, Richard E. W. (editor) 1989 Los orígenes de la civilización maya. 2a. ed. FCE, México. Althusser, Louis 1969 For Marx. Allen Lane, The Penguin Press, 146 pp. 04/12/2010
<http://www.marx2mao.com/Other/FM65.html>. Amador, Fabio Esteban y Jeffrey B. Glover 2005 Arqueología en la región de Yalahau: resultados preliminares de la
temporada de campo 2003-2004. Memorias de XVIII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2004:822-835. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.
Andrews, Anthony P. 1978 Puertos costeros del Postclásico Temprano en el norte de Yucatán.
Estudios de Cultura Maya XI:75-93. 1984 Long-Distance Exchange among the Maya: A Comment on Marcus.
American Antiquity 49(4):826-828. Andrews, Anthony P. y Tomás Gallareta Negrón 1986 The Isla Cerritos Archaeological Project Yucatán, Mexico. Mexicon
8(3):44-48. Andrews, Anthony P., Tomás Gallareta Negrón, Fernando Robles Castellanos,
Rafael Cobos Palma y Pura Cervera Rivero 1986 Proyecto arqueológico Isla Cerritos: reporte de la temporada de
campo de 1985, Consejo Nacional de Arqueología, INAH, México. Andrews, Anthony P. y Shirley B. Mock 2002 New Perspectives on the Prehispanic Maya Salt Trade. En Ancient
Maya Political Economies, editado por M. A. Masson y D. A. Freidel, pp. 307-334. Altamira Press, Nueva York.
Andrews, Anthony P. y Fernando Robles 1985 Chichen Itza and Coba: An Itza-Maya Standoff in Early Postclassic
Yucatan. En The Lowland Maya Postclassic, editado por A. F. Chase y P. M. Rice, pp. 62-72. University of Texas Press, Austin.
74
1986 Excavaciones arqueológicas en El Meco, Quintana Roo, 1977. INAH,
México. Andrews, E. Wyllys, IV y Anthony P. Andrews 1975 A Preliminary Study of the Ruins of Xcaret, Quintana Roo, Mexico
Publication 40. Middle American Research Institute, Tulane University, New Orleans, 117 pp.
Aoyama, Kazuo 2007 Elite Artists and Craft Producers in Classic Maya Society: Lithic
Evidence from Aguateca, Guatemala. Latin American Antiquity 18(1):3-26. 2011 Socioeconomic and Political Implications of Regional Studies of Maya
Lithic Artifacts: Two Case Studies of the Copán Region, Honduras, and the Aguateca Region, Guatemala. En The Technology of Maya Civilization: Political Economy and Beyond in Lithic Studies, editado por Z. X. Hruby, G. E. Braswell y O. Chinchilla Mazariegos, pp. 37-54. Approaches to Anthropological Archaeology. Equinox Publishing, Oakville.
Aoyama, Kazuo y Jessica Munson 2012 Ancient Maya Obsidian Exchange and Chipped Stone Production at
Caobal, Guatemala. Mexicon XXXIV(2):34-42. Arnauld, M. Charlotte 1990 El comercio clásico de obsidiana: rutas entre Tierras Altas y Tierras
Bajas en el Área Maya. Latin American Antiquity 1(4):347-367. Barrett, John C. 2001 Agency, the Duality of Structure, and the Problem of the
Archaeological Record. En Archaeological Theory Today, editado por I. Hodder, pp. 141-164. Polity Press & Blackwell, Malden, USA.
Bate, Luis Felipe 1977 Arqueología y materialismo histórico. Ediciones de Cultura Popular,
México, 65 pp. 1978 Sociedad, formación económicosocial y cultura. Ediciones de Cultura
Popular, México, 209 pp. 1984 Hipótesis sobre la sociedad clasista inicial. Boletín de Antropología
Americana (9):47-86. 1986 El modo de producción cazador recolector o la economía del
salvajismo. Boletín de Antropología Americana (13):6-31.
75
1998a El proceso de investigación en arqueología. Serie Arqueología. Crítica, Barcelona, 278 pp.
1998b Sociedad concreta y periodización tridimensional. Boletín de
Antropología Americana (32):41-66. Blanton, Richard y Lane Fargher 2008 Collective Action in the Formation of Pre-Modern States.
Fundamental Issues in Archaeology. Springer, Nueva York, 447 pp. Bourdieu, Pierre 2007 El sentido práctico. Traducido por A. Dilon y P. Tovillas. Biblioteca
Clásica de Siglo Veintiuno. Siglo XXI, Buenos Aires, 453 pp. Braswell, Geoffrey E. y Michael D. Glascock 2007 El intercambio de la obsidiana y el desarrollo de las economías de
tipo mercado en la región maya. Memorias de XX Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2006:15-28. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.
Broda, Johanna (editor) 1978 Economía política e ideología en el México prehispánico. Centro de
Investigaciones Superiores, INAH - Nueva Imagen, México. Brown, David O., Meredith L. Dreiss y Richard E. Hughes 2004 Preclassic Obsidian Procurement and Utilization at the Maya Site of
Colha, Belize. Latin American Antiquity 15(2):222-240. Burghardt, A. F. 1971 A Hypothesis about Gateway Cities. Annals of the Association of
American Geographers 61(2):269-285. Carrasco, Pedro 1978 La economía del México prehispánico. En Economía política e
ideología en el México prehispánico, editado por J. Broda, pp. 11-75. Centro de Investigaciones Superiores, INAH - Editorial Nueva Imagen,, México.
1985 Algunas consideraciones teóricas sobre la economía de mercado en
el México Antiguo. Historias (11):3-11. 1999 The Tenochca Empire of Ancient Mexico: The Triple Alliance of
Tenochtitlan, Tetzcoco and Tlacopan. The Civilization of the American Indian Series 234. University of Oklahoma Press, USA, 542 pp.
Cioffi-Revilla, Claudio y Todd Landman 1999 Evolution of Maya Polities in the Ancient Mesoamerican System.
International Studies Quarterly 43:559-598.
76
Clayton, Sarah C. 2005 Interregional Relationships in Mesoamerica: Interpreting Maya
Ceramics at Teotihuacan. Latin American Antiquity 16(4):427-448. Cobos, Rafael 1997 Katún y Ajau: fechando el fin de Chichén Itzá. En Identidades
sociales en Yucatán, editado por M. C. Lara, pp. 19-40. Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, México.
Coe, Michael D. 2005 The Maya. 7a. ed. Thames & Hudson, C. S. Graphics, Singapur, 272
pp. Con, María José 1991 Trabajos recientes en Xcaret, Quintana Roo. Estudios de Cultura
Maya (XVIII):65-129. Cortés, Hernán 2004 Cartas de Relación. 20a. ed. Sepan cuantos... 7. Porrúa, México, 399
pp. Covey, R. Alan 2008 Political Complexity, Rise of. En Encyclopedia of Archaeology,
editado por D. M. Pearsall, pp. 1842-1852 vol. 3. 3 vols. Elsevier/Academic Press.
Chapman, Anne M. 1976 Puertos de comercio en las civilizaciones azteca y maya. En
Comercio y mercados en los imperios antiguos, editado por K. Polanyi, C. M. Arensberg y H. W. Pearson, pp. 163-200. Labor, Barcelona.
Chase, Arlen F. 2004 Polities, Politics, and Social Dynamics: "Contextualizing" the
Archaeology of the Belize Valley and Caracol. En The Archaeology of the Belize Valley: Half a Century Later, editado por J. F. Garber, pp. 320-334. University Press of Florida, Gainesville.
Chase, Arlen F., Diane Z. Chase y Michael E. Smith 2010 States and Empires in Ancient Mesoamerica. Ancient Mesoamerica
20:175-182. Chase, Arlen F. y Prudence M. Rice (editores) 1985 The Lowland Maya Postclassic. University of Texas Press, Austin.
77
Chase, Diane Z. 1992 Postclassic Maya Elites: Ethnohistory and Archaeology. En
Mesoamerican Elites: An Archaeological Assessment, editado por D. Z. Chase y A. F. Chase, pp. 118-134. University of Oklahoma Press, Norman, USA.
Chase, Diane Z. y Arlen F. Chase (editores) 1992 Mesoamerican Elites: An Archaeological Assessment. University of
Oklahoma Press, Norman, USA. Childe, V. Gordon 1954 Los orígenes de la civilización. Traducido por E. De Gortari.
Breviarios del Fondo de Cultura Económica 92. FCE, México, 291 pp. 1972 The Urban Revolution. En Contemporary Archaeology: A Guide to
Theory and Contributions, editado por M. P. Leone, pp. 43-51. Southern Illinois University Press, Carbondale.
D'Altroy, Terence N. y Timothy K. Earle 1985 Staple Finance, Wealth Finance, and Storage in the Inka Political
Economy Current Anthropology 26(2):187-206. Díaz del Castillo, Bernal 2003 Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, Vol. I. Serie
Historia, Colección Crónicas de América 2, 2 vols. Dastin, Madrid, 556 pp. Dornan, Jennifer L. 2002 Agency and Archaeology: Past, Present, and Future Directions.
Journal of Archaeological Method and Theory 9(4):303-329. Drennan, Robert D. 1998 ¿Cómo nos ayuda el estudio sobre el intercambio interregional a
entender el desarrollo de las sociedades complejas? En Rutas de intercambio en Mesoamérica. III Coloquio Pedro Bosch Gimpera, editado por E. C. Rattray, pp. 23-39. IIA-UNAM, México.
2009 Statistics for Archaeologists: A Commonsense Approach. 2a. ed.
Interdisciplinary Contributions to Archaeology. Springer, New York, 333 pp. Earle, Timothy 1997 How Chiefs Come to Power: The Political Economy in Prehistory.
Stanford University Press, Stanford, 250 pp. Earle, Timothy K. 1987 Chiefdoms in Archaeological and Ethnohistorical Perspective. Annual
Review of Anthropology 16:279-308.
78
Engels, Federico 1891 El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en relación
con las investigaciones de L. H. Morgan. 4a. ed. Progreso, Moscú, 214 pp. 1975 Anti Dühring. La subversión de la ciencia por el señor Eugen Dühring.
Biblioteca Marxista, Colección La cultura y el hombre, Serie Clásicos del Marxismo. Ediciones de Cultura Popular, México, 334 pp.
Euan Canul, Gabriel 2004 La Estructura 5C2 del Conjunto de la Serie Inicial, Chichen Itza,
Yucatán: "La columnata del yugo". Memorias de XVII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2003:990-999. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.
Euan Canul, Gabriel, Ana M. Martín y Pilar Asensio Ramos 2005 Graffiti en el Grupo de la Serie Inicial: la estructura 5C35, Chichen
Itza, Yucatán, México. Memorias de XVIII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2004:856-866. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.
Farriss, Nancy M. y Arthur G. Miller 1977 Maritime Culture Contact of the Maya: Underwater Surveys and Test
Excavations in Quintana Roo, Mexico. The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration 6(2):141-151.
Fash, William L. 1994 Changing Perspectives on Maya Civilization. Annual Review of
Anthropology 23:181-208. Fedick, Scott L. y Bethany A. Morrison 2004 Ancient Use and Manipulation of Landscape in the Yalahau Region of
the Northern Maya Lowlands. Agriculture and Human Values 21:207-219. Fedick, Scott L., Bethany A. Morrison, Bente Juhl Andersen, Sylviane Boucher,
Jorge Ceja Acosta y Jennifer P. Mathews 2000 Wetland Manipulation in the Yalahau Region of the Northern Maya
Lowlands. Journal of Field Archaeology 27(2):131-152. Feinman, Gary M. y T. Douglas Price 2001a Archaeology at the Millenium: Of Paradigms and Practice. En
Archaeology at the Millenium: A Sourcebook, editado por G. M. Feinman y T. D. Price, pp. 3-7. Springer, Nueva York.
2001b Archaeology at the Millennium: A Sourcebook. Springer, Nueva York.
79
Flad, Rowan K. y Zachary X. Hruby 2007 "Specialized" Production in Archaeological Contexts: Rethinking
Specialization, the Social Value of Products, and the Practice of Production. Archaeological Papers of the American Anthropological Association 17(1):1-19.
Flannery, Kent V. (editor) 1976 The Early Mesoamerican Village. Academic Press, San Diego. Folan, William J. 1983 Physical Geography of the Yucatan Peninsula. En Cobá: A Classic
Maya Metropolis, editado por W. J. Folan, E. R. Kintz y L. A. Fletcher, pp. 21-27. Academic Press, Nueva York.
Folan, William J., Ellen R. Kintz y Laraine A. Fletcher (editores) 1983 Cobá: A Classic Maya Metropolis. Academic Press, Nueva York. Fournier, Patricia, Walburga Wiesheu y Thomas H. Charlton (editores) 2007 Arqueología y complejidad social. ENAH-INAH-CONACULTA,
México. Fox, John W., Dwight T. Wallace y Kenneth L. Brown 1992 The Emergence of the Quiche Elite: The Putun-Palenque Connection.
En Mesoamerican Elites: An Archaeological Assessment, editado por D. Z. Chase y A. F. Chase, pp. 169-190. University of Oklahoma Press, Norman, USA.
Freidel, David A. 1992 Children of the First Father's Skull: Terminal Classic Warfare in the
Northern Maya Lowlands and the Transformation of Kingship and Elite Hierarchies. En Mesoamerican Elites: An Archaeological Assessment, editado por D. Z. Chase y A. F. Chase, pp. 99-117. University of Oklahoma Press, Norman, USA.
Gallareta Negrón, Tomás, Fernando Robles Castellanos, Anthony P. Andrews,
Rafael Cobos Palma y Pura Cervera Rivero 1989 Isla Cerritos: un puerto maya prehispánico de la costa norte de
Yucatán, México. En Memorias del Segundo Coloquio Internacional de Mayistas, pp. 311-332 vol. 1. UNAM, México.
Gándara Vázquez, Manuel 1993 El análisis de posiciones teóricas: aplicaciones a la arqueología
social. Boletín de Antropología Americana (27):5-20. 2008 El análisis teórico en ciencias sociales: Aplicación a una teoría del
origen del Estado en Mesoamérica. Tesis de Doctorado, Posgrado en Antropología, ENAH, México.
80
Garber, James F. (editor) 2004 The Archaeology of the Belize Valley: Half a Century Later. University
Press of Florida, Gainesville. Geertz, Clifford 1973 La interpretación de las culturas. Traducido por A. L. Bixio. Colección
Antropología. Gedisa, Barcelona, 387 pp. Giddens, Anthony 1984 The Constitution of Society: Outline of the Theory of Practice. Polity
Press, Nueva York. Gillespie, Susan D. 2001 Personhood, Agency, and Mortuary Ritual: A Case Study from the
Ancient Maya. Journal of Anthropological Archaeology 20:73-112. Glover, Jeffrey B. y Dominique Rissolo 2006 El puerto maya Vista Alegre: un estudio preliminar del comercio maya
antiguo en la costa norte de Quintana Roo. Memorias de XIX Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2005:1080-1089. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.
Goldstein, Paul S. 2000 Exotic Goods and Everyday Chiefs: Long-Distance Exchange and
Indigenous Sociopolitical Development in the South Central Andes. Latin American Antiquity 11(4):335-361.
González Licón, Ernesto 2006 Análisis de la desigualdad social de los habitantes de Chac Mool a
través del tiempo. En La población maya costera de Chac Mool. Análisis biocultural y dinámica demográfica en el Clásico Terminal y el Posclásico, editado por L. Márquez Morfín, P. O. Hernández Espinoza y E. González Licón, pp. 47-79. Cuerpo Académico: "Sociedad y Salud en Poblaciones Antiguas". CONACULTA-INAH-ENAH, México.
2009 Ritual and Social Stratification at Monte Albán, Oaxaca: Strategies
from a Household Perspective. En Domestic Life in Prehispanic Capitals. A Study of Specialization, Hierarchy and Ethnicity, editado por L. R. Manzanilla y C. Chapdelaine, pp. 7-20. Studies in Latin American Ethnohistory & Archaeology, Memoirs of the Museum of Anthropology 46. vol. VII, J. Marcus, editor general. University of Michigan, Ann Arbor, Michigan.
81
González Licón, Ernesto y Rafael Cobos 2006 El entorno socio-político de Chac Mool, Quintana Roo, durante el
Clásico Terminal y el Posclásico. En La población maya costera de Chac Mool. Análisis biocultural y dinámica demográfica en el Clásico Terminal y el Posclásico, editado por L. Márquez Morfín, P. O. Hernández Espinoza y E. González Licón, pp. 27-45. Cuerpo Académico: "Sociedad y Salud en Poblaciones Antiguas". CONACULTA-INAH-ENAH, México.
Guida Navarro, Alexandre 2008 O período Epiclássico na Mesoamérica: implicações para a questão
tolteca e o sítio arqueológico de Chichén Itzá. Varia Historia 24(40):533-550.
2009 Historiografía de la Gran Nivelación de Chichén Itzá. Ponta de Lança
2(3):9-30. Halperin, Christina T., Ronald L. Bishop, Ellen Spensley y M. James Blackman 2009 Late Classic (A.D. 600-900) Maya Market Exchange: Analysis of
Figurines from the Motul de San José Region, Guatemala. Journal of Field Archaeology 34(4):457-480.
Halperin, Christina T. y Antonia E. Foias 2010 Pottery politics: Late Classic Maya palace production at Motul de San
José, Petén, Guatemala. Journal of Anthropological Archaeology 29(3):392-411.
Healy, Paul F., Heather I. McKillop y Bernie Walsh 1984 Analysis of Obsidian from Moho Cay, Belize: New Evidence on
Classic Maya Trade Routes. Science 225(4660):414-417. Hirth, Kenneth 1992 Interregional Exchange as Elite Behavior. En Mesoamerican Elites:
An Archaeological Assessment, editado por D. Z. Chase y A. F. Chase, pp. 18-29. University of Oklahoma Press, Norman, USA.
1998 La identificación de mercados en contextos arqueológicos: una
perspectiva sobre el consumo doméstico. En Rutas de intercambio en Mesoamérica. III Coloquio Pedro Bosch Gimpera, editado por E. C. Rattray, pp. 41-54. IIA-UNAM, México.
Hirth, Kenneth G. 1978 Interregional Trade and the Formation of Prehistoric Gateway
Communities. American Antiquity 43(1):35-45. 1996 Political Economy and Archaeology: Perspectives on Exchange and
Production. Journal of Archaeological Research 4(3):203-239.
82
2008 The Economy of Supply: Modeling Obsidian Procurement and Craft Provisioning at a Central Mexican Urban Center. Latin American Antiquity 19(4):435-457.
Hodder, Ian (editor) 2001a Archaeological Theory Today. Polity Press & Blackwell, Malden, USA. 2001b Introduction: A Review of Contemporary Theoretical Debates in
Archaeology. En Archaeological Theory Today, editado por I. Hodder, pp. 1-13. Polity Press & Blackwell, Malden, USA.
Houston, Stephen, John Robertson y David Stuart 2000 The Language of Classic Maya Inscriptions. Current Anthropology
41(3):321-356. Hruby, Zachary X., Geoffrey E. Braswell y Oswaldo Chinchilla Mazariegos
(editores) 2011 The Technology of Maya Civilization: Political Economy and Beyond
in Lithic Studies. Equinox Publishing, Oakville. Inomata, Takeshi 2006 Plazas, Performers, and Spectators: Political Theaters of the Classic
Maya. Current Anthropology 47(5):805-842. 2007 Classic Maya Elite Competition, Collaboration, and Performance in
Multicraft Production. En Craft Production in Complex Societies: Multicraft and Producer Perspectives, editado por I. Shimada, pp. 120-133. Foundations of Archaeological Inquiry, J. M. Skibo, editor general. The University of Utah Press, Salt Lake City.
Inomata, Takeshi, Daniela Triadan, Erick Ponciano, Estela Pinto, Richard E. Terry y
Markus Eberl 2002 Domestic and Political Lives of Classic Maya Elites: The Excavation
of Rapidly Abandoned Structures at Aguateca, Guatemala. Latin American Antiquity 13(3):305-330.
Inurreta Díaz, Armando y Rafael Cobos 2003 El intercambio marítimo durante el Clásico Terminal: Uaymil en la
costa occidental de Yucatán. Memorias de XVI Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2002:1009-1015. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.
Jackson, Sarah Elizabeth 2005 Deciphering Classic Maya Political Hierarchy: Epigraphic,
Archaeological and Ethnohistorical Perspectives on the Courtly Elite. Tesis de Doctorado, Departamento de Antropología, Harvard University, Cambridge.
83
Jiménez Álvarez, Socorro, Rafael Cobos, Heajoo Chung y Roberto Belmar Casso 2006 El despertar de la complejidad sociocultural visto desde el estudio
tecnológico de la cerámica: explicando las transformaciones sociopolíticas en el occidente de Yucatán. Memorias de XIX Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2005:532-542. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.
Joyce, Arthur A., J. Michael Elam, Michael D. Glascock, Hector Neff y Marcus
Winter 1995 Exchange Implications of Obsidian Source Analysis from the Lower
Rio Verde Valley, Oaxaca, Mexico. Latin American Antiquity 6(1):3-15. Kosso, Peter y Cynthia Kosso 1995 Central Place Theory and the Reciprocity Between Theory and
Evidence. Philosophy of Science 62(4):581-598. Kurjack, Edward B. 1992 Conflicto en el arte de Chichén Itzá. Mayab 8:88-96. Lamberg-Karlovsky, C. C. 1972 Trade Mechanisms in Indus-Mesopotamian Interrelations. Journal of
the American Oriental Society 92(2):222-229. De Landa, Diego 2003 Relación de las Cosas de Yucatán. Serie Historia, Colección
Crónicas de América 26. Dastin, Madrid, 201 pp. Lara, María Cecilia (editor) 1997 Identidades sociales en Yucatán. Universidad Autónoma de Yucatán,
Mérida, México. Leet, L. Don y Sheldon Judson 1968 Fundamentos de geología física. Traducido por L. Benavides García.
Limusa-Wiley, México, 450 pp. Leonard, Robert D. 2001 Evolutionary Archaeology. En Archaeological Theory Today, editado
por I. Hodder, pp. 65-97. Polity Press & Blackwell, Malden, USA. Leone, Mark P. (editor) 1972 Contemporary Archaeology: A Guide to Theory and Contributions.
Southern Illinois University Press, Carbondale. Lombardo de Ruiz, Sonia (editor) 1982 La pintura mural maya en Quintana Roo. INAH-Gobierno del estado
de Quintana Roo.
84
Lombardo, Sonia 1982 La pintura mural. En La pintura mural maya en Quintana Roo, editado
por S. Lombardo, pp. 49-78. Col. Fuentes. INAH-Gobierno del estado de Quintana Roo.
López de Gómara, Francisco 2003 La conquista de México. Serie Historia, Colección Crónicas de
América 15. Dastin, Madrid, 507 pp. Lothrop, Samuel Kirkland 1924 Tulum. An Archaeological Study of the East Coast of Yucatan
Publication no. 335. The Carnegie Institution of Washington, Washington, 179 pp.
Lozano Briones, Daniel y Juan Carlos Rizo Martínez 2009 Variantes gráficas en las fachadas frontales de los templos mayas de
la costa oriental de Quintana Roo: un estudio comparativo. Tesis de Licenciatura, Coordinación de la Licenciatura en Arqueología, ENAH - INAH, México.
Lumbreras, Luis G. 1981 La arqueología como ciencia social. Serie de Obras Universitarias.
Promoción Editorial Inca, Lima, 192 pp. Manzanilla, Linda y Leonardo López Luján (editores) 2001 Historia Antigua de México. 2a. ed. vol. III: El horizonte Posclásico. 4
vols. INAH - UNAM - Porrúa, México. Manzanilla, Linda R. y Claude Chapdelaine (editores) 2009 Domestic Life in Prehispanic Capitals. A Study of Specialization,
Hierarchy and Ethnicity. vol. VII. University of Michigan, Ann Arbor, Michigan.
Marcus, Joyce 1992 Royal Families, Royal Texts: Examples from the Zapotec and Maya.
En Mesoamerican Elites: An Archaeological Assessment, editado por D. Z. Chase y A. F. Chase, pp. 221-241. University of Oklahoma Press, Norman, USA.
2003 Recent Advances in Maya Archaeology. Journal of Archaeological
Research 11(2):71-148. 2008 The Archaeological Evidence for Social Evolution. Annual Review of
Anthropology 37:251-266.
85
Marcus, Joyce y Kent V. Flannery 1996 Zapotec Civilization: How Urban Society Evolved in Mexico's Oaxaca
Valley. Thames & Hudson, 255 pp. Márquez Morfín, Lourdes, Patricia Olga Hernández Espinoza y Ernesto González
Licón (editores) 2006 La población maya costera de Chac Mool. Análisis biocultural y
dinámica demográfica en el Clásico Terminal y el Posclásico. CONACULTA-INAH-ENAH, México.
Martin, Simon y Nikolai Grube 2008 Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties
of the Ancient Maya. 2a. ed. Thames & Hudson, Londres, 240 pp. Martinez de Luna, Lucha Aztzin 2005 Murals and the Development of Merchant Activity at Chichen Itza. M.
A. Thesis, Department of Anthropology, Brigham Young University, Salt Lake City.
Marx, Carlos 1959a El Capital. Crítica de la Economía Política, Vol. I. El proceso de
producción del capital. 2a. ed. Traducido por W. Roces. Sección de Obras de Economía, 3 vols. FCE, México, 769 pp.
1959b El Capital. Crítica de la Economía Política, Vol. II. El proceso de
circulación del capital. 2a. ed. Traducido por W. Roces. Sección de Obras de Economía, 3 vols. FCE, México, 527 pp.
1967 En torno a la crítica de la filosofía del derecho, de Hegel, y otros
ensayos. En La sagrada familia y otros escritos filosóficos de la primera época, editado por C. Marx y F. Engels, pp. v-15. 2a. ed. Traducido por W. Roces. Grijalbo, México, DF.
1989 Contribución a la crítica de la economía política. Traducido por M.
Kuznetsov. Obras de Marx Engels Lenin. Progreso, Moscú, 172 pp. Marx, Carlos y Federico Engels 1967 La sagrada familia y otros escritos filosóficos de la primera época. 2a.
ed. Traducido por W. Roces. Grijalbo, México. Masson, Marilyn A. y David A. Freidel (editores) 2002 Ancient Maya Political Economies. Altamira Press, Nueva York. Mastache, Alba Guadalupe, Jeffrey R. Parsons, Robert S. Stanley y Mari Carmen
Serra Puche (editores) 1996 Arqueología mesoamericana. Homenaje a William T. Sanders. 2 vols.
INAH - Arqueología Mexicana, México.
86
McAnany, Patricia A. 1989 Stone-Tool Production and Exchange in the Eastern Maya Lowlands:
The Consumer Perspective from Pulltrouser Swamp, Belize. American Antiquity 54(2):332-346.
McKillop, Heather 1996 Ancient Maya Trading Ports and the Integration of Long-Distance and
Regional Economies: Wild Cane Cay in South-Coastal Belize. Ancient Mesoamerica 7:49-62.
2004 The Ancient Maya: New Perspectives. Understanding Ancient
Civilizations. ABC-CLIO, Santa Barbara, 453 pp. 2010 Ancient Maya Canoe Navigation and Its Implications for Classic to
Postclassic Maya Economy and Sea Trade: A View from the South Coast of Belize. Journal of Caribbean Archaeology Special Publication #3:93-105.
Mithen, Steven 2001 Archaeological Theory and Theories of Cognitive Evolution. En
Archaeological Theory Today, editado por I. Hodder, pp. 98-121. Polity Press & Blackwell, Malden, USA.
Moholy-Nagy, Hattula 1999 Mexican Obsidian at Tikal, Guatemala. Latin American Antiquity
10(3):300-313. 2003 Source Attribution and the Utilization of Obsidian in the Maya Area.
Latin American Antiquity 14(3):301-310. Nazaroff, Adam J., Keith M. Prufer y Brandon L. Drake 2010 Assessing the Applicability of Portable X-Ray Fluorescence
Spectrometry for Obsidian Provenance Research in the Maya Lowlands. Journal of Archaeological Science 37(8):885-895.
Nelson, Fred W., Jr. y John E. Clark 1998 Obsidian Production and Exchange in Eastern Mesoamerica. En
Rutas de intercambio en Mesoamérica. III Coloquio Pedro Bosch Gimpera, editado por E. C. Rattray, pp. 277-333. IIA-UNAM, México.
Netting, Robert McC. 1989 Subsistencia maya: mitologías, analogías, posibilidades. En Los
orígenes de la civilización maya, editado por R. E. W. Adams, pp. 327-365. 2a. ed. Traducido por S. Mastrangello. Sección de Obras de Antropología. FCE, México.
87
Nichols, Deborah L. y Thomas H. Charlton (editores) 1997 The Archaeology of City-States. The Smithsonian Institution Press,
Washington. Oka, Rahul y Chapurukha M. Kusimba 2008 The Archaeology of Trading Systems, Part 1: Towards a New Trade
Synthesis. Journal of Archaeological Research 16(4):339-395. Ordóñez, Ezequiel 1892 Algunas obsidianas de México. Memorias de la Sociedad Científica
Antonio Alzate 16:33-43. Osorio, José F. 2004 La sub-estructura de los estucos (5C4-I): un ejemplo de arquitectura
temprana en Chichen Itza. Memorias de XVIII Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2003:836-846. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.
Osorio León, José 2006 La presencia del Clásico Tardío en Chichen Itza (600-800-830 dC).
Memorias de XIX Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2005:455-462. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.
Pastrana, Alejandro 1987 Análisis microscópico de la obsidiana. Revista Mexicana de Estudios
Antropológicos XXXIII(1):5-25. Pearsall, Deborah M. (editor) 2008 Encyclopedia of Archaeology. 3 vols. Elsevier/Academic Press. Peniche Rivero, Piedad 1990 Sacerdotes y comerciantes. El poder de los mayas e itzaes de
Yucatán en los siglos VII a XVI. Sección de Obras de Antropología. FCE, México, 248 pp.
Piña Chan, Román 1980 Chichén Itzá: la ciudad de los brujos del agua. Sección de Obras de
Antropología. FCE, México, 156 pp. Pires-Ferreira, Jane W. 1976a Obsidian Exchange in Formative Mesoamerica. En The Early
Mesoamerican Village, editado por K. V. Flannery, pp. 292-306. Studies in Archaeology. Academic Press, San Diego.
88
1976b Shell and Iron-Ore Mirror Exchange in Formative Mesoamerica, with Comments on Other Commodities. En The Early Mesoamerican Village, editado por K. V. Flannery, pp. 311-328. Studies in Archaeology. Academic Press, San Diego.
Pires-Ferreira, Jane W. y Kent V. Flannery 1976 Ethnographic Models for Formative Exchange. En The Early
Mesoamerican Village, editado por K. V. Flannery, pp. 286-292. Studies in Archaeology. Academic Press, San Diego.
Polanyi, Karl 1971 The Economy as Instituted Process. En Trade and Market in the Early
Empires: Economies in History and Theory, editado por K. Polanyi, C. M. Arensberg y H. W. Pearson, pp. 243-270. Henry Regnery Company, Chicago.
Polanyi, Karl, Conrad M. Arensberg y Harry W. Pearson (editores) 1971 Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and
Theory. Henry Regnery Company, Chicago. Popper, Karl R. 1962 La lógica de la investigación científica. Traducido por V. Sánchez de
Zavala. Estructura y función: el porvenir actual de la ciencia 8. Tecnos, Madrid, 451 pp.
Pyburn, K. Anne 1997 The Archaeological Signature of Complexity in the Maya Lowlands.
En The Archaeology of City-States, editado por D. L. Nichols y T. H. Charlton, pp. 155-168. The Smithsonian Institution Press, Washington.
Rattray, Evelyn Childs (editor) 1998 Rutas de intercambio en Mesoamérica. III Coloquio Pedro Bosch
Gimpera. IIA-UNAM, México. Renfrew, Colin 1975 Trade as Action at a Distance: Questions of Integration and
Communication. En Ancient Civilisation and Trade, editado por J. A. Sabloff y C. C. Lamberg-Karlovsky, pp. 3-59. School of American Research, Albuquerque.
Resnick, Stephen A. y Richard D. Wolff 1982 Marxist Epistemology: The Critique of Economic Determinism. Social
Text 6:31-72.
89
Rivera Dorado, Miguel 2001 Las tierras bajas de la zona maya en el Posclásico. En Historia
Antigua de México, editado por L. Manzanilla y L. López, pp. 127-159. 2a. ed vol. III: El Horizonte Posclásico. INAH, UNAM, Porrúa, México.
Rodríguez, Reniel y Corinne Hofman 2009 Vínculos transoceánicos en el Caribe precolombino. Vínculos 32(1-
2):89-106. Rosenswig, Robert M. 2010 The Beginnings of Mesoamerican Civilization: Inter-Regional
Interaction and the Olmec. Cambridge University Press, Nueva York, 374 pp.
2012 Materialism, Mode of Production, and a Millennium of Change in
Southern Mexico. Journal of Archaeological Method and Theory 19:1-48. Ruz, Alberto 1992 El pueblo maya. Salvat - Promoción Editorial, México, 346 pp. Rzedowski, Jerzy 1994 Vegetación de México. Limusa, Noriega Editores, México, 432 pp. Sabloff, Jeremy Arab y C. C. Lamberg-Karlovsky (editores) 1975 Ancient Civilisation and Trade. School of American Research,
Albuquerque. Saitta, Dean J. 2005 Dialoguing with the Ghost of Marx: Mode of Production in
Archaeological Theory. Critique of Anthropology 25(1):27-35. Santone, Lenore 1997 Transport Costs, Consumer Demand, and Patterns of Intraregional
Exchange: A Perspective on Commodity Production and Distribution from Northern Belize. Latin American Antiquity 8(1):71-88.
Schmidt, Peter J. 2006 Excavación y restauración del Templo de los Búhos en Chichen Itza,
Yucatán. Memorias de XIX Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2005:1071-1079. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.
Schmidt, Peter J. y Rocío González de la Mata 2007 La Galería de los Monos, Estructura 5C6 de Chichen Itza. Memorias
de XX Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2006:577-589. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.
90
Schortman, Edward M. 1989 Interregional Interaction in Prehisory: The Need for a New
Perspective. American Antiquity 54(1):52-65. Shelach, Gideon 2002 Leadership Strategies, Economic Activity, and Interregional
Interaction: Social Complexity in Northeast China. Fundamental Issues in Archaeology. Kluwer Academic Publishers, Nueva York, 280 pp.
Shimada, Izumi (editor) 2007 Craft Production in Complex Societies: Multicraft and Producer
Perspectives. The University of Utah Press, Salt Lake City. Sidrys, Raymond V. 1976 Classic Maya Obsidian Trade. American Antiquity 41(4):449-464. Sistema Nacional de Información Forestal 2008 Enterolobium Cyclocarpum. Comisión Nacional Forestal. Smith, Michael E. 2004 The Archaeology of Ancient State Economies. Annual Review of
Anthropology 33:73-102. Southall, Aidan W. 2004 Alur Society. A Study in Processes and Types of Domination.
International African Institute - LIT Verlag, Münster, 403 pp. Spiegel, Murray R. 1970 Teoría y problemas de estadística. Traducido por J. L. Gómez
Espadas. Serie de Compendios Schaum. McGraw-Hill, Naucalpan, México, 357 pp.
Staller, John Edward y Michael Carrasco (editores) 2010 Pre-Columbian Foodways: Interdisciplinary Approaches to Food,
Culture and Markets in Ancient Mesoamerica. Springer, Nueva York. Summerhayes, Glenn R. 2008 Exchange Systems. En Encyclopedia of Archaeology, editado por D.
M. Pearsall, pp. 1339-1344. 3 vols. Elsevier/Academic Press. Tambiah, Stanley J. 1977 The Galactic Polity: The Structure of Traditional Kingdoms in
Southeast Asia. Annals of the New York Academy of Sciences 293(1):69-97. Thompson, John Eric Sidney 1984 Grandeza y decadencia de los mayas. 3a. ed. Traducido por L. J.
Zavala. Sección de Obras de Antropología. FCE, México, 399 pp.
91
1986 Historia y religión de los mayas. 7a. ed. Traducido por F. Blanco. Col.
América Nuestra. Siglo XXI, México, 485 pp. Trigger, Bruce G. 1992 Historia del pensamiento arqueológico. Traducido por I. García
Trócoli. Crítica, España. 1998 Archaeology and Epistemology: Dialoguing Across the Darwinian
Chasm. American Journal of Archaeology 102(1):1-34. Vargas Pacheco, Ernesto 1978 Los asentamientos prehispánicos y la arquitectura en la Isla Can
Cun, Quintana Roo. Estudios de Cultura Maya XI:94-112. Villalobos, Alejandro 2007 'Nada de falso': Sistemas abovedados en la arquitectura de las
tierras bajas mayas. En Arqueología y complejidad social, editado por P. Fournier, W. Wiesheu y T. H. Charlton, pp. 129-151. ENAH-INAH-CONACULTA, México.
Voorhies, Barbara 1973 Possible Social Factors in the Exchange System of the Prehistoric
Maya. American Antiquity 38(4):486-489. Webster, David 1992 Maya Elites: The Perspective from Copan. En Mesoamerican Elites:
An Archaeological Assessment, editado por D. Z. Chase y A. F. Chase, pp. 135-156. University of Oklahoma Press, Norman, USA.
1997 City-States of the Maya. En The Archaeology of City-States, editado
por D. L. Nichols y T. H. Charlton, pp. 135-154. The Smithsonian Institution Press, Washington.
Widmer, Randolph J. 1996 Procurement, Exchange and Production of Foreign Commodities at
Teotihuacan: State Monopoly or Local Control? En Arqueología mesoamericana. Homenaje a William T. Sanders, editado por A. G. Mastache, J. R. Parsons, R. S. Stanley y M. C. Serra Puche, pp. 271-279 vol. I. 2 vols. INAH - Arqueología Mexicana, México.