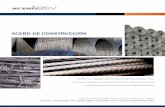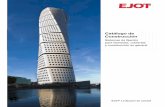Bolognesi o la construcción del héroe
Transcript of Bolognesi o la construcción del héroe
Francisco Bolognesi o la construcción del héroe
Carlos Gálvez Peña
Más de dos mil años nos separan del escenario histórico, la
cultura guerrera y el pathos que comunica la escultura
conocida como Galata morente (en castellano “El galo
moribundo” o “El gálata moribundo”), copia de un original
perdido, realizado en bronce entre los años 230 aC y 220 aC
por encargo del rey Atalo I de Pérgamo para celebrar su
victoria sobre el pueblo celta de los gálatas del Asia
Menor. Fue tal la valentía de este pueblo, decía el
historiador romano Tito Livio, que luchaban desnudos,
asistidos solo por su indómito carácter y la fuerza de sus
brazos. La escultura, entre las más logradas de la
antiguedad clásica, celebra la victoria de un rey pero honra
sobre todo al vencido y le reconoce el mérito de haber sido
un adversario esforzado, que se resistió orgullosamente a
exhalar el último suspiro de vida para no ceder fácilmente
su derrota ante un enemigo superior.
El honor en el campo de batalla se hizo teoría por vez
primera a principios del siglo XIX en la obra De la Guerra
escrita por von Clausewitz (1780-1831), militar prusiano,
testigo de primera mano de las contingencias de los campos
de batalla de Europa posteriores a la Revolución Francesa.1
Luego de las guerras napoleónicas, la ética de la guerra
occidental cambió de filosofía, entre otras cosas porque las
naciones ya no iban a la guerra en nombre de una dinastía
sino de una nación y los sacrificios individuales en el
campo de batalla eran asumidos vicariamente por una
comunidad que los consideraba los logros como propios, los
logros pero también las derrotas. Von Clausewitz, director
de la escuela militar de Prusia y testigo de las múltiples
derrotas prusianas ante las fuerzas francesas imperiales,
señalaba en su popular tratado que la guerra era
esencialmente un duelo entre dos fuerzas —–nacionales e
individuales al mismo tiempo—- y que para que ese duelo se
elevara al nivel del honor y dejarade lado la muerte del
campo de batalla, la civilización ilustrada y los adelantos
técnicos habíian incorporado un código de comportamiento
para las partes enfrentadas, que honraba el valor. Para von
Clausewitz, la teoría del duelo ayudaba a comprender el que
la violencia de la guerra pudiera remontarse al nivel del
honor y que en caso de una derrota, esta fuera asumida
individual y colectivamente con orgullo. El código de
civilización guerrera de von Clausewitz esperaría todavía
unas décadas para su definitiva transformación en la Francia
de fines del siglo XIX con el código del honor que vinculaba
de manera definitiva la esfera privada con la pública y unía
1Claus von Clausewitz, De la Guerra (Libro.dot. ©2002, http://www.librodot.com)
la cultura del duelo con el campo de batalla. Allí, como
Robert Nye ha señalado, la cultura del honor trascendió del
ámbito de lo privado a lo público para ser validada en el
campo de batalla.2 En la cultura cívica de la Tercera
República francesa (1870-1940), todo ciudadano era poseedor
de dignidad civil, derechos personales y amor por su patria,
a la que se esperaba defendiera como a su hogar y a sí
mismo. Este nuevo paradigma del honor guerrero, proponía
que, en caso de derrota, la consideración al caído mandaba
que no se privara al vencido de su honra pues la había
validado en la contienda y era preferible la muerte al
deshonor. De la misma forma, vicariamente, un país afligido
por la derrota, podía reforzar la disciplina social y los
valores burgueses a pesar de pese a haber sido vencido.3 De
allí el rol modélico de los héroes caidos en campo de
batalla, quienes con la frente en alto, redimían a las
naciones de las contingencias de la guerra, pero sobre todo
ante la opinión pública mundial.4 Esta mentalidad fue el
sustrato cultural en el que se formaron nuestros héroes
militares de las guerras del siglo antepasado.
Así pues, honrar una derrota digna enaltecía también al
victorioso. Tal fue la actitud de Antonio José de Sucre para
2Robert Nye, Masculinity and Male Codes of Honor in Modern France (Berkeley y Londres: University of California Press, 1993), 172.3 Nye, Masculinity, 178.4 Nye, Masculinity, 182.
con el virrey José de la Serna y sus soldados, al finalizar
la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824. Tal fue la
grandeza de Miguel Grau al rescatar a la tripulación de La
Esmeralda al finalizar el combate naval de Iquique en 1879.
Ni España ni Chile perdieron dignidad al recibir el homenaje
de sus vencedores en dichos contextos. Sus derrotas fueron
honradas por el victorioso precisamente por el
reconocimiento de su entrega y la defensa de sus ideales, y
los victoriosos, gracias a estos gestos de grandeza,
honraron el código de civilización que pedía von Clausewitz.
Los derrotados también podían validar el código del honor
del campo de batalla novecentista, a través de un valor
supremo igualmente creado por la cultura del duelo: el
coraje masculino. Ante situaciones de desbalance de recursos
solo el coraje, esa calidad de superioridad espiritual
masculina, acuñada en el contexto de la guerra, podía
ofrecer un balance y una solución a la tragedia de la guerra
novecentista como bien ha destacado Robert Nye.5 La
literatura, la prensa, las ciencias y las artes
fortalecieron la convicición de que los hombres en
situaciones límite sólo tenían una alternativa: el heroísmo
como afirmación final del coraje y del honor.
Se podría argüir que no siempre los vencedores manifestaron
piedad y admiración por el vencido —–comosucedió con el
5 Nye, Masculinity, 218.
gálata moribundo—- y que lejos de honrarlo en la muerte,
hicieron exactamente lo contrario. La envanecida mentalidad
de la victoria y del abuso en el contexto belico bélico fue
a veces mezquina y revanchista, pero incluso esas
excepciones contribuyeron por oposición a reforzar el código
del honor guerrero y ensalzaron el coraje masculino. Aquí
cabe una explicacion: los valores antes señalados, tan
encumbrados por el discurso sobre la masculinidad de la
segunda mitad del siglo XIX, no podían ocultar el hecho de
que las guerras de esa época dejaron secuelas físicas y
psicológicas imborrables en las generaciones siguientes
debido al poder destructivo de la tecnología del cañón, el
proyectil y la bayoneta. Esto fue manifiesto sobre todo en
la Guerra de Secesión norteamericana (1861-1865) y también
en los reductos y famosos “repases” de la Guerra del
Pacífico (1879-1883). De otro lado, el desarrollo de la
opinión pública y la prensa contribuyeron a identificar
responsabilidades y omisiones políticas que coadyuvaban a
las derrotas en el campo de batalla. En contextos cuasi
desesperados de inminente derrota, el código de honor
blindaba a los soldados preparándolos para la adversidad y
evitando que la brutal realidad de la guerra decimonónica
erosionara el lugar del honor y las acciones heroicas en las
memorias nacionales. Como Charles Phillips y Alan Axelrod
han señalado para el caso de la Guerra Civil norteamericana,
en ambos lados había honor pero también crueldad, ineptitud
y desorden.6 La principal consecuencia del enfrentamiento
entre realidad y el código del honor en la guerra fue la
erosión de la figura del héroe y lo heroico para la
posteridad. No llama así la atención que fuera Benjamín
Vicuña Mackenna (1831-1886), el prolífico historiador
chileno del siglo XIX, quien produjera la primera
idealización de Arica y sus caídos pese a celebrar la
victoria de su país en cada página de su cuasi épica
historia, y se admirase de la hidalguía y el esfuerzo de los
oficiales mientras lamentó que la incuria del estado peruano
produjera soldados de a pie, vestidos de harapos. Vicuña
invistió al Bolognesi caído en Arica de suficiente dignidad
y honor para elevarlo por sobre las contingencias del
destino: “…derribado de espaldas, el venerable gobernador de
la plaza con la frente atravesada por un proyectil de rifle,
un soldado le asestó un fuerte culatazo en la cabeza….”.7 Y
si no evitó la terrible imagen de la descripción del cráneo
partido del héroe, Vicuña concluyó: “…habría sido digno de
Chile y de su honra como nación civilizada guardar las vidas
de hombres tales como Bolognesi y Moore*…”8.
6Charllres Phillips y Alan Axelrod, My Brother’s Face.Portraits of the Civil War in Photographs, Diaries and Letters (San Francisco: Chronicle Books, 1993), 5,-10.7Benjamín Vicuña Mackenna, Historia de la campaña de Tacna y Arica, 1879-1880 (Santiago de Chile: Rafael Jover, 1893), 1156.8 Vicuña, Historia, 1158
Son pocos los países en América Latina que han construido
una retórica monumental a partir de las guerras post-
independencia. Argentina lo ha hecho con sus guerras más
tempranas contra los ingleses y el Brasil (1806-1807 y
1820s) y Paraguay ha puesto el énfasis en la Guerra del
Chaco (1932-1935). Bolivia y el Perú recuerdan más sus
derrotas en la Guerra del Pacífico que Chile sus victorias
en el mismo conflicto, como bien ha notado Miguel Angel
Centeno en su trabajo sobre la simbología del nacionalismo
estatal en el paisaje monumental del continente. Ningún país
latinoamericano se compara a con los Estados Unidos en la
conmemoración monumental a los héroes de ambos bandos
durante la Guerra de Secesión.9 Y esto tuvo que ver con
varios factores, comenzando por la recopilación de los
testimonios de la guerra y terminando con la convención
social respecto de la memoria. La Guerra de Secesión fue uno
de los primeros conflictos ampliamente documentados en
fotografía y si bien las imágenes pusieron de manifiesto las
fisuras del discurso sobre el código del honor y los ideales
de gloria; lo que señalé anteriormente como la contradicción
entre la brutalidad de la guerra y los ideales del honor,
los monumentos finalmente validaron el código.10 De hecho,
el discurso reconciliador y la plástica conmemorativa de la
guerra en los Estados Unidos, buscaron conscientemente dejar9Miguel Angel Centeno, “Wars and Memories: Symbols of State, Nationalismin Latin America,” Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 66 (junio 1999), 86.10Brian Pohanka, “Foreword” a Phillips y Axelrod, My Brother’s Face, 2.
atrás las contradicciones entre retórica y realidad para
curar las heridas del conflicto y afirmar la unión nacional.
A veces, lamentablemente, la erosión del código del honor y
el valor, dada la violencia de la guerra, permeó la psyché
colectiva del derrotado, llevándolo a que, lejos de recordar
su esfuerzo heroico,, solo lamentase su caída y se
avergonzara de ella. Si el Perú se sintió vindicado con
Miguel Grau en Angamos, la verdadera tragedia de nuestra
derrota en Arica, no fue el hecho militar en sí, sino el no
sentir suficiente orgullo como nación por el sacrificio del
ejército peruano liderado por el coronel Francisco
Bolognesi, porque a Bolognesi en su derrota no lo precedió
un aura de hazañas victoriosas como sí al almirante Grau. En
el caso particular peruano, la sombra de una guerra trágica
se proyectó sobre nuestra incapacidad para afirmar una
retórica de honor, coraje y orgullo lo sufiencientemente
fuerte para honrarnos como nación a pesar de la derrota de
Arica. O acaso, la memoria de la guerra —– a través de las
fuentes historiográficas y gráficas—- no se ha traducido
adecuadamente a través de los monumentos, el heroismo de
Bolognesi. Siguiendo estas líneas de reflexión, en este
ensayo me ocuparé de la manera cómo hemos construido en el
Perú la memoria sobre el héroe más importante del ejército
peruano, el coronel Francisco Bolognesi Cervantes, a partir
de su heroica muerte en la batalla de Arica en junio de 1880
y reflexionaré asimismo sobre el correlato monumental de su
recuerdo, las fuentes que lo inspiraron y su devenir.
Francisco Bolognesi no fue de los personajes más visibles de
la historia militar peruana del siglo XIX, y casi podríamos
decir que él adquiere estatura pública recién a partir de su
muerte en el campo de batalla. Fue un militar de carrera al
servicio del estado peruano con una trayectoria casi
anónima, solo visible en documentos relativos al estado y en
una fotografía del estudio Garreaud que lo muestra
uniformado hacia 1864-1865 —–a poco de viajar a Europea como
comisionado del ejército peruano—- posando como orgulloso
funcionario militar y a la moda militar del Segundo Imperio
Francés (1852-1870). A más de esto, antes de Arica, solo se
sabe de su herida en la toma de Arequipa por las fuerzas
castillistas en 1858, sus actividades comerciales y su
retiro en 1871. Cabe entonces afirmar, que la leyenda del
héroe nace cuando el propio Bolognesi se reinventa en 1879,
al enlistarse voluntariamente a los sesenta y dos años de
edad luego de la declaratoria de guerra a Chile. ¿Qué lo
lleva en la madurez a tomar una decisión tal? Podría
especularse sobre rasgos particulares de la personalidad del
coronel Bolognesi pero ciertamente como militar de carrera
perteneciente a la primera generación del ejército
profesional en el Perú, fue el código del honor novecentista
lo que estuvo detrás de su decisión. De allí a la llamada
“respuesta de Arica” —–creada por Vicuña Mackenna—- la
trayectoria es clara. Es muy interesante reflexionar en
torno a esta cultura de honor militar y coraje en el campo
de batalla, para entender que las primeras manifestaciones
plásticas de memorialización de un concepto tal como el del
uso “del último cartucho” para evocar el cumplimiento del
deber al límite de las circunstancias físicas y de la vida,
surgieron en el contexto del recuerdo francés de la guerra
Franco Prusiana (1870-1871). Vicuña puso en boca de
Bolognesi, una arenga que se esperaba de cualquier militar
honorable novecentista y contribuyó a la forja del héroe.
Recientemente, ha aparecido una fotografia de finales del
siglo XIX que bien podría tratarse del retrato tomado al
comando de Bolognesi en Arica, el día anterior a la batalla.
No existe documentación vinculada que permita fecharla y
verificar la identidad de los personajes, pero el grupo se
muestra en una composición similar a la descrita en la
escena de la famosa “respuesta” al emisario chileno:
Bolognesi al centro rodeado de los oficiales que aparecen en
un segundo plano agrupados alrededor de una pequeña mesa.
Estas composiciones de retratos militares no eran inusuales
e incluso eran encargadas por comandos que sabían que
estaban en desventaja ante fuerzas superiores y podían morir
en acción. Eran una forma de alarde anterior al momento
climático del enfretamiento. Lo importante era dejar
manifiestos el valor y el honor como fue el caso de la
famosa guerrilla dirigida por John Singleton Mosby (1833-
1916), conocido como “Gray Ghost”, durante la Guerra de
Secesión norteamericana. Las acciones de Mosby se volvieron
legendarias y se cree incluso detuvieron el avance de las
fuerzas del norte en territorio de la confederación. Aunque
herido en varias oportunidades y con siete de los miembros
de su comando ejecutados, Mosby no murió en las emblemáticas
batallas del conflicto y su leyenda solo creció con su larga
vida pública posterior. Otra interpretación a la fotografía
del comando de Arica, es que pudiera haberse tratado de una
representación dramática de finales del siglo XIX. En todo
caso, aún cuando haya sido este el caso, la fotografía y su
composición refuerzan el nacimiento de la leyenda heroica
del sacrificio del coronel Bolognesi, así como las fotos del
comando de Gray Ghost galvanizaron la fama del grupo de
milicianos sureños. Empero, lo anteriormente señalado no fue
información pública en 1880, cuando pocos peruanos incluso
podían dar fe del compromiso de Bolognesi al enrolarse de
nuevo en el ejército, un año antes del inicio de la guerra y
de su sacrificio en Arica.
Así, vale preguntarse ¿cuándo surge el héroe ante la opinión
pública peruana? ¿Cuáles fueron las primeras fuentes y de
qué manera determinaron la memoria monumental celebratoria
de Bolognesi? La primera fuente que nos brinda una imagen de
Bolognesi en el campo de batalla es el parte de guerra de
Arica, suscrito por Manuel Espinosa el 7 de junio de 1880,
al día siguiente de la batalla. En el mismo, Espinosa solo
hace referencia a la actitud dirigente de Bolognesi como
comandante general de las fuerzas del Perú y menciona la
orden de suspensión de fuego al ver la inminente derrota, lo
que añade un sentido de responsabilidad al anciano militar
que había tomado la honorable decision de luchar hasta el
final. La orden del alto al fuego al parecer no llega a
ejecutarse por la confusión del momento, pero sobre todo por
la arremetida de las baterías chilenas, que ocasionaron la
muerte de Bolognesi y de Mooore. Dos días después, el parte
de guerra remitido por Roque Sáenz Peña, señala que,
habiéndose reunido con los miembros del comando pese a la
herida de su brazo, a fin de reordenar las fuerzas, fue
testigo de la muerte de Bolognesi y Moore: “... los señores
coroneles don Francisco Bolognesi y don Guillermo Moore,
cayendo a nuestro lado estos dignos jefes atravesados por el
plomo de una fuerte descarga.”11 La dignidad atribuida a la
baja de ambos oficiales por Sáenz Peña, hizo posible que los
militares peruanos se elevaran sobre el caos de la guerra y
cruzaran el umbral del heroismo. Tres días después de los
hechos, la muerte del coronel se había revestido del
necesario componente de honor y dignidad para producir la
leyenda heroica que la opinión pública peruana esperaba: el
11Carlos Milla Batres, ed., Recopilación de partes y documentos de la Guerra del Pacífico (Lima: Editorial Milla Batres, 1980), 211 y 214.
venerable militar que no había abjurado de sus deberes y que
había muerto defendiendo a su país junto a otros brillantes
oficiales, lo que fue ratificado casi una década después por
la narrativa triunfalista pero empática de Vicuña. El
recuerdo de Sáenz Peña había asociado el código de honor
bélico del siglo XIX con el comportamiento viril y
sacrificado de Bolognesi, como se esperaba de un hombre
cabal en un duelo. A partir de entonces, en contraste con el
caos, las reyertas políticas, y la violencia de la guerra,
Bolognesi pese a su edad, devino en modelo de virilidad y de
honor militar. Ocurrió con nuestro héroe de Arica lo que
Peter Burke, en su clásico estudio sobre la fabricación
política de la imagen pública de Luis XIV (1638-1715), rey
de Francia, sostuvo que sucedió con la memoria histórica de
las guerras de Francia del siglo XVII, a partir de la
producción de imágenes literarias y materiales. Dado que la
imaginería debía atender a la superación del ser “real” para
enfatizar el ser “social”, así pues las derrotas de Francia
en los últimos años del reinado del Rey Sol debían ser
eclipsadas por el mito de Luis como héroe viril.12
Bolognesi, a partir del recuerdo de Sáenz Peña, que peleó a
su lado, y de Vicuña, que se ufanó de haberlo vencido,
trasciende el ser real para elevarse en su ser social que, y
aunque derrotado, se fija fijarse en la memoria histórica
peruana para redimirnos de la pérdida de Tarapacá.
12Peter Burke, La fabricación de Luis XIV (San Sebastián: Nerea, 1995), 121.
El reto, a partir de 1880, era cómo mantener vivo el ser
social del modélico coronel, pues la prensa o los relatos
históricos no bastarían para mantener viva la leyenda del
héroe. F y fue allí cuando la monumentalidad podía cumplir
una función didáctica y de forja de memoria histórica.
Firmada la paz con Chile en 1883, se necesitaba empezar a
construir el recuerdo sobre la guerra para superarla. Las
primeras imágenes conmemorativas de ella no fueron, sin
embargo, monumentales, sino más bien pictóricas, y
contribuyeron a la posterior concepción de las primeras. El
joven pintor limeño Juan Lepiani (1864-1932), con solo
treinta años de edad fue encargado por el gobierno para
pintar los primeros cuadros históricos sobre Arica: La
respuesta y El último cartucho, conocido también como La batalla de
Arica. Lepiani ciertamente se basó en los partes de guerra ya
señalados pero también en la primera narrativa histórica
sobre Arica aparecida en 1893: la Historia de la campaña de Tacna y
Arica, de Benjamín Vickuña Mackenna. Lepiani modeló su
versión del campo de batalla de Arica y del valor de
Bolognesi de acuerdo a la información de las primeras
fuentes pero arregladas en un formato de honor y heroismo en
contexto bélico comunes al siglo XIX europeo. Por entonces,
era acaso el pintor francés Alphonse de Neuville (1835-
1885), el de mayor renombre en la documentación heroica de
batallas para los ejércitos francés e inglés. Dada la
estadía parisina de Lepiani me parece pertinente hacer un
paralelo entre dos cuadros de Neuvilley la obra de Lepiani,
influida por la reconocida obra del primero.
El primer cuadro de Alphonse de Neuville, es el conocido
como Les dernieres cartouches (Los últimos cartuchos) pintado
para celebrar la heroica resistencia de la llamada división
azul de la infantería de marina francesa en la defensa de
l’Auberge Bourgerie en el poblado de Bazeilles en setiembre
de 1870, preludio a la tragedia de la batalla del Sedán con
que finalizó la guerra franco-prusiana.13 La escena presenta
a un grupo de soldados sitiados por fuerzas superiores pero
dispuestos a pelear hasta el final, pese a que varios ya
están malheridos y otros sin municiones. La idea de resistir
por el honor personal y nacional es tangible en el cuadro
que comparte ese pathos con El último cartucho de Lepiani pintado
en 1894. Aunque inspira la obra de Lepiani en cuanto al
concepto de heroica resistencia, la composición de Les
dernieres cartouches no tiene relación con el cuadro de Lepiani
del mismo nombre. Es más bien otro cuadro de Neuville,
basado en un episodio de la guerra Anglo-Zulú, la defensa de
Rorke’s Drift de enero de 1879 y pintado en 1880, el que
pudo haber inspirado la composición de la batalla de Arica
por Lepiani, por tener el formato apaisado, los personajes
caídos pero aún luchando al centro de la escena y en general
13 Agradezco la información sobre este cuadro de Neuville al Dr. Mauricio Novoa, editor de este volumen.
un aura de heroismo militar enmarcado por una atmósfera
enrarecida de pólvora y agotamiento. Así como Bolognesi
dirige con un revólver en mano, pero desde el suelo, la
deseperada resistencia peruana, en la obra del pintor
limeño. El oficial inglés John Chard dirige, al lado derecho
de la obra de Neuville, a un esmirriado batallón, rodeado de
heridos y muertos. Un soldado inglés casi en el suelo, le
alcanza a Chard los cartuchos que quedan, acaso los últimos
para resistir. Estas hoy célebres imágenes del pincel de
Lepiani, impregnadas del dramatismo de las batallas
mundiales de las décadas de 1870 y 1880, fueron las que
inspiraron la monumentalidad y nuestro recuerdo de Arica.
Pero, antes de ver la construcción de la memoria peruana del
héroe Bolognesi en la monumentalidad pública, es necesario
reflexionar sobre la naturaleza del monumento público del
siglo XIX, para entender mejor su mensaje de exhaltación del
ser social del héroe y el honor viril del guerrero.
Los monumentos se transforman en su significado público a
principios de la centuria antepasada, cuando dejaron de
celebrar casas reinantes y adornar túmulos funerarios para
sublimar los valores de la burguesía europea: la abnegación,
el valor, la inteligencia y el heroismo. La aparición del
cementerio público —incluido el de Lima abierto en 1808—-
supuso una revolución en la democratización de los
monumentos que celebran los valores tales como la
maternidad, el amor, la abnegación, el sacrificio, etc. Pero
será en el último tercio de siglo cuando los monumentos
dejan definitivamente el espacio sacro-funebre o inner sanctum
(innenraum) para liderar el espacio público y celebrar al
héroe cívico.14 El homenaje público a los valores y el honor
burgués dará lugar a debates sobre las rememoraciones
monumentales de prohombres, tanto para validar como para
discutir la pertinencia de tales homenajes. Neil McWilliam,
en su estudio sobre los monumentos civiles del fin de siècle
frances, ha destacado el sustrato político detrás del debate
suscitado por el monumento a Miguel de Servet, obra del
escultor Jean Baffier inaugurado en París en 1908. McWilliam
sostiene que el homenaje a la figura del pionero de la
investigación médica, se inscribió en una discusión nacional
sobre libertad religiosa, anticlericalismo y el pathos
victorioso del vencido por una causa más poderosa pero
injusta.15 Los años de la reconstrucción nacional no fueron
los más propicios para pensar en el recuerdo permanente de
Bolognesi, pero los cuadros de Lepiani sentaron el
precedente de una narrativa heroica y sacrificada y
propiciaron un debate en ciertos círculos. Habría que
esperar casi finales del siglo XIX para que apareciera una
14Karen Lang, “Monumental Unease: Monuments and the Making of National Identity in Germany”, en Imagining Modern German Culture: 1889-1910, Françoise Forster-Hahn, ed. Studies in the History of Art53 (Washington, D.C.: National Gallery of Art, 1996), 275.15Neil McWilliam, “Monuments, Martyrdom and the Politics of Religion in the French Third Republic”, The Art Bulletin 77 (2) (Jun.1995), 187.
iniciativa a favor de monumentalizar el héroe de Arica. Se
debe a la iniciativa de la ciudad de Arequipa el que el Perú
cuente con el primer recuerdo monumental del héroe. Un busto
en mármol, posiblemente inspirado en el retrato fotográfico
y fechado en Berlín en 1896 y que aún se conserva en la
Ciudad Blanca, sentó la pauta de nuestro recuerdo. La
iniciativa más importante, sin embargo, será la iniciada en
1899 gracias al entusiasmo de Víctor Oyague, que fundó una
asamblea patriótica encargada de materializar un monumento a
Bolognesi a través de una colecta nacional y un concurso
internacional ; el mismo que tuvo lugar entre mayo de 1901 y
mayo de 1902, y que otorgó el primer premio al escultor
español Agustín Querol Subirats (1860-1909).16
Querol no era un escultor en los inicios de su carrera. La
vastedad temática y geográfica (España, Argentina y Cuba) de
su obra escultórica lo situaban entre los grandes escultores
españoles del fin de siglo XIX. Había ganado medallas de
reconocimiento en París en 1889, 1898 y 1900, lo que
equivalía a su consagración, y obtenido similares premios en
Munich, Viena, Berlín y Chicago. Su obra en España es de
primer orden, e incluye el frontis de la Biblioteca Nacional
de Madrid y el monumento fúnebre a Antonio Cánovas en el
Panteón Nacional de los Hombres Ilustres de España, en el
que una figura velada en actitud doliente, lamenta la muerte
16Jorge Basadre, Historia de la República del Perú, 1822-1933, 7ma ed. corregida y aumentada, 11 vols. (Lima: Universitaria, 1983), 8: 169-170.
del servidor público. La primera propuesta de Querol,
sostiene Basadre, fue descartada por excesivamente costosa y
reemplazada por la segunda propuesta que se colocó en el
centro de la plaza que lleva el nombre del héroe: el pilar
cuadrado rodeado de figuras aladas —–la Fe y la Gloria—- va
acompañada de alegorías del valor y la guerra. El monumento
a Francisco Bolognesi fue inaugurado en lucida ceremonia en
1905, durante el primer gobierno del presidente José Pardo
y con la asistencia de Roque Saenz-Peña, sobreviviente de la
batalla de Arica.17 La base del monumento con las figuras
ascendentes que rodean al pilar remite a otras obras de
Querol y constituyen un recorrido visual y un código
simbólico que concluye en la figura del héroe en la cima del
monumento. Allí, Bolognesi, con la bandera peruana recogida
en un brazo y empuñando el revólver en la otra, está a punto
de caer, herido de muerte. Su caída, sin embargo, tiene un
aura de grandiosidad y de honor, anticipado por las
alegorías que preparaban al espectador, como en un preludio
musical, al desenlace heroico; dos placas en la base de la
columna reproducen en versión estilizada los cuadros de
Lepiani ya mencionados. La escultura de Querol, producto de
la sensibilidad que había forjado la cultura del duelo y del
honor del siglo XIX no fue entendida sino atacada de manera
virulenta por Manuel Gonzáles Prada, quien contribuyó a
generar el sentimiento de vergüenza asociado a la figura
17 Basadre, Historia, 8: 169.
herida de nuestro héroe. Durante el gobierno del presidente
Manuel Odría, en junio de 1954, se reemplazó la obra por
otra, del artista Artemio Ocaña, discípulo de Daniel
Hernández, fundador de la Escuela de Bellas Artes.18 De una
imagen monumental que celebraba el honor, incluso al caer en
acción heroica, se dio paso a una imagen falsamente
victoriosa y aguerrida, una acaso surgida a la sombra del
sentimiento militar de la campaña contra el Ecuador en 1941
y celebrada por un régimen militar. La pieza de Ocaña,
muestra a un Bolognesi en el momento anterior a su muerte,
cuando aún luchaba de pie junto a su batallón, pero no es
necesariamente fiel a la historia, al sacrificio y a la
muerte violenta sufrida por el anciano coronel, a través de
la cual se infundió honor sobre el ejército de su país.19
Raúl Porras Barrenechea (1897-1960), en uno de sus
brillantes discursos como parlamentario, correspondiente a
la legislatura de 1957, se refirió al “estoicismo de
Bolognesi”, como el rasgo esencial del héroe de Arica, aquel
que lo igualaba a los más destacados prohombres de la patria
peruana.20 El monumento concebido por Querol rendía homenaje
precisamente a ese estoicismo, cuyo valor radicaba en haber
18Basadre, Historia, 8: 170.19Vargas Ugarte señaló que Bolognesi, con un revólver en la mano, cayó para ser víctima del culatazo. Ver Rubén Vargas Ugarte, S.J., Historia General de la Guerra del Pacífico (Lima: Editorial Milla Batres, 1979), 33.20Carlota Casalino, comp., Raúl Porras Barrenechea, parlamentario (Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 1999), 256.
asumido el sacrificio como un deber; era además el
testimonio de una forma de entender el honor guerrero, y
ciertamente correspondía a la estética de una época. Pelear
“hasta quemar el último cartucho” y morir cayendo de bruces
para ser víctima de un culatazo en el cráneo, no le quitaba
gloria ni al coronel Bolognesi ni al Perú, antes bien
remitía a un pueblo con alto sentido del valor y del deber
que fue, como hemos sostenido antes, lo que las naciones del
siglo XIX quisieron rescatar en la memoria monumental de la
guerra. Siguiendo esa lógica, el verdadero valiente no era
necesariamente el que triunfaba, porque a veces el triunfo
podía ser consecuencia del azar o deberse a la superioridad
técnica y númerica, como ocurrió con las fuerzas chilenas en
Arica. Para el código del honor de fines del siglo
antepasado, era más valiente aquel que, a sabiendas de sus
límites, se enfrentaba con el contendor porque sus objetivos
morales eran superiores. Se equivocó Gonzáles Prada en
mofarse de la escultura de Querol —–hoy depositada en el
Real Felipe—- al señalar que nuestro héroe había muerto de
“irrisión”. Con el célebre panfletario se equivocaron
quienes quisieron hacer de Bolognesi un héroe victorioso
porque la derrota de Arica les supo mal o asumieron que
constituía un baldón en la historia peruana.21 Bolognesi no
murió en una victoria pero aún cayendo a tierra, herido de
muerte, nuestro anciano coronel fue como el gálata vencido,
21 Basadre, Historia, 8: 170.
ese guerrero que con su muerte se elevó sobre ese último
límite para lograr una victoria moral, que es, en última
instancia, la que en verdad engrandece a los pueblos. A más
de ciento treinta años de la Guerra del Pacífico, seamos los
peruanos como el rey Atalo de Pérgamo y reconozcamos la
grandeza del caído con honor en el campo de batalla de
Arica. Pero sobre todo, reconozcamos que con esa muerte,
Francisco Bolognesi nos dio una lección de ciudadanía y de
identidad con el destino nacional que lo elevó a la
categoría de héroe inmortal en alas de la gloria.