LO AFRICANO EN EL DEPORTE COLOMBIANO La paradoja de ser héroe discriminado
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of LO AFRICANO EN EL DEPORTE COLOMBIANO La paradoja de ser héroe discriminado
LO AFRICANO EN EL DEPORTE COLOMBIANOLa paradoja de ser héroe discriminado
Por: David Leonardo Quitián Roldán1
Somos los genuinos representantes de nuestros dioses, así digan que somos la personificación del demonio
Manuel Zapata Olivella
Bueno, desde que vivía ahí, en ese barrio en donde a uno como negro no le quedaotra alternativa que el ring y la fama, marica. Sí, porque las demás profesiones,
usted lo sabe, viejo Deibinson, son oficios pa´ blancos. Lamadre. Bueno, a no ser queusted, nojoda, como negro se meta a uno de esos oficios en los que hay querebuscarse como acompañado de la medallita de la Santísima Trinidad (tres
personas-divinas-y-un solo-Dios-verdadero)
Cuento “El Flecha” de David Sánchez-Juliao
Ya desde el título de este artículo se plantea una
afirmación que para muchos puede ser discutible ¿qué tan
africanos somos? ¿Cuánto de lo que actualmente damos por
colombiano es realmente africano o viceversa? ¿Puede
afirmarse que –de haberla- esa presencia e influencia
africana impactó por igual a todos los habitantes de este
país? Interrogantes que no son inéditos al ser tratados por
autores nacionales como Manuel Zapata Olivella (1967,
1983), Jaime Arocha (1982, 2004), Claudia Mosquera (1998) y
que entrañan aspectos históricos como los procesos surgidos
con la abolición de la esclavitud en 1852; demográficos
como los asentamientos afros en los litorales atlántico y
pacífico; idiosincráticos como la maduración de unos1 Sociólogo y Magister en Antropología de la Universidad Nacional deColombia. Docente investigador de la Universidad Pedagógica Nacional,Universidad Incca de Colombia y de la Universidad de los Llanos.
imaginarios que han resultados funcionales al discurso y al
hacer discriminativo- segregacionista y políticos si
ponemos en cuestión la pregonada igualdad ciudadana
declarada en la Constitución Política de 1991 y si
examinamos lo que en su momento se denominó “el
mejoramiento de la raza” (Pedraza, 1989) como condición sine
quanom para la consolidación del proyecto nacional.
Por otro lado está lo superfluo que pueden parecer esas
preguntas en pleno siglo XXI cuando, podrán decir muchos,
esas situaciones están superadas como lo demuestra la
elección de Barack Obama como presidente de la primera
potencia planetaria. Esos mismos que señalan la inutilidad
de los interrogantes en los que se plantean escenarios de
desigualdad social para los afroamericanos, esgrimen la
extinción del Ku Klux Klan en Estados Unidos, la inexistencia
del Apartheid en Sudáfrica y la llegada de políticos,
artistas y deportistas negros a la cúspide mundial de la
fama como ejemplos de la desaparición de la discriminación
étnica. Pelé, Muhammad Ali, Michael Jackson, Michael
Jordan, Colin Powel, Condolezza Rice, Beyonce, Oprah
Winfrey, Tiger Woods, las hermanas William y Lewis Hamilton
son algunos de las pruebas citadas para defender la
inocuidad de la discusión. Si “gente de color” -para
expresarlo con el eufemismo discriminatorio- pudo escalar
hasta las máximas posiciones ¿por qué se insiste en la
existencia del racismo? Para fortificar esa posición se
2
alude un complemento que luce contundente: los últimos
cuatro personajes citados alcanzaron la gloria y el número
uno en sus disciplinas, en ambientes tradicionalmente “para
blancos”.
En el artículo se insinuarán algunos elementos que
desvirtúan la inexistencia de la segregación cultural en
términos raciales y étnicos con todo lo problemático que
puedan ser las expresiones “racial” y “étnico” al contener
una carga imperial- hegemónica propia de los primeros
tiempos de la antropología. Negación que acude al
ritualismo de las barras bravas del fútbol que se oponen a
sus rivales desconociendo su existencia (“los de River no
existen” arguyen los de Boca) y que tiene como corolario la
negación del conflicto interno que hace el presidente
Álvaro Uribe en Colombia y el cambio de denominación de los
desplazados de la guerra intestina2 a quienes el ejecutivo
nacional llama “migrantes”3. Sin embargo el objetivo del
texto no es demostrar algo tan obvio –así varios insistan
en esconderlo- sino presentar algunos ejemplos de
resistencia real y simbólica que se enmarcan en una
estrategia de mayor vuelo al buscar la exaltación de lo
2 Según cifras de ACNUR los desplazados en Colombia llegó, en 2009, acuatro millones de personas. 3 La estrategia uribista consiste en reemplazar nombres propios yadjetivos por otros de menor jerarquía o más neutrales en términospolíticos. Su ejemplo más repetido es llamar “La Far” a la guerrillade las Farc, negándoles así su denominación de origen que las instalaen el plano del terrorismo internacional.
3
afro y el estado de igualdad por el que también luchan
mujeres e indígenas.
Cinco viñetas que intentan invocar el poder de los símbolos
para ilustrar situaciones como la discriminación positiva
(aupada en disposiciones legales como la “Ley de cuotas”
para las mujeres y en la “Circunscripción especial para
grupos étnicos y minorías políticas”4 en el caso de
población afrocolombiana e indígena), el determinismo
biológico (el mito eugenésico) expresado en el cliché que
sentencia que los “negros solo sirven pa’ deportistas” y el
determinismo cultural que describe a la población afro –y
por extensión a los habitantes de la Costa- como gente
“perezosa, rumbera, irresponsable y viva5”; imaginario que
contribuye al racismo patentizado en el chiste cruel que
pregunta ¿Qué hace un negro en bata blanca? Para luego
responderse que “vender paletas”6.
Los viñetas que a continuación se relacionan provendrán del
deporte no porque sólo existan resistencias y resiliencias
4 Se alude a la Ley 581 de 2000 que prescribe la participación de lasmujeres en al menos el 30% de los cargos en las tres ramas del poderpúblico del país. También a la Ley 649 de 2001, titulada de“Circunscripción nacional especial en la cámara de representantes paralas comunidades afrocolombianas, indígenas, de minorías políticas ycolombianos residentes en el exterior” que otorga cinco curules. Tresde ellas étnicas distribuidas así: dos para comunidades negras y unapara indígenas (los indígenas tienen dos puestos más en el Senado porla Circunscripción Nacional Especial).5 Jeitinha en términos de Da Matta (1982). 6 No sobra advertir que la bata blanca en Colombia –como probablementeocurra en otros países- es símbolo de la profesión médica.
4
en ese mundo (como acontece con al capoeira y el propio
deporte en Brasil), sino porque su capacidad de impacto en
la comunidad nacional los hace altamente significativos y
porque fueron los deportistas negros los primeros (como ya
lo habían hecho –a propósito del Bicentenario- sus
antepasados en tiempos de la Independencia y cómo aconteció
con los atletas estadounidenses en el Black Power de “México
68”) en expresar una posición política de abandono de la
condición subalterna por otra de sujetos descolonizados.
Tales viñetas se alimentan del trabajo etnográfico que el
autor desarrolló en su tesis de maestría (ver Quitián,
2009).
Cinco casos que hacen recordar que –exceptuando a Cochise
Rodríguez, Helmut Bellingrodt, Lucho Herrera, Juan Pablo
Montoya y Camilo Villegas- todos los campeones del deporte
colombiano son negros, incluyendo ese pletórico equipo del
Mundial de Italia 90 que también era dirigido por un negro
de formas finas: Francisco Maturana.
Cinco casos que hablan por si mismos y cinco personajes de
igual cantidad de deportes que nos sugieren una reflexión
en torno al significado de tener más melanina que los demás
y cómo esa característica físico- corporal incide con
inusual poderío en la manera cómo vivimos y nos
diferenciamos de los otros. Reflexión que lleva a preguntar
hasta qué punto esa ascenso social que provee el deporte a
5
la comunidad afro de Colombia es funcional a la praxis
segregacionista. Reflexión que a partir de esa verdad de
Perogrullo que afirma que el deporte colombiano –el que
concita la atención nacional, el de alto rendimiento- es
africano, es negro, nos conduce a la siguiente paradoja
¿Cómo es que aquellos ciudadanos que discriminamos –de los
que intentamos apartarnos- son precisamente los que nos han
dado mayor orgullo por sus gestas deportivas?
Una aclaración más allá de la semántica
En este texto se privilegia el uso de la expresión “negro”
y se usan como sinónimos los adjetivos derivados de “afro”.
La razón de ese proceder se basa en varias experiencias de
campo en las que fuimos interrumpidos por los entrevistados
cuando mencionábamos los términos “afro”,
“afrodescendiente”, “afroamericano” y “afrocolombiano”.
Otras tantas veces sentimos –en medio de las charlas e
interrogatorios- que no entendían estas expresiones (o,
quizá, que sonaban demasiado artificiosas en nuestros
labios); pero la gota que rebosó la copa y que nos hizo
emplear sin pudor la palabra “negro”, fue cuando Abel
Cassiani, entrenador de box de San Basilio de Palenque, nos
reprendió cariñosamente: “Doctores, llámenme
afrocolombiano, díganme negro sin pena alguna. Somos negros
y somos palenqueros, a mucho honor” (Entrevista del
20/11/2008). En consecuencia, declarándonos al tanto –en
6
términos generales- de la discusión vigente sobre lo que
significa ser y lo que entraña denominarse “afrocolombiano”
y/o “negro” en el mundo de hoy (específicamente en nuestro
ambiente nacional, particularmente en el ámbito académico)
y sin ningún interés validatorio de formas
discriminatorias, racistas y clasistas –soterradas y
manifiestas-; advertimos el uso de negro más como una
cualidad, cómo una entidad metafísica, como un “poder”,
cómo se desprende de algunos testimonios de este artículo;
más que como una descripción física.
Viñeta uno: la importancia de lo negro en Antonio Cervantes
Kid Pambelé
Antes de Pambelé, los grandes boxeadores colombianos que merecían el títulomundial no lo buscaban, porque pensaban que eso era mucho para ellos. Después de
Pambelé, hasta los boxeadores más malos creían que era fácil ser campeón. Ése estambién el síndrome de Gabriel García Márquez: ningún escritor colombiano seatrevía a buscar un editor internacional porque le parecía que eso era apuntar
demasiado alto. Después de García Márquez, cualquiera cree que se puede ganar elPremio Nobel. Entonces yo digo que García Márquez es el Pambelé de la literatura y
Pambelé es el García Márquez del boxeo.
Juan Gossaín
Mientras Luther King y “Bobby” Kennedy caían abatidos por
las balas asesinas de la intransigencia político- cultural
norteamericana; mientras Vietnam ardía en barbarie y en
México, en los previos de los Juegos Olímpicos, cientos de
estudiantes eran masacrados en la Plaza de Tlatelolco;
mientras en París daban carta de ciudadanía a la minifalda
7
y la pastilla anticonceptiva y en Brasil encontraban un
sustituto popular a la realeza de los extintos Pedros en
cabeza (“en los pies“) de ‘oh rei Pelé’; en Colombia
creábamos el primer instituto de la juventud y el deporte
(Coldeportes) y coronábamos a nuestro primer rey criollo;
el cesarense Alejo Durán Díaz quien fue proclamado como
soberano absoluto del Primer Festival de la Leyenda
Vallenata celebrado en la Provincia de Padilla y Valledupar
en el año de 1968. El Negro Alejo lograba ese éxito cuatro
años antes de que Pambelé lograse en Panamá su primer
título mundial ante Peppermint Frazer.
Que me perdonen/ si yo me quejo/ pero me gusta más como la canta Alejo
Soy Pacífico, soy Caribe/ y en Santa Marta juego fútbol con el Pibe
Quiero gritarlo/ lo voy hacé/ ¡Viva Palenque y viva Pambelé! (Fragmento
del vallenato “Pa’ Mayté” de Carlos Vives).
Antonio Cervantes nació en el primer pueblo liberto de la
Nueva Granada: San Basilio de Palenque, en las goteras de
la primera ciudad que soportó, en Suramérica, un asedio
filibustero y la segunda (detrás de Caracas) en alcanzar
la Independencia de los españoles, aquel glorioso 11 de
noviembre de 1811, lo que le valdría -luego de resistir un
sitio de más de tres meses- ser designada con el honroso
mote de “la Heroica“. Pambelé vio la luz mundana en tierra
doblemente emancipada: la de los descendientes africanos
8
que tal como lo canta Joe Arroyo en “Rebelión”7 no
toleraron más la esclavitud colonial y la de criollos que
inspirados en la traducción de los Derechos del Hombre de
Antonio Nariño, se alzaron contra la Corona española
alegando autonomía política del Imperio Borbón. De
contera, el Kid Pambelé germinó en la navidad del año en
que sucumbió el holocausto nazi y con él la II Guerra
Mundial, que daría nacimiento a la Organización de
Naciones Unidas.
El culto a su figura se debía, explica Juan Gossaín, a que Pambelé fue el
hombre que nos enseñó a ganar. “Antes de él –añade- éramos un país de
perdedores. Nos consolábamos conjugando el verbo casitriunfar. Vivíamos
todavía celebrando el empate con la Unión Soviética en el mundial del 62.
Pambelé nos convenció de que sí se podía y nos enseñó para siempre lo que
es pasar de las victorias morales a las victorias reales” (Salcedo, 2005:
21).
Una comparación forzada diría que Antonio Cervantes fue
nuestro “Cassius Clay”. Claro que esa aseveración puede
constituir una herejía para muchos ya que el peso pesado
7 Un fragmento de canción reza: Quiero contarle mi hermano un pedacitode la historia negra/ de la historia nuestra, caballero/ Y dice así:/en los años 1600/ cuando el tirano mandó/ las playas de Cartagena/aquella historia vivió/ Cuando aquí llegaban esos negreros/ Africanosen cadenas besaban mi tierra/ Esclavitud perpetua/ Coro: Esclavitudperpetua (bis) […] Un matrimonio africano/ Esclavos de un español/ Elles daba muy mal trato/ y a su negra le pegó/ Y fue allí, se rebeló elnegro guapo/ Tomo venganza por su amor/ Y aún se escucha en la verja/No le pegue a mi negra/ No le pegue a la negra (bis)/ No, no, no, no,no (bis)…
9
estadounidense es considerado el mejor de todos los tiempos
en su arte; sin embargo esa encarnación del “ser nacional”
expresada por el hijo preferido del pueblo palenquero, no
se le puede endilgar al “Loco de Louisville” que no llega a
tanto en cuanto a personificación del habitus8 de la patria
del Tío Sam por la dificultad que entraña la diversidad
étnico- racial que hace de EE.UU. una nación de
inmigrantes. Pero eso no impide que veamos a Muhammad Ali
como un icono de las comunidades afroamericanas al fungir
como militante de las Panteras Negras, de los
antibelicistas (fue objetor de conciencia en Vietnam cuando
dijo “no voy porque es una guerra de blancos contra rojos y
amarillos en la que mueren negros”) e, incluso, como
activista del islamismo (se rebautizó como Muhammad y se
enroló con los Black Muslims); todo un prontuario
emancipatorio que lo contrapone a otro ídolo de la época:
James Dean, al apoyar su rebeldía en la causa antirracista
y el segregacionismo propios de su Kentucky natal y del
país gringo en general… Un testimonio que describe de
cuerpo entero al medallista de oro en “Roma 1960”; a aquel
que arrojara a la calle su presea dorada luego de que no lo
atendieran en un restaurante de su país por el ‘incorrecto’
color de su piel, es el siguiente:
8 Expresión sociológica acuñada por Pierre Bourdieu que podría sersinónima del “Talante” al que se refería el político conservadorÁlvaro Gómez Hurtado. El habitus es el sistema subjetivo de expectativasy predisposiciones adquirido a través de las experiencias previas delsujeto.
10
Muhammad Alí, 188 centímetros de altura y, en sus mejores tiempos, 86
quilogramos de peso contra los 192 centímetros y 112 kilos de Big Foreman
(…) Foreman representaba al buen negro, al integrado, al americanista, al
negrito yanqui que apoya a los soldaditos en Indochina. Foreman era
huraño, introvertido, feo, no caía demasiado bien. Alí es todo lo contrario. La
prensa y los aficionados le adoran. Bravucón, sólo la calidad de sus puños
podía igualarse a su afilada lengua con la que cargaba frente a todo y frente
a todos. Irá al Congo, al mismísimo infierno, con tal de recuperar algo que
cree suyo (Romero, 2007: 2).
Algo parecido ocurre con el boxeador de San Basilio de
Palenque, quien para el imaginario público colombiano
combina la candidez del provinciano con la socarronería del
pueblerino; el Viejo Pambe (considerado por la revista The Ring
como el segundo boxeador del mundo, detrás de Alí, en 1974)
es el autor de varios aforismos que han hecho leyenda; el
más conocido -y el más desmentido- es el que dice “es mejor
ser rico que pobre”.
El culto a su figura se debía, explica Juan Gossaín, a que Pambelé fue el
hombre que nos enseñó a ganar. “Antes de él –añade- éramos un país de
perdedores. Nos consolábamos conjugando el verbo casitriunfar. Vivíamos
todavía celebrando el empate con la Unión Soviética en el mundial del 62.
Pambelé nos convenció de que sí se podía y nos enseñó para siempre lo que
es pasar de las victorias morales a las victorias reales” (Salcedo, 2005:
21).
11
Así mismo el campeón de los welter juniors es el mejor
exponente de lo que Da Matta (1982) llama el espíritu
‘jeitinho’ (la manera de ser) que está colmado de
‘malandragem’ (viveza) que le hizo emplear muchas veces el
discurso autoritario (propio de la Colombia burocrática)
resumido en la pregunta “¿Usted sabe con quién está
hablando?” que después reeditaría el futbolista Faustino
Asprilla cuando, cansado del asedio de la prensa, le
reclamó a un insistente periodista que quién era el para
molestarle cuando él (El Tino) se ganaba 50 millones a la semana.
“¿Quieres dólares? ¡Entonces pegáaa negro hijueputa, pegáa o te volvés a
comer mierda a Palenque!” le gritó con rabia Ramiro Machado desde su
esquina al Kid Pambelé que no se atrevía a superar su timidez para ganarle a
“Peppermint Frazer” el título mundial de la welter junior (Jimeno, 1993:
3).
El grito le recordó a Pambelé –nos relata el periodista
Ramón Jimeno- que ganar significaba dinero y no hacerlo era
resignarse –esta vez para siempre- a ser lo que eran sus
padres: vendedores de frutas en las calles de Cartagena y
Caracas.
Como si le hubieran inyectado un pase al 90% en la yugular, el shock de la
adrenalina fue tal que Pambelé encontró a los pocos segundos la
combinación de jabs y la entrada precisa para que para colocar a
Peppermint el gancho de izquierda que sembraría la fama del Kid. Frazer
12
permaneció con sus ojos cerrados, estático, sin ver ni oír el conteo de
Herrera, horizontal sobre la lona del tinglado del Nuevo Panamá, en medio
del abrupto silencio de 15 mil hinchas que fueron a ver cómo el cuarto
campeón mundial que ese año tuvo el istmo apaleaba al palenquero…
(Jimeno, 1993: 3).
¿Se necesita ser de color para subirse a un cuadrilátero?
¿Es necesario tener ancestro africano para fajarse a puños
en un ring? La respuesta es relativa. Se debe responder
negativamente si se mira la fría estadística mundial: los
países de la otrora “Cortina de hierro” todavía mandan en
boxeo aficionado y México y Argentina, por citar dos
ejemplos, contaron y cuentan con excelsos oficiantes del
guanteo. Además, extraordinarios pugilistas como Jack
Dempsey, Rocky Marciano, Roberto “Mano de piedra” Durán,
Julio César Chávez y Óscar de la Hoya tuvieron (tienen) la
tez blanca o, en todo caso, no negra. Y, para el ámbito
colombiano, Miguel Happy Lora funge como contraevidencia
del postulado del boxeo como una práctica negra.
David Quitián: ¿Tiene algo que ver, el vivir cerca del mar, o sea ser costeño
o habitante de una isla en todo caso, y el hecho del color de la piel, el ser
negro, el ser descendiente africano en últimas, afrodescendiente para ser
buen boxeador?.
Martín Valdez: si, si tiene mucho que ver con la idiosincrasia, el biotipo, la
forma de ser de la persona, la característica nuestra nos da para ese
deporte que es tan alegre, que es como si fuera un baile, una danza,
13
entonces son muy propias pues para la gente de esta zona del mundo como
es Centroamérica y el Caribe, que tiene esa gran mezcla de las tres grandes
razas (Entrevista del 8/05/2008).
Sin embargo, el listado de oficiantes y de celebridades
afro al menos quintuplica al de los de piel blanca y
trigueña. El asunto parece baladí, pero no lo es. Tampoco
se pretende con este análisis echar leña al viejo y todavía
no superado dilema de la “superioridad de razas” que tanta
barbarie y sangría ha producido en nuestra historia. Es
más: partimos de no cohonestar con el término “raza” que,
de por si entraña una estrategia imperialista y
discriminativa. También admitimos que es un “asunto
incómodo” en antropología del que los maestros recomiendan
“alejarse lo más rápidamente posible”. No obstante, no
podemos huir ya que debemos registrar que el color de la
piel es una característica fundamental del boxeo en
Colombia y que la expresión “raza” es utilizada con
frecuencia por los propios boxeadores que le dan, en casi
todos los casos, un matiz de orgullo étnico y racial para
decirlo en término de ellos.
David Quitián: Abel te la voy a hacer, te voy a hacer la pregunta directa:
¿ser negro ayuda a ser buen boxeador?, es decir, yo puedo decir
afrodescendiente pero estoy utilizando la palabra “negro” y ahorita
digamos, acaba de ganar las elecciones de Estados Unidos un negro, un
afrodescendiente, en este caso un afroamericano, pero el boxeador blanco,
14
el boxeador negro, ¿el color de la piel da un plus, una cosa adicional?, ¿tú
qué crees?
Abel Cassiani: Influye mucho, influye mucho porque… al decir “negro” no
me molesta, me llena de orgullo, es decir que… la raza negra es más fuerte,
no solamente para el boxeo, para cualquier tipo de deporte que se necesite
y también para cuando el negro surge en la universidad también se va
profundamente, somos muy inteligentes, sino que hay que tener en cuenta
que anteriormente parece que a la raza negra no se le daba oportunidad de
avanzar, ya hoy en día nos han dado oportunidad para que avancemos en
lo que queramos y ustedes lo están viendo hasta dónde está llegando la
capacidad de cada uno de nosotros con todo lo que queramos hacer
(Entrevista del 20/11/2008).
La mayoría de los pugilistas élite de Colombia tienen
ancestro africano y que el color de la piel es algo más que
mera coincidencia. Negarse a la evidencia es un error que
obvia una característica que, quizá, tenga un proceso
inverso al de los estereotipos: no es que se deba ser negro
para ser boxeador, es que todo boxeador debe ser negro en
Colombia.
-¿Te da lo mismo boxear con un rival blanco que con uno negro?
-- Si, aunque me siento más relajado ante un “blanquito”
-¿Cómo así?
-- Pues que nunca he perdido con un blanco y ¡no me imagino la burla
cuando eso pase! (Entrevista televisada a Alexis Ángulo,
15
emitida en el Programa de TV “Giroscopio” el
15/08/2008).
Pero esa creencia no solamente obra para el territorio
nacional, también en Estados Unidos se comparte esa idea,
como se deduce de la expresión “esperanza blanca” con que
eran anunciados los “challenger” (retadores) blancos que le
disputaban el cetro mundial a campeones negros. Otro hecho
solidifica ese asunto y su fundamento va más allá de la
presunción de que “la raza negra era más fuerte” y hunde
sus raíces en la segregación y la desigualdad civil:
durante cerca de dos décadas (en los 20’s y 30’s) del siglo
pasado, existió una suerte de veto para boxeadores “de
color” a los que no se permitía desafiar a monarcas
blancos, llegándose el caso de que hubieran dos
clasificaciones: las de blancos y las de negros.
Es el turno de Fred. Curtis lo ha “animado” a pleno antes de su entrada en el
ring “¡No olvides que eres de Woodlawn, negro!” Está terriblemente nervioso,
pero entra de golpe en las costillas de su adversario, un joven mexicano
achaparrado al que da una paliza salvaje en dos asaltos (Wacquant, 2006:
235).
Viñeta dos: el ritmo endiablado de Willington Ortiz
“No me caben dudas acerca de que Wily ha sido el mejor de se época. No sólo enColombia, sino en toda Sudamérica. En toda la región no había futbolista más hábilque él. Su capacidad de desborde, la rapidez de sus movimientos y la valentía que
16
poseía hicieron que su figura ocupara un lugar brillante entre los años 71 y 88,cuando le llegó el momento de su retiro, privándose Colombia de un jugador cuyo pares difícil que aparezca en nuestro balompié”
Gabriel Ochoa Uribe
Willington Ortiz vio la luz del mundo en el preciso año en
que el siglo XX se dividió en dos mitades iguales. Nació en
el departamento de Nariño, en el pueblo negro de pescadores
que es Tumaco. Sus primeros años los vivió como todos los
infantes que se debaten entre la pobreza y el juego hasta
que, un día cualquiera, del mes de septiembre de 1971,
Jaime Arroyabe se lo llevó para la fría capital, junto a
Eladio Vásquez, ubicándolos en las divisiones inferiores de
Millonarios, luego de un cuadrangular amistoso que el
conjunto albiazul disputó en la ciudad tumaqueña.
De esa especie de safari (cazar “buenas piezas deportivas”
para exponerlas en la Capital) nunca se arrepentiría
Arroyabe quien observó como ese azabache pequeñín superaba
en una baldosa a sus contrarios y distraía con su finta a
jugadores y espectadores. Desde esa lejana tarde Willington
se encargó de no defraudar a su descubridor, convirtiéndose
–como escribiera Jaime Ortiz Alvear- “en un gambeteador
irrepetible, como la sonera Celia Cruz”. Es que existe, agrega
el periodista, gente que no tiene clonación, (que) es genuina, diferente.
Así fue Willington Ortiz, un romántico para jugar, que era diestro, veloz e
indescriptible por cualquier lugar del terreno.
17
Un periodista radial, Iván Mejía Álvarez, suele repetir en
sus programas que Willington Ortiz fue nuestro Pelé, otros
colegas suyos –en el lenguaje metonímico que gustan en
usar- van más allá al agregar “el Viejo Willy es Colombia”.
Pero ese empleo metafórico no es exclusivo de nuestros periodistas: el
dramaturgo Nelson Rodríguez asegura que la nacionalidad brasilera reside
en todos los atributos físicos y personales de Edson Arantes Do Nacimiento:
desde el color ébano de su piel, su ascendencia africana, su malicia lusitana,
su gracia para la finta (el amague, también propio de la capoeira), para la
danza (la gambeta, bellamente expresada en la samba); su creatividad (él
inventó al número “10” del fútbol moderno), su generosidad caribeña, su
valentía hermafrodita de indígena amazónico9 y su ambición mestiza que le
erigiera como el mejor de su generación y como el mejor por siempre; de allí
que sea difícil cualquier parangón con otro futbolista ya que hasta
Maradona10 luce incompleto al lado de Pelé. (Quitián, 2007: 117).
Willington Ortiz ‘colgó los guayos’ un 15 de marzo de 1989.
Se retiró a los 39 años cuando ya cargaba sobre su lomo el
remoquete de viejo con que cariñosamente se le designaba. Su
última franela fue la del América de Cali. Willington,
además de endiablado delantero, ha sido entrenador de una
selección nacional juvenil y actor de Televisión; también
9 El nombre de “Amazonas” se debe al pavor ocasionado en las huestes deFrancisco de Orellana por tener que enfrentarse a indígenas (mujeres,claro está) de igual ferocidad a las del mito griego. 10 Pelé bromea sobre el particular al decir “Que Maradona se compareconmigo cuando patee con la derecha y sepa cabecear”
18
condujo una escuela de formación deportiva bautizada con su
nombre de pila y dirigió al Unión Meta, de la tercera
categoría en Villavicencio.
Gracias a la Copa descubrí por qué los colombianos hinchaban tanto con
Willington Ortiz: era un delantero extraordinario. En el 73 vino a Avellaneda
con Millonarios. Debe haber habido bronca en el primer partido, que
ganaron los azules en el Campin, porque los cuatro defensas rojos hacían
cola para pegarle. Y era gente dura. Cada vez que el moreno tocaba la
pelota, ¡pum! Lo bajaban. Cualquiera se hubiese acobardado. Willington, no.
Fue una y otra vez, los buscaba, recibía, los gambeteaba, volvía a recibir un
guadañazo y volvía a reincidir. No pudieron pararlo ni a palazos. ¡Qué
jugador! (Barraza, 2004).
También fue congresista de la república en el periodo 2002
– 2006 al ser elegido por circunscripción electoral
nacional a la cámara representando a las negritudes del
país. Willington fue electo con 22.410 votos de
colombianos, muchos de los cuales debieron sufragar por él
en perenne agradecimiento de las muchas jugadas con que el
negro deleitó a los amantes del fútbol.
Pero, en gracia de discusión, digamos que el ‘Viejo Willie’ sufrió las mismas
dificultades de infancia y discriminación que Pelé; su descubrimiento fue tan
azaroso como casual y su promoción social resulta modélica para la moral
burguesa occidental: los dos saltaron de oscuros equipos parroquiales a
clubes capitalinos; de allí -en tiempos de retiro- a la pantalla chica y luego a
19
la dirigencia política. Otra coincidencia que comparten tiene que ver con el
espíritu suramericano; mientras en Francia no hay duda que el mejor
futbolista de ellos es Platini y en Alemania Beckenbauer; en Brasil existe
división pública entre Garrincha y Pelé y en Colombia entre el Pibe
Valderrama y Willington Ortiz. Rematemos con este apunte: el delantero
tumaqueño alcanzó a jugar en tiempos del rey brasilero y su primer equipo
profesional: Los Millonarios de Bogotá, es de los pocos clubes del mundo que
se dio el gusto de derrotar dos veces al invencible Santos de Edson Arantes
(en 1967 y 1971). (Quitián. 2007, 117)
Viñeta tres: la socarronería de Bernardo Caraballo
Si Antonio Cervantes es el jeitinho de Palenque. Si Pambelé
es el malandragem costeño y ha sido “El único coloso que se
atrevió a dinamitar su propia escultura”11 fue porque tuvo
predecesores que le contagiaron ese habitus. Entre ellos
Bernardo Caraballo “el hombre que partió en dos la historia
del boxeo” al ser el primero en retar a un campeón del
mundo, lo cual ocurrió en 1964 cuando fue noqueado en
Bogotá por el monarca del peso gallo, el brasilero Éder
Jofre.
Por eso el día que me llevaron a Montería, al Estadio 18 de junio, a la
primera pelea fuera de Lorica, pasó lo que pasó. Claro, viejo: tenía yo ya el
ánimo en las rodillas. Pero, erda, subí al cuadrilátero brincando y tal,
haciéndome el contento. Iba a pelear con el Jhonny González, la mano de
11 Frase de Juan Gossaín recogida en el libro de Salcedo Ramos (2005, 48). 20
piedra más fuerte de todo Córdoba. Erda: y ahí pasó lo que pasó: Me agarró
el Jhonny en el primero y tas, un manducaso a la cara y yo, chás, a la lona,
como quien dice a besarle los pies a Coltejer. Ñerda, y en el momento en
que el referee empezó a contar, uno, dos, tres, cuatro, chás, se fue la luz en
el estadio, marica. Erda, y se hizo un silencio duro, hondo, crudo, mano. Pero
el referee siguió contando en el oscuro cinco, seis, siete, y cuando iba por
ocho, chás, llegó la luz de nuevo. Nojoda: me imagino la cara del referee y
la del público, y la del Jhonny, marica, cuando encontraron la lona vacía.
Porque, nojoda, yo, cuando llegó la luz, estaba como a cuatro cuadras del
estadio, caminado pa’ mi casa, marica. Salí volando, como una flecha. Siiií:
yo a ese man no me le paraba más (Fragmento de cuento “El
Flecha” de Sánchez- Juliao, 1981:45).
Antes de seguir, una aclaración: el jeitinho necesita, para
su puesta en escena, del otário (el engañado, el tumbado) y
de los espectadores que sufren o gozan del entuerto y a
los que les llegará, en el juego de la vida, infinidad de
ocasiones para estar en una de las puntas de la triada:
jeitinho, otario, espectador. Si no hay alarde después del
engaño, ante el público de ocasión o ante familiares y
amigos de cuadra, se pierde la razón de ser del número (en
caso contrario ¡que nos desmienta Muhammad Alí!). Sirva
como ejemplo, el siguiente trozo de entrevista a Bernardo
Caraballo:
David Quitián: después del retiro y de la pensión de Puertos de Colombia
¿Qué hacías en el terminal, campeón?
21
Bernardo Caraballo: bueno, legalmente, le voy a decir la verdad, yo fui
estibador, duré doce años de estibador, tirando sacos y esto… una vez, en el
muelle, se me cayó una estiba, ¡Plop!.. Y en esos momentos pasaba el
gerente general, que era el doctor Villate, recuerdo. Yo me agaché a
componer la estiba, y de pronto él volteó y me vió y le dijo al chofer: “dale al
carro para atrás, ¿Ese no es Caraballo?”, el chofer le dijo: “si, ese es
Caraballo”, entonces echó pa’ atrás, inclusive mis compañeros me dijeron:
“viste Caraballo, ahí viene el gerente general porque tu casi lo matas con la
estiba, te van a botar”, entonces yo dije: “No hombe, yo soy el campeón,
déjalo que venga”,
DQ: (risas)
BC: entonces, cuando él llegó, él se bajó. Era el doctor Villate, era de Tunja.
Llamó al supervisor, llamó al jefe de muelles, se lo trajeron, y le dijo: “Oiga,
usted ¿Cómo tiene esta gloria que le dio gloria a Colombia, usted lo tiene
tirando bultos ahí?’ ¡Ponga ese tipo de mensajero!, en cualquier oficina con
un sueldo bueno.
DQ: ah ¡caramba!, cero regaños, lo que dijo fue, ¿qué pasó aquí?, o sea, él se
indignó.
BC: si. Y enseguida me mandaron para la casa y me dijeron que me viniera
al día siguiente, bien vestido. Después fui bien vestido, y me pusieron de
mensajero donde estaba la crema, en el Fondo Social (Entrevista del
8/05/2008).
Caraballo se sabía privilegiado. Se sabía admirado. Se
sabía campeón o, al menos, como lo dijera Walberto Salcedo
(entrevista del 8 de mayo), se sabía como “un campeón sin
corona” y eso le permitía una licencia frente a los demás
22
mortales. Licencia que trascendía el mero hecho de echar a
perder una estiba en el segundo puerto comercial de
Colombia.
Cuando Caraballo disputó el título mundial, en 1964, ante Edder Jofrey le
dedicó -a través de la radio y la tele- la pelea "al mansito ese que está allá"
refiriéndose al presidente de la República de entonces (Guillermo León
Valencia). La cosa es que Caraballo perdió la pelea (más por ingenuidad que
por incapacidad) y al día siguiente fue citado en Palacio de Nariño. Su
entrenador -medio en sorna, medio en serio- le dijo: "Ves Caraballo, el Presi
te va a joder por perder y por llamarlo 'man'", ante lo cual el pugilista
cartagenero respondió "¡Qué vaaa... ese man podrá ser el Presidente, pero
yo soy el campeón!!!".
La Segunda cuenta que Caraballo fue el primer nacional en traer al país un
par de tenis con luces incluidas. Se trata de esos foquitos insertados en la
suela de los zapatos, que se activan cada vez que se toca el suelo y que hoy
son la sensación de los niños. Pues bien, todos en "El Corralito de Piedra"
narran como Caraballo mandaba -en las noches- a bajar las cañuelas (los
fusibles de alta tensión) del barrio en dónde vivía pa' salir a caminar -con
andadito de Fercho Durango- con su flamante adquisición ¡Todo un
chicanero! (Tomado de
http://www.eltiempo.com/blogs/blogota/2008/11/en-la-
heroica-con-la-leyenda-d.php)
Viñeta cuatro: el cuerpo del delito de Faustino Asprilla
23
“En Faustino Asprilla hay pues dos personalidades que se contradicen pero que vivenen el mismo cuerpo espigado, fibroso y genialmente instintivo, en esa inteligencia que,en el fútbol, es una manera de dignificar el uso de los pies con el cerebro que los guía.
Dos personalidades que viven vidas paralelas, actitudes en pugna. Una, la deldisciplinado y recursivo futbolista; otra, la del camorrero del barrio que en su Tulúa
nativa aprendió a darse trompadas y a sacar un ‘fierro’ porque ese era tal vez ellenguaje primitivo de un poder callejero que muchos convirtieron en cultura”
Óscar Collazos
Faustino Asprilla nació en ‘el corazón del Valle’ en el
seno de un humilde hogar cuyo padre era cortador de caña de
azúcar. Fausto llegó a la Tierra 4 meses después que el
hombre arribara a la Luna. Cuando estuvo en competición su
peso rondaba las 142 libras y en su cédula de ciudadanía
consta que mide 1,80 metros; en tanto que su estructura
física es longilínea. Su historia ya es grande, tan así,
que este morocho inauguró para el país una dinastía de
futbolistas, muchos de los cuales reclaman su linaje
directo con Faustino.
Asprilla es referenciado en el colectivo social por en tres
actos que fueron noticia nacional; embriagado propició un
tiroteo en las calles de su pueblo natal donde más adelante
se vio involucrado en una sonada riña con un conductor de
camión cuando este chocó su coche. Así mismo, se recuerda
con especial morbo la ocasión en que el Tino agredió a unos
periodistas de televisión que le acosaban por unas
declaraciones referidas a unos de los hechos citados atrás.
Asprilla empujó y le enrostró a un incisivo periodista éste
24
interrogante ¿Sabe usted cuánto me gano al día? ¿Cuánto se
gana usted? Dos versiones crueles de la antonomásica
pregunta jeitihna, que tuvo eficaz utilidad: el periodista
se evaporó.
Pero tal vez el hecho que más recuerdan los colombianos
ocurrió en pleno mundial de Francia 98 cuando Asprilla fue
expulsado de la Selección por las fuertes declaraciones que
dio al ser excluido del primer partido frente a Rumania.
Las airadas opiniones del tulueño le dieron la vuelta al
mundo ya que destapó los problemas internos del grupo
colombiano. Faustino terminó su vida futbolística en el
Club de la Universidad de Chile, equipo mediante el cual se
convirtió en la ‘vedette’ del torneo austral por su
relación con top models; pero también por el fotomontaje de
la prensa sensacionalista que lo disfrazó de ‘cowboy’
gracias a los disparos al aire que el Tino hizo con una
pistola de fogueo, mientras animaba a sus compañeros
gritándoles: “corran cabrones si quieren ser campeones”
(Quitián, 2006: 124).
“Goles son amores” dice el refrán popular. No obstante, esto no operaba
para Faustino Asprilla quien no era aceptado por el severo padre de su
novia, entre otras cosas, por el color de costa pacífica de su piel. Para
Hernán Darío Gómez el rendimiento del joven ariete tulueño no era
explicable; ya no tenía el brillo ni la puntería de meses atrás. Lucía distante,
retraído y apático de las actividades grupales que antes le parecían tan
25
amenas. En últimas, pensaba el ‘Bolillo’, había que mandarlo a la suplencia
debido a ese bajonazo deportivo.
La formula surtió efecto ya que Fausto no esperó un segundo partido en el
banco de emergentes cuando explotó y corrió a contárselo todo a su técnico
amigo. Claro que la hora no fue la más apropiada: la una de la madrugada,
lo que no fue impedimento para que Hernán Darío abordara su camioneta
en pijama y fuera junto con el, hasta entonces desconocido futbolista, a la
casa del intolerante suegro que se desarmó al ver ante la puerta de su casa
al DT del Nacional y de la selección Colombia.
Obviamente, la mediación fue exitosa y Faustino a partir de allí cobró su
vena goleadora dedicándole muchos tantos a su amada reconquistada.
Como colofón de esta historia es expresable el hecho de que Asprilla todavía
rompe redes si le dan el menor espacio; pero en lo que respecta a la
noviecita de este relato he de decir que debe estar en brazos de otro hombre
porque las relaciones de la mujeres con el delantero vallecaucano duran
tanto como Bolivia en el mundial de Usa 94 (Tomado de
www.futbolred.com/cuentosdefutbol/davidquitian)
Indisciplina, desparpajo, irreverencia, malicia indígena,
son algunos de los adjetivos que los periodistas han
empleado para definir al hábil delantero vallecaucano. Lo
significativo del asunto es que la astucia que le atribuían
no era un invento de la prensa y de ella hacía gala el
deportista dentro y fuera de las canchas. Sin embargo, un
detalle diferenció a Asprilla de sus predecesores negros:
26
además de la idolatría del país futbolero (entendida como
la popularidad en el universo masculino que se apasiona por
este deporte), el “Tino” fue figura en medios de farándula
por salir con modelos y actrices, por sus escándalos
nocturnos y por el mito alrededor de su miembro viril luego
de unas reveladoras fotografías en la que su pene sobresale
por debajo de su pantaloneta: “no tenía pantaloncillos para
ponerme” aseguró con espontaneidad Asprilla cuando le
preguntaron sobre el incidente. Al respecto, la pluma del
periodista apodado MEPORTO, brinda luces sobre ese mundo de
hormonas y feromonas que rodeaba al Tino. Aquí un trozo
testimonial del boxeador negro Rodrigo Valdéz:
En la ceremonia del pesaje, Valdéz debía dar 146 libras y para no afrontar la
dificultad de unos gramos de más, eterno tormento de los boxeadores,
subió a la báscula desnudo. Le llamó la atención el que una rubia,
manifiestamente mareada, se acercara con su Kodak, a tomarle fotos,
repitiendo el click de la cámara, directamente bajo su ombligo. Después le
preguntó el nombre y le dijo que ella también regresaría a New York,
terminadas sus vacaciones en Las Vegas (Porto, 1978: 37).
Al igual que el ‘Pibe’ Valderrama, Higuita, Leonel Álvarez
y el ‘Gato’ Pérez, Faustino Asprilla ha quemado sus últimos
cartuchos con iniciativas en las que vende su imagen a
través de la televisión; no como jugador, sino como
participante y actor de programas en donde su personalidad
obra como gasolina para el rating. Su última salida fue
27
aparecer desnudo en la portada de la revista Soho12, una
publicación tipo Playboy de circulación nacional. Con esa
carátula Asprilla ratificó su condición de sex simbol
(convirtiéndose en el primer colombiano en la historia
editorial del país que aparece sin ropa en la portada de
una revista de farándula) y logró dar con la perfecta frase
de campaña política –en su aspiración al Congreso de
Colombia- que dice: “Por ti la meteré toda”.
Viñeta cinco: las lecciones de María Isabel Urrutia
Con la otra “Negra grande de Colombia”13 que es Marisa
Urrutia se cumplen varios de los fatalismos propios de ser
negro en el país: un origen humilde y una vida de pobreza
signada por el analfabetismo, la violencia intrafamiliar,
la marginalidad y falta de oportunidades. La aparición del
deporte de alto rendimiento como una oportunidad de ascenso
social y de adquisición de estatus ante el camino cerrado
para otras posibilidades de rápida movilidad como el
modelaje (que no requiere de formación académica, pero que
exceptuando maniquíes negros como Belky Arizala es
territorio colonizado por “las blancas”14) y el mundo
12 Cf. / Soho/ No. 89, septiembre 2007.
13 La primera es la folclorista y cantante Leonor González Mina.14 El Reinado Nacional de la Belleza se celebra –paradójicamente- en elotrora puerto esclavista de Cartagena de Indias. El certamen que,según reza su eslogan, elige cada año a la mujer más bella deColombia, sólo ha elegido a una mujer negra en su edición de 2001cuando fue coronada Vanessa Mendoza.
28
artístico (especialmente la música en ritmos como la salsa,
el merengue y el vallenato) que se abrió a la comunidad
afro desde que actor Óscar Borda debutó en “Los Colores de
la Fama” en 1988.
Sin embargo, el ambiente atlético no es lo que el
romanticismo presentado por la prensa sugiere: es una
actividad de padecimientos que reproduce los sacrificios
por los que se llega a él. Acaso su única diferencia con la
dureza de la vida real es que alimenta la esperanza de una
vida mejor, aunque esconde una verdad desoladora: sólo unos
pocos, la minoría, triunfan.
Uno se mete al boxeo para dejar de aguantar hambre ¡pero aquí se sigue
aguantando! Ya que pa’ dar el peso siempre hay que cuidar lo que se come y
a medida que se acercan las peleas, que es cuando más se trabaja en el
gimnasio, y más hambre da en vez de comer más, nos disminuyen la ración
de comida (Entrevista con Óscar Torres 17/03/2008).
Para colmo de males María Isabel Urrutia escogió, si no la
más inclemente, una de las más difíciles y peligrosas artes
del medio olímpico: la halterofilia, una disciplina que
desde su nombre a nadie le interesa. Si hubiese escogido el
fútbol, el ciclismo o el boxeo (deportes tradicionalmente
masculinos) al menos tendría asegurado el interés de los
noticieros que indistintamente dividen su sección de
deportes en estas tres disciplinas. La Urrutia no se
29
inclinó por el fútbol que –como pasa en toda América
Latina- es el deporte más popular y el más mediático. Ella
no volcó su interés por el ciclismo que fue declarado por
el Congreso de la República como “El deporte nacional”,
siendo una disciplina que ha entregado muchas victorias al
país (como el campeonato mundial de los 4.000 metros
persecución individual de ‘Cochise’ Rodríguez en 1971 y la
“Vuelta a España” de Lucho Herrera en 1987); tampoco se
decidió por el boxeo que es el deporte con más títulos en
Colombia: 34 (incluidos tres bronces olímpicos).
Veintinueve de ellos obtenidos por costeños (la pesista
nació en la Costa Pacífica en la ciudad de Cali) y
veinticuatro alcanzados por afrodescendientes como ella.
¿Cuáles fueron las razones para que terminara en las pesas?
La respuesta es tan absurda como ridícula: no era buena en
ninguno de los deportes en que se probó y “no había nadie
que quisiera meterse al equipo de pesas” como ella misma
suele relatar ante los medios de comunicación. Por rechazo
y por descarte, entonces, llega esta negra al homoerotizado
mundo del arranque y el envión. Para escapar a la pobreza y
al fatal mundo del rebusque termina cumpliendo la fatalidad
de los negros colombianos: practicando un deporte.
El otro lugar común que recorre la pesista es dar en una
disciplina individual: está demostrado –con una suerte de
odioso determinismo- que los colombianos resultan ineptos
30
(dentro y fuera del deporte) para los deportes de conjunto
y para el trabajo en grupo. Basta mirar los títulos
mundiales obtenidos para darnos cuenta de esa evidencia
irrefutable.
Hoy por hoy María Isabel es una mujer con un reconocimiento
y un estatus impropio para su género y grupo poblacional
(exceptuando a la Ministra de Cultura, Paula Moreno quien
también es negra): ella, como Willington Ortiz y Edgar
Perea15, fue representante a la Cámara por las negritudes
en el Parlamento y no es raro verla comentando su
especialidad deportiva en radio, prensa y televisión.
Definitivamente lo logró: a través del deporte llegó a la
calidad de heroína, logrando hacer recesiva la
discriminación que, por ahora, no le vuelve a hacer sentir
que –según sus propias palabras- que es una ciudadana de menor
valía que los demás.
¿En qué radica la grandeza de María Isabel? ¿Qué hace su
medalla olímpica en Sídney 2000 mejor que las de otros
colombianos? La respuesta es tan sencilla como venenosa
para el pueblo machista, racista y clasista que todavía
somos: ella se impuso en la categoría de 75 kilogramos pese
a ser mujer, pese a ser negra y pese a ser pobre, siendo
hasta ahora el/ la única deportista del país que se cuelga
una medalla de oro y sube al cajón más alto de unas justas15 Narrador deportivo afrodescendiente que fue elegido para una curul del senado y que actualmente es el embajador de Colombia en Sudáfrica.
31
olímpicas.
Referencias bibliográficas
SÁNCHEZ JULIAO, David (1981). Abraham al humor, El Pachanga y El
Flecha. Bogotá: Tiempo Americano Editores.
ZAPATA OLIVELLA, Manuel (1967). Chambacú corral de negros.
Medellín: Editorial Bedout.
S.A.
—————————————— (1983). Changó el gran putas. Bogotá: Oveja
Negra.
AROCHA, Jaime; S DE FRIEDEMANN, Nina (1982). Herederos del
jaguar y la anaconda. Bogotá: Carlos Valencia Editores.
——————— ALINE Helg, BABALOLA YAI, Olabiyi et al (2004).
Utopías para los excluidos: el multiculturalismo en África y América Latina.
Bogotá: Unibiblos.
MOSQUERA ROSERO-LABBÉ, Claudia (1998). Estrategias de inserción de
la población negra en Santafé de Bogotá:́ acá en Bogotá antes no se veían
negros. Bogotá: Observatorio de Cultura Urbana, IDCT.
PEDRAZA, Zandra (1989) En cuerpo y alma: visiones del progreso y de la
felicidad. Bogotá. Universidad de los Andes.
SALCEDO Ramos, Alberto (2005). El Oro y la Oscuridad. La vida
gloriosa y trágica de Kid Pambelé. Bogotá: Editorial Debate.
ROMERO, Ignacio (2007). “The fight”. Blog: Una de cal y
otra de arena. Visitado 19 ene. 2009. Disponible en URL
http://www.ignacioromero.blogspot.com/2007/12/fight.html
32
DA MATTA, Roberto (Comp.) 1982. O universo do futebol: esporte e
sociedade brasileira. Río de Janeiro: Pinakotheke.
JIMENO, Ramón (1993). “El ocaso de los ídolos” En: Revista
Número. No. 2. pp. 2-5.
WACQUANT, Loïc (2006). Entre las cuerdas. Cuadernos de un aprendiz de
un boxeador. Buenos Aires: Siglo XXI.
QUITIÁN, David (2007) “Guayos, guantes, bielas y fuelles:
el fútbol, el boxeo, el ciclismo y la música como prácticas
diacríticas de identidad latinoamericana. Caso Colombia”
En: Revista Aquelarre. Universidad del Tolima. Vol. 6. No.
12. p. 113- 126.
———————— (2006) Fútbol sin barrera: reseñas y semblanzas de
protagonistas emblemáticos del balompié mundial. Armenia: Kinesis.
———————— (2009) La sobrecogedora experiencia de ser boxeador en Bogotá:
un ejercicio etnográfico en el mundo de las narices chatas. Tesis de
Maestría. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
———————— (2006) “Cuentos de fútbol”. Visitado el
10/06/2004. Disponible en URL
http://www.futbolred.com/cuentosdefutbol/davidquitian
———————— (2006) “En la heroica con la leyenda de
Caraballo”. Blog: blogota. Visitado el 04/03/2010.
Disponible en
http://www.eltiempo.com/blogs/blogota/2008/11/en-la-heroica-
con-la-leyenda-d.php
BARRAZA, Jorge (2004). “La Historia de la Copa: Willington
Ortiz.” Visitado el 14/12/2005. Disponible en URL
33
http://www.losmillonarios.net/los-millonarios/leyendas/19.htm
l
PORTO ARIZA Melanio (1978). Rocky Valdez: el cóndor del ring.
Bogotá: Plaza & Janes.
Testimonios citados:
Martin Valdez (boxeador, campeón del peso mediano),
realizada el 08/05/2008
Abel Cassiani (entrenador de box de San Basilio de
Palenque), realizada el 20/11/2008
Alexis Ángulo (boxeador de la Selección de Bogotá),
realizada el 15/08/2008
Bernardo Caraballo (leyenda cartagenera del boxeo),
realizada el 08/05/2008
Walberto Ahumedo (periodista cartagenero), realizada el
08/05/2008
Óscar Torres (boxeador de la Liga de Bogotá), realizada el
17/03/2008.
34







































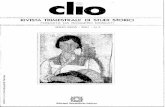
![La paradoja de los Immeubles-villas [Le Corbusier]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631ad2e9fd704e1d390a4ddb/la-paradoja-de-los-immeubles-villas-le-corbusier.jpg)













