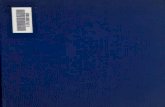“La certidumbre de resultar vencido”: La filosofía de Schopenhauer en La Regenta y Sin rumbo.
Su único hijo, Carlyle and Schopenhauer: El héroe psicológico
Transcript of Su único hijo, Carlyle and Schopenhauer: El héroe psicológico
Perfiles del heroísmo en la literatura hisPánica de entresiglos (XiX-XX)
luis álvarez castro y denise duPont(editores)
la publicación de este libro ha contado con la ayuda financiera delDepartment of Spanish and Portuguese Studies, University of Florida.
edita: editorial Verdelísc/ simón aranda, 11bis, of. 6
telf. 983 390 84147002 Valladolid, esPaÑa
e-mail: [email protected]: www.editorialverdelis.com
isBn: 978-84-941197-1-2depósito legal: dl Va 171-2013
imagen de portada: Prometeo (1868), de gustave moreaudiseño de portada: david Pérez durán
imprime: uniVersitas castellaeValladolid 2013
ÍNDICE
introducción: individuo y sociedad ante el espejo del héroe. luis álVarez castro 7
nicolás Pizarro y el arquetipo de héroe nacional en la literatura mexicana al triunfo de la reforma. carlomagno sol 15
Juana manuela gorriti, heroína nacional. lee skinner 29
ni salvajes ni sietemesinos: la restauración de la masculinidad en “nuestra américa” de José martí. christoPher conway 45
Su único hijo, carlyle y schopenhauer: el personaje. José manuel goÑi Pérez 61
el crítico como héroe: el caso de clarín. margot Versteeg 91
el antihéroe de “necio quijotismo” en Tomochic (1893), de heriberto frías.aleJandro cortazar 107
Voces en combate: la retórica heroica en “episodios” de la guerra de áfricadesde la mirada finisecular. ana rueda 119
artistas, mesías y redentores: la figura de Jesucristo en los modernistas hispanoamericanos. José maría martínez 141
el artista como antihéroe en el decadentismo mexicano. Juan Pascual gay 157
Paradigma heroico y pasividad. ricardo de la fuente Ballesteros 173
el héroe, el profeta y la crisis del individualismo en unamuno. luis álVarez castro 191
“el heroísmo del escritor”: unamuno, rizal y el heroísmo incorpóreo.Joyce tolliVer 201
heroísmo y comunidades teresianas en la obra de emilia Pardo Bazán, 1900-1921.denise duPont 211
Por el amor de arlequín: heroísmo y farsa a principios del siglo XX.Bernardo antonio gonzález 225
la evanescente sombra del centauro: el ocaso del héroe en Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916). José manuel Pereiro otero 243
colaboradores en este volumen 265
SU ÚNICO HIJO, carlyle y schoPenhauer:el PersonaJe
José manuel goñi Pérez
el último tercio del siglo XiX intentó liberarse por medio de nuevas fór-mulas ideológicas de sus estructuras sociales y redefinir la posición del indi-viduo en medio de un ambiente que se movía -entre duras críticas- hacia lasupremacía de lo científico-positivo y basado en las luchas europeas por elpoder económico, la industria y el progreso. estos factores estaban directa-mente relacionados con las decisiones internacionales de libre comercio o res-tricciones arancelarias.1 a tenor de la prensa de entre 1869 y 1900, la idea defrancia como último reducto de los legados latinos que descodificaban elmundo fue cuestionada tras la victoria prusiana (1871).2 españa, en claraascendencia económica en las últimas dos décadas del XiX, había sufrido dosdepresiones económicas: una entre 1857 y 1859, y la segunda desde 1864 a1868, la cual contribuiría muy mucho a la revolución del 18 de septiembre deese mismo año.3 tal cuestionamiento hubiera supuesto un nuevo orden polí-tico-social y una nueva redirección económica más en consonancia con laidea del imperialismo británico, pues alejarse de la influencia francesa,suponía adentrarse en la hegemonía germánico-anglosajona, y los estamentostradicionales españoles no estaban preparados para un cambio de direccióntan brusco. tanto en el espectro político como en el cultural la recepción dela cultura francesa en la prensa de este periodo fue, en comparación a la deotros países, abrumadora.4
Voces las hubo que con astucia indicaron el camino que había de seguir lasociedad española para recomponerse de la maltrecha década ominosa o de losgobiernos progresistas y moderados, y de la idílica constitución de 1869. esasvoces como las de emilio huelin marcaban a partir de 1870 la ruta anglo-germánica a seguir en la ciencia y en la industria y, como consecuencia, en lapolítica, hecho que ignoraron intelectuales, gobiernos y universidades. en elmundo de las artes no todos seguían a pies juntillas los designios de la bellafrancia, las voces de crítica sobre el pobre teatro francés, los peligros del rea-lismo, las bajezas sociales del naturalismo y la locura de un París febril de nue-vas experiencias coparon buena parte de esas críticas. incluso en las ciencias seaventuraban algunos articulistas a decir que en francia sufrían considerableretraso en la europa científica avanzada. Pero el arte y la intelectualidadespañola estaban demasiado atrapados por las influencias francesas y sus hom-bres de letras, y a la crítica a esta influencia, no le siguió realmente ninguna res-puesta original y nacional a la cuestión de españa y sus males.5
en este mosaico de influencias directas e indirectas, de sesiones ideoló-gicas en los Ateneos de madrid y Barcelona, de constantes debates, cam-bios de dirección política e influencias ideológicas varias, los Valera,alarcón, Pereda, galdós, Pardo Bazán y leopoldo alas tienen en común elhaber planteado el problema del individuo en su colectividad, el problemade discernir –en algunos casos siguiendo pautas estéticas científicas y enotros siguiendo formas más clásicas– ese binomio filosófico sujeto/objetoque explicara al ser como individuo dentro de una masa social desde pos-tulados bien distintos, contradictorios y cambiantes.6 y digo cambiantes,pues si bien es cierto que la crítica coetánea ha sabido encuadrar en aras dela didáctica las ideologías de estos autores y sus obras literarias en sus dis-tintos periodos, no es menos cierto que los cambios ideológicos de un libe-ralismo a la sazón, del desencanto político, de las razones del realismo ode la puesta en práctica de la maquinaria naturalista, se explica solo desdeel fracaso de estos autores por intentar dar una respuesta a los múltiplescambios rápidos y vertiginosos que se dieron en cada uno de los años delúltimo tercio del siglo decimonónico. esta literatura intenta grosso modoexplicar el mundo en el que se integra, no el mundo en sí mismo, sino elindividuo en su contexto o incluso sus posibles reacciones teniendo encuenta los medios en constante alteración.
intentar explicar desde la yoicidad un mundo cambiante es un tipo demodernidad que no hemos abandonado todavía, pero a la que -a diferencia dellector del XiX- sí nos hemos acostumbrado, llámese postmodernidad, neo-postmodernidad o cualquier otro término de nuevo cuño. Por eso a finales delXiX los modernistas intentan cambiar el lenguaje, y la visión desde la queexplicar el yo en el mundo. Por eso los surrealistas algo después intentanexplicar el mundo al derecho y no al revés, porque si el realismo es organizarun mundo desorganizado y caótico cual es la vida metamorfoseada del pro-greso y de la ciencia, si el realismo es una explicación de la relación del suje-to y del objeto en un medio social predeterminado, no puede ser un reflejo dela realidad en sí misma sino una explicación del yo en ese medio social, y alo sumo de lo que debería o podría ser esa realidad. y es desde este postula-do que el surrealismo emerge como la explicación del yo y del objeto comoun intento de dilucidar ese caos y galimatías que es la vida no en un mediosocial predeterminado, como un intento de reconfiguración del texto como untodo fragmentario, por ejemplo. lo que explica la obsesión de buena parte delsurrealismo con las nociones del tiempo y el espacio, con las fusiones de estasdos nociones ontológicas, por eso el surrealismo es en esta relaciónsujeto/objeto el realismo puro, el realismo una reorganización idealizada de loreal, de ahí que el tiempo y el espacio sean tan importantes para el realismocomo lo son para el idealismo al no ser entendidos fuera de la mente huma-na; y el naturalismo de base realista, la búsqueda científica del libre compor-tamiento del ser humano en un hábitat. el idealismo, por lo tanto, sería la bús-
62 su único hijo, Carlyle y Schopenhauer: El personaje
queda de lo sublime en la indagación de la belleza que escapa de lo munda-no, pero para lo cual ha de basarse en un medio social.
explicar pues para esta generación decimonónica el mundo del individuoen una sociedad a través de un héroe hubiera sido adscribirse a la idea de quelo heroico individual se impone definitivamente a la sociedad y de que susvalores son, por encima de otros, cualidades únicas que sirven de modelo;hubiera sido continuar con la idea de que la sociedad sigue a un héroe y queeste es capaz de transformar por sí solo la sociedad y su devenir. de ahí queel héroe romántico sea -siguiendo al alarcón de El escándalo (1875)- no undon Juan a lo zorrilla, o un don giovanni a lo mozart, sino un don Juan alo Byron. de ahí que fabián conde sea ante todo de rasgos físicos que cauti-ven la idea del amor, e incluso la atracción física, ese gran tema que apareceelegantemente acicalado en las plumas de clarín y de Valera, por dar dosejemplos sobradamente conocidos.7 y así, con su reconversión espiritual, des-cabellar la idea del héroe, como el mismo leonardo alenza (1839) treinta yseis años antes, había propuesto con su irónica imagen del “suicidio románti-co”. lo que intento decir es que el concepto del héroe es difícilmente aplica-ble a buena parte de la narrativa de la generación del 68, y específicamente acuando la novela trata de la ‘introspección psicológica’. Podemos hablar dehéroe realista, de héroe naturalista, de héroe idealista, espiritualista o de héroeneo-positivista, podemos hacerlo si queremos y podemos justificarlo solo siidentificamos el concepto de personaje o protagonista con el de héroe. Perosi, por el contrario, nos adscribimos a que un héroe es de carácter elevado, dehazañas magnánimas y acciones heroicas y sobrehumanas desde o contra losocial, entonces no podremos aplicar la noción de héroe a gran parte de lanarrativa de finales del siglo XiX. el héroe responde al concepto de genio, nobusca desde su medianía ser genio, sino que lo es. no hay pues que confun-dir la noción de héroe con la del individuo positivista. luis de Vargas, porejemplo, difícilmente responde a las cualidades de héroe pues termina porsucumbir a la tradición social y a Pepita.
Pero el problema es todavía más complejo, pues aniquilar la noción dehéroe de una parte de la narrativa de la segunda mitad del siglo XiX no supo-ne en sí rechazar que algunas acciones de estos personajes sean de naturalezaheroica. si en algo los escritores de esa tan heterodoxa segunda mitad delsiglo XiX tienen algo en común es haber abandonado lo heroico, lo sobrehu-mano y lo épico, y haber ahondado en el yo individual del personaje, en algu-nos de los casos, a través de la narrativa interior del personaje. así, para partede la crítica el hecho de que Bonifacio reyes, por ejemplo, desee volver aempezar su historia familiar en las montañas (retorno a la horda) al aceptarya su condición de medianía y aceptar que no podrá completar el ciclo -serásu hijo no biológico el que lo pueda llevar a cabo- es considerado como unhecho heroico. o el mismo hecho de que Bonifacio reyes aceptara su pater-nidad dentro de la sociedad decimonónica que si bien liberal se resistía a la
José manuel goÑi Pérez 63
individualidad del ser liberal, ha sido entendido como un hecho heroico. loheroico, incluso a finales del siglo XiX, queda redefinido y los luis de Var-gas, Bonifacio reyes, emma Valcárcel, isidora etc., se debaten en un mundopsicológico-dialéctico entre lo social y lo individual, y dentro de lo socialtambién está lo religioso como bien sabemos por ana ozores. los sacrificioso transgresiones sociales difícilmente pueden ser categorizados como heroi-cos. lo heroico, en el caso clariniano, fue tratar de buscar en el espiritualis-mo una vía de conjunción entre el sujeto y el objeto.
este trabajo, por lo tanto, es una reflexión sobre los valores del héroe y delpersonaje pseudo-psicológico en Su único hijo. de las posibles diferenciasentre la concepción del héroe de carlyle y de la ideología de schopenhauer,y de la vía espiritualista de la novela clariniana como una posible alternativaal positivismo científico que había imperado de forma preclara en las filo-sofías sociales y estéticas de la segunda mitad del XiX.
la naturaleza espiritual del ser humano –como ha apuntado reiteradamen-te la crítica (sotelo Vázquez, “leopoldo alas” 13)– será la piedra angular deese cambio de dirección ontológica que sufrirá parte de la literatura de fina-les del XiX, no solo en españa sino también en rusia o en francia. hay unaclara relación, como un todo de difícil aprehensión, entre la vía espiritualistay la concepción del héroe-personaje en la novela finisecular, y asimismo entreel escritor y el héroe, y su vínculo de unión, la estética. y en este constantediálogo estético hay que encontrar los ecos éticos que preocuparon a parte dela intelectualidad no ya de finales del XiX sino desde los albores de la revo-lución de 1868.8 así, el mismo sotelo Vázquez explica con respecto a clarínque:
la inflexión del pensamiento de alas a la altura de la última década delsiglo reavivó y recreó la ética y la espiritualidad krausistas que perennemen-te alimentaron sus ideas, sin menoscabar su independencia, pero acentuandosu autenticidad, su voluntad de predicar en pos de lo que llama, en el prólo-go a su traducción de Trabajo de zola, «ideas de amor y justicia, grandes yhermosas». (“leopoldo alas” 15)
soBre el héroe, clarín y carlyle
recordemos que isaiah Berlin en su estudio El erizo y la zorra, habíapuesto de manifiesto la decisiva intervención de ciertos individuos en el deve-nir de la historia y en la construcción social. la clave es que el héroe, el indi-viduo está por encima de un grupo de individuos, de un pueblo, a quienes diri-ge y encamina normalmente a un nuevo orden social, entendiendo este comoun proceso enérgico en contra de lo político o incluso lo territorial. Bajo estaspremisas, lo heroico pues pertenece a un estadio cuasi-sublime. Parte de lacrítica ha venido poniendo en relación de forma distinta y a veces de forma
64 su único hijo, Carlyle y Schopenhauer: El personaje
repetitiva la consabida influencia de carlyle en el pensamiento –no necesa-riamente en toda su obra– de clarín.9
Venía a decir carlyle en su libro On Heroes que un hombre no vive deba-tiendo y argumentando sobre una cosa dada, sino que vive creyendo en algo.esta creencia, es la base del pensamiento humano de carlyle, y la diferencia-ción que posteriormente desarrolla a través de las seis categorías de su obra:será específicamente la que trate de aquellos seres que luchan creyendo enalgo y que son capaces de transformar su medio, y aquellos que no transfor-man.10 desde esta premisa, los personajes de esta novelística psicológica a laque venimos aludiendo existen en sus propios dilemas y en sus propios deba-tes, cuestionando su identidad, su pasado y redefiniendo un presente que enel caso de Bonifacio reyes quedará justificada por su paternidad y por suespiritualismo.11 ni tan siquiera considero plausible la idea sugerida por algu-nos críticos del héroe como santo. dudo que la intención principal de clarínfuera adaptar el concepto del héroe de carlyle a la medianía de sus persona-jes, pues incluso cuando la noción de héroe aparece directamente utilizada porclarín, un halo irónico e incluso sarcástico-mordaz acompaña a la inutilidadde su personaje. con esto no sugiero que no hubiese una influencia directa decarlyle en sus cuentos, por ejemplo, algo que la crítica ha dejado claro deforma reiterada. más bien la influencia de las ideas de carlyle en Su únicohijo haya que interpretarla teniendo en cuenta el primer estadio romántico, yde erradicación del mal entendido romanticismo de Bonifacio reyes.
clarín utilizará la noción de héroe de carlyle para demostrar que sus per-sonajes sufren de una medianía abúlica y de un marasmo ejemplificado enemma, para demostrar posteriormente la solución espiritualista, a través de lacual intentara dar una solución a la crisis que atraviesan sus personajes inten-tando alcanzar lo individual aun sabiéndose perdidos. al hablar del héroedice carlyle que:
lo que llamamos originalidad, sinceridad, genio, es decir, la cualidad heroicapara cuya expresión carecemos de palabra, significa todo eso. es héroe elque mora en la esfera interna de las cosas, en la Verdad, lo divino y eternoexistente, invisible para los más, bajo lo temporal, trivial, residiendo enesencia en aquello, manifestándolo en sus actos o palabras, revelándose.12
carlyle va aún más allá en “el héroe divinidad”, y explícitamente dice que:
hay que ser valeroso. Valeroso quiere decir tener Valor. el primer deber delhombre sigue siendo todavía el de dominar el miedo. debemos procurarlibertarnos del miedo; no podremos actuar de modo alguno, antes de conse-guir esto. mientras el hombre no aplaste el miedo bajo sus pies, sus accionesserán esclavas, no verdaderas, sino fingidas; sus mismos pensamientos seránfalsos porque también pensará como un esclavo y un cobarde. […] un hom-bre habrá de ser, deberá ser valiente; deberá echar adelante y comportarse
José manuel goÑi Pérez 65
como hombre verdadero –confiando imperturbablemente en el designio y laelección de los Poderes superiores; y no temer nunca a nada. ahora y siem-pre el grado de perfección de su victoria sobre el miedo determinará el gradode hombre que alcance. (37-38).13
Palacio Valdés en una carta a clarín fechada en 1891, comentaba sobre lascaracterísticas de Bonifacio reyes que “en el análisis de su espíritu es dondeestá lo mejor y lo peor de la obra. hay multitud de rasgos delicadísimos, deobservación fina y concienzuda; pero en cambio hay otros en que ésta fla-quea, deja de ser sincera; atribuyes al pobre reyes tales sentimientos, tan ele-vadas ideas como sólo un hombre superior puede tener” (hafter 318-19). eseste hombre superior al que corresponderían esas ideas e incluso ciertos com-portamientos más cercanos a la idea del héroe de carlyle y de entre todas ellasla del valor. Palacio Valdés indirectamente está criticando la mezcolanza decaracterísticas que definen a Bonifacio entre el “hombre” y “el grande hom-bre”.14 y estas últimas no son plausibles en el decurso de la novela. carlylehabía sostenido que un “hombre” podía ser sincero, pero que la sinceridad erauna característica intrínseca del héroe. es a través de la introspección psi-cológica que clarín muestra más claramente la falta de atributos de genio deBonifacio, esto es, la ausencia de dos cualidades básicas: la realidad mani-fiesta y la sinceridad. de ahí que a pesar de las ideas de expandir las cualida-des del héroe, del “grande hombre”, a muchos seres simultáneos, esta posi-bilidad no sea la conseguida por clarín ni con Bonifacio reyes, ni, porsupuesto, con ningún otro personaje de la novela. es por estas razones por lasque la interpretación de hafter me parece algo arriesgada: “in greatly mul-tiplying the possibility of heroic vision, clarín brings down from olympianheights the individuals so gifted, and tries to situate them within the profile ofeveryday people” (319).15 tal vez el único personaje al que se le pueda apli-car las cualidades de héroe no soñador, real y positivista sea a nepomucenocomo se demuestra en la conversación que mantiene con marta körner en elcapítulo XiV (Su único hijo 423-25). ni tan siquiera emma, a los ojos iróni-cos de su marido, cuyas cualidades de déspota-enfermiza están basadas en supoder pecuniario. lo que se produce en clarín no es una influencia directa dela definición de héroe de carlyle, sino una readaptación espiritualista de algu-nas de esas características a un personaje como Bonifacio reyes.
la pregunta que tal vez debamos plantearnos en esta supuesta influenciaes si carlyle hubiese considerado a Bonifacio reyes como un héroe, es decir,como un Grande Hombre. en opinión de hafter, sin embargo, para clarín elhéroe –hombre–:
represents the best element in his society because he sees through the charmof its degrading, mechanical rituals; unwilling to live by and of appearances,he voices his whole-hearted adherence to truth. such a person is Bonifacioreyes. unlike the shallow people about him who play their petty games of
66 su único hijo, Carlyle y Schopenhauer: El personaje
erotic and financial maneuver, poseurs ever ready to dramatize their desiresin a show of worldly sophistication, Bonis is capable of tender and generouslove. (320)
estas características junto con el hecho de sacrificar su felicidad con sera-fina no le convierten en héroe, ni tan siquiera en un héroe espiritualista omoralista. Bonifacio se aferra en una sola idea, en un concepto que intenta lle-var a cabo a través de los estamentos tradicionales de la religión: el bautismode su único hijo. Pero esta será idea falsa, la prueba de ese binomio medianía-héroe, con el que juega tan hábilmente clarín. la redención, la aceptación delo moral-religioso, y seguir al héroe-profeta, dios, es el camino mostrado porclarín.16 ya en el último capítulo de la novela podemos ver todavía con mayorprecisión la cualidad religiosa que le otorga clarín a Bonifacio, contrapo-niendo el mundo exterior, el real, frente al mundo interior, el religioso. es enesta contraposición en la que encontramos la idea desarrollada por Bonifacioreyes, esa idea de dios:
[Bonis…] mientras iba por las calles, para sentir la ternura grave y poéticapropia del caso; más bien recordaba después haber experimentado así comoun poco de sonrojo ante las miradas curiosas y frías, casi insolentes y comoalgo burlonas, del público indiferente y distraído. Pero al atravesar el umbralde la casa de dios, y detenerse entre la puerta y el cancel, y ver allá dentro,enfrente, las luces del baptisterio, una emoción religiosa, dulcísima, empa-pada de misterio no exento de cierto terror vago, esfumada ante la incerti-dumbre del porvenir, le había dominado hasta hacerle olvidarse de todosaquellos miserables que le rodeaban. sólo veía a dios y a su hijo. […] ¡oh,la iglesia era sabia! ¡conocía el corazón humano y cuáles eran los momen-tos grandes de la vida! ¡era tan solemne el nacer, el tomar un nombre en lacomedia azarosa de la vida! (Su único hijo 501-2)
Bonifacio reyes, como oblomov, como isidora, como emma Valcárcel,como marta körner, como el mismo luis de Vargas, fracasan en ser héroes,pues su miedo está cimentado en las estructuras sociales que los albergan ycon las que no pueden combatir; esas estructuras sociales cambiantes queempiezan a aniquilar al individuo sumergido en un mundo católico-monár-quico-democrático. es más, la noción del heroísmo de carlyle está cimen-tada en el poder de convicción sobre los demás en lo que llama “la relacióndivina que en todas las épocas une al gran hombre a los demás hombres”(4). esto es, la directa relación entre el héroe como líder de los hombresmedianía. es esta relación divina la que determina la concepción del perso-naje psicológico frente al personaje héroe. no hay en Su único hijo ni en laactitud de redención espiritual de Bonis, un hecho que le libere de sermedianía, que le asimile a ese gran hombre, pues es ante todo y en las dis-tintas etapas que lo albergan simplemente un “hombre”. la noción que ha
José manuel goÑi Pérez 67
expresado la crítica sobre la influencia del héroe de carlyle en clarín no esaplicable a Bonis, pues la relación héroe-demás hombres no existe en lanovela, ni existe si quiera la metábasis de esas cualidades de gran hombrea un personaje como Bonifacio, carente de todo genio. su valor no es tal,pues, no está cimentado en la lucha abierta del individuo frente a los demásy el medio en el que vive. la única conversación será la que mantenga conserafina en la iglesia, refugio espiritual en el que asumirá su falsa paterni-dad, su fe por su hijo: “Bonifacio reyes cree firmemente que antonio reyesy Valcárcel es hijo suyo. es su único hijo. ¿lo entiendes? ¡su único hijo!”(Su único hijo 513).17
no hay pues que confundir “la verdad” con la creencia de un hombre; conlo que realmente cree. el credo de Bonifacio, ya fuera en ese falso romanti-cismo o en esa aceptación de su falsa paternidad está siempre basada en unainterioridad psicológica y no en esa ley primaria de la naturaleza humana quecarlyle explica: “y es que todo lo que un hombre siente con intensidad, seesfuerza por expresarlo exteriormente, por verlo representado ante sí en figu-ra visible, y como si hubiera en ello una especie de vida y de realidad histó-rica” (8).
de ahí que la “noción del descrédito de la opinión pública, la falta de ver-dad moral de la verdad social” –como dice oleza– exista, pero muy difumi-nada pues su huida, su salida imaginaria de la ciudad no nos permite pensaren una completa emancipación del individuo en sus actos. tal vez nos encon-tremos en el preámbulo del ser individual pero nunca en una propuesta com-pleta ni heroica de tal individualidad. la voluntad expresada en el credo espi-ritual no es una liberación cual es la de todo héroe. y si a esa voluntad se laexplica a través de schopenhauer entonces esa voluntad propuesta por partede la crítica levanta un mayor número de dudas, pues si es irracional y solo através de la estética la podemos concebir, ¿qué estética encontramos en laresolución de Bonifacio reyes? el héroe lleva consigo el culto, esa admira-ción –como decía carlyle– “trascendente a un gran hombre […] sentimien-to más noble que este de la admiración hacia otra persona más alta que noso-tros no anida en el pecho del hombre” (14).
en este sentido ha sido yvan lissorgues quien de forma más clara hayaexpresado esa heroicidad de Bonifacio:
no es un héroe de los grandes, por fuera sigue siendo un necio para todos,no es un santo, ni siquiera un loco místico como Jacopone de todi, es muchomás: es un hombre débil que, a pesar de sus flaquezas y tal vez por ellas,llega a lo que, para alas, es la verdadera santidad humana, a la unión armo-niosa entre el pensar y el hacer. (“ética y estética” 210)
es más, si ahondamos en la falta de fe de los personajes de Su único hijo,incluso la espiritualidad que adquiere Bonifacio al final de la novela, lo será
68 su único hijo, Carlyle y Schopenhauer: El personaje
a través de un sueño, el sueño de volver a la familia, al retorno no solo de susorígenes pero también de dar sentido a su futuro.18 con este giro, clarín inci-de incluso más en una exposición de caracteres inertes. decía carlyle que:“no puede darse una prueba más triste de la propia pequeñez de un hombreque su credulidad para con los grandes hombres”. uno no puede dejar de pre-guntarse en este elenco de seres pseudo-románticos, decadentes, y hasta for-zosamente positivistas, ¿en dónde encuentra el lector ese referente, ese per-sonaje que sea un “salvador indispensable de su tiempo”? (17). aun a travésde la interpretación religiosa otorgada a la obra de calyle a finales del sigloXiX, es difícil establecer las conexiones directas entre su pensamiento y el declarín en Su único hijo.19
desde el punto de vista sincrónico de la obra no creo que podamos defen-der la noción de héroe, sino la noción de ‘personaje psicológico’.20 es más,Bonifacio reacciona ante su amante romántica gorgheggi como oblomov conolga, esto es rechazándolas y rechazando el ideal romántico, por eso parapoder rechazarlo oblomov se declara “un poeta de la vida, porque la vida espoesía”, y el poeta, recordemos que según carlyle sí era un héroe. al desca-bellar el pseudorromanticismo, muere el ser poético, muere el héroe.21 si elromanticismo escapa del mundo real, de la sociedad, su aniquilación comoconcepto ideológico supone la mera integración del individuo en los nuevosórdenes sociales no consumados tras la revolución gloriosa. el craso errorde carlyle en mi opinión está en asumir como cualidades no heroicas elescepticismo y la duda, y como heroicas la fe y la creencia. el que Bonifaciocrea en su paternidad y en la religión de la familia, no le convierte en héroe,siguiendo los postulados de carlyle, más bien es la única salida a la agresiónsocial que sufre su deseo de ser padre no biológico.22 su deseo de reencon-trarse con sus orígenes a través de la idea de su hijo y reencontrarse con supasado e identidad, no consolida su vía espiritualista, sino que facilita su ais-lamiento y su falta de genio para luchar contra la sociedad, y reafirma sumedianía. de ahí que a Bonifacio le falte esa cualidad tan esencial para carly-le que define a un gran hombre, la sinceridad:
la sinceridad del grande hombre es de tal condición que no puedeexplicársela, no tiene consciencia de ella; […] no; el grande hombre no sejacta de ser sincero; muy al contrario, acaso no llegue ni a preguntarse si loes; diré más: su sinceridad no depende de él; ¡no puede menos que ser sin-cero! la gran realidad de la existencia es grande para él. huya donde quie-ra, no puede alejar de sí la terrible presencia de esta realidad. así es su alma;y si es grande lo es sobre todo por esto. terrible y maravilloso, real como lavida, real como la muerte, así es el universo para él. aunque todos los hom-bres pudieran olvidar la verdad de esto y caminaran entre vanas apariencias,él no podría. […] también podrá experimentarlo un hombre pequeño, puesello atañe a todos los hombres que dios ha creado; pero el grande hombreno puede existir sin esta condición. (52-53)
José manuel goÑi Pérez 69
la sinceridad en lo real será una de las cualidades que le falte a Bonifacio.los demás personajes caminarían entre esas vanas apariencias de las queBonifacio se intenta separar pero a través de otras vanas apariencias cualesson su paternidad y su nuevo espiritualismo.23 la insinceridad de su falsoestadio romántico es a su vez equiparable a esa sensación de rechazo socialcontra el que nunca luchará directamente y explicitado en ese dibujo tan plás-tico de la marcha de serafina: “entre la muchedumbre que había acudido adespedir a los cantantes, se sintió Bonis, después que desapareció el coche enla oscuridad, muy solo, abandonado, sumido otra vez en su insignificancia, enel antiguo menosprecio” (Su único hijo 423). su voluntad es arbitraria, pre-determinada, pragmática –incluso al final de la novela– y de ilusa teleología.
la degeneración hereditaria tan en boga en la novela naturalista y queclarín explotará tan lícitamente con la figuras de emma y Bonis, y nepomu-ceno y marta -no olvidemos que estos últimos forman ese bípedo positivista-;esta degeneración, digo, estaría directamente relacionada con la Verdad, eseconcepto al que carlyle adjudica la categoría de inmortalidad:
lo que importa ante el tribunal de la naturaleza es que sea genuina, vozbrotada de la grande Profundidad de la naturaleza.24 lo que nosotros llama-mos puro o impuro, no es para ella cuestión decisiva. no le importa que hayaen vosotros más o menos broza; lo que le importa es que traigáis más omenos trigo. ¿Puro? yo podría decir a algunos hombres: sí, sois puros; lobastante puros; pero sois broza, -hipótesis insinceras, habladurías, formalis-mos-; nunca habéis estado en modo alguno en contacto con el gran corazóndel universo; en realidad no sois puros ni impuros; no sois nada; la natura-leza no quiere nada con vosotros. (72)
no creo, por lo tanto, que la intención de Su único hijo (1891), fuera la decrear la figura de un héroe, burgués o con pretensiones burguesas, sino todolo contrario y, por encima de todo, la de crear un personaje psicológicamentecomplejo e inmiscuido en una serie de dilemas cuya falta de resolución finaltenderá a explicar al individuo dentro de su orden social y no a resolver com-pletamente el dilema planteado. la novela psicológica tiende a dejar la nove-la abierta, y en algunos de sus casos de forma irónica. Valga como ejemplo elepílogo de la novela Pepita Jiménez en la que leemos que luis de Vargas:
no olvida nunca, en medio de su dicha presente, el rebajamiento del ideal conque había soñado. hay ocasiones en que su vida de ahora le parece vulgar,egoísta y prosaica, comparada con la vida de sacrificio, con la existenciaespiritual a que se creyó llamado en los primeros días de su juventud; peroPepita acude solícita a disipar estas melancolías. (275)
la ironía de Valera está por encima del ideal de belleza buscado. el acce-so a los encantos terrenales de Pepita pasa por su aceptación de que el hom-
70 su único hijo, Carlyle y Schopenhauer: El personaje
bre está hecho a imagen y semejanza de dios, y de que Pepita, como concep-to, es poesía limitada, concreta y finita, a quien él ama o cree amar. el esque-ma, por lo tanto, de su vía de acceso a dios, cambia radicalmente desde la pri-mera parte epistolar de la novela, pero el dilema no queda resuelto pues es através de Pepita que disipa su melancolía, como era a través de ella que sududa sobre su supuesta santidad empezaba a cernirse en las cartas a su tío:“cuando habla, y estoy a su lado, mi alma queda como colgada de su boca;cuando sonríe, se me antoja que un rayo de luz inmaterial se me entra en elcorazón y le alegra. a veces, jugando al tresillo, se han tocado por acaso nues-tras rodillas, y he sentido un indescriptible sacudimiento” (120). y es en estesacudimiento en el que se produce la identificación del deseo sexual y delamor, una identificación que se produce de forma similar en la concepciónpseudorromántica de Bonifacio reyes.25
no obstante, ya había dicho clarín en 1888 que era preciso “sacarle la sus-tancia poética a la vida prosaica, y convertir en héroes, con nombre en la his-toria del arte, los héroes sin nombre de la historia vulgar de los anónimos” (LaIlustración Ibérica, “alfonso daudet. Treinta años de París”). en Su únicohijo los valores heroicos son introspectivos ya que será el narrador el que seadentre en la visión de ese yo individual y nos narre sus pensamientos másíntimos, la significación de lo que es ser héroe a lo romántico, según su enten-dimiento en una primer instancia, y que luego desechará por ser falsa, susti-tuyéndola por el deseo y última falsedad de su paternidad. el concepto de loheroico, de la heroicidad de carlyle en Su único hijo tal vez haya que inter-pretarlo desde una visión irónica y mordaz de lo antiheroico. ni tan siquieralos valores del héroe santo pueden tener cabida en la caracterización de lasacciones y visiones de Bonifacio. las relaciones objeto/sujeto, heroico/mun-dano, gran hombre/hombre, genio/medianía, hay que entenderlas –comoplanteo en este trabajo– más como un juego entre la realidad y la ficción cer-vantina; en el proceso anterior al de querer ser padre, a modo de caballeroandante cervantino. clarín no pone en práctica la quema de libros a modo qui-jotesco, pero sí quema parte del romanticismo mal entendido, a su vez quearden en una pira moral esos personajes que se mueven entre éticas repro-chables ya sean diletantes y placenteras o neo positivistas.
hay que recordar que el término héroe aparece varias veces en la novela;así cuando el narrador comenta que Bonifacio:
pensó por primera vez, en su vida, que una pasión fuerte todo lo avasalla,como había leído y oído mil veces sin entenderlo. se creía a veces un mise-rable, el más miserable de todos los maridos ordinariamente dóciles, y a ratosse tenía por un héroe, por un hombre digno de figurar en una novela en cali-dad de protagonista. […]
aquella ausencia de facultades expresivas que según él era lo único quele faltaba para ser un artista, estaba compensada ahora por la realidad de loshechos; se sentía héroe de novela; no había sabido nunca dar expresión a lo
José manuel goÑi Pérez 71
que era capaz de sentir; mas ahora él mismo, todos sus actos y aventuras,eran la viva encarnación de las más recónditas y atrevidas imaginaciones. ysi no, se decía, no había más que repasar su existencia, fijarse en los con-trastes que ofrecía, en los riesgos a que le arrastraba su pasión y en la cali-dad y cantidad de esta. (Su único hijo 220 y 259)
el PersonaJe Psicológico
decía en otro lugar sobre la novela Pepita Jiménez que el ser individual dela novela –marcadamente idealista– sigue atrapado en su debate psicológicoaun después de haber optado por una de las dos soluciones de su dilema: entreel amor efímero o el amor sublime, entre el deseo carnal y el retiro espiritual.¿y qué hay de heroico en todo esto? dudo que haya algo, pues el propósitode la novela es simplemente entretener al lector, y su intención la de encua-drar al individuo dentro de la sociedad decimonónica de su tiempo, a travésde la vida rural y tradicional de andalucía. la de dar cuenta de un dilema vitalque intenta resolver ese tríptico dios-amor-Pepita, y que tiene dos posiblesresoluciones, o la vía de acceso a dios, o la vía de acceso a lo mundano, aPepita Jiménez (goñi Pérez, Análisis estilístico 188 y 248).
defender que esta novela psicológica influyera directamente en la novelade clarín Su único hijo, sería hilar bien fino y no es esta mi intención, ni tam-poco creo que hubiese una influencia directa o indirecta pero lo que sí plan-teo es que el personaje psicológico es, como bien demostrara Valera en Pepi-ta Jiménez, el tipo de personaje que mejor se adaptaba a la representación delos cambios y frustraciones sociales que emergen a partir de la segunda revo-lución industrial en españa y de su desencanto político y económico. Por esoel tiempo aparece interiorizado en el narrador, como lo estaba en Pepita Jimé-nez, un tiempo psíquico que corresponde a la percepción personal de Bonifa-cio reyes. Por eso también los delirios escapatorios de emma se interiorizan.el análisis psicológico de la dialéctica sujeto/objeto se vierte en Su único hijohacia el sujeto, no ya en el medio social en el que se integra, sino en su pro-pia percepción del mundo.26 su propio ser –su res ontológica– se interiorizay al hacerlo se manifiesta una evolución más cercana hacia un idealismo deraigambre realista.27 de ahí que no pueda existir en la novela una posible sín-tesis entre dos mundos opuestos: el del genio y el de la medianía.
en Su único hijo el personaje intenta a través de sus relaciones con serafi-na gorgheggi actuar como héroe romántico, y su consabido fracaso, la tenueexperimentación naturalista, la ruptura de la ‘cadena por causalidad’ y, sobretodo, el predominio del mundo interior y del subconsciente, rompen con lasnormas realistas/naturalistas imperantes. clarín deja claro en esta novela dehibridismos que el personaje medianía tiene una nueva vía de consecución, laespiritualista. sin un personaje psicológico que ahondara en las posibles solu-
72 su único hijo, Carlyle y Schopenhauer: El personaje
ciones expresadas desde la década de 1840 y que fracasara en todas ellas, nopodría haber planteado clarín la solución espiritualista. el héroe lucha desdesu posición privilegiada y con sus atributos contra el medio y las circunstan-cias, personajes como Bonifacio o isidora son personajes, opuestos al héroe,sin más atributos que los de su lucha con ellos mismos por no ser medianía.al igual que luis de Vargas, pues su medianía es entender su función social através del prosaísmo y la vulgaridad de los hechos vitales, y de llevar a cabosus deseos carnales, posesión sublime de su dilema. Baquero goyanes al com-parar La Regenta y Su único hijo comentaba de esta y de sus personajes que:
clarín parece evitar todo exceso afectivo, desinteresándose casi por com-pleto de sus criaturas en general estúpidas, crueles o repugnantes. y eso noexcluye que […] no se encuentren pasajes de una gran ternura y una hondaemoción. Pero es precisamente este hondo latido emocional del autor, per-ceptible a veces a través de temas muy entrañadamente clarinianos, el quesirve para que resalte con más dureza aún, el frío tono objetivo, intelectuali-zado e irónico con que transcurre todo el relato. (134)
la ironía de Valera en Pepita Jiménez es que uno no puede por menos queadivinar que luis de Vargas nunca habrá de abandonar su dilema, y habremosde cuestionar su felicidad mundana. la sociedad actúa de forma distinta enambas novelas, si en Su único hijo es determinante en cuanto que la paterni-dad de Bonifacio no será aceptada, la sociedad, por lo tanto, actuará como unser agresivo, como un ser totalitario que determina al individuo, y su única víade escape es refugiarse en la idea de la familia, refugiarse en un espacio exte-rior y renunciar al mundo social; en Pepita Jiménez el individuo cumple lafunción que la sociedad le tiene predeterminado a luis como hijo y sucesordel cacique, y joven amante de Pepita. en ningún caso desde esta perspectivasocial el personaje es un héroe. el héroe hubiera luchado contra lo social ycontra los avatares de esa cambiante sociedad finisecular desde posiciones de‘genio’.28 como vengo indicando la construcción de un héroe hubiera deses-tabilizado las estructuras establecidas desde un ambiente político-monárqui-co en constante debate. el héroe que busca abrirse camino por tierras abrup-tas y que lucha por un modelo nuevo no existe en las novelas aludidas, el per-sonaje psicológico vivirá el dilema de su medianía y fracaso, y se refugiará enla idea del pasado familiar, ya sea a través del amor idealizado o a través dela vía espiritualista cristiana. el personaje clariniano de esta época, pierde suidentidad o lucha por defender una identidad que no le pertenece, como en síhizo anteriormente el oblomov de yvan goncharov (1859). no hay que olvi-dar que la novela psicológica idealista –primera parte de la novela PepitaJiménez – parte al igual que la novela neo-psicológica naturalista de la bús-queda del ser individual en el medio social en el que se desenvuelve. de ahíque los antecedentes histórico-familiares de los personajes sean tan impor-tantes en el devenir de ambas caras de una misma moneda: la observación del
José manuel goÑi Pérez 73
individuo a través de los símbolos y de las ideas.29 es menester traer a cola-ción las palabras de antonio cabezas sobre ese humanismo individual del quevenimos hablando y la crisis por la que atravesaba clarín en aquellos años:
acaso lo que presiente Clarín es la próxima caída del positivismo y delracionalismo que aún disfrutaban de una boga entre los espíritus superficia-les de entonces. Poeta al fin, y por poeta profeta, su crisis moral es tambiénla crisis del humanismo individualista, que está llegando a una etapa culmi-nante, culminación en la que empieza siempre la decadencia. Por eso Clarín,en la hora del naufragio, que es la hora de la verdad, se vuelve hacia el cris-tianismo, cuyos valores fundamentales tienen objetivos fuera del hombre, enlas dilatadas nebulosas de lo metafísico. Clarín, que con la presencia de lamáquina siente la presencia de elementos destructores en el seno de la deca-dente civilización occidental, teme más que por esa civilización por el espí-ritu que la informa. teme por la individualidad, en peligro de ser destruidapor un feroz individualismo, y teme también al socialismo, cuyas fórmulasprimarias y todavía utópicas, a pesar de marx, empiezan a cuajar como reac-ción contra el individualismo liberal y capitalista, social y filosóficamentefalso. es en estos años finales del siglo XiX cuando se inicia el duelo histó-rico entre el superhombre demasiado humano y la masa colectiva, alejada delhumanismo a fuerza de querer ser humano. entre nietzsche y carlos marx,Clarín, aprisionado entre estas dos tendencias en lucha, demasiado idealistapara aceptar la peligrosa egolatría nietzschiana y demasiado espiritual paraadmitir la interpretación materialista de la historia, se refugia en el cristia-nismo idealista. no en el catolicismo político. (185)
este devenir clariniano hacia un personaje reflexivo y observador delmundo en el que vive hace que su conciencia interior sea aún mayor y que lonarrado se interiorice. es en sí misma la forma más clara del fenómeno scho-penhariano como forma del noúmeno, como apariencia interiorizada de lascosas.30 de ahí que anteriormente sostuviera que según estas premisas no sepueda hablar de Bonifacio como héroe según la concepción de carlyle: “vivaquien quiera en la apariencia de las cosas; para él [el héroe] es una necesidadde su naturaleza vivir en la verdadera naturaleza de las cosas” (92). Paracarlyle el objeto tiene una realidad en sí misma que el héroe encuentra, mien-tras que en la dialéctica clariniana Bonifacio interioriza el mundo de la per-cepción, de la representación basado en la experiencia. no en la verdad de lascosas, sino en cómo estas se le aparecen a él. de ahí que sean cambiantes, quefluctúen, transmutándose según las concepciones e incluso sus preconcepcio-nes ideales, aunque basadas en un análisis introspectivo. la concepción delhéroe de carlyle está basada en el elemento de superioridad de un hombresobre los demás en un tiempo dado y bajo unas circunstancias muy precisas.el héroe será una élite, un elegido. Bonifacio reyes será uno de los persona-jes psicológicos que pase por más vías de acceso hacia una posible solucióna ese constante problema que fue en el siglo XiX la problemática de la huma-
74 su único hijo, Carlyle y Schopenhauer: El personaje
nidad cristiana. Por eso la vuelta hacia un espiritualismo es, en definitiva, unaopción que evita el conflicto que había planteado kierkegaard, schopenhauer,o el mismo nietzsche en sus trabajos de la década de 1880: el de la relacióndel hombre y de dios.31
Para garcía sarriá el hecho de la concepción del hijo y la visión de Boni-facio reyes es en sí una transición al espiritualismo:
si en la escena del amor entre los esposos, clarín reducía el alma, lo espiri-tual, a lo más material, el sexo, mostrando así el extremismo naturalista-posi-tivista, ahora lo material viene a confundirse con lo espiritual, mostrando asíel extremismo romántico-espiritualista. este darle la vuelta a las palabras y alo que ellas encierran, no es más que la expresión del apuro del hombre ensu incapacidad para resolver la dualidad en que se debate. la integridad quese busca (negada a resultante de un reduccionismo materialista) no podía serotra que la espiritualización de lo carnal, es decir, lo que clarín llamó amorpagano, siempre y cuando no se tratara de un simple reduccionismo espiri-tualista en el que lo carnal quedara simplemente rechazado. Pero en estaescena se opta dolorosamente, ante la imposibilidad de resolver el problema,por un reduccionismo espiritualista en el que ‘la pasión’ queda sacrificada al‘hijo’. (147-48)
a través de la vía espiritualista se puede comprender no ya parte del con-sabido retorno naturalista sino también las constantes referencias al Ulises yla vuelta a ítaca: “Bonis reconoce la imposibilidad de volver a esa patria, porel momento al menos, pero se consuela con que un día bien indeterminado,gracias al hijo, al que «metería en la cabeza que restaurase en raíces la casade los reyes»” (garcía sarriá 148-49). Para garcía sarriá hay un:
reduccionismo espiritualista, con olvido de la aspiración expresada en el con-cepto del amor pagano. en este sentido interpretamos la constante espiritua-lización subsecuente de algunos personajes femeninos hasta el punto de quellegan, literalmente, a desvanecerse. […] en el caso de esta novela, el desen-mascaramiento del amor romántico llevaba a la renuncia del amor a la mujer[…] Por eso Su único hijo lo interpretamos como expresión de la renuncia, oen todo caso, la remisión a un futuro indeterminado, por parte de clarín, dela herejía morosa que representaba la pretensión de hacer compatibles aapolo con cristo. (157)32
no obstante, como comenta Baquero goyanes:
Clarín fue siempre, en el fondo, un moralista, y a veces pienso que, trastoda la frialdad de que está revestido Su único hijo, tras todo su cinismo y susseres y acciones repugnantes, hay, como oscuro rumor que pugna por hacer-se oír, un desesperado gesto de cansancio y de protesta, un ademán con el quese desearía apartar la náusea y ascender hacia más limpios horizontes. (150)
José manuel goÑi Pérez 75
Para el mismo crítico, en esta novela parece percibirse “un infierno pobre,triste y sin dignidad, inserto ya en la vida de estos guiñolescos seres que, enSu único hijo, se creen o dicen románticos para disfrazar de espíritu sus peca-dos y sus miserias fisiológicas. […] Bonis va, pues de la falsa espiritualidadromántica a la auténtica, provocada por su exaltación paternal, pasando porlas miserias fisiológicas de sus amores con emma y serafina” (150). “[…] silos seres de esta novela son ralamente unos miserables, es porque viven olvi-dados de todo lo que significa auténtica espiritualidad cristiana” (162). “si aClarín le interesaba, una vez más, dar expresión narrativa a su preocupaciónpor el triunfo de todo lo que significara espontaneidad vital, autenticidad,sobre lo falso, intelectualizado y pseudoespiritual, ningún fondo mejor que elde un aparencial romanticismo rezagado, viviendo solo en la expresión y raravez en el espíritu” (168).33
la Voluntad y Bonifacio reyes
Parte de la crítica ha puesto de manifiesto la relación entre la praxis de lavoluntad de Bonifacio reyes y el concepto de voluntad de schopenhauer. unavoluntad, eso sí, tamizada de cristianismo (oleza 58). tal vez de los princi-pios de la razón del pensamiento de schopenhauer, sea el principio de actua-ción como modelo el que pueda tener una cierta influencia en clarín y másespecíficamente en el personaje de Bonifacio reyes. será el sujeto el centrodel concepto fenoménico kantiano. clarín como muchos de los escritores yade corte realista o naturalista percibirá el individuo como centro de la socie-dad, como elemento de integración en un ente en devenir y cambiante, comouna especie de causa-efecto. ahora bien para schopenhauer será el individuo(el sujeto) el centro de esa experiencia vital, ese mundo de la experiencia(fenómeno). de la misma manera que lo será para clarín, pues es Bonifacioreyes quien actúa movido por la experiencia que va adquiriendo del mundoen sí mismo y no como un mundo de ideas preconcebido al que la experien-cia intenta adaptarse. no hay que olvidar, no obstante, como ha mantenido lacrítica y a tenor de los estudios recientes sobre la influencia de la literaturafrancesa en la prensa de finales del siglo XiX, ese nexo narrativo que tuvo elpensamiento de schopenhauer para clarín, el de la narrativa de émile zola yque sotelo Vázquez (“schopenhauer, zola y clarín”) ha trabajado en relacióncon La Regenta.
uno de los aspectos tal vez más interesantes entre el pensamiento de scho-penhauer y clarín sea el binomio individuo-sociedad. el determinismo socialdel que se apartara en su filosofía de la voluntad de las ideas kantianas y hege-lianas de la consciencia colectiva, aparece como una constante en los perso-najes de Su único hijo. estos, desde emma hasta Bonifacio, pasando porgorgheggi y mochi, se encuentran en un mundo social que determina a prio-
76 su único hijo, Carlyle y Schopenhauer: El personaje
ri sus comportamientos. la lucha psicológica de estos personajes con elmedio social será la que determine en buena medida en la parte central de lanovela ese sufrimiento casi pesimista sobre todo de Bonifacio reyes. casitodos los personajes, lejos de ser héroes en el sentido más prístino de la pala-bra, y movidos por esa voluntad de la que venimos hablando, tienden a care-cer de dirección, a estar sumidos en un mundo carente de una orientación yconducta que lleve al ser humano a un lugar determinado. asimismo, paraschopenhauer el fenómeno es la forma en la que percibimos el noúmeno y,por lo tanto, será esta percepción del mundo social de finales del siglo XiX laque el personaje como individuo descodifique a través de su propia experien-cia. las primeras páginas de Su único hijo son pues la plataforma desde la queclarín intenta explicar la visión del pasado de Bonifacio en relación a su pro-pia historia familiar y a sus circunstancias presentes. clarín, de forma magis-tral, abrirá pues una relación directa entre la cosa en sí (noúmeno) y cómoesta se manifiesta a través de Bonifacio-emma.34
la música será el elemento coadyuvante en la evolución de cada uno delos personajes. será a través de lo que para schopenhauer era la forma artís-tica pura por la que se puede adquirir un conocimiento más real de esa inasi-ble voluntad. en Su único hijo la música, la ópera, tendrá una doble función:por un lado, la de fuerza emancipadora de las justificaciones y dilemas psi-cológicos de los personajes, tanto de los que ansían alcanzar un ideal a travésde la contemplación de la misma, como del artista, el genio, que es capaz deacercar los conceptos de sujeto y objeto. y por otro lado, la función de lamúsica será en Su único hijo la de una fuerza adversa que tienda a inundar lasvidas de los personajes de un falso objetivo. de hecho la relación entre lamúsica y las vidas sociales de los personajes está más cercana al conceptoschopenhariano del egoísmo individual y social. tanto emma Valcárcel comoBonifacio reyes aspirarán no ya a la música como elemento estético, esenciadel mundo, sino como un elemento tamizado o bien por la noción del seudo-rromanticismo de Bonifacio o por la noción del deseo carnal y/o maternal deemma.35 ya garcía sarriá había subrayado específicamente la relación entrela música y el romanticismo en la novela: “la flauta, pues, constituye en laabertura de esta novela elemento importante para la caracterización del pos-romanticismo en que se mueven los personajes, especialmente con respecto alprotagonista” (129).36 la música, por lo tanto, no será actante que evite en laobra clariniana ese sufrimiento que conlleva el individuo en la sociedad. lamúsica no logrará una identificación real entre el individuo (sujeto) y la per-cepción (objeto). en este sentido, la música será no una forma estética pura,como lo era para schopenhauer, sino para los personajes una forma de eman-cipación que les llevará al fracaso, ejemplificado en los sueños de gorgheggia quien la voz abandona, o en las ensoñaciones musicales del mismo Bonifa-cio. de ahí que la compañía de ópera carezca de un lugar establecido y fijo;y que sus miembros también sufran esa falta de dirección schopenhariana y
José manuel goÑi Pérez 77
del principio de sufrimiento en el que schopenhauer basaba ese deseo, esafuerza última y motora.
hay en ciertos aspectos de los personajes de Su único hijo un innegable pesi-mismo vital, bastante soslayado por la opción espiritualista que tomará a finalesde la novela Bonifacio reyes. este pesimismo no es teórico, ni se puede afirmarcon respecto a Su único hijo en toda su profundidad que clarín compartiese “elirracionalismo metafísico de la filosofía de schopenhauer” (sotelo, “schopen-hauer, zola y clarín”). no obstante, sí que parece claro en algunos de los pasa-jes de la novela cierto apego a ese concepto schopenhariano de la futilidad de lavoluntad. en este pensamiento clariniano más distante parece ser la dicotomíaentre la ética y la estética kierkegaardiana, en tanto en cuanto las decisiones delos individuos están más orientadas hacia lo estético que hacia lo ético. en Boni-facio la crisis que le lleva a aceptar lo espiritual no es en esencia el concepto kier-kegaardiano de lo ético, como forma superior a lo estético, sino como opciónfrente a lo social establecido en esa lucha individual psicológica de ruptura conel medio en el que vive.37 de ahí que para clarín ese debate –a diferencia deldebate psicológico de luis de Vargas fundamentado en postulados idealistas pre-determinados– tuviera que estar basado en el análisis realista-naturalista de lapropia vida. lo ético, la reflexión moral y ética, lo será siempre desde lo realempírico, desde esa experiencia que otorga al poeta la mera capacidad de distin-guir, y así, a través de ese prisma, poder crear y proponer. la ética y la estéticade Su único hijo que conduce a una reformulación espiritualista basada en lamoral clariniana se puede apreciar en la ironía del mismo narrador. no obstante,ha de pasar por la experimentación, por el fenómeno como manifestación delnoúmeno.38 yvan lissorgues ha manifestado con respecto al narrador de Suúnico hijo que “le narrateur s’arroge ainsi sur le réel observé une supérioritémorale que nous qualifions d’absolue car elle découle d’une conception del’homme et de la vie qui est celle de leopoldo alas” (“idée et réalité” 52).
asimismo, en Bonifacio se percibe una clara relación entre la desespera-ción vital y su comportamiento a través de la novela. Poco se ha ahondadoentre las posibles relaciones del concepto de la desesperación y la vuelta a lacristiandad, teniendo en cuenta que ésta es en la mayoría de los casos no unafe descubierta, sino una vuelta a la infancia, a la madre, y, por lo tanto, unavuelta al lugar de origen. en el caso de Su único hijo, la vía de la desespera-ción como opción, más que estado de ánimo permanente, guarda una clararelación con el valor positivo de la desesperación kierkegaardiana. conside-raba en 1849 en su obra La enfermedad mortal/Tratado de la desesperaciónque la posibilidad de la enfermedad de la desesperación era una ventaja delhombre sobre las bestias “to be aware of this sickness is the christian’s advan-tage over natural man; to be cured of this sickness is the christian’s blessed-ness” (45).
la desesperación pues lleva al ser a un estado de consciencia que le posi-bilita el camino hacia la verdad, y este estado de consciencia será esencial en
78 su único hijo, Carlyle y Schopenhauer: El personaje
la vía de acceso a dios, en la aceptación de la vía espiritualista. la desespe-ración –estado mental– por la que atraviesa Bonifacio a través de sus accio-nes seudorrománticas será pues necesaria para poder adquirir ese desarrolloque le acerque a una aceptación de sí mismo y de dios. Pero este modelo sis-temático no deja de tener una raigambre idealista basada como venimosdiciendo en una base realista-naturalista. tal vez quede algo más clara la rela-ción que intento poner de manifiesto del pensamiento de clarín y kierkega-ard, con el comentario de adorno sobre la filosofía de la existencia de kier-kegaard:
no es otra cosa que el intento, ora de superar en el pensamiento la antinomiade la existencia, ora de justificarla como contenido de verdad. y ello deforma sistemática. Podrá kierkegaard desacreditar el «sistema de la existen-cia» de hegel, pero cuando la existencia se le reduce a conciencia; cuando elacto espontáneo de la libertad se le convierte en la más íntima determinaciónde la subjetividad; cuando la imagen del hombre –imagen «total»– tiene paraél su sitio entre las puras determinaciones del pensamiento, sucumbe al sis-tematismo idealista. (111)
en conclusión, no hay héroes en el sentido prístino del término ni en el sen-tido no prístino del mismo en Su único hijo, y la nueva vía propuesta no es másque un sueño simbólico, una de las especies de la metempsicosis existencial. lavoluntad clariniana no es más que un vago antecedente existencial basado desdela irracionalidad del ser como individuo y cuya vía espiritualista le impide des-hacerse de la sociedad y su tradición, sucumbiendo a ella, y le impide asimis-mo materializarse en un ser existencial a lo Pessoa (Libro del desasosiego) o alo sabato (Antes del fin), por poner dos ejemplos. los lazos con schopenhauery con carlyle son menos evidentes cuando prestamos atención al aspecto socialcon el que clarín mantenía un diálogo y a la sociedad en la que estos persona-jes evolucionan como entes biológicos. yo hablaría más bien de ‘personajes psi-cológicos’ y ‘de una voluntad cristiana’ que fracasa ante la poderosa sociedadcambiante, pues no hemos de olvidar que en Sinfonía de dos novelas (Su únicohijo. Una medianía), la intención de clarín era hacer que antonio reyes aca-bara suicidándose al reconocer la medianía que es él dentro de una sociedad querequería una serie de cualidades nuevas ante un orden económico-social queintentaba seguir los pasos de las potencias emergentes.
el hecho de que clarín considerara a carlyle de gran influencia en su pen-samiento no justifica que en Su único hijo haya una influencia directa en laforma en la que concibe la supuesta heroicidad de sus personajes. ni tampo-co de la directa relación de su pensamiento filosófico con el de schopenhauer,pues ese pensamiento está tamizado por una voluntad que se aferra a la tradi-ción cristiana por permanecer en su propio ser. lo que sí se puede afirmar deforma clara, es que clarín entabla un diálogo ideológico y filosófico a travésdel posicionamiento de sus personajes en el mundo social de la segunda mitad
José manuel goÑi Pérez 79
del siglo XiX. y es a través de este diálogo por lo que Su único hijo se ha idoconvirtiendo en uno de los textos claves desde el que entender la tempranayoicidad moderna.
80 su único hijo, Carlyle y Schopenhauer: El personaje
notas
1 un ejemplo evidente del nacimiento y la caída de la industria española deci-monónica lo encontramos en un estudio específico del siglo XiX sobre el desarrollode las fábricas de harinas y su comercialización a través del puerto de santander,beneficiado en 1834 “por la liberalización de la compra-venta de trigos y harinas, lacreciente demanda de cataluña y los aranceles proteccionistas que permitieron laexpulsión de las harinas estadounidenses del mercado cubano” (cueto alonso 251).sería en el último cuarto de siglo y debido a la expansión del sistema de ferrocarrildesde cataluña que el puerto de santander se resintiera, y sobre todo a partir de 1882cuando “se permitió la entrada de trigo estadounidense en cuba, más barato por sucercanía, lo que evidentemente lesionaba los intereses harineros santanderinos”(cueto alonso 254).
2 hay que insistir en la importancia que la guerra franco-Prusiana tuvo en el con-cierto no solo cultural sino económico de la españa de la revolución del 68. tortellacasares ha explicado que entre otras razones el programa económico liberal fracasóen su intento por implantar una serie de medidas económicas en la política internadebido a la “compleja situación europea, que afectó a españa sobre todo después de1870 al privarla del capital extranjero que hubiera necesitado para resolver las exi-gencias más urgentes. la guerra franco-Prusiana, la comuna de París y el estadogeneral de tensión en toda españa se combinaron para que el gobierno prestara cadavez menos atención a los planes grandiosos de regeneración nacional y se interesaracada vez más por los problemas triviales pero arduos y vitales de cómo pagar loshaberes de los funcionarios y sobre todo militares” (296).
3 así, la industria metalúrgica, como indica maría teresa costa, “adquiere su ver-dadera dimensión en el último tercio del siglo XiX” (62). el mismo tortella casaresya puso de manifiesto el retraso del sistema de ferrocarriles y las vicisitudes de unaindustria que “apenas había comenzado a construirse al empezar la segunda mitad delsiglo XiX” (163).
4 uno de los estudios que más atención ha prestado a la influencia de la culturafrancesa en la prensa española es el libro editado por marta giné y solange hibbs(especialmente las páginas 47 a la 304, en las que el lector podrá encontrar una visiónde conjunto sobre lo francés y su recepción en la segunda mitad del diecinueve).entre otras razones, hay que destacar la gran importancia que tuvieron los estudioscientíficos, filosófico-morales y religiosos provenientes del ámbito anglosajón y que“oscureció en gran medida la recepción de la poesía y la novela de la época victoria-na” (goñi Pérez, “traducciones” 371). repasar los libros de gramática o los diccio-narios de los anuncios de las librerías en los periódicos de esta época nos confirmaaún más que el francés era la lengua predominante y que el alemán y el inglés apenastenían cabida en nuestra sociedad.
5 sería ya a partir de la última década y sobre todo con el libro de lucas malladaLos males de la patria cuando se formularía la cuestión de la decadencia de españa.no obstante, este debate que preocupará a gran parte de los intelectuales finisecula-res, ya comenzó en la prensa española a raíz de la revolución gloriosa. las páginasde los periódicos de mayor tirada, tales como La Ilustración Española y Americana(1869-1921), ya habían establecido una relación directa entre las dificultades econó-micas y sociales por las que atravesaba españa y el retraso científico en comparación
José manuel goÑi Pérez 81
a los países del norte de europa. como he intentado demostrar recientemente en otrotrabajo, el principio del debate sobre los males de españa en su relación con los paí-ses desarrollados hay que buscarlo ya a finales de la década de los 60, y más especí-ficamente a raíz de la ley de libertad de prensa de la constitución del 69. a finales dela década de los años 90 y a principios del siglo XX, los artículos en la prensa españo-la de carácter crítico sobre la situación interna de españa serán una constante (goñi,“recepción”). Véanse por dar ejemplos concretos y que atañen a la política, la filo-sofía, la universidad y la sociedad artículos de la prensa nacional como los de Pedrogonzález-Blanco “alma española. i. los ciegos de españa”; eduardo Benot“gobiernos que no gobiernan”; miguel de unamuno “guerra civil”; José miguelguardia “la miseria filosófica en españa”; eloy luis andré “la universidad españo-la”; eloy luis andré “mentalidad española”; francisco giner de los ríos “mi pesi-mismo”.
6 es menester recordar que los -ismos, sobre todo en los artículos de prensa, eranconceptos utilizados algunas veces de forma aleatoria, sus significados múltiples ycontradictorios. hablar de idealismo era hablar de los peligros que conllevaba y deque las nuevas ideologías, como el realismo, o el naturalismo, el racionalismo o elmaterialismo finisecular, es decir, la ciencia y el progreso, eran opciones de futuro yde presente. y este debate que intentaba ordenar el mundo para el lector burgués,tanto a través del arte como de lo político-social, pasaba ineludiblemente por dos con-ceptos: i) el idealismo y sus acólitos, la belleza, el yo cognoscitivo, la subjetividad,lo elevado y lo sublime; frente a ii) lo empírico, basado en la experiencia, lo racionalcuya bese real existe por sí misma –y ambas en directa relación con el conocimientocientífico y la metodología analítica–. de ahí que en la segunda mitad del siglo XiX,los estudios de meteorología fueran “mágicos y maravillosos”, y de ahí que los estu-dios de física tuvieran un papel preponderante en estas décadas, a pesar de que en laprensa la química fuera la referencia per se debido a su aplicabilidad en el progreso.así, el idealismo es concebido o bien como un apoyo desde el que explicar las nue-vas tendencias –tanto el realismo como el naturalismo–, llegando a la conclusión desu inhabilidad social: o bien como defensa de sus valores. y entre estos se admitíancomo razones de apoyo en la prensa los valores opuestos al del progreso y la ciencia,esto es, la religión, el clasicismo, los dogmas tradicionales, y lo español frente a loextranjero. es decir, que el idealismo como concepto cae en manos de lo maniqueo,y que cuando se defiende, se defienden los valores católicos de la españa tradicional,lo español frente al progreso de lo protestante… pero claro como no todo es mani-queo luego nos encontraremos que los alemanes antes de las elecciones generales de1893 culpaban a los judíos de ser un pueblo racionalista y materialista, mientras queellos, los alemanes, eran una raza puramente idealista: “¿y qué hacemos con losjudíos, preguntaban en una asamblea en la alemania del norte? –echarlos, echarlos,gritaban todos” (Becerro de Bengoa 414). es decir, que si para los tradicionalistas elracionalismo, el progreso, el materialismo, son causas y fuentes anticatólicas de ide-ologías extrajeras, no católicas, afrancesadas, o luteranas, para los adeptos al positi-vismo, el idealismo era sinónimo de atraso social, de moderación en el cambio yestructuras sociales obsoletas que habían de olvidarse para así poder subir a la naciónal tren del progreso: lo elevado, lo bello, lo sensible, lo suprasensible, eran formasque había que erradicar del pensamiento de una nación, para llegar a ser imagen ysemejanza del Progreso. “menos doctores y más industrias”, gritaban algunos artícu-
82 su único hijo, Carlyle y Schopenhauer: El personaje
los en las páginas de la década de los años setenta… más “cafés”, decía José gonzá-lez de tejada en 1873: “para que los cafés con sus aficionados y las costumbres queproducen, se coloquen en plazas principales y locales espaciosos, es preciso que desa-parezcan las iglesias, escondiéndose con sus costumbres en barrios extraviados”(599). como se puede apreciar, la utilización de los conceptos clave en la segundamitad del siglo XiX, conllevó una cierta simplificación y un uso bastante aleatorio delos mismos.
7 recordemos la descripción física de Bonifacio: “era guapo a lo romántico, deestatura regular, rostro ovalado pálido, de hermosa cabellera castaña, fina, y conbucles, pie pequeño, buena pierna, esbelto, delgado, y vestía bien, sin afectación, suropa humilde, no del todo mal cortada” (Su único hijo 158).
8 no hay más que repasar las páginas de los diarios y de las ilustraciones de fina-les del siglo XiX para percatarse que la ética no desapareció radicalmente de los pos-tulados filosóficos ni de la constante redefinición que sufrió la sociedad tanto desdela vertiente religiosa como desde el progreso científico y social.
9 consabida es la declaración de clarín en 1892, en la introducción a la traducciónde On Heroes de Julián gonzález orbón: “con toda sinceridad declaro que uno de loslibros de cuantos he leídos en mi vida, que más efecto han producido en mi ánimo, yen mi pensamiento, es éste de Los Héroes de carlyle” (ii, 7). una introducción quedestacó la prensa de su tiempo como de “profundo estudio” [Los lunes del Imparcial(4); España y América (11)]. más intensa es la reseña de zeda en el periódico LaÉpoca: “la traducción de Los héroes, hecha por Julián gonzález orbón, revela escru-pulosidad y minucioso cuidado, dignos de todo elogio. acaso pueda señalarse en laversión española cierta falta de gallardía, algún giro nada armonioso y poco castizo;pero todos estos lunares están sobradamente compensados con la honradez, esta es lapalabra, con que el traductor atiende á que nada falte ni sobre del pensamiento decarlyle” (3). es menester decir que fue la intención de orbón seguir traduciendo loque él mismo llama “ensayos de carlyle”, como lo demuestra la carta que dirige amarcelino menéndez Pelayo el 5 de febrero de 1894.
10 las seis categorías en las que divide carlyle su concepto de héroe son: el héroedivinidad; el héroe profeta; el héroe poeta; el héroe sacerdote; el héroe literato; y elhéroe rey.
11 decía carlyle que “la historia universal, la historia de lo que los hombres hanrealizado en este mundo es, en lo esencial, la historia de los grandes hombres quehan actuado en él. estos grandes son los conductores de hombres; los modeladores,los ejemplares y, en lato sentido, los creadores de todo cuanto el común de las gentesse han propuesto hacer o lograr; todo lo que vemos persistir de lo realizado en elmundo, es propiamente el resultado material exterior, la realización práctica y corpó-rea de los Pensamientos que residieron en los grandes hombres enviados al mundo”(3).
12 en la obra original en inglés: “the hero as man of letters. Johnson, rousseau,Burns” [lecture V, may 19, 1840].
13 cito a partir de ahora la traducción de J. farrán y mayoral. tomás carlyle, Tra-tado de los héroes.
14 sabido es el gusto de carlyle por escribir en mayúscula la primera letra de cier-tas palabras que conllevan una carga semántica específica en su dialéctica. curiosa-mente Bonifacio reyes “escribía con mayúsculas las palabras a que él daba mucha
José manuel goÑi Pérez 83
importancia, como eran: amor, caridad, dulzura, amor, perdón, época, otoño, erudi-to, suave, música, novia, apetito y varias otras” (Su único hijo 158). la enumeraciónde estas palabras bien sugiere esa arbitrariedad alejada de los conceptos de carlyle.
15 Para algunos críticos, como nil santiáñez, no obstante, ya demostró hafter esediálogo de clarín con carlyle en Su único hijo.
16 no creo a pesar de la introducción a la primera traducción de los héroes decarlyle que haya en Su único hijo más que una vuelta a lo espiritual, a lo moral. nohay final más irónico para Bonifacio reyes que el suicidio que tenía previsto clarínpara su hijo, antonio reyes, en Medianía. el suicidio sería pues la clave irónica dela medianía de la familia reyes. ¿y qué puede haber de heroico en todo esto bajo lospostulados de carlyle se pregunta uno?
17 yvan lissorgues al hablar de la nostalgia del tiempo perdido de Bonifacioreyes, dice que “esta aspiración nostálgica a un absoluto perdido, se conjuga, sin queBonifacio se dé cuenta de ello al principio, con el profundo y esencial deseo del hijo.se debe notar que la idea del hijo nace e inicia en él, el proceso de regeneración antesde que se anuncie el hijo. cuando llega la criatura, Bonifacio está espiritualmente pre-parado para su nueva misión y puede comulgar con el nuevo absoluto que la Provi-dencia le otorga. la vida, entonces, tiene un sentido, y un sentido trascendente, ya queel amor al hijo es también comunión a lo divino” (“ética y estética” 208).
18 otra vía de profundización que no cubro en este trabajo sería la concepciónmítica de héroe y las relaciones de éste con el medio-ambiente y su familia. ottorank, en su ya clásico estudio El mito del nacimiento del héroe comentaba -tras ana-lizar quince ciclos míticos- que “las relaciones normales del héroe con su padre ymadre aparecen perturbadas en todos esos mitos […] para el héroe que se hallaexpuesto a la envidia, los celos y la calumnia en grado mucho mayor que los demásindividuos, el rango de sus ascendientes se torna frecuentemente una fuente de losmayores trastornos e infortunios” (80). las palabras de Bonifacio con las que descri-be la imagen de sus padres serán de admiración tras la consecución del hijo, tras laidea de su único hijo.
19 es menester resaltar las reseñas de la traducción de orbón de la obra de carly-le a lo largo del 1892, para entender, por ejemplo, la interpretación religiosa dada a laobra de carlyle y que zeda -entre otros- destacara en La Época en 1892: “esta ideaprofundamente religiosa de la creación y de la existencia, siempre influyente sobrelos hombres, cualquiera que sea el estado de las conciencias, es doblemente sugesti-va en los actuales momentos, en que las almas, hasta aquellas que no creen, tienenansia de creer y de encontrar más pruebas que las dogmáticas, acerca de su divino ori-gen. Basta con tener ojos y mirar, para sentir algo como sed de dios en la ciencia, enel arte, en las costumbres. el alma humana, como la pobre sulamita del Cantar de loscantares, busca al amado por todas partes y oye con avidez la respuesta que le danlos hombres inspirados. carlyle no intenta explicar á dios, pero nos conduce comode la mano ante el misterioso velo que lo cubre, detrás del cual se oye la voz quemoisés escuchaba al penetrar en el tabernáculo. de esta intuición religiosa deriva elautor de Los héroes todo un sistema místico-panteísta. dios es para él, «el incon-mensurable torbellino de fuerzas que nos envuelve á todos aquí abajo, torbellinoincansable, viejo como la eternidad, y como la eternidad insondable». «toda la infi-nita variedad de objetos que fija nuestra atención es para nosotros emblema de dios,de suerte que cada uno de ellos es como un mirador desde el cual podemos contem-
84 su único hijo, Carlyle y Schopenhauer: El personaje
plar al infinito mismo». y como el hombre es lo más perfecto y admirable de todo locreado, él es también la más alta y verdadera revelación de dios. de aquí el culto álos héroes, expresión la más grande y elocuente de la divinidad. quédese el análisisde esta doctrina para los que se propongan estudiar las afinidades que el panteísmode carlyle pueda tener con el idealismo de hegel ó con los sistemas filosófico-histó-ricos de herder y quinet. quizá con todos tenga íntimas relaciones. sea de ello lo quequiera, á mi propósito de dar idea de lo que es el libro del pensador inglés, basta con,lo que dejo indicado, pues de ello depende, el sentir del autor, el culto que á los héro-es se debe. […] Basta con lo dicho para que se forme idea el que leyere de ese cultoá los héroes que el poeta británico preconiza y ensalza con palabras elocuentes quellegan hasta el fondo del corazón, y con resplandores de relámpago que iluminannuestros pensamientos á veces y a veces nos deslumbran. sus inspirados raptos nosapartan de las mezquindades del momento, fortalecen nuestro espíritu y nos llevan ácontemplar la fuente y origen de nuestro ser. somos barro, sí, hijos de la tierra, jugue-te de fuerzas-desconocidas que nos arrastran y destruyen como hojas secas que elviento empuja por entre el polvo de los caminos; pero en ese pobre barro terrestre lateel aliento divino; dios está con nosotros, y nos guía valiéndose de los héroes, men-sajeros celestiales” (2-3).
20 Baquero goyanes aludiendo a las críticas que suscitó la novela y sobre la impreci-sa apoyatura espacial comenta que ésta era debida no sólo al escarmiento “por lo suce-dido con La Regenta” sino también al “deseo de ceñirse a un drama psicológico” (129).
21 diferencio en estas páginas el término romanticismo del término seudorroman-ticismo, modelo poético éste último al que clarín se opuso siempre, como forma esté-tica no merecedora del concepto de novela de sentimiento. Para garcía sarriá “lo quepredomina en Su único hijo, dejando en pie tan solo esa vaga esperanza futura, es elaspecto antirromántico de la novela, la destrucción de la «pasión» y la idea de que loúnico razonable y sensato es dedicarse a ese amor al «hijo»” (150). ya azorín habíajuzgado el ambiente de la novela como “el de todo un periodo de la vida españolaexpresado, pintado, por modo insuperable. una vieja ciudad española con tipos reza-gados del romanticismo: eso es el libro” (195). Baquero goyanes tal vez haya utili-zado el término más exacto para describir a estos personajes ‘ex-románticos’: “clarín,en cambio, gusta en Su único hijo de mover blandamente por las nubes a sus seudo-rrománticos personajes –o más bien, ex-románticos, que sólo conservan la corteza yno la sustancia de un espíritu y unos gustos ya pasados-, para enseguida dejarlos caerviolentamente, como por escotillón o tobogán, en la grotesca realidad” (145).
22 Baquero goyanes ha llegado a decir de forma tan sintética como precisa que“en la vena de puro idealismo e intenso amor que en Bonifacio reyes despierta elanuncio de que va a ser padre, está todo el sencillo sentido de la obra” (135).
23 “Viva quien quiera en la apariencia de las cosas; para él es una necesidad de sunaturaleza vivir en la verdadera realidad de las cosas” (92). carlyle en “el héroepoeta”, tercera parte de su libro, vuelve a repetir la misma idea de apariencia de lascosas, y la realidad de las mismas, esos conceptos tan debatidos desde la filosofíakantiana y posteriormente la de schopenhauer, como luego veremos. Para carlylesolo hay una percepción posible de las cosas, en su trabajo se aprecia esa identifica-ción schopenhaueriana en el concepto estético entre quien percibe y lo percibido. losconceptos de sinceridad y verdad son recurrentes en la exposición de carlyle, véasepor ejemplo el libro quinto “el héroe literato” (202).
José manuel goÑi Pérez 85
24 yvan lissorgues ha comentado, al hablar de Su único hijo, que clarín “sugiereque la cultura, el buen gusto no bastan. Prueba de ello, aquí están los alemanes, padree hija, que hablan de hegel, que conocen el teatro español del siglo de oro, que sedeleitan con la buena música y que, en el fondo, son tan malos como los indígenas yaún más corrompidos y más peligrosos, pues su saber y su cultura aumentan en ellosel poder de engañar” (“ética y estética” 188).
25 azorín había considerado en España (Hombres y paisajes) la novela Su únicohijo como “lo más intenso, lo más refinado, lo más intelectual y sensual a la vez quese ha producido en nuestro siglo XiX” (87).
26 sotelo Vázquez ha comentado que el retorno al psicologismo y “la defensa dela novela del sentimiento, o dicho en otras palabras, la práctica narrativa de las nove-las de 1892 (y también de Su único hijo y de buena parte de los cuentos finisecula-res) viene avalada –desde el modelo irrenunciable del realismo narrativo– por laampliación de los horizontes cognoscitivos del arte literario, que se pauta por los tresdiapasones” (“leopoldo alas” 22). y estos diapasones son: “la superioridad de labelleza de la naturaleza y de la vida por encima de la del arte, que siempre será refle-jo de la de aquellas; el irrenunciable valor moral del arte, y la función de regenera-ción espiritual que el arte debe llevar siempre consigo” (“leopoldo alas” 21).
27 José Balseiro ya había notado en Novelistas españoles modernos (1933) que apesar de haber en Su único hijo aspectos naturalistas, existía una indudable “tenden-cia a idealizar algunos estados del alma del protagonista, Bonifacio reyes” (Baquerogoyanes 128).
28 hay que indicar que esta idea en la que Bonifacio se refugia, por la que lucha yque en definitiva elige, es una idea basada en el concepto de su propia realidad, y queen sus últimas páginas no hay duda ni inseguridad sobre la idea de su impresión delo que es para él la realidad. y esa realidad está en disonancia con el mundo que lerodea. de ahí que algunos críticos hayan juzgado la novela como de una sorprenden-te modernidad, en la que prima el yo del individuo, pero aislado en su propio hábitat.no marginalizado, ni excluido, ni abúlico a la manera de oblomov. Bonifacio superaen muchos aspectos su dialéctica con la abulia en busca de una respuesta, una justifi-cación espiritual a su visión del mundo.
29 ya clarín en carta a galdós fechada el 1 de abril de 1887 decía de las tres nove-las que por entonces tenía en preparación que su lazo común era “el de ser la vida deuna especie de tres mosqueteros psicológicos, como si dijéramos. la primera se llamaUna medianía (antonio reyes)” (cit. en garcía sarriá 124).
30 al hablar de la novela poética, sotelo Vázquez comenta que ésta según clarín“nace de la necesidad de bucear en las interioridades psicológicas de los personajes,con la finalidad preferente de abordar no los conflictos pasionales (tarea que las doc-trinas naturalistas habían fomentado) sino los estadios sentimentales que sugierenemociones líricas y efusiones de ternura o de piedad, o dicho en otras palabras, quetrasladan la indecible epistemología realista, se siente segura de las conquistas natu-ralistas, pero aspira a captar la bella definición de lo lírico y lo musical en los desnu-dos laberintos del alma” (“leopoldo alas” 21).
31 sobre todo en lo que se refiere a las ideas moralistas judeo-cristianas expresa-das en Más allá del bien y del mal en 1886. recordemos que el mismo nietzschehabía comentado sobre schopenhauer: “en el trasfondo de la última filosofía que haaparecido, la schopenhaueriana, encuéntrase aún, constituyendo casi el problema en
86 su único hijo, Carlyle y Schopenhauer: El personaje
sí, ese espantoso signo de interrogación que son la crisis y el despertar religiosos.¿cómo es posible la negación de la voluntad?, ¿cómo es posible el santo? - ésta pare-ce haber sido realmente la pregunta gracias a la cual se hizo filósofo schopenhauer ypor la que comenzó. y de este modo fue una consecuencia genuinamente schopen-haueriana que su secuaz más convencido (acaso también el último, en lo que a ale-mania se refiere), es decir, richard wagner, finalizase justamente ahí la obra de todasu vida y acabase sacando a escena, en la figura de kundry, ese tipo terrible y eterno,tipe vécu [tipo vivido], en carne y hueso; en la misma época en que los médicos alie-nistas de casi todos los países de europa tenían ocasión de estudiarlo de cerca, entodos los lugares en que la neurosis religiosa - o, según lo llamo yo, «el ser religio-so» - tuvo en el «ejército de salvación» su última irrupción y aparición epidémicas.- si se pregunta, sin embargo, qué es en realidad lo que en el fenómeno entero delsanto ha resultado tan irresistiblemente interesante a los hombres de toda índole y detodo tiempo, también a los filósofos: eso es, sin ninguna duda, la apariencia de mila-gro que lleva consigo, es decir, la apariencia de una inmediata sucesión de antítesis,de estados psíquicos de valoración moral antitética: se creía aferrar aquí con lasmanos el hecho de que de un «hombre malo» surgía de repente un «santo», un hom-bre bueno. la psicología habida hasta ahora ha naufragado en este punto: ¿y no habráocurrido esto principalmente porque ella se había colocado bajo el dominio de lamoral, porque ella misma creía en las antítesis morales de los valores, y proyectabatales antítesis sobre la visión, sobre la lectura, sobre la interpretación del texto delhecho?” (79-80).
32 a tenor de estas palabras las concomitancias con la novela Pepita Jiménez(1874) expresadas ya con respecto al ahondamiento psicológico son incluso mayoressi tenemos en cuenta que esa compatibilidad fue uno de los dilemas que luis de Var-gas intenta resolver en las cartas a su tío en la primera parte de la novela.
33 habría de llegar el simbolismo, el modernismo; habrían de llegar los movi-mientos de vanguardia para poder consolidar una nueva estructura artística que trata-ra de explicar el mundo del individuo y su yoicidad alejado de su función en la socie-dad. Por eso el surrealismo aboga por un mundo que represente los sueños, única rea-lidad, pues no son ya sueños sociales sino individuales y de ahí que la existencia delser emerja de nuevo. de ahí que no encuentre yo poema más heroico en la literaturamoderna que el de tristan tzara: “Grito grito grito grito grito grito grito (x20)/ Y, unavez más, me sigo encontrando realmente simpático”. o tal vez porque en su mani-fiesto dada (1918) tzara reclamara “la abolición del futuro”, que implica cierta-mente la abolición de una solución a cualquier problema ideológico, como soluciónfracasada fuera la de la vía espiritual de finales del siglo XiX.
34 sotelo Vázquez especifica que ya a la altura de 1879 clarín conocía “al menosen el esquematismo divulgado por ribot, la filosofía de schopenhauer” (“schopen-hauer, zola y clarín” 17).
35 no hay lugar en este breve trabajo para ahondar sobre las rupturas de género.tan solo indicar que el individualismo del que venimos hablando en estas páginasqueda exacerbado al ser emma la que elige en matrimonio, quien –tras la muerte desu padre– opta por Bonifacio. su decisión rompe el prototipo tradicional de compor-tamiento pre-marital y, por supuesto, de abnegación al hombre. de igual manera pro-duce la alteración de las funciones tradicionales de esposa/mujer y esposo/hombre.siguiendo las pautas de simone de Beauvoir en el capítulo “the married woman”,
José manuel goÑi Pérez 87
vemos que la herencia de emma adquirida de su familia rompe con la tradición de “lamujer heredera”, y le proporciona una posición de superioridad sobre los hombres desu familia: “the situation is not much modified when marriage assumes a contractualform in the course of its evolution; when dowered or having her share in inheritance,woman would seem to have civil standing as a person, but dowry and inheritance stillenslave her to her family” (446).
36 en opinión de Baquero goyanes “Clarín se burla del romanticismo, pero nodesde una perspectiva naturalista, desde un fácil costumbrismo antirromántico. seburla desde dentro del mismo romanticismo, sirviéndose de su lenguaje como de unarma de dos filos con la que se pueden suscitar efectos cómicos, paródicos o irónicos,pero también efectos delicadamente emotivos” (152).
37 al hablar de las nuevas tendencias de la novelística moderna de Su único hijoyvan lissorgues explica que “esta nueva manera de hacer novela que es Su único hijoes meramente el resultado de una adaptación del arte de narrar a la propia visión delhombre y del mundo del leopoldo alas de los años 1888-1890. o sea que, en Suúnico hijo, aparece una nueva estética adecuada a una ética” (“ética y estética” 183).
38 Para yvan lissorgues el arte de alas en Su único hijo “se debe a la conjunciónpermanente o, más bien, a la oscilación permanente entre una ética espiritual y unaestética del alma que el novelista parece descubrir veinte años antes de Proust”(“ética y estética” 210).
88 su único hijo, Carlyle y Schopenhauer: El personaje
oBras citadas
adorno, theodor w. Kierkegaard. Construcción de lo estético. madrid: akal, 2006.alas “clarín” leopoldo. Su único hijo. madrid: cátedra, 2005.—. “introducción” a Los Héroes de carlyle. madrid: f. lasanta, 1892. andré, eloy luis. “la universidad española”. Revista Contemporánea 30 noviembre
1900: 337-44. —. “mentalidad española”. La Lectura junio 1901: 50-56. azorín. Clarín. Páginas escogidas. madrid: Biblioteca calleja, 1917.—. “españa (hombres y paisajes)”. Obras Completas, tomo V. madrid: caro rag-
gio. 1920.Baquero goyanes, mariano. Una novela de Clarín “Su único hijo”. universidad de
murcia, servicio de Publicaciones, 1952.Bengoa, Becerro de. “Por ambos mundos”. La Ilustración Española y Americana 22
junio 1893: 414.Benot, eduardo. “gobiernos que no gobiernan”. Alma Española 22 noviembre 1903:
1-2. Berlin, isaiah. El erizo y la zorra. Tolstoi y su visión de la historia. madrid: edicio-
nes Península, 2009.cabezas, antonio. «Clarín» el provinciano universal. madrid: austral, 1962.carlyle, tomás. Tratado de los héroes. De su culto y de lo heroico en la historia.
trad. J. farrán y mayoral. Barcelona: obras maestras, 1984.—. Los Héroes. trad. Julián gonzález orbón. madrid: f. lasanta, 1892. costa, maría teresa. La financiación exterior del capitalismo español en el siglo XIX.
Barcelona: ediciones de la universidad de Barcelona, 1982.cueto alonso, gerardo. “apuntes sobre el papel del puerto de santander en el desa-
rrollo industrial y minero”. Santander: Puerto, historia, territorio. ed. fidelochoa. santander: Publicam, 2011. 249-71.
garcía sarriá, francisco. Clarín o la herejía amorosa. madrid: gredos, 1975. giner de los ríos, francisco. “mi pesimismo”. Alma Española 7 febrero 1904: 3-4.goncharov, yvan. Oblomov. trans. lidia kúper de Velasco. Barcelona: debolsillo,
2006. gonzález-Blanco, Pedro. “alma española. i. los ciegos de españa”. Alma Española
27 marzo 1904: 6. gonzález de tejada, José. “cafés”. La Ilustración Española y Americana 1 octubre
1873: 599.goñi Pérez, José manuel. “traducciones, reseñas y comentarios de la literatura
anglosajona en la prensa decimonónica (1868-1898)”. La literatura traducida enla prensa hispánica (1868-98). eds. marta giné y solange hibbs, 2010. 369-93.
—. “la recepción extranjera de la ciencia y el progreso en La Ilustración Española yAmericana (1869-1898)”. La recepción del extranjero en La Ilustración Españo-la y Americana (1869-1905). eds. mata giné, marta Palenque y José m. goñi.Bern: Peter lang, 2013.
—. Análisis estilístico de «Cartas de mi sobrino», Pepita Jiménez (1874) de JuanValera. Valladolid: universitas castellae, 2010.
guardia, José miguel. “la miseria filosófica en españa”. Revue Philosophique de laFrance et de l’Etranger septiembre 1893: 287-93.
José manuel goÑi Pérez 89
hafter, monroe. “heroism in alas and carlyle’s On Heroes”. Modern LanguageNotes 95 (1980): 312-34.
kierkegaard, søren. The Sickness unto Death. london: Penguin classics, 1989.La literatura traducida en la prensa hispánica (1868-98). eds. marta giné and solan-
ge hibbs. Berlin: Peter lang, 2010.lissorgues, yvan. 1985. “ética y estética en Su único hijo de leopoldo alas
(Clarín)”. Clarín y su obra. En el Centenario de La Regenta. ed. antonio Vila-nova. Barcelona: universidad de Barcelona, 181-210.
—. “idée et réalité dans Su único hijo, de leopoldo alas, clarín”. Les Langues Neo-Latines, 243.76 (1982): 47-64.
“Los héores de carlyle”. Los lunes del Imparcial 28 noviembre 1892: 4. “Los héores de carlyle”. España y América 4 diciembre 1892: 11.nietzsche, friedrich. Más allá del bien y del mal. Preludio de una filosofía del futu-
ro. trad. y ed. andrés sánchez Pascual. madrid: alianza editorial, 2007.oleza, Juan. “introducción”. Su único hijo. madrid: cátedra, 2005. 11-131.rank, otto. El mito del nacimiento del héroe. Barcelona: Paidós, 1981.santiáñez, nil. “carlyle and ganivet”. Bulletin of Hispanic Studies 77 (2000): 329-
41.sotelo Vázquez, adolfo. “leopoldo alas, narrador en el fin-de-siècle: ética y estéti-
ca”. Anales de Literatura Española 22 (2010): 11-32.—. “schopenhauer, zola y clarín”. Schopenhauer y la creación literaria en España.
ed. miguel ángel lozano marco. serie monográfica, 2. Anales de LiteraturaEspañola 12 (1996): 13-26.
simone de Beauvoir. The Second Sex. london: Vintage classics, 1997.tortella casares, gabriel. Los orígenes del capitalismo en España, madrid: tecnos,
1995. unamuno, miguel de. “guerra civil”. Alma Española 30 abril 1904: 2-4. Valera, Juan. Pepita Jiménez. madrid: noguera, 1874.zeda. “Los héroes, traducción hecha por Julián gonzález orbón”. La Época 11
diciembre 1892: 3.
90 su único hijo, Carlyle y Schopenhauer: El personaje