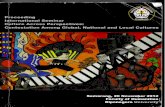A Propósito de la Toma. La construcción del héroe: diálogo entre lo local y lo nacional
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of A Propósito de la Toma. La construcción del héroe: diálogo entre lo local y lo nacional
1
A Propósito de la Toma.
La construcción del héroe: diálogo entre lo local y lo nacional
María del Carmen Reyes García1
Abordar las figuras que se han consolidado como emblemáticas para la historia de
una nación requiere de una distinción, a saber si serán abordadas desde una
perspectiva histórico-biográfica o prosopográfica o desde una perspectiva de la
construcción del mito del héroe, del antihéroe o del villano. La importancia radica
en las herramientas que se utilizaran para abordar al personaje que trascendió.
El primer enfoque se concentra en los actos comprobables del personaje, el
segundo se enfoca en analizar el proceso de cómo una figura histórica trascendió
como mito, dentro de un tiempo primordial fundacional para un pueblo, centrando
el estudio en el héroe, más que en el hombre, y en cómo una sociedad le brindó
atributos, o preponderó ciertos atributos, convirtiéndole en héroe, antihéroe o
villano dentro de una historia local, regional o nacional. En otras palabras, la
historia de un héroe es “una mezcla de hechos vitales y construcciones verbales”.2
A lo que cabe hacer la pregunta: ¿cómo se realiza un análisis del mito del héroe?,
resultando en una combinación que Carlos Demasi ha planteado para el análisis
de Artigas como héroe de Uruguay: “una combinación de la configuración social
de la época y los antecedentes históricos, es decir una restructuración de lo que
ya estaba presente en la realidad social. Este aspecto es lo que permite
reconstruir la identidad, ocultando la fractura implícita en el proyecto”.3
1 Licenciada y maestra en historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, cursó un Máster en
Turismo Cultural en la Universidad de Girona, España, por una beca obtenida en 2012 por trayectoria en gestión cultural del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Socio Fundador y activo de la Asociación de Historiadores Elías Amador A. C., con publicaciones en revistas académicas y de divulgación y participación en prensa y radio local. 2 Rueda Smithers, Salvador, “Emiliano Zapata, entre la historia y el mito”, en Olivier , Guilhem (dir.),
El héroe entre el mito y la historia, Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, abril de 2013, http://books.openedition.org/cemca/1338 [consulta: 18 de mayo de 2014] 3 Demasi, Carlos, La construcción de un “héroe máximo”: José Artigas en las conmemoraciones
uruguayas de 1911, Revista Iberoamericana, Vol. LXXI, Núm. 213, Octubre-Diciembre 2005, p. 1043.
2
Partiendo de ello deseo hacer un par de aclaraciones, considero que está
de más tratar de sintetizar el contexto histórico de la batalla de la Toma de
Zacatecas, por múltiples razones, entre las cuales menciono sólo dos: primera,
que es el tema que nos tiene reunidos en este pertinente y bien logrado ejercicio
de análisis, y la otra, que más que abordar hechos históricos respecto a los héroes
locales o nacionales, la intención es analizar el proceso de la construcción del mito
del héroe y de cómo se constituyen como figuras dadoras de identidad nacional,
que a su vez se encuentran sustentadas en las identidades locales y regionales.
Razón por la cual considero necesario partir de una descripción del proceso de
cómo se llegó a trabajar el presente tema, que forma parte de una serie de
pequeñas colaboraciones respecto al estudio y construcción del mito del héroe.
Inició el año pasado, como parte de un sustento histórico para la
elaboración de un itinerario cultural para Zacatecas a propósito del centenario de
la batalla de 1914, y a su vez como parte de una serie de propuestas para mejorar
la gestión de los recursos culturales de la ciudad de Zacatecas. Lo menciono
porque fue a partir del ejercicio y ahora del estudio de la gestión de la cultura
como se ha logrado por casi una década la anhelada vinculación entre
conocimiento del pasado y sociedad, al final terminó el héroe captando mi
atención, no porque el itinerario cultural no fuera un proyecto digno de ella, pero sí
que se volvió cautivante el hecho de encontrar que son precisamente los mitos de
la historia los que muchas veces captan la atención de la sociedad, sin que por ser
mitos desmerecieran la atención de los estudiosos de la historia, pues se trata de
un proceso completamente diferente al prosopográfico, se trata de historiar como
se ha rescatado, construido e incluso olvidado a un ser humano, hasta volverlo
algo súper-humano, y del cómo existe todo un marco conceptual que le brinda
sustento, el mito, el rito, el tiempo fundacional, los héroes, los antihéroes y
villanos; asimismo del uso que de ellos se ha hecho por los líderes o políticos, por
los docentes de historia y los más importante por una sociedad que les recuerda o
les olvida.
De tal forma que algo que empezó como sustento histórico de un proyecto
de gestión de la cultura para una ciudad patrimonializada, se convirtió en un tema
3
que por sí mismo sería imposible agotar; reconozco que como todo gestor cultural,
he aprovechado el auge que de lo cultural se ha dado en el país, en el sentido de
potencializar el turismo cultural y con ello las facilidades en cuanto a espacios de
socialización del conocimiento que brindan las conmemoraciones para esa otra
parte de mi vida, demostrar una vez más la pertinencia social de la historia, y
aprovechar la pirotecnia en torno a lo que llaman un suceso –entiéndase como
algo aislado, cuando sabemos que no es así-, para seguir con lo que tanto se ha
perseguido desde que naciera la Asociación de Historiadores: que la gente
conozca su pasado, se enorgullezca, le genere identidad, para con ello propiciar
aunque fuera de la manera más humilde una sociedad proactiva.
En este sentido les comparto, que he tenido la fortuna de abordar desde
distintos enfoques el mito del héroe, para prensa, para una publicación municipal,
en radio, como presentación en una carpeta de grabados, para una próxima
publicación de la Asociación de Historiadores Elías Amador, en una sesión de
diplomado sobre la Toma y finalmente en un coloquio nacional; preparar cada
texto dependía del receptor, es por ello que considero que el presente trabajo
culmina con esta serie de presentaciones, pues ahora me permite abordarlo desde
un punto de vista de corte más académico que de divulgación, la idea es seguir
comprendiendo un tema que se ha vuelto tan apasionante.
Sin más preámbulo enuncio que el objetivo del presente trabajo es propiciar
la reflexión en torno a la importancia de abordar la figura del héroe nacional como
herramienta para captar la atención de la sociedad, pero no sólo eso, sino como
herramienta para el estudio mismo de la sociedad, partiendo de la propuesta de
que un héroe nacional no se construye al instalar un nuevo monumento, sino que
se trata de un proceso complejo, donde a pesar de que existen propuestas de
esquemas de construcción del héroe, he encontrado que sólo aplican si se analiza
en retrospectiva, no funciona si se toma como una receta de cómo crear un héroe,
pues finalmente será la sociedad quien respalde la propuesta del gestor y no al
revés, de tal manera que por más que quisiéramos que todos tuviésemos
presentes la trascendencia de cada hombre o mujer conocido o desconocido, la
4
sociedad brinda la corona del recuerdo para bien o para mal a sólo un puñado, lo
que vuelve más interesante aún el tratar de entender dicho proceso.
1. Lo local, lo regional y lo nacional
Hablar de ello nos remite necesariamente a una larga tradición que ha buscado y
trabajado cada uno de estos espacios dentro de la triada histórica: hecho de la
humanidad en un espacio y tiempo definidos. Necesariamente nos hace recordar
que no son temas agotados y necesariamente nos hace sentir nuevamente lo
motivante que resulta el quehacer historiográfico. En este sentido, diremos que los
criterios que determinan una localidad y acotan una región serán en la que
tuvieron impacto las obras de los hombres que se volvieron inmortales, las que los
que los héroes recorrieron física o ideológicamente. Y la Nación, como un multi-
México que se une en aversiones o filiaciones a ellos. Y es en las tres donde han
convergido testimonios de la época, cronistas, historiadores y todo aquel que en
algún momento se ha referido al héroe para bien o para mal.
La construcción del mito del héroe se encuentra estrechamente ligada con
la construcción de la historia local, regional y nacional, dado que se construye
desde una visión retrospectiva y se enmarca en un espacio determinado, para
vincularse a una identidad la sociedad lo relaciona con su espacio o con el espacio
del otro, en otras palabras Villa se vuelve un héroe inherente a Zacatecas porque
fue parte de la ciudad, porque se puede establecer un recorrido, donde el hombre
construía su mito, asimismo Villa se constituye como el Centauro del Norte y su
contraparte geográfica Zapata como el Atila del Sur. No podrían ser
representativos de una época, ideales o procesos si no pudieran ser evocados por
los habitantes de la localidad, región o nación.
En cuanto a su trayectoria biográfica, deben cumplirse dos procesos
simultáneos: “primero, la universalización de su acción u obra; segundo, el
sostenimiento de su self por parte de un network de seguidores y fieles”. De no
funcionar alguno de ambos procesos el héroe carecerá de “personalidad social”,
5
pues ambos procesos logran que el héroe sea dado a conocer socialmente, y para
ello resultan fundamentales “los recursos propios de la sociedad local”.4
Por lo que se puede señalar, que se trata de un proceso dialéctico, dado
que la identidad del héroe nacional se forma en la localidad, que a su vez
repercute en el conocimiento universal de sus actos, y a que reciba el título de
héroe nacional. Volviendo nuevamente al caso de Pancho Villa, quién a pesar de
no ser originario de Zacatecas, sus acciones en la región norte del país han hecho
que sea una figura emblemática para la región, convirtiéndose por ello en héroe
nacional. La contraparte geográfica, el decir, el héroe nacional favorito de la región
sur del país es Emiliano Zapata, quién no peleó en el norte del país, no pasó por
sus calles, por lo que la sociedad norteña no es tan apegada con la figura de
Zapata, y funciona inversamente para Villa en el sur del país. Aunque hay que
reconocer que a nivel nacional se siente particular orgullo cuando se habla de la
vez que ambos posaron para una foto en la ciudad de México, capital de la nación
y punto de encuentro entre los partidarios de uno y de otro.
El adueñarse del espacio, reinterpretarlo y resignificarlo por medio de las
imágenes de los héroes locales, ya sea en efigie o en narraciones sobre su
tránsito por la ciudad, es lo que González Alcantud llama “la semantización del
territorio conquistado” –él lo apunta para el caso de la ciudad de Granada y la
expulsión del Islam–, “los nuevos conquistadores ocuparon progresivamente la
ciudad, al principio con timidez, luego de forma abierta, cuando los moriscos la
abandonan… no basta con poblar el territorio de ermitas y cruces, para combatir el
fantasma semántico de lo islámico. Hacen falta héroes que den sentido a la
refundación”.5
No se puede dejar de lado el bronce puesto en nuestra historia, pero no
podemos darle carpetazo como investigadores y dedicarnos a romper las ilusiones
de los que no quisieron o pudieron profundizar en el conocimiento de la historia.
Propongo que desde la perspectiva del análisis del mito del héroe se le brinde un
4 González Alcantud, José Antonio, La ciudad Vórtice. Lo local, lugar fuerte de la memoria en
tiempos de errancia, Anthropos Editorial, Barcelona, 2005, p. 77 5 González Alcantud, José Antonio, La ciudad Vórtice. p. 70
6
mejor uso al bronce; partiendo de un conocimiento de los hechos o estado de la
cuestión del bronce, para con ello buscarle un sentido práctico.
Es decir, sabemos que se impuso y aún lo hace, un centralismo en
aspectos como la educación –entre otros–, es decir, lo que Otto Morales
denominó “la educación metropolitana”6 que implicó la idea de que una historia
nacional necesitaba héroes nacionales, mediante “la exaltación de grandes
personajes y de singulares acontecimientos”, además recordemos que en la
construcción de esa historia nacional, “no había tradición cultural de recoger e
pretérito modesto”.7 Aunado a los fines, pretensiones o intereses con los que se
fue rescatando y elaborando un discurso en torno a estos hombres notables. No
olvidemos la costumbre de los políticos y/o gobernantes de voltear a la historia
cuando necesitan justificar sus acciones y establecer analogías con los que ya
están consagrados y avalados en sus obras por la sociedad. Tampoco olvidemos
que incluso se re-descubre a un héroe o se trata de mostrar menos perverso en
sus intenciones –hablando en bronce-.
Villa es del norte, y la sociedad que le admira también, pues se trata incluso
del nexo que existe con el paisaje, una tierra árida, agreste, fría, y no sería posible
adoptar el mito de Zapata, quién era de una tierra fértil, con un clima templado y
vasta vegetación, se trata de cómo se forman las identidades locales y regionales
y se fraguan en el paisaje, pues recordemos que “la historia de los pueblos, sus
aspiraciones y sus logros colectivos, su carácter y psicología están así ligados a
su paisaje”.8 De tal manera que el héroe extiende su prestigio al espacio que lo
envolvió, los lugares cobran importancia bajo la luz de haber sido transitados por
6 Benítez, Otto Morales, “Alcance de las historias regionales”, en Teoría y aplicación de las
historias locales y regionales, Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sociologia/histlocal/histlocal3a.htm [Consulta: 19 de mayo de 2014] 7 Benítez, Otto Morales, “Importancia de la provincia en la historia nacional”, en Teoría y aplicación
de las historias locales y regionales, Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sociologia/histlocal/histlocal3a.htm [Consulta: 19 de mayo de 2014] 8 Ortega Cantero, Nicolás (edit.), Paisaje, memoria histórica e identidad nacional, Ediciones UAM,
Madrid, 2005, p. 10
7
el héroe, porque Zapata estuvo ahí, porque Villa pasó por ahí, “el hombre y sus
actitudes se volvieron simbólicos”.9
Hablando de este proceso, en el que un individuo se convierte en héroe
local, regional y nacional, no sé puede forzar a la sociedad a que otorgue dicho
título apenas le pongan un monumento en una plaza pública, acto por demás
recurrente de los gobernantes, por ilustrar mejor nos remitimos al caso de la
estatua ecuestre de Carlos IV, que se encuentra frente al Museo de Arte Nacional
de la ciudad de México, como carece de sentido para la sociedad presente, no hay
quién llame a la estatua por su nombre, convirtiéndose en la estatua “del caballito”,
cayendo en un olvido total en el discurso social el que monta al caballito.
2. Mito, Tiempo fundacional, Rito: los héroes los antihéroes y los
villanos.
Se vuelve indispensable enunciar un marco conceptual, sin que por ello se
presente como algo definitivo, sino para adentrarnos más en el conocimiento de la
construcción del mito del héroe.
El mito es definido por Herón Pérez y retomado a su vez por Herrejón
Peredo como “el relato fundador transmitido de generación en generación, relato
cuyos personajes son seres extraordinarios, sobrehumanos o casi sobrehumanos
con acciones portentosas a las cuales se trasladan los hechos históricos o
ficticios”,10 atendiendo a que no se debe olvidar que no se trata de historiar al
hombre o mujer, sino de historiar el discurso construido en torno a ellos a través
del tiempo, sus cambios y motivaciones, sin perder de vista la recepción que de
ello ha tenido las sociedades locales, regionales y nacionales, “los elementos
9 Rueda Smithers, Salvador, “Emiliano Zapata, entre la historia y el mito”, en Olivier , Guilhem (dir.),
El héroe entre el mito y la historia, Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, abril de 2013, http://books.openedition.org/cemca/1338 [consulta: 18 de mayo de 2014] 10
Herrejón Peredo, Carlos, “Construcción del mito de Hidalgo”, Centro de estudios mexicanos y Centroamericanos, abril de 2013, http://books.openedition.org/cemca/1337 [Consulta: 8 de mayo de 2014]
8
históricos del mito están supeditados a su objetivo que es configurar la identidad
original de un pueblo, sus ideales, sus frustraciones, esperanzas y desengaños”.11
La figura del héroe como mito también obedece a una temporalidad, el
héroe es el creador de rupturas en una continuidad, iniciador de un tiempo
primordial “de tal o cual sociedad que lo considera como su ´historia´ viva”.12 El
panorama para el héroe es una patria que demanda sus deberes, quien es capaz
de llegar incluso a la inmolación personal para constituirse como sujeto
fundacional: “Así, la acción del héroe permite la transición de un pasado
internamente conflictivo hacia un futuro entendido como un proyecto particular que
asegura la continuidad de la nación y su proyección histórica”.13
El rito se constituye en el “complejo simbólico que utiliza un repertorio de
variadas prácticas rituales ya frecuentes en la representación de naciones”
privilegiando la construcción del relato histórico que le brinda sustento,14 en un
calendario de fechas patrias y lo que se debe hacer como sociedad, desde
pirotecnia hasta conmemoraciones de aniversarios –o en este caso de
centenarios-.
Pues si lo reflexionamos, se conmemora el tiempo fundacional inmediato,
volviéndose una excepción el recuerdo de los tiempos fundacionales pasados.
Para la sociedad de la nación mexicana aún está presente la Independencia y la
Revolución, que ya no el tiempo fundacional prehispánico. De tal manera que el
rito se relaciona con los valores patrios, y su “proyección hacia el futuro la
organiza y legitima el colectivo siguiendo los ritos y tradiciones que posibilitan la
instalación pública del pasado mítico”,15 las conmemoraciones son la recreación
de la memoria nacional.
Tratando de distinguir los tiempos fundacionales en la historia de la nación
mexicana, se parte de la propuesta de González Alcantud, quien habla de la
11
Herrejón Peredo, Carlos, “Construcción del mito de Hidalgo”, 12
Herrejón Peredo, Carlos, “Construcción del mito de Hidalgo”, 13
Armijo G., Lorena, “La centralidad del discurso del “Héroe” en la Construcción del Mito Nacional: una lectura de la historiografía conservadora desde el género”, Tesis de grado, Chile, 2005, p. 237. 14
Demasi, Carlos, La construcción de un “héroe máximo”: José Artigas en las conmemoraciones uruguayas de 1911, Revista Iberoamericana, Vol. LXXI, Núm. 213, Octubre-Diciembre 2005, p. 1030. 15
Armijo G., Lorena, “La centralidad del discurso del “Héroe” en la Construcción del Mito Nacional: una lectura de la historiografía conservadora desde el género”, Tesis de grado, Chile, 2005, p. 244.
9
fabricación o construcción del héroe, como un “momento esencial de la historia de
las mentalidades”, y el distingue cuatro fases históricas en dicho proceso:16
a) Héroes de la Antigüedad.
b) Los santos en el contexto del mundo de la catolicidad
c) Héroes nacionales
d) Hombre sin atributos
En este caso nos enfocaremos al héroe nacional en el marco de la batalla de la
Toma de Zacatecas, pues a partir de la presencia del Centauro del Norte y las
consecuencias históricas en el devenir de la batalla es que cobra relevancia esta
Toma de Zacatecas, pues no es la primera vez que se libró una batalla armada en
la ciudad, sin embargo es la figura del héroe nacional que hace que habitantes y
visitantes de las ciudades contiguas hagan un ejerció evocador cada vez que
camina por las calles de la ciudad y en las ciudades aledañas, por donde tuvo que
haber pasado Villa, para llegar a la capital, los cronistas se han dado a la tarea de
tratar de documentar cada detalle del recorrido del “Centauro y sus Dorados”,
rumbo a la ciudad, recurriendo a la mismas frases evocadoras, pero con la
autoridad que les confiere el ser los guardianes de la historia de sus municipios:
“hay datos que corroboran… que por aquí pasó Villa”.
Incluso se perdona que no haya sido un hombre impecable en su conducta,
justificando constantemente sus actos y brindando realce a sus buenas acciones,
a saber, “tuvo hijos por donde quiera”. O el hecho de que fuera buscado por las
autoridades del vecino país de Estados Unidos, ha repercutido en el orgullo
nacional que causa, y se ha popularizado su cartel de “se busca”, pues se logra
sacar la frustración que tal vecindad ha producido históricamente al pueblo
mexicano.
En el caso de México, las fases de héroes difieren de la correspondencia
temporal que propone González Alcantud, pero no difiere con la sucesión de
fases, a saber:
16
González Alcantud, José Antonio, La ciudad Vórtice.
10
a) Los héroes de la antigüedad: poco se habla de nombres específicos, pero
se tiene en alta estima a las culturas prehispánicas, a tal grado que forma
parte de la memoria del pueblo mexicano la idea de “fuimos conquistados”,
negando el mestizaje, pues finalmente la mayoría de los mexicanos
actualmente somos de origen mestizo, pero se lamenta la conquista
española como si tal mestizaje no hubiera ocurrido.
b) Los santos: corresponden históricamente con el periodo colonial, y se
asocian a la cristianización de los pueblos prehispánicos. Principalmente
con la figura del clero regular, quienes fueron punta de lanza en la
evangelización. Aunque la figura religiosa que domina hasta la actualidad y
forma parte de la identidad nacional es la llamada “Virgen de Guadalupe”,
de tez morena.
c) Los héroes nacionales: irrumpen en la historia a partir de la Independencia
de México respecto a España, el que recibe el título de “Padre de la Patria”,
es Miguel Hidalgo, del que se dice en educación básica que desde el primer
instante de su levantamiento quiso que México, otrora la Nueva España, se
independizara de la Corona Española, aunque después venga el
desencanto conforme avanza la educación y se les revela que el Padre de
la Patria, en realidad se levantó en armas al grito de “Viva el Rey Fernando
VII, muera el mal gobierno”, ante la invasión que Napoleón había hecho a
España. Pero es a partir de la figura de Hidalgo que se sucede una etapa
de héroes nacionales, y también los antihéroes nacionales, justo en lo que
se fragua la nación, que será todo el siglo XIX y parte del siglo XX. Es aquí
donde los héroes de la Revolución Mexicana trascienden a la mentalidad.
d) Los hombres sin atributos: son los que a los ojos de la nación destacan, el
reportero atrevido, el intelectual que cuestiona… pero también los
antihéroes, como son los Capos del narcotráfico, “pero esos que no se
11
metían con la gente”, los que hasta antes de la guerra desatada contra el
narcotráfico en el gobierno de Felipe Calderón, incluso pavimentaban las
calles de su pueblo. Y porque no decirlo, se está viviendo la era de los
medios de comunicación, en México prepondera la transmisión de televisión
abierta, con dos compañías televisoras que deciden que es lo que se
transmite, de tal forma que los artistas que protagonizan telenovelas se han
convertido en modelos a seguir, al grado de que la primer dama de México
es una actriz de telenovela, nada cuestionable su profesión, pero sí que ello
haya sido uno de los factores de popularización que probablemente influyó
en el triunfo electoral de su marido.
Siguiendo la analogía de las fases de héroe, aplicada al caso de México, cuando
González Alcantud describe cómo son, habla de que los de la Antigüedad no
están vinculados con lo que se considera moralmente correcto, en el caso del
pasado prehispánico de México, es el caso de los dioses, que traicionaban,
envidiaban, mataban a sus hermanos; para el caso de los héroes-santos,
igualmente representan “una congruencia dramática en su propia vida”, como el
caso del evangelizador franciscano Fray Margil de Jesús, quién tiene especial
importancia para el pasado colonial de Zacatecas, aunque no se ha logrado su
canonización, hay un fraile que ostenta la responsabilidad de llevar dicho proceso
hasta la fecha. En cambio, el héroe nacional, posee un vínculo férreo con lo moral,
“ello provoca la nostalgia del héroe y el anhelo colectivo de su vuelta”. 17
Y podemos enriquecer la serie de atributos del héroe nacional:
I. Incomprendido en su tiempo, lo que implica que se le atribuye ser un
visionario al que el relato histórico le reconocería.
II. Una visión clara de sus objetivos y motivaciones.
III. Un desinterés por el beneficio personal
IV. Adhesión a los ideales de sus pares contemporáneos o del pasado.
V. Características físicas o de personalidad que resultaban carismáticas.
17
González Alcantud, José Antonio, La ciudad Vórtice. p. 77
12
VI. El conocimiento de un proyecto general de nación, lo que justifica sus
actos por violentos que sean.
Entre otros, lo que a su vez se reafirma con la figura del antagonista, dado que el
héroe en su función de rompimiento y fundación, necesita pelear y vencer a la
encarnación de la época oscura, la anterior al tiempo fundacional. De tal manera
que para existir héroes se necesitan figuras o instituciones antagónicas. Volviendo
una dicotomía el relato histórico de la nación. Justificando incluso los actos
violentos, reivindicando al bandolero por sus nobles intenciones. Las otras figuras
presentes en el relato histórico dicotómico además de los villanos que explotaban
al pueblo o que vendieron el territorio nacional, hay espacio –como ya lo hemos
visto– para el antihéroe, quien no obedece a una conducta moralmente correcta
pero no deja de ser representativo de la identidad de la nación mexicana, no como
constructores de la patria, pero si como figuras evocadoras por ser destacados.
Para ejemplificar mejor lo aquí planteado me permito hacer una analogía
con un texto de Juan José Segundo historiador uruguayo, contrastando el mito con
la historia:
Donde tenemos un Hidalgo padre de la patria que gritó viva el Rey
Fernando VII… Un Santana que vendió más de la mitad del territorio nacional pero
estuvo peleando al lado de Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero… a un Juárez
Benemérito de las Américas que ofreció el Istmo de Tehuantepec a Estados
Unidos… a Díaz el dictador enfermo de poder que promovió la modernización del
país…
3. La historia como elemento de identidad
La triada héroe-tiempo fundacional-rito, y sus manifestaciones se podría
decir que se constituyen como patrimonio nacional, en el sentido de que son
dadoras de identidad. Hablando de patrimonio, se vuelve indispensable analizar el
13
planteamiento de Agudo: el patrimonio no existe, se inventa.18 El hecho de
patrimonializar un bien es una construcción social, que parte de la acción de
ponerlo en valor y construir un discurso en torno al bien.
Patrimonializar se vuelve un diálogo entre el pasado y presente pues “estos
valores y discursos son construcciones históricas, y como tales estarán en
permanente revisión con el transcurso del tiempo19” dependerá de hacia dónde
dirija su rumbo una sociedad el valor que asigne a las manifestaciones que han
dejado testimonios de su pasado o de su tradición.
Ahora bien, siguiendo a Agudo, viene el ¿para qué patrimonializar? Se
reactiva lo que se considera positivo en la construcción de las identidades. Es
decir, se trata de construir un discurso y proyectar una imagen sobre lo que se
quiere que se conozca, que se recuerde y asocie con el lugar, hay que reconocer
que “el criterio que más se ha impuesto ha sido el estético o el de la
excepcionalidad histórica, entendida ésta como una visión de hechos.20”
Zacatecas es una ciudad tangible en sus edificios coloniales y del siglo XIX,
pero también de una ciudad intangible, que vive en la memoria de los zacatecanos
y de los que llegan a la ciudad con la expectativa de sentir la batalla, de imaginar
al Centauro del Norte cabalgando por sus calles, lo que lleva a la convivencia
simultanea de la ciudad tangible y la ciudad intangible: el monumental centro
histórico y la remembranza del acaecer de la historia por sus calles.
Constituyéndose como elemento clave el paisaje, pues lo cierto es que
“cada sociedad concede a su paisaje la profundidad temporal que desea y
conserva para el futuro aquello que le parece que es meritorio.”21
independientemente de si es monumental y tangible o vive y revive sólo en la
18
Agudo Torrico, Juan. "Patrimonio etnológico y juego de identidades". Revista Andaluza de Antropología, Núm. 2, marzo de 2012, p. 1, http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/uploads/raa/n2/jagudo.pdf [Consulta: 17 de mayo de 2013] 19
Agudo Torrico, "Patrimonio etnológico …”, 2012, p. 4 20
Casanelles Rahola, Eusebi, “Un reto para Barcelona” en El patrimonio Industrial. La cuestión de poblenou: de Manchester catalán al distrito 22@, Temas de Debate La Vanguardia, domingo 3 de agosto de 2003, p.18 21
Casanelles Rahola, Eusebi, “Un reto para Barcelona”, p.18
14
memoria, pues sabemos que “la memoria tiene un carácter esencialmente
social”.22
Y es el valor que la sociedad ha otorgado a la toma de 1914 lo que le otorga
su valor patrimonial, no se trata de un acontecimiento patrimonializado de manera
vertical, pues finalmente la memoria social es la que permite la pervivencia de lo
que se quiere que se conozca.
¿Cómo debe entonces abordar el historiador el mito del héroe? La
propuesta que Armijo hace al respecto es de tomarlos como discursos, no como
fuentes objetivas de hechos fehacientes, “sino desde sus posiciones sociales y
sus efectos ideológicos”, y de cómo la sociedad de una nación los ha trascendido
política, espiritual y culturalmente.23
4. Conclusiones
A la luz de la patrimonialización y el proceso del descubrimiento progresivo de la
verdad histórica, quiero preguntar ¿Quiénes son los próximos héroes nacionales?
¿Cuál será la próxima etapa fundacional? ¿Tiene sentido un rito que se está
quedando sin sustento identitario?, hablando de que la sociedad ya no tiene del
todo claro cuál fue primero si la Independencia o la Revolución.
Considero que como historiadores nos debemos involucrar con la gestión
de la cultura y no rasgarnos las vestiduras ante el poderoso efecto del bronce,
pues ha cumplido mal que bien una función de identidad nacional, les propongo y
me sumo a ello, que cuando hablemos con una persona ajena a la historiografía
distingamos entre el mito y la construcción histórica, no avalando verdades a
medias, sino respetando la idiosincrasia de una nación, incluso estudiándola. No
se trata de contribuir a los mitos, pero tampoco de deleznarlos, sino buscando un
punto medio, a saber, entender un pueblo y su identidad ahora por medio de sus
22
González Alcantud, José Antonio, La ciudad Vórtice, 2005, p. 28 23
Armijo G., Lorena, “La centralidad del discurso del “Héroe” en la Construcción del Mito Nacional: una lectura de la historiografía conservadora desde el género”, Tesis de grado, Chile, 2005, p. 244.
15
mitos. Además no debemos olvidar que las conmemoraciones justifican un orden
actual, implican legitimidad política, social o y/o económica.24
Participo con alegría del motivo que nos reúne en este ejercicio
enriquecedor, donde a 100 años de la Toma de Zacateas, planteamos un
revisionismo histórico, cuyas consecuencias sociales se verán, y les hago un
llamado a involucrarse en esa demostración de lo obvio para nosotros, pero que
no debe olvidar el resto de la nación: la pertinencia social de la historia.
Volviendo a la analogía contrastante que les plantee aquí podríamos seguir,
humanizando y desencantando héroes o entendiendo villanos, pues como
estudiosos de la historia sabemos que se trata de seres humanos con todo lo que
ello implica, con miedo, egoísmo, ira, esperanza, todo lo que somos cada uno de
nosotros. Como estudiosos de la historia sabemos que la historia no son fechas,
datos y personajes aislados. Y también como estudiosos de la historia sabemos
que es importante respetar y estudiar la visión que de sus próceres o villanos tiene
el pueblo de una nación.
24
Demasi, Carlos, La construcción de un “héroe máximo”: José Artigas en las conmemoraciones uruguayas de 1911, Revista Iberoamericana, Vol. LXXI, Núm. 213, Octubre-Diciembre 2005, p. 1033.
16
Fuentes consultadas Agudo Torrico, Juan. "Patrimonio etnológico y juego de identidades". Revista Andaluza de Antropología, Núm. 2, marzo de 2012. Armijo G., Lorena, “La centralidad del discurso del “Héroe” en la Construcción del Mito Nacional: una lectura de la historiografía conservadora desde el género”, Tesis de grado, Chile, 2005. Benítez, Otto Morales, “Alcance de las historias regionales”, en Teoría y aplicación de las historias locales y regionales, Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sociologia/histlocal/histlocal3a.htm [Consulta: 19 de mayo de 2014] Casanelles Rahola, Eusebi, “Un reto para Barcelona” en El patrimonio Industrial. La cuestión de poblenou: de Manchester catalán al distrito 22@, Temas de Debate La Vanguardia, domingo 3 de agosto de 2003. Demasi, Carlos, La construcción de un “héroe máximo”: José Artigas en las conmemoraciones uruguayas de 1911, Revista Iberoamericana, Vol. LXXI, Núm. 213, Octubre-Diciembre 2005. González Alcantud, José Antonio, La ciudad Vórtice. Lo local, lugar fuerte de la memoria en tiempos de errancia, Anthropos Editorial, Barcelona, 2005, p. 77 González Alcantud, José Antonio, La ciudad Vórtice. Herrejón Peredo, Carlos, “Construcción del mito de Hidalgo”, Centro de estudios mexicanos y Centroamericanos, abril de 2013, http://books.openedition.org/cemca/1337 [Consulta: 8 de mayo de 2014] http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/uploads/raa/n2/jagudo.pdf [Consulta: 17 de mayo de 2013] Ortega Cantero, Nicolás (edit.), Paisaje, memoria histórica e identidad nacional, Ediciones UAM, Madrid, 2005. Rueda Smithers, Salvador, “Emiliano Zapata, entre la historia y el mito”, en Olivier, Guilhem (dir.), El héroe entre el mito y la historia, Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, abril de 2013, http://books.openedition.org/cemca/1338 [consulta: 18 de mayo de 2014]