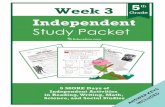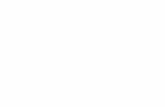CERTIFICATE I Malcolm Roy Bendall certify that the following ...
Aplicabilidad del Modelo Malcolm Baldrige en la Educación Terciaria
Transcript of Aplicabilidad del Modelo Malcolm Baldrige en la Educación Terciaria
APLICABILIDAD DEL MODELO DE CALIDAD
MALCOM BALDRIGE EN LA EDUCACIÓN
TERCIARIA
Lcda. Mercedes Yesenia Jaimes de Campos
Master en Administración de la Educación
con énfasis en Educación Superior
RESUMEN
La presente investigación busca ahondar sobre la aplicabilidad del modelo de calidad
Malcolm Baldrige en una Institución de Educación Superior –IES-. En el estudio se
determina cuáles pueden ser los obstáculos a los que pueden enfrentarse a la hora de
poner en marcha un modelo de este tipo. Para ello, se contó con la participación de
directivos, docentes y estudiantes a quienes se les abordó con respecto a dos
dimensiones –una descriptiva y otra de importancia otorgada- referidas a veinticuatro
situaciones que forman parte de los siete criterios que componen el Modelo Malcolm
Baldrige. Finalmente, se brindan algunas recomendaciones que permitan superar la
ocurrencia de los obstáculos encontrados, para tener éxito en la aplicabilidad del
modelo.
PALABRAS CLAVES. Calidad, Modelo de Calidad, Modelo Malcom Baldrige.
ABSTRACT
This research seeks to expand on the applicability of the Malcolm Baldrige quality
model in an Institution of Higher Education. The study determines what may be the
obstacles that may face when implementing a model of this type. To do this, we had the
participation of principals, teachers and students who were approached with respect to
two dimensions -one descriptive and one of importance given - regarding to twenty four
situations that are part of the seven criteria that make up the Malcolm Baldrige Model.
Finally, there are some recommendations to overcome the occurrence of obstacles to
succeed in the applicability of the model.
KEYWORDS. Quality, Quality Model, Malcolm Baldrige Model.
INTRODUCCIÓN
El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO señala
que la competitividad de un país depende hoy de su capacidad para producir y asimilar
el conocimiento. El sector de la educación superior desempeña un papel fundamental en
la producción, difusión y asimilación del conocimiento. En este sentido, Brunner (2011)
considera que para mejorar los ingresos y la competitividad de los países a nivel
internacional es una condición necesaria desarrollar este sector.
En los últimos años, organismos internacionales como la UNESCO-IBE (2010) han
planteado que en los países de América Latina la matrícula en educación superior ha ido
en aumento con respecto a los años anteriores. Por ejemplo, en El Salvador esta ha
aumentado en un 4.28% en el 2010 con respecto al 2009 (UNESCO-IBE, 2010). Esto
no significa, sin embargo, que la mayor cobertura haya redundado en la calidad del
servicio brindado por este sector.
Los gobiernos de muchos países han centrado sus esfuerzos en el establecimiento de
indicadores de calidad, elaboración de leyes encaminadas a regular este sector, así como
también la aplicación de modelos de calidad probados en otros países. En El Salvador,
el Ministerio de Educación –MINED- (2004) estructuró, a partir de la Ley de Educación
Superior de 1995, el Sistema de Supervisión y Mejoramiento de la Calidad de la
Educación Superior, el cual tiene como objetivo que las Instituciones de Educación
Superior –IES- eleven la calidad académica de los profesionales, según el Acuerdo N°
15-1642 emitido por el Órgano Ejecutivo de la República en el Ramo de Educación.
Este sistema tiene un enfoque orientado hacia la evaluación, pues las IES se constituyen
según el MINED (2009) en los sujetos a ser evaluados. De los resultados obtenidos se
condicionan las aprobaciones de nuevas carreras y la resolución de solicitudes
realizadas por las IES.
La aplicación de este sistema ha sentado las bases para que las IES se planteen la
calidad como un estilo de trabajo. Sin embargo, Fernández y Carrasco (2000) aseguran
que muchas de las iniciativas en educación en El Salvador han sido de carácter
episódico, es decir, frecuentemente se han asociado al ministro del ramo y duran, lo que
este dure en la cartera.
En este sentido, González (2002) plantea que la educación superior no puede (ni debe)
quedarse al margen de los retos nacionales e internacionales que se le plantean al país.
La universidad, para este autor, debe aspirar a más, a la integración de una forma
coherente y creativa de la docencia, la investigación y la proyección social.
Puede plantearse, por tal razón, que la educación superior en El Salvador aún no ha
alcanzado niveles de calidad adecuados para lograr un mayor desarrollo del país, esto a
pesar de contar con un sistema y una legislación que busca normar la calidad de la
educación a todo nivel y particularmente en la educación terciaria.
Por tanto, puede decirse que la evaluación de las universidades por parte del MINED
aún se encuentra en una fase de fiscalización ya que los resultados de esta, dependiendo
si son positivos o negativos, redundan en controles que, en muchas ocasiones, van en
detrimento de la autonomía de las universidades consignada en la Carta Magna.
El enfoque de calidad está más orientado al control, por parte del MINED, y al
cumplimiento de los indicadores, por parte de las Universidades; sin que esto redunde,
necesariamente, en la calidad del servicio que estas instituciones prestan a la sociedad.
Las bases están sentadas con la normativa que tiene el país, sin embargo, es necesario
avanzar hacia un enfoque de mejora continua sistemático que vaya gradualmente
incrementando la calidad del servicio que las universidades están prestando y buscar
alternativas que permitan establecer una cultura de calidad al interior de las IES.
Existen muchos modelos encaminados al logro de la operatividad de la filosofía de la
Calidad Total, sin embargo, el Modelo Malcolm Baldrige es un modelo muy completo
que puede aplicarse, según Millán, Rivera y Ramírez (2002), en instituciones de
diferentes niveles educativos y de diferente tamaño.
Los componentes del modelo permiten identificar las áreas críticas de la institución y le
proporcionan un marco de referencia para establecer el plan de desarrollo de una cultura
de calidad que no solo contenga un programa de mejoramiento de la calidad educativa,
sino que también atienda al cultivo de un conjunto de valores que permitan ejercer una
serie de prácticas institucionales y que hagan de este proceso sustentable a mediano y
largo plazo (Millán et al, 2002).
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología –NIST- afirma que la literatura sobre
gestión de la calidad total ha sido organizada en siete componentes que están
interrelacionados. Estos son: 1) liderazgo, 2) enfoque en los clientes y demás grupos de
interés, 3) planeación estratégica, 4) gestión de los recursos humanos, 5) gestión de la
información y análisis de datos, 6) gestión de los procesos y 7) resultados del
desempeño (Valenzuela y Rosas, 2007, p.38).
La American Society for Quality (2005), citado por Valenzuela y Rosas (2007),
establece que los Criterios Baldrige para la excelencia son una herramienta eficaz para
examinar estos siete componentes.
Huttond (2000, p.7) asegura que “el marco de estos criterios es considerado como el
modelo más completo de gestión por calidad y orientación al desempeño, puesto que ha
probado ser útil para la mejora sistémica de muchas organizaciones. De igual manera
plantea que se ha constituido en un emblema de la implantación de buenas prácticas por
parte de las organizaciones”.
Los propósitos de este modelo de excelencia (NIST, 2010, p.49) se describen en el
documento Education criteria for performance excellence donde se establece que este
“tiene tres importantes roles para fortalecer la competitividad de las organizaciones: 1)
ayudar a mejorar sus prácticas de gestión, capacidades y resultados, 2) facilitar la
comunicación y el intercambio de información sobre mejores prácticas entre
organizaciones de todo tipo y 3) servir de herramienta para comprender y gestionar el
desempeño, la planificación y las oportunidades de aprendizaje”.
Uno de los puntos fuertes del modelo Malcolm Baldrige en el área educativa es su
aplicabilidad en los diferentes niveles desde primaria hasta el universitario, aplicándose
de la misma forma en todos ellos (Millán et al, 2002). El modelo establece un marco de
referencia para integrar los principios y prácticas de la calidad total en cualquier
organización (Evans y Lindsay, 2005).
El modelo Malcolm Baldrige se ha constituido en un premio que posee un enfoque
completo sobre calidad. Sin embargo, el enfoque de competencia, podría decirse, es
opuesto a las enseñanzas de Edwards Deming, quien no estaba a favor del Premio
Baldrige (English y Hill, 1995). A pesar de esto, muchos de los principios formulados
por Deming se ven reflejados en los criterios del modelo Malcolm Baldrige, como lo es
el enfoque hacia los grupos de interés y el aprendizaje organizacional como un aspecto
importante en toda institución.
Según la NIST (2010, pp.55-56), este modelo tiene cinco características claves en el
área de Educación, a saber:
a) El modelo está basado en resultados.
b) El modelo no es prescriptivo, pero es adaptable.
c) Los criterios integran temas clave de la educación.
d) Los criterios apoyan una perspectiva de sistemas para mantener el alineamiento
de los objetivos en toda la organización.
e) Los criterios sostienen el diagnóstico basado en objetivos.
Los criterios Baldrige para el desempeño de la excelencia, según Millán et al (2002),
ofrecen una perspectiva de sistemas para la comprensión de la administración del
desempeño. Estos criterios reflejan prácticas de administración, consideradas como
líderes, a partir de las cuales una organización puede medirse a sí misma.
Según Evans y Lindsay (2005), estos criterios están diseñados para motivar a las
empresas a mejorar su competitividad a través de un enfoque alineado con la
administración del desempeño organizacional que da como resultado:
a) El ofrecimiento de cada vez mayor valor a los clientes, que resulta en mayor
éxito en el mercado.
b) La mejora del desempeño y capacidades generales de la organización.
c) El aprendizaje personal y organizacional.
Figura 1. Estructura del Modelo Malcolm Baldrige en Educación (Elaborado propia).
La figura dos muestra cómo se interrelacionan los elementos; el perfil organizacional
forma como una sombrilla que representa un análisis del entorno y de las relaciones
institucionales. En la base del sistema está la Medición, Análisis y Gestión del
Conocimiento como una parte en la cual se sostiene todo el sistema.
Modelo Malcolm Baldrige (Educación)
7 Criterios
17 Subcriterios 1000 puntos a obtener
Figura 2. Perspectiva sistémica de los criterios para la excelencia en el desempeño
aplicados al sector de educación. (NIST, 2010).
El Modelo Malcolm Baldrige, en el área de Educación, está compuesto por los
siguientes criterios:
a) Liderazgo
b) Planeación estratégica
c) Orientado a los alumnos y grupos de interés
d) Medición, análisis y gestión del conocimiento
e) Orientado al personal
f) Gestión de los procesos
g) Resultados del desempeño organizacional.
Estos criterios se convierten en una guía para el estudio pues a la luz de estos aspectos
se puede establecer el grado de aplicabilidad del modelo en la IES.
MÉTODO
Población y muestra.
El estudio se enfocó en tres actores –directivos, docentes y estudiantes- que se
constituyen en los grupos de interés que permitieron establecer un panorama completo
sobre la aplicabilidad del Modelo Malcolm Baldrige.
Para el estudio se utilizó un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple que
permitió que cualquiera de los miembros de la población pudiera ser elegido para
participar en la investigación.
La selección de la muestra se realizó con base en los siguientes criterios, según
Hernández et al (2010): 1) cálculo de un tamaño de muestra representativo de la
población, 2) selección de los elementos muestrales, de manera que al inicio todos
tuvieran la misma probabilidad de ser elegidos.
Para calcular la muestra se tomó en cuenta lo planteado por Hernández et al (2010): el
tamaño del universo, el error máximo aceptable, el porcentaje estimado de la muestra y
el nivel deseado de confianza.
La población total de estudiantes es de 6100, obteniendo a través del programa
STATS® la muestra de 361 estudiantes, tomando en cuenta un error máximo aceptable
del 5%, el 95% de nivel de confianza y un 50% de probabilidad de ocurrencia del
fenómeno.
Asimismo, el universo total del grupo de docentes es de 190, considerando el mismo
programa con los mismos estándares: error máximo aceptable, el nivel de confianza y la
probabilidad de ocurrencia del fenómeno, se obtuvo una muestra de 127 docentes para
el estudio. Por otra parte, del nivel directivo de la universidad se escogió una muestra de
diez, a partir de los mismos criterios utilizados para estudiantes y docentes.
Instrumento
La herramienta utilizada para la realización del estudio fue el Instrumento de Realidad e
Importancia del Modelo Malcolm Baldrige –RIMB- formulado por Millán (1996) y de
quien se solicitó autorización para poder utilizarlo.
Se realizó un análisis del instrumento y se consideró que es adecuado para el presente
estudio pues está estructurado en veinticuatro ítems o preguntas que están referidas a los
siete criterios del MMB. Estas preguntas buscan establecer la percepción del informante
con respecto a la importancia de la situación planteada en relación con lo que sucede en
la realidad de la institución.
El cuestionario RIMB tiene como objetivo hacer un contraste entre lo descriptivo, es
decir, lo que en la realidad institucional sucede, y la importancia que los grupos de
interés –directivos, docentes y estudiantes- le otorgan a la situación planteada. Este
instrumento recoge los ámbitos más importantes de los criterios que conforman el
Modelo Malcolm Baldrige. En otras palabras, es un instrumento que permite identificar
en qué difieren las premisas del MMB con respecto a las prácticas normales de una
institución educativa. Asimismo, identifica el grado de importancia que tienen esas
premisas para la concepción de la efectividad institucional que se tenga como oficial
(Millán, 1996).
Sus ítems pueden clasificarse en las siete áreas que conforman el MMB referidas al
liderazgo; planeación estratégica; orientación a los alumnos, grupos de interés y
mercado; medición, análisis y gestión del conocimiento; orientación al personal;
administración por procesos y resultados del desempeño organizacional; cada ítem debe
evaluarse en dos dimensiones: la descriptiva de realidad institucional y la importancia
que los grupos de interés consultados le otorgan a la situación planteada. La escala
utilizada va de 1 a 4, siendo uno fuertemente de acuerdo y cuatro fuertemente en
desacuerdo.
Técnicas estadísticas utilizadas
Para el estudio se utilizó estadísticos descriptivos obteniendo un promedio ponderado y
la desviación estándar de los datos obtenidos a través del instrumento RIMB. Se obtuvo
la brecha o GAP entre los promedios ponderados de lo descriptivo y lo importante para
poder establecer el nivel de relación entre ambas situaciones. Esto permitió establecer
aquellos aspectos que según los sujetos encuestados presentan debilidades ya sea porque
no se realiza o porque la implementación es muy débil en la institución.
Asimismo, los datos obtenidos se ordenaron por criterio del MMB, esto implicó agrupar
los ítems por categoría convirtiéndose estas en lo que fundamenta el análisis. La
información del cuestionario se colocó en tablas y diagramas con la finalidad de
presentar la información de manera esquemática y comprensible para el lector.
Se realizó el proceso de comparación de los resultados entre los grupos de interés –
directivos, docentes y estudiantes- contrastándolas con las teorías sobre calidad, cultura
y el Modelo Malcolm Baldrige con la finalidad de realizar el análisis y así poder
encontrar las barreras que se presentan en el contexto organizacional y cultural de la IES
para la implementación del MMB.
RESULTADOS
Procedimiento estadístico
Se realizó la administración del Instrumento RIMB a los grupos de interés establecidos
para el estudio (directivos, docentes y estudiantes) según la muestra establecida (Tabla
1) por población.
Tabla 1
Muestra por grupo de interés
Grupo de Interés Población Muestra
Directivos 11 10
Docentes 190 127
Estudiantes 6100 361
Este instrumento consta de veinticuatro preguntas que miden dos ámbitos diferentes: el
descriptivo y la importancia. Una vez administrado el RIMB se procedió a la tabulación
en el programa Excel de Microsoft Office® donde se calculó el promedio ponderado
como medida de tendencia central y su desviación estándar, que según Hernández et al
(2010), calcula el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media
que se expresa en las unidades originales de medición de la distribución. Esto permitió
determinar cuánto se desvía en promedio un conjunto de puntuaciones.
Confiabilidad y validez
La confiabilidad entendida como el grado en que un instrumento produce resultados
consistentes y coherentes (Hernández et al, 2010) se constató a través de la aplicación
del coeficiente el alfa de Cronbach a partir de los datos obtenidos. Se eligió este
coeficiente pues requiere una única aplicación del instrumento para su medición.
El resultado del coeficiente se trabajó con los datos obtenidos por parte de los
estudiantes (Tabla 2) y dio como resultado 0.9987 lo cual determinó que es un
instrumento confiable y coherente. Se consideraron para efectos de cálculo 48 ítems ya
que las 24 preguntas miden dos dimensiones diferentes.
Tabla 2
Calculo coeficiente alfa de Cronbach
30.9987558951358.29937
729.95256731
148
481
1 2
2
T
i
S
S
K
K
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach, K: El número de ítems,
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems, ST^2: Varianza de la suma de los Ítems
Con respecto a la validez, considerándola como el grado en que un instrumento en
verdad mide la variable que se busca medir (Hernández et al, 2010) puede decirse que el
RIMB es un instrumento que reúne las condiciones requeridas pues ha sido probado en
cuanto a su confiabilidad, lo cual permite decir que los datos obtenidos en el trabajo de
campo son confiables y poseen la validez requerida para el presente estudio. Este
instrumento fue elaborado por Dr. Jorge Antonio Millán quien lo desarrolló a partir del
conocimiento profundo del MMB.
En cuanto a los resultados de manera general (Figura 3), las brechas en las respuestas
otorgadas por los docentes y directivos en su mayoría resultaron con un GAP negativo
contrario a los estudiantes. En este sentido, los directivos y docentes en todas sus
respuestas presentan GAP negativos de lo cual puede inferirse que la importancia que
estos le otorgan a las situaciones planteadas es menor que lo que en la realidad
institucional sucede.
Por el contrario, las respuestas de los estudiantes presentan GAP positivo de lo cual
puede inferirse que la importancia que estos le otorgan a las situaciones es mayor que lo
que ellos perciben que se está realizando. Sin embargo, con respecto a la respuesta de
los directivos y docentes, las brechas resultantes de los datos recolectados con los
estudiantes se alejan del cero en mucha menor medida que lo que se alejan los datos de
los directivos y docentes.
Figura 3. Brechas por criterio y por grupo de interés. (Elaboración propia)
-0.389
-0.125
0.021
-0.446
-0.097
0.062
-0.425
-0.126
0.011
-0.35
-0.153
0.086
-0.276
-0.067
0.002
-0.389
-0.134
0.042
-0.717
-0.19
0.006
-0.8
-0.7
-0.6
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
Dir. Doc. Est. Dir. Doc. Est. Dir. Doc. Est. Dir. Doc. Est. Dir. Doc. Est. Dir. Doc. Est. Dir. Doc. Est.
Liderazgo Planeación Orientación al cliente
Medición Orientación al personal
Gestión por procesos
Resultados
Brechas por criterios y grupos de interés
DISCUSIÓN
Existe una concentración alta de estudiantes, a nivel superior, matriculados en el sector
privado, siendo para el 2010 de 63.55% (MINED, 2010). Esta situación planteó, en su
momento, al MINED la necesidad de poner atención a la mejora de la calidad de la
educación ofrecida por las IES. En un primer momento, se aprobó la Ley de Educación
Superior en 1995 y, posteriormente en 1997, se creó el Sistema de Supervisión y
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior. En este sentido, Rodríguez (s/f)
plantea que este marco legal de la educación superior busca la racionalidad de los
procesos para la mejora sustantiva de la calidad académica.
Existe la postura de que las iniciativas en educación en El Salvador han sido de carácter
episódico (Fernández y Carrasco, 2000). Sin embargo, puede asegurarse que este
Sistema de Supervisión y Mejoramiento de la Calidad ha sentado las bases de un estilo
de trabajo con enfoque de calidad en las IES y que ha generado una condición propicia
para la aplicabilidad de un modelo que permita elevar aún más la calidad del quehacer
de las IES.
La discusión, en este sentido, deja de manifiesto que aún es necesario cerrar más la
brecha en cuanto a la calidad de la Educación Terciaria en El Salvador, la cual necesita
alcanzar otro nivel para el logro de un mayor desarrollo en el país.
Asimismo, aún el enfoque que el MINED otorga al proceso es de carácter fiscalizador
para aquellas Universidades que no están acreditadas por la Comisión de Acreditación
de la Calidad Académica (CdA). En este sentido, el concepto de calidad está orientado
al control de aquellas IES que no poseen la Acreditación, ya que las que sí lo están son
eximidas de participar en este proceso según las disposiciones de la Ley de Educación
Superior en su Art. 48 literal c.
Las IES están en un momento propicio para establecer un modelo de calidad integral
que pueda extenderse más allá del cumplimiento de lo requerido por el MINED en su
Sistema.
El Modelo Malcolm Baldrige, según Millán et al (2002), es un modelo posible de
aplicar en diferentes niveles educativos y en instituciones de diferente tamaño. En este
sentido, puede asegurarse que el MMB puede ser aplicable en la IES como una
alternativa y, a la vez, convertirse en una oportunidad para que la institución pueda
regirse con estándares internacionales ampliamente probados.
El MMB agrupa en sus siete componentes todos los enfoques que sobre gestión de la
calidad existen, convirtiéndose en un modelo muy completo (Valenzuela y Rosas, 2007)
y flexible que permite adecuarlo a cualquier institución.
Entre los grupos consultados (directivos, docentes y estudiantes) se refleja una
diferencia en cuanto a lo descriptivo y a lo importante. Por un lado, los estudiantes
consideran todos los puntos como importantes, alejándose, los valores, muy poco de lo
que sucede en la realidad institucional, y, por otra parte, los resultados obtenidos de los
directivos y docentes son valores más bajos, lo que refleja que el grado de importancia
que estos grupos le están otorgando no es tan alto.
CONCLUSIÓN
En este sentido, puede concluirse que una de las barreras que puede encontrarse para la
aplicabilidad de este modelo en la IES es la resistencia que podría presentarse tanto por
directivos y docentes, ya que no le estarían otorgando la suficiente importancia con
respecto a los aspectos establecidos por el MMB.
Los criterios que presentan valores más alejados de lo descriptivo en cuanto a la
importancia que los docentes le dan son el liderazgo, atención al cliente, la medición,
gestión por procesos y los resultados. Por lo tanto, es posible que estas áreas sean las
que mayor atención requieran a la hora de aplicar el MMB (Figura 3).
Los criterios de Liderazgo y Planeación Estratégica son fundamentales para que este
modelo tenga aplicabilidad, los directivos debieron presentar un promedio ponderado
mayor con respecto a la importancia que le otorgan a estas áreas, ya que para que pueda
darse una mejora continua debe haber un deseo mayor por cambiar las situaciones que
se tienen.
Por otra parte, los estudiantes le otorgan mucha importancia a la atención que se les
brinda en todos los aspectos, sin embargo, en este criterio tanto docentes como
estudiantes presentaron promedios ponderados menores en el aspecto de importancia
con respecto a la realidad institucional. Esta situación se convierte en un obstáculo
serio, pues los directivos y docentes pueden estar considerando que el servicio ofrecido
está cumpliendo con las expectativas de los clientes, empero los estudiantes no lo están
percibiendo de la misma forma.
En cuanto al criterio de orientación al personal, se encontró que los docentes esperan
tener amplias oportunidades para participar en programas de educación y capacitación
que incremente su capacidad para servir a los estudiantes. Sin embargo, la importancia
que le otorgan los directivos a esta situación no supera el promedio ponderado de lo
descriptivo. Podría decirse entonces que los docentes podrían estar considerando que no
tienen el total apoyo por parte de los directivos para poder acceder a estas
oportunidades.
Partiendo del concepto de cultura organizacional de Schein (1992), citado por Millán et
al (2002, p.33), que la define como “el conjunto de suposiciones básicas compartidas
por un grupo que las ha aprendido y que han funcionado lo suficientemente bien como
para considerarlas válidas y valiosas para ser enseñadas a los nuevos miembros de la
institución como la forma correcta de actuar, percibir, pensar y sentir en relación con los
problemas institucionales”, puede concluirse que el hecho que los docentes no otorguen
el suficiente valor a los esfuerzos que la institución realiza en pro de la calidad puede
ser un obstáculo referido a la cultura que se vive en la institución.
Por otra parte, con respecto a los estudiantes puede concluirse que están percibiendo el
enfoque hacia el cliente no con tanta intensidad, pues difiere lo descriptivo de la
importancia que ellos le brindan a su experiencia como parte fundamental de la
institución.
Cabe destacar que aunque existe una diferencia entre la importancia que se le otorga y
la realidad institucional puede afirmarse que esta no es muy significativa. Sin embargo,
el solo hecho que se presente este brecha puede llevar a la conclusión que los esfuerzos
encaminados a la satisfacción de los estudiantes no está siendo percibida de manera
adecuada.
El Modelo Malcolm Baldrige puede ser aplicable en la IES, para su puesta en marcha
será necesario involucrar decididamente a los directivos en su implementación, pues son
ellos uno de los principales actores con los que puede evaluarse la calidad en el servicio.
Para su implementación, el nivel directivo deberá tomar un papel protagónico no solo
en la puesta en marcha del modelo sino en la determinación de las líneas estratégicas a
las que se apuntará la institución que busque utilizar este modelo.
Es importante que los directivos conozcan a profundidad los componentes del MMB a
través de talleres encaminados a la reflexión de estas situaciones que necesitan por parte
de las autoridades mayor atención.
Por otra parte, es necesario poner énfasis en el grupo de los estudiantes pues no están
percibiendo con certeza lo que la Universidad está haciendo en cuanto a la mejora
continua. El MMB puede servir para establecer aquellas áreas sensibles en las que aún
el enfoque al cliente no ha sido profundizado.
Es importante establecer mecanismos de comunicación efectivos con los estudiantes
para que estén lo suficientemente informados sobre las acciones encaminadas a la
mejora de la atención que se les brinda. Es necesario establecer un proceso en el que se
le dé seguimiento a sus quejas y comentarios. También elaborar sistemáticamente
encuestas de satisfacción que permitan establecer parámetros e ir midiendo la mejora.
Con respecto a los docentes, es necesario buscar oportunidades en las que ellos puedan
participar activamente en la mejora de los procesos de la Universidad. La orientación al
personal y la gestión de su conocimiento debe medirse a través de indicadores que
reflejen la situación o mejora a partir de las acciones encaminadas a buscar la
satisfacción de este grupo de interés para la institución.
Asimismo, para poder implementar el MMB debe realizarse un estudio exhaustivo por
cada criterio del modelo con el fin de establecer el estado particular en la cual se
encuentra cada área de la institución donde se echará andar.
Por su carácter, este estudio exploratorio se constituye en una base para futuras
investigaciones en esta área y, particularmente, en la producción de pensamiento sobre
la Educación Superior en El Salvador.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
--- (s.f.) Constitución de la República de El Salvador de 1982. Recuperado 16 de
febrero 2012, a partir de http://www.constitution.org/cons/elsalvad.htm
--- (s.f.) Ley de Educación Superior de 1965. Recuperado 16 de febrero 2012, a partir
de
http://www.mined.gob.sv/index.php/descargas.html?task=view.download&cid=
1113
Brunner, J.J. (2011). Educación Superior en Iberoamérica – Informe 2011. Centro
Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) – Universia.
English, F. W. y Hill, J.C. (1995). Calidad Total en la Educación, la transformación de
las Escuelas en Sitios de Aprendizaje. Distrito Federal, México: ADAMEX.
Evans, J. R. y Lindsay, W. M. (2005). Administración y Control de la Calidad. Distrito
Federal, México: Thomson Editores.
Fernández, A. y Carrasco, A. (2000). La educación y su reforma. El Salvador, 1989-
1998. El Salvador: FEPADE.
González, L. (2002) Los retos de la Educación Superior (Editorial). Revista Realidad
N° 89, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010) Metodología de la investigación.
Perú: McGraw Hill.
Huttond, David (2000). From Baldrige to the Bottom Line: A Road Map for
Organizational Change and Improvement. Wisconsin, ASQ Press.
Millán, A. (1996). Applicability of the premises of the Malcolm Baldrige National
Quality Award Framework to assessments of Community college effectiveness.
Dissertation Abstracts International.
Millán, A., Rivera, R. y Ramírez, M. (2001). Calidad y Efectividad en Instituciones
Educativas. Distrito Federal, México: Trillas.
Ministerio de Educación (2004). Sistema de Supervisión y Mejoramiento de la Calidad
de la Educación Superior de El Salvador. San Salvador, El Salvador: MINED.
Ministerio de Educación (2009). Sistema de Supervisión y Mejoramiento de la Calidad
de la Educación Superior de El Salvador. Subsistema de Evaluación. San
Salvador, El Salvador: MINED.
Ministerio de Educación (2010). Resultados de la información estadística de
instituciones de educación superior. San Salvador, El Salvador: MINED.
NIST (2010) 2011-2012 Education Criteria for Perdormance Excellence. Malcolm
Baldrige National Quality Award.United States Department of Commerce,
Technology Administration, National Institute of Standars and Technology.
Rodríguez, A. (s/f). El sistema de Educación Superior en El Salvador. Dirección
Nacional de Educación Superior, Ministerio de Educación [Versión electrónica].
Recuperado de
http://tuning.unideusto.org/tuningal/images/stories/presentaciones/el_salvador_d
oc.pdf
UNESCO-IBE (2010) Datos mundiales de la Educación –El Salvador- 7° Edición.
[Versión electrónica]. Recuperado de