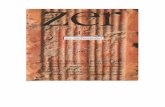Trastorno bipolar, trastorno de angustia y búsqueda de un ...
Angustia y Catarsis del relato formalizador frente a una obra ficcional
Transcript of Angustia y Catarsis del relato formalizador frente a una obra ficcional
Maestría en Estudios Humanísticos
Seminario de Narrativas – II Semestre
David Alejandro Restrepo Díaz
12 Junio 2013
1 | P á g i n a
Angustia y catarsis
una tentativa para relacionar dos conceptos del relato formalizador de
M. Heidegger y H.R. Jauss con la obra Juventud de J.M. Coetzee
“La tesis que está escribiendo no dirá nada nuevo sobre Ford, está claro.
Sin embargo, no quiere abandonar. Abandonar cosas es el estilo de
su padre. No va a ser como su padre. De modo que empieza a
reducir los cientos de páginas con anotaciones en letra minúscula a
una red de prosa conexa”
J.M. Coetzee en Juventud, capítulo 17
El presente ensayo que comienza con una cita de la novela Juventud
de J.M. Coetzee propende a desarrollarse sobre dos vertientes de reflexión.
La primera y más personal, a través de la cual se pretende señalar que el
relato des-formalizado – con características metaficcionales y
autoconscientes que se constituye en la estructura de nuestro Seminario de
Narrativas como novela auto-referencial de literatura occidental, contiene
en si mismo una dinámica introspectiva que pone al lector frente a su ser, y lo
interroga sobre su propia realidad.
La segunda vertiente, tiene por objeto reconocer en la obra de
Coetzee, no una estructura de reflexividad clara e inmanente, como se
puede encontrar en la obra de Ser y Tiempo de Heidegger, o en Experiencia
Estética y Hermenéutica Literaria de Jauss, pero si el examen de unos
elementos conceptuales clave para señalar que existe un puente certero de
comunicación entre filosofía y narración. Así, tanto la una como la otra,
propenden desde su propia experiencia, a generar un impacto en el lector, a
través de la búsqueda del yo, mediante un proceso de reflexividad interior y
al mismo tiempo, rigoroso y exhaustivo.
Antes de proceder con un ejercicio de correlación y desarrollo de las
dos vertientes propuestas, es fundamental señalar que el presente texto
contiene una centralidad vital entre las dos. Me refiero sobre todo, a que no
Maestría en Estudios Humanísticos
Seminario de Narrativas – II Semestre
David Alejandro Restrepo Díaz
12 Junio 2013
2 | P á g i n a
es posible desde mi perspectiva, separar la reflexión personal de la narrativa
de Coetzee, de aquella en donde se reconocen metodológicamente los
conceptos nucleares de la obra de Heidegger y Jauss. Metafóricamente, se
trataría de una tarea tan inconcebible, como pararse en la desembocadura
de un río y tratar de entender cual gota de agua viene de cual afluente.
Por lo cual a través del siguiente ensayo, ambas vertientes pueden
parecer una sola. De hecho, es un propósito buscado adrede, el que a pesar
de estar inquiriendo en las bases de una u otra fuente, sea posible establecer
un camino de transición, por medio del uso de la narración misma, y por el
descubrimiento y desarrollo de los conceptos, de una realidad propia y de
una teoría de la interpretación existentiva.
Igualmente, tampoco es objeto de este ensayo reducir la obra de los
tres autores, ni señalar de ninguna manera que la aquí propuesta sea la
única mirada posible, dando una validez falsa que se pudiera trasponer a las
obras mismas.
Todo lo contrario, sobre la riqueza de los conceptos y teorías de los
relatos formales existenciales de Heidegger y Jauss, y su referencialidad
dentro de un texto narrativo como la obra Juventud de Coetzee,
corresponde la interpretación y el enriquecimiento de un análisis singular
sobre cómo la narrativa desformalizada produce dinámicas introspectivas en
cada lector, totalmente diferentes pero válidas por el nivel de experiencia,
que según sea el tiempo y las mentalidades de las personas que hacen parte
de las épocas que lo conforman, se resalta y rescata una elementalidad que
puede definir la experiencia de la vida y el ser de un individuo o una
generación entera a través de un conjunto de textos.
Por último, y no menos importante señalarlo, el presente ensayo
corresponde a un proceso de reflexividad que dio marcha en el marco del
Seminario de Narrativas, dentro del contexto académico de la Maestría de
Estudios Humanísticos de EAFIT. Los cuestionamientos sobre las dimensiones de
la existencia, planteados en el curso para modelar una interpretación de la
narrativa moderna, e investigar los elementos y conceptos centrales de la
teoría de la comprensión del ser y su experiencia, generaron una profunda
ruptura interior con consecuencias aún no previstas.
Maestría en Estudios Humanísticos
Seminario de Narrativas – II Semestre
David Alejandro Restrepo Díaz
12 Junio 2013
3 | P á g i n a
Esta ruptura interior, que en un comienzo se produce como resultado del
análisis sobre los modos de ser y sobre el proceso de anticipación del
proyecto ontológico heideggeriano, se profundizó mucho más al desarrollar
la lectura y análisis de la novela Juventud de J.M. Coetzee. En el desarrollo de
dicho análisis, uno de los elementos centrales que surge a la observación y
estudio como lector, es el pleno reconocimiento de la angustia del personaje
central, John Coetzee.
Igualmente vital para el proceso de ruptura, es el cruce y
reconocimiento con la experiencia estética de H.R. Jauss, que muestra como
la catarsis – proceso de comunicación, en el triángulo de la teoría de la
recepción –, sucede principalmente en el auto-reconocimiento del
comportamiento estético (aisthesis) de una praxis vital con un modelo de
héroe, que ayuda a desarrollar una des-carga emotiva, que según Jauss, se
trata del autoplacer, del movere et conciliare, en una dialéctica alternativa
del reconocimiento del placer en el otro, en lo ajeno.
Basta señalar para terminar esta introducción, que el proceso de
reconocimiento con el héroe y la ruptura interior que se señalan hasta ahora
someramente, responden en el nivel interior a la vertiente personal sobre la
que como lector, me corresponde interrogar y plantear el proceso de
reflexividad con los conceptos de angustia y catarsis.
El como se logra y la coherencia que se alcance a evidenciar en mi
propio proceso de escritura, será por otra parte juicio y proceso del lector. Es
por esto trascendental dejar bien claro que la profundidad de la ruptura y el
reconocimiento con el héroe aun no están del todo refigurados o aplicados,
en los términos existenciales de Ricoeur y de Gadamer respectivamente, o en
concreto para el propio Heidegger, apropiados.
Es consistente señalar que el presente ensayo, consiste en un ejercicio
de espejos entre el ser como yoidad con una literatura escogida. La
metáfora de la imagen que se refleja en la escritura es como aquella de un
yo que se proyecta por un espejo frente a otro espejo, y que parece infinita,
interminable, inagotada, pero sobre todo, repetida. La experiencia literaria
tantas veces repetida e incorporada, ahora se pregunta por la misma
imagen que produce en el ser, y no solo por la capacidad de transmitir la
misma como experiencia.
Maestría en Estudios Humanísticos
Seminario de Narrativas – II Semestre
David Alejandro Restrepo Díaz
12 Junio 2013
4 | P á g i n a
No pretende el siguiente ensayo decir nada nuevo sobre la apropiación
como proceso de reflexividad autónomo y ser existencialmente neutro, pero
por otro lado, busca dar cuenta de cómo el autor se puso al frente de una
tarea incómoda e imperfecta, dando cuenta de algunos elementos textuales
que podrían conducir la presente reflexión no más allá que sobre el reflejo
reducido de un ser frente a una realidad inacabada, fragmentaria, y
seguramente, caleidoscópica.
La grieta ya estaba ahí
“El camino es fatal como la flecha,
pero en las grietas está Dios, que acecha”
Poema El Elegido de J.L. Borges
Si pudiéramos comprimir en una palabra el principal sentimiento de lo
que significa ser joven, ¿cuál sería esa palabra para poder expresar dicho
sentir?, ¿qué sería lo que hace convencional a esta etapa de la vida por la
que todos aquellos que pasamos, nos sentimos diferentes?, ¿es que acaso ser
joven se reduce a ser un rebelde sin causa, una especie de sujeto en estado
des-estabilizado en el cual no se es ni camino ni flecha, ni orientación ni
intención?
Así como un antropólogo rompe mitos, debería partir señalando que
pasé muchos años de mi vida convenciéndome de una falsa verdad
instaurada desde la academicidad por Margaret Mead, en su etnografía
Adolescencia, sexo y cultura en Samoa (1928). En la obra de Mead, se
discute principalmente sobre la universalidad del concepto psicológico de
juventud y adolescencia, restando importancia al conflicto y la crisis que
viven las personas en edad de aprender y definirse sexualmente, y
caracterizando el papel de la cultura en la definición social del individuo. A
través de su trabajo, Mead quiso cuestionar el rol del joven como rebelde
social sin causa, tan arraigado en la cultura occidental norteamericana.
Según Mead, las jóvenes samoanas viven una sexualidad plena y
abierta, desarrollando su libre albedrio sexual sin restricciones o tabúes, libres
de cualquier juicio o mal interpretación por parte de la sociedad en que
viven. Esto según Mead, conlleva a que las chicas no sufran el terrible
Maestría en Estudios Humanísticos
Seminario de Narrativas – II Semestre
David Alejandro Restrepo Díaz
12 Junio 2013
5 | P á g i n a
conflicto de lo que implica asumir una realidad sexual dentro de una
sociedad segmentada y diferenciada por clases y géneros, entre muchas
otras clases de diferenciación.
Al final, la etnografía de Mead termina produciendo un documento
utópico en que por medio de entrevistas y más bien poca observación,
refleja una sociedad paradisiaca en las tropicales islas del Pacífico Sur: se
trató del primer best–seller mundial en antropología sobre el mito del buen
salvaje. Es curioso que los primeros antropólogos científicos, en orden de
derrumbar un mito, terminaran afianzando otros con la misma vehemencia.
La primera consecuencia que se solidificó con la plana etnografía de
Mead fue que a pesar de provenir los seres humanos de un origen biológico
común – una verdad dolorosamente instaurada por el biólogo naturalista
inglés Charles Darwin a finales del siglo xix, en un viaje alrededor del mundo
que le tomó más de cinco años – la cultura juega un papel definitivo en la
diferenciación entre las sociedades, y sobre todo entre sociedades
desarrolladas orientadas al progreso, y otras sociedades de modo y tipo de
ser “retrasado y salvaje”.
La otra consecuencia que se produjo fue el mito que pretendo discutir,
y que hace parte de las verdades falsas por medio de las cuales escapamos
a preguntas fundamentales en nuestras sociedades occidentalizadas por la
definición de los otros como buenos salvajes: siendo libres de elegir nuestros
propios paradigmas como individuos dentro de una sociedad, aunque
libremos batallas por nuestros derechos, debemos sostener esa cruda frialdad
y lejanía con el objeto de nuestro deseo. Es la mejor manera de ser civilizados,
se nos recalca en toda la publicidad.
El encuentro con John Coetzee, en un progresivo método de
observación, análisis y estudio sobre mi propio pasado, puso en evidencia
una multiplicidad de elementos que por largo tiempo había mantenido al
margen del como se constituyó mi propia identidad, y sobre los procesos,
dudas y conflictos que tuve que pasar para llegar a establecerme en una
realidad. Esta dimensión estable como disciplina de las ciencias humanas
que decidí estudiar, también estaba llena de paradigmas falsos y verdades a
medias, y se convertiría en la sabana de colchas y grietas sobre el sentido de
mi propio ser en el mundo y en mi realidad. Una sabana con la cual cobijarse
en la noche fría de las preguntas por el ser y su sentido de anticipación.
Maestría en Estudios Humanísticos
Seminario de Narrativas – II Semestre
David Alejandro Restrepo Díaz
12 Junio 2013
6 | P á g i n a
Cuatro procesos dentro de la historia de John me identificaron de pleno
con el héroe de la narrativa – siguiendo a Jauss – y recapitularon asuntos
pendientes, que se tenían que resolver (o que aún tienen que), con los
propios procesos internos existenciales del ser mismo. Al señalar dichos
procesos, no se busca dejar de lado el paralelismo que se establece con la
historia y el desarrollo de ambas vertientes dentro de la misma.
Es de señalar además que estos cuatro procesos no son momentos
puntuales, sino que están latentes sobre toda las etapas de la narración que
se habla, hacen parte de Juventud, diríamos que de principio a fin, por lo
que se podría señalar que los procesos definen esta época, este sentir, este
verse-en-el-mundo, este poder estar-ahí:
Es el primer atisbo de la vida doméstica de Paul, y se siente lleno de
envidia. ¿Por qué no puede tener una relación bonita y normal con su
madre? (p.25-26).
Está en Inglaterra, en Londres; tiene trabajo como Dios manda, mejor
que la enseñanza, por el que le pagan un sueldo. Ha escapado de
Sudáfrica. Todo va bien, ha alcanzado su primer objetivo, debería
estar contento. De hecho, a medida que pasan las semanas, se siente
más y más abatido… siente su alma amenazada… Debe endurecerse
y resistir (p.53).
No puede seguir así. No puede seguir sacrificando su vida según el
principio de que los seres humanos deben padecer los sinsabores del
trabajo para ganarse el pan, un principio que por lo visto comparte sin
saber dónde lo aprendió… Saber demasiado bien lo que se quiere
augura, en su opinión, la muerte de la chispa creativa (p.108).
“Experiencia”. Es la palabra en la que le gustaría apoyarse para
justificarse a sí mismo. El artista debe probar todas las experiencias,
desde la más noble hasta la más baja. Igual que el destino del artista
es experimentar la alegría creativa suprema, también debe estar
preparado para cargar con todo lo que en la vida hay de miserable,
escuálido, ignominioso (p.162-163).
Para sintetizarlos de manera más clara, y sin ánimo de reducirlos o
esquematizarlos, se presenta el siguiente cuadro que busca dar cuenta del
establecimiento de una relación entre las etapas y las preguntas que
constantemente se generan desde los mismos procesos.
Maestría en Estudios Humanísticos
Seminario de Narrativas – II Semestre
David Alejandro Restrepo Díaz
12 Junio 2013
7 | P á g i n a
La vertiente interna, que se encuentra en el auto-reconocimiento con la
experiencia del héroe, y sobre todo en la reflexividad que se logra a través
del ser si-mismo en la historia que se le plantea como propia; y la vertiente
externa, que se trata del reconocimiento de marcas textuales y momentos de
la narración que articulan una apropiación de la identidad narrativa con el
proyecto existencial del si-mismo, se pueden evidenciar en el cuadro. En ese
caso, para señalar, la vertiente interna corresponde al cuadro en letra roja,
mientras la vertiente externa se muestra en los cuadros que reconocen las
marcas y momentos narrativos.
Para desarrollar un análisis de ambas vertientes, se toma como ejemplo
el proceso proporcionado en el cuadro alternativo, correspondiente al
análisis interno como Negación. Dicho proceso que parece desarrollarse
negativamente en Infancia, responde al reconocimiento pleno de este
proceso durante Juventud. Como se puede constatar, la negación del rol y
papel de los padres, aunque proceda en un sentir diferente y particular hacia
cada uno, en el fondo se articula por medio de este mecanismo procesual
como vertiente interna.
Maestría en Estudios Humanísticos
Seminario de Narrativas – II Semestre
David Alejandro Restrepo Díaz
12 Junio 2013
8 | P á g i n a
Y es en esta vertiente interna en donde se establece un nivel
aproximativo entre el ser como lector, y el ser como héroe. Aunque hace
parte de la naturaleza del ser humano desde la psicología, establecer
procesos de negación hacia el otro, principalmente en la juventud, hacia el
padre y/o la madre, y aun queriendo comprender este proceso desde una
vertiente externa del relato des-formalizado científico psicológico, el proceso
de identificación con el héroe y por lo tal, su catarsis y experiencia de
apropiación plasmada en la narración, es la que permite encontrar una
consciencia existencial por medio de la historia.
Esta consciencia es absolutamente interna, y no procede de la
comprensión externa sino de la capacidad interior de proyectarse en el
héroe, sea esta proyección positiva en la identificación emocional con el
personaje, o negativa en el rechazo de su proceso de negación, generando
una doble negación en el ser lector.
Es en este nivel en donde, si es permitido o posible plantear la vertiente
interior como nivel existentivo, la angustia que nos presenta M. Heidegger en
Ser y Tiempo, puede ser comparable o constitutiva del relato de Juventud de
J.M. Coetzee.
Hasta el momento, como ayuda metodológica y práctica, he querido
presentar los procesos de asuntos pendientes como equivalentes a la ruptura
interior, pues como se señala en la introducción, se trata de un ejercicio
constructivo de canales y puentes entre la narración des-formalizada de
Coetzee con la estructura formal existencial heideggeriana y apoyado en la
plataforma metodológica propuesta por Jauss.
Se señala además que el campo de indagación se manifiesta en una
doble vertiente, interior en el propio ser como lector, interprete – espejo de la
narración, y exterior en la evidencia de los conceptos analíticos, y por lo
tanto el ejercicio de análisis y escritura está igualmente sujeto a ser leído e
interpretado por medio del paradigma hermenéutico.
Para hacer un alto en el camino y dejar el planteamiento esclarecido, es
consistente señalar que la hipótesis hasta el momento ha consistido en
evidenciar que por vertientes internas y externas, los conceptos de angustia y
catarsis en el relato Juventud de Coetzee, son elementos constitutivos y
centrales en la historia como proyecto experiencial del personaje, y por lo
Maestría en Estudios Humanísticos
Seminario de Narrativas – II Semestre
David Alejandro Restrepo Díaz
12 Junio 2013
9 | P á g i n a
tanto tienen un paralelismo innegable. Sin embargo, aun no se deja claro
sobre que elementos de la historia se desarrolla este paralelismo.
Puede decirse que mientras la angustia aparece dentro de la narración
explícitamente, la catarsis no parece por otro lado tan evidente. Para ir por
partes, se verá a continuación una relación del texto con la angustia
explícita, directa y central. En cuanto a la catarsis, se verá más adelante
como con la introspección del héroe catártico – simpatético, se desarrolla
por una vertiente más interna que externa el proceso de la catarsis. Este
asunto se resuelve en la segunda parte del ensayo.
Véase a continuación el ejemplo de angustia más claro y en todo su
esplendor dentro de la narración (página 54 y 55 del capítulo 6):
“La ansiedad que sufren Mónica Vitti y otros personajes de Antonioni es
de un tipo que no le resulta familiar. De hecho, no se trata de ansiedad
en absoluto, sino de algo más profundo: angustia. A él le gustaría probar
la angustia, aunque solo sea para saber cómo es. Pero, por mucho que
lo intente, no encuentra en su corazón nada reconocible como
angustia. La angustia parece ser una cosa europea, totalmente
europea; en Inglaterra todavía está por llegar, no digamos ya en las
colonias de Inglaterra”.
La pregunta por supuesto que nos deja esta evidencia directa sobre la
angustia es bien clara: ¿qué es entonces lo que él, John Coetzee, ha estado
experimentando durante todo el texto? Y de esta pregunta también
podemos derivar la siguiente: ¿Qué es ese conjunto de sentimientos que lleva
adentro, y qué parecen arrojarlo en una realidad hostil a la vida del espíritu?
Para resolver estas preguntas, y pasar al siguiente nivel, que es señalar si
se trata o no de la misma angustia del Dasein en Heidegger, hay que develar
el camino de John, el camino desdibujado de sentimientos y sobre todo, de
falsedades con las que se enfrenta. Hay un proceso metodológico que
realizar con el personaje en su disposición anímica y temporal.
Ya se ha evidenciado como esta ruptura interior contiene una negación,
que se exterioriza en el rechazo por la imagen del padre y la madre, fundada
en sentimientos como la envidia por lo que otros jóvenes y amigos tienen
como padres y madres; también aparece en el profundo desengaño sobre el
Maestría en Estudios Humanísticos
Seminario de Narrativas – II Semestre
David Alejandro Restrepo Díaz
12 Junio 2013
10 | P á g i n a
rol de sus padres en el mundo; pero aun más curioso, aparece con igual
fuerza un rechazo por la patria y todos los elementos simbólicos y políticos
con que esta puede estar asociada. De este modo lo que inicialmente
aparece como una rebeldía típica de adolescente frente a la imagen de
autoridad y control representada en sus padres, se convierte en una
negación absoluta por todo origen.
El anhelo de independencia y desapego del mundo paterno-materno a
través del rechazo y la negación, encajan así mismo con la frecuente
reflexión acerca de su propia inmadurez e inconsistencia como ser humano,
con su incapacidad de asumir la vida como un verdadero adulto: “solidez es
lo que siempre le ha faltado” y “¿Cómo podría él, que todavía es un niño,
criar a otro?” son solo algunos ejemplos de lo que con consistencia se
expresa a través de toda la narración.
Es paradigmático que a pesar de la comunicación escrita con su madre
que sigue en Sudáfrica, con él que ahora habita un país en que se siente
extranjero a medias, Inglaterra, siga enfrentándose con igual repulsión, y la
dificultad de establecer una tregua con este sentimiento y con ellos, pueda
ser en el fondo, una dificultad consigo mismo que está proyectando en su
propio ser.
De hecho, definirse así mismo, por contrario a como reconoce a su
padre, estableciendo hacia él como característica central el abandono, no
pueda por lo tanto, permitirse a sí mismo abandonar un proyecto del que no
lo logra definir su propio ser y vocación en el mundo.
La carencia de modelos y la búsqueda frecuente de los mismos en la
literatura y en el cine: “tiene que haber otras personas que hayan atravesado
el valle y llegado al otro lado”, para superar sus propios miedos y sentimientos
lo ponen de frente en los siguientes procesos que suponen la ruptura interior.
De fondo lo que se plantea es que a pesar de que John Coetzee tiene
frente a si mismo la voz de la consciencia, el llamado interior, y que la
angustia que siente es la manifestación más clara de que está caminando
hacia si mismo, también hay que señalar que la falta de reconocimiento de sí
mismo y su rol mundo, como al darle más valor a las habladurías, a las
curiosidades, y a la ambigüedad, le termina provocando sus frecuentes y
constantes caídas, y por lo tanto un olvido y pérdida de la angustia.
Maestría en Estudios Humanísticos
Seminario de Narrativas – II Semestre
David Alejandro Restrepo Díaz
12 Junio 2013
11 | P á g i n a
El asunto por demás, es más complejo de lo que parece, ya que como
John no está en el mundo de las fiestas, el alcohol y las conversaciones
superficiales, ignora por completo que esa otra forma de ser, esos otros
modelos literarios y profundos discursos sobre los cuales se quisiera plantear a
sí mismo, son también expresiones del mundo y producto de las habladurías.
El cómo ser escritor, el cómo enamorarse y encontrar a la elegida, el
cómo vivir en una auténtica ciudad (Londres, Paris y Viena), el cómo ser
independiente, el cómo demostrarse a sí mismo y a los demás que es un
adulto, el cómo vivir para conquistar y ser conquistado en el juego del amor
femenino, lo conducen constantemente, en contra de su propio ser y de su
verdadero sentir.
Puede señalarse entonces la gran barrera que se construye entre los
textos para develar que el sentido que los orienta puede ser el mismo, pero
en el fondo, las experiencias y las historias que se expresan, van por caminos
completamente apartados. En la novela no hay un triunfo del ser, no hay un
develamiento de la consciencia por medio del cual el sujeto queda liberado
existencialmente de todos sus complejos y problemas.
Al contrario, mientras en el relato formal existencial el proceso parece ser
metodológico y organizado, en el relato narrativo des-formalizado, los
procesos son adversos, no tienen un núcleo claro y no conducen siempre
hacia la verdad. Sin embargo, estos son los relatos que reflejan mejor el
carácter de la vida y logran trascender todas las dimensiones humanas y
culturales.
Siguiendo con el paralelismo entre los procesos de la ruptura interior que
se evidencian en la narración y que se han abordado hasta ahora de
manera indirecta, se propone establecer un mecanismo de comparación
entre los mismos procesos con los fenómenos de la cotidianidad
desarrollados por Heidegger para hablar de la caída del Dasein en la
aperturidad del Uno.
En el tema de las habladurías, que pueden verse expresadas en como
John busca ganarse la vida sin ser un zángano del sistema; o cómo
conquistar y hacer el amor a una mujer; o cómo mientras la elegida llega, es
bueno haberse movido por todas las esferas emocionales, puede
encontrarse un paralelo sin igual, al proceso de endurecerse cuando en la
Maestría en Estudios Humanísticos
Seminario de Narrativas – II Semestre
David Alejandro Restrepo Díaz
12 Junio 2013
12 | P á g i n a
adaptación a Londres, su nueva ciudad, señala “Entonces estará en camino
de convertirse en un verdadero londinense, duro como una piedra.
Convertirse en una piedra no era uno de sus objetivos, pero tal vez tenga que
acostumbrarse” (p.116).
Las curiosidades se evidencian a su vez, en la búsqueda constante e
interminable de experiencias, del experimentar por experimentar, para ganar
sentidos y experiencias sobre los cuales escribir, pero que lo dejan bloqueado
y negado para la escritura. El proceso de sacrificarse se equipara a este
fenómeno, principalmente cuando establece mecanismos de rechazo de su
ser interior, por medio del ideal de personaje literario que ha desarrollado a
través de la narración.
Un ejemplo claro se evidencia así en “No puede seguir sacrificando su
vida según el principio de que los seres humanos deben parecer los
sinsabores del trabajo para ganarse el pan, un principio que por lo visto
comparte sin saber dónde lo aprendió” (p.108). Pero sobre todo en este
fragmento: “Ha venido a Londres para hacer lo que en Sudáfrica es
imposible: explorar las profundidades. Sin descender a las profundidades no
se puede ser artista… quizá las profundidades de verdad son otras y se
presentan de las formas más inesperadas: como un arranque de maldad
contra una chica a primera hora de la madrugada por ejemplo” (p.133).
Finalmente, el terrible mecanismo de la ambigüedad a la que se
enfrenta entre la vocación por la literatura y la profesión como programador
de súper computadores en una potencia militar occidental colonialista,
hacen que su proceso de descubrimiento de su ser esté en una vacilación
absoluta, el proceso de destinarse aparece reflejado con toda claridad, en
una suma de fragmentos del capítulo 18: “Así que, sin saberlo, ¡se estaba
preparando para esto! ¡Esto era a lo que le conducían las matemáticas!”.
Nota otra cosa. Ha dejado de estar anhelante. Ya no le preocupa buscar a
la desconocida bella y misteriosa que había de liberar su pasión interior. Pero
no puede evitar ver la conexión entre el final de su anhelo y el fin de la
poesía. ¿Significa que está madurando? ¿En eso se resume madurar: superar
los anhelos, la pasión, todas las intensidades del alma?” (p.145).
En dichos procesos, los mecanismos de narración se activan para
señalar como la voz de la consciencia como llamado existencial de su ser se
va perdiendo, cómo el poder ser su más propio se ausenta y entra en la
Maestría en Estudios Humanísticos
Seminario de Narrativas – II Semestre
David Alejandro Restrepo Díaz
12 Junio 2013
13 | P á g i n a
cotidianidad del uno, generando como resultado, no un cuidado como lo
plantea Heidegger en su proceso ontológico, sino el establecimiento de lo
impropio del ser en dicho Uno, en donde prevalece el abandono.
Hasta este nivel, el abandono del ser parece vencer la fractura, superar
la grieta, sobreponen la angustia. Es entonces cuando esa misma angustia
que aparece en la página 63: “cuatro años después, sigue angustiado, pero
su angustia se ha vuelto habitual, incluso crónica, como un dolor de cabeza
que se resiste a marcharse. Cualquiera que sea el tema explícito, es él –
atrapado, solo, abatido – el que ocupa el centro…”, parece no haberse
desvanecido del todo cuando en la página 165, nos dice: “Hay otra manera
más brutal de decir lo mismo, De hecho, hay mil maneras: podría pasarse el
resto de su vida escribiendo una lista. Pero la más brutal es decir que tiene
miedo: miedo de escribir, miedo de las mujeres”.
John está en un proceso de transformación interior, se encuentra en la
vida, frente a su angustia y frente a los fenómenos cotidianos del uno, y
aunque la vacilación es dolorosa y terrible, la lucha continua hasta el final.
Para concluir este segmento, las vertientes internas de esta pérdida del
ser, como se expresan en la narración de Juventud, a través del proceso de
endurecerse, sacrificarse y destinarse, podrían establecerse en paralelo con
aquellos elementos de la caída del Dasein, frente a la cual nos presenta
Heidegger su condición de ser arrojado.
¿La ruptura?
Maestría en Estudios Humanísticos
Seminario de Narrativas – II Semestre
David Alejandro Restrepo Díaz
12 Junio 2013
14 | P á g i n a
El momento en que el héroe calla
“El silencio es el único amigo que jamás traiciona”
Proverbio chino atribuido a Confucio
“El silencio es el elemento en que se forman todas las
cosas grandes”
Thomas Carlyle
Ya que se evidenció que la angustia es una vertiente directa en la
narración de Coetzee y que pueden establecerse puentes y correlaciones
entre el concepto de angustia heideggeriano con el problema de la
angustia de John en Juventud, ahora se pretende demostrar que el
concepto de catarsis de Jauss, a pesar de no poderse establecer de forma
directa dentro de la narrativa coetziana, si puede constituirse indirectamente,
en un mecanismo vigente del personaje para transmitir elementos de
reflexividad, y sobre todo, de apropiación de la facticidad de su ser interior.
Como se ha evidenciado a través de las citas de Confucio y Carlyle, uno
de los mecanismos de introspección más recurrentes para el héroe dentro de
la narración de Coetzee, es el silencio. En silencio, John reflexiona
frecuentemente sobre sus propios sentimientos y pensamientos; en silencio se
encuentra siempre preguntándose por sí mismo, por su ser y su sentido; en
silencio, el joven trasciende, o mejor dicho, busca trastornar su realidad. Sea
el silencio el proceso mismo de cuestionamiento o un facilitador para este
proceso, es uno de los elementos centrales a discutir, sobre todo en la
realidad catártica de Juventud.
Es a través del silencio que la catarsis puede expresarse en la obra. Sin
embargo es importante señalar antes de proceder con este segmento, que
el propósito no es equiparar el silencio con el proceso metodológico de la
experiencia estética de Jauss. No se trata de articular que por tener la obra,
la capacidad creativa del autor como poiesis (que se refiere al proceso
productivo y que ha sido el centro de la literatura sobre estética por más de
dos mil años), se pueda concertar que el autor buscara transpolar esta
posibilidad poiética al silencio como contingencia catártica.
Maestría en Estudios Humanísticos
Seminario de Narrativas – II Semestre
David Alejandro Restrepo Díaz
12 Junio 2013
15 | P á g i n a
Tampoco que por medio de la aisthesis (que se refiere al proceso
receptivo del mensaje que ha sido muy bien estudiado desde la lingüística)
se pueda establecer siquiera algún elemento de integración entre el silencio
con el mecanismo de autosatisfacción que propone Jauss a través de la
catarsis: “que el hombre busque y encuentre su verdadero yo en el ajeno tú
de su Dios, y el autoplacer, en el placer ajeno, al que la experiencia estética
se abre” (pag.169).
Es por este camino por el cual Jauss plantea la posibilidad de una
experiencia estética en la catarsis. Y siguiendo la reflexión de Gorgias, nos
presenta además el placer del dolor, como aquel en el cual se enriquece el
espectador por la compasión que en él se despierta: “con la suerte y la
desgracia vivida en sucesos y en personas ajenas, el alma puede, de algún
modo, mediante las palabras enriquecer su experiencia propia” (Citado por
Fuhrmann en 1973, p.93).
Al regresar a Juventud, y como se señala en la introducción, el
mecanismo catártico parece ahora tomar un rumbo directo por la vertiente
interior. El hecho de plasmar en John una serie de características propias del
ser, el poder reconocer la angustia de su proceso vital, y por lo tanto sentir en
esta vertiente, un placer por su dolor, representa en este sentido la posibilidad
más clara de develar que la narrativa coetziana contiene en si misma, un
llamado a la consciencia a través del personaje autobiográfico. El autor, que
nos plantea una novela de referencia, al mismo tiempo nos plantea
interiormente, un paradigma catártico.
Para poder explicar como este paradigma se aborda y adquiere sentido
en la interpretación hermenéutica de la narración, señalaré dos activaciones
descentralizadas por las cuales se conduce al ser hacia el desarrollo de esta
unidad estética literaria.
La primera activación consiste en desentramar los argumentos por
medio de la vertiente externa, reconociendo en el texto las dificultades para
despejar al silencio como el verdadero paradigma catártico que activa la
autosatisfacción en mi propio ser. La segunda, toma lugar cuando no siendo
este proceso completamente consciente, pero penetrando ciertas esferas de
mi capacidad de reconocimiento en la vertiente interior, da lugar a un
examen sobre la construcción de identidad frente al héroe. Los límites de
dicha identidad se esclarecen con las características del personaje en Jauss.
Maestría en Estudios Humanísticos
Seminario de Narrativas – II Semestre
David Alejandro Restrepo Díaz
12 Junio 2013
16 | P á g i n a
Dice John en la página 116, entrando al capítulo 14 justo después de
haber renunciado a su trabajo en IBM: “No lamenta haber dejado IBM. Pero
ahora no tiene a nadie con quien hablar, ni siquiera Bill Briggs. Pasan días y
días sin que por sus labios salga una sola palabra. Empieza a marcarlos en su
diario con una S: días de silencio”. Y sigue más adelante: “Mientras que en su
caso el recuerdo de una sola palabra persistirá durante semanas, quizá
durante el resto de su vida. Chocarse con la gente, pedir perdón, ser
insultado: una treta, una manera barata de forzar una conversación. Cómo
engañar a la soledad”.
Es increíble como en el mismo capítulo, terminando los dos últimos
párrafos logra en términos existenciales una apropiación cercana de su ser. A
pesar de estar perdido en Londres, se muestra su propio modo de ser
verdadero para sí mismo, y al apropiarse de lo descubierto, se abre. Es un
momento de aperturidad en medio de la desolación y el vacío.
Es claro que en el camino le faltó elegirse, pero para ese momento, una
luz de verdad y esperanza se abrió en medio de la tristeza: “una tarde de
domingo, cansado, pliega la chaqueta a modo de cojín, se estira en la
pradera y cae en un sueño o duerme-vela en que la consciencia no se
desvanece, sino que continua planeando. Es un estado que no conocía:
parece notar en la sangra la rotación constante de la tierra. Los gritos lejanos
de los niños, el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos se unen en
un himno de alegría. Le da un vuelco el corazón. ¡Por fin!, piensa. ¡Por fin ha
llegado el momento de unidad extasiada con el Todo!... Este acontecimiento
señalado no dura más que unos segundos de reloj. Pero cuando se incorpora
y sacude la chaqueta, se siente fresco, renovado… Si no ha sido totalmente
transfigurado, al menos ha sido bendecido con la insinuación de que
pertenece a este mundo” (p.120).
Es una clave maravillosa que la narración coetziana produce entre el
silencio y el camino de la apropiación del ser. Durante la mayor parte de la
narración, el joven John deambula entre procesos de negación,
endurecimiento, sacrificios y destinos falsos, y un abandono de su ser, de su
propio yo. Hay que reconocer que este camino entero, entre la ruptura
interior y el desvelamiento de su interior, hace todo parte de la catarsis al que
la narración invita. No en vano, Jauss plantea el paralelismo entre la catarsis y
la curación del alma en la compasión despertada en el observador.
Maestría en Estudios Humanísticos
Seminario de Narrativas – II Semestre
David Alejandro Restrepo Díaz
12 Junio 2013
17 | P á g i n a
Sin embargo, en la propia estructura del texto des-formalizado, no hay
una claridad estructural para señalar que efectivamente el proceso de
aperturidad se logre en el personaje, y muchas veces, por las características
de estas mismas narraciones en el mundo de la literatura, es difícil establecer
que un proceso de apropiación pueda lograrse.
Es así como tanto los procesos de ruptura como los elementos de
conexión entre la historia de John y la mía propia, se convirtieron en
mecanismos que bloquearon una comprensión interior avanzada. En muchos
momentos, el análisis condujo a encerramientos, bloqueos y ausencias, por
las cuales no se podía ni avanzar ni establecer puntos de sostenimiento.
Elementos de la historia misma como la vida en Inglaterra, el pasado colonial
en el tercer mundo, el rechazo de las personas de su edad, la falta de
confianza en su ser, la búsqueda de ideales de realización falsos, hicieron el
proceso de reconocimiento con la historia del héroe muy vividos y cercanos,
pero al tiempo, dificultaron el proceso de análisis e interpretación.
Sobrellevando las dificultades de la historia, reviviendo procesos
interiores olvidados, y des-fragmentándolos en micro procesos emocionales y
psicológicos, el camino hacia la reflexión hermenéutica narrativa se hizo
posible, y de esta manera, me encontré con las preguntas. Juventud es una
narración plagada de reflexiones en forma de preguntas, unas se quedan en
el aire, sin responder, y se convierten a lo largo de la historia en mecanismos
inquisitivos, que activaron la vertiente interior, y que posibilitaron un análisis
del papel de la interrogación.
En el reconocimiento de su propia soledad, en sus pasos andados
pensando y masticando palabras, incluso cuando discute o aborda temas
con otras personas desde una exterioridad falsa y perdida, el personaje de
John se manifiesta en el fondo, desde una intensa soledad, lo que lo lleva a
preguntarse en cualquier circunstancia, hacia donde va y que es lo que se
supone que debe esperar de la vida.
Las preguntas son la primera activación que lo expulsa de la
cotidianidad y la mundanidad, y se convierten en la manera en que el héroe
reflexiona e intenta apropiarse de su facticidad. Y en esos momentos de
interrogación, el mecanismo que logra despertarlo es el silencio. De este
modo, se produjo la primera etapa catártica con la narración: a través de la
Maestría en Estudios Humanísticos
Seminario de Narrativas – II Semestre
David Alejandro Restrepo Díaz
12 Junio 2013
18 | P á g i n a
Tipo de identificación Relación Disposición receptiva
Normas de comportamiento (+=Progresiva) (- = regresiva)
a) Asociativa Juego / lucha (fiestas)
Trasladarse a las funciones de los demás participantes
+ placer del existir en libertad (pura sociabilidad)
- exceso autorizado (regresión a rituales arcaicos)
b) Admirativa El héroe total (santo, sabio)
Admiración
+ aemulatio (emulación) + ejemplaridad
- imitatio (imitación) - edificación / diversión en lo inusual (necesidad de evasión)
c) Simpatética El héroe imperfecto (cotidiano)
Compasión
+ interés moral (disposición de la acción) + solidaridad con una actuación determinada
- sentimentalismo -autoafirmación (consolación)
d) Catártica
a) El héroe sufriendo Conmoción trágica / liberación del ánimo
+ interés desinteresado / reflexión libre - curiosidad (ilusionamiento)
b) El héroe oprimido Risa participatoria / alivio cómico del ánimo
+ juicio moral libre - Burla (carcajada ritual)
e) Irónica El héroe desaparecido o el antihéroe
Extrañeza (provocación)
+ creatividad como efecto +sensibilización de la percepción + reflexión crítica
- solipsismo - aburrimiento cultivado - indiferencia
pregunta por el papel del silencio, y el reconocimiento del mismo en la
aperturidad del ser.
La segunda activación, se desprende del análisis de los modelos
interactivos de identificación con el héroe. Sabiendo que por el proceso de
autosatisfacción en la identificación con este mismo es como Jauss nos
presenta el mecanismo catártico, puede decirse que sucede en paralelo un
traspaso de identidad narrativa, que apunta a un desarrollo de la ipseidad
señalada por Ricoeur (aunque no es la cuestión central del presente ensayo,
no pude escapar de la tentación de relacionar la ipseidad ricouertiana
como un proyecto de identidad narrativa, que incluye un cambio en la
cohesión de la vida y se configura como un tejido de historias, reales y
ficticias, que no cesan su vinculación en la realidad).
El presente cuadro, extraído del capítulo primero de la parte B de
Experiencia Estética y Hermenéutica Literaria de Jauss, busca poner en
evidencia la tipología de héroes que la literatura nos presenta y con los
cuales a través del mecanismo catártico, establecemos vínculos de
identidad y construimos sobre estos mismos, modelos de auto-referenciación.
Maestría en Estudios Humanísticos
Seminario de Narrativas – II Semestre
David Alejandro Restrepo Díaz
12 Junio 2013
19 | P á g i n a
Es así como sobre esta tipología, el personaje de John en la narrativa de
Juventud, que podría definirse desde una vertiente exterior reduccionista
como un simple muchacho blanco, confundido y perdido, que experimenta
un gran rechazo por sus padres y su país, una excolonia británica en África, y
caracterizado por una baja autoestima con algunas aptitudes matemáticas
y un interés muy fuerte por la literatura inglesa, pasa a convertirse en el héroe
de una historia, por medio del mecanismo catártico.
¿Qué tipo de héroe y por qué? Esta sería la pregunta clave para cerrar
esta reflexión sobre la segunda activación. Usando la columna de relación y
disposición receptiva, encontramos un héroe que combina sentimientos de
compasión, extrañeza y sobre todo, conmoción. Para descartar, los
mecanismos que pudieran estar sesgados, lo ideal sería caracterizar en cada
capítulo a John, quien intenta ser alguien a través de la realización de su
travesía. Es por esta razón, que la identificación irónica pierde vigencia: no se
trata de un héroe provocador, no hay en su ser nada indiferente o
desvinculado, a parte de su profundo aburrimiento con las cosas, que nos
haga pensar que se trata de un anti-héroe.
En cambio, su intenso sentimentalismo, y autoafirmación constante, la
consolación con la que acaricia su ser, nos revela los aspectos más negativos
de un héroe cotidiano, un muchacho común y corriente, un regular de las
colonias, un sudafricano – es la común referencia que hace de sí mismo al
hablar de la falta de interés que tienen las inglesas por él – venido a menos.
Se trata de un héroe imperfecto, un héroe que aún no ha sido pulido, que
necesita el sufrimiento para formarse. De hecho, esta es la referencialidad
más frecuente con la que se denomina al hablar de procesos como el
sacrificio y el destino. Sin embargo, no parece haber ninguna característica
progresiva en esta forma de heroicidad.
Al estudiar más a fondo entonces, el desarrollo de su personaje, se
evidencia con claridad que su característica más fuerte es la reflexión libre,
este sería su carácter progresivo más dinámico y auscultado. Se comprueba
constantemente, vemos como el inquirirse y cuestionarse hará que su
estructura esté en constante transformación y adaptación. Es además un
héroe que nos cuenta como está su interior, que revela sus sentimientos, que
transmite su estado anímico. Se trata por lo tanto de un héroe sufriendo. Se
Maestría en Estudios Humanísticos
Seminario de Narrativas – II Semestre
David Alejandro Restrepo Díaz
12 Junio 2013
20 | P á g i n a
revela así, la activación catártica, confirmando que en Juventud, una
vertiente interior, está manifestándose por medio de la catarsis del héroe.
Cierre
“La gente feliz no es interesante. Mejor aceptar la carga
de infelicidad e intentar transformarla en algo que valga
la pena, poesía, música o pintura”.
J.M. Coetzee en Juventud, capítulo 2
La respuesta a la pregunta por el quién suele ser más compleja de lo
que se cree, sobre todo cuando se trata de nosotros mismos. Se suele pensar
con desdén que preguntarse mucho las cosas está de más y que las personas
que cuestionan el rol del ser en el mundo terminan aisladas, incomprendidas
y locas. Considero que la lectura de J.M. Coetzee en Juventud, y el proceso
de reflexión de la hermenéutica literaria con obras de un gran calado
existencial ayudaron no solo a modificar la estructura existentiva que nos
impide asumir el ser en todas sus dimensiones, desde las más interiores hasta
las más cotidianas; sino a establecer mecanismos y procesos metodológicos
de aproximación más profundos y analíticos con las obras mismas.
En el presente ensayo, se buscaron los vínculos entre dos mundos
literarios, utilizando como puente y estructura aquellos conceptos
existenciales desarrollados por Heidegger y Jauss, en una obra de carácter
narrativo des-formalizada. Como se señaló desde la introducción, el objetivo
de buscar establecer paralelismos, correspondía a desarrollar la capacidad
de hacer una introspección de la obra, utilizando los elementos y conceptos
que se tuvieron a la mano durante el seminario de narrativas.
Propender al develamiento de las estructuras literarias, y en futuro, hasta
las mismas estructuras semiológicas y simbólicas, es una tarea que debe ser
consistente con el pensamiento científico humanista, pero que sobre todas
las cosas, debe hacer reflexivo nuestro rol en el juego del análisis y la
interpretación. Espero con el presente ensayo, dejar abierta la posibilidad de
abordar este horizonte investigativo en otros campos, que me permitan como
investigador, señalar caminos y trazar rutas de análisis e interpretación para
las humanidades.