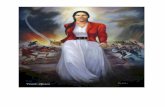Imagenes de la historia argentina reciente El relato de los hijos
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Imagenes de la historia argentina reciente El relato de los hijos
Imágenes de la historia argentina reciente. El relato de
los hijos.
Adriana Badagnani
Pasado y futuro se cruzan y dialogan en el presente,
tiempo en que éstos se fabrican y reinventan
permanentemente. La escritura de la historia
participa, por lo tanto, de un uso político del
pasado.
Enzo Traverso
1- Diferentes usos del pasado reciente en Argentina
Las representaciones sobre la experiencia dictatorial
argentina han sufrido diversas mutaciones. En la década del
’80 la estrategia implementada por los organismos de
Derechos Humanos fue la focalización en el tema del
Terrorismo de Estado entendiendo al Golpe como una cesura
significativa. En este marco la cuestión de la militancia
armada se transformó en un tema incómodo. (Dalmaroni, 2004;
Longoni, 2007)
El tema central de los ’80 giró en torno a la
democracia y sus condiciones de posibilidad;
paradójicamente las nociones construidas sobre lo
democrático tienen sus raíces en la reflexión sobre la
1
dictadura. Garramuño (2009) define la producción de este
período como escrituras que trabajan con los restos de lo
real. Las experiencias del terror, la tortura y la
persecución política aparecen como lo inenarrable. Los
textos, ensamblados en torno a motivos alegóricos, se
centran en la subjetividad, en la tactilidad y en la
discapacidad de narrar como tema en sí mismo. De esta
manera pueden ser analizados los trabajos de Gusmán (1995)
y Saer (1980).
La caída del Muro de Berlín y el angustioso fin del
primer gobierno democrático configuran un escenario de
pérdida de certezas, de estallido de los sentidos que
inciden fuertemente en la visión de las representaciones
sobre la dictadura. A mediados de los ‘90 se asiste a una
serie de declaraciones de los autores materiales del
genocidio, que en una época marcada por la impunidad,
rompen el pacto de silencio de las FF.AA1. En simultáneo,
comienzan a publicarse testimonios de militantes de las
organizaciones armadas ya que en los ’80 la militancia era
un tema incómodo. La literatura testimonial sobre el
genocidio forma parte de un clima de época signado por la
preocupación por este tema, aunque también produce una
cierta saturación al hacer narrable aquello que es único,
creando una hermenéutica de la derrota
(Strejilevich,2004). Lo silenciado en los inicios de la
democracia empieza a ser contado desde diferentes ópticas:
el ensayo, la biografía, la autobiografía y la novela.
1 Verbitsky (1995) publica el libro El vuelo en el que Scilingo confiesa el destino de los desaparecidos que eran arrojados al Río de la Plata.
2
En los últimos años, a partir de la Derogación de las
Leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la reapertura
de los juicios a los genocidas, se produce una
modificación en las representaciones sobre la dictadura.
Si por una parte se origina una ampliación de los ángulos
de la mirada, por otra estos discursos en disputa se
tensan al relacionarse de forma directa con el campo
político y judicial. En opinión de Tulio Halperín Donghi
(2003) todo régimen político tiene pretensiones de generar
una lectura particular de la historia: el alfonsinismo
alimentó una mirada dicotómica en torno a la historia
argentina separando los regímenes políticos en tanto
podían ser calificados o no como democráticos; el
menemismo generó una mirada del pasado como una cantera de
errores (especialmente en el terreno económico) que debían
ser evitados. Sin embargo, no se había gestado un proyecto
político perdurable en el tiempo con pretensiones de
realizar una mirada abarcativa sobre el pasado argentino.
Este dato se modifica sustantivamente con la aparición del
kirchnerismo; dentro de su relato los ’70 poseen un
espacio relevante con una imagen ambivalente de las luchas
del pasado: se rescatan las utopías colectivas, a la par
que se rechaza el uso de la violencia; esta perspectiva
resulta consecuente con la política judicial de reapertura
de los juicios a los genocidas.
Los relatos sobre los ’70, que forman una parte
importante de la literatura del período, entran en juego
de forma particular con la nueva narrativa argentina.
3
Siguiendo a Raymond Williams (2009) consideramos que los
autores de los ’90 pueden ser visualizados como una
formación con una peculiar estructura de sentir que presenta
signos de estructuras emergentes. Laura Ruiz (2005) señala
dos rasgos salientes de esta generación: el haberse
educado bajo la dictadura -por lo que la temática de
Malvinas y el “clima de cementerio” asociado al “Proceso”
son centrales en su producción- y el haber comenzado a
publicar en los ’90.
Fredric Jameson (2002) caracteriza a las producciones
posmodernas por dos rasgos esenciales: la esquizofrenia y
el pastiche. La primera característica afecta a la
concepción del tiempo, con una profunda dificultad para
pensar la dimensión histórica. El segundo rasgo está
vinculado al espacio y es un término tomado de las artes
visuales. Jameson distingue la parodia del pastiche:
mientras que en la primera nos encontramos ante la
imitación y la burla de las características de lo moderno
a partir de la tergiversación de sus normas, en el
pastiche nos hallamos ante la ausencia de norma
lingüística, por lo que asistimos a una pléyade de estilos
y manierismos; en la posmodernidad no existe
representación sino solo imágenes mentales del pasado y
sus estereotipos. El pastiche es el discurso de una lengua
muerta o una parodia vacía en la que se borran las
barreras entre la cultura superior y la de masas. Otro
rasgo significativo de las manifestaciones culturales
posmodernas es el carácter nostálgico, con una reinvención
4
de la vivencia ausente, donde no hay parodia porque no hay
sátira, sino solo el deseo (reprimido) de volver a
experimentar.
Una perspectiva productiva para abordar el problema
tiene que ver con la noción de los hijos. Es decir, si bien
el concepto de generación ha mostrado un gran número de
limitaciones para explicar determinados fenómenos, podemos
utilizar una idea de generación enriquecida por los aportes
de Pierre Bourdie (1984) y Raymond Williams (2009). Laura
Ruiz (2005) menciona que el haber vivido su infancia y
primera juventud bajo el “Proceso” y haber comenzado a
publicar en el menemismo (y vivir una tortuosa llegada a la
madurez en una época signada por la dificultad de acceder
al mercado laboral, sumado al desencanto posmoderno
posterior a la Caída del Muro de Berlín) deja profundas
huellas en los textos de los escritores de los ’90.
Particularmente en el caso la Dictadura, lo que caracteriza
a los autores de esta generación es elaborar una mirada
diferente sobre este momento que se separa de los relatos
en disputa generados hasta el momento. Si bien estos textos
retoman una tradición de escritos sobre el tema, existe una
mirada diferenciada propia de quienes no vivieron el terror
como un fenómeno identificable, sino como un miedo oscuro e
innombrable que los oprimía en todos los espacios.
Entonces, lo que aparece centralmente en la literatura
elaborada por esta generación es un intento de darle voz a
los hijos.
5
De esta forma una operación interesante es el juego
entre la palabra hijos (con minúscula) y la sigla
H.I.J.O.S. con mayúscula. La aparición de la organización
H.I.J.O.S. en 1995 marca un cambio en la política
argentina a partir de prácticas políticas diferenciadas,
como el escrache, y la elaboración de un punto de vista
propio. Es decir, si la agrupación retoma los discursos
heredados, también incorpora elementos novedosos. Miguel
Dalmaroni (2004), analizando la retórica presente en las
revistas de esta agrupación y en los testimonios
individuales de sus integrantes (Suárez Córica, 1996;
Lamadrid y Gelman, 1997) da cuenta de este fenómeno: como
existe una apropiación selectiva de la tradición como forma
de reencontrarse con los ausentes. Si los cuerpos de los
padres han sido sustraídos, negados y desaparecidos, los
hijos se encuentran con ellos reponiendo sus saberes,
visiones, legados presentes en canciones, poemas, ensayos y
referencias propias de la cultura de izquierdas. Pero por
otro lado, no nos encontramos ante un habla monolítica,
sino que se trata de un discurso en formación en el cual
los sentidos no se encuentran predeterminados, sellados,
sino que están en construcción. De esta manera, incluso, se
permiten el cuestionamiento de ciertos elementos
ideológicos de sus padres: el rechazo de la violencia y la
condena a las estructuras de mando piramidales con una
conducción centralizada aparecen no sólo en el discurso,
sino en la praxis de H.I.J.O.S.
6
Resulta interesante analizar como la retórica de
H.I.J.O.S se entrecruza con otros hijos. Vale decir,
aquellos que fueron víctimas de la violencia política pero
no militan en la organización. Ernesto Semán, nació en
Buenos Aires en 1969, su padre desapareció en 1976, ha
trabajado como periodista y se encuentra cursando su
Doctorado sobre Historia Latinoamericana en la Universidad
de New York. Laura Alcoba nació en La Plata en 1968 es hija
de militantes montoneros, a los diez años se exilia con su
familia en Francia donde se licenció en Letras en L’Ecole
Normale Supérieure especializándose en el siglo de Oro
español y trabajando en traducciones. Mariana Eva Perez
nació en Buenos Aires en 1977, es hija de militantes
montoneros desaparecidos luego de su paso por la ESMA;
actualmente se encuentra realizando su doctorado en
Alemania en el marco del proyecto de investigación
“Narrativas del Terror y la Desaparición” de la Universidad
de Constanza.
2- Los hijos en la nueva narrativa argentina: Semán, Alcoba
y Perez.
La nueva narrativa argentina construye una mirada
particular sobre los ’70 que se aleja, en muchos aspectos,
de la literatura que tendió a glorificar aquellos años.
Elsa Drucaroff (2011) analiza los relatos de la
posdictadura concluyendo que estos han podido emanciparse
del discurso ventriloquizado de los “padres” militantes,
utópicos, sobrevivientes y admirables. A los jóvenes
7
narradores les ha costado encontrar su propia voz por la
dificultad de ser rebeldes ante unos padres rebeldes. La
asunción de una derrota nunca aceptada por los padres, el
enjuiciamiento a las partes más oscuras del sueño
revolucionario y la demarcación de un trauma propio como
resultado de la experiencia forman las manchas temáticas
que pueden hallarse en la literatura de los “hijos”. La
infancia en contexto de terror crea una experiencia
singular de un miedo sin nombre: una opresión hasta en los
espacios más íntimos. El hecho de comenzar a publicar en
los ’90 –signados por la compra de las editoriales locales
por parte de grupos extranjeros- aparece marcado por la
dificultad. El mercado editorial se presenta extremadamente
empequeñecido en comparación con el desarrollado en los
’60, en especial durante el momento del llamado boom de la
novela. Ante estos escollos los autores han sabido
construir también otras formas de publicación y circulación
de sus producciones que se torna un dato sustancial de
estas nuevas narrativas.
En este punto es interesante analizar que dentro de la
dificultad para lograr un espacio propio, los narradores
jóvenes debieron enfrentarse ante la mirada desdeñosa de
una crítica conformada por una generación anterior que
logró lugares de poder en la academia. Sumamente
ilustrativo de este enfrentamiento resulta la postura de
Beatriz Sarlo (2006), quien impugnó a la nueva narrativa
argentina por la ausencia de politicidad y dimensión
histórica, por el registro plano que supondría una ausencia
8
de trabajo con el lenguaje, por la existencia de narradores
sumergidos que no se diferencian de los personajes y por
una mirada etnográfica de la realidad que supone una
ausencia de juicio sobre aquello que se observa.
Las respuestas de los nuevos narradores argentinos no
se hicieron esperar, y el debate puede rastrearse en
artículos, reseñas y entrevistas en diferentes revistas
especializadas (Contreras, 2007). Más allá de las líneas de
argumentación de las partes, creemos junto a Elsa Drucaroff
(2011) que la mirada de los nuevos narradores no es
ahistórica ni apolítica, sino que los sentidos ideológicos
de los relatos no coinciden con la mirada setentista. Al
contrario de lo planteado por Sarlo, los relatos de los
nuevos narradores suelen mostrar una obsesión por el pasado
reciente como espacio del trauma, pero, paralelamente,
plantear ese pasado como lo inexpresable.
Otro signo relevante de la nueva narrativa argentina
se vincula con el carácter fragmentario, la construcción a
partir de ciertas huellas y objetos de recuerdo. La
utilización de fotografías aparece como un recurso
relevante de estas narrativas en compleja articulación
entre realidad y ficción como una forma de confrontación
entre el relato, con su necesaria cuota de
ficcionalización, y la imagen analógica que nos confronta,
al decir de Barthes (2012) con el esto ha sido. Esta
estética de las ruinas de matriz benjaminiana, en opinión
de Sandra Lorenzano (2001), se contrapone con la estética
fascista de los monumentos.
9
Un tema complejo a rastrear en estos escritos es su
status genérico. Si por una parte se construyen con los
procedimientos de la novela, por otra parte rescatan la
veracidad de lo narrado. Siguiendo a Leonor Arfuch (2002)
creemos que estos textos se inscriben en un espacio
biográfico. Esta línea teórica posee una serie de
implicancias: se refiere a lo biográfico y no
autobiográfico en la medida en que existe una
incoincidencia entre el autor y el narrador; aparece la
idea de un espacio como lugar dialógico de encuentro entre
autores y lectores; y es central la referencia
antirepresentacional en la medida en que el relato no es
una reproducción de una vivencia sino que impone su forma y
sentido a la vida. En palabras de Arfuch:
Avanzando una hipótesis, no es tanto el contenido del
relato por sí mismo –la colección de sucesos,
momentos, actitudes- sino, precisamente las
estrategias –ficcionales- de autorepresentación lo que
importa. No tanto la “verdad” de lo ocurrido sino su
construcción narrativa, los modos de nombrar(se) en el
relato, el vaivén de la vivencia o el recuerdo, el
punto de la mirada, lo dejado en la sombra… en
definitiva, qué historia (cuál de ellas) cuenta
alguien de sí mismo o de otro yo. Y es esa cualidad
autorreflexiva, ese camino de la narración, el que
será, en definitiva, significante. (Arfuch, 2002: 60)
10
Laura Alcoba ha publicado recientemente Los pasajeros del
Anna C. (2012), un libro en el que reconstruye el
itinerario de sus padres cuando fueron a Cuba a recibir
formación militar. Esta experiencia es narrada desde
diferentes puntos de vista provistos por protagonistas que
ensamblan un relato desapegado y desidealizado de aquel
momento. El periplo a Europa del Este y de allí a Cuba
coincide con la gestación y nacimiento de la propia Laura
Alcoba. Por otra parte, ese largo viaje inaugura una cadena
de errancia que culminará con el exilio en París, ciudad en
la que Alcoba aún reside. La identidad de un sujeto del que
nadie puede recordar el nombre falso con el que fue
inscripto, el nombre apócrifo con el que ingresó a la
Argentina, se vincula con el trabajoso proceso de
construcción de la subjetividad y las máculas del exilio,
que es un exilio hasta de la propia lengua, ya que las
novelas de Alcoba fueron publicadas en francés y traducidas
al castellano --Los pasajeros… es la tercera novela de Laura
Alcoba, con anterioridad había publicado La casa de los conejos
(2008) y Jardín blanco (2010). Aparece entonces la demanda
asordinada de los hijos hacia los padres como impedimento
para vivir una niñez “normal” y las marcas que ese pasado
deja en el presente.
Alcoba reflexiona en su trabajo sobre la dificultad de
reconstruir una historia cuando los propios protagonistas
parecen haber olvidado elementos sustantivos del pasado.
Pero la autora transforma esta imposibilidad en un
procedimiento: trabaja con los fragmentos que, como
11
pequeños mosaicos, van ensamblando una historia en la que
es tan importante lo dicho como lo omitido, lo recordado
como lo olvidado y la discrepancia entre las versiones que
parecen coincidir con documentos y aquellas deformadas por
el tiempo y la distancia. De esta manera, Alcoba utiliza
diferentes imágenes para marcar la operación de
reconstrucción: la del tapiz y sus infinitos hilos, la del
mimbre con el que trabajosamente forma canastas en una
fábrica cubana o la de los recuerdos como reliquias:
objetos sagrados del pasado que es preciso buscar y
atesorar, pero también desacralizar. Todos los capítulos se
encuentran vinculados a recuerdos puntuales. En “Las
reliquias y los perros” aparece la perspectiva de Soledad,
la madre de Laura:
La memoria de Soledad, y ella lo sabe, ha ponderado,
escogido, puesto en orden y buscado un sentido a
posteriori. Ha reconstruido. Tiene claras ciertas
imágenes en su cabeza, ciertas escenas, tramos enteros
de conversación, pero ya no sabría decir con certeza
si son el resultado de la fusión de momentos
distintos, o si de verdad tuvieron lugar tal como los
rememora, en una secuencia continua y coherente. Pero
qué importa. (Alcoba, 2012: 23)
Los silencios, las omisiones y los olvidos aparecen
vinculados a la forma contradictoria en que los
protagonistas se hacen cargo de sus experiencias: si bien
no reniegan de aquella etapa idealista también reconocen
12
que fue un tiempo de luces y sombras. Algunos eventos de La
Habana –como la persecución de la homosexualidad o el
carácter monolítico de un régimen dentro del que no eran
pensables las diferencias- se vinculan con hiatos en los
relatos de los protagonistas. El fracaso de una manera de
ver el mundo, con su atroz saldo de tortura, exilio y
muerte, obliga a una lectura presentista del pasado que
tiñe la imagen elaborada.
Sobre este espejo deformante de los testigos se
sobreimprime un segundo reflejo que distorsiona la imagen:
la propia visión de Laura Alcoba que fue una de las
pasajeras –contando con solo un mes de edad- que volvió a
la Argentina a bordo del crucero Anna C. El barco era un
gigantesco trasatlántico que los trasladó de Génova a
Buenos Aires en un lento y accidentado retorno de Cuba
desde otro lado de la Cortina de Hierro y de allí en tren
hacia Europa.
La imposibilidad de reconstruir el itinerario de los
padres, que es su propio itinerario, aparece como una
marca de una vida signada por el desplazamiento y el exilio
que determinan la dificultad para encontrar el lugar
propio. Si entendemos que el exilio de Laura Alcoba en
Francia no fue solo el de una historia, sino el de la
propia lengua que es su elemento de creación (la novela fue
publicada en francés como Les Passaggers de Anna C. y traducida
al castellano por Leopoldo Brizuela) resulta sintomático
que la imagen privilegiada para designar el escrito sea la
del retorno. Un regreso, no obstante, que será únicamente
13
un paréntesis ya que una década después Laura y su familia
deben exiliarse en Francia. Las experiencias en el Anna C.,
dentro de las cuales se incluyen los diálogos con Emilio
Maza, Carlos Ramus y Fernando Abal Medina, serán
determinantes de las elecciones ideológico políticas de los
siguientes años: la inclusión en Montoneros con su
particular fusión entre socialismo, peronismo y
cristianismo. Las novelas de Laura Alcoba son, tal vez,
como un trasatlántico en un lento retorno. Como el Anna C,
un barco lujoso pero que resultaba anticuado en la época de
aviones de pasajeros rápidos y eficientes, Alcoba trabaja
con ideas y modos de ver el mundo que nos resultan
obsoletos porque han perdido significación en nuestro
contexto.
Ernesto Semán es hijo de un militante del Partido
Comunista, de orientación maoísta, que desapareció pocos
meses después de golpe de 1976 cuando había regresado de
China, país en el que había recibido formación político
militar. La novela Soy un bravo piloto de la nueva China (2011)
aparece construida en tres espacios diferenciados: Buenos
Aires, ciudad a la que el protagonista regresa mientras su
madre agoniza víctima del cáncer en el 2002; el campo de
detención en el que estuvo su padre; y la isla, un espacio
onírico y alegórico que escenifica el narrador para
intentar comprender su problema de identidad, la trabajosa
elaboración del duelo ante un cuerpo ausente e, incluso, el
rencor hacia un padre que eligió la revolución por sobre la
familia.
14
El libro propone un pacto de lectura ambiguo ya que se
construye con los procedimientos de la novela y en ninguna
parte de los textos o paratextos aparece la información de
estar basada en un acontecimiento real (aunque sí resultó
un elemento central en las entrevistas realizadas al autor
y en las reseñas del texto).
Tres elementos del recuerdo aparecen en una caja que
la madre lega a los hijos: una fotografía de la única
imagen de la familia, el avión que el padre trajera de
China y una carta del padre a la madre. Estos elementos del
pasado se tornan especialmente significativos. La
fotografía consigna los datos reales de los sujetos, no
aquellos que Semán imagina en su ficción. De esta manera
nos coloca frente a una imagen textual. En opinión de
Daniel James (2008) las fotografías han tenido gran
importancia en la historia de los Derechos Humanos en
Argentina. Si la fotografía remite a lo fantasmal al
aparecer como imagen del ser ausente, en el caso de los
desaparecidos esa condición se ve reforzada al desconocer
cuándo y cómo murieron y dónde se encuentran sus restos.
Este carácter espectral transmuta a las fotografías en
artefactos conmemorativos esenciales en el marco de la
transformación de una cultura de la amnesia a una cultura
del duelo que retoma y analiza un repertorio conceptual
internacional de las relaciones entre historia, memoria y
recuerdo. Lo que nos hiere en la foto íntima familiar -el
punctum al decir de Barthes (2012)- es verlos tan vivos y
saber que van a morir. Todo relato crea una historia en la
15
que se reordena y rejerarquiza la información sobre el
pasado. Es por ello que todo texto nos coloca en la tensión
entre memoria e historia. Por el contrario, la foto posee
la virtud de colocarnos allí; sin embargo, como señala
Benjamin (1989), una foto aislada es incompleta sin su
literaturización. El segundo elemento es el avión, el
juguete que Luis Abdela trajera de China para sus hijos. El
Chinastro, el bravo piloto, es tal vez el propio padre. Aún
dentro del avión pese a la rajadura de la cabina. En la
cadena de desplazamientos Rubén pierde a su padre, preserva
el avión que representa la decisión demasiado valiente: el
camarada Abdela se encontraba en China al momento del
Golpe, de forma que su retorno fue un exceso de bravura.
Esa recriminación hacia el padre ausente pone el centro en
el lugar del hijo. Esto es, si las ficciones sobre la
dictadura de hace quince o diez años atrás daban voz a los
militantes, el relato de Semán –y otros construidos en el
mismo sentido- dan la palabra a los hijos. El tercer
elemento de la caja es una carta del padre a la madre. Este
objeto del recuerdo permite trazar la tensión entre la
cosmovisión del padre y de los hijos. El padre antepone la
revolución sobre la pareja y sobre la familia; para los
hijos este discurso solo puede ser absurdo o psicópata.
Leída con ojos anacrónicos la carta produce extrañeza por
aparecer como un artefacto del pasado que resulta
incomprensible. La mirada que los hijos elaboran sobre el
pasado reciente está vinculada con un distanciamiento
crítico hacia el pasado revolucionario, con la discapacidad
16
de comprender un contexto tal en que la revolución fuera
posible.
La militancia de los padres aparece entonces como el
impedimento de vivir una “niñez normal” en muchos de estos
relatos elaborados por los hijos. En La casa de los conejos
Laura Alcoba (2008) trabaja con la idea de casa prototípica
dibujada en la escuela como el deseo incomprendido por su
madre de lograr un hogar como el de los otros chicos. Pero
la demanda en sordina hacia los padres se torna cruda en un
diálogo del protagonista de Soy un bravo piloto… con su novia
cuando le cuenta que, estando en una marcha, comienza
escuchar en una clásica consigna, el intertexto que
subyace:
los desaparecidos
que digan dónde están
los desaparecidos
que digan dónde están
“¿Qué quién diga? ¿Ellos?”
“Claro, que los desaparecidos digan algo, de una puta
vez. Escuchala bien, cómo suena, decime si el ritmo
equívoco es una casualidad, justo ahí donde se supone
que no hay ninguna ambigüedad. Justo ahí ¿Cuándo hace
que venimos cantando eso?”
“Diez años, doce”
“Mil años. Mil millones de años para empezar a
preguntar alguna otra cosa, por fin. Que los
desaparecidos digan dónde están, de una vez por
todas, que ellos digan algo. Si los otros no van a
hablar, que ellos nos digan dónde están, por qué no
17
salieron corriendo. Sin ánimo de ofender, ni de
recriminarle nada a nadie, nadie les va a sacar la
memoria de héroes ni de mártires, a esta altura de la
soirée. […] Nosotros seguimos yendo a la plaza,
ponemos el aviso en Página, cobramos la indemnización
y los subsidios, eso es sagrado, non calentarum. Pero
vida hay una sola, y no sólo la de ustedes. La
nuestra también es una sola, así que podrían
aprovechar el paso del tiempo y rendir alguna cuenta,
¿no? ‘sin perjuicio de las acciones legales contra
los perpetradores’, claro. Podrían empezar a hablar y
decir dónde están, porqué se tiraron por los fiordos
como cuises cuando estábamos con la mesa puesta
esperándolos para comer.”
“Por la patria.”
“Pero nosotros también somos la patria. Nosotros
somos la patria, así que no sé a quién le están
ofrendando la vida. ¿O quién se quedó esperándolos
todo este tiempo? Si era por la patria podrían haber
vuelto a comer y nos ahorrábamos el funeral.” (Semán,
2011: 144-145)
Los cortes sincrónicos que utiliza Semán resultan
significativos. Cuando el protagonista quiere periodizar
las etapas por las que ha pasado la familia Abdela analiza
cómo sus vidas se ven dramáticamente modificadas por los
acontecimientos del país: el Golpe del ’76 y la llegada de
la democracia en el ‘83. En 1976 se produce la detención y
posterior asesinato de su padre y en 1982 su madre se
enferma por primera vez. La mutilación, la herida, lo que
18
desaparece y es amputado están presentes en el texto como
metáforas de la dictadura. El retorno de la enfermedad en
el 2002, marca el presente del protagonista y el momento
de su regreso a la Argentina para enfrentarse a los
fantasmas del pasado. De esta manera la novela de Semán
entronca con uno de los rasgos básicos que Drucaroff
(2011) encuentra en las narrativas posdictatoriales
construidas por la generación más joven: la crisis del
2001 aparece como una matriz constitutiva del imaginario
político de los autores.
El texto de Mariana Eva Perez Diario de una princesa
montonera posee un subtítulo sintomático: -110% verdad-.
Paralelamente pertenece a la colección Confesiones de la
editorial Capital Intelectual. Oros elementos
paratextuales -la biografía en la solapa y la contratapa-
contribuyen a cimentar la idea de que se trata de un
trabajo testimonial. No obstante, en el tercer párrafo del
libro se afirma la naturaleza ficcional de lo narrado: “En
Almagro es verano y hay moquitos –y si esto fuera un
testimonio también habría cucarachas, pero es ficción-.”
(Perez, 2012: 9). Esta aparente contradicción nos remite
al carácter híbrido del texto, como ya hemos constatado en
los casos de Alcoba y Semán. Una veracidad que no se
inscribe en un intento de reproducción de la verdad, sino
en la legitimidad ética de contar la historia que se
narra. Paralelamente, la utilización de procedimientos
propios de la novela permite un extrañamiento hacia
19
aquello que se cuenta como precondición necesaria para
acercarse a un tema doloroso.
El proyecto de Perez fue en primera instancia un blog.
El espacio dialógico veía así incrementadas sus
posibilidades ya que la autora podía medir las reacciones
de sus lectores ante los textos. Pese que la adaptación al
formato libro supone la transformación en un texto otro,
los escritos de Perez conservan ese carácter espontáneo,
inmediato y con un uso del idioma cotidiano.
Esa ocurrencia que, aparentemente, con escasas
mediaciones llega al papel permite que la incorrección
política aparezca como un efecto de la cotidianidad de un
narrador que se remite a un público íntimo. Perez construye
una imagen de si misma que consumimos conscientes de que se
trata de una imagen de autor y de personaje elaborados,
pero que nos permite cuestionarnos sobre las elecciones de
forma y estilo:
La Princesa está en las antípodas del Fervor Montonero
pregonado por su padre. Las demostraciones políticas
enardecidas le dan un poquito de vergüenza ajena. Ella
es todo recato y pensamiento crítico. Detesta El que no
salta es un militar. Cantar de bronca no le sale. Era un
problema que tenía con los escraches. (Perez, 2012:
70)
Este párrafo muestra marcas textuales significativas.
Nos encontramos ante el descentramiento que supone hablar
de sí mismo como si fuera otro. Desde ese particular lugar
20
de enunciación, Perez se permite desafiar el sentido común
y los ritos forjados dentro de las organizaciones de
Derechos Humanos.
Otra operación significante interesante tiene que ver
con el uso de la lengua. Perez utiliza términos propios de
la militancia, específicos de la jerga montonera, pero sin
embargo, ese uso no remite a un léxico compartido, sino que
permite una distancia irónica hacia las experiencias de sus
padres. Se trata de una mirada conciente del anacronismo;
el lugar de enunciación le impide reconocer en ese lenguaje
común algo propio. De la misma forma, Laura Alcoba en La
casa de los conejos (2008) trabaja sobre la recuperación del
significado de la palabra embute. De alguna manera la
distancia entre sus padres y ella es la brecha que no
permite la comprensión actual del término. La palabra se ha
perdido junto con una determinada manera de mirar el mundo.
Un aspecto significativo en Diario de una princesa montonera
tiene que ver con la forma de pensar los fragmentos y los
restos del pasado y de incluirlos en el texto. El escrito
aparece jalanodo por fotos de los padres de jóvenes y de
amigos y compañeros de militancia. Esas fotos aparecen
intervenidas por la autora que las marca, las señala, y –de
esta manera- las incluye dentro de un territorio propio que
la engloba a ella misma. Paralelamente, la autora
reflexiona sobre este material del recuerdo como forma de
pensar su pasado y como procedimiento colectivo para la
recuperación de los ausentes. Enumera, reconstruye y
critica los ritos de las organizaciones de Derechos Humanos
21
con centralidad de la utilización de la fotografía. De esta
forma, menciona los elementos que le parecen vaciados de
contenidos en su repetición. La elección de fotos para el
acto de la colocación de la baldosa conmemorativa en la que
fuera la casa familiar le permite pensar las conexiones
entre la elaboración íntima del drama, la conexión con una
esfera de organizaciones públicas y con la esfera política.
La colocación de baldosas en homenaje a sus padres
desaparecidos adquiere un lugar central en el diario. Estos
hitos urbanos aparecen como formas de marcar el territorio
que van acompañadas de la elaboración conjunta de los
artefactos del recuerdo como un hecho estético colectivo y
su colocación en actos que renuevan el ejercicio de la
memoria social. De la misma manera el texto de Perez
aparece como un intento de territorialización; en sus
propios términos: crear “una casa hecha de palabras.
Escribirme una historia que pueda habitar, quizá incluso
que me guste habitar.” (Perez, 2012: 77)
3- Conclusiones
Las literaturas posdictatoriales elaboradas por los
hijos se construyen a partir de una estética de las ruinas
en contraposición con la estética fascista de los
monumentos (Lorenzano, 2001). Esta estética de las ruinas,
construida a partir de objetos del recuerdo (cartas, fotos
u objetos) aparece bajo la forma de huellas desordenadas
del pasado, a partir de las cuales se construye un relato
precario que reconoce su filiación con el presente, el
22
carácter caprichoso o construido de la memoria elaborada.
Por tanto, se trata de una narración en permanente
construcción y reconstrucción que no se encuentra ni puede
encontrarse acabada. De esta manera, los hijos proponen una
trama que evade lo tranquilizador: es una forma de narrar
que se presenta como un acto melancólico porque no restaña
las heridas, porque no permite elaborar el trauma ya que
este continúa operando. Por el contrario, la propuesta
fragmentaria nos instala ante la elaboración imposible de
la historia que se vincula con un lector implícito que
rearme el relato desde una dimensión ética más humana que
política.
Estas literaturas de los hijos forman parte de un
movimiento de instalación de una nueva voz que se suma al
coro polifónico y polémico de voces en disputa sobre el
pasado reciente que son inseparables de perspectivas
políticas. Si en los ’80 se les suministró la palabra a las
víctimas y en los ’90 a los militantes, en los últimos años
aparece un nuevo actor en la escena pública que reclama
legitimidad. Las declaraciones de los hijos en los juicios
contra los perpetradores de crímenes de lesa humanidad
forman parte de ese proceso de inclusión. Por otra parte,
la aceptación de las representaciones del pasado propias de
esta generación es parte del mismo mecanismo: para trazar
un arco que nos permita visualizar estas transformaciones
podemos analizar como la película de Albertina Carri Los
rubios (2003) produjo incomprensión y rechazo, en tanto que
Infancia clandestina generó buenas críticas entre los
23
representantes de la generación anterior. En opinión de
Elsa Drucaroff a los autores de esta generación les habría
sido costoso encontrar su propia voz y hacerla audible en
la esfera pública separándose del relato ventriloquizado de
los padres. La cuestión de cómo ser rebeldes ante unos
padres rebeldes, admirables, comprometidos y que detentan
lugares de poder en el campo literario, académico y
político devino central. La estrategia de los hijos estuvo
vinculada con el presupuesto de que si toda memoria es una
construcción realizada desde el presente donde se reordena
y rejerarquiza el recuerdo, la memoria de la infancia es
tan válida como la memoria de adulta, especialmente en la
medida en que estos recuerdos no aparecen como historias
con pretensiones de verdad, ni siquiera como relatos
testimoniales, sino como representaciones estéticas que
intentan aproximarnos más a estructuras de sentir que a
acontecimientos concretos.
Evidentemente este problema de la relación entre
memoria e historia, entre recuerdo y rememoración, entre
memoria individual y colectiva se inscribe en una polémica
más amplia que es la de los estudios sobre la memoria
aparecidos en Europa en vinculación con la Shoa. Enzo
Traverso (2012) realiza un recorrido problemático sobre la
construcción de esta corriente analizando como el
testimonio se transformó por primera vez en el centro de
las reflexiones sobre un genocidio y las razones que
condujeron a ese proceso. Por otra parte, analiza la
vinculación de la memoria con la historia y los criterios
24
de veracidad. De esta manera muestra como la Shoa se
transforma en una memoria colectiva, adecuada para pensar
una Europa globalizada, en la cual los criterios éticos
trascienden los políticos, esto es, las víctimas aparecen
por sobre los actores políticos que en una época del
fracaso de la revolución pierden sus identidades
tradicionales. De esta forma el principio epistemológico
que parece regir las producciones es la melancolía de
quienes han interiorizado la derrota.
Las miradas de Semán, Alcoba y Perez aparecen como
representaciones distanciadas y polémicas, poseen la
peculiaridad de ser perspectivas elaboradas desde un
alejamiento geográfico. En opinión de Enzo Traverso (2012)
el exilio genera la posibilidad de otra perspectiva que en
el desplazamiento es capaz de captar matices distanciados
de lo político inmediato. En este sentido, es interesante
comparar la mirada de una segunda generación de exiliados
con las literaturas de exilio que narraron la dictadura a
partir de la figura de la alegoría (Bocchino, 2008). Un
punto en común entre ambos tipos de exilio se vincula con
el hecho de que ante la errancia que genera una topografía
conflictiva, son los propios textos los que operan como
lugares de anclaje, casas de palabras frente a hogares y
patrias ausentes: procedimientos de creación y recreación
de recuerdos ante lo negado y lo olvidado.
Las novelas de Ernesto Semán Soy un bravo piloto de la nueva
China, Los pasajeros del Anna C. de Laura Alcoba y Diario de una
princesa montonera de Mariana Eva Perez aparecen como imágenes
25
del pasado reciente que reúnen varios de los rasgos
centrales vinculados a la mirada posmoderna sobre la
historia. A partir de una escritura fragmentaria se
construyen historias que no tienen pretensiones de verdad,
que se saben y se declaran inmersas en el presente y
anacrónicas, que ofrecen una mirada irónica y desacralizada
de las luchas del pasado y que se tensan en un gesto
rebelde hacia los padres. Estos rasgos están presentes
también en otras novelas de hijos como Los topos de Félix
Bruzzone (2008), La casa de los conejos de Laura Alcoba (2008),
El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia de Patricio Pron
(2012) o las películas Los rubios (2003) de Albertina Carri o
Infancia clandestina (2012) de Benjamín Ávila. Se trata de
representaciones intimistas del pasado con profundas
resonancias sociales en las cuales la distancia con la
perspectiva de los padres se vincula con el intento de
legitimar la historia propia.
4- Bibliografía
Alcoba, Laura (2008): La casa de los conejos. Buenos Aires:
Edhasa.
------------------ (2010): Jardín blanco. Buenos Aires:
Edhasa.
------------------ (2012): Los pasajeros del Anna C. Buenos
Aires: Edhasa.
Arfuch, Leonor (2002): El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad
contemporánea. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
26
Barthes, Roland (2012) [1980]: La cámara lúcida. Nota sobre
fotografía. Buenos Aires: Paidós.
Bruzzone, Félix (2008): Los topos. Buenos Aires: Mondadori.
Bocchino, Adriana (Comp.) (2008): Escrituras y exilios en América
Latina. Mar del Plata: Estanislao Balder.
Calveiro, Pilar (2005): Política y/o violencia. Buenos Aires:
Norma.
Capdevilla, Analía (2009): “Realismo, memoria y
testimonio”, en Vallina, Cecilia: Crítica del testimonio. Ensayo
sobre las relaciones entre memoria y relato. Rosario: Beatriz Viterbo
editora.
Contreras, Sandra (2007): “Algo más sobre la narrativa
argentina del presente”. Katatay. Revista crítica de literatura
latinoamericana, Bs. As., Año III, Nro. 5.
Dalmaroni, Miguel (2004): La palabra justa. Mar del Plata:
Melusina.
Drucaroff, Elsa (2011): Los prisioneros de la torre. Política, relatos y
jóvenes en la posdictadura. Buenos Aires: Emecé.
Fonderbrider, Jorge (2006): “Los que nacieron bajo el
Proceso”, La cultura herida. A treinta años del golpe. Suplemento especial
Ñ. Buenos Aires, 18/03/06.
Forster, Ricardo (2000): “El imposible testimonio: Celan en
Derrida”. Pensamiento de los confines. Buenos Aires. Número 8,
77-88.
Gaguine, Daniel (2011): “Entrevista a Ernesto Semán”. El
calidoscopio de Lucy, 1 de abril,
27
http://elcaleidoscopiodelucy.blogspot.com/2011/04/ernesto-
seman-mi-novela-no-es-sobre-los.html.
Garramuño, Florencia (2009): La experiencia opaca. Literatura y
desencanto. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Gelman, Juan y La Madrid, Mara (1997): Ni el flaco perdón de Dios.
HIJOS de desaparecidos. Buenos Aires: Planeta.
Gundermann, Christian (2007): Actos melancólicos. Buenos Aires:
Beatriz Viterbo.
Gusmán, Luis (1995): Villa. Buenos Aires: Norma.
Halperín Donghi, Tulio (2003): Desgrabación conferencia en el
Seminario Internacional 20 años de Democracia en Argentina, organizado por
el Programa de Historia Política y la Fundación Osde.
Huidobro, Norma (2007): El lugar perdido. Buenos Aires:
Alfguara.
James, Daniel (2008): “Fotos y cuentos. Pensando la
relación entre historia y memoria en el mundo
contemporáneo”. Políticas de la memoria. Anuario de investigación e
información del CEDINCI. Buenos Aires: Número 8/9.
Jameson, Fredric (2002): El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el
posmodernismo 1983-1998. Buenos Aires: Manantial.
Krakauer, Siegfried (2010): Historia. Las últimas cosas antes de las
últimas. Buenos Aires: Las cuarenta.
Longoni, Ana (2007): Traiciones. La figura del traidor en los relatos
acerca de los sobrevivientes de la represión. Buenos Aires: Norma.
28
Lorenzano, Sandra (2001): Escrituras de sobrevivencia. Narrativa
argentina y dictadura, México: Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Iztapala.
Perez, Mariana Eva (2012): Diario de una princesa montonera.
Buenos Aires: Capital Intelectual.
Ricoeur, Paul (2010): La memoria, la historia, el olvido. Buenos
Aires: Fondo de Cultura Económica.
Ruiz, Laura (2005): Voces ásperas. Las narrativas argentinas de los ’90.
Buenos Aires: Biblos.
Saer, Juan José (1980): Nadie, nunca, nada. Buenos Aires: Seix
Barral.
Sarlo, Beatriz (2005): Tiempo pasado. Buenos Aires: Siglo
XXI.
— (2006) “Sujetos y tecnologías. La novela después de la
historia”. Punto de vista, Buenos Aires. Nro. 86, 1-6.
Semán, Ernesto (2011): Soy un bravo piloto de la nueva China. Buenos
Aires: Mondadori.
Strejilevich, Nora (2006): El arte de no olvidar. Literatura testimonial
en Chile, Argentina y Uruguay entre los ’80 y los ’90. Buenos Aires:
Catálogos.
Suárez Córica, Andrea (1996): Atravesando la noche. 79 sueños y
testimonio acerca del genocidio. Avellaneda: Ediciones de la
Campana.
Traverso, Enzo (2012): La historia como campo de batalla. Interpretar
las violencias del siglo XX. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica.
29
Vezzetti, Hugo (2009): Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad
en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI.
Verbitsky, Horacio (1995): El vuelo. Buenos Aires: Planeta.
White, Hayden (2205): “Teoría literaria y escritura de la
historia”, En Godoy, Cristina y Laboranti, María Inés
(Comps). Historia & Ficción. Rosario: UNR editora.
Williams, Raymond (2009)[1977]: Marxismo y literatura, Buenos
Aires: Las cuarenta.
30