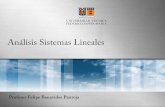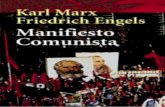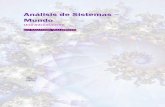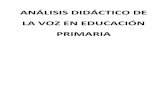“Análisis de prólogos en diccionarios diferenciales precientíficos. Descripciones,...
Transcript of “Análisis de prólogos en diccionarios diferenciales precientíficos. Descripciones,...
MESA REDONDAANÁLISIS HISTÓRICO DEL DISCURSO Y PRAGMÁTICA HISTÓRICA:
NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LA LINGÜÍSTICA
PRESENTACIÓN
NATALY CANCINO CABELLOUniversidad de Sevilla
Desde hace algunas décadas, aunque con importantesantecedentes, los estudios de la lengua han centrado suinterés en las realizaciones contextualizadas de la misma,es decir, en los textos y discursos que interactúan en lavida social de las comunidades de habla. Dicha preocupaciónsurge gracias a la superación de los paradigmas preocupadospor las estructuras de la lengua. Los nuevos planteamientos de la lingüística superan los
límites de la oración y consideran el texto como unidadcomunicativa real entre los hablantes, implicando elestudio del contexto de producción y de recepción queincide en la construcción y en la interpretación de losmensajes. Particularmente, tanto la pragmática como elanálisis del discurso han colaborado en el estudio de losaspectos comunicativos del lenguaje. Estas perspectivas hantomado, en gran medida, como objetos de estudio los usoscontemporáneos, lo que ha llevado a olvidar que «lahistoria de la lengua es, en parte, la historia de lostextos escritos de esa lengua» (Bustos Tovar 2000: s/p). Aportaremos a ese debate con la descripción de los
constructos teóricos existentes a la fecha en las distintas
disciplinas que estudian textos, discursos y diferenteshechos de lengua no contemporáneos. En ese sentido, la Mesa redonda ‘Análisis histórico del
discurso y pragmática histórica: nuevas perspectivas parala lingüística’ ha pretendido constituir un lugar de debateacadémico sobre una temática en boga, cuyo planteamiento esnecesario en los nuevos lineamientos de la lingüística.Dicha Mesa redonda estuvo constituida por cuatro
intervenciones. Estas fueron orientadas a abordar aspectosteóricos y metodológicos del estudio de los textos nocontemporáneos y se presentaron abarcando, las dosprimeras, aspectos generales, y aplicaciones específicas,las últimas. La primera de ellas fue la intervención de Nataly Cancino
Cabello, quien parte del reconocimiento de que las diversaspropuestas que abordan tangencial o directamente los textospasado tienen aspectos en común, cada una debe seranalizada de forma individual. Se centra en la descripciónde la pragmática histórica y del análisis histórico deldiscurso, a partir de los principales planteamientos de losespecialistas en estas áreas. Luego señala aquellas zonasen que las disciplinas convergen y aquellas en las que sediferencian. Por último, toma como referencia la realidadde los textos del pasado para señalar los problemasmetodológicos de investigaciones que centren en los mismos.En la segunda presentación, Ana Lobo Puga analiza las
distintas posibilidades que ofrecen los diversos tipos deedición a los estudios lingüísticos pretendidos. Para ello,observa las características de las tres ediciones másrelevantes: ‘facsimilar’, ‘paleográfica’ y ‘crítica’. Secentra en las ventajas e inconvenientes de cada uno, deacuerdo con la clase de investigación para la que serequieran, dado que cada una presenta diversos valores yutilidades.Los siguientes aportes tienen como fin la ejemplificación
de dos clases de análisis discursivos. El primero de ellosfue realizado por Soledad Chávez Fajardo y se centra en elanálisis de prólogos de diccionarios monolingües ydiferenciales del español de Chile, a partir del cual laautora detecta una serie de actitudes lingüísticasrespecto a la diatopía. Por ejemplo, cómo se concibe ladiferencialidad o cuál es la postura de los autores ante la
lengua española. Además, describe el acto glotopolítico quehay detrás de cada diccionario.Por último, la colaboración de Elena Diez del Corral
Areta señala que el estudio de los marcadores discursivosha estado relacionado con la pragmática desde sus comienzoscomo disciplina, por lo que no es casual que laproliferación de investigaciones sobre estas unidades,llevada a cabo en los últimos años, haya tenido en cuentael papel pragmático de las mismas. Por tanto, la autoraplantea que, en un estudio diacrónico de los marcadoresdiscursivos, parece lícita la relación con la pragmáticahistórica, si bien su análisis conlleva una serie deproblemas como el acceso al contexto, a su significado eincluso al objeto de estudio en sí mismo por la probableinadecuación de la definición y percepción sincrónica quetenemos de estos elementos.El debate posterior a las intervenciones de las
participantes se estructuró a partir de una batería depreguntas previamente confeccionado, en las que ….Posteriormente, se generó un diálogo con los asistentes…
ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS EN TORNO A LOS TEXTOS DEL PASADO
NATALY CANCINO CABELLO1Universidad de Sevilla
PRESENTACIÓN
Los estudios sobre textos no contemporáneos llaman laatención por la reciente sistematización teórica ymetodológica a la que se enfrentan, en circunstancias deque los mismos aspectos estudiados en la sincroníacontemporánea tienen una más larga data y un mayor nivel dedesarrollo y madurez. Sin embargo, frente a esta escasez seencuentra la necesidad de realización, junto a suposibilidad. En la descripción que realiza Navarro (2008) sobre el
estudio de textos del pasado, se relacionan lasinvestigaciones discursivo-pragmáticas con la historia dela lengua. Indica el autor que el estudio de estos aspectosha recibido diversas denominaciones (lingüísticasociohistórica, sociolingüística histórica, lingüísticatextual diacrónica, historia lingüística, nueva filología,pragmática diacrónica, pragmática histórica, análisishistórico del diálogo, análisis histórico del discurso),las que presentan «diferencias en las metodologías,tradiciones y objetos elegidos, pero también un mismointerés por conciliar el enfoque histórico y el enfoquediscursivo, en sentido amplio, de la lengua» (Navarro 2008:s/p). Si bien reconocemos las coincidencias entre estos
constructos teóricos y metodológicos, pensamos que cada unode ellos amerita un estudio por separado en virtud de susparticularidades. En esta presentación nos centraremos en
1 Becaria MAEC-AECID. Correo electrónico: [email protected]
la pragmática histórica y en el análisis histórico deldiscurso, desde una perspectiva no crítica, haciendo unabreve descripción de los aspectos más destacados de ambosen la bibliografía especializada. Pondremos, además,especial atención a las divergencias y confluenciasteóricas de estas propuestas, así como a las problemáticasmetodológicas derivadas de las particularidades de losdatos con que trabajan, los textos no contemporáneos.
1. ANÁLISIS HISTÓRICO DEL DISCURSO
Navarro (2008) señala que esta propuesta, al ocuparse deproblemas discursivos históricos, es novedosa en la«delimitación de objetos válidos de estudio bajo esteinterés general, en el desarrollo de diversas herramientasmetodológicas para enfrentar la tarea, y en la gradualinstitucionalización de estas cuestiones» (Navarro 2008:s/p). Lo describe como un campo interdisciplinario que seocupa de fenómenos pragmático-discursivos no contemporáneosy que aborda el «uso interaccional y comunicativo dellenguaje, en el modo oral y/o escrito, dentro de unasituación comunicativa inscripta en una comunidadsociohistórica» (Navarro 2008: s/p). La importancia del análisis histórico del discurso
radica, según Navarro (2008), en que aporta una dimensión‘explicativa’ a los estudios de lingüística histórica, alconsiderar la organización histórica de las esferassociales y de los factores pragmático-discursivos que hanmotivado cambios lingüísticos, dando un marco común a losestudios discursivos no contemporáneos. Además, aporta unadimensión ‘discursiva’ a los estudios históricos de lasesferas sociales, ya que investiga las manifestacionesdiscursivas de las configuraciones sociohistóricas. Porotra parte, aporta una dimensión ‘histórica’ al análisisdel discurso, al explicar el origen y el cambio de loshechos discursivos contemporáneos, cooperando en ladocumentación y demostración del carácter flexible yespecífico de los géneros y de las prácticas discursivas,convirtiéndose en un «complemento necesario para elAnálisis del Discurso sincrónico» (Navarro 2008: s/p). Eneste último sentido, Oesterreicher (2000) presenta losresultados de sus reflexiones sobre el Coloquio de
Cajamarca en el convencimiento de que los problemas que semanifiestan en su investigación no son exclusivos de losestudios diacrónicos, sino que están presentes en todoanálisis del discurso, aunque quizás de manera menosllamativa en el estudio sincrónico de los textos.Por otra parte, según Bustos Tovar (2000), un estudio
discursivo de textos no contemporáneos, puede contribuir ala historia lingüística en dos aspectos. En primer lugar,en la distinción entre oralidad y escritura, lo que almismo tiempo contribuye a la superación de la dicotomíalengua escrita/lengua hablada. En segundo lugar, en loscriterios de análisis lingüístico que consideran el textocomo resultado de un proceso discursivo.
2. PRAGMÁTICA HISTÓRICA
En general, la pragmática se ha orientado preferentementea la sincronía (Cano 1995-1996), pero Ridruejo (2002b)señala la necesidad de realizar estudios pragmáticosrelacionados con la historia de la lengua española. La pragmática histórica surge, en los años ’90, gracias a
que la lingüística histórica supera una visión de la lenguacomo un sistema coherente y homogéneo, y la reemplaza porun enfoque basado en el trabajo de corpus y centrado en lavariación interna de los estadios de la lengua. Colaborasimultáneamente la ampliación de la pragmática, ya que estacomienza a aceptar una mayor gama de datos, incluyendo losescritos. Como consecuencia de lo anterior, esta disciplinaestudia los aspectos pragmáticos en la historia de laslenguas (Jucker 2006).Las investigaciones existentes en pragmática histórica,
atendiendo a su novedad, suelen cubrir un amplio espectrode ámbitos que abarca el análisis del diálogo en textosliterarios, las fórmulas de tratamiento o la evolución dela argumentación científica (Ridruejo 2007). Estadiversidad sería promovida por la imprecisión en ladelimitación del objeto de estudio y en el método empleado.Según Ridruejo (2002a), este interés por la pragmática
histórica se ha dado en paralelo con una creciente atenciónal cambio lingüístico desde diferentes perspectivas, ya quese ha asumido el hecho de que este es connatural alfuncionamiento de las lenguas y, por tanto, se ha
constituido en objeto de estudio. De acuerdo con Traugott(2004), desde hace dos décadas se viene produciendo unestudio del cambio basado en teorías pragmáticas, que hapermitido explicar no sólo cambios semánticos y porlexicalización, sino también comprender la naturalezacontextual del sentido del cambio. Ridruejo (2007) reconoceque pese a la posible identificación de una influencia deluso en el cambio lingüístico, no hay que pensar que todocambio tenga un origen en una variación de este tipo, yaque hay otros factores de carácter estrictamentelingüístico.Para Ridruejo (2007), el estudio del cambio contiene la
dificultad metodológica de la aplicación a estudiosdiacrónicos de conceptos de la pragmática elaborados parala sincronía.
3. CONFLUENCIAS Y DIVERGENCIAS
Estos planteamientos, como se observa, mantienen losestudios en pragmática histórica ligados al cambiolingüístico y, en este sentido, se han realizado diversosanálisis aplicados a la evolución del español y otraslenguas. Según Brinton (2003), en la delimitación del objeto de
estudio existirían coincidencias entre el análisis deldiscurso y la pragmática, lo que hace que la distinciónentre ambas disciplinas sea particularmente dificultosa. Enese sentido, Taavitsainen y Fitzmaurice (2007) indican queel término ‘discurso’ es frecuentemente relacionado con lapragmática; ambos habrían sido tratados desde diversosenfoques, aunque de modo similar, lo que dificulta ladiferenciación (Taavitsainen y Fitzmaurice 2007). A juicio de Brinton (2003), los problemas en la
delimitación del análisis histórico del discurso se derivande la propia definición del análisis del discurso. Otaola(2006) señala que este es un amplio campo conindeterminación en sus límites, en su objeto de estudio ymétodos, entre otros aspectos. Para la autora, es tancomplejo «como complejo es el lenguaje» (Otaola 2006: xi). Aunque Brinton (2003) reconoce que es difícil distinguir
con convicción entre análisis del discurso y pragmática,indica que el primero está más centrado en el texto, es más
estático y pone mayor atención en el producto, mientras lasegunda está más centrada en el usuario, es más dinámica ypresta más atención al proceso de producción del texto. Para Otaola (2006), el análisis del discurso no es un
campo de aplicación unitario ni exclusivo de lalingüística, sino que se practica en numerosas disciplinas,como sociología, antropología, sicología y otras, por loque su contenido variará dependiendo de la disciplina quelo requiera. Según Íñiguez (2006), cada una desarrollamétodos propios, por lo que el análisis del discurso «hacontado con las contribuciones de otras disciplinasacadémicas» (Íñiguez 2006: 91). Según Otaola (2006), ladelimitación del análisis del discurso depende, además, delos objetivos perseguidos, del enfoque y de la aplicaciónde las metodologías. Para Taavitsainen y Fitzmaurice (2007), la pragmática
histórica y el análisis del discurso histórico sesuperponen; reconocen, además, el empleo de términosadicionales, como el de análisis histórico del diálogo.Traugott (2004) señala que es discutible la existencia deuna diferencia considerable entre ambas propuestas.
4. LOS TEXTOS DEL PASADO
Para Cano (1995-1996), en la consideración del ‘texto’,entendido como ‘enunciado’ producto de la actividad‘enunciadora’, se han vinculado pragmática e historia de lalengua, puesto que este «presenta una naturalezaprofundamente histórica» (Cano 1995-1996: 708), dado que laenunciación constituye un acto único e irrepetible que sedesarrolla en conjunción con situaciones que están enconstante cambio. Por otra parte, este carácter históricoestá contenido en el hecho de que los textos se constituyenen ‘clases de textos’ que los enunciadores construyen envirtud de sus necesidades comunicativas; sin embargo, almismo tiempo, estas clases están insertas en lastradiciones comunicativas de su sociedad, les vienen dadas.Siguiendo el postulado de Schlieben-Lange (1987[1975]),
según el cual «el sentido pragmático de una clase de textosólo puede […] evidenciarlo el análisis históricoparticular» (Schlieben-Lange 1987: 141), Cano (1995-1996)señala que en el texto inciden tanto elementos lingüísticos
como otros ligados al mundo que circunda la producciónlingüística y que, entre otros aspectos, «se refieren a laubicación histórica de los actores, del contenido y de lalengua del discurso» (Cano 1995-1996: 708). La sintaxishistórica se sirve de los textos en cuanto ya no necesitacomo corpus fragmentos aislados, sino estas formas deenunciación más complejas, lo que le permitirá «“ver” cómofuncionan los elementos que constituyen la lengua» (Cano1994: 582), puesto que para realizar investigaciones en quese pretenda describir las innovaciones, «la Sintaxishistórica, al igual que las demás disciplinas diacrónicas,ha de basarse en los textos […] únicos que nos conservan demanera directa las formas lingüísticas de los tiempospasados» (Cano 1994: 577).Esta dimensión textual de la pragmática cuestiona la
naturaleza científica de la misma, puesto que su atención alo concreto puede derivar en la descripción de laindividualidad. No obstante, Cano (1995-1966) indica queestos temores no han de ser considerados, dado el caráctergeneral de toda actividad humana particular y porque loindividual puede mostrar las pautas del comportamientolingüístico. Ridruejo (2002b) también aborda este tema yseñala que es indudable que existen universales en lacomunicación lingüística y que estos sean invariables, noobstante, es también cierto que lo que varía de una culturaa otra o de una época a otra es el grado de realización ocumplimiento de ese principio: he ahí el objeto delanálisis histórico. Además, existen dificultades metodológicas derivadas del
trabajo con textos no contemporáneos, dado que en estos«debe reponerse una función comunicativa o discursiva quepuede ser contraria a la intuición del analistacontemporáneo» (Navarro 2008: s/p). Por otra parte, lasestrategias con las que cuenta el investigador para elestudio de usos actuales de la lengua no pueden serutilizadas con textos del pasado. Para superar estaslimitaciones, son necesarias herramientas metodológicasadecuadas. Entre estas encontramos el análisis detallado delos factores contextuales (convenciones de uso y factoresno lingüísticos) o, cuando el análisis incluye el siglo XX,las posibles entrevistas a hablantes que hayan estado encontacto con los usos pasados que nos interesen. Brinton
(2007) propone tomar como punto de partida los usosactuales de la lengua y relacionarlos con los anteriores. Sobre la obtención y ordenación de datos, Ridruejo (2007)
indica que mientras el análisis pragmático exige laobservación de la ejecución lingüística, en los estudiosdiacrónicos el acceso a esta no puede realizarse de maneradirecta, sino solo a través de los textos escritos. ParaJacobs y Jucker (1995), este problema se deriva de lanaturaleza misma de las fuentes de estudio de las dosdisciplinas que convergen en pragmática histórica: mientraslos estudios diacrónicos trabajan con la escritura, lasinvestigaciones sincrónicas prefieren el lenguaje hablado.Debido a la naturaleza de los datos, la pragmáticahistórica siempre deberá contar con textos escritos, lo queno significa una desventaja, puesto que estos contienenactos comunicativos que deben analizarse desde su propiaóptica. Sin embargo, para validar estas fuentes esnecesario contar con textos editados de la manera más fielposible del original.Por otra parte, este hecho implica la necesidad de asumir
la escasa información contextual de los datos que tenemos;sin embargo, en general, la lingüística histórica cuentacon una metodología que le permite aproximarse aproducciones lingüísticas del pasado respecto de suscircunstancias de producción, como lo hace, por ejemplo, lasociolingüística histórica (Jucker, 1994; Jacobs y Jucker,1995). Los textos que en el ámbito románico han sido
mayoritariamente considerados son los del tipo literario,insertos en una tradición modelo de la interacciónlingüística (Ridruejo 2007). Este tipo de texto, traeríaconsigo algunas restricciones para el estudio pragmático,según Cano (1995-1996), quien plantea que «el trabajoempírico sobre textos reales cuyos muy diversos niveles deenunciación podemos ir revelando será siempre mejor quehacerlo sobre situaciones inventadas» (Cano 1995-1996:711). Pese a que Jucker (1994) reconoce que los textosliterarios se alejan del uso real aun cuando intentanimitarlo, tal como ocurre en algunas obras de teatro,señala que las obras literarias pueden usarse en pragmáticahistórica, ya que pueden reproducir lo que en determinado
momento se consideraba como cortés o descortés, porejemplo, saludos, insultos, cumplidos.Por otra parte, para Ridruejo (2007) los textos no
literarios (notariales, jurídicos, científicos, entreotros) no poseen una intencionalidad artística y seinscriben en moldes propios, cuya aceptación socialconsidera las circunstancias de la enunciación. Jacobs yJucker (1995) indican la factibilidad de contar con textosno literarios como fuentes, ya que los datos de lainteracción verbal del pasado se pueden hallar en diversoscontextos, hay formas específicas de interacción que sonpropias de las circunstancias reales de la vida y algunostipos de comunicación nos ayudarán a comprender aspectos dela conducta social. Asimismo, indican que es posible tomarcomo referencia textos de carácter literario, puesto que enlas producciones ficcionales de la Edad Media se reconoceun mayor grado de realismo que en las obras actuales.
5. CONSIDERACIONES FINALES
Como hemos visto, desde hace un par de décadas existe unademanda creciente por estudios en historia de la lengua quesuperen los límites de las unidades microestructurales yque consideren los diversos hechos discursivos de lostextos del pasado. De ahí que el análisis histórico deldiscurso y la pragmática histórica, entre otras, seconformen como disciplinas preocupadas por estos asuntos.De todos modos, observamos que aún existen algunos aspectospor determinar en el constructo teórico (por ejemplo, elpor qué del énfasis en el ‘cambio’) y otras dificultadesmetodológicas que resolver.Estas últimas han conducido a la búsqueda de múltiples
herramientas que permitan superar los obstáculos. Dichasherramientas deben adecuarse al periodo, al corpus y a losfenómenos discursivos que se pretenden estudiar, por lo queno se puede hablar de una metodología unívoca en estadisciplina (Jucker 2000). Si seguimos a Traugott (2004), tenemos que el carácter
científico de una disciplina se adquiere con la formulaciónde hipótesis sobre las relaciones y el comportamiento delos fenómenos que se describe, y en una disciplinadiacrónica hay que establecer las relaciones que se dan
entre fenómenos homogéneos que están separadostemporalmente. Para comparar dichos fenómenos, hay quepartir por establecer sus identidades, contrastarlos yextraer de ahí sus diferencias. Por ello, terminamos estapresentación haciendo hincapié en que junto con laresolución de los asuntos metodológicos es necesarioavanzar en la conformación de un constructo teóricodefinido para el abordaje de los textos del pasado.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRINTON, Laurel J. (2003): «Historical Discourse Analysis», DeborahSchiffrin, Deborah Tannen y Heidi E. Hamilton (eds.), The Handbook ofDiscourse Analysis. Malden/Oxford/Melbourne/Berlin: BlackwellPublishing, 138-160.
BRINTON, Laurel J. (2007): «The development of I mean: implications forthe study of historical pragmatics», Susan M. Fitzmaurice y IrmaTaavitsainen (eds.), Methods in Historical Pragmatics. Berlín: Mounton deGruyter, 37-80.
BUSTOS TOVAR, José Jesús de (2000): «Texto, discurso e historia de lalengua», Revista de Investigación Lingüística, 2, III. URL:http://www.vallenajerilla.com/berceo/bustostovar/discurso.htm.Acceso: 25/10/2009.
CANO AGUILAR, Rafael (1994): «Perspectivas de la sintaxis históricaespañola: al análisis de los textos», Instituto Cervantes (ed.),Actas del Congreso de la Lengua Española. Sevilla, 1992. Madrid: InstitutoCervantes, 577-586.
CANO AGUILAR, Rafael (1995-1996): «Pragmática lingüística e historia dela lengua». Cauce. Revista de Filología y su Didáctica. 18-19, 703-717.
ÍÑIGUEZ RUEDA, Lupicino (2006): «El análisis del discurso en lasciencias sociales: variedades, tradiciones y práctica», LupicinoÍñiguez Rueda (ed.), Análisis del discurso. Manual para las ciencias sociales.Barcelona: Editorial UOC, 89-128.
JACOBS, Andreas y Andreas H. JUCKER (1995): «The historical perspectiveun pragmatics», Andreas H. Jucker (ed.), Historical Pragmatics. Pragmaticsdevelopments in the history of English. Amsterdam/Philadelphia: JhonBenjamins Publishing Company, 3-33.
JUCKER, Andreas H. (1994): «The feasibility of pragmatics». Journal ofPragmatics. 22, 533-536.
JUCKER, Andreas H. (2000): «English historical pragmatics: Problems ofdata and methodology», Gabriela di Martino y María Lima (eds.),English Diachronic. Napoli: CUEN, 17-55.
JUCKER, Andreas H. (2006): «Historical pragmatics», Keith Brown (ed.),Encyclopedia of Language and Linguistics. Amsterdam: Elsevier Science, 329-331.
NAVARRO, Federico (2008): «Análisis Histórico del Discurso. Hacia unenfoque histórico-discursivo en el estudio diacrónico de lalengua», Antonio Moreno Sandoval (ed.), El valor de la diversidad[meta]lingüística. Actas del VIIIº Congreso de Lingüística General. Universidad
Autónoma de Madrid. URL:http://www.lllf.uam.es/clg8/actas/pdf/paperCLG85.pdf. Acceso:27/10/2009.
OESTERRIECHER, Wulf (2000): «Aspectos teóricos y metodológicos delanálisis del discurso desde una perspectiva histórica: el coloquiode Cajamarca 1532», José Jesús de Bustos Tovar, Patrick Charadeau,José Luis Girón Alconchel, Silvia Iglesias Recuero y CovadongaLópez Alonso (eds.), Lengua, Discurso, Texto. I Simposio Internacional de Análisisdel Discurso, I. Madrid: Visor Libros, 161-185.
OTAOLA OLANO, Concepción (2006): Análisis lingüístico del discurso. La lingüísticaenunciativa. Madrid: Ediciones Académicas.
RIDRUEJO, Emilio (2002a): «Cambio pragmático y cambio gramatical».Language Design. 4, 95-111.
RIDRUEJO, Emilio (2002b): «Para un programa de pragmática histórica delespañol», María Teresa Fernández Elizondo y Juan Sánchez Méndez(eds.), Actas del V Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española.Madrid: Gredos, 159-177.
RIDRUEJO, Emilio (2007): «Problemas metodológicos en pragmáticahistórica». David Trotter (ed.), Actes du XXIVe Congrès International deLinguistique et de Philologie Romanes, III. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 533-552.
SCHLIEBEN-LANGE, Brigitte (1987[1975]): Pragmática lingüística. Madrid:Gredos.
TAAVITSAINEN, Irma y Susan M. FITZMAURICE (2007): «Historical Pragmatics:what it is and how to do it», Susan M. Fitzmaurice e IrmaTaavitsainen (eds.), Methods in Historical Pragmatics. Berlín: Mounton deGruyter, 11-36.
TRAUGOTT, Elizabeth Closs (2004): «Historical Pragmatics», Laurence R.Horn y Gregory Ward (eds.), The Handbook of Pragmatics. BlackwellPublishing, 538-561.
EDICIÓN DE TEXTOS: TIPOS Y UTILIDADES
ANA LOBO PUGAUniversidad de Salamanca
Creo necesario puntualizar que mi intervención en estamesa redonda sobre Análisis Histórico del Discurso yPragmática Histórica va enfocada únicamente a la edición detextos, sin ahondar en la pragmática o análisis históricodel discurso, campos en los que mis compañeras tienen, sinduda, muchísima más experiencia que yo y profundizarán a lolargo de esta exposición. Por tanto, mi aportación secentrará –como digo– en la edición de textos, una tarea degran importancia para el análisis discursivo y textual, yaque es primordial manejar una edición fiable del testimonioo testimonios originales para poder realizar sobre ella elanálisis lingüístico pertinente. Asimismo, podemosconsiderar que la edición del texto es un paso previo ydebe preceder al propio análisis lingüístico; en estesentido, sería deseable que los estudiosos de la pragmáticahistórica y el análisis histórico del discurso hicieranexplícitos los criterios que siguen las fuentes de suestudio.Antes de comenzar con la labor de edición, debemos
conocer las posibilidades que existen, pues el acercamientoa cualquier tipo de texto, sea antiguo o moderno, dedifícil acceso o muy habitual, obras literarias,históricas, científicas, etc., se puede facilitar de variasmaneras y en varios grados, según el tipo de edición queutilicemos. Y, aunque no podamos hablar verdaderamente de‘edición’ en todos los casos, los críticos suelen estar deacuerdo en que las posibilidades más importantes son tres:facsimilar, paleográfica (también llamada diplomática) ycrítica. Otras categorías menores, que se recogen en laIntroducción a la edición de textos medievales castellanos de Fradejas(1991: 41-51), son la edición escolar, la moderna, lamodernizada, la sinóptica y sinóptica experimental y launificada; Pérez Priego (1997: 44), por su parte, añade aesta tipología la edición interpretativa. En la siguienteexposición contaremos sólo con las tres primeras
(facsimilar, paleográfica y crítica), que son las quecoinciden en casi todos los estudios sobre el tema. A la hora de decidirnos por un tipo de edición, hemos de
observar las características de cada una de ellas, susventajas y desventajas en función del estudio que queramosrealizar y el enfoque que vayamos a darle, ya que cada unatiene sus valores y utilidades para diferentes fines yanálisis.
1. La facsimilar no es propiamente una edición sino unareproducción fotográfica del original. En este hecho residesu mayor ventaja: esta reproducción supone el grado máximode fidelidad al original, con una visión real de todos loselementos textuales y, también, los paratextuales2; peroesto puede convertirse también en su mayor inconveniente,puesto que para leer un facsímil debemos estarfamiliarizados con la escritura empleada en el testimonio ydeterminados tipos de letra necesitan de unos conocimientosmás o menos avanzados de Paleografía por lo que, si no losposeemos, perderemos mucho tiempo en la lectura del textoque reproducen y, posiblemente, cometamos algunos errores,lo que resta utilidad a esta publicación. Es por esto que aveces las reproducciones facsimilares se han relegado apiezas de colección editadas en lujosos volúmenes pero sinun uso filológico. Además, para ser útil, una reproducciónfacsimilar debería ir acompañada de un estudio filológico,pues el manuscrito o la edición reproducidas pueden ser untestimonio sin más del texto, junto a otros, lo que daríauna visión parcial del mismo.
2. En segundo lugar, la paleográfica o diplomática es lapresentación más apegada al texto después del facsímil; sinembargo, algunos críticos tampoco la consideran realmenteuna edición3 sino una simple transcripción del testimonio otestimonios, es decir, se trata de pasar a caracteresactuales las grafías o signos del original, en principio,
2 Pensemos, por ejemplo, en la importancia de las imágenes queacompañan al texto en un tratado científico (de anatomía, arquitecturao construcción, botánica, etc.), en los catecismos que se empleabanpara evangelizar a las poblaciones indígenas americanas o en lossellos de los privilegios rodados de las cancillerías medievales.3 «Para nosotros, es claro que una transcripción paleográfica noconstituye propiamente una edición» (Sánchez-Prieto 1998: 56).
sin ningún tipo de intervención por parte del editor; si lahay, debe indicarse siempre: por ejemplo, si desarrollaabreviaturas o utiliza convencionalismos para indicar finalde línea, letras capitales, otro color de tinta, rúbricas,sellos, cambio de mano, etc. Con lo que acabamos deseñalar, ya podemos intuir las ventajas y desventajas deuna presentación paleográfica: el inconveniente frente alfacsímil es que se pierde la visión real de los elementosque hemos denominado paratextuales, como las imágenes,aunque esto se suple, en parte, con las anotaciones deltrascriptor (siempre, como decimos, dejando constancia desu intervención); por otro lado, la mayor ventaja reside enque esta trascripción, bien hecha, es una copia fiel deltexto original, pues ha de respetar las grafías,segmentación de palabras y signos de puntuación del mismo,pero además no precisa de un conocimiento específico deltipo de letra para leerlo, como el facsímil, ya que estáeditado en grafía actual. La idea es facilitar la lecturadel testimonio pero sin modificarlo; a pesar de ello, nosuelen hacerse ediciones paleográficas “puras”, pues en lamayor parte de los casos hay alguna intervención deleditor, desde el mismo desarrollo de las abreviaturas hasta“correcciones”: hay una gama amplia de posiblesintervenciones, que van alejando paulatinamente una ediciónde lo que sería una paleográfica pura.
3. Por último, la edición crítica es para muchosestudiosos la Edición por excelencia4. Se sitúa en elextremo opuesto a la transcripción paleográfica, ya quesupone la interpretación del testimonio o testimonios porparte del editor; él nos ofrece una lectura del texto queintenta ser la más cercana al original, teniendo en cuentala tradición directa e indirecta, las variantes que puedehaber en los distintos testimonios, la pérdida defragmentos, la más que probable intervención de sucesivoscopistas y escribanos... todo esto es la historia que havivido el texto, en definitiva, su proceso de transmisión5.4 Recordemos la célebre frase de Gianfranco Contini: «La filologiaculmina nella critica testuale» (Contini 1986).5 Algunos autores distinguen la edición propiamente crítica, que seríarealizar un texto crítico a partir de varios testimonios(reconstruyendo el stemma), de la edición interpretativa, para el casode textos que nos han llegado en un solo testimonio (Pérez Priego
Actualmente, para realizar una edición crítica se parte delestudio de este proceso de transmisión y se analizan losproblemas particulares que presenta un texto para despuésaplicar un método individualizado que suele consistir entomar un manuscrito de base y dar cuenta en aparato críticode las variantes que presentan otros testimonios (Blecua1983). La edición crítica, en resumen, intenta ofrecer unahipótesis de lectura que se acerque lo más posible al textooriginal, reflejando su estadio de lengua, pero nomodernizando. Los conceptos clave de esta edición son‘hipótesis’ o ‘propuesta’ y ‘reconstrucción del original’,citados por reconocidos editores y críticos como Blecua(1983)6, Orduna (1990)7, Fradejas (1991)8, Pérez Priego(1997)9 o Sánchez-Prieto (1998)10.Como en las dos propuestas anteriores, la edición crítica
presenta ventajas y desventajas. Una gran ventaja es que setrata de una presentación del texto muy completa desde elpunto de vista filológico: el editor facilita a suslectores el acercamiento al texto mediante el empleo designos de puntuación, acentuación y regularización gráfica(siempre que no implique diferencias fonéticas); esto haexigido al editor una interpretación de los testimoniosconservados, teniendo en cuenta no sólo su proceso detransmisión particular sino también su tipología textual y,por supuesto, las relaciones con otros textos de la época.Sin embargo, como en los otros casos, en esta virtud sepuede ver también el inconveniente de que una edicióncrítica es la propuesta personal de un editor, que, aunque
1997: 44).6 «La crítica textual es el arte que tiene como fin presentar un textodepurado en lo posible de todos aquellos elementos extraños al autor»(Blecua 1983: 18-19).7 «El texto crítico plantea una hipótesis científicamente fundada»(Orduna 1990: 40).8 «La edición crítica es aquella que trata de ofrecer el prototipo oarquetipo, el texto ideal, que se supone original del autor» (Fradejas1991: 47).9 «La edición crítica, por su parte, tiene por objeto la reconstruccióndel original o del texto más próximo a éste y no [...] la simplereproducción de un testimonio por autorizado que sea» (Pérez Priego1997: 45).10 «Por objetivo de la crítica textual entendemos la reconstrucción, encuanto sea posible, del texto original del autor. [...] Ésta noconcluye en la lectura del testimonio o testimonios manuscritos, sinoen la formulación de una hipótesis» (Sánchez-Prieto 1998: 57-58).
haya seguido un riguroso método basado en sus conocimientosde Historia de la Lengua, obviamente, nunca podrá ofreceruna reproducción totalmente fiel del original.
CONCLUSIÓN
En definitiva, un texto se puede presentar de múltiplesformas y cada una de ellas será más beneficiosa para unestudio determinado. En el caso de la edición crítica, quepropone una hipótesis de lectura del texto original, éstapuede resultar adecuada para investigadores noespecialistas en lingüística o filología, como loshistoriadores, por ejemplo: una edición crítica de untratado científico antiguo –eso sí, realizada por unfilólogo– será útil para los historiadores de la Ciencia,quienes pueden tener ciertas dificultades al acercarsedirectamente a los testimonios medievales, humanistas, etc.conservados hasta nuestros días. La opción crítica tambiénserá apropiada para editar y publicar obras literarias ytextos históricos (documentación notarial, cartas, etc.),aunque estas publicaciones serían estupendas obras deconsulta, no serían las más convenientes para realizarsobre ellas un análisis lingüístico en según qué niveles deanálisis (especialmente, el gráfico-fonético)11.Así pues, volviendo al tema de esta mesa redonda, el
Análisis Histórico del Discurso y la Pragmática Histórica,y después de exponer varias características de losprincipales tipos de edición, pensamos que la edición másrecomendable sobre la que realizar un análisis discursivo opragmático de textos antiguos es la transcripción paleográfica,pues es la más fiel al testimonio y, a la vez, fácilmentelegible; podemos ver en ella una presentación válida paraestudios especializados de Historia de la Lengua, querespeta los usos del testimonio y no altera el texto enninguno de sus niveles básicos: grafías, unión y separaciónde palabras o puntuación.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BLECUA, Alberto (2001[1983]): Manual de crítica textual. Madrid: Castalia.
11 Éste ya lo habría realizado el editor del texto crítico sobre eloriginal o sobre una presentación paleográfica, y ofrece su propuestade lectura a partir de sus observaciones.
CONTINI, Giafranco (1986): Breviario di ecdotica. Milán/Nápoles: RiccardoRicciardi.
FRADEJAS, José Manuel (1991): Introducción a la edición de textos medievalescastellanos. Madrid: UNED.
ORDUNA, Germán (1990): “la edición crítica”. Incipit, nº 10, págs. 17-43.PÉREZ PRIEGO, Miguel Ángel (1997): La edición de textos. Madrid: Síntesis.SÁNCHEZ-PRIETO BORJA, Pedro (1998): Cómo editar los textos medievales. Criterios para
su presentación gráfica. Madrid: Arco Libros.
ANÁLISIS DE PRÓLOGOS EN DICCIONARIOS DIFERENCIALESPRECIENTÍFICOS. DESCRIPCIONES, PRESCRIPCIONES Y ACTITUDES
LINGÜÍSTICAS
SOLEDAD CHÁVEZ FAJARDO*Universidad de Chile
INTRODUCCIÓN
El análisis de prólogos de diccionarios pone demanifiesto una serie de actitudes lingüísticas entre loshablantes y su propia diatopía. Además, se establece comoun aporte para el estudio discursivo e histórico de lasideas relacionadas con el lenguaje, la lengua española ycómo se trata la variedad dialectal.Para graficar tal finalidad, resulta práctico trabajar
con diccionarios monolingües y diferenciales. En este caso,se han tomado cinco diccionarios diferenciales publicadosen Chile entre los años 1875 y 1928: el Diccionario dechilenismos de Zorobabel Rodríguez (1875); Diccionario manual delocuciones viciosas y de correcciones de lenguaje con indicación del valor dealgunas palabras y ciertas nociones gramaticales, de Camilo OrtúzarMontt (1893); Voces usadas en Chile, de Aníbal Echeverría yReyes (1900); Diccionario de chilenismos y de otras voces y locucionesviciosas, de Manuel Antonio Román (1901-1919); y Chilenismos,apuntes lexicográficos, de José Toribio Medina (1928).Como marco de referencia, la investigación ha seguido los
lineamientos de la Historia de las Ideas Lingüísticas (Auroux 1992)12
articulándose con la metodología del análisis deldiscursivo histórico que hace la escuela brasilera deCampinas (Nunez 2006; Orlandi 2001, 2002 y 2007). Lafinalidad de la Escuela de Campinas es analizar la‘cuestión de la lengua’ en países con un pasado colonialdonde, por lo tanto, se patentiza el uso de una lenguatransplantada. Por ‘cuestión de la lengua’ se entiende lahistoria de la producción de las ideas lingüísticas, al
12* Correo electrónico: [email protected]. Universidad de Chile,Departamento de Lingüística. Avenida Capitán Ignacio Carrera Pinto1025, Ñuñoa, Santiago de Chile.? Corriente que estudia el saber lingüístico y discursivo a partir degramáticas y diccionarios. Al igual que lo que plantea Luis FernandoLara en su Teoría del diccionario monolingüe (1997), para esta corriente, losdiccionarios se instalan como objetos socio-históricamentedeterminados y por lo mismo, a partir de su análisis se puedendesprender una serie de consideraciones de tipo histórico lingüístico.
proceso de gramatización13, a la constitución de la lenguanacional y a la implementación de políticas lingüísticassobre ella, entre otros elementos.La finalidad de la presente investigación, por lo tanto,
es mostrar cómo se concibe la diferencialidad lingüísticaen este tipo de corpus y cuál es la actitud lingüística delos autores ante conceptos como ‘español’, ‘incorrección’ o‘chilenismo’, entre otros. La hipótesis propone que la actitud hacia la ‘cuestión de
la lengua’ en la América decimonónica se inicia con unmonocentrismo lingüístico (Lara 1990) hasta llegar a unaactitud que ve en la diferencialidad parte de laarquitectura lingüística (Coseriu 1992).
1. EL PRIMER DICCIONARIO MONOLINGÜE DIFERENCIAL EN CHILE
En el caso del prólogo del diccionario de ZorobabelRodríguez, el autor manifiesta su malestar frente al nivelde habla del chileno: «La incorrección con que en Chile sehabla i escribe la lengua española es un mal tangeneralmente reconocido como justamente deplorado»(Rodríguez 1875: VII). Un nivel que se caracteriza, en laescritura literaria, por el uso de variantes diatópicas queRodríguez reprueba duramente: «¿Y qué otra cosa que pecarpor ignorancia o perversión del gusto hacen las mas veceslos que afean sus escritos con bárbaros, groseros, o cuandomenos innecesarios provincialismos?» (1875: XI). Estemalestar se complementa con una actitud claramentepeyorativa no solamente hacia el habla, sino que ante laidiosincrasia chilena: «Chile sea en América lo que fueBeocia en Grecia, o lo que es Galicia en España, tierra demolleras cerradas i de lenguas de trapo» (1875: VII).Además, es destacable la actitud ambivalente del autorrespecto a la diferencialidad: por un lado la ataca desdeuna postura marcadamente purista, tal como se ha visto enel Prólogo. Sin embargo, después de la revisión de algunosde los artículos lexicográficos, se puede apreciar, más queuna condena, una suerte de simpatía de parte de Rodríguezhacia las voces.
13 La gramatización, siguiendo a Auroux (1992: 65), se entiende comoel proceso que conduce a describir y a instrumentar una lengua sobregramáticas y diccionarios.
2. LA PRESCRIPCIÓN EN LA LEXICOGRAFÍA
En el caso del diccionario de Camilo Ortúzar, elsacerdote inicia su prólogo con un diagnóstico críticorespecto del español de América:
Se nos tilda á los hispano-americanos de hablar ciertajerigonza y de ser como contrabandistas del idiomaespañol: tantas son las locuciones viciosas que tiendenentre nosotros á convertirlo en un revuelto fárrago, yaque no en miserables dialectos (Ortúzar 1893: V)
Un diagnóstico que no solo se reduce al español enAmérica, sino que al de España: «Gramáticos y literatosdoctísimos han llamado la atención hacia esta corruptelaque aflige también á nuestros hermanos peninsulares» (1893:V). La finalidad será, entonces, hablar de una formacorrecta. Esta corrección, para el autor, se ve reflejadaen el refreno de extranjerismos, neologismos y arcaísmos endeterminadas circunstancias, refreno que un diccionario deeste tipo puede conseguir.
3. UN CASO DE ACTITUD DESCRIPTIVA
En el caso del diccionario de Echeverría y Reyes, elprimer propósito era, en palabras del mismo autor, elaborarun «vocabulario chileno». Este vocabulario tendría, porfinalidad, dar cuenta del español de Chile, sobre todo paralos filólogos que se dedican al estudio del español deAmérica. Nunca se había dado una intención de este tipo enla historia de la lexicografía chilena. Esto implica,además, que el léxico trabajado en el diccionario es unléxico de corte sincrónico, por lo que es un diccionario deuso. Echeverría y Reyes da cuenta, además, de algunos‘vicios del lenguaje’ que formarán parte de su diccionario,como barbarismos y neologismos. Distinguirá el autor entreaquellos vicios propios del español de Chile, entregando laequivalencia en cada incorrección. Por último, el autor sepropone entregar aquellas voces que deberían admitirse enel diccionario académico y que no aparecen en este.Considerando que una de las finalidades de Voces usadas enChile es prescriptiva, es de esperar que el autor se valga
de un modelo de lengua ejemplar. Este modelo de correcciónes el diccionario académico, especialmente la duocécimaedición de 1884. Por lo mismo, Echeverría y Reyes sepropone, desde una visión marcadamente moderada, descartaralgunas voces con equivalente castizo, o bien incorporarvoces que no aparecen en el diccionario académico. ParaEcheverría y Reyes, estas voces características de Chile ode América, poseen las mismas franquicias queprovincialismos españoles, y así lo expone.
Voces usadas en Chile se presenta como una obra lexicográficaque describe y prescribe al mismo tiempo, siguiendo losparámetros de la lexicografía actual, siempre dentro de lanormatividad característica del siglo XIX. Destaca, en eltratamiento del segundo enunciado, la distancia que tomadel impresionismo, el anecdotario y el enciclopedismocaracterístico de la fase precientífica, ya que busca,sobre todo, una objetividad de corte científico.
4. PRIMEROS INTENTOS DE UNIDAD IDIOMÁTICA
En el caso del análisis del prólogo del diccionario delsacerdote Manuel Antonio Román, el uso de la lenguaespañola que tienen los chilenos es altamente reprobable.Lo interesante es que el autor no se centra en las clasesmedias y bajas de la sociedad chilena, sino que se refierea los estratos socioeconómicos más altos, a los que criticaduramente:
Tienen dinero bastante y magnífica posición social; visten á laúltima moda […] son excelentes jinetes y conocen algunos de losmodernos deportes; […] son la flor y nata de la sociedad: peroen cuanto á lenguaje, ¡Dios nos libre! porque unas veces por lapronunciación, otras por las voces que emplean, y otras por lasintaxis que conculcan, no dejan nada que envidiar á los quejamás han saludado la gramática (Román I, xii)
Para Román, el escaso dominio idiomático de parte de esteestrato de la sociedad chilena es una problemática que hayque aplacar publicando estudios de índole gramatical. SegúnRomán, es humillante que este sector de la sociedad hablede esta forma, además de acoger sin refreno galicismos detodo tipo. Por otro lado, el sacerdote no cree que seproduzca una fragmentación lingüística como la que tuvo ellatín. Sin embargo, manifiesta una preocupación por la
diversificación lingüística que pueda generarse en elespañol: «Lo único que se ha visto y se ve, es mancharse unidioma con giros y voces exóticas, perdiendo así su nativahermosura […] un todo abigarrado y heterogéneo, que llevaen sí mismo el germen de disolución y las causas defealdad» (Román 1901-1908: ix). Por lo tanto, el autor vaperfilando, en el contenido de su prólogo, una políticalingüística cuya finalidad es mantener la unidadidiomática. Esta unidad, reflexiona el autor, no puedeestablecerse a partir del purismo y del liberalismo másextremo y explica, para ello, sus razones. No serviría,para lograr esta política lingüística, seguir losparámetros del purismo más extremo, donde se desecha,injustificadamente, toda voz que no aparezca en eldiccionario académico o que no se use en España. Tampocosirve la postura más liberal, según la cual: «Lo natural eshablar y escribir como escriben y hablan todos, si es quenos hemos de entender unos con otros; estamos en Chile, y ála chilena hemos de hablar, no á la española ó castellana»(Román 1908-1911: vi). Esta inclinación, a ojos del autor,solo la promulgan los «prevaricadores del buen lenguaje»(ibíd.). y, por lo tanto, rechaza de lleno la idea de «[…]aceptar todo lo que se usa en nuestra República, oraproceda de las lenguas extranjeras, ora de las nativas queen ella se han hablado ó se hablan» (Román 1901-1908: vii).El religioso siente que estas dos posturas llevadas alextremo son marcadamente ‘viciosas’, por lo que él proponeun ‘término medio’, donde se acepten solamente vocesdiferenciales que no posean equivalente en el español: «Lasvoces castizas y propias tienen de suyo tal virtud, que,apoyándose en ellas, por sí solo se remonta y vuela elespíritu» (Román 1908-1911: x). Solo conociendo estas vocesy agrupándolas en un diccionario de corte diferencial, sepodrá llegar a un conocimiento general de las vocescaracterísticas del español de Chile: «Con estoconseguiríamos, entre otras ventajas, las dos bien grandesde popularizar las voces castellanas correspondientes á laschilenas y de conocer y unificar nuestro lenguaje» (Román1908-1911: xi). El Diccionario de chilenismos y de otras voces y locuciones viciosas es
el más amplio registro de artículos lexicográficos dentrode la etapa precientífica. Es la primera obra lexicográfica
que posee una abundante información respecto a la flora,fauna y cultura chilena, trabajo que no se habíaconsiderado en los diccionarios publicados anteriormente.
5. PANHISPANISMO
La razón que motivó a Medina escribir Chilenismos, apunteslexicográficos fue la de aportar observaciones críticas a ladecimoquinta edición del DRAE que apareció en 1925 y a laprimera edición del Diccionario Manual e Ilustrado que apareció en1927. Una de las particularidades de la décimoquintaedición del DRAE fue la inclusión de más de dos mil vocesprocedentes de América, un número inédito en comparacióncon ediciones anteriores. Muchas de estas voces habían sidotomadas de los diccionarios diferenciales publicados en elúltimo tiempo en todo el continente americano. En elprólogo de esta edición se informaba que en laincorporación de estas voces no existió, por lo tanto,«información propia» (DRAE 1925: viii). En consecuencia,existía una gran probabilidad de encontrar errores. De estaforma, la Real Academia hacía un llamado a «cooperar conella a su estudio, o mejor dicho, de los americanismos engeneral, ya sea corrigiendo acepciones que pudieran ser nodel todo exactas, ya añadiendo voces nuevas a las hasta elpresente catalogadas» (1928: vi); dicha intención decolaborar es el motivo que, según indica el autor, le hallevado a escribir el diccionario. Otro tanto sucede con elDiccionario Manual e Ilustrado, obra con que la Academia presentaun suplemento de la décimoquinta edición del diccionarioacadémico. Es decir, incluye todas aquellas voces queposiblemente entrarán en la próxima edición del diccionarioacadémico con definiciones mucho más sintéticas, además dedescartar voces arcaicas o en desuso, e incluye un grannúmero de americanismos. Es por esta razón que Medinacelebra su aparición: «debe ser motivo de agradecimientoese ensayo [del diccionario] que anticipa la Real Academia»(1928: xvii) y enfatiza en la necesidad de realizar unaminuciosa revisión de americanismos y voces referentes aChile que aparecen en él.
Para Medina, la Real Academia no es una entidadincuestionable: «No me cuento entre los que rinden tanciego culto a los dictados del Diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua, hasta el extremo de opinarque no merecen observaciones de cualquiera índole» (1927:1). Una actitud que merece especial atención, sobre todoporque Medina, al formar parte de la Academia Chilena de laLengua, estuvo en más de una sesión en Madrid comoacadémico correspondiente, instancia inédita entre losautores chilenos de la producción lexicográficaprecientífica. Incluso el mismo autor hace referencia a laspropuestas léxicas que realizó en las reuniones académicasa las que tuvo ocasión de asistir14.
Por lo tanto, la labor de Medina se enmarca dentro deuna planificación lingüística de corte panhispánica quetiene como objetivo trabajar metalexicográficamente en lasobras publicadas por la Real Academia15. En esta labor nobusca más que precisar un estado de lengua –el español deChile— ante el español general.
Medina (1928), en su prólogo, no hace referencia algunaal estado del español de Chile, tampoco se observa unaactitud negativa de parte de él frente a losextranjerismos. Junto con Voces usadas en Chile, Chilenismos,apuntes lexicográficos es la obra más descriptiva dentro de lafase precientífica y esto se refleja en la escasa presenciade algún tipo de prescripción hacia el español de Chile.Solo se observa una actitud normativa cuando se refiere alingreso de una gran cantidad de chilenismos procedentes dela norma inculta en el diccionario académico. Estas vocesproceden del Diccionario de Chilenismos y de otras voces y locucionesviciosas de Manuel Antonio Román, que, en palabras de Medina,son la «degeneración de pronunciación del bajo pueblo»(1927a: xii). Por lo tanto, son voces que, para el autor,
14 Cf. Medina 1927.15 Por ejemplo, en 1917 publica su Voces chilenas de los reinos animaly vegetal que pudieran incluirse en el Diccionario de la LenguaCastellana (Santiago: Imprenta Universitaria); en 1925 su Voceschilenas y chilenismos incluídos en la XV Edición de la Real AcademiaEspañola (Santiago: Imprenta Universitaria); en 1927 sus NuevosChilenismos Registrados en el Diccionario Manual e Ilustrado de laReal Academia de la Lengua, con indicación de Barbarismos, Galicismos,Neologismos, Vulgarismos y de Mal Uso de Ciertos Vocablos (Santiago:Imprenta Universitaria); Los americanismos del Diccionario de la RealAcademia Española (Santiago: Imprenta Universitaria) y . “En defensade siete voces chilenas registradas en el Diccionario de la RealAcademia Española y cuya supresión se solicita por un autor nacional”(Atenea IV, n° 7: 89-102).
debieran suprimirse. Pero esta actitud no va más allá delas voces procedentes de la norma inculta. Es más, Medina(1928) se opone a la idea de que los chilenismos en sutotalidad se traten como una corrupción del lenguaje, talcomo ha sido la constante dentro de la mayor parte de losestudios lexicográficos: «¿Por qué condenar así, de buenasa primeras, voces y giros del lenguaje, que, en ocasiones,y no pocas, son perfectamente aceptables, como de hecho secomprueba si se advierte que el léxico académico les diolugar en él?» (1928: xii). Medina, por lo tanto, se acercamucho más a una lexicografía de transición, más descriptivaque prescriptiva, más tolerante en lo que respecta a laincorporación de voces como los extranjerismos, sobre todosi estas se encuentran estabilizadas dentro del sistemalingüístico.
6. CONCLUSIONES
Esta exposición, basada en corpus lexicográficos, dacuenta de un tipo de reflexión particular: acerca de lalengua vernácula, en este caso, el español de Chile. ¿Cuáles la actitud lingüística ante este español? ¿Se reflejauna cierta valoración de carácter negativo? ¿Este tipo detratamiento se mantiene en el tiempo? Lo interesante detrabajar con un corpus y no con una obra en particularradica en la posibilidad de construir un seguimiento deeste tipo de actitud. Una actitud que va desde la visióndel español no peninsular como un desvío hasta una actitudque valora la diversidad lingüística dentro de unadiatopía. Fuera de este tipo de alcances es interesanteconstatar que a medida que se consolidan las nuevas patriascomo acontecimiento histórico, surge, dentro del dominiolingüístico, una reflexión sobre la lengua materna de estanueva nación (Lara 1997). En relación con esto, las ideaslingüísticas presentes en los prólogos de cada uno de estosdiccionarios reflejan esta situación.
Para Coseriu (1954), una lengua común es un hecho decultura. Mientras esta viva mantendrá, además, un carácterrelativamente unitario, sin dejar de lado matizacionessociales y regionales. Según el lingüista rumano, estosmatices no afectan la unidad de la lengua común –que seentiende como el ideal de lengua–. Solo muestra diversas
realizaciones: «mientras una lengua común es expresión deuna cultura viva, ella tiene el poder de asimilarregionalismos, dialectalismos, vulgarismos, innovaciones ydarles dignidad nacional» (Coseriu 1954: 180).
De todas formas, la unidad idiomática, a lo largo de lahistoria del español de América, no puede concretarse sinun trabajo planificado. Este trabajo debe propiciar unaunidad lingüística panhispánica en pos de una lenguaejemplar que se sostenga en todos los países de hablahispana. Dentro de los diccionarios estudiados, el trabajode Medina será el primero en trabajar bajo esta lógica, alestructurar su investigación en base a las voces queaparecen o no con la marca Chile, además de enmendaralgunas de las definiciones del DRAE.
Se concluye que cada uno de estos diccionarios, fuerade la estructuración discursiva, abogan por una unidadlingüística dentro de la diversidad, además de enfatizar enel acto glotopolítico que hay detrás de cada diccionario ycómo se sigue manteniendo el monocentrismo, aun en laactualidad, con la elaboración de diccionariosdiferenciales.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Fuentes primarias
ECHEVERRÍA Y REYES, Aníbal (1900): Voces usadas en Chile. Santiago: ImprentaElzeviriana.
MEDINA, José Toribio (1928): Chilenismos, apuntes lexicográficos. Santiago:Sociedad Imprenta y Literaria Universo.
ORTÚZAR, Camilo (1893): Diccionario manual de locuciones viciosas y de correcciones delenguaje con indicación del valor de algunas palabras y ciertas nociones gramaticales. S.Benigno Cavanese: Imprenta Salesiana.
RODRÍGUEZ, Zorobabel (1875): Diccionario de chilenismos. Santiago: Imprenta de“El Independiente”.
ROMÁN, Manuel Antonio (1901-1918): Diccionario de chilenismos y de otras voces ylocuciones viciosas. Santiago: Imprenta de “La Revista Católica”. Tomo I(1901-1908): A, B, C y suplemento a estas tres letras; Tomo II (1908-1911): CH,D, E, F y suplemento a estas tres letras Tomo III (1912-1915): G, H, I, J, K, L, LL, M ysuplemento a estas ocho letras Tomo IV (1916-1917): N, Ñ, O, P, Q, y suplemento aestas cinco letras Tomo V (1918): R,S,T,U,V,W,X,Y,Z y suplemento a estas letras.
Fuentes secundarias
AUROUX, Sylvain (1992): A revolução tecnológica da gramatização. Campinas:Unicamp.
COSERIU, Eugenio. (1954): El llamado “latín vulgar” y las primeras diferenciacionesromances. Montevideo: Universidad de la República.
COSERIU, Eugenio (1992). “Lingüística histórica e historia de laslenguas”, en BFUCh, XXXIII, 27-33.
LARA, Luis Fernando (1990). Dimensiones de la lexicografía. A propósito del Diccionariodel Español de México. México: El Colegio de México.
LARA, Luis Fernando (1997): Teoría del diccionario monolingüe. México: ElColegio de México.
MEDINA, José Toribio (1927a): Nuevos Chilenismos Registrados en el DiccionarioManual e Ilustrado de
la Real Academia de la Lengua, con indicación de Barbarismos, Galicismos, Neologismos,Vulgarismos y de Mal Uso de Ciertos Vocablos. Santiago: ImprentaUniversitaria.
MEDINA, José Toribio (1927b): “En defensa de siete voces chilenasregistradas en el Diccionario de laReal Academia Española y cuya supresión se solicita por un autornacional”, en Atenea IV, n° 7, 89-102.
NUNEZ, José Horta (2006): Dicionários no Brasil: análise e história do século XVI ao XIX.Campinas: Pontes.
ORLANDI, Eni Puccinelli (1999): Análise de Discurso. Princípios e procedimentos.Campinas: Pontes.
ORLANDI, Eni Puccinelli (2002): Língua e conhecimiento lingüístico. Para umaHistória das Idéias no Brasil. São Paulo: Cortez.
ORLANDI, Eni Puccinelli (coord.) (2001): História das idéias lingüísticas:construção do saber metalingüístico e constituição da língua nacional. Campinas:Pontes.
ORLANDI, Eni Puccinelli (coord.) (2007): Política lingüística no Brasil.Campinas: Pontes.
ALGUNAS ANOTACIONES SOBRE PRAGMÁTICA HISTÓRICA EN ELESTUDIO DE LOS MARCADORES DISCURSIVOS
ELENA DIEZ DEL CORRAL ARETA*Université de Neuchâtel
INTRODUCCIÓN
El estudio de los marcadores discursivos ha estadorelacionado con la pragmática desde sus comienzos comodisciplina. Tanto ella como la Lingüística Textualsurgieron en los años setenta como nuevos enfoques deabordar el estudio lingüístico y se sirvieron de losmarcadores discursivos como confirmación de sus hipótesisde partida. La existencia de unidades que estructuran ehilvanan el discurso justificaba la existencia misma del‘texto’ como ente unitario en sí y todo texto estabadeterminado pragmáticamente con un fin e intencióncomunicativa específicos. El papel discursivo y pragmático de estos elementos no ha
pasado, por tanto, desapercibido, si bien es cierto que enlos estudios históricos su análisis ha estado desatendidohasta hace tan sólo unas décadas. No obstante, lapragmática histórica, según la definición de Ridruejo(2007: 533): «pretende ocuparse de la evolución en eltiempo de los inventarios de funciones pragmáticas ycomunicativas, así como de las formas lingüísticas mediantelas cuales se ejercen tales funciones». Entre esas formaslingüísticas a través de las cuales se ejercen funcionespragmáticas y comunicativas se encuentran precisamenteestas unidades, guiando las inferencias que se realizan entoda comunicación, y que hoy en día se engloban bajo elnombre de marcadores discursivos. Luego, a primera vista, observamos que estas unidades y
la pragmática están íntimamente relacionadas y que, porende, su estudio desde una perspectiva diacrónica deberíaestar en relación con la pragmática histórica. Proyecciónque debe entenderse si consideramos la caracterización deestas unidades en un nivel pragmático, a pesar de loscambios que se hayan producido a lo largo de la historia.Nuestra contribución a esta mesa redonda no propondría,entonces, ninguna novedad ni ninguna perspectivainnovadora, sino que más bien corroboraría la viabilidad deun enfoque pragmático-histórico en el estudio lingüístico
de ciertas unidades como es el caso concreto de losmarcadores discursivos. Aun así, en un acercamiento empírico a su estudio
constatamos algunos problemas y dificultades quemencionaremos sucintamente a continuación en lo referentea: 1) la definición misma de marcador discursivo; 2) alsignificado convencional característico de estas unidades;y 3) a la reconstrucción del contexto en el que estas seinsertan.
1.DEFINICIÓN
Para empezar, creemos que el propio concepto y definiciónde marcador discursivo llevan consigo algunas imprecisionesa la hora de realizar un estudio pragmático-histórico delos mismos. Partimos de la definición propuesta por MartínZorraquino y Portolés Lázaro en la Gramática Descriptiva de lalengua española por ser una de las más recientes yautorizadas en esta área de estudio, y ser el referenteprimordial al que se acude en cualquier aproximación a losmarcadores discursivos del español. Según los autorescitados, estos elementos son:
unidades lingüísticas invariables, no ejercen una funciónsintáctica en el marco de la predicación oracional y poseenun cometido coincidente en el discurso: el de guiar, deacuerdo con sus distintas propiedades morfosintácticas,semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizanen la comunicación (Zorraquino y Portolés Lázaro 1999:4057).
Esta definición que tomamos como punto de partida estáplanteada desde una perspectiva sincrónica y para elespañol actual, como podemos observar simplemente en elprimer enunciado que la conforma, donde se tilda a estasunidades de ‘invariables’. Que hoy en día estas unidadeslingüísticas sean invariables, no significa quenecesariamente lo fueran en otras épocas. Asimismo,cualquier estudio lingüístico de naturaleza histórica nocontempla la prescindencia de la palabra ‘variación’ en unanálisis del cambio lingüístico, si bien, obviamente,existen unidades invariables en los distintos estadiossincrónicos del español y en estos estadios también existevariación. Pero, para llegar a esa invariabilidad
característica de los marcadores discursivos y aludida enla definición, estas unidades habrán sufrido variastransformaciones a lo largo de la historia a las quedeberemos prestar atención, dando cuenta de su existencia yde sus cambios lingüísticos según los procesos degramaticalización y lexicalización por los que hayanatravesado hasta convertirse en marcadores discursivospropiamente dichos. Antes de llegar a esas expresiones‘invariables’ habrá habido etapas en las que estas unidadesfuesen variables, como es el caso de algunos marcadorescategorizados gramaticalmente como adverbios. No podríamos,entonces, llamar a esas unidades marcadores discursivos,pero, obviamente, las tendríamos en cuenta en un estudiohistórico por ser las antecedentes de los marcadoresdiscursivos del español actual. Luego en un estudio histórico de los marcadores
discursivos analizaríamos unidades que no son exactamentelo que se entiende por ellos, algo que puede comprenderse,por otro lado, si se tiene en cuenta que esas unidadessufrirán una serie de cambios lingüísticos hasta llegar aser marcadores discursivos propiamente dichos. Pero, ¿quésucedería con esas unidades cuyo estatuto como elementosperiféricos no estuviese del todo fijado en determinadassituaciones, pero sí en otras? o ¿qué sucedería conaquellas que no ejercían una función sintáctica en el marcode la predicación oracional, pero que después cayeron endesuso o restringieron sus funciones a un ámbitointraoracional? ¿Las consideraríamos también marcadoresdiscursivos? Supuestamente sí, al menos en aquellos casosen los que no ejercen ninguna función en el ámbitooracional y en los que presentan una forma losuficientemente fijada, observada a través de los distintosusos que presenten en diferentes situaciones comunicativas.Un análisis cuantitativo –según las repeticiones de lamisma unidad– combinado con un análisis cualitativo –segúnel contexto en que la unidad aparezca– ayudaría aesclarecer lo que se podría, en verdad, considerar comomarcador discursivo. Quizás, el problema no esté precisamente en la definición
o en el concepto de marcador discursivo, sino en lasunidades que asociamos a ese concepto, que son, claro está,unidades con las que cuenta el español actual. Creemos, por
tanto, que a la hora de estudiar unas unidades descritasdesde la sincronía hay que cuestionarse hasta qué punto ladefinición se adecua a un estudio histórico y quérepresentaciones explícitas o implícitas van asociadas aella. En definitiva, lo importante es ser consciente delobjeto de estudio y de delimitarlo bien, algo que en unestudio histórico no resulta siempre evidente, como sucede,al parecer, con los marcadores discursivos. No quiere decir esto, por otra parte, que haya que
desdeñar la definición mencionada, ni mucho menos, pues sila lingüística histórica no ha considerado el estudio deestas unidades es debido, entre otras cosas, a que carecíahasta hace relativamente poco tiempo de una descripcióncategorial y funcional de estas unidades. De hecho, hoy endía, el concepto de marcador discursivo abarca unidades tanheterogéneas, no sólo en lo referido a la categoríagramatical, sino también en lo funcional, que, desdenuestro punto de vista, resulta todavía difícil aproximarsea un estudio histórico de todos los paradigmas, como es elcaso, por citar alguno, de los operadores argumentativos deconcreción. La parte puramente pragmática de la definición (Martín
Zorraquino y Portolés Lázaro 1999: 4057) que considera alos marcadores discursivos como guías de las inferenciasque se realizan en la comunicación resultaría también útilpara un estudio pragmático-histórico, sobre todo en el casode que éste fuera onomasiológico. Se buscarían, por tanto,las distintas realizaciones formales de algún fenómenopragmático. Pero, si partimos de una determinada unidadconocida en la actualidad como marcador discursivo ycontrastamos los cambios sufridos en las funcionesdiscursivas de esa determinada forma, como se ha venidohaciendo en el marco de la teoría de la gramaticalizaciónpor Elizabeth Traugott (1995) y en el caso del español porMar Garachana Camarero (1997; 1998; 2008), la consideraciónde estas unidades como ‘guías de las inferencias que serealizan en la comunicación’ sólo nos serviría para algunasde las formas empleadas en determinados estadios históricosdel español. Luego reincidimos, y terminamos ya con lastres partes de las que constaba la definición elegida –unamorfológica, otra sintáctica y la última, pragmática–, enla necesidad de matizar el significado del concepto
marcador discursivo desde un enfoque pragmático-histórico ode utilizar, en última instancia, este término con ciertaprecaución precisándolo en nuestro estudio.
2.SENTIDOS Y SIGNIFICADO
Después de esta disertación sobre el concepto ydefinición de marcador discursivo quisiera señalarbrevemente algunas de las complejidades que el estudiopragmático-histórico de estas unidades presenta en relacióncon su significado y con el contexto en el que se insertan.Si estos elementos, como veíamos, guían las inferencias
de la comunicación es gracias al significado deprocesamiento16 que algunos autores les atribuyen.Significado que está convencionalmente fijado en cadalengua17 y de donde se deriva la dificultad a la hora detraducir estos elementos a otros idiomas. Esto explica lagran atención recibida a los marcadores discursivos dentrode la enseñanza del español como lengua extranjera18. Para comprender el significado de estos marcadores en las
distintas etapas del español habría que saber quéconvenciones lingüísticas y comunicativas existían en cadaépoca del español, para lo cual se necesitan analizardetalladamente los factores contextuales. La reconstruccióndel contexto y de las convenciones de uso de la lengua encada época es por lo general una tarea ardua, para la cualtenemos que hacer uso de todas las fuentes posibles, comoseñalaremos en el último apartado. Particularmente reveladora para la determinación del
significado de los marcadores discursivos resultó la teoríade la argumentación propuesta en el seno de la lingüísticafrancesa por Anscombre y Ducrot (1994). El éxito de sutrabajo ha repercutido notablemente en el estudio de losmarcadores discursivos en nuestra lengua, ya que ha sidoadoptado por investigadores como Portolés Lázaro
16 Lo propone Blakemore (1987), discípula de Sperber y Wilson –que a suvez partieron de las concepciones de Herbert Paul Grice–, en su tesisdoctoral: Semantic constraints on relevance.17 Significado asociado, por otra parte, a la famosa distinciónestablecida por Grice (1989) entre implicaturas conversacionales eimplicaturas convencionales.18 Estudios como por ejemplo: Martínez Sánchez (1997) y Martí Sánchez(2003; 2008).
(2001[1998]) para definir el significado de estas unidadesen español. Este autor distingue entre un ‘significado’ delos marcadores en la lengua y un ‘sentido’ en cada discursoconcreto (Portolés 2001[1998]: 84). A través de losdistintos ‘sentidos’, resultantes de las diferentessituaciones comunicativas en que los marcadores sonempleados, puede abstraerse su ‘significado’ en el sistemalingüístico.Por tanto, para determinar el significado de un marcador
discursivo específico en las distintas sincronías delespañol sería preciso observar sus diferentes usos y losvariados ‘sentidos’ que adquieren según los contextos enlos que son utilizados. Esta ampliación del eje cronológicoy textual en el que observar los diferentes ‘sentidos’podría, además, contribuir a precisar y comprender mejor el‘significado’ de los marcadores discursivos en el españolactual. En consecuencia, podría la diacronía serle recíproca a la
sincronía en el estudio de estos elementos. A través de ladefinición pragmático-sincrónica de estas unidades tenemosuna idea preconcebida de ellos que podemos estudiar endiferentes textos de la historia del español y a partir desu análisis y de la observación de sus distintos ‘sentidos’según su presencia en diferentes contextos, poder ampliar,complementar o reconsiderar el ‘significado’ de esasunidades en el español actual. El objeto de estudio deambas es el mismo, lo único que cambia son las perspectivasmetodológicas y éstas pueden complementarse en aras de unmayor conocimiento de los marcadores discursivos.Pero, para determinar esos ‘sentidos’ que contribuyan a
conocer y delimitar el ‘significado’ es imprescindiblerecurrir al contexto, por lo que el problema de ladelimitación del significado está estrechamente relacionadocon la dificultad de la reconstrucción del contexto.
3.CONTEXTO
Este concepto es uno de los pilares de las teoríaspragmáticas, pues está en la base misma de la disciplina,que estudia: «cómo los seres humanos interpretamosenunciados en contexto» (Reyes 1994 [1990]: 17); y a su vezes uno de los más conflictivos o que más problemas acarrea
consigo en un estudio histórico. No podemos prescindir deél, pero a veces su aproximación nos resulta realmentecomplicada.El término ‘contexto’, dentro de la pragmática, ha sido
ampliado y se ha pasado de una concepción estática,extralingüística y preexistente a la enunciación a unaconcepción más dinámica caracterizada por una orientacióncognitiva, en la cual el contexto se construye al procesaro interpretar un enunciado (Montolío 1997: 33).Ese contexto ‘mental’ es el que permite la comunicación
inferencial a la que se aludía en el primer apartado(Portolés 2004: 99). Pero ¿cómo accedemos en un estudiohistórico a ese conjunto de premisas que se usaban en lainterpretación de un enunciado? Quizás sería ésta una tareamás propia de la psicología que de la lingüística.Nuestra labor consiste más bien en reconstruir todos los
factores contextuales que estén a nuestro alcance, para loscuales no nos sirve únicamente el texto, a través del cualaccedemos principalmente al contexto lingüístico o cotexto.Es necesario recurrir a todos los procedimientosmetodológicos posibles como la consulta de fuentesmetatextuales de la época o todo tipo de informaciones ydatos histórico-sociales y culturales. Para facilitar el estudio pragmático-histórico se ha
destacado como verdaderamente útil la utilización de micro-corpus especializados (Navarro 2008: 15) que han allanadoya el terreno, permitiendo contar con datos contextualesespecíficos; al igual que se han producido avancesmetodológicos importantes como la insistencia en tener encuenta los moldes histórico-normativos, sociodiscursivos eintertextuales denominados en el seno de la lingüísticarománica como tradiciones discursivas19.Gracias a la reconstrucción del contexto podemos deducir
los cambios semánticos, fonéticos o sintácticosconsecuentes de la gramaticalización y lexicalización delos marcadores discursivos; podemos deducir los diferentes
19 El término surgió entre algunos discípulos de Eugenio Coseriu, de laconocida división lingüística en tres niveles del lingüista rumano.Uno de los trabajos pioneros fue el de Schlieben Lange (1983), si bienhoy en día contamos con recopilaciones y trabajos importantes en estecampo como los de Koch (1997), Kabatek (2008), Oesterreicher et al(1998) entre otros.
‘sentidos’ que adquieren estas unidades según su uso y endefinitiva, podemos, gracias a él, analizar los diversosfenómenos pragmático-discursivos históricos del español.
4.CONCLUSIONES
El concepto de marcador discursivo es uno de los másutilizados en la lengua española dentro de un enfoquepragmático precisamente por tener en cuenta las propiedadespragmáticas de estas unidades. Ejemplo de ello es ladefinición de Martín Zorraquino y Portolés (1999) queaparece publicada en la Gramática Descriptiva de la lengua española.En un estudio histórico, sin embargo, creemos que eseconcepto y su consecuente definición deben ser adoptadoscon precaución para no impedir la delimitación del objetoque se pretende abarcar. El contexto es un concepto básico de la pragmática,
gracias al cual podemos deducir los ‘sentidos’ queadquieren estas unidades según las situacionescomunicativas en las que aparecen, para poder abstraer,posteriormente, el significado que puede atribuírsele a losmarcadores discursivos en el sistema lingüístico. En unestudio histórico habrá que reconstruir este contexto através de todos los recursos posibles como el uso defuentes metatextuales de la época y de datos histórico-sociológicos y culturales.Hoy en día contamos con avances teóricos y procedimientos
metodológicos útiles para el estudio histórico de losmarcadores discursivos como el conocimiento del cambiolingüístico mediante procesos de gramaticalización ylexicalización; como la atención hacia los moldeshistórico-normativos, sociodiscursivos e intertextuales enlos que estos aparecen y como los avances realizados en elestudio pragmalingüístico sincrónico de estas unidades quehan contribuido notablemente al conocimiento y dilucidaciónde las propiedades gramaticales, funcionales y pragmáticasde estos elementos.Su estudio, por tanto, resulta hoy en día difícil de
desligar de la pragmática y por ello creemos que un enfoquepragmático-histórico en el estudio de los marcadoresdiscursivos no es sólo viable y necesario, sinoprácticamente inevitable.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANSCOMBRE, Jean-Claude y Oswald, DUCROT (1994): La argumentación en la lengua.Madrid: Gredos.
BLAKEMORE, Diana (1987): Semantic constraints on relevance. Oxford: Blackwell.BUSTOS TOVAR, José Jesús de (2000): «Texto, discurso e historia de la
lengua». Revista de Investigación Lingüística, 2, III. URL:http://www.vallenajerilla.com/berceo/bustostovar/discurso.htm.
GARACHANA CAMARERO, Mar: Los procesos de gramaticalización: una aplicación a los conectorescontraargumentativos. [en línea], < http://www.tdx.cat/TDX-0515108-122029> [Consulta: 15/03/2010].
GARACHANA CAMARERO, Mar (1998): «La evolución de los conectorescontraargumentativos: la gramaticalización de no obstante y sinembargo». Maria Antonia Martín Zorraquino y Estrella Montolío Durán(eds), Los marcadores del discurso. Teoría y análisis. Madrid: Arco/Libros, 193-212.
GARACHANA CAMARERO, Mar (2008): «En los límites de la gramaticalización.La evolución de encima (de que) como marcador del discurso». Revista defilología española. Tomo 88, Fasc.1, 7-36.
GRICE, Herbert Paul (1989): Studies in the way of words. Cambridge: HarvardUniversity Press.
KABATEK, Johannes (ed.) (2008): Sintaxis histórica del español y cambio lingüístico:Nuevas perspectivas desde las Tradiciones Discursivas. Frankfurt am Main/Madrid:Vervuert/Iberoamericana.
KOCH, Peter (1997): «Diskurstraditionen: zu ihrem sprachtheoretischenStatus und ihrer Dynamik». Barbara Frank, Thomas Haye y DorisTophinke (eds.), Gattungen mittelalterischen Schriftlichkeit. Tübingen: Narr,43-79.
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Roser (1997): Conectando texto. Guía para el uso efectivo deelementos conectores en castellano. Barcelona: Octaedro
MARTÍ SÁNCHEZ, Manuel (2003): Construcción e interpretación de discursos y enunciados.Los marcadores. Madrid: Edinumen.
MARTÍ SÁNCHEZ, Manuel (2008): Los marcadores en español L/E: conectores discursivos yoperadores pragmáticos. Madrid: Arco/Libros.
MARTÍN ZORRAQUINO, María Antonia y José PORTOLÉS LÁZARO (1999): «Losmarcadores del discurso». Ignacio Bosque y Violeta Demonte (eds.),Gramática Descriptiva de la Lengua Española. Madrid: Espasa-Calpe, 4051-4213.
MONTOLÍO DURÁN, Estrella (1997): «La teoría de la relevancia y el estudiode los conectores discursivos». Catalina Fuentes Rodríguez (ed.),Introducción teórica a la pragmática lingüística. Sevilla: Kronos, 27-39.
NAVARRO NAVARRO, Federico (2008): «Análisis Histórico del Discurso. Haciaun enfoque histórico-discursivo en el estudio diacrónico de lalengua». Antonio Moreno Sandoval (ed.), El valor de la diversidad[meta]lingüística. Actas del VIII Congreso de Lingüística General. Madrid: UniversidadAutónoma de Madrid.
OESTERREICHER, Wulf; STOLL, Eva y Andreas WESCH (eds.) (1998): Competenciaescrita, tradiciones discursivas y variedades lingüísticas. Aspectos del español europeo yamericano en los siglos XVI y XVII. Tübingen: Narr (Script Oralia 112).
PORTOLÉS LÁZARO, José (2001[1998]): Los marcadores del discurso. Barcelona:Arco/Libros.
PORTOLÉS LÁZARO, José (2004): Pragmática para hispanistas. Madrid: Síntesis.REYES, GRACIELA (1994[1990]): La pragmática lingüística. El estudio del uso del lenguaje.
Barcelona: Montesinos.RIDRUEJO, Emilio (2007): «Problemas metodológicos en pragmática
histórica». David Trotter (ed.), Actes du XXIVe Congrès International deLinguistique et de Philologie Romanes, III. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 533-552.
SCHLIEBEN-LANGE, Brigitte (1983): Traditionen des Sprechens. Elemente einerpramatischen Sprachgeschichtsschreibung. Stuttgart: Kohlhammer.
TRAUGOTT, Elizabeth (1995): «The role of the development of discoursemarkers in a theory of grammaticalizacion», Paper delivered at ICHL XII.Manchester: University of Manchester.