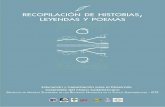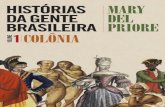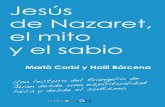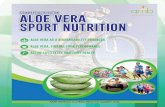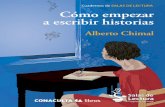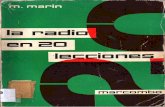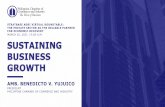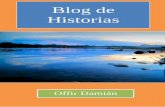AMB 2013 Lecciones para diferenciar Conceptos historias y debates
-
Upload
pedagogica -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of AMB 2013 Lecciones para diferenciar Conceptos historias y debates
I/ ** f"i a ái.*,*tryfu€ t{w
Campo intelectual de la educación y la pedagogía
l:.1
*":l #EE
, *.n"3r{.'"t"',l,nXi D I E
Universidad Pedagógica Nacional
ISBN 978-9s8-8650-62-3
Colección: Cátedra Doctoral - No.1
Campo Intelectual de Ia
Eilucación y Ia Pedagogía
Hecho el depósito iegal que
ard*rsalaLey 44 de 1993 y decreto
reglameirtari <t 468 de 1995"
Editores
Cermán Vargas Cuillén
Alexandr"r Ruíz Silva
Comité Académico
Gerrnán !'argas Guillén
Alberto Ma¡tí¡rez Bor¡n"r
Alexander Ruiz Silva
Fidel Anir¡nio Cárdenas $a}garl*
Alfcnsc Cárdenas Páez
Angéla Camargn Uritre
Autores
Guillerm¡¡ Buslama nte Zarn*dio
Aihrrio [Vlarf ínez Bt¡om
Alexandel Ruiz Silva
Gerrnin !'argas Cuillón
lVilmer l.{ernando Sjiva Ca¡reño
]hon I Ienry Ot ozct't T ab ates
Martha Cecliia Herrera
Ca rlos Ernesto i"rJogu*ra-R a mirez
Pablo Páramr¡ Bernal
Alfonsc ?<rrres Carrilk;
Ivtfanuel Guillerin* Soler Coatreras
Fidel Aitsnia Cárdenas Salgado
Alfonsi: Cárdenas Páez
Rector
Vicerrector Académico
lidgar Alberio Mendoza ljaraáa
Vicerrector de Gestién Universitaria
Vícfor Manuel Ro<iriguez $a rmiento
Preparacién editorial
Fondo Editorial
CalleT2 No 11 - 86
Tel:347 1l9O I 5947894
editorial.pedago gica.edu.co
Coordinador Fondo Editorial
Víctor Eligb Espint:sa G*ián
Editora
,A.lba l,ucía Bernal Cerrluera
Corrección de estilo
Yanelh Lizarazt¡
Apoyo editorial
]osé Leonardo Guet'ára
Diseño y diagramación
Juan Francisco Carrillc Par*da
Efini* Jhineth Cruz Camei*
Diseño e ilustración de portada
Mauricio flsteban Suárez'
Impresión
lavegraf
2*13
TVNOICVN VCICOCY(I gd CVC ISUtrAINN
epo8epad e1,( ugnecnpa el ap 1en+ralatur odure3
TVUOJfOCI VUCflIVf,
sa;o$pEe^lIS zlnu rapuexalv
ugIIInD se8.re¡ ueruraD
t,
pEpllrqrsod Joderu uauar+ sopeJo+Jop so.I'seJr+rJJ sauorJrsod re¡oil-esap a+nuJad ugrqtuel otüoJ IeuorJnllsur uapJo ap so^rpaloJ ugrJ
-e8rlsarrur ap sosaJoJd e 'leraua8 ol Jod'uelnrurn oI anb salerJadsa
saJ4eru soun aJarnbpe /opeJolJop un sa erf,unuord as apuop JeSnI
Ia rS 'uorJe+rJur eun oruoJ e+uasald as /o+uel Jod 'ugrJJal eun
'ftZZ'd'II0Z're\71s)sVndsap ot4cnut a&a77 'a8a77 rc 'auotaaut ng 'otauud apup sa uglJJaI úI 'sauonas
-taauoJ nd nptancat ag 'sntcuatouSt ua aapnstp aS 'sauonualut ap auoduoc ag
'aqcnesa,rt anuasatd ant&ns 'opol arqos 'on¿ 'o1ndtcstp un ñ o4saau un auodng'sapa4cadsosur sauorsuaulp uzuwlt úphnJat q as opuúnJ 's?Dlwsap olnpsqu un'¡sa astnw8uo fr, opapalap aluawaprdu ns apand o$npa ouol ng 'an8ua1 autxuns ua ñ 'odnnt otdotd ns uoc 'odwa4 ns r atlrcsap o7 otlo anb und o37n opuap
'ugnualu uts BaJ 'aquauapndncoatdsap asnca7 u?lqtaq apand ota¿ 'otqnqos
o npaz?Juawo 'oquayon osnlJut a opx4sa opou un ap asnnunuotd apan¿ ¡"'7
"'ugrrJal eun:rprl)s solru] ap serqeled se+sa uoJ lero+JoeJpa+g) e[ ua apuodsaJJoJ au] anb ugrJJa[ el Jezuaruo" .r"r.o 0
e ?e w dLu{}} Lrür3 r}rnpg Á v 19**e p a ¿,
'U?rlvstipz E[ 3p erro:]stH ap c]s€]uE lap rop€urpá{}o]
¡euor3e\J B:r8?g¡rpad psprsranrull ú1 op rn¡n;r+ rfl s.rlo¡dilix-) ü v-a$72 lel/ll fi }r;rqlv
sa+aqap n saLlo+slq'soldaJuoJ
:.,LUuUAnrtp AtAd SAUO|JaT
.4 liT'J
de establecer puentes entre las comunidades científicas, los
investigadores y las universidades, son algo así como unlaboratorio de producción de nuevos problemas. La cultu-
ra formativa que supone un doctorado no es homologable
ni al perfeccionamiento, ni al entrenamiento, tampoco a la
profesionalización, se trata de un esfuerzo intelectual que
se materializa en camPos de alta sistematicidad y cuya va-
lidación pasa por unas elaboraciones de largo aliento.
Digo esto porque leo como un logro la existencia de
una cátedra doctoral sobre pedagogía y educación. Logro
que significa que entre nosotros la pedagogía ha venido
ganando un espacio importante en el debate académico, es
decir, que tanto los grupos de investigación como los in-
vestigadores, las instituciones, los movimientos sociales, la
divulgación editorial han convertido sus problemas y ob-
jetivaciones en un trabajo sistemático, acumulado, discuti-
do, diversificado, presentado en instancias internacionales,
articulado tanto a lo conceptual como a 1o material de su
campo de producción.
Por ello, pienso al Doctorado en Educación como lu-
gar para potenciar y renoval los discursos y el trabajo en
grupos, fundamentales para poder dar cuenta de investi-
gaciones que requieren mucho en común (mucho Eabaio,
mucho debate, mucha complementariedad, mucha crítica).
En Colombia, los estudios históricos en educación y peda-
gogía, el trabajo comparado, los análisis diagnósticos, la
proyectiva y los asuntos contemporáneos de la educación
requieren todavía de un alto nivel de profundización. El
doctorado en este sentido emerge como una forma institu-
cional para pensar colectivamente y para lograr incidir en
la realidad educativa. He ahí la importancia de escenarios
públicos como este que no hay que subestimar. Es también
una forma de retomar las preguntas que todavía esPeran
respuestas, por ejemplo: ¿cuál es el porvenir de la educa-
ción y la escuela entre nosotros? ¿Merece la escuela ser re-
formada? ¿En qué ha devenido la enseñanzd? ¿QtÉ signi-
fica ser maestro hoy? en fin, no está de más señalar que ni
la educacióru ni la pedagogí4 son las mismas después de
catu4a
i1.
t";41;
4a
t;tzc:1.
!.v
-npa euralsrc /ugrJeJnpa'ugrJeztreloJsa ?lanrsa'orlsaeur'e;So3epad :uos soperJunua soqJrq 'soJqugruas sopfqooruoJ ou d sa¡euonun¡ soldaJuoJ ouroJ ErJu¿^aIaJ uezue)-le soperJunua sosa'op4uas a+sa ua're1nlrl.re e¡ed'¡esna¡deJed terJuara¡rp e.red ua Jrs erJuaprla ns ¡adruo¡ ue,r8o1
opuenf, anb sopenunua'uos o1 ou orad saumuo) opersetu
-ap uarared anb sopenunu1 '(AOOZ) seapr sel uor olos ou dJaJer{ ap seruJoJ sel uof, epauoJ sou 'aur{a¡ Ined epJanJaJ
sou oruoJ €nb'openunua opo+ aasod anb e1¡anbe ezatetelaq 'ezarei,( errolsrq ap sepelop serqeled ap relqer{ e o8ua¡'Jer{JnJsa asJaJEr{ ergru8rs ou JeqJnJsa e Jep anb opuarlug
SOJ,dE]NOf,
'soJrleJJoJnq sousrJru-Jal e sopqaruos solrar{ord sol ap operr¡rldrurs orreru ¡e a3
-urJlsal as ou erJuanJaJJ uoJ d ugne8qsa^ur ap setue¡8o¡dsol ap err391 el ellnsuoJ olloJJesap ns ua €apuonuarruocsotusqeruJoJ sor{Jmu ap e31es as leJolf,op ugne8rlsanur e1
anb saruolua oueJlxa sa oN'pnldaruor uorJJnJ+suoJal ap
,{ ugreerdorde ap odrl orlo 'leuorlnlrlsur a e^rsJnJsrp eJn+
-JnJ+sa ns ua'arnpord'¡eropop ugne8rlsalur ap o1afqo eas
raqes un an[ 'ugne)npa eI ,{ e;So8epad e1 arqos solpnlsa
sol eurJoJ eJlo ap reJolEA rrlrturad ap eq 'sopotu sopol ap
íaluepodrur dntu sa erJuaJaJa.r elsa orad 'ous¡tu o1 resed ep
-and erqruolo3 ua anb o¡sa rnap ararnb oN'pepalJos eI ap
saleJn{nJ safa ua asJr+JaluoJ p so^rpnpo¡d orod aluauleu-orJn$+su a salrqap aluatuerrSolotualsrda sopeJaprsuoJ Jas
ap uoresed anb 'sa,raqes solsa ap ugrJeruJoJsueJl eun g)rrru-3rs olsa 'sale.ropop sorpn+sa ua e;So8epad e1 ,,{ ugrJeJnpapI ap errolsry el d uglf,eJnpa el ap serJualJ ua gr+JrluoJ as
ugrJeJnpa el opuenJ anb grlsotuap as edo.rng ufl 'IeJolf,op
erJu€+sul eun apsap opefeqeq sa opuenJ raqes un ap oln+et
-sa ap orqueJ Ia aJqos uglJua+€ eI JeueII ¡od esed IeJolJoCeJpa+gf, elsa ap JoIe^ Ia 'orrr98a1er opolu ap or{)rq
'soado¡na solsneJolor{ so1 uolafnpord anb olrr8
¡ap o €rurqsorrH ap opuanr+sa lap opelerrad uelqer{ as rs
anb lerpunl¡l erranD epun8ag e¡ ap sgndsap so)g;lualr sol
e sarras laqllntr areg anb elun8ard e1 ap ynbe opranf,e aIAi
'sodruarl sotur+Il,"t sol ap seplpnJes d sauor¡eturoJsueJ+ sEI
!;
¿")t: ::
a) :t:s1;/
tl.;:!-
¿tá
cativo, didáctica y docente, todos ellos dotados de histori-cidad e inscritos en las condiciones que los hace posibles.
Estos conceptos sirven de base positiva al campo dela educación y de la pedagogía, es decir, enunciados posi-tivamente dichos que han devenido objetos a través de unlargo proceso de objetivación. Por supuesto que se puedehablar sin conceptos, pero sólo cuando trabajamos desdeellos nuestla labor se torna filosófic4 o mejor, relevantepara la educación y para la pedagogía. Esto no parece serbien entendido por quienes dicen hablar desde las ciencias,más bier¡ desde la enseñanza de las ciencias; su noción depedagogía es reiteradamente precaria, instrument al, errá-tica, incluso cuando la imaginan mediando en la construc-ción de lo público.
Ahora biery cuando hablo de conceptos, me refiero alsentido dado por Deleuze a dicho asuntg es decir que, sonsingularidades que entran siempre en flujos de pensamien-to y no generalidades que podemos descubrir en el espíritude una época. De ahí que los conceptos remiten a circuns-tancias y no a esencias, el problema de los conceptos no se
centra en un asunto del lenguaje o se resuelve en términosde ideología. Los conceptos no preexisten, son históricos,entran en relación, por eso/ de vez en cuando se hace ne-cesario inventar nuevos conceptos (o también, actualízarconceptos en desuso, reconceptualizar, etc).
Enfatizo esta cuestión de trabajar con conceptos por-que se ha vuelto moneda común una suerte de infección de
términos: altisonantes, rimbombantes, a veces demasiadorebuscados, que queriendo mostrar algo terminan diciendomuy poco, y, en la mayoría de los casos, envuelven con so-
noras expresiones contenidos reductores. En la educaciónactual se abusa de una serie de palabras que son el lugarcomún, el lugar vacío, palabras ambiguas que se muevenmuy de prisa. Examinery por ejemplo, la expresión calidad
de la educación, quién podría hacerle la menor crítica y, sinembargo, larga es la lista de efectos que arrastra tras de sialgunos de ellos bastante problemáticos.
{j
7,
3
;A1
a
"t¿
n
',;
7.
7,
ap eJqo el uoJ erf,ueJ{ ua osed Jelrurrs o31y .so¡uaruala so+
-sa oprunal eq (fl6l) ,,uorJpJnpa d er¡e¡¡oruaq,, oJgrl olosun ua osnlJur anb 'darrra6 uqof ap eJqo el uor ,sopru¡ sop-e+sg ua osEJ Ia oprs eq oluoJ ,pepruqrsod elsa eJqo eunua oprua+ ueq 'or.rerluoJ Ia rod ,ser1o ,err.ro¡srq eJnilnJ eun¡ea¡¡ e¡ed sauorsa¡dxa selu4srp selsa opeurquoJ ueq sap-eparJos seqJnIAI 'soluanurJaluoJe ap uorJeJJeu oruoc ,soqr
-aq ap uorcdrnsap oruof, ,sauonnlqsur sel ap uorJnlo aoruoJ 'soluatuepunJ sol ap uorJeJrldxa ouo¡ :sauorsa¡dxaap pnlrldtue eun orusnu rs ua eJJeqe oJrJg]sn{ o.I
'erro+sn{ el ua erSo8epad el ap eper}ua el oruor erras .p€p{
-erJa+eru ap odurer ns Jelou JaJeq eled ¡euone¡a.r d eJr+rpueuooeJJeruap ap 'u-onerJuaJaJrp ap sofeqer1 sor{f,nru sorJesaJ
-au uoJanJ €rdo¡d peprJrJolsl{ eun erSo8epad e¡ € erJouoJaJaI as ou odurar¡ u431e areq anbrod erro¡srq eI ozrleJug .Jr^rA
,,( rareq ap seor¡nadsa seruJoJ sns ,{ solafns so1 ,sauortn}qsur
sel e JoIe^ alJep opqrurrad eq anb serro8aleJ sel ap eun oprser{ erJolsn{ EI seurapou sapeparJos ap er.rodetu el uil .prnl
-InJ eun f pepanos eun e¡ed aluepodur ,(nru sa e;8o8ep-ad e1 ,{ uonernpa el aJqos of,rJg}sl{ oluartuesuad un raua¡
VIUOTSIH
'(rezr¡eualqord a8rn sou anb oI ap uaer+srp ,uezeldsap)
sosr¡a¡dtur uos anb¡od'o1ue1 uelsn8 osa ¡od ,pepan8rque
erdo¡d ns ua uegmueJ as ,,{ ue¡ado 'orrrglar osn ns ua uap-uarlxa as 'uelczaru'renua.ra¡rp ap,re8n1 ua anb,{ epotu apuauod as aluarulrJg¡ anb sounuJgl 'uq ua ,sozrrlelnpaoJJeru
solxaluoJ'opeln8arrolne afezrpuarde'saraqes ap oSolgrp
'uottezr¡eqo18 e1 ap sorJesap ,{ solar 'lertosorrsd ezaletn+-eu 'peprleJ ap souJolua 'oueurnq olloJJesap ,safezrpuarde
sol ap pepr1eJ'ourrlruSocelaru afen8ual,oarlerr¡ru8rs afezrp-ua¡de'err111od peprrrrlafqns'saluaeop seoualadtuot,a[ez-rpua.rde ap sef,rseq sapeprsaJau'¡er8alur uorJeruJoJ €1ua8-Jarua peprrrrlafqns 'alqe.raup^ BrJueJur :aself, ap sauoFsso1 rod ueln¡nd anb ,l{oq eSoq ua dnru sounurg} so}sa apsounS¡e oJarunug 'ou anb o1 ,{ uarrp anb o1 '¡o8r¡ uo¡ Je}rur-qap rapod ured'ugnerJuaJaJrp ap sauorJJal otuell anb o¡ e
osa e sH 'sopnusap aJ+samu sol f eurlansrp sol anb e;ru;nbeun salJeJrlde anb Elrqeq sourtuJgl ap arJas p+sa V
44
Durkheim, en dos textos monumentales, "Evolución de las
instituciones educativas" y "Sociología y educaciór{', escri-
tos a principios del siglo XX, dieron fundamento y senti-
do a la educación francesa. En España la obra de Lorenzo
Luzuriagafue también fundamental' no sólo construyó un
pensamiento sobre la educación sino que además creó una
corriente en historia de la educación y la pedagogía'
La criltura histórica de la educación en Colombi4 si
bien ha carecido de una obra singular que le pudiera dar
su sentido, ha tenido en muchas obras dispersas y de di-
ferente condición su manera particular de pensar la histo-
ria. Historiadores, sociólogos y pedagogos han participado
de esa construcción sin que todavía podamos decir que se
haya construido a plenitud una valoración sobre nuestras
instituciones educativas y sus prácticas. Esta situación obli-
ga a redoblar esfuerzos y emprender de diversos modos las
responsabilidades históricas, insistiendo menos en la crea-
ción de una obra que en los apoyos de muchos esfuerzos
individuales, y pensando que qtÁzásla gran obra y el gran
autor ya no van a ser posibles' La comprobación de este
vacío histórico ha cread'o las condiciones Para emprender
y desarrollar otras orientacioñes: estudios institucionale'
grupos académicos, asociaciones y doctorados'.1.
t
z
"1,_iá
ñ
;;;t
/.
,
Mantener el interés por investigar la historia de la
educación da valor y legitima la exigencia de mirar este
mismo aspecto en otras culturas' Si el interés por la his-
toria de la educación ha decaído en colombia ¿qué decir
de la pedago gíaf Lo curioso es que esto no ocurre en otras
partes del mundo. En Alemania la pedagogía es funda-
mental Para pensar y organizar la educación' En Francia'
las ciencias de la educación han dado un lugar superlativo
a la pedagogía. En Españ4 los estudios pedagógicos no de-
jaron de florecer desde la Escuela Libre de Enseñanza'
En granmedida para dar cuenta de las condiciones de
existencia de la pedagogía en nuestra cultura' varios inves-
tigadores, y en particular el Programa de investigaciones
,obru prá.ii.a pedagógica baio la orientación de Olga Lucía
Zu\uaga, se ocuParon precisamente de abordar su historia
3v
eI ap olansqns un ?sorlalsrur erJuelsur eun sa ou errperde1,, 'sa.roperJo+sr{ so¡ uern8as¡ad anb eJIJ}}ualJ uorJnlo^aJel ap oper8apnr.rd o8rlsal ,aula¡ Ined ap serqepd ug
'opr+uas ,{ pep¡leuorJualur ,pepqesner ,peprsarau ,pep
-Ieapl'peprun'peprnurluor,peprrclo¡ :orrJg+slr{ srs{eue IauaJnpal opo+ aJqos d uelrurq anb seyro8a+eJ ap errodeu e1
ap apuardsap as seJr+Jerd ap srsrleue 1a ,ser8o1oa1a1 serdord
sns eJrJr+snf anb f euapeJua anb o1 e ezalern+eu euJala apelop anb lels¡puoper errolsn{ e¡lanbe ap erJuaraJrp V
.ser
-lt9lsa e)unu sauorJJaJrp ,{ saldr4nru seuJoJ opetueJlua nsua uauar+ anb sos¡n¡srp sol ap uonerdorde ap sapepqepoursesJalrp sel e uorJuale relsa,rd e Jezuauror d sapepqeluarusel ap erJolsrq el ap 'seapr sel ap erJolsnl EI ap sapuorJrperlsauorJrurJap sel ap asJeraqrl a8rxa a1 ,{ se¡aueu saldr+1r,rur
ap .rope8rlsa ur ¡e eSo.rralur laparord ap opotu a+sfl
'ser4rg.rd ap sauarur8al JprJolsn{ e pn8r sa anb o1 ,sap
-eprreln8ar oruoJ uegeuorJunJ anb sauor¡elal ap solunfuoe e
asJeJJaJe 9r3o1 ag 'sorusrJelnJqred so¡ ap u?rqurel ,{ sauor¡-eztIe+o+ sel ap so¡8rlad sol ap souopugfa1e ?perrnlolur g5aanb ¡a ua seztar.! sel ap p.raua8 oluanurlotu Ia uoJ ,eran¡ e1¡a
anb aldurrs rod €peluaturpas raqes ap e¡q¡e¡d el rrpuryuoJou alqrsod ozrq o+ualuezeldsap als1 .salerJos sorqueJ solap otu+rJ p ardtuars uaJapaqo ou anb orqrueJ ap d ercuau-eru¡ad ap seurJoJ serrSgSepad serrperd sEI ua eJluanJuauorJeJnpa e1 anb 'lrap sg 'salerJos ,{ serr¡rod s€Jn+JnJ+sa
sel ap sauorJerJel sel e a+uatue4utr epqaruos glsa oJoduelru erSo8epad el ap epe8rtsap glsa ou anb opuaqrrzrpe ,¡ercos
ecrpgrd eI ap operue.rlua o[aldtuoJ Iap or]uap uorreJnpa eIarunse qSo8upad el rerrolsr{ ered earpadsrad elsg
'euqdnsrp oluoJ d.raqes oruoJ
'etrTtetd oruoJ :soJlosou a.rlua erSoSepad e1 ap erJua+sxaa1drr1 eun ap lerJuaJaJrp oluanurJouoJal Ia ua opqsrsuoJeq ofeqer1 ns ap safa sol ap oufl 'uern¡+suoc el anb pepruq-rsod ap sauorJrpuoJ sel ua asJaua+ap o¡rJru8rs peprJrrolsn{ap o+n+e+sa ns raf,ouoJau 'saJolne sol ap o sauorJrpeJ+ selap 'seur8rpered sol ap ugndrnsap aldrurs eun ap eqeleJ+ as
ou anb ef atruauqrad e¡a e€ó8epad eI ap erro+sn{ eI epo} ouanb olsandns Jod 'srsqeue ap oprJaJaJd o¡uarunrlsur oruoJ
"arlt1
historia ni un motor oculto: es lo que hacen las personas"
(1984, p.207). En esta perspectiva los fenómenos son siem-
pre una singularidad, los hechos históricos, e incluso, las
afirmaciones ideológicas, serían singulares. El error consis-
te en considerar el objeto siempre igual, no lo es, las pala-
bras nos engañan, nos hacen creer en la existencia de ob-
jetos naturales, idénticos a sí mismos, cuando en realidad
no son sino consecuencias de prácticas históricas' En lugar
de una filosofía de los objetos importa' en el modo de hacer
historiano convencional, una filosofía de las relaciones que
se esfuerza por hacer desvanecer los temas eternos' Los
objetos no son transhistóricos ni eternos, todo lo contra-
rio, son las prácticas las que hacen visible su objetivación,
siempre singular y extraña. Dfuía, como Paul Veyne: todo es
singular en la historia uniuer sal.
DEBATES
Además de los territorios conceptuales e históricos, la
cuestión de la pedagogíaha tenido otras vías de trámite'
En Colombia, por ejemplo, la pedagogía ha adquirido, en
especial desde la década de los años 8o un papel político
dentro de la educacióry al abrirse a diversas conexiones
que la colocan en relaciones más explicitas con el poder y
con luchas sociales que enfrentaron a los maestros con la
pregunta por sí mismos.
El movimiento pedagógico de los maestros colombia-
nos de los años 80 y 90, talvez sin paralelo en otros países
de América Latina está ligado a un tipo de movilización
que se interroga por quienes somos los maestros, cuestión
que dio paso a formas de lucha menos verticales contra
el Estado, nuevas formas de resistencia más horizontales
que los enfrentaban con formas de gobierno más directas,
más inmanentes y cercanas a sus vidas' Este movimiento
modificó radicalmente la participación en política ya que
agrupó a dirigentes políticos y sindicales con profesores
universitarios e intelectuales orgánicos de las universida-
desquelograrondiversosnivelesdeidentificaciónconlasorganizaciones magisteriales, y que en el caso colombiano
agiutinaron también a gruPos de trabajo en las normales'
c)e
Iq
a
v;n
40?,¿l
i,
'efo8epad JaJeq ap d o.4saetu Jas ap ,e¡ancsa JaJer{ apsa+uaJaJrp seuJoJ eJ+samu anb o1üaruesuad ap o+Je oruof,as¡e¡od¡o¡ur p uar{nrlsuoJ os anb ua eprpau el ua olos salqrs
-r^ uaJer{ as 'anb serrSgSepad ezenbr¡ eun d ppprsJa^rp eun'op11qxa ueq r('ualsrxa peparJos eJlsanu ua anb ap o)rseq o+
-sandns ¡ap rrlred e ,so¡rSo8epad saraqes z{ serr¡rerd ,sopar{
-ord ap uorJezrlerJos e1 I uone4lerualsrs e1 ,oluarturcouoJaJ
1a'uoreeroldxa e1gr3o1 'ugrtecnpa el rod IerJos uorJezrlr^ourap d a[era ap.ugrf,rpuof, ns ug .e;So8epad e1d uor;ernpa e1
ap a+uaJaJrp erJua+sxa ap eurJo¡ Eun elua^ur a afnrlsuor as
IenJ el uo¡ 'eaue¡odrualuor uorJeJnpa e1 ered eJrun d reln8-urs erJuarJadxa eun 'sand 'odn1r+suof, uorJrpadxg e1
'sareln8urs ugrJe^ouur ap sosacord so1 d uonernpa ua uorJ
-e8rlsanur eI aJlua 'ser4¡1od sel d serrpurd sel aJlua sauorJ
-eInJr+Je sa¡oderu ap epanbsnq eI ua ,leuoneu o1r( puor8aro¡ '¡ero1 ol uoJ ours olunfuoJ ns ua JeIoJsa ugrJn]r+sur eI uoJolos ou'e1ne ap selSo8epad serr¡rerd sns apsap olJelJauoD
d orpaeru Iap peprJelnsur el uoc ¡adtuoJ :unruoJ ozr¡1afqo
un JezueJle eqeJsnq as 'sapEprunuoJ ,{ ser¡rue¡ ,soutunle
'selanlsa opuelnJurl ?uerquo¡oc er¡erSoa8 el ap sauoJurrd sareSnl saluaJaJrp ap sorlsaeu ap salru uo.redn4red anb
1a ua aferzr o8.re¡ un orpuardua anb'ecr898epa¿ ugmpadxgel asJeJrqn apand salepurs o8¡e senuelsunJJrJ ug
'sarelndod serSoSepad oruor rezrpnldaeuor ap ope+Erl uer{saJolne sounSle anb o1 ap oJJeur Ia ua saleJnqnr-orrlr1od
se.rnlsod t{ :(et?o,?epad elpe.rd'enrpnr¡suoJar efo8ep-ad 'orrSgSepad.raqes) ofeqe4 ap sauorJou uoleluarro anb
'sezrrleS4saaur-oJluapeJe sernlsod Jez¡Fqrsh uo,rer8ol as
sorluanf,ua solsa ap oJreru Ia u¡1 'olr]euJa+Ie orrSgSepad o1
-¡ado¡d un ap uorf,JnJ+suoJ el uoJern8 sa.ra¡e1 'sor¡eurluasap sa eJ+ e 'sauarnb uorJeJnpa ua ugne8rlsanur ap salerJos
sauorJezrueS¡o d sodn¡8 'sapnlra¡a1ur solur+srp rod epel-uelape ugrxa¡lar d uorsn¡rp ap roqel el rnbe o)elsacl
'olr+eJnpa ouroJ ou d o¡rSo8epad ouroc oluanu-I^oru Ia opuqap er{eq as anb prcue+sunJJrf, olep un sa
o¡ 'ard e ap soJ+saew d ¡rrur peparJos el ap sauor¡ezrueS¡o
I
":1,
!
:c
4t¿tri
Desde estas dos experiencias se puede afirmar que
la pedagogía se expresa entre nosotros de una forma ma-
terial y vital.
VOLUNTAD DE DIFERENCiACIÓN
Lamatrizde estas reflexiones proviene de un texto que ela-
boramos conjuntamente con Eloísa Vasco y Carlos Eduardo
Vasco hace 1}a un tiempo, tratamos de introducir una deno-
minación que nos pareció muy llamativa, se trataba de la
expresión: "voluntad de diferenciaci6r{', a partir de la cual
se pudiera precisar y dibujar las distancias, los límites y los
entrecruzamientos propios de toda práctica social, en este
caso, la de la educación y la pedagogía. En ese propósito
nos encontramos convarias investigaciones que apuntaban
en la misma dirección. Por ejemplo, Mariano Narodows-
ki nos dice que solo hasta finales del Siglo XIX el examen
"estrictamente epistemológico" del discurso pedagógico
incorpora la pregunta por la diferencia en los conceptos
entre educación y pedagogía.
[. ..] obras que observan la estructura y el funcionamiento
de la pedagogia, vistalizan la construcción de sus hipó-
tesis y los modos de validación de sus teorías' En esta
fase, los distintos autores suelen dedicarse a efectuar
taxonomías respecto del conocimiento pedagógico y a
preguntas acerca de 1o que es educación, lo que es peda-
gogía, lo que es didáctic4 etc. (Narodowski ' 199a' p' 190)'
La diferenciación muestra ya una cierta práctica de vigilan-
cia epistemológica de los modos de enunciación, de la cohe-
rencia interna de la teoría, las pretensiones de verdad, las
afirmaciones y las formas de validarlas. Desde esa época pa-
recía posible definir contundentemente los conceptos y de-
cidir cuáles teorías tenían mayor probabilidad de reflejar la
llamada "realidad de la práctica pedagógica''. Actualmente
no es así. Uno de los rasgos más específicos de la sociedad
contemporánea se refiere al grado ilimitado de complejidad
que incorpora el orden de lo reaf con 1o cual se tiende a con-
fundir y entremezclar la mayoría de acciones que realiza-
{ó]j4
r.::4.
a
a
a?
zi:u{
tt".
soluaJuaruo3'se+sande spJlsanu se[alduoc sgtltr zat'epeJ op
-uarJeq ue^ as 'opesed Iap saJol ap peparJel alueJaqnxa el
uor 'sa1en: sel ua 'uorxa¡¡ar e¡e [, serqcerd sel e so]uarurr^
-ou ,{ sourilJ sorranu ¡r¡a8ns e¡ed seJrJga} sauorJJnJlsuoJ sel
e ede¡sa as anb ol ua elarnbur anb pnldaruor ugrJJnJlsuoJ
ap opeJa+ral ozJanJsa un aluerua¡de sa anb oraprsuo3
'soldacuor sosa aJ+ua uep as anb sauorJelal.Á sauorx
-auot 'sa¡nJJ sol ap opeilelap ,{ osor¡nurtu seru uaruexa untezrleat e purefl anb ercua8rxa eun orule8qsaaur ofeqerl 1a ua
e¡od¡o¡ur as ¡nbe ap r4.red y'ol8-o8epad raqes Ia :ropearr
d ozrrxagar o+eIaJJoJ ns ua.,{ ezupuasua eI ap oJrlrgrd ofeqerl
Ia ua saJue^e solanu d oluaruresuad ap seruJoJ se^anu Jeal
-ue¡d ual¡Iqrsod anb sor¡e¡auEl soJlo 'sezrrs,rnrsrp seureJ] sel
ua '¡r¡a8ns ap olrsgdord 1a uor;s orad 'saluapuryuoJ sapep
-JaA e o selr+rur4ap selsandsa.r e.re8a¡ rapuap.rd urs 'sauorlel-a,rdla1ur a sauorJurlsrp 'sercua.ra¡rp sns ua rezer+ orJesaJau
aJer{ as anb 'sauor¡ou d soldaruol 'sorlo ,,{ err8-o8epad ecr}
-r,g.rd €lanrsa ?zueuasua'errpgprp'e;So8epad'ugneonpaarlua sarnrr sosrallp f sa¡d1114tu uelsya anb yqe aq
'u.orJerJuaJaJlp el ap el sa
erdo¡d sa a¡ anb ernlqred e¡ 'opyo ap reJol apand ou oIJaJer{
e¡ed o¡ad enrpnpord d ezrrleaD e+a^ ns relnrrl,red ua 'sap
-epr¡rqrsod sns sepo+ eroldxa uoneS4saurur BI leJolJop Ia^Iu
Ia u¡1 'oJrJoal odurec un ap serq;radsa sauorJeJuarunJop
'serrpeprp sauorJeruJoJsuerl'sett¡rdtua sauorJelseJluoJ
'seJugal sauorsuedxa ¡od esed anb or¡rc¡afa 'oluanuesuad
ap sauorJrpe4 uoJ ugnelal ua sopauod anb Áeq so¡daruoo
¡erdo¡de ap srgurape 'ugrsuaurp er+o ezlJeJ¡e ugrce8rlsazr
-q eI serJlsaeru sEI ug 'osn ns Je^ouur o JaJouoJaJ setu
opuenJ d 'serrlrrg.rd uoJ ugrJ€lal ua sol.rauod 'so¡daruocrezrlr+n r{ raal eJsnq anb 'rrlap sa 'enrletuJoJ aluaurlEnldac
-uoJ sa ugrce8qsarrur e1 'olduafa rod'sope¡8a¡d sol ug 'sotu
-1u d salarrru 'sodruaq e ugrJelal ua ugne8r+salul erdo¡d
el ap saJueJle sol JaJouoJaJ aluel,rodrur sa osnlJul
'e¡So8epad eI ap osJnJsrp 1a erodro¡ur anb sauolJ
-ou r{ soldaf,uoJ ap sguape 'sasaJalul a solafns ap odp osJa
-1p ap sauorJJe 'raqes ap selpgrd 'saleuorJnlrlsur sosacord
uadnpur'ugnernpa el otuoJ anb se1¡anbe pnadsa ua'sotu
por precisar que esta reflexión apunta a constituirse en un
,'ro¿á A" h discusión sobre y desde la pedagogía como saber'
o como disciplina -ya se pretenda científica' o no acometa tal
designio- y sobre la diferenciación entre pedagogía y didác-
tica, con miras a establecer si alguna de ellas ya es -o preten-
de al menos- constituirse en disciplina científica'
Estas reflexiones se sitúan Pues' en la tensión entre
prácticas, ,ub"r", y disciplinas que surgen en un momento
histórico en el que amplios sectores de la intelectualidad
sienten ya superado el tiempo en el que el uso de esos vo-
cablos podía seguir siendo ambiguo y cambiante' y sienten
la necesidad de precisar términoq nociones y conceptos:
tesis, teorías y modelos Para poder avanzar en los debates
sobre la problemática educativa que nuestro tiempo de-
manda del trabaio académico'
A partir del surgimiento de las historias de la edu-
cación, Je los primeros diccionarios, glosarios y enciclope-
dias educativas y de las prácticas estatales de planeación
educativa, creemos que se marca el momento en que la
difusión, refinamiento e institucionalización de la práctica
fedagógica y del discurso pedagógico permiten que la re-
?re"iOr, á" ,"g,rrrao orden pueda construir nuevos obietos
como núcleos discernibles y estables de los discursos que
los analizan, cuestionar9 critican y transforman: la educa-
ción, la formación, la instruccióru la enseñanza' el aprendi-
zaje, elsaber peda gógico,la pedagogíay la didáctica'
Es necesario aclarar que no se trata de llegar a una
formulación definitiva al estilo de un glosario de términos
al final de un informe de investigación' En generaf existen
rnriltiples divergencias sobre los significados de esos térmi-
nos, 1o cual no es negativo sino, por el contrario' constitu-
ye un potente impuiso teórico al colocarnos más cerca de
las tensiones creativas que son propias de un doctorado en
educación Y Pedagogía'
Partimos del reconocimiento de la educación como
una práctica social complej+ a diferencia de la pedagogía
y la didáctica, que ubicamos en la región epistemológica
irabitada por los saberes y las disciplinas' y talvez aun las
5{}
€i
.;.
/..1,
"1
a
J
73:
'uorJeJrIrleJsap esa o otuelJal asa aJeq as uorJeprF^ap seJrlJeJd f soluaunS¡e 'sauorJJnJlsuoJ ,sopolaru
9nbuor'op4uas 9nb ua'anb e¡ed,9nb rod,u9lnblod epuop ap-sap 'so¡xaluo¡ anb ua'1anru 9nb e ,odtue¡ anb ua ¡en8r¡a¡eap ug Ia uoJ 'uonerr¡qeJsap o oruelJal or{Jlp uateq anbsosJnJsrp d seurldnsrp 'saraqes ,secrpgrd s€I ap alue¡r8rrre)rJoal errperd eun oruoJ erSolotualsrda e1 sand apuarluaaS 'osJnJsrp o Jaqes ,eurldrcsrp ,ettltetd eJ+o e eJglluarJ-ououroJ eJrJrTeJsap opuenJ o 'sosJnDsrp d sa,raqes soJlo ap Ie'¡or¡adns o pn8r'peprcgrluarJ ap snle+sa un rs e.red reue¡r-aJ e a^aII el anb srsal r{ soldacuor sns ap ugrJezrletualsrs r{
ugrf,elmuJoJ ap Ie+ Ianru un rrrrnbpe e ezardura ,o¡rJrcadsa
osJnJsrp un o €ur¡drJsrp eun o €rr1;erd eun opuenr oB
-anf ua e.r1ua erSo¡otualsrda e¡ ,opr8urrlsal oprluas uA .
'lpuorJeN ecrS,o8epa¿
peprsra^run e¡ ap 'olsandns ¡od ,r{ uor;ernpa ap sape}InJeJ
sEI oruoJ soJnuapeJe sor¡edsa ap erdord dmu €arel eJr+grrr
-alqord d efaldruor e+sa ap an8arldsap ¡a a¡r¡rqrsod anb u9n-e8qsanur ap erue,rSo¡d or¡esa¡au I aluel,rodtur un JerJrur
ered se11a ap seunS¡e aJqos ;efeqertr ours /selanJsa d sarolneso+uqsrp rod sepeuqar d seperoqela oprs ueq anb uJrtrgprpeI ap o erSo8epad eI ap olualmpua+ua ap selsandord se¡
ap eunSuru JaJouoJsap ap e+eJ+ ou olsandns ¡od f ,ugnra1
Elsa ap orJrur le gnbrpur otuor'leropop o[eqe.r11a ered ¡e1
-uauepunJ sa ugrsnrsrp elsg 'e;3o1oanb.re eI ap odruer 1a
ua 'errperd ap ugrJrpuoc ns ¡od I'ugrquel ours ocrSoloru
-alsrda uapJo Ia ua olos ou asJesuad aqer IenJ eI ,uorxagar
er{Jlp ap olafqo uerJas rs €rrpeprp e¡ anb oursrur o1 ,e;3o8
-epad e1 o.rad íe;r8o1oua1srda uorxalJal eun ap o+JaJrp 01
-a[eo erras ou uorJeJnpa e1 'lercos ecrpgrd 1e] oruo¡
'e;8o8epad e¡ r{ uorcernpa eI arqos d apsap soruefeqe.r1
anb sarope8rlsanur sol ap uargruel ours 'orlsaeur Iap olgs ourareqanb Ia ua uapunJuo¡ d ueznrJaJlua as anb serrpe.rd dsoldaruot aJ+ua serJesaJau s€rJuaJaJrp JaJalqelsa a¡arnba¡errSgloualsrda uorxaga.r el anb Japualua esrca¡d as opquasasa uE 'Jaqes ap seJr+JeJd ouoc '.re1nc4led ua d ,serrpg.rd
oruoJ as,rapuarduoc uepand ugrqrue] se1¡a anbune ,sprJuarJ
q.}
Podemos afirmar que los saberes que circulan en dis-cursos y prácticas han cruzado el umbral de epistemologiza-
ción cuando un análisis cuidadoso de los textos relacionados
con esos discursos y prácticas nos permite discernir ciertos
umbrales de formación tanto de objetos como de conceptos.
Para los saberes que no han pasado un cierto umbral, en
nuestro caso los saberes pedagógicos y didácticos todavía
difusos, sería más apropiado un análisis arqueológico y ge-
nealógico. Ahora bien" un saber no está destinado a darle
origen a una ciencia o a una disciplina científica. Pero estas
no pueden surgir por fuera de un suelo de saber.
Desde esta mirada, el saber es lo central, compren-
dido como un campo más abierto de un conocimiento ymenos sistematizado que el de una disciplin4 aunque in-cluye también conocimientos dispersos y fragmentos de
disciplinas académicas. En un suelo de saber habría distin-tos umbrales de refinamiento, entre los cuales se pueden
señalar umbrales de positividad, de epistemologización, de
cientificidad y de formalización. Es preciso anotar que esta
dispersión también se refiere a aquellos saberes implícitos
de una sociedad, como los que subyacen a las opiniones
y a las expectativas, a las costumbres y a las prácticas co-
tidianas personales o institucionales, saberes que no son
los mismos que podemos hallar explícitos en los libros niubicados en las teorías, pero que sí son los que posibilitanla aparición de estas últimas.
El saber, en este caso, es una noción metodológica que,
aplicada a la pedagogí4 designa ante todo el saber pedagó-
gicq de tal modo asumimos la pedagogía como saber, como
un saber disperso, fragmentario y, en algunos casos, margi-
nal. Esto invita al investigador a acercarse a regiones menos
sistematizadas, pero que permiten apropiarse de la realidad
desde sus dinámicas constituyenteg y no tratar de explicarla
a partfu de háberla ya convertido en objeto de estudio. Ello
significa en primer htgar, explorar lo que podríamos consi-
derar como la pedagogía espontánea de los maestros.
El concepto de saber es nodal Para pensar la pedagogía
más allá de las concepciones que la sitúan como ciencia o
c.j
I
;tY
¿l
)Áó
t
t
;<
c:
t,5
sesa anb sa osJrqrJJad e ezua¡uror ;s anb o1 'opuar8raura
ueur anb sopfqo sosa ap eJanJ ueJluanJua as anb senrleenpa
serrpeld seJlo sel oroduel ru 'ua¡a¡edesap ou sospa¡durru;te raqes ap sopfqo sosa /eu¡slu efo8epad el oser apa ua
'err¡padsa eur¡dnsrp eun apsap ueugal as optrenJ d €1anr-sa opfqo Ia o ezuegasua olafqo 1a e8el eJaueru ap a+uaru
-lerJrur ¡a¡a¡ede apand'oldurafa tod'et3o8epad el ug
rapod ¡a rod sopezer{rar osoperdordu uos anb sol d serr¡eg.rd sel ua8urrlsar o uerJual
-od d ueln8 'ueurro¡ur anb so¡ sepezrleualsrs seur¡drcsrp
se¡ anb seru soJrlgrua+srse saJaqes sol opuars 'epezntcat¡-ua eruJo¡ ua opua4srxa uan8rs saJaqes sol oruoJ seuqdr¡-srp sel oluel anb ours 'uaparard ol anb sos¡adsrp d so8err
saraqes sosa ap aluarue^qrugap epuardsap as eJgIluaIJeu¡ldrosrp ua asJI+Ja uoc e e¡rdse anb opezrSo¡ouralsrda
Jaqes Ia anb sa oN 'ugrJelnJr+Je ap re8nl otuoc osrnf,srp Iaua salqrsn uaJer{ as anb soluanueznJJaJ}ua sa1dr114tu so1
ua souJrJnporlur arar8ns 'soldaruoJ sol JerJuaJaJrp sou¡r8
-rxa ap sgruape 'rapod ,{ raqes aJ}ua sauorJelal se'l
'raqes or{rlp ap sopf-ns sol e ugrquel ours /uauarluor anb sorunuop sol olgs ouueaploru d uelrurlap seuqdnsrp sel anb .rroap ararnb olsa
íuapuarde se1 sauarnb ap ugrrerrrul ap secrpgrd se1 ap duerrperd el sauarnb ap seJrJga] seerpgrd sel ap'o.rrr¡radsal
odrue¡ Iap ugrJeJnlJnJlsa eI ua elrpaJa e+Insal eurtdnsrp e¡
'aluatulercos oprJouoJal sa o rsJnJsrp oduer un ua pepJa^
eI arqos orrolruqap rapod a+sa opuenr olgs 'ua[a¡ as anb
rapod ap sauorJelal sEI d sosrn;srp soJlo ap aJqrurpJn eI
rod epe.rn8guo) pal eI ua euorJunJ orugJ ,( ar{n1r1suoc as
ourgJ ours €urrlalqo pepJa eprpuaprd eun ap glsa eJJaJ
uel 9nb ru'ou o oJapepJal sa operJunua un rs JrlnJsrp aluel-¡odu¡r ue+ sa ou srsrlgue ap odll alsa ua 'uarq eroqy
(SOf 'd'8OOZ'orse¡ d ors€A'zalrnre¡q) raqes ap sop{qo
uarnpo.rd as anb se¡ ua 'raqes ap serrlc,grd uos serrS.o8epad
secrpg.rd sesa anb Á serr¡r.erd sel ap s,aleJl e aurrn erSo8ep
-ad e1 anb ours 'eurldosrp eun o erJuarJ eun olos sa ou anb
JaJouoJa¡ Ie 'soJlsaeru sol ap errlcgrd e¡ uor I e¡¡a uor euer
-Ja) seru ugr)elal €un Jaual alru.rad olsg 'eur¡drcsrp ouroJ
;ai¡t;;r.¿ ::,¿ :';
::x- :,:
a:?t:
f
I
4
:1
irrupciones se encuentran en un camPo en tensión con otras
formas y prácticas de saber, que precisamente constituyen
los centros de un análisis arqueológico. Más que centrarme
en una discusión sobre la validación o no de la pedagogía
por parte de la epistemologí4 habría que iniciar la consti-
tución de un campo conceptual de la pedagogía, como 1o
formula Alberto Echeverri, entendido como la lectura com-
pleja que se hace de la pedagogía desde otros ámbitos y de
dominios de saber, sean científicos o no, dispersos o no.
Poner en movimiento otra forma de hacer investiga-
ción denota también un quiebre epistemológico que pasa
por abandonar la relación tranquila entre sujeto y objeto de
conocimiento, ni el sujeto es el que sabe, ni el objeto quiere
ser conocido, mucho menos seguir asumiendo el zujeto, el
obieto y el lenguaje como algo dado que posee una estruc-
tura ya determinada desde el comienzo de los tiempos, por
el contrariq son fenómenos que se construyen a partir de
prácticas de objetivación y subjetivación que no corresPon-
den con los objetos naturales.
Educnció¡t
No siempre que hablamos de educación nos estamos refi-
riendo a lo mismo. Las referencias de dicho término depen-
den de su historicidad; de la fuente que produce la enuncia-
ción; del lugar de la cultura y de la ubicación en las redes
de poder y de control.
Entendemos la educación como una práctica social
compleja, situada en las prácticas sociales emprendidas en
todas las culturas como prácticas formativas de las nuevas
generaciones por necesidades de supervivencia, Pero que
-como obieto propio que se constituye en un nuevo nodo
discursivo en la Modernidad- sólo adviene por una ins-
titucionalización específica de esas prácticas sociales que
ocurre hacia el Siglo XVII en el centro de Europa alrededor
de la escuela pública y que se ha ido extendiendo a todos
los países del planeta. Esa forma específica que dicha ins-
titucionalización le da a la educación va a relacionar entre
sí al Estadq a unos sujetos específicos: los maestroq a otros
e8rsuoc anb pepanos e1 d ,ppef,npa uarq euosJad eun, sa
uorJeJnpa Euanq eun pnluaanf ns ua olnlqo uarnb :osa¡o¡dasa ap o¡rnpo,rd Ie ours 'opezrpuorJn+rlsur o qeruJoJ osaJ
-ord ¡e ed ou €s.rrra¡ar uarqwe+ apand uorJeJnpa e-l
'epezrJeNe ugrJeruJoJ eI elsErl ezuerJJ apserrpgrd sel apsap 'serldtue salerJos serrperd ap olunfuor
Ia opol .rod opern8r¡uo) osaJoJd ¡e as.rrra¡a¡ e¡ed ,ugrceu
-JoJ ap 1a anb ortdrue seru oldaeuoJ un oruoJ uorJef,npa eIerrapuarduor alqrsod elsandsar eun 'sorJrro d sauorsa¡ordse1 ered ugrJeJnpa ap sosarord sol e oprJaJar ,opelnurl sgruoldaruor un erJas uorJeruJoJ e.l 'peparJos el ap sodn¡8 ,{sauorJn+Ilsur seJlo seqJmu ap I ser¡rtueJ sel ap atrred roduer¡ua8e as anb €apml seJnllnJ sel ap sa¡uarpuadap dnurtosn¡rp f sa¡ero1 solrsgdord uor serr+Jerd ap operauolS-uoJ un Jas ErJaJaJed 'epelrlu{ap a}uatueJelJ pepqeuqeun erJpua+ ou uorJeJnpa eI 'setrtrce,rd ap olunÍuoJ otrro3
uonaLura{ /í ugnarnpl
'sarorJa+ue sol opueJrqnal d opuezeldsap uenanb sopercunua ap ugrsnua el opuelllqrsod,{ sauorsa¡dxa
sesa e¡ed sopel¡ru8rs solanu opuarJnpoJd an8rs ,,{ o[npordsaluuorJeuJa+ur sorusrue8ro solsa ap a¡ed rod ,,ozrrlernpaeuralsrs,, f ,,ugoetnpg, oruoJ soururJg+ ap osn 1a'oprluas apaug 'peparros el ap ,{ opelsg 1ap aged ¡od eso¡n8rr uorJezrl-euorJeJ f uor¡eaueld ap o1a[qo Jas e eJesed d ser¡rure¡ se1
ap d so.4saetu sol ap olunse Jas ap e.re[ap elqeJnpa etrp-erde1 anb ozrq'uoneJnpa el ap epezrl€Jaua8 srsr¡¡ oluoJ ounu-ouap as anb 01 ;,o r+ef,npa Erualsrq, ouroJ uorJeJnpa eI apuorJezrleuor¡e¡ d uorf,eJrrruuld e1 e g all I€nf, o¡ 'enuanqa ,{
erJeJrIa 'pep¡¡qeluar ap sorJailJJ rerqde d sapeprsarau JEu
-ruJalap ap ug Ia uoJ serua¡qo.rd JrurJap e uezuanuoJ saleJ
-a+epllmu soursrueS¡o so1 d sapuorJeuJa+ur saJo+InsuoJ solopuenJ seualsrs ap IeJauaD elJoal e1e [,erurouoJa el ap a[
-en8ual p ope31¡ ty o¡8rs lap sozuauo¡ e a8¡ns ,,o qeJnpa
etua+srs/, Ig 'o^IleJnpa erua+srs Ia uoJ asJrpunJuoo apand ouuorreJnpa e1 anb res¡ca.rd anb qrqeq'aluaur¡euolJlpv
'sorr¡nadsa solrsgdord e sopr8rlrp d sopel-JoJaJ 'sopeuonralas saJaqes soun e d'soutunle so1 :so1a[ns
bt,
que la mayoría de sus miembros logre ese producto es funasociedad altamente educada". Sin embargo en los últimosaños del siglo XX, empezó a cuestionarse la idea de que el
proceso educativo tenía un término en el tiempo,y empezóa hablarse de "la educación permanente" y de funa educa-
ción desde la cuna hasta la tumba".
Se diferencia así lo educativo como la institucionaliza*ción de los procesos formativos que se dan en todo tiempo ylugar, cuando cada cultura inicia a sus niños y jóvenes en el
mundo de la vida como horizonte de todas las prácticas cul-turales. Esto se contrasta con un sentido de educación toda-vía más restringido en el que adquiere la forma de escuela.
Desde mediados del siglo XX, con la introducción de
los medios de comunicación social para extender las fron-teras de la escuela, se empezaron a reconocer como formas
incluidas dentro del campo de la educación a la educación
no formal y ala informal. Hoy día se llega a decir que los
medios de comunicación social y los grupos de pares handesplazado las instancias educadoras clásicas: la escuela,
la iglesia y la familia. Así, la educación incluiría todos los
procesos de inculturación en todos los ámbitos y todas las
edades. ¿En qué sentido los medios masivos de comunica-
ción social y los grupos de pares han desplazado ya a la
escuela como lugar de la educación? ¿O se trata más bien
del lugar de la socializacíón secundaria?
Cualquiera que sea la decisión sobre extender o res-
tringir el término "formación" con respecto a "educaciórt",
no puede negarse que surgen al menos dos dificultadesal tratar de distinguir el proceso formativo como lo más
amplio y el proceso educativo como 1o más institucionali-zado; la primera, es la de tratar de fijar unas fronteras que
están siempre en movimiento en cada época; la segunda,
es la de dar la impresión de que se estaría tratando de
situar en el discurso un objeto transhistórico y transcul-tural ilusorio: la formación. En cualquier caso, no puede
negarse tampoco que el término "educación' se fue am-
pliando a lo largci de la segunda mitad del siglo XX hasta
incluirlo prácticamente todo.
O
¿\
I
)n4,
rl
:)
;a;zC
'eJrlJgprp e1 [, e;Bo3epad e1 uor sopeuorrelar seurldnsrp IsaJaqes €osrncsrp sol ap uoneluaur8ery Ipn+Je eI ezuanuof,anb ol uol €uecr¡aureouqel eJr+rJJ erso8epad el ern8neura t,etteJueq ugrJeJnpa,, oruoJ erSo8epad elsa E er4r,rt anbo¡arur¡d Ia uarqtue+ sa'sa¡esranrun soSo8epad sol ap oruqltr
1a 'arrarg olned d damaq 'rrossaluol¡J ,rzzolelsa¿ lreqral¡e souepJoJal salenf, sol allua 'e¡So3epad e1d uonecnpa e1
ap soJosolrJ sol ua Iesra run erSo8epad oluoJ aluaprJf,o Iaopol rod asrrpunJrp e ozadtua tuonerlsn11e1ap d peprurap-oI tr eI ap efuq 'ey3o8epad elsg 'eurapow elanrsa eI :salord serrpeld sesa e¡ed aluatulerJos eper4rcadsa ugrJn+r+sur
eun ua oJlsaeru p sepeu8lse sauorJun¡ 'epezttelof,sa ez
-ueuasua ap secrperd sel aJqos socrtrr¡adsa sosJnJsrp sol apuorJelnruJoJar f ugrsrusue4'uoncnpo,rd e¡ a8rr ouJaporuorrS,o8epad osrnrsrp ¡a 'r{oq e}seq oruauo3 apsa6
' (satuans Sututaa1),,a[ezrpuatde Iap serJuar¿,
sepewell sBI arqos o eu¡ldnsrp eun ap pr;adsa eJrpeprpel aJqos ours 'erSo8epad el aJqos aleqap un erJep as e¡arnb-rs ru soprufl sopelsg sol ua ,{ er.ralel8u¡ ua ísorseuurrS so1
ap d leraua8 elanrsa eI ap sa+uarop sa1enpe sol ap errpgrde1 d sorlsaeu soJn+nJ sol ap erJe+rsJalrun uorJeJnpa eI uoJuorJelal ns alqos elJesJal 'erueuraly ua luor¡e¡npa eI ap
serJuarJ sel ap eJJaJe ateqap Iap orluap elreJrqn as e;8o8-epad eI aJqos uorsnJsrp eun '1enpe erJueJd el ull
'uorJernpa eI ap elJosolg eI uor reJrJr+uapr sourey.rpod anb
e+rpnJa uorxalJal eI e JelnJq¡ed ua r( sorlsaeu sol ap saJaq
-es sol e 'son4daca¡d o sorrrldursap 'sonrsardxa sauq uoJeor¡rgrd esa alqos ugrxa¡¡al e1e 'regasua ap seJruJpl d sopol-gru sol e €uerprlor elrleJnpa ecrpgrd e1e'orlsaetu ap ugls-a¡o,rd el e aluaurecrugsrlod erJaJaJ as ,,erSo8epad,,etqeledel 'XX Ip IIIAX 1ap 'so18rs sa4 a+uernp anb nrap souerrpod
:;
'J ::
1'
3:.
^+7
a;
?
a
,f
a18a8upa¿ fr ugttttttp7
58
Pedagogía y didáctica
Intentemos ahora delimitar los usos del término "didácti-ca". Todavía se utilizó ampliamente la palabra pensumpara
los contenidos de los programas de enseñanza hasta me-
diados del siglo XX, antes de que ella fuera desterrada porla palabra "cuÍÍíctJlo" o sus derivados, como "plan curricu-la{' o "programa curricular" (Martínez Boom,2003).
Así s! comienza a constituir la explicitación discursi-va del saber didáctico, que se desarrollaría de Comenio en
adelante, cuando en la Modernidad se dirigió la atención
ya no sólo a los contenidos del pensum sino a las formas de
enseñarlos. Se constituyeron así nuevos objetos llamados
"métodos de enseñanzd', qtte provienen de las prácticas no
reflexionadas de los enseñantes y que, retomados y refina-
dos por los clásicos de la pedagogia y la didáctica, entran
a su vez a dirigir, modificar y homogenizar esas prácticas.
Podría decirse en una fórmula sintética y polémica que la
didáctica piensa y habla sobre el cómo de la enseñanza yque la pedagogía piensa y habla sobre todo lo relacionado
con la enseñanza.
Ya en l9l2,JohnDewey publicó un libro ti'n;IradoThe
child and the curriculum, qlte Lorenzo Ltzuriaga tradujo
cautamente en\925 como "El niño y el programa escolar".
De 1918 en adelante, Bobbitt y Charters publicaron una se-
rie de libros sobre el currículo, que comenzaron a consti-
tuir un nuevo campo discursivo. Adoptamos la definición
de la categoría 'tampo del currículo", que hace referencia a
Un espacio de saber en donde se inscriben discursos
(teorías, modelos), procedimientos y técnicas para la or-
ganización, diseño, programacióo planificación y admi-
nistración de la instrucción, bajo el principio de la deter-
minación previa de objetivos específicos planteados en
términos de comportamientos, habilidades y destrezas, y
con el propósito central de obtener un aprendizaje efecti-
vo (Martínez Boom, 2003, P. 27).
Entre nosotros desde aquí se inician los procesos de
curricularización.
a
c"t.:¿.
¡7.
!
)t,}
;;|tr;I,
*g
-srp ouroJ asJeJaprsuoJ uapand ugrquel anb d EJrSgleauag
d errSgloanbJe uoxagar ap opfqo uarq seru uos ,sollsaeur
sol ap etrlrerd eI ua solrJrldtur saraqes o+uenJ ua ,ecrpgprp
el anb orusrur o1 'erSo8epad el anb luorcernpa el ap saleJau
-aB serropl{ oruoJ selqpJnpa serJoal uelsxa opuenJ une'erJuarJ eun o eurldnsrp eun ,,raqes un sa ou anb opep ?rr8-o1oua¡srda ugrxalJal eun ap o+JaJrp o+afqo sa ou,lenos errl-rerd p1r{ osa¡o¡d Ipl oruoJ'u.onernpa el anb osuard
er8oleaua8 e1 d er8oloanb-re el uedn¡o as anb 1ap or;eur8rJo olans Ia ua uerJe+sa anbours ?¡r8o1oua1srda uor8a¡ esa ua u€rJeJlua ou ,sosn¡rp
soJrlJgprp d sorrSo8epad saraqes lod sepeluar.ro secrperdoruoJ 're¡nrr¡red ua ,{'serrlre¡d oruo¡ ueJaprsuoJ as rS .ou
o seJgllualJ uaraprsuo¡ as anb eas ed ,seuqdnsrp se1 .,{ sa.r
-aqes sol rod epelrqeq errSolotualsrda ugr8ar BI ua operrqnsouaq salenJ se¡ e 'errpepp el d qSoSepad e¡ ap erJuaraJ
-rp e'efa¡dtuoJ IerJos errpe,rd eun oruoJ d orldrue r{nru osa¡-o¡d un oruof, ugrJeJnpa eI ap oluail.urJouoJal Iap solur+Jed
nrqipptp a7 ap rt r$oSapad q ap
alSapwapúa a1 atqos stsarydtt¡ úun :uo$nlluoJ
'uorJezrJelnJrJJnJ ap'XX o13rs 1ap pelFrr epun8asel ua d 'e¡qqld uorJJnJlsul ap 'X¡¡ o¡8rs 1a ua lelanrsa ap
'IInX o13rs ¡a ua relqer{ anb epqeq oseJ or}sanu ua ,osr¡
-ard srsrlgue Ia e+lnJrJrp sou ugrJeJnpa oruoJ anb ,saleraua8
soururJ9l ap osn Ia arqos uorJuale el otuel.l'sella ap arJas
eun ap seJrJoa+ sepeJnu sel apsap ours ,eugdrJsrp elos eunapsap asreJJeqe e;rpod ou anb 'ofaldtuor d orldrue ueJ erJas
olalqo or{Jlp anb sa ¡el8a1ur o^r+Ernpa osa¡o¡d Ia eas e¡?o?-epad el ap o¡a[qo 1a anb re¡dare e.red pelpcg¡p eufl
'epezqerJ+snpul a euJapou peparJos
eun ua E+rJJsur el1npe EprA el e¡ed uor¡e¡eda¡d ,{ug,pezyrc¡-orsa'ugnezruaSouroq ap sozrrpfqo uoJ asopuern8quo) eA
olnf,rJJnJ 1ap odtuet ¡a'uonernpa eI ap e¡8o1onos eI o enu-ouoJa e¡ 'uorte.rlsrunupe EI oruoJ soJlo ap d,erSoloorsd e1
ap Ia so¡a a.r+ua opueJetrsap 'a[eztpuatde ap opfns Ie ouJo]ua sorr¡oadsa saJagps souarJ ap uorJJnpoJlur el se,r¡
1
t::,
tr-
.¿
t;
ciplinas de segundo orderL una vez suPeren cierto umbral
de epistemologización.
Lo que se pretende con la precisión del objeto de la pe-
dagogía no es anticiparse a afirmar que esta es o no una
ciencia, en la manera usual de definir una ciencia por su
objeto y su método, sino reconocer que es un cuerPo con-
ceptual que, como campo en construccióru ha aportado
formas de conocimiento, ha procurado construir una po-
sitividad y está dotado de historicidad, y de rigor (Martí-
nez, Vasco y Vascg 2008,P.123).
Si el objeto de la pedagogía fuera el proceso educativo como
el objeto más amplio posible Para ella, se correría el peligro
de pretender demasiado y llevar a su fraccionamiento en
una lista de ciencias de la educación. Por eso proPonemos
que sea la enseñanza el obieto mayor u objeto articulador
de la pedagogía. La ventaja de esta Propuesta es que se
recupera la centralidad de la pedagogía entre las demás
ciencias de la educacióru siendo precisamente ella la que
supera el concepto meramente operativo de la enseñarrza;
la que articula las relaciones teoría-práctica;la que recoge
todas las miradas disciplinarias para configurar la síntesis
del saber propio del maestro y la que proporciona los crite-
rios para aceptar otros posibles objetos secundarios como
propios de la pedagogí4 precisamente por su relación con
la enseñanzal. No sería tan apropiado decir que el objeto
principal de la pedagogía es el aprendizaie, porque este,
como correlato de la enseñanza, serviría más bien como
objeto secundario para la didáctica e inclinaría Iabalanza a
favor de la psicología en lugar de la pedagogía.
Esta manera de entender la pedagogía la ubica en el cam-
po de la educación como una tensión entre otros poderes:
como resistencia por parte de los saberes de los maestros
contra la expoliación de su objeto hecha desde las disci-
plinas más sistematizadas reunidas en las ciencias de la
educación. La restricción de la enseñanza ala didáctica
1. Ver aquí: Zuhtaga, RestrePo, Mlartinez, Echeverri y Quiceno' (2003)' Educa-
ción y pedagogía: Una diferencia necesaria. Enl. Pedagogía y epistemología'
:a4
4!
/,:;l
4,;
e;{,l;:
"1
-q eI uoJ uorJelnJ4Je ap peprsaJau eI erJuapr^a e,8o8ep-ad e1 'o¡ualuesuad ap pep¡lrqrsod ourof, eprpua+ug
'oorS.o8epad raqes ap ugrrrnpord e1f oluarunou-oJ ap ugnrnpord e1'oluanuesuad ap ugncnpord e1 :soueldsaJ+ apsap otrSgloasou8 o1 'orr¡oso¡r oI'oJrl?lsa o1 ,o;r1r1od
ol uoJ orrSgSepad ol e+JauoJ anb ecru¡eurp ,peprauaSoral
-aq el erJer{ ernilade ap ezrrlrads.rad ua eprpualua erSoSep
-ad e1 'lrlap sa €r¡ua8uquor f erJuaueurur ,pepnrld4ptu
ap souruJal ua e;So8epad e1 opnunse soruaq €1anua¿ eu-al¡1¡tr euer(f uoJ a+uaurelunfuor opezrleal o+rJJsa un ug
üvclf ITdi¿-Inru ol\tof, vISODvaacr v-I
',,rooo* ap olunse sg,
'¡en1re ,,ue3o¡sa,, Ia aJrp oI oruoJ ?tusrur uorJeJnpa e¡ anbseJluanu 'ugrJeJnpa el ap sosorpnlsa sol uor d soJ+saeru apsaJopeurJoJ sol uoJ 'so,4saeru sol uoJ erueJJal sgtu uauar+
errlrgprp e¡ f, e;So3epad e¡ 'oprluas alsa ufl 'r1a 'sopol9ru
'solapou'se;roal'srsa1'soldaJuoJ'sauor¡ou opnnpo.rd eqanb eurtdr¡srp eun ras apand uarqrue+ taqes un aluarue+
-JarJ sa efo8epad el rS 'seJrucal d sopolaur'sauor¡ou r{ so1
-da¡uo¡ :peprmlrsod eun oprnJ+suoJ eq as IenJ el ua '1en1
-Je ugrJn+rlsuoJ ns f sapar sns 'sopq sns 'lelsnq e¡ed ours
'or.ro¡rur¡ap €trueurturalap 'alue3znf ¡as e¡ed ou 'oerSgloru
-alsrda orpnlsa un elrJarue anb 'ugnrnJ+suoJ ua eurldrcsrporuoJ e¡So8epad eI sa aluellnsar olrxalJar raqes Ifl
sorlsaetu sol ap ugrf,nlqsuor e¡,{ erqre;i::::ili]*H:iopuarprdur a elJoa+ el ap soJlsaeu sol e opuefa¡e 'uepuardesogru so¡ anb e sepr8rrrp aluarue+rJrldxa serrpgtd se¡e ez
-ueuasuo e1 a8urrlsar afezrpuatde-ezuewasua efared e1
'@u-ezt
'dd'SOOZ 'ocse¡ f orse¡'zaur+re¡41) ezueuasua ap olafoo
saraqes so1 ap asre8rlsap e gslndurr so1 d so¡xa1 so¡ d sau
-ol)JnJlsur se¡ rrn8as p'se^rl€Jnpa sap€prrolne se¡ rod
o1¡.rcsard olnJrrrnJ 1ap sarolnrafa saldrurs ras e olllruaJ
so1 sand 'soJlsaeur sol ap uorJeturoJ eI ua erJuaprJur op
-rual eq sodn¡8 ap ofauetu Ia a¡qos secr8g¡ooos serroal
se1 e I alezrpuarde ¡ap serrSolorrsd serroal se1 e e1s9 ap I
,^a
t4) :.:
:, ::7:!:/
,::
t)2
losofía para intentar evitar aquello que sucede con tanta
frecuencia en nuestro medio y es que, en lugar de desear
una pensamiento lleno de incógnitas y preguntas abiertas,
queremos poseer una doctrina global, caPaz de dar cuenta
de todo, revelada por espíritus que nunca han existido o
por caudillos que, desgraciadamente, sí han existido (Zu-
leta,1997). La pedagogía no sería entonces una verdad dis-
cursiva sino una realidad múltiple y diferente, de allí que
se constituye en afirmaciones locales en construcciórL en
donde el maestro piensa por sí mismo, piensa en el lugar
del otro y también es acción. Con la pregunta entra tam-
bién el problema, la inseguridad y la indecisión. Habría
que agregar que la pedagogía es básicamente un discurso
de la utopía. Las utopías educativas contienen, siguiendo
en este punto a Philippe Meirieu, el núcleo duro de la aven-
tura educativa" un algo que entra siempre en juego cada
vez que un adulto se encuentra en la coyuntura de educar.
Asumida como disciplina reconoceríamos las tradi-
ciones pedagógicas, su producción de conceptos, su histo-
ricidad, es decir, una positividad que funciona a través de
modelos, nociones y despliegue de teorías. Dicha unidad
disciplinaria, presidida como en el caso de los alemanes,
por la filosofía idealista recupera argumentos de Kant,
Herbart y Dilthey para conformar un marco normativo
que equipara pedagogía con ciencia de la educación, es
decir, que la mirada disciplinar enlaza la educación como
hecho humano y social con la pedagogía como la ciencia
ocupada de su estudio.
En tanto saber, la pedagogía en Colombia hacía parte
de un saber sometidg que se relacionaba con los discursos
de los maestros, y que a 1o sumo interrogaba Por su prácti-
ca desde una perspectiva política, desde la función política
de la pedagogía. Lo que ocurrió al reconstruirse la historia
de la práctica pedagógicay su conexión con el saber pe-
dagógico fue que se recuPeró a un sujeto ignorado hasta
entonces por la mayoría de los historiadores, el sujeto que
hace posible la enseñanza: el maestro. Y con éf la figura de
un productor del saber pedagógico.
,j4
;7.
)
;ila
,irú;?I
a
4
*,)
'erua,r¡ozrnbsa euarJ eun e uegasua
anb solafns sol e a+aruos anb pepan8rqure eun repgas 'o1
-sandns ¡od'sa s?Jalur 1¡¡tr'peplJlJr¡adsa ns epJanJal arpeu
ef anb 'opol ua elJuaf,op deq f saluaJop uos solue1 'opa¡
-ap rod ou osaJxa ¡od sa ugrJeulurasrp ns osnlJul '(orlsaeru
Iap uaJpq sorlo anb e1 d sorusrru Is ap uaJer{ as so¡¡a anb
e¡) ugrsnp otuor uglrnllp u?rqure+ o¡ad ieunuasrp as anb o1
oruoJ uglrnllp 'araredesap anb o¡ otuor ugpnllp :soperrlru
-8rs sorrerl elJpua+ anb '1enpe peparJos eI ua oJ+saeur Iapugllnl1p ap atcadsa eun ulJelrlJad a5'oparaJeJua'ua¡arJa¡d
ol rs 'o olJaJaJnf,so ¡od eurtu¡al doq ap aluaJop ugrJunJ el
.,( orpaetu Ia al+ua olrsugJ+ asa epnp urs 'so^rlrsodsrp sorr
-e^ ap s9^eJl e .,{ 'ser¡ue+sul seqf,ntu ua 'onprurrpur ¡arnb
-1enr rr¡dtune apand anb 'aluarop ugrrunt epeurell uglrunJ
eun ¡od asrezelduraal e apuar+ doq 'orlsaetu [E JeJqruou
ered errolrulJap eJa ecodg eJlo ua anb'ezuer¿asua e'l
'Jegasua rod oBP au
-arl uarnb ap sepueuap sEI r{ elunBard el asrauodtur eppod
eJn$JJSa e1 ua 'u.ortunJ eI eleJe as ugrJeaueld e1 ua lpr'ra1
-sr8eur oI e ugrJrsodsrp ror{eru eun Jaqeq eppod elne Ia ua
'saluarop ouroJ JenlJe ualans PuolJn+rlsur oI ua 'oldurafa
¡od 'afeuos¡ad oursrtu un e asJIJaJaJ ualans anb sauor¡ca¡
-rp ,{ sopa¡a uauodns sapepnurxord sesg 'afezrpua'lde 1ap
sepueruap d serr89¡ sel uor elrepull opun8as 1a anb olue1
ua 'ezupgasua el e peprurxo¡d ua o¡aturrd ¡e e;reroloJ EJrl
-tleLte eJnlJaI eun 'aluarueJlluguras a^Iansal as ou aluaJop
1a,{ orlsaeru Ia ar}ua e}rqeq anb enuelslp eT 'pePl+uapr eun
JrqrJJsap anb pry¡rp sgru or{Jmu sa uglsual eun ¡erJe¡3o}JEJ
[rN:If,OC / OX¿SAYn NqISNAJ.
'bl'd'¿OOt 'zogntr I \ zelg.) serrlrgrd ,( sosrnrslp
sns ap €uarqp seur ernl)al eun d orrSgSepad oduer ¡ap
IerJos epr^ eI ap uolsr^ €un uo) soJlsa€ru sol ap oüo¡
salenlJalalur sol ap oluel ugrf,JeJalul €un uarqurPl ours
orrSgSepad raqes ap 'rolrnpo,rd owor 'orlsa€ur Iap ral¿q
-anb 1a arqos uorsn¡rp ror(eru eun olos ou gr¡rurad el8o8
-epad e¡ arqos sosrnlsrp ap Ienlralalur oluartur)arog als![
6e
Se habla tanto de los maestros que no Parece que-
dar ningún resquicio por donde pueda escaParse a su tarea
docentel Vemos cómo entra aquel zujeto ambiguo en una
región de sombras donde se desubica y al mismo tiempo se
,rrrrttipti.u en tantos otros que su Presencia se hace suPer-
frcia! y, en ciertos casos, hasta anodina' Muchos han creí-
do que 1o único que tiene que cambiar es su disposición a
asumir lós retos que le coloca la sociedad del conocimiento
y los procesos de modernización social y culturaf no. falta
quien opine que con una capacitación y actualización de
,r-r, .orrá.i-ientosbasta o que necesita asumir un comPro-
miso con la tecnología, con sus tateas y con su lógica'
Pero hay también quienes descartan definitivamente
al enseñante y 1o reemplazan por un profesional' alaluz
de confiar en los p'ot"'o' de formación en instituciones
que garantiru., su ptofesionalización' o también los que lo
recomPonen como un experto en resolución de problemas
y otrus habilidade, ^"lti"'os' Podrí4 además' advertir
'que aquella dilución se da por varias vías que no necesa-
riamente se contraponen sino que se complementan/ se so-
breponen o hasta entran en tensión'
Demandas que 1o funcionalizan' Separado de la en-
seírarrza,po, "f"tto del enrarecimiento de la pedagogía' el
maestro existe de un modo disgregado y disperso: Por un
lado, administra el currículo del que sólo conoce su forma
exterior; por el otro, su papel se recompone al definirse.que
su tarea en el proce'o á" tu educación es servir de facilita-
dor de aprendizajes, es decir' que sus propias pregultas'
su proceso de construcción esta casi siempre limitado al
rendimierrto de los otros'
Presiones que 1o ocultan en los aprendizajes' El én-
fasis coloca¿o "" el aprendizaie señala una desesperación
secreta en el valor de 1o eficaz, de 1o inmediato, de 1o con-
trastable. La organización del modo de ser maestro que
va del surgimlento de la tecnología instruccional' al mo-
delo curricular y, más recientemente' a la satisfacción de
necesidades básicas de aprendizaie impone al maestro el
privilegio del aprendiza;e' Al disociarse el propósito de la
formación lo que queda es la conducta del otro expresada
ütz
'souJEJoloJsap
ered oluarurr^olu ua 'opelr8e lelrzr orcrcrafa un otuoJ Jes-uad 'resuad e¡ed odwa4 a8rxa anb oprnlrxa (olp) rac,ral
lanbe erras uarq setr I 'ugrJezrleqolS el ap solar so1 rod ru'enuaror¡a e1,,{ erceer¡a EI ap so}Jesap sol.rod nrnpa.r asrelapo JeJo^uoJ asrefap esaJalur al ou anb asa ?.roqe 1a ua d ¡nbe¡a ua opr8raruns .re1sa ararnb ou anb Ia ours aJqruou auarlou anb Ia oN 'esoJ eJlo ras apand orurugup ,o8reqtua urg
. '(99I-ggI 'dd'SOOZ'az4ao3) ornrso urpref
un ap o¡rnbue4 uoJurJ un ua ,alueJq¡u8rsur olsnqre unap opeS¡or €pr^ el epol opepenb auaqurl serraqa6l .oqrs
nl €ra asg ¿salerroleru sol alseuopueqe 9nb.ro¿? ¿padsarre¡ror e.re¿? ¿selsal tezuatl ere¿? ¿rernpaal e sourel al
9nb ered ¡? ["] al.rernpaar ered rnbe epeu raf,eq souap-od ou ['] a¡oSruour un ,oser{ed un ,e¡ruro¡ ern8r¡ eun
saJa 'opeplos un saJa oN 'orlrs sauarl ou anb e1 ua e¡¡an8Bun €¡¡an8 eI ua o{anlua olsr^ s€rl al r,q aluoruesrcard
9nb rod raqes olarnb ['J er.rotrsrq nl rarouoJ orarne
:sapuSgcut ap opulltqtnu atpou un taz4ao) 'W 'f e ue+sn8oluel anb safeuos¡ad sosa ap ouff 'erJualsrxa ns r{ enuasa¡dns ueJ+sanur anb sauorJrsodsrp uarqtuE+ uos Jelqer{ e Jau
-od'relou',rrenpo,rd'.ra,r laleq'le.r1sour :erJuaJour urs Inbeuapa:roJd aluaJop Ie JerJunue d orlsaeru Ie JerJunug
i s? ar Ie alua+od sgruBrJas osaJord 1a opuenJ /sella e leuorJunJ aJpr{ as oJ}saeur
Ia oluoJ eJauEru el oSoJJalur €r3o1ouml eI Á eJr+gruJoJur eIJeJr+rJJ ap sofa-I 'eurruSal er)aJed sa]ue anb peprJo+ne apugrJou el oruoJ soluanurJouoJ sol ap ezueuasua eI o+uel
ueJrJrpour sopata soÍnf, sauorJezrlerparu r{ saüorcerpatuap odll oJ+o auodns soluartuDouoJ sol ap Jas ap opotu Ia'¡enlrrn erJuaJop el uof, eJor{V 'saJaqes sol ap eJrl}Iod eleq€tuell pJelolh anb osa ua ezueuasua eI eJBd soprua+uoJ
ua soluanurJouoJ sol ap uorJ€ruJoJsuEJl eI ellltuJad anb ol€zueuasua ap opotgru Ia uoJ ugrJelal ua soluanurJouoJ solJeJlsoru ap orf,rJJafa Ia eaJe] oruoD o n+ oJlsapru Io'oduarlor{Jmu alueJncl 'salen}rr^ souJolua sol Jod uglJnllc
'senualadtuoe d sor8o1 'aluatualuarJal serud'so¡uarueiloduoJ'seza.4sap /sapeppqeq ap souruJ,al ua
a>*il:í i2.í. ''i
¿:s1
;,¿:'7.
=(.a
BIBLIOGRAFIA
Coetuze,I. M. (2006). Vida y epoca de Michael K. Barcelona:
Mondadori.Diaz, M. & Muñoz, J. (Comp). (1997). Pedagogía, discurso y
poder. Bogotá: Corporación para la producción y di-vulgación de la ciencia y la cultura.
Martínez Boom, A. & Peñuel4 D.M. (2009). Multiplicidadhistórica de la pedagogía en Colombia. En: A. Martí-nez Boom & F. Peña (Comp). lnstancins y estancias de
la pedagogía. La pedagogía en mor¡imiento. (pp.335-368).
Bogotá: Editorial Bonaventuriana.Martínez Boom, A.; Vasco, C.E. & Vasco, E. (2008). Educa-
ción, pedagogía y didáctica: Una perspectiva episte-mológica. En: Filosofía dz la Educnción. EnciclopediaIberoamericana de Filosofí4 Tomo 29, (pp.99-127).
Madrid: Trotta y Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.Martínez Boom, A. (2004). Hacia un atlas de la pedagogia
en Colombia. Reaista Alternatiaas, 35-36. San Luís(Argentina): Laboratorio de Alternativas Educativas,
Universidad Nacional de San Luís,17'1,-184.
Narodowskí,M. (1994). Infancia y poder. La conformación de la
pedagogía moderna. Buenos Aires: Aique.Skliar, C. (2011). Lo dicho,lo escrito,lo ignorado. Ensayos mfni-
mos entre lo educatirso, lo fílosófico y lo literario. Buenos
Aires: Miño y Dávila.Veyne, P. (1984). Cómo se escribe lahistoria. Foucault reztolucio-
na la historia. Madrid: Alianza.Veyne, P. (2009). Foucault. Pensamiento y oida. Barcelona:
Paidós.
Zuleta,E. (1997). Elogio de la dificultad. En: E. Z'uleta. En-
say os (pp. 17- 43). Cali: Funda ción FEZ.
Zttluaga, O. et al. (2003). Pedagogía y epistemología. Bogotá:
Magisterio.Zulraaga, O. (1999). Pedagogía e historia. La historicidad de
la pedagogía. La enseñanza, un objeto de saber. Bogotá:
Anthropos, Siglo del Hombre y Universidad de An-tioquia. [Primera edición: 1987, Foro Nacional porColombial.