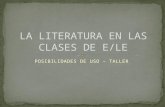Algunas notas sobre la recepción clásica grecolatina en la literatura neoclásica mexicana y...
Transcript of Algunas notas sobre la recepción clásica grecolatina en la literatura neoclásica mexicana y...
Diálogos culturales en la literatura iberoamericana
Actas del XXXIX Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana
Concepción Reverte Bernal (ed.)
© concepción reverte bernal, 2013© la cubierta reproduce el cartel del congreso,
procedente de un cuadro del artista peruano luis arias Vera © editorial Verbum, s.l., 2013
calle manzana 9, bajo único - 28015, madrid teléf: (34) 91 446 88 41
e-mail: [email protected]
i.s.b.n: 978-84-7962-965-6Depósito legal: m-33169-2013
todos los derechos reservados. cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares,
salvo excepción prevista por la ley.Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o
escanear algún fragmento de esta obra.
ContenidoPrólogo............................................................................ 9
ConCepCión reverte bernal
conferencia inaugural: conciencia y utopía en la palabra poética............................................................. 35
Juan Carlos Mestre
comunicaciones.............................................................. 53orden temático............................................................... 53orden alfabético.............................................................. 67
Programa general del congreso...................................... 81
literatura traDicional. literatura colonial. literatura en lenguas inDÍgenas HoY...... 129mestizajes enriquecidos. elementos árabes y orientales
en la tradición y literatura oral mexicanas.................... 131aziz aMahJour
Diálogos trasatlánticos en cartas de particulares en el siglo XVi............................................................... 149
Łukasz Grützmacher álvar núñez cabeza de Vaca y gaspar afonso: escrituras
de dos peregrinos por el nuevo mundo........................ 161Jaroslava Marešová
en estas tierras donde la codicia impera, ¿hay un lugar para la sabiduría?: Humanismo y humanistas en la nueva España, la proyección pedagógica y filológica franciscana durante las primeras décadas del siglo XVi................. 173
víCtor Manuel sanChis aMat
escritura híbrida y discurso épico en la Historia de la nación chichimeca de Fernando de alva ixtlilxóchitl........... 184
héCtor aleJandro Costilla Martínez anotando utopías: la creación del nuevo mundo en la
obra de arias de Villalobos........................................ 196 nidia pullés-linares
Platón en la obra jurídica de Juan de solórzano Pereira........................................................................ 207
Luis miGueL Pino camPos españa en cervantes y ruiz de alarcón,
un océano de por medio............................................. 225GLadys robaLino VaneGas
Amor es más laberinto de sor Juana inés de la cruz: lo femenino y la escritura en una sociedad de apariencias............................................................ 234
aliCia v. raMírez olivares la narratividad novohispana en dos obras de
circunstancia sobre la evangelización........................ 246arMando partida t.
Diálogos americanos en torno a una polémica: las respuestas a martí, deán de alicante......................... 257
Claudia CoMes peña “colonialidad”, escritura y sujeto indígena en la
Historia del Reino de Quito de Juan de Velasco......... 268FranCisCa barrera CaMpos
notas sobre la recepción clásica grecolatina en la literatura neoclásica mexicana y antillana.................. 279
rafaeL J. GaLLé ceJudo
los clásicos greco-latinos en la obra poética de Fray manuel martínez de navarrete, neoclásico mexicano.................................................. 299
Manuel sánChez ortiz de landaluCe
279
notas sobre la recepción clásica grecolatina en la literatura neoclásica mexicana y antillana1
rafaeL J. GaLLé ceJudouniversidad de Cádiz
los Jesuitas Y el neoclasicismo: la literatura neolatina
antes de pasar al rastreo de las reminiscencias de la literatura y la mitología grecolatinas en la literatura mexicana del s. XViii, es obligado hacer mención, por muy somera que pueda ser, a una de las manifestaciones literarias más importantes de este siglo, en especial en el ámbito mexicano. Nos estamos refiriendo a la creación literaria neolatina. Pues no son pocos los críticos que han considerado que los mejores poetas neoclásicos del s. XViii son los que escribieron en latín.2 no pueden faltar, por tanto, en un trabajo como este dedicado al legado clásico grecolatino en la literatura hispanoamericana del s. XViii, nombres como los de los jesuitas mexicanos Diego José abad, Francisco Javier alegre, Francisco Javier clavijero, Juan luis maneiro o el del guatemalteco (recordemos que guatemala era enton-ces capitanía general dependiente del Virreinato de nueva españa) rafael landívar.
las características fundamentales de este nuevo humanismo mexicano han sido bien definidas por Jiménez Rueda y, entre todas, destaca la importancia que vuelven a tener en los colegios los estudios basados en el conocimiento del griego y del latín. Y así, en méxico, a mediados del s. XViii, empezó la reacción contra el ya caduco
1 nuestro agradecimiento también a la DgicYt por su apoyo al proyecto “Poetología y metapoesía griegas del Helenismo a la antigüedad tardía: sobre la concepción cíclica de la poesía” (FFi 2010-19067).
2 así, entre otros, P. Henríquez ureña citado por carilla (1987 p. 270, n. 128).
280
culteranismo, inspirada en el antiguo clasicismo, y fueron los jesuitas los que lucharon por restaurar el gusto clásico “en cuanto tiene de armonía, proporción y claridad, no sólo explicando, sino traduciendo e imitando a los grandes poetas latinos”.3 Pero, lejos de ser una poesía latina de artificio, de laboratorio y de carácter centonario,4 a propósito de la poesía neolatina de este grupo de jesuitas, hay que admitir con menéndez Pelayo que se trataba de:
versos latinos verdaderamente poéticos compuestos por insignes vates que eran al mismo tiempo sabios humanistas, y que, acostumbrados a pensar, a sentir, a leer en lengua extraña, que no era para ellos lengua muerta, sino viva y actual, puesto que ni para aprender, ni para ense-ñar, ni para comunicarse con los doctos usaban otra, encontraron más natural, más fácil y adecuado molde para su inspiración en la lengua de Virgilio, que en la lengua propia.5
a continuación, me referiré brevemente a cada uno de estos es-critores neolatinos novohispanos.
Diego José abaD (1727-1779)
además de la traducción de algunas Églogas de Virgilio, entre las composiciones originales en lengua latina de este autor destaca su célebre De Deo Deoque Homine Heroica (Poema heroico de Dios y de Dios hecho hombre). La versión definitiva del poema se editó en 1780 y consta de 43 cantos. la primera parte es una suma teológica en hexámetros dactílicos y la segunda una Cristiada o Vida de Cristo.
3 garcía rivas (1971 p. 430).4 cf. gonzález Peña (1981 p. 92): “en latín se redactaban epigramas laudatorios,
inscripciones, epígrafes y dísticos que ornaban monumentos, túmulos y arcos triun-fales. el latín absorbió casi por entero la literatura didáctica; y tan numerosos fueron aquí los versificadores en la nuestra como en la lengua del Lacio, infectados a la pos-tre de culteranismo. Fueron los jesuitas quienes reaccionando contra la decadencia literaria imperante, llevaron a cabo, por medio del cultivo de la buena poesía latina y la traducción de los clásicos, el movimiento humanístico más importante que registra la cultura de américa”.
5 citado por gonzález Peña (1981 p. 92).
281
el latín del padre abad fue cuestionado por menéndez Pelayo, para quien los neologismos a que le obliga la materia y los “resabios gon-gorinos” restaban pureza a la dicción, aunque no al pensamiento y la doctrina, en los que aventajaba a otros latinistas.6
Francisco JaVier alegre (1729-1788)
excelente prosista latino y hombre especialmente dedicado al es-tudio de las lenguas clásicas, escribió una Alexandriados sive de Tyri expugnatione ab Alexandro Macedone lib. IV (1773) o Toma de Tiro por Alejandro y compuso un buen número de versos latinos origina-les. entre las principales traducciones realizadas por el padre alegre destacan, de una parte, la de la Ilíada (Homeri Ilias Latino Carmine Expressa, bolonia 1776) y la de la Batracomiomaquia y, de otra, la de algunas sátiras y epístolas de Horacio. Pero, en cuanto a la versión latina de la Ilíada, considerada por lo demás como un monumento de la poesía latina escolar en lo que se refiere a la versificación y la len-gua, no fue merecedora de tan alta estima en su cotejo con el original griego, porque (dice m. Pelayo):
si de considerarla aisladamente pasamos a ponerla en relación con su original, pocos traslados de Homero se encontrarán menos homéricos y más infieles al espíritu de la primitiva poesía heroica. Verdad es que pocos espíritus sabían discernirla en el siglo XViii, época de elegancia académica en que los más cultos Helenistas apenas veían el clasicis-mo griego sino a través del clasicismo latino. […] la Ilíada del padre alegre no tiene más que un defecto, pero éste capitalísimo y que salta a la vista en cuanto se lee el primer canto: no es la Ilíada de Homero; es una Ilíada virgiliana.7
en cualquier caso, el padre alegre nunca pretendió ocultar esta dependencia de Virgilio. es más, de hecho es la premisa programática que preside el prólogo de su obra.8 el padre alegre, en efecto, conci-
6 sobre la obra impresa del padre abad, cf. Quiñones melzoga, pp. 375-377 7 cf. menéndez Pelayo (1948, pp.84 y ss.).8 “Poetarum, igitur, Principis mentem, non verba, latinis versibus exprimere
conati, Virgilium Maronem, Homeri, inquam, optimum et pulcherrimum interpre-
282
bió la mayor parte de su Ilíada como un poema centonario de todos aquellos pasajes en los que Virgilio parece imitar a Homero, pero teniendo siempre presente que el poeta latino, lejos de actuar con fide-lidad de traductor moderno, se estaba sirviendo de las técnicas imita-tivas y creadoras preceptivas en la práctica poética de la época augus-tea. Y es precisamente de esa “inteligente reutilización de los recursos del mantuano” de la que se aprovecha y hace buen uso el jesuita. en cualquier caso, aunque gran conocedor de la lengua griega, el padre alegre parece, sin embargo, carecer de sensibilidad crítico-literaria para enjuiciar el poema de Homero cuando emite juicios como el que sigue acerca de las escenas típicas y fórmulas homéricas:
¿Quién puede negar en Homero algunas repeticiones, ya de embajadas, ya de transiciones, ya de epítetos enfadosísimos? ¿Quién puede dejar de conocer la impropiedad en algunas larguísimas arengas y diálogos de héroes, en medio del calor de las batallas?9
Francisco JaVier claViJero (1731-1787)
el afán por el estudio convierte a este criollo veracruzano en un extraordinario políglota, conocedor del griego, hebreo y latín, varias lenguas modernas y más de una docena de lenguas indígenas. libre ya de la censura eclesiástica en europa, este jesuita queda imbuido de las doctrinas ilustradas, pero siempre impregnadas de un profundo sentimiento americanista que le lleva a ensalzar a la raza india ameri-cana tan atacada desde círculos eruditos del ámbito europeo.
no se conserva editada ninguna obra latina de clavijero, pero su conocimiento experto en las lenguas clásicas le hace merecedor de un lugar en estas líneas. Hemos extractado un pasaje ilustrativo de
tem ducem sequimur in quo plura ex Homero fere ad verbum expressa, plurima levi quadam inmutationem detorta, innumera, immo totus quotus Maro est, ad Homeri imitationem compositus. Ubi ergo Virgilius pene ad litteram Homerum expressit, nos eadem Virgilii carmina omnino aut fere nihil inmutata lectori dabimus[…]”.
9 cf. cita de su Poética castellana tomada de menéndez Pelayo (1948 p. 85). las conclusiones sobre el análisis comparativo del latín “virgiliano” del padre alegre pueden leerse en garcía de Paso-rodríguez Herrera (1998 pp. 298 y ss.).
283
la Historia antigua de México en el que se pone de relieve el talante erudito y a la vez ponderado de este ferviente nacionalista. así, sobre la lengua mexicana dice clavijero:
a pesar de faltarle aquellas seis consonantes, es lengua muy co-piosa, muy cortesana, singularmente expresiva, por lo cual han apre-ciado y celebrado cuantos europeos la han aprendido, hasta llegar al-gunos a concederle ventajas sobre la latina y la griega: pero yo, aunque conozco y confieso la excelencia de la lengua mexicana, no me atreve-ría jamás a compararla con la de los Homeros, Platones, Demóstenes, sófocles y eurípides.10
raFael lanDÍVar (1731-1793)
Calificado por Menéndez Pelayo como “uno de los más exce-lentes poetas que en la latinidad moderna pueden encontrarse”, dio a la luz en 1760 su celebérrima Rusticatio Mexicana, en 15 cantos en hexámetros dactílicos. Desde el punto de vista de las reminiscencias clásicas, lo más destacado es que el poema está —podríamos decir— inspirado en las Geórgicas, y de hecho fue traducido al verso caste-llano por Federico escobedo con el título de Geórgicas Mexicanas y el propio landívar recibió el apodo de “Virgilio mexicano”. mucho se ha escrito y bueno sobre la pericia peritextual del jesuita y sobre los distintos niveles de intertextualidad y los recursos de la variatio in imitando entre la Rusticatio y las Geórgicas.11 no se equivocaba me-néndez Pelayo12 cuando afirmaba que, muy pocos, entre los cultiva-dores de esta poesía neolatina, tuvieron, como landívar, inspiración tan genial y tan nueva, riqueza tan grande de fantasía descriptiva, y una tal variedad de formas y recursos poéticos como los que se en-cuentran en su poema.
10 cf. chorén (1985 p. 113).11 remitimos a los muchos y excelentes estudios de suárez o Kerson.12 cito por gonzález Peña (1981 p. 94).
284
Juan luis maneiro (1744-1802)
autor de treinta y ocho biografías latinas de mexicanos ilustres, el grueso principal de la producción neolatina de este jesuita veracru-zano puede leerse en su De vitis aliquot Mexicanorum, aliorumque qui sive virtute sive litteris Mexici imprimis floruerunt, publicado en tres volúmenes en bolonia (1971-1972).13 Desde las primeras líneas se aprecia un latín de estilo pulcro y academicista y una prosa bas-tante fluida.
la lÍrica neoclásica
en líneas generales el s. XViii se va a caracterizar por el pre-dominio de la prosa y de la literatura de carácter didáctico sobre la poesía, que se cultiva en muy menor medida y con una simplicidad rayana en el prosaísmo. Y, por otra parte, si bien no podemos dejar de reconocer con gran parte de la crítica la necesidad de distinguir dos (tres incluso) generaciones neoclásicas en la literatura mexicana, no obstante en la lírica, el estudioso se encuentra con mayores limitacio-nes a la hora de acotar la corriente neoclásica. opinión común es, sin embargo, que el grupo de los clásico-románticos (el más significativo en número y calidad de su obra) son, en general, “humanistas de re-finada cultura, escritores acicalados y pulcros” y que, si no todos, al menos algunos “desdeñan el pseudoclasicismo blando y artificioso, para remontarse a los más puros modelos antiguos”.14
13 obra disponible en línea en cdigital.dgb.uanl.mx/ la/1080026356_c/1080026356_c.html (colección Digital de la universidad de nuevo león).
14 Cf. González Peña (1981 p. 144): Dos factores influyeron considerablemente para paliar la presencia de la retórica barroca y de los halos gongorinos que aún pululaban en la lírica hispanoamericana: la publicación del Diario de México y la fundación de la Arcadia Mexicana. en el Diario de México, publicación consagrada especialmente a la poesía, colaboraron los principales autores de esta generación: navarrete, ochoa, castro, sánchez de tagle, etc. todos ellos eran cultivadores de una poesía influenciada por el Neoclasicismo español, ya en sus últimos días en la península, una poesía, no obstante, “artificiosa y sensiblera, de amantes edulcorados y falsos pastores y pastoras”. esta corriente desembocó en la fundación de la Arcadia
285
no van a faltar en los poetas de esta primera generación de neoclásicos mexicanos reminiscencias mitológicas clásicas (por lo general sirviéndose del mito en su función tópico-erudita) e influen-cias de la literatura grecolatina diseminadas a lo largo de sus compo-siciones. invitamos a la lectura de algunos ejemplos:
si el membrete latino15 y el primer verso de la oda Diez y seis de septiembre, de anDrés Quintana roo (1787-1851), “renueva, oh musa, el victorioso aliento”, son evocadores de tintes clásicos, mejor aún se puede constatar esta herencia en otras reminiscencias horacianas puestas ya de relieve por menéndez Pelayo:16
la sangre difundida / de los héroes su número recrece, / como tal vez herida / de la segur, la encina reverdece, / y más vigor recibe, / y con más pompa y más verdor revive (vv. 125 y ss).
Duris ut ilex tonsa bipennibus / nigrae feraci frondis in Al-gido, / per damna, per caedes, ab ipso / ducit opes animumque ferro (Hor., carm. 4.4.57 y ss.).
sus nombres antes fueron / cubiertos de luz pura, esplendorosa; / mas nuestros ojos vieron / brillar el tuyo (sc. el de iturbide) como en noche hermosa, / entre estrellas sin cuento / a la Luna en el alto firma-mento (vv. 145 y ss.).
Micat inter omnis / Iulium sidus velut inter ignis / Luna minores (Hor., carm. 1.12.46 y ss.).
por D. José mariano rodríguez del castillo, una sociedad literaria creada a imagen de las que con ese mismo nombre funcionaban en europa. De esta Arcadia fue primer “mayoral” Fr. José manuel martínez de navarrete, enseña destacada de esta primera generación de neoclásicos. Fue, sin duda, la figura más destacada y referente poético de esta generación, pero no vamos a detenernos en el ilustre zamorano de michoacán, porque de las reminiscencias clásicas en su obra tendrá el lector debida cuenta en el trabajo preparado para este mismo congreso por el profesor sánchez ortiz de landaluce.
15 Ite, ait; egregias animas, quae sanguine nobis / hanc patriam peperere suo, decorate supremis / muneribus (Verg. Aen. 11.24-25)
16 cf. menéndez Pelayo (1948 pp. 100-101, n. 2).
286
la tan elogiada17 traducción de las Heroidas de ovidio en ro-mance endecasílabo del poeta y comediógrafo anastasio mª De ocHoa Y acuÑa (1783-1833) o sus traducciones de poemas de Horacio (o la traducción de la obra del padre Abad) serían suficientes para poner de relieve su talante humanista neoclásico. Pero no faltan, también diseminadas por su poesía, otras muchas alusiones clásicas y mitológicas (cf. su De Ariadna a Teseo o su Silvia en el prado).
DE ARIADNA A TESEO Más blandas a las fieras he encontradoque a ti, teseo, y fuera el honor míoa cualquiera mejor que a ti fiado. estos renglones, bárbaro, te envíode la playa de donde adverso vientose llevó sin mí, ¡ay triste!, tu navío;
ARIADNE THESEOMitius inveni quam te genus omne ferarum;credita non ulli quam tibi peius eram. quae legis, ex illo, Theseu, tibi litore mitto unde tuam sine me vela tulere ratem,
Francisco manuel sáncHeZ De tagle (1782-1847)
traductor de Homero, Virgilio y autor de unas Anacreónticas, fue discípulo e imitador de navarrete y lo sucedió en el puesto de “mayoral” en la Arcadia Mexicana. también en su oda Al primer jefe del ejército trigarante hay varios ejemplos del uso del referente míti-co en función tópico-erudita: mediante hipostasis simbólicas (mavor-te = guerra); del mito en función recreativa o metamítica: mediante la innovación mítico-literaria que supone la participación de los dioses de la mitología en la batalla y la presencia de otros referentes míticos o el mito también en función tópico-erudita para lograr la perífrasis
17 cf. menéndez Pelayo (1948 p.106): “muy exacta, y a veces poética, con cier-tos suave abandono de estilo que remeda bien la manera blanda y muelle del original, y resulta agradable cuando la fluidez no degenera en desaliño”.
287
mediante una nominación mitológica sustitutiva: así se puede leer el paso del día en los dos primeros versos del poema: Por undécima vez su inmenso giro / Saturno perezoso recorría.18
De la segunda generación de poetas neoclásicos, pese a su for-mación humanística —la mayoría de ellos eran buenos conocedores de la lengua y la literatura latinas, alguno incluso de la griega—, to-dos tienen en mayor o menor medida influencias de tipo románti-co. De todos ellos la figura más representativa, por el volumen de su producción y el estilo académico de su poesía, es sin duda D. José JoaQuÍn PesaDo (1801-1860). Dotado de una vasta formación cultural, en la que se incluye el dominio de varios idiomas y el co-nocimiento del latín,19 su valoración como poeta ha sufrido imprevi-sibles altibajos por parte de la crítica. el sosiego de los años permite hoy valorar la obra de Pesado en su justa medida, ya que, si bien no fue un hombre dotado de excelencias en su inspiración poética, salva, no obstante, esas carencias con su espíritu humanista y su exquisita formación cultural. Y es en ese sentido, en el de hombre culto y versa-do en la literatura clásica, en el que la figura de Pesado se nos muestra más interesante a la hora de valorar la influencia de la mitología y la cultura clásica en su obra. Puesto que, aparte de habernos legado traducciones de teócrito, sinesio u Horacio entre otros, su obra está plagada de ecos y reminiscencias de la literatura clásica grecolatina hasta el punto de haber llamado poderosa y negativamente la atención de la crítica. Pero en contra de esas voces que no han sabido valorar esta forma de influencia de la literatura clásica grecolatina en la obra
18 a propósito del uso de este tipo de giros para expresar las “horas mitológicas”, cf. Piñero ramírez (1982). la nomenclatura de hipostasis simbólica (funcionamiento del nombre propio, portador de una cualidad, en lugar del apelativo, atribuido a un tercer elemento) y nominación mitológica sustitutiva (nombre de uso común, gene-ralmente indicador de un fenómeno de la naturaleza, sustituido por otro de contenido mitológico, astrológico-mitológico) la debemos a romojaro montero (1998).
19 en contra de lo que se puede leer en algunos manuales, Pesado no dominaba el griego; cf. menéndez Pelayo (1948 p. 141): “Pesado es, pues, poeta bíblico de segun-da mano, porque no sabía hebreo, y poeta clásico de segunda mano, porque no sabía griego; lo que da muestras de saber muy bien es latín, italiano y castellano”.
288
de Pesado se alzó con la rotundidad que la caracteriza la pluma defen-sora de menéndez Pelayo,20 quien sí defiende, en cambio, los méritos de Pesado contemplados desde el prisma de la imitatio antigua:
el hombre de gusto meticuloso admirará en todo esto una sabia y elegante labor de taracea; el hombre de gusto más amplio, y verda-deramente capaz de sentir los misterios de la forma poética, un caso de transfusión de la poesía antigua en las venas de la poesía nueva; el ignorante no verá más que un centón y una cadena de plagios, y se ad-mirará de que hayan llegado a merecer el respeto y la admiración de la posteridad hombres que apenas tienen un verso original… el crimen, pues, que se imputa a Pesado no es otro que el de aquellos hurtos ho-nestos, de que tanta gala hacían un Horacio y un Virgilio.
Y recoge el siguiente eco horaciano sin duda evocador de Horacio (carm. 2.16.18 y ss.):
¿Qué importa pasar los montes, / visitar tierras ignotas, / si a la grupa los cuidados / con el jinete galopa?
[...] quid terras alio calentis/Sole mutamus? patriae quis exsul / se quoque fugit?/Scandit aeratas vitiosa naves/Cura, nec turmas equitum relinquit,/Ocior cervis et agente nimbos/Ocior Euro.
el extenso poema “la cena de baltasar” de manuel carPio (1791-1860) relata en sus inicios la toma de babilonia por el ejército de Ciro. Puede leerse también el soneto que dedica el poeta a la figura de nerón.
el poema “la corona de Flora” de FermÍn De la Puente Y aPeZecHea (1812-1875) da cabida a lo largo de sus versos a la presencia de Flora, Citerea, el Favonio, el Céfiro...; pero bastante más ilustrativo es su poema “Dido”, versión adaptada del libro iV de la Eneida, cuyas octavas llamaran la atención de menéndez Pelayo21 por su valentía y buena construcción:
no de otra suerte de orestes delirante, / del triste agamenón prole maldita, / del crimen siente el aguijón punzante, / y espantosa visión 20 cf. menéndez Pelayo (1948 p. 130).21 cf. menéndez Pelayo (1948 pp. 147-148, n. 1).
289
le precipita. / Huye a su madre, mas la ve delante, / que ardiente tea y víboras agita, / y ve las infernales vengadoras / posadas en su umbral a todas horas.
versos evocadores de los vv. 471-473 del libro iV del gran poema épico virgiliano:
Aut Agamemnonius scaenis agitatus Orestes/Armatam facius ma-trem et serpentibus atris/Cum fugit, ultricesque sedent in limine Dirae.
Para terminar reproducimos el “Madrigal a Josefina Pérez” de ignacio ramÍreZ “el nigromante” (1818-1879), hombre de espíritu humanista y versado en los autores más sobresalientes de la antigüedad grecolatina. De la lectura de su obra se puede inferir un conocimiento directo de los clásicos. Del “madrigal” decía me-néndez Pelayo22 que parecía traducido de alguno de los más lindos poemas de la Antología Palatina:
anciano anacreón, dedicó un día / un himno breve a Venus orgu-llosa: / solitaria bañábase la diosa / en ondas que la hiedra protegía. / las palomas jugaban sobre el carro, / y una sonrisa remedó la fuente; / y la fama contó que ha visto preso / al viejo vate por abrazo ardiente; / y la aves murmuran de algún beso.
el teatro meXicano Del s. XViii: Juan manuel De san Vicente Y caYetano J. De cabrera Y Quintero
sobre el teatro dieciochesco novohispano se lamentaba gonzález Peña en los siguientes términos: “De presumir es que ni talía ni mel-pómene se hallan particularmente conmovidas con la producción de estos ingenios”.23 como es bien sabido, hubo que esperar hasta el úl-timo tercio del siglo XViii para que en españa empezara a imponerse el gusto neoclásico en el teatro. no es menos cierto que entretanto no
22 cf. menéndez Pelayo (1948 p. 150).23 gonzález Peña (1981 p. 96). Para una visión más comprehensiva del teatro
neoclásico y costumbrista hispanoamericano, cf. suárez radillo (1984) y la antología de ripoll y Valdespino (1972).
290
dejaron de representarse las comedias de los autores más granados del barroco (lope y calderón), pero a partir de esta época se introduce, apoyado desde organismos oficiales, un tipo de teatro de carácter di-dáctico, preceptista y atento a las reglas de las tres unidades, que, sin embargo, llevó a la inevitable pérdida de espectadores. Pues bien, esta misma tendencia es la que vamos a encontrar en el teatro mexicano del siglo XViii (de hecho el repertorio de méxico era casi el mismo que el de las principales ciudades de la península): un teatro de índole neoclásica, de tono individualista, con algo de historicidad e impreg-nado de motivos mitológicos; junto a este la comedia española del si-glo de oro —fundamentalmente la de calderón—; pero se encuentra también una segunda tendencia en la dramaturgia de nueva españa, esto es, un tipo de teatro de índole popular, en forma de sainete o en-tremeses, de temática ocasional y personajes humildes, cuyo fin único era el de distraer y divertir. como bien señala Viveros,24 el neoclasi-cismo del teatro novohispano se convirtió en el instrumento del que se sirvió el gobierno virreinal para la formación de la conciencia civil del mexicano de entonces.
representante destacado del teatro neoclásico —continuador en la línea de moratín— en el ámbito novohispano fue manuel eduardo de gorostiza (méxico 1789-1851). Pero hay otros autores que, aun-que no con la misma fortuna, también escribieron obras dramáticas en el méxico del s. XViii: el ya citado ochoa y acuña, cabrera y Quintero y Juan manuel de san Vicente.
caYetano JaVier De cabrera Y Quintero
el mayor número de datos acerca de la vida de cabrera y Quin-tero los proporciona eguiara y eguren, en su Bibliotheca Mexicana. Por esta breve nota biográfíca sabemos que este autor “en poesía, ya en la hispana, ya en la latina, se ejercitó asidua y exitosamente, y se dedicó a aprender las lenguas hebrea y griega” (pp. 456 y ss.).25
24 cf. Viveros (1990 p. xxxvii). 25 In poesi, sive Hispana, sive Latina assidue ac feliciter exercuit se, ac Hebraico
291
sabemos que, de hecho, cabrera fue autor de una gramática hebrea y griega que no se ha conservado.26
en las páginas liV-Xciii de la edición de la obra dramática de cabrera a cargo de c. Parodi se puede leer una relación de las 162 obras y documentos atribuibles a nuestro autor. a modo ilustrativo, es posible identificar un buen número de pasajes en los que no faltan las referencias, tópicos y reminiscencias de raigambre clásica, como parodias del omnia mea mecum porto, de ulises y las sirenas, de Pro-teo, de circe, de epimeteo y Pandora, de orfeo, del topos de la boda trocada en sepelio, etc., así como un sinfín de expresiones latinas.
Juan manuel De san Vicente
De las obras recogidas en la selección de Viveros atribuidas a san Vicente y que se han conservado en estado fragmentario, se pue-den establecer algunas conclusiones en lo que se refiere a su adscrip-ción a la corriente neoclásica. De una parte, y desde el punto de vista formal, la versificación apunta, por su sometimiento y rigor métrico, al gusto neoclásico por la observación de la preceptiva. Pero también la jerarquización social de los personajes principales, el historicismo y la intención moralizante de las composiciones prevalecen sobre al-gunos pasajes en los que la emotividad podría inducir a pensar que estamos ante el germen de ciertos usos prerrománticos. la ubicación en colcos de la obra Al poder el honor vence y el empleo de nombres propios de origen griego (asteria, créusa, euristeo, Polidites) podría también apuntar a una dramaturgia de gusto neoclásico. en los frag-mentos conservados de Lo mucho y poco que pueden los infernales ardides (S. Juan Guarín) se pueden leer algunas referencias al mito en función tópico-erudita en otras tantas hipostasis simbólicas: atlante
et Graeco capiendis sermonibus operam posuit, quibus itidem nonnumquam scripsit.26 Grammatica sive Ars Hebraea simul et Graeca, quibus Alphabeta praefigun-
tur versi heroico Latino: Opus utrum quae valde prolixum, ubi author metro ligatus cuncta quae de utriusque idiomatis dialecto, praeceptis et pronuntiatione prescri-buntur, exigui corpore, labore non exiguo contraxit.
292
referido a la Virgen, iris referido a la amada o argos como paradigma de sirviente. en los fragmentos conservados de También en la afrenta hay dicha (S. Pedro Armengol) se pueden encontrar igualmente algu-nas hipostasis simbólicas, otros usos paradigmáticos de la antigüedad clásica (medea y Jasón, la Parca, troya…) y alguna expresión lati-na. resulta además de innegable regusto neoclásico y de inspiración clásica el lamento a la naturaleza de los vv. 467 y ss. también en los fragmentos conservados de Al poder el honor vence (obra anónima atribuida a J. m. de san Vicente), además de detalles como los ya citados de la ambientación en colcos y de los nombres griegos de los protagonistas, hay algunas referencias de corte neoclásico y otras expresiones latinas, por lo general en boca de sirvientes y con fines satírico-burlescos:
reminiscencias clásicas en la literatura neoclá-sica antillana
Dada la escasa producción literaria de corte neoclásico en san-to Domingo y Puerto rico y la ausencia casi absoluta de autores de primer orden, el paso por este capítulo va a ser fugaz.27 solo haremos mención, más por su apego a la poesía clásica grecolatina que por sus méritos poéticos, a la obra del clérigo de origen canario Don gra-ciliano alFonso. Diputado a cortes en el período constitucio-nal de 1820 a 1823, sus ideas liberales le obligaron a abandonar las islas canarias trasladándose a la isla de trinidad de barlovento. allí publicó, siempre de forma anónima por la inclinación erótica de las obras y por su condición sacerdotal, una traducción de las Anacreón-ticas y del poema de museo con el título Amores de Hero y Leandro. estas dos obras, junto con una treintena de anacreónticas originales (tenía cierta facilidad como versificador), componían el volumen titu-lado El beso de Abibina (Puerto rico 1838), considerado por la crítica
27 cf. menéndez Pelayo (1948), pp. 287-324 para santo Domingo y pp. 325-346 para Puerto rico. sobre la obra de D. graciliano, cf. los diferentes trabajos del Prof. salas salgado de la universidad de la laguna.
293
como lo mejor de su obra poética. completa la producción literaria de Don graciliano un considerable número de traducciones entre las que se incluyen la obra completa de Virgilio y la Poética de Horacio.
el panorama literario cubano del siglo XViii no va a variar de forma considerable con respecto a lo que ya se ha señalado para el ámbito de nueva españa. la diferencia más importante quizá sea la ausencia de la corriente humanista e ilustrada que se introdujo de la mano de los jesuitas y una pervivencia algunos años más duradera de los estilos heredados del Barroco. Pese a los esfuerzos oficiales por parte de los responsables de la política cultural del gobierno de carlos iii por difundir las nuevas corrientes ilustradas en las colonias, con publicaciones como La Gaceta de La Habana, los nombres más granados de la lírica cubana (José surí y águila, mariano José de alva y monteagudo o álvaro montes de oca) muestran aún ciertos flecos del culteranismo en su poesía. Uno de los vehículos de difusión de estas formas poéticas decadentes será el Papel periódico.28 Pero también las páginas de este diario se van a convertir en las primeras transmisoras de los gustos neoclásicos de poetas cubanos de finales de siglo. sirva de ejemplo de esta nueva corriente las trece odas que con el mismo tema del Beatus ille, el canto a la vida retirada horacia-no, se publicaron solo en 1791. se empiezan a prodigar, por tanto, los temas pastoriles, bucólicos y anacreónticos, siendo quizá la composi-ción más elogiada la publicación —bajo seudónimo—, en 1792, de la égloga “albano y galatea”, de manuel de Zequeira y arango.
reproducimos los primeros versos del romancillo El triunfo de la gloria que recoge el tema de los amores de aquiles y Deidamía o Deidamia, en los que el poeta se sirve de la anécdota protagonizada por odiseo y el joven aquiles en esciros para establecer un épico símil:
alegre en el destierro / de la dichosa sciro / vivía el gran aqui-les / del dulce amor cautivo: / del amor que empleaba / sus mañas y artificios / en mantenerle siempre / en sus dorados grillos. / Por eso de Deidamia / al rostro peregrino / cada día aumentaba / nuevas gracias y brillos...
28 los siguientes datos se pueden ampliar en VVaa (1983 pp. 148 y ss.).
294
Pero los tres grandes poetas de corte neoclásico de las letras cu-banas son manuel Justo De rubalcaVa (1769-1805), el ya citado manuel De ZeQueira Y arango (1764-1846) y, en poesía dramática, José marÍa HereDia (1803-1839). el queha-cer poético de rubalcava y Zequeira en el ámbito cubano corre parejo al de navarrete en el mexicano. Formados en el ambiente neoclásico, son también estos poetas nuncios de las nuevas corrientes prerromán-ticas. Poetas clásicos y formalmente sobrios, de sólida formación en la literatura clásica grecolatina, escribían en tonos didácticos y so-bresalieron como imitadores de la bucólica antigua, especialmente las Églogas de Virgilio. si hubiera que destacar, en este sentido, al-guna composición de estos poetas, estas serían, a nuestro entender, el soneto “a nise bordando un ramillete” o “las frutas de cuba” de rubalcava y el “albano y galatea” o la oda “a la piña” de Zequeira:
a nise borDanDo un ramillete
no es la necesidad tan solamente / inventora suprema de las cosas / cuando de entre tus manos primorosas, / surge una primavera flore-ciente. / la seda en sus colores diferente, / toma diversas formas capri-chosas / que, aprendiendo tus dedos a ser rosas, / viven sin marchitarse eternamente. / me parece que al verte colocada / cerca del bastidor, dándole vida, / sale Flora a mirarte avergonzada, / llega, ve tu labor mejor tejida / que la suya de abril, queda enojada, / y sin más esperar vase corrida.
las Frutas De cuba
el marañón fragante, / más grato que la guinda si madura, / el color rozagante / ¡oh, Adonis!, en lo pálido figura… / Misterioso el caimito, / con los rayos de cintio reluciente […] / el plátano frondoso…/ Pero, ¡oh, musa!, ¿qué fruto ha dado el orbe / como aquel prodigioso / que todo el gremio vegetal absorbe, / al maná milagroso parecido, / verde o seco, del hombre apetecido? / no te canses, ¡oh, numen!, / en alumbrar especies pomonianas, / pues no tienen resumen / las del cuerno floral de las indianas, / pues a favor producen de cibeles, / pan, las raíces, y las cañas, mieles.
295
en cuanto a la última citada, la “oda a la piña”, sirviéndose del mito en función recreativa o metamítica, mediante una innovación mítico-literaria, el poeta traza la genealogía de esta fruta, desde que nace y es cuidada por Pomona y ceres hasta que es llevada por gani-medes al olimpo y allí desbanca a la ambrosía y provoca la admira-ción de orfeo, que no puede dejar de cantar sus alabanzas, y de la di-vina Venus, que no duda en encargar a sus ninfas, a partir de entonces, el cuidado de la piña.
a la PiÑa
Del seno fértil de la madre Vesta, / en actitud erguida se levanta / la airosa piña de esplendor vestida, / llena de ricas galas. / Desde que nace, liberal Pomona / con la muy verde túnica la ampara, / hasta que ceres borda su vestido / con estrellas doradas […] a nuestros campos desde el sacro olimpo / el copero de Júpiter se lanza; / y con la fruta vuelve que los dioses / para el festín aguardan. / en la empírea mansión fue recibida / con júbilo común, y al despojarla / de su real vestidura, el firmamento / perfumó con el ámbar. / En la sagrada copa la ambro-sía / su mérito perdió, y con la fragancia / del dulce zumo del sorbete indiano / los Númenes se inflaman. / Después que lo libró el divino orfeo, / al compás de la lira bien templada, / hinchendo con su música el empíreo, / cantó sus alabanzas. / la madre Venus cuando el labio rojo / su néctar aplicó, quedó embriagada / de lúbrico placer, y en voz festiva / a ganimedes llama […]
la sólida formación neoclásica de José marÍa HereDia y los tonos románticos de su obra poética convierten a este cubano en uno de los autores más difíciles de clasificar en alguna corriente li-teraria concreta. Sin embargo, en lo que se refiere a su obra dramáti-ca, el estilo de Heredia es de riguroso corte neoclásico. Precisamente esta adscripción sin reservas a una corriente que ya empezaba a verse desbancada por el romanticismo cuando Heredia escribe, así como el haber puesto su reconocido talento escénico al servicio de traduc-ciones o versiones de autores, en su mayoría, de segundo orden, han sido los dos factores que más han perjudicado la valoración de la obra
296
dramática de Heredia. Pues bien, pese a este sentir neoclásico en la forma de la dramaturgia de Heredia, hay que reconocer que el poeta se servía de las situaciones escénicas para reproducir el mundo con-temporáneo que lo rodeaba y reivindicar sentimientos nacionalistas. en algunos pasajes de Los últimos romanos (que no pudo estrenarse hasta 1889 en nueva York) el paralelismo de las circunstancias de la obra con las de la realidad cubana es patente y “baste sólo pensar que en donde dice ‘Roma’ o ‘romanos’ se puede sustituir por ‘Cuba’ o ‘cubanos’”,29 para obtener un panfleto reivindicativo de la libertad de la patria.
bibliograFÍa
cabrera Y Quintero, cayetano Javier de, Obra dramática. Teatro novohispa-no del siglo XVIII, edición crítica, introducción y notas de claudia Parodi, méxico, unam, 1976.
carilla, emilio, “la lírica hispanoamericana colonial”, en Historia de la litera-tura hispanoamericana, t. i época colonial, luis Íñigo madrigal (coord.), madrid, cátedra, 1982, pp. 237-274.
cHorén De ballester, Josefina, goicoecHea De Junco, guadalupe, rull De PuliDo, m. de los ángeles, Literatura Mexicana e Hispanoa-mericana, méxico, Publicaciones cultural, 1985.
garcÍa De Paso carrasco, maría Dolores y roDrÍgueZ Herrera, gre-gorio, “la versión latina de la Ilíada del jesuita mexicano Francisco Javier alegre”, Boletín Millares Carlo 16 (1998), pp. 283-300.
garcÍa riVas, Heriberto, Historia de la literatura mexicana, t. i, méxico, Porrúa, 1971.
gonZáleZ PeÑa, carlos, Historia de la literatura mexicana. Desde los orígenes hasta nuestros días, méxico, Porrúa, 141981 [1928].
HereDia correa, roberto, “el neolatín en los orígenes de nuestra identidad nacional”, Nova Tellus 12 (1994), pp.197-213.
Kerson, a. l., “the heroic mode in rafael landívar’s Rusticatio Mexicana”, Die-ciocho 13.1-2 (1990), pp.149-164.
lairD, andrew, “la Alexandriada de Francisco Javier alegre: arcanis sua sensa figuris”, Nova Tellus 21.2 (2003), pp.165-176.
29 cf. VVaa (1983 p. 185).
297
menénDeZ PelaYo, marcelino, Historia de la poesía hispanoamericana, t. i, madrid, csic, 1948.
PiÑero ramÍreZ, Pedro, “la épica hispanoamericana colonial”, en Historia de la literatura hispanoamericana, t. i época colonial, luis Íñigo madrigal (coord.), madrid, cátedra, 1982, pp. 161-188.
QuiÑones melgoZa, José, “las obras publicadas de jesuitas novohispanos del s. XVIII: Abad, Alegre, Clavijero, Landívar y Maneiro”, en www.iifl.unam.mx./pnovohispano, pp. 374-382.
riPoll, carlos y ValDesPino, andrés, Teatro hispanoamericano. Antología crí-tica, t. ii Siglo XIX, new York, anaya book co., 1972.
romoJaro montero, rosa, Funciones del mito clásico en el Siglo de Oro: Garcilaso, Góngora, Lope de Vega, Quevedo, barcelona, anthropos, 1998.
salas salgaDo, Francisco, Humanistas canarios de los siglos XVI a XIX, uni-versidad de la laguna, 1999.
_____. “sobre la traducción de la Eneida de graciliano alfonso”, Revista de Filolo-gía de la Universidad de La Laguna 8-9 (1989-1990), pp. 319-337.
_____. “Notas sobre la pervivencia clásica: el poema ‘A D. Bartolomé Martínez de escobar’ de graciliano alfonso”, Anuario de Estudios Atlánticos 46 (2001), pp. 419-432.
_____. “las noticias sobre P. Virgilio marón de graciliano alfonso”, Anuario de Estudios Atlánticos 47 (2001), pp. 87-114.
_____. “La huella de Catulo en ‘El beso de Abibinia’ de Graciliano Alfonso”, Fortu-natae 12 (2001), pp. 227-238.
_____. “Reflexiones sobre la traducción del humanista canario Graciliano Alfonso (la orotava de tenerife 1775 - las Palmas de gran canaria 1861)”, Cuader-nos de Ilustración y Romanticismo 11 (2003), pp. 49-65.
suáreZ, marcela alejandra, “ecos virgilianos en la Rusticatio Mexicana: la alu-sión y la inclusión”, Praesentia 1 (1996-1997), pp. 349-358.
_____. “Imitatio y variatio en la Rusticatio Mexicana”, Bibliographica Americana i (2005), pp. 1-6.
_____. Landívar y Virgilio. La hipertextualidad de la Rusticatio Mexicana, buenos aires, universidad de buenos aires, 2006.
_____. “acerca de la génesis de la Rusticatio Mexicana: la arquitectura peritextual”, Incipit 27(2007), pp. 231-247.
_____. “Vulgata uero ad incudem reuocaui: crítica genética, variantes y fuentes de la Rusticatio Mexicana”, Incipit 28 (2008), pp. 97-110.
_____. “Acies inimica propinquans: la épica burlesca en el libro iV de la Rusticatio Mexicana”, SciELO (2010), pp. 74-85.
suáreZ raDillo, carlos miguel, El teatro neoclásico y costumbrista hispano-americano. Una historia crítico-antológica, vol. 1, madrid, cultura Hispá-nica, 1984.