A pesar de todo: Esperanza en la obra literaria de Ernesto Sabato
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of A pesar de todo: Esperanza en la obra literaria de Ernesto Sabato
1
Uniwersytet Warszawski
Wydział Neofilologii
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Jerzy Wołk-Łaniewski
Numer albumu: 241524
A pesar de todo: la esperanza en la obra literaria de Ernesto
Sabato
Praca magisterska
Kierunek Kulturoznawstwo
Specjalność Iberystyka
Pod kierunkiem:
dr Agnieszki Flisek
Warszawa, wrzesień 2014
2
Oświadczenie kierującego pracą
Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i
stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o
nadanie tytułu zawodowego.
Data Podpis kierującego pracą
Oświadczenie autora pracy
Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa
została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w
sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem
procesów związanych z nadaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.
Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją
elektroniczną.
Data Podpis autora pracy
3
Streszczenie:
Nadzieja mimo wszystko: nadzieja w dziele literackim Ernesta Sabato
Celem pracy jest przeanalizowanie zjawiska nadziei w trzech powieściach Ernesta
Sabato. Jakkolwiek praca skupia się na jego dorobku prozatorskim, miejscami
nawiązuje również do jego twórczości eseistycznej. Wpierw scharakteryzowano
świat, w którym obracają się postaci, skupiając się na pojęciach logiki i absurdu,
wolności i przeznaczenia, a także na subiektywizmie bądź obiektywizmie wizji
przedstawianej czytelnikowi przez pisarza. Następnie przejawy nadziei obecne w
jego dziełach sklasyfikowano wedle wartości lub pojęć, na których się ona opiera
(takich jak np. miłość, przyjaźń, nauka, polityka, religia czy sztuka), a dodatkowo
podzielono na te, w których nadzieja bohaterów zawodzi oraz te, gdy mimo
wszystko jest w stanie przetrwać i pomaga bohaterom przezwyciężyć zwątpienie w
sens życia.
Słowa kluczowe: Sabato, nadzieja, przeznaczenie, wolność, logika, rozum,
nieświadomość, sztuka
Dziedzina pracy: 9.2 Literaturoznawstwo ogólne i porównawcze
4
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN 5
1.1. Biógrama de Ernesto Sabato 6
1.2. Fines y límites del trabajo 10
1.3. Definición de esperanza 11
2. EL MUNDO SABATIANO 13
2.1. La subjetividad (y la falsa objetividad) 15
2.2. La razón, la lógica y el absurdo 20
2.3. La libertad y el destino 25
3. ESPERANZA 32
3.1. Las esperanzas pasajeras 34
3.1.1. Amor 35
3.1.2. Amistad 45
3.1.3. Ciencia 48
3.1.4. Política 55
3.1.5. Religión 60
3.2. La esperanza duradera 65
3.2.1. Arte 66
3.2.2. El valor y las ideas 69
3.2.3. Muerte 77
4. CONCLUSIONES 79
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 80
5
Advertencia: El apellido del novelista argentino se pronuncia con acento en su primera
sílaba; sin embargo, siendo apellido de procedencia italiana, no lleva en su versión original
tilde característica para palabras esdrújulas. En varias publicaciones de su obra, los
editores, para evitar confusión, agregan este elemento gráfico. Es más, por lo menos uno
de los autores mencionados en referencias bibliográficas al final de este trabajo diferencia
entre Sabato y Sábato como, respectivamente, personaje de Abaddón el exterminador y el
autor de la novela. Mientras tanto, el novelista siempre empleaba la versión en grafía
original italiana, la cual regla hemos decidido aplicar también a este trabajo. (Revista
Etcétera 2007)
Logika faktów? Nie sztuka! Logika nadziei!!!
Stanisław Jerzy Lec, Myśli nieuczesane1
1. INTRODUCCIÓN
La obra literaria de Ernesto Sabato, escritor argentino considerado "conciencia de
Argentina"2, lo cual se debe, en primer lugar, a sus actuaciones como presidente de la
CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) y, en segundo, a su
actividad ensayística), ha ganado renombre de pesimista, lúgubre y hasta nihilista. A la vez
cabe notar que, como novelista, Sabato quedó bastante olvidado por el público incluso en
su patria (su última reaparición en la consciencia popular se debió, como en tantos casos
parecidos, a la noticia de su fallecimiento). Su obra no es, efectivamente, literatura de
diversión, no es lo que el mismo autor denomina "literatura gratuita", profesada con el fin
de ofrecer a los lectores entretenimiento (Sabato 1964: 161, 175). Sus críticos le acusaban
de didactismo exuberante y de falta de sentido de humor. Sin embargo, el carácter
extremadamente serio de sus novelas, o, mejor dicho, del mensaje a cuya transmisión
Sabato se dedica laboriosamente tanto a través de sus páginas de ficciones y metaficciones
como a lo largo de su vasta obra ensayística, se debe a la importancia del tema que abarca,
siendo éste la crisis de la humanidad en su totalidad, y de cada hombre en particular, en los
1 "¿Lógica factual? ¡Facilísima! [Pero] ¡¡¡lógica de esperanza!!!"
2Así lo llaman en obituarios los editores de ABC y New York Times, entre otros.
6
tiempos modernos. Y aunque Abaddón el exterminador, la última de las tres novelas
sabatianas, apareció en 1974, las cuatro décadas de historia mundial que nos separan de
entonces no permiten, desgraciadamente, considerar su preocupación rasgo de
catastrofismo arcaíco de tiempos de guerra fría.
Pero uno no debería caer en la trampa de descifrar la gravedad de imago mundi de
Sabato como una muestra de su nihilismo. De hecho, su visión ferozmente pesimista del
universo y de la dirección en que éste se dirige no constituye una campana fúnebre sino
una de alarma. Toda escritura de Sabato tiene razón de ser, siempre y cuando perdure
esperanza, una esperanza amarga, pero esperanza a pesar de todo, esperanza que en una
realidad insoportable parece una condición sine qua non de la existencia humana.
1.1. Biógrama de Ernesto Sabato3
Ernesto Sabato nació el 24 de junio de 1911 en Rojas, provincia de Buenos Aires, como
penúltimo de once hijos del padre italiano Francisco Sabato y la madre italiano-albanesa
Juana María Ferrari. El nombre Ernesto heredó de su último hermano mayor, quien murió
poco antes del nacimiento del futuro escritor. Este hecho y la relación especial con su
madre resultaron tener notable importancia para la formación de su carácter. Durante los
estudios secundarios en la ciudad de La Plata demostró interés por la obra de novelistas
rusos y luego, en momento de enfrentarse con la típica crisis de adolescencia, por el claro y
lógico mundo de ciencias matemáticas. En el mismo período empezó a revelar dificultades,
o hasta incapacidad de comunicarse con sus colegas escolares y los familiares, por la
primera vez encontrándose con el dilema entre la construcción interna de un ser humano y
las expectativas que resultan de sus relaciones sociales. Otro conflicto clave que cristalizó
durante sus estudios en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad
Nacional de La Plata era el del caos y dinámica vital (los cuales más tarde identificará con
el arte) contra el orden puro de mente teórica y científica.
3Aunque ocasionalmente nos respaldemos con notas enciclopédicas y fuentes secundarias, la base para esta
sección del trabajo será la excelente "Crono-bio-bibliografía seleccionada y comentada de Ernesto Sabato"
por parte de Alfredo A. Roggiano, creador y primer director de la Revista Iberoamericana.
7
Las circunstancias político-sociales de Argentina del final de los años veinte – la
crisis y consecuente caída del modelo democrático, el golpe de estado militar en el año
1930 – le empujaron hacia el anarquismo y el marxismo; en su condición de jóven idealista
creía indispensable oponerse, en nombre de la libertad individual, social y nacional, a la
opresión de la dictadura recién establecida, a la injusticia social del capitalismo
desenfrenado y a las agresivas incursiones colonialistas. Por este camino llegó al Partido
Comunista donde, en 1933, a parte del papel de ideólogo teórico, tomó función de
secretario general de la organización juvenil del movimiento. Ya en el mismo año, sin
embargo, comenzó a percibir en el partido tendencias autoritarias y hasta absolutistas, lo
cual iba justo en contra de sus expectativas. Fue, a la vez, el año en que conoció a su futura
esposa Matilde Kusminsky-Richter quien durante los períodos de vacilaciones y
desalientos más profundos le iba a resultar el apoyo principal.
Su fascinación y esperanza ligados a la ideología marxista encontraron término un
año más tarde, cuando viajó a Europa por motivo del Congreso contra el Fascismo y la
Guerra en Bruselas, considerando también visitar Moscú y recibir entrenamiento
ideológico en las escuelas comunistas rusas, pero, espantado por la dirección que han
tomado eventos en la Unión Soviética, por purgas estalinistas y la dictadura de un pequeño
grupo de activistas privilegiados, decidió abandonar el plan inicial y escaparse a París.
Allí, experimentando penurias económicas, sin conocer a nadie y ni siquiera habiendo
arreglado su condición de inmigrante4, permaneció dos años, hasta que en 1936 regresó a
Buenos Aires. Durante el breve período de estabilidad en la capital argentina contrajo
matrimonio con Matilde y volvió a la universidad, lo cual el año siguiente dio fruto en
forma, respectivamente, de nacimiento de su primer hijo y de doctorado de física. En 1938,
gracias al apoyo de su profesor (y futuro ganador de Premio Nobel) Bernardo Houssay,
Sabato logró obtener una beca de investigación que le llevó (acompañado por esposa e
hijo) de regreso a París para participar en trabajos del Laboratorio Joliot-Curie. Esta
estancia, igualmente de dos años, resultaría muy importante para su obra literaria; durante
sus actividades científicas, Sabato observó el desarrollo de conocimientos que permitirían
en futuro inmediato llevar a cabo la fisión atómica. Aunque nadie en aquel momento podía
imaginarse precisamente los resultados de tal fenómeno para la suerte de la humanidad, la
4En su primer contacto con "la ciudad de la luz" Sabato parece tener todavía menos suerte que su compatriota
Horacio Quiroga, quien, más de treinta años antes, de la misma edad que Sabato, enfrentó su visión
idealizada de París con la cruda realidad de existencia de un inmigrante sin recursos, lo cual a continuación
documentó en Diario de viaje a París. Las conclusiones que ambos sacaron de la desilusión dieron, no
obstante, resultados distintos.
8
perspectiva de elaborar método de liberar tanta energía despertaba ya vacilaciones de
carácter ético en algunos participantes del proyecto. Mientras tanto, fuera del horario de
trabajos de laboratorio, se comprometía a la vida nocturna en compañia de representantes
de los círculos surrealistas, lo cual incitaba preocupaciones de su esposa.5 Gracias al
contacto tan directo con los apóstoles de ideas de Breton, experimentó una liberación
intelectual, mental y lingüistica que sirvió como un antídoto al severo rigor impuesto por
las reglas racionales de ciencia que en su estado puro tanto se ha alejado de la naturaleza
humana. No era ya tan ingenuo como cuando adhería al movimiento marxista; rechazaba
ciertos aspectos del surrealismo, así como el autoproclamado estatus de Breton como le
pape du surréalisme o la escritura automática; las influencias del movimiento en su
posterior obra literaria se notarán más bien en los asuntos que abarcará, en la importancia
del factor onírico y de la inconsciencia, que en recursos técnicos.
Con la situación en Europa cada vez más peligrosa, Sabato logró mudarse en
calidad de becario al Massachussetts Institute of Technology, de dónde en 1940 regresó a
Argentina. A pesar de continuar con la actividad científica, aceptando puesto docente en su
facultad en la Universidad de La Plata, su desencanto con el estéril universo de la ciencia
crecía, culminando en 1943 con una crisis existencial que lo llevó al borde del suicidio.
Decidió abandonar para siempre las ciencias y dedicarse a la literatura; sus primeras
actividades en este campo eran de carácter ensayístico y le vincularon con Jorge Luis
Borges y Adolfo Bioy Casares. En 1945 apareció su primer tomo de ensayos, titulado Uno
y el universo, en que expresa su desilusión por el mundo racionalista, científico y
tecnológico, pero a la vez deshumanizado. Aunque ya esta publicación le trajo
reconocimiento y hasta premios, muy pronto ciertos trastornos políticos le privaron de la
posición en la universidad, obligando a buscar otra vez refugio en París. Al regresar a
Argentina, publicó su primera novela, El túnel, cuya recepción favorable le permitió
establecerse como escritor reconocido, sin embargo fue tres años más tarde, en 1951,
cuando su nombre ganó fama verdadera. Gracias a la recomendación de Albert Camus, la
casa editorial Gallimard publicó traducción francesa de la novela, lo cual le garantizó
renombre internacional. El mismo año apareció otro ensayo de Sabato, Hombres y
engranajes, donde desarrolló la severa crítica de la condición actual de la civilización
5La peculiaridad de esta única mezcla exótica de influencias simultáneas y a la vez tan distintas, que luego
encontrarán reflejo en su trabajo literario, permite pensar en el caso de Joseph Conrad, cuyo lenguaje en
obras escritas en inglés era un amalgama de la jerga de los marineros británicos con el inglés aprendido de
las piezas de Shakespeare.
9
masiva y materialista. En siguiente antología de ensayos, Heterodoxia (1953), sus
reflexiones sobre la crisis del humanismo aparecen mezcladas con observaciones y teorías
acerca de la literatura. Sabato seguía en su búsqueda de síntesis entre lo personal, lo
individual, y lo exterior, es decir, entre el hombre con su propio universo interno y el
hombre enredado en un sistema de relaciones interpersonales y convenciones sociales. A lo
largo de los años cincuenta el escritor recibió nominaciones para varios puestos oficiales
(director de una revista, director de sección cultural de un ministerio), pero, teniendo en
cuenta la situación política de Argentina de entonces, tarde o temprano se veía moralmente
obligado a abandonarlos. En 1961 salió Sobre héroes y tumbas, una obra polifacética,
considerada uno de los intentos más importantes de una novela total. Entre la publicación
de El túnel y de Sobre héroes y tumbas pasaron trece años; para que apareciera su última
novela, Abaddón el exterminador (1974), tuvieron que pasar todavía trece más. Mientras
tanto, supervisaba la traducción a idiomas extranjeros y la reedición de sus obras
anteriores. La preocupación por los mecanismos de creación literaria, señalada ya en
Heterodoxia, logró desarrollar en otro tomo de ensayos, titulado simplemente El escritor y
sus fantasmas, aunque fragmentos de naturaleza autorreflexiva aparecen también
esparcidas a lo largo de Abaddón, justificando la opinión de los que la califican como una
metanovela. Repetidamente daba a entender que su obra novelesca la considera ya acabada
y no se debería esperar de él otras publicaciones de ficción. Por su reputación de ardiente
defensor de la dignidad humana recibió en 1983 propuesta de presidir los trabajos de la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), a pesar de que no
faltaban voces de protesta de los que le reprochaban haber mantenido relaciones con la
junta del general Jorge Videla. Su informe final, que se hizo conocer como Nunca más o
"informe Sabato", denunciaba abusos de poder y delitos cometidos por las fuerzas militares
durante la dictadura de los años 1976-1983. A pesar de varias décadas de trabajo
ensayístico, fue ésta la actividad que dominó su imagen en la consciencia popular
argentina. En el año 1984, como segundo escritor argentino (después de su sempiterno
rival y amigo Jorge Luis Borges), recibió el reconocimiento más prestigioso en el mundo
de letras hispánicas, el Premio Cervantes. La decisión de limitar su actividad literaria se
debía también a circunstancias fisiológicas: desde los años setenta Sabato iba perdiendo la
vista, en su expresión artística concentrándose en cambio en la pintura. Del semivoluntario
silencio en que se había sumergido surgieron todavía dos publicaciones importantes. En
1998, más que consciente del momento de la vida en que se encontraba, decidió recopilar
sus memorias y darles forma de una autobiografía titulada Antes del fin, en que se
10
concentró en aspectos personales, por ejemplo comentando la ya mencionada muerte de su
hermano mayor. Dos años más tarde, al despedirse con el siglo XX, por última vez retomó
la misión ensayística, en sus reflexiones entituladas La resistencia, regresando a las raíces
existencialistas de su profundo humanismo. Los temas que abarca son los mismos de
siempre: la soledad, la incomunicación, la necesidad de solidaridad, la condena de la
deshumanización del mundo moderno. Éstas eran sus obsesiones, los fantasmas que le
hacían escribir a lo largo de su vida de escritor, ya que en ningún momento consideraba la
literatura un pasatiempo frívolo o hedonista, sino una ardua y difícil vocación, y su teoría
personal de "literatura seria" exigía penetrar cada vez más profundamente en los mismos
problemas que se había planteado desde el inicio.
Ernesto Sabato falleció el 30 de abril de 2011, a menos de dos meses antes de
cumplir cien años. El último período de su vida lo pasó en casa, atendido por asistentes y
enfermeras, a quienes pedía que le releyeran en voz alta fragmentos de sus libros, su
preferido siendo Sobre héroes y tumbas. (Valbuena 2009)
1.2. Fines y límites del trabajo
Como quedó señalado ya antes, el fin de este trabajo será comprobar la existencia de la
esperanza en las novelas de Sabato, analizar la manera en que el autor la presenta y
demostrar que, a pesar de una visión del mundo sumamente pesimista, se puede en estas
circunstancias encontrar una esperanza que permita seguir existiendo. Los ejemplos de
esperanza agruparemos en dos categorías: esperanzas pasajeras, falsas o fracasadas, en las
cuales los protagonistas encuentran nada más que decepción y desaliento; y muestras de
esperanza duradera que supera al pesimismo, que alimenta ganas de vivir y que puede
otorgar un sentido de vida.
El corpus de nuestra investigación será formado, por supuesto, por las tres novelas
de Sabato: El túnel (1948), Sobre héroes y tumbas (1961) y Abaddón el exterminador
(1974). Sin embargo, para comprender mejor los mecanismos del universo sabatiano, uno
no puede ignorar las observaciones del autor presentes en su obra ensayística. Varias ideas
señaladas en sus novelas llegaron a ser desarrolladas posteriormente en textos teóricos; a la
vez, ciertas creencias de Sabato-pensador primero aparecen como parte de una novela,
11
disfrazadas de opinión de un personaje secundario o hasta episódico. El carácter borroso de
la frontera entre la escritura narrativa y la ensayística ya es bien conocido en la etapa de
Sobre héroes y tumbas. Sin embargo, el fenómeno se hace aún más visible en Abaddón el
exterminador, donde, a parte de conversaciones centradas en temas importantes también
para Sabato, vienen intercalados tales fragmentos como el credo literario de Sabato en
forma de carta a un nuevo adepto de pluma. A las reflexiones dedicadas a la obra creativa
y esperanzas puestas en el arte, presentes en las novelas, las acompañan vastos fragmentos
de Escritor y sus fantasmas, una summa de arte novelesco. Justificadas serán también
ciertas incursiones en la biografía del autor, ya que él mismo la introduce en la trama de su
última novela. Habiendo dicho esto, hay que advertir que de ningún modo este trabajo
intenta analizar de manera exhaustiva la totalidad de creación ensayística sabatiana y las
mencionadas referencias a sus publicaciones no ficticias servirán solamente para aclarar o
subrayar conclusiones basadas en su obra novelesca.
1.3. Definición de la esperanza
Para poder empezar a ordenar los indicios de esperanza presentes en la obra, primero habrá
que definir el fenómeno como tal.
Al abrir Clave. Diccionario de uso del español actual encontraremos la siguiente
explicación:
1. Confianza en que ocurra o en que se logre lo que se desea;
2. Lo que sustenta que ocurra lo que se desea;
3. En el cristianismo, virtud teologal por la que se espera que Dios conceda los bienes
prometidos. (CLAVE 2006: 828)
Podemos entonces percibir esperanza como un mecanismo de prever, a base de datos ya
conocidos, un desarrollo favorable de acontecimientos. El carácter razonable o no
razonable de esperanza depende tanto del análisis de los datos que sirven de premisas
12
como de la rigidez lógica al sacar conclusiones. Sin embargo, esperanza no es un producto
de la razón pura y muchas veces, conscientemente o no, puede resultar opuesta a las
expectativas calculadas. Otro rasgo distintivo de la esperanza es su indispensabilidad para
la existencia humana. Lógica o no, la esperanza es la condición sine qua non de proseguir
con la vida a pesar de todas sus calamidades; y si en la realidad no se encuentra premisas
en que fundarla, uno, tal vez gracias a su instinto de autoconservación, alcanza crearlas
desde la nada, modificando la manera en que percibe la realidad o llegando a no percibir
todos estos acaecimientos cuya comprensión supondría un peligro para la esperanza tan
cautelosamente cultivada. El ejemplo más popular de tal fenómeno es un brote inesperado
de fe religiosa en personas confrontadas con situaciones aparentemente sin salida. En tales
circunstancias, ambos posibles desarrollos de acontecimientos nada más fortalecen su
nueva convicción: si los apuros alcanzan disiparse, la mejora será atribuida a las fuerzas
divinas. Si es que siguen o aún se agravian, la necesidad de encontrar respaldo se hará
incluso más alarmante.
La esperanza, en su calidad de fenómeno no necesariamente racional (es una
paradoja: para sostener la voluntad de vivir, lo cual parece razonable y lógico – sea del
punto de vista de la preservación del género humano, de una comunidad o de cada persona
particular – la esperanza varias veces tiene que recurrir a argumentos irracionales),
presenta enorme capacidad de renacer, a pesar de anteriores decepciones. Esta
caracteristica se debe a su ya mencionada función vital. Sin embargo, no en todos los casos
el mecanismo funciona: a veces las decepciones se amontonan tanto que, a pesar de gran
esfuerzo, la mente no logra callar la voz que presenta argumentos en contra de seguir
creyendo. Estas esperanzas, que tantas veces fracasan, producen pesimistas y cínicos, pero
incluso ellos, en su mayoría, siguen con la vida, de manera perversa provocando el destino
para que les sorprenda, o simplemente encontrando satisfacción amarga en observar
intentos de los demás. Pues, como dice el diccionario de mitología, la representación de la
esperanza engañada "va vestida de verde, y siembra grano que un ligero viento se lleva.
Trae el cuello desnudo, y aprieta uno de sus pechos como para dar de mamar. Sus dos
grandes alas indican su inestabilidad" (Diccionario de mitología 1838: 546). A un
observador que ya había conocido y perdido su esperanza, una visión así puede aun
resultar graciosa.
13
En caso de obra novelesca sabatiana, los ejemplos de la esperanza nos permitiremos
dividirlos en dos categorías ya señaladas. La base de esta categorización y sus definiciones
particulares vienen incluidas al inicio del capítulo correspondiente.
2. EL MUNDO SABATIANO
El mundo presente en la obra sabatiana, el mundo cotidiano, exterior y visible – a su lado
existe también el universo de la inconsciencia – es una realidad vista con pesimismo, un
mundo sin remedio ("Este paí ya no tiene arreglo" – declara Humberto J. D'Arcángelo)
(Sabato 2005: 41). Sus intervenciones en la vida de los protagonistas toman forma de
noticias sobre cataclismos, en su mayoría efectuados por la gente (asesinatos, atrocidades
de guerra, etc.), lo cual queda claramente demostrado, por ejemplo, en forma de serie de
recortes de prensa que ejemplifican crímenes, delitos y actuaciones éticamente repugantes,
seguidos por una carta lacónica al secretario general de las Naciones Unidas, en la cual un
ciudadano estadounidense renuncia a su pertenencia a la raza humana (Sabato 2004: 361-
369). Está, además, poblado por multitudes insoportables que vuelven la existencia
terrestre una verdadera pesadilla, haciendo pensar en la famosa frase de Sartre, según la
cual "El infierno son los otros". Aquella imagen provoca la desilusión y el sentimiento de
incapacidad de adaptarse a los mecanismos que gobiernan esta realidad. Por una parte, el
hombre sabatiano se rebela contra el estado de las cosas y emprende ciertas actividades,
por otra, está adolorido por la consciencia de su propia impotencia ("Casi nunca suceden
cosas", le diría [a Martín] Bruno años después, "aunque la peste diezme ua región de la
India") (Sabato 2005: 14), en que se parece a Hamlet, quien en la última escena del primer
acto expresa su desesperanza ante el reto de reparar las circunstancias de su mundo ("The
time is out of joint. O cursed spite, that ever I was born to set it right"). La dimensión
trágica de su situación agravia el hecho de que incluso rebelándose, fracasa; y aún peor, se
equivoca. Sea Castel de El túnel, sea Fernando Vidal Olmos de Sobre héroes y tumbas, el
14
hombre sabatiano logra romper con el dilema de Hamlet, de la reflexión pasa a la
actuación, inspirado por su propia interpretación de lo justo, pero al salir de un supuesto
erróneo (causado por una disonancia entre la percepción subjetiva de lo justo y la
despiadada "realidad objetiva", o, tal vez, simplemente, la realidad de otra gente), con los
efectos de sus acciones involuntariamente se junta a las fuerzas del Mal que tanto quería
combatir. A pesar de sus buenas intenciones, no alcanza ser "un santo en un mundo sin
Dios" como Tarrou o Rieux de La peste de Albert Camus, ni un mártir como Katow de La
condición humana de André Malraux. Incapaz de abarcar el problema con el que se
enfrenta, termina causando daño y – lo que puede parecer aun más importante que el mal
que ha provocado – poniendo en ridículo la causa en nombre de la cual actuaba. Así
Castel, quien asesina a María y causa el suicidio de Allende, se junta al panteón de la
infamia tan antiguo como la misma humanidad, donde ya lo esperan Meursault (El
extranjero camusiano), el protagonista de El muro de Sartre, Gregers Werle (el famoso
predicador de la fuerza libertadora de la verdad de El pato salvaje de Ibsen), Otelo y hasta
Edipo, todos ellos víctimas de su impresión subjetiva de lo justo, todos perteneciendo al
"ciclo del absurdo", para usar la expresión de Camus, o, abandonando el enfoque
existencialista, todos víctimas del destino fatal. Pero ¿cómo se puede esperar de un ser
humano que siempre acierte en su rebelión si hasta "Dios es un pobre diablo, con un
problema demasiado complicado para sus fuerzas"? "Lucha con la materia como un artista
con su obra. Algunas veces, en algún momento logra ser Goya, pero generalmente es un
desastre" (Sabato 2005: 294).
La rebelión contra la condición insoportable del mundo, señalada varias veces en
las posturas de los protagonistas de novelas de Sabato (Martín del Castillo, Marcelo,
también de cierto modo Fernando Vidal), regresa una vez más hacia el final de su última
novela en forma de reflexiones de Bruno acerca de Sabato-personaje: "Era paz lo que
seguramente ansiaba y necesitaba, lo que necesita todo creador, alguien que ha nacido con
la maldición de no resignarse a esta realidad que le ha tocado vivir; alguien para quien el
universo es horrible, o trágicamente transitorio e imperfecto" (Sabato 2004: 459). Lo que
más caracteriza a Sabato-personaje es su absoluta incapacidad de contentarse con un
mundo relativo (Shumway 1983: 830). El mismo Sabato-escritor defiende su postura
pesimista, justificándola con su idealismo: "Se acusa frecuentemente a los escritores de
hoy por su pesimismo. No comprenden que son pesimistas porque son ilusos, porque son
15
idealistas. Habría que acusar a los otros, a los que hacen literatura gratuita; son cínicos y
escépticos. Todo lo contrario del pesimismo" (Sabato 1964: 145).
Las relaciones del protagonista sabatiano con el mundo exterior se podrían resumir,
transformando à rebours la frase celebrísima atribuida por Goethe al Diablo: el personaje
resulta ser una parte de aquella fuerza que siempre quiere el bien y que siempre practica el
mal.
Porque el mal en la realidad sabatiana no significa tan solo "privatio boni"
augustiana, la ausencia del bien, es una fuerza substancial que actúa en el mundo y que
reside dentro del propio hombre. En esta creencia el escritor concuerda tanto con los
antiguos gnósticos como con Jung (Jung apud Gálvez Acero 1980, pp. 80-81) y Baudelaire
(según el francés, "el truco más grande que el diablo jamás hizo, fue convencer al mundo
de que no existía"). Es a través del inconsciente que uno puede orientarse en los valores del
bien y el mal una vez que estos han perdido su calidad absoluta. Es más,
Quien desee obtener una respuesta al actualmente problema del mal necesita, en primera
instancia, un autoconocimiento básico, es decir, el mejor conocimiento posible de su
totalidad. Debe saber, sin paliativos, hasta qué punto es capaz del bien y qué vilezas están a
su alcance, y debe precaverse de considerar a uno como real y al otro como ilusorio. (Jung
apud Gálvez Acero 1980: 81)
Eso es justo el tipo de investigación peligrosa que emprende Fernando. La indagación del
hombre, lo que equivale a la indagación del Mal, es para Sabato la tarea central de la
novelística actual (Sabato 1964: 209).
2.1. La subjetividad (y la falsa objetividad)
Al sumergirse en el mundo sabatiano, uno no debería olvidar el hecho de que lo va
conociendo sobre todo a través de los relatos de sus protagonistas. Incluso cuando el
narrador no es puramente intradiegético, representa más bien una visión particular de
acontecimientos y no lo que se podría considerar "la verdad objetiva". De hecho, el método
que Sabato adopta con el fin de presentar en su totalidad las circunstancias en las cuales les
tocó existir a sus personajes, consiste en juxtaponer las percepciones de varios
16
protagonistas, a veces intercalando sus relatos, a veces envolviendo uno en otro, como en
el caso de la historia de Martín y Alejandra, la cual conocemos gracias a Bruno, quien no
duda en enriquecerla con sus comentarios:
«Como un bote a la deriva en un gran lago aparentemente tranquilo pero agitado por
corrientes profundas», pensó Bruno, cuando, después de la muerte de Alejandra, Martín le
contó, confusa y fragmentariamente, algunos de los episodios vinculados a aquella relación.
(Sabato 2005: 13)
Ya este pequeño fragmento, la tercera frase de la novela, debería despertar la atención del
lector: uno se entera de que la historia que está a punto de conocer procede de una fuente
secundaria y de que desde un principio está repleta de incongruencias. Ejemplos de fallas e
incoherencias cronológicas abundan luego en El informe sobre ciegos – lo cual
minuciosamente documenta Urbina (1990: 175) – cuyo autor ficticio intenta sin embargo
dar la impresión de observar un rigor científico.
La subjetividad del relato (a veces disfrazada, en otros momentos obvia) es, por
supuesto, un recurso intencional. A través de varios narradores homodiegéticos el narrador
oculto y omnisciente presenta los acontecimientos en matices distintos que se suman en un
coro desafinado pero auténtico, causando un impacto tal vez imposible de provocar por un
relator clásico e imparcial.
Otro ejemplo maestro de este recurso es la descripción de la retirada de los restos
de la legión del general Lavalle. Por primera vez la historia aparece mencionada por
Alejandra durante la visita de Martín en su casa en Barracas. A continuación (capítulo XII)
viene la confusa entrevista con el bisabuelo Pancho, durante la cual empiezan a aparecer,
distinguidos gráficamente por el uso de bastardilla, fragmentos que cuentan las desventuras
del ejército vencido, intercalando pensamientos del alférez Celedonio Olmos, del coronel
Bonifacio Acevedo, de otros soldados y oficiales fieles al general y, al final, del mismo
general, quien reflexiona sobre el sentido de sus acciones desde la ultratumba (sic).
Empleada de tal forma, la narración subjetiva no empobrece la visión elaborada por
el autor, sino, por el contrario, permite penetrar en los procesos mentales y emocionales
que promueven a los protagonistas a actuar de manera determinada. Y ya que de los dos
17
mundos señalados al inicio de este capítulo es el invisible, el de inconsciencia el que
Sabato considera el más importante, el único verdadero y el cual quiere representar de
manera fidedigna, el enfoque subjetivo es el único posible.
A la vez, regresando ya al nivel de la narración intradiegética, los protagonistas
sabatianos (tanto Juan Pablo Castel en El túnel como Fernando Vidal Olmos de Sobre
heroes y tumbas y, hasta cierto punto, el propio Sabato como personaje de Abaddón el
exterminador) están convencidos de que la visión de la realidad que representan es la única
válida. En el caso de la historia contada por Castel, su percepción particular de
acontecimientos (que lo conduce al crimen y, en consecuencia, el fracaso final) se deja
notar desde el mero inicio del relato. Sin embargo, Castel sigue obsesionado por la noción
de objetividad y racionalismo, a cada rato justificando sus actuaciones (incluso las que no
parecen exigir tal explicación) ante sí mismo. Este aspecto vamos a analizarlo más
detalladamente en la parte siguiente del trabajo.
Tanto las esperanzas como las desesperanzas de Juan Pablo Castel se basan en sus
observaciones subjetivas. Uno podría argumentar con exito que así suelen formarse todas
las emociones parecidas. No obstante, en este caso particular las premisas que incitan al
protagonista a estados eufóricos ("Hasta el hecho de tutearme de pronto me dio una certeza
de que María era mía", Sabato 1992: 101) o depresivos ("Me elogió los cuadros de tal
manera que comprendí que los detestaba") (Sabato 1992: 69) tienen poco o nada que ver
con la realidad. El relato de Castel está teñido de extrema subjetividad que en varias
ocasiones influye en su percepción de acontecimientos. El ejemplo tal vez más grotesco de
la mezcla del rigor lógico con esta visión torcida y egocéntrica lo encontramos en una sola
frase: "Los segundos que podía emplear María en ir desde la escalera hasta
la pieza estuvieron tumultuosamente marcados por los salvajes latidos de
mi corazón" (Sabato 1992: 162). Ciertos detalles, ciertas palabras, expresiones verbales o
gestos (sobre todo de María), en los cuales Castel apoya sus esperanzas, o, al contrario, con
los cuales alimenta sus obsesiones masoquistas (por ejemplo para convencerse a sí mismo
de que María era amante del otro), se le graban en su mente de forma profunda y
permanente; mientras tanto, en momentos realmente importantes, admite no prestar
atención a sus interlocutores ni registrar el flujo de los acontecimientos: "[H]ay horas y
hasta días enteros que se me aparecen como sueños borrosos y deformes", escribe,
refiriéndose en este caso al período precedente a la muerte de María (Sabato 1992: 142-
143). Su indiferencia ante hechos reales puede sólo compararse con las famosísimas frases
18
que abren a El extranjero: "Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais
pas" (Camus 1957: 7).
Situación parecida se puede luego observar con la verdadera "montaña rusa"
emocional experimentada por Martín en su relación con Alejandra en Sobre heroes y
tumbas:
Luego, levantando la mirada y al ver que los ojos de Martín brillaban, añadió:
- Pero con una condición, Martín.
Los ojos de Martín se apagaron.
(Sabato 2005: 232)
Otro caso particular es El informe sobre ciegos, cuyo autor sostiene vehemente:
Este informe está destinado (...) a un instituto que crea de interés proseguir las
investigaciones sobre este mundo que hasta hoy ha permanecido inexplorado. Como tal, se
limita a los HECHOS como me han sucedido. El mérito que tiene, a mi juicio, es el de su
abso luta obje t ividad : quiero hablar de mi experiencia como un explorador puede
hablar de su expedición al Amazonas o al África Central.6 (Sabato 2005: 304)
Luego, como sabemos, se lanza en una verdadera tour de force, destripando las entrañas de
su propia inconsciencia con un ingenuo afán altruista, pero sin los instrumentos necesarios,
lo cual produce consecuencias espantosas. Al emprender una investigación parecida en la
vida real, Carl Gustav Jung tenía que admitir que se había sumergido en aguas peligrosas,
donde el hecho de no haberse ahogado (o sea, para adoptar su terminología, de no haber
dejado a su id dominar su ego) se lo debía exclusivamente a su conocimientos
profesionales de psicología. Fernando, por supuesto, no puede rescatarse con medidas
parecidas (Gálvez Acero 1983: 463). En el caso de El informe sobre ciegos, es dificil
hablar de un mundo exterior sin tener en cuenta estos estados oníricos que, a la vez que
penetran las capas de la inconsciencia de su autor, sirven también para mostrar de manera
6La letra esparcida es recurso mío.
19
aún más acertada la realidad externa (en ambos papeles pareciéndose a los frutos de la
filosofía surrealista, Dellepiane 1992: 219-220).
El propio escritor abiertamente se declara adversario de las teorías del objetivismo
literario, promovidas por participantes de la corriente de la "novela nueva" (sobre todo
Alain Robbe-Grillet) (Sabato 1964: 112-122). Desmiente incluso su supuesta "novedad",
considerándola una muestra de neoclasicismo (Sabato 1964: 134). Eso no le impide, como
acabamos de demostrar, hacer que sus personajes parezcan objetivos. Es un recurso que
Sabato aprecia en la obra literaria de Franz Kafka, pero las palabras con que expresa este
reconocimiento podríamos aplicar también a El informe sobre ciegos:
Valdría la pena examinar ese fenómeno, en que una especie de fría objetividad expresiva,
que por momentos recuerda al informe científico, es sin embargo la revelación de un
subjetivismo tan extremo como el de los sueños. Otro contraste eficaz: [Kafka] describe su
mundo irracional y tenebroso con un lenguaje coherente y nítido. (Sabato 1964: 150)
Para Sabato, todo arte es (o debería ser) mimético, debe "decir la verdad y toda la verdad",
representarla en todas sus facetas, como un conjunto de perspectivas y no solo en el
aspecto más obvio y visible para todos. La narración literaria no es para él meramente una
forma de registrar la realidad, "en sus teorías no cabrían nunca conceptos tales como «arte
puro» o «narración objetiva» o «juego libre»" (Sabato 1964: 145, 147; Shumway 1983:
832).
La crítica a la que Sabato somete la literatura objetiva se concentra en otro aspecto:
en su "realismo ingenuo" y superficial (véase: Sabato 1964: 152), en la propuesta de
eliminar al escritor de su obra. Sabato hace todo lo opuesto: expresa sus angustias, sus
creencias y preocupaciones existenciales no solo atribuyéndolas a varios de sus personajes
literarios (Castel, Martín, Bruno, Fernando) sino también, en su última novela, colocando
dentro de la trama a su alter ego, a quien le deja prestado hasta su propio nombre y
apellido. Según su planteamiento holístico, la única objetividad aceptable en la narrativa es
la construida como suma de perspectivas particulares. La tarea de sintetizarlas tiene que
asumirla tanto el escritor como el mismo lector: en esto precisamente el "arte verdadero"
difiere en su opinión del "arte gratuito".
20
2.2. La razón, la lógica y el absurdo
Como ya señalamos, tanto Fernando Vidal Olmos, en su investigación de la secta del Mal,
como Juan Pablo Castel, al analizar el comportamiento y la postura moral de María,
presentan una fe desbordante en el poder de la razón y del pensamiento lógico.
Laesperanza de entender el mundo empleando sobrias reglas científicas la alberga también
– hasta cierto punto es un rasgo autobiográfico – Sabato-personaje en Abaddón el
exterminador. En este último factor nos centraremos en la parte dedicada a las distintas
formas de esperanza en la obra sabatiana, mientras tanto analizaremos los usos y abusos de
la lógica efectuados por otros personajes.
"Los seres humanos no son lógicos", dice Bruno al tratar de explicar el regreso de
Alejandra en la vida de Martín y su próxima desaparición (Sabato 2005: 46). Otra posible
explicación tendría que reconocer la existencia de un destino, lo cual significaría la falta de
cualquier esperanza, dado que el supuesto destino en la realidad sabatiana suele aportar
sobre todo sufrimientos y desgracias, y de su mera definición resulta incapacidad de
alterarlo. No es un mundo cristiano, donde a todas las calamidades experimentadas por
ejemplo por Job les corresponde el premio que espera después de la muerte. La esperanza
atea parece entonces carecer de lógica y a su vez es un prerequísito para existir.
Pero los peligros de esa lógica no se limitan al hecho de extinguir la esperanza.
Razonando de manera supuestamente lógica, algunos personajes terminan siendo ellos
mismos causa de tragedias, lo cual queda ejemplificado en los casos de Castel y de
Fernando Vidal. En seguida viene a la mente el juego de palabras de Julio Cortázar:
LÓ(GI)CA – con el cual el escritor argentino denuncia los accesos de locura que pueden
esconderse en un proceso de razonamiento aparentemente muy cuerdo.
La (pseudo)lógica de los personajes sabatianos, además de ser una lógica subjetiva
y subordinada a las conclusiones sacadas a priori, es lógica de una mente masoquista, ya
que a las mencionadas conclusiones se llega a través de hipótesis más hirientes y más
dolorosas. Sus dos "pecados capitales" que desacreditan los resultados de tal razonamiento
son la desmesurada arbitrariedad con la cual el autoproclamado investigador descarta unas
explicaciones y se aferra a otras, y la falta de autocriticismo, o sea, la convicción casi
21
religiosa de haber acertado con sus hipótesis. Es cierto, hacia el final de El informe sobre
ciegos Fernando Vidal de manera directa denuncia las imperfecciones del razonamiento
humano, la probabilidad de omitir ciertas premisas importantes y sin embargo seguir
seguro de haber obtenido un resultado correcto:
¡Cuántas estupideces cometemos con aire de riguroso razonamiento! Claro, razonamos
bien, razonamos magníficamente sobre las premisas A, B y C. Sólo que no habíamos tenido
en cuenta la premisa D. Y la E, y la F. Y todo el abecedario latino más el ruso. Mecanismo
en virtud del cual esos astutos inquisidores del psicoanálisis se quedan muy tranquilos
después de haber sacado conclusiones correctísimas de bases esqueléticas.
(Sabato 2005: 410)
Irónicamente, a pesar de aquella sobria observación, el autor llega a unas conclusiones aún
más disparatadas que sus obsesiones anteriores, es decir, en vez de poner en duda sus
sospechas, considera que debería haberlas ensanchado para incluir también otras personas
y otros eventos, hasta entonces supuestamente inocentes. Como en otras ocasiones (no solo
las que protagoniza Fernando, sino también, ya antes, las que tienen que ver con Castel de
El túnel), tan pronto el protagonista-narrador empieza a parecerse, a pesar de todo, a un ser
razonable, hace algo para romper esta imagen. En este caso, no sólo el mecanismo de
razonar sino hasta las premisas resultan correctas, lo cual no impide obtener resultados
erróneos, teñidos de punto de vista subjetivo y aferrado a una sola idée fixe.
Así llegamos a uno de los problemas básicos que se tiene que enfrentar al analizar
El informe sobre ciegos: ¿Deberíamos tratarlo en serio o hay que descartarlo entero como
fruto de una mente loca? Por un lado, todo el informe parece el producto de una
esquizofrenia paranoica, a causa de la cual el enfermo se imagina una conspiración de los
ciegos y, al tratar de documentarla, experimenta una visión delirante en que conoce el
reino del mal. Por otro, la coherencia, la rígida lógica interior y las múltiples posibilidades
interpretativas del informe invalidan todo intento de desecharlo como una mera
manifestación de un loco cualquiera (Shumway 1983: 836). En cuanto a su valor literario,
al considerar El informe obra no de Fernando sino de Sabato-escritor, se trata de un
profundo análisis de los mecanismos del mal, donde la metáfora de "los ciegos" alcanza o,
en ciertos momentos, supera, en su maestría, el nivel de la peste camusiana. A la vez, El
informe muestra una obsesión atroz y revela los métodos sospechosos que su autor ficticio
22
emplea para fortalecer y justificar su creencia. Esta incoherencia externa de Fernando la
explica muy bien Bruno (muchas veces justamente considerado alter ego de Sabato),
notando que "[d]e pronto razonaba con una lógica de hierro, y de pronto se convertía en un
delirante que, aun conservando todo el aspecto del rigor, llegaba hasta los disparates más
inverosímiles, disparates que, sin embargo, le parecían conclusiones normales y
verdaderas". A continuación admite que "no había ninguna clase de coherencia en él, salvo
la de sus obsesiones, que eran rigurosas y permanentes", que era "algo así como un
terrorista de las ideas, una suerte de antifilósofo" (Sabato 2005: 450-451).
Sabato-personaje de Abaddón el exterminador llama a Vidal Olmos "un
paranoico"; mientras tanto, en su análisis, Marina Gálvez Acero argumenta que la aparente
paranoia de Fernando es una actitud surrealista desarrollada por Salvador Dalí, llamada
"paranoia crítica", que consiste en percibir asociaciones entre fenómenos supuestamente no
conectados para emplearlos en obra artística (Sabato 2004: 66; Gálvez Acero 1980: 67).
Eso significaría que su paranoia es un recurso intencional. Aquella interpretación, aunque
creativa e interesante, parece alejarse demasiado de la realidad de la novela. La obsesión
de Fernando es genuina, Vidal se deja llevar por ella hasta la destrucción. Igual de
paranoico, aunque por otra motivación, es Juan Pablo Castel. Cabe mencionar que para
algunos investigadores, por ejemplo para Agustin F. Segui, es justo el enfoque
psicopatológico, y no existencialista, el que permite más satisfactoriamente explicar la
percepción del mundo y la conducta de los personajes sabatianos (Segui 1992: 69 y
siguientes). Lo que queda por dilucidar es la validez de las conclusiones particulares que
aparecen dentro del informe, lo que se puede "salvar" entre los disparates claramente
absurdos.
El irracionalismo del mundo como tal, y sobre todo de su representación novelesca,
Sabato lo defiende en su obra ensayística, llamándolo "un atributo específico de la novela
y un indispensable indicio de realidad" (Sabato 1964: 159). Aquella insensatez de la
realidad, que acompaña pero no necesariamente concuerda con la locura del protagonista,
podemos notarla en varios momentos de su narrativa. Al mismo Sabato-personaje en el
Abaddón el exterminador la investigadora Angela Dellepiane lo describe como "una
impotente criatura confrontada con un mundo absurdo, contradictorio, dislocado"
(Dellepiane 1992: 221).
23
La mencionada mezcla de elementos lógicos con lo absurdo no es, por supuesto,
nada nuevo; este mecanismo presente en sus novelas Sabato lo describe cuando caracteriza
a la obra de Franz Kafka:
En Kafka los juicios tienen rigor sintáctico, hay coherencia entre sujeto y predicado; pero
esa coherencia no va más allá de la frase, pues no hay continuidad de razonamiento sino la
continuidad o "lógica" propia de los sueños: el determinismo inteligible ha sido
reemplazado por otro misterioso o sobrenatural. (Sabato 1964: 159)
Uno sin vacilar podría reemplazar en las frases citadas el apellido "Kafka" con el título de
El informe sobre ciegos, donde también podemos observar la argumentación acertada, que,
al parecerse al tejido de un organismo vivo, al llegar a una de las articulaciones de repente
se tuerce en dirección inesperada o se rompe definitivamente. Cadenas de causa y efecto,
interiormente coherentes, giran independientes una de otra, a veces combinándose en
constelaciones contradictorias que hacen pensar en las gráficas de M. C. Escher. Otra
comparación: es como si los trozos validos de un código genético se reordenaran, creando
un mónstruo abominable y autodestructivo (lo cual podría a la vez servir como una
descripción de la personalidad de Fernando). Es en este aspecto que se puede reconocer
influencias del surrealismo.
Como una pista interpretativa en cuanto a este carácter ambiguo de la realidad
sabatiana puede servir el mero apellido del protagonista: Juan Pablo Castel de El túnel o
Martín del Castillo de Sobre héroes y tumbas. Por un lado, se lo puede decifrar como una
clara referencia a El castillo de Franz Kafka, cuyo personaje, cuerdo y seguro (al menos
hasta cierto momento) de sus capacidades mentales, tiene que enfrentarse con
circunstancias agresivamente absurdas. Por otro, hace pensar en Castel, el viejo doctor
lógico y razonable, que logra encontrar el serum para combatir la peste en la novela de
Camus, publicada un año antes de la aparición de El túnel.
Castel como defensor de la lógica en un mundo absurdo se nos presenta en la
escena de confrontación con la muy kafkiana empleada de la oficina de correos (una de las
pocas situaciones abiertamente humorísticas), aunque la impresión momentánea de que
esta vez el protagonista logra superar su óptica torcida, volviéndose partidario de la razón
24
crítica, desaparece tan pronto su narración se enfoca en una imperfección dermatológica
visible en la cara de la empleada.
Aquel juego durará hasta el final: en cuanto Castel presenta cualquier muestra de
sensatez y razonamiento realista (sea vacilando, sea dándose cuenta de su propia
subjetividad o bien de consecuencias de sus acciones), en seguida lanza una idea tan
disparatada que hasta pone en ridículo a los que se han dejado embaucar y creelo persona
cuerda.
"¡Insensato!" – grita Allende al enterarse de lo que hizo Castel, pero si éste a cada
rato reanalizaba su razonamiento, ganando aún más certitud que las conclusiones que ha
sacado eran correctas, ¿cómo iba él a descubrir que el entero proceso intelectual ha sido
envenenado por una observación errónea al inicio? Es una trampa excepcionalmente
peligrosa para las mentes propensas al proceso deductivo y a la vez no suficientemente
críticas en cuanto a las premisas basadas en sus propias observaciones. Tal vez uno podría
salvarse con ayuda de un observador imparcial quien supiera corregir los desaciertos
fatales de su proceso mental. Desgraciadamente, el rasgo distintivo de la existencia de
protagonistas sabatianos es justo la soledad e incomprensión. Solo de vez en cuando, y
momentáneamente, logran superar estos abismos y establecer efímeros puentes de
comunicación. A estos intentos heróicos regresaremos a continuación. En el caso de
Castel, es él mismo quien se lo niega, quien rechaza la única oportunidad de escaparse de
su túnel, lo cual admite ya al inicio de su relato: "Existió una persona que podría
entenderme. Pero fue, precisamente, la persona que maté" (Sabato 1992: 64).
Juan Pablo Castel es bien consciente de vivir en un mundo absurdo, no obstante se
aferra fanáticamente al pensamiento lógico, racionalizando sus actuaciones y hasta
sentimientos, obsesionado por la insensatez de la realidad que lo rodea y preocupado por
temor de volverse loco él mismo. Lo cual, como sabemos, al fin y al cabo acontece. En su
rechazo y desdén para el mundo exterior se parece a Meursault de El extranjero, mientras
la incapacidad de aceptar la condición absurda de este universo hace pensar en la
atmósfera de las novelas kafkianas. En cuanto a Kafka, aparte de la antes mencionada
referencia a El castillo, todos los sueños de Castel conllevan una fuerte asociación al
onirismo opresivo de las obras del escritor checo, mientras la visión descrita en el capítulo
XXII explícitamente alude a La metamorfosis.
25
La paradoja de la razón como herramienta de investigar lo irracional queda definida
por Cesare Segre:
Se puede afirmar que la lucha que Sabato lleva a cabo se propone la conquista del mayor
espacio posible a la razón. Pero la racionalidad de sus personajes, atraída por los indicios
que lo irracional esparce acá y allá, acaba entregándose cada vez más en la misma
irracionalidad que cree combatir. (Segre 1992: 225)
La esencia de la locura sabatiana, de la neurosis de sus protagonistas, que de vez en cuando
permite unos brotes de lucidez esperanzada, se encuentra en el intento siempre fracasado
de reconciliar la razón con lo irracional, tanto en el mundo que habitan como en su interior.
Este intento de (re)establecer el nexo y la unidad con el universo, esa búsqueda existencial
del absoluto, aunque conlleva decepciones y sufrimientos, sirve a la vez como una gran
motivación para proseguir con la lucha cotidiana. Sin embargo, esta fuente de esperanza, o
por lo menos de resistencia, aunque profunda, también tiene sus límites. Al alcanzarlos, el
protagonista-investigador puede que se rinda.
2.3. La libertad y el destino
El rasgo distintivo de las novelas existencialistas, y a este género podemos incluir tanto El
túnel como Sobre héroes y tumbas (aunque esta última es a la vez mucho más, es un
intento de "novela total"), es la supuesta libertad absoluta del protagonista, la cual conlleva
a la vez una responsabilidad total por sus acciones. Sin embargo, Sabato parece concordar
con el pensamiento de Erich Fromm en negar la verdadera libertad del hombre de hoy,
quien, al liberarse, acabó sometiéndose a dependencias aun más profundas. Resumiendo en
breve la concepción presentada por el sociólogo aleman, el hombre, al alcanzar la "libertad
negativa", es decir, al independizarse de las convenciones sociales establecidas por la
sociedad o sus instituciones, está dispuesto a sumergirse en una ansiedad y sensación del
vacío que, en el caso de ausencia de "libertad positiva", o sea, de posibilidad de emplear su
personalidad integrada en un acto creativo, significa un riesgo de entregarse
26
(in)voluntariamente a una ideología autoritaria (caso de muchos idealistas
revolucionarios), de dedicarse a actividad (auto)destructiva o, en la mayoría de los casos,
de volverse conformista. Este es el caso de los protagonistas de Sabato: esta imposibilidad
de actuar de manera integra se debe a la descomposición de su personalidad en las
circunstancias de crisis de la modernidad, o, como lo percibe Marina Gálvez Acero, a la
pérdida de su propio yo (Gálvez Acero 1976: 287).
Pero los problemas de los personajes sabatianos con la libertad no se limitan al
miedo de conquistarla y emplearla. Los protagonistas son supuestamente libres, pero en
realidad no pueden escapar del destino decidido por su propia inconsciencia, o bien por el
jungiano inconsciente colectivo, ya que, a pesar de muchos y auténticos esfuerzos, los
personajes siguen enfrascados en sus circunstancias socioambientales. Están condenados a
actuar de única forma posible, siguiendo modelos arquetípicos de reaccionar que, a menos
de que emprendan el reto de un autoanálisis peligroso, permanecen para ellos desconocidos
(mientras tanto, aún otras limitaciones vienen en forma de normas sociales y reglas de
convivencia). Parecen moverse por caminos predeterminados, o, mejor dicho, por túneles.
Juan Pablo Castel, aunque no lo quería, se veía obligado a matar a María. Alejandra
tenía que reencontrar a Martín, él tenía que ir, en contra de sí mismo, a su tienda.
Fernando tenía que dejarse caer en las manos de los ciegos ("Imaginé que la búsqueda
que yo había llevado a término no había sido deliberada, producto de mi famosa libertad,
sino fatal, y que yo estaba destinado a ir en pos de los hombres de la secta para de ese
modo ir en pos de mi muerte, o de algo peor que mi muerte") (Sabato 2005: 386). Sabato-
protagonista de Abaddón el exterminador tenía que publicar su libro, etc. Por supuesto,
los factores que determinan tales posturas de los personajes difieren en cada caso
particular. Desde el momento de la publicación de El túnel hasta hoy en día abundan obras
críticas que se concentran en analizar el retrato psicológico de cada personaje principal,
secundario y hasta episódico de la obra sabatiana. No es tarea de este trabajo recopilarlas
todas; a continuación se presentarán motivos que incitan a los protagonistas más
importantes a actuar de manera en su propia opinión inevitable.
Juan Pablo Castel asesina a María por no poder poseerla de otro modo. Los dos
diferían en sus expectativas en cuanto a su relación. Desconocemos el punto de vista de
María, el narrador no nos permite penetrar en sus pensamientos, nos la presenta a través
del no muy fidedigno relato de Castel. En cambio, sobre la perspectiva de Juan Pablo no
hay la menor duda: el pintor está totalmente obsesionado por María, exige por su parte
27
entrega absoluta, lo cual ella no quiere ni puede ofrecer. Él le otorga el papel de amante y
de madre a la vez; ella ni siquiera el primero lo desempeña según sus expectativas. Sus
actos sexuales resultan la evidencia más aguda de la incapacidad de comunicarse y más
que una muestra de amor parecen una lucha desesperada (ambos factores, las expectativas
desbordantes y la incomunicación erótica, resurgirán también en caso de Martín y
Alejandra). Al no poder adueñarse de María, o sea, de la persona en quien percibía la única
esperanza de salvarse de su misántropa soledad, se deja llevar por su instinto
(auto)destructivo.
Martín Castillo no entiende porque, inconscientemente, como una mariposa que
baila alrededor de una llama, se mantiene en contacto devastador y masoquista con
Alejandra, quien desde el mero inicio advierte que le va a traer sufrimientos y tristeza. El
también busca en ella amante-protectora (la madre de Martín, "la madrecloaca", es tal vez
el personaje más repugnante del libro), sus intentos de comunicación también, con escasas
excepciones, fracasan. A su vez, por falta de figura paterna (su padre es un artista
fracasado) y por necesidad de encontrar consuelo, se acerca a Bruno. Luego, después de la
muerte de Alejandra, se plantea una cantidad desbordante de preguntas a las que intenta
responder con el mudo apoyo de Bruno, pero sigue sin entender a sí mismo. A diferencia
de Castel, logra (¿le es dado?) salvarse, pero ni siquiera su huída al sur resulta ser su
autónoma decisión; más bien una repetición inconsciente del arquetipo presente también en
la retirada de Lavalle.
Alejandra, por su parte, busca en Martín su pureza, su inocencia, como si fuera un
antidoto para todos los demonios que le están carcomiendo. Desgraciadamente, esta
medida resulta insuficiente. En cortos momentos encuentra en su compañía alivio, pero
está consciente de que no es una solución duradera. Conforme con sus pesadillas
premonitorias, Alejandra no encuentra su purificación hasta el momento de rendirse a las
llamas del incendio.
El caso de Fernando es, obviamente, más complejo, ya que es el personaje
sabatiano cuya personalidad y sobre todo cuyo inconsciente penetramos más
profundamente. Lo que encuentra en su investigación acerca de la siniestra secta de los
ciegos que emprende es una metáfora que representa el mal de este mundo, y el camino de
abarcarlo es el de autoconocimiento. El comportamiento de Fernando, presentado tanto por
él mismo como mediante los relatos de Bruno, demuestra una personalidad psicópata en
28
pleno uso de su libertad no limitada por convenciones sociales. Sin embargo, Fernando no
es un ser absolutamente libre, ya que sus acciones (incluyendo sus transgresiones de
normas interpersonales) quedan determinadas por su retorcido inconsciente, marcado sobre
todo por el no superado complejo de Edipo. A través del autoanálisis Fernando logra sacar
a la luz sus demonios, pero no alcanza asumirlos armónicamente, no llega a la
individuación jungiana (es el mismo caso que él de Sabato-personaje en Abaddón el
exterminador) (Gálvez Acero 1976, p. 287). A diferencia de los demás carácteres, llega por
lo menos a la consciencia de su destino inevitable. Como observa Emilse Cersosimo,
Nada podía hacer Edipo frente a una fatalidad que le era absolutamente ajena y de la cual
creía haberse liberado por medio de su voluntad inteligente. Fernando reconoce que es
imposible liberarse, pero ve en ella una creación interna: "La astucia, el deseo de vivir, la
desesperación, me han hecho imaginar mil fugas, mil formas de escapar a la fatalidad.
¿Pero cómo nadie puede escapar a su propia fatalidad?" (Cersosimo 1992: 201-202)
Otra diferencia entre Fernando y Edipo es la esperanza y la lucha que emprende Vidal
Olmos, ya que el mito griego desconoce tanto el fenómeno de la esperanza como de la
despesperación; en la realidad mítica uno no puede rebelarse contra su destino. En el caso
de Fernando, este destino se manifiesta a través de sus instintos, los cuales, según Jung,
son, a priori, factores dinámicos de los que dependen, en última instancia, las decisiones
éticas de nuestra consciencia (Jung apud Gálvez Acero 1980: 81). De Edipo, al perder los
ojos, Fernando pasa a ser Tiresías, ciego para la realida "diurna", pero capaz de percibir la
de las tinieblas. Robert Walder, en su estudio sobre el pensamiento freudiano, demuestra
que, según Freud, el mito de Edipo puede servir para explicar la mera existencia del
inconsciente. Se comprende esta tragedia tan solo al pensar que "el destino y el oráculo son
materializaciones de una necesidad interna y el hecho de que el pecado del héroe se realice
sin su consentimiento y contra sus intenciones es, evidentemente, una exacta expresión de
la naturaleza inconsciente de sus tendencias" (Walder apud Gálvez Acero 1980: 83).
¿Será entonces Fernando culpable? ¿O igual de inocente como cualquier personaje
incapaz de escapar asu destino? Tamara Holzapfel, quien reiteradamente lo defiende,
considerando el autor de "El informe sobre ciegos" un héroe y hasta mártir altruista,
sostiene que "[s]u propia maldad está determinada por un deseo de merecer su destino"
29
(Holzapfel 1972, p. 103). La lógica de esta justificación, sin embargo, es igual de onírica
que la lógica a base de la cual Fernando desarrolla su investigación. El hecho de que por
fin reconozca su culpa y destino no es suficiente para salvarlo.
¿Y las motivaciones del propio Sabato? Así como en el caso de Castel, y así como
lo declara en su carta al "querido y remoto muchacho", Sabato-personaje decide escribir y
publicar lo que considera importante decir por ansias y esperanza de ser comprendido. No
lo hace por gusto, ya que el trabajo literario significa para él esfuerzo enorme y
sufrimientos desmesurados; de hecho, también en su obra ensayística Sabato-escritor
repetidamente rechaza "la literatura gratuita", o sea una literatura cultivada por diversión y
que no cueste a su autor (en esta definición de literatura verdadera Sabato concuerda, entre
otros, con el punto de vista de Sándor Márai). Sabato escribe por deber, o, aún más
precisamente, por no poder no escribir. En cuanto a todas sus actividades no literarias
en el universo de Abaddón el exterminador, forman parte de la odisea hacia el
autoconocimiento (del cual resultará la decisión de dejar de escribir ficciones). Un ejemplo
no tan obvio son las apariciones del misterioso R. en los momentos claves de la vida de
Sabato, tales como el desencanto por la ciencia durante el periodo de investigación en los
laboratorios Joliot-Curie en Paris en 1938 o la publicación de sus novelas, que en realidad
(lo cual correctamente ha notado Marina Gálvez Acero) significan regresos mentales a
Rojas, su pueblo natalicio, y con eso, a su infancia: el período formativo de la personalidad
(Gálvez Acero 1976: 285).
Los personajes sabatianos descartan la posible explicación de acontecimientos por
mera casualidad, aplicando un profundo sentido a cada encuentro o situación inesperada.
Por supuesto, a pesar de las paranoias que carcomen la mente de Juan Pablo, de Fernando
o del mismo Sabato-personaje, no todos los acontecimientos están determinados por su
destino. Ya temprano en El túnel, Castel advierte María: "Y usted cree que esto es una
casualidad, pero no es una casualidad, nunca hay casualidades" (Sabato 1992: 76). Al final
de El informe sobre ciegos, su autor dice explícitamente:
Vean ustedes ahora si se puede hablar de casualidad, si la casualidad tiene el menor sentido
entre los seres humanos. Los hombres, por el contrario, se mueven como sonámbulos hacia
fines que muchas veces intuyen oscuramente, pero a los que son atraídos como la mariposa
lacia la llama.
30
Y agrega luego, con mayúscula y en un marco separado:
¡NO HAY CASUALIDADES!
(Sabato 2005: 411)
Las situaciones supuestamente casuales que llevan al protagonista a la prueba de su
carácter, o sea, a una "situación límite", en realidad son determinadas por sus actuaciones.
El concepto de un destino fatal deja de sorprender en aquel contexto si lo confinamos a la
inevitabilidad de las consecuencias de nuestras propias acciones. Para defender el
planteamiento de situaciones límites en su obra, Sabato no solo menciona a notables
antecedentes (Malraux, Sartre, Camus, Kafka, entre otros), sino que subraya sobre todo la
presencia casi cotidiana de tales momentos de prueba en la vida del hombre de hoy (Sabato
1964: 131).
¡No hay casualidades! – grita Castel, lo mismo furiosamente subraya Fernando
Vidal. Incluso si aceptamos esta afirmación, nos quedamos todavía con otra posibilidad:
"la coincidencia significativa", conocida también como "la sincronicidad" (Ortega 1983:
135). Este término jungiano define situaciones de coincidencias aparentemente casuales,
que no se dejan explicar a través del razonamiento lógico occidental, pero que tienen un
papel importante en el desarrollo de los acontecimientos. Como ejemplo en el universo
sabatiano podemos tomar el caso de Nacho de Abaddón el exterminador, quien abandona
su intento de suicidio por intervención inesperada de su perro Milord que le recuerda "el
fragmento de un libro odiado" (o sea, de Sobre héroes y tumbas) (Sabato 2004: 426).
También otros encuentros casuales de nuestros protagonistas, que ocurren justo después de
intervenciones del destino y que a veces tienen el papel de suavizar sus golpes y moderar
las reacciones de personajes por él afectados, aunque carecen de explicación racional,
resultan significativos. Al subir al nivel extradiegético, podemos afirmar que la regla de "la
escopeta de Chéjov" sigue vigente no sólo dentro de una (micro)novela como El túnel sino
también a lo largo de una obra tan extensa como Sobre héroes y tumbas, el intento de una
novela total, o en la metanovela Abaddón el exterminador. En ninguna de las tres
encontraremos acontecimientos sin importancia para la trama, las decisiones o los
31
sentimientos de los personajes; cada detalle desempeña su papel y aporta nuevos
conocimientos al lector, aunque muchas veces el significado de algún detalle se revela
varios párrafos más tarde de que éste aparezca (o, en caso extremo, hasta en otra novela).
Reasumiendo, en cuanto a la libertad, en El informe sobre ciegos Fernando llega a
una conclusión absolutamente pesimista: el hombre no dispone del libre albedrío y "no es
virtud de un determinismo divino, sino, y de ahí su extrema negatividad, de un
determinismo propiamente subjetivo: un determinismo psicológico y biológico" (Gálvez
Acero 1980, p. 69). "Las corrientes subterráneas" que hacen a Fernando (a Martín, a
Bruno, a Sabato-personaje) ir a cierto lugar cuando estos se dejan llevar por la deriva son,
en efecto, sus instintos y voces de su inconsciencia. La gran paradoja autotélica del
psicologismo de la obra sabatiana es que a estas "corrientes" sus personajes se someten
justo al intentar entender y penetrar su propia inconsciencia. Otra observación en cuanto a
la libertad inexistente y al carácter de las ataduras que limitan al hombre sabatiano:
[E]n el fondo, en última instancia, lo que Sábato niega, como ya dijimos de las dos
primeras novelas, es la libertad del hombre; la posibilidad de que éste pueda labrarse su
propio destino. Fernando patentiza en el Informe que no existe libertad biológica y
psicológicamente hablando. Y Martín, aunque se salva momentáneamente, también
evidencia su falta al mostrarse condicionado, si no determinado, a la existencia de unos
valores transmitidos a través de la historia (Gálvez Acero 1976: 287; luego reformulado en:
Gálvez Acero 1983: 475)
En este último fragmento Marina Gálvez Acero se refiere a la similitud de la actuación de
Martín a la del general Lavalle y de su alférez Celedonio Olmos. derrumbado el mundo
que hasta ahora conocían, ambos huyen para rescatar su pureza: el general se dirige hacia
el norte y los desiertos de Bolivia, mientras Martín se escapa hacia el mítico Sur argentino
a su despiadada y helada pureza. Para unos este paralelismo es muestra de un
determinismo con bases históricas; para otros, de acudir a los arquetipos formantes del
inconsciente colectivo. En ambos casos, sus decisiones carecen de la, aparentemente
sobrevaluada, libertad.
32
3. ESPERANZA
Como ya habíamos señalado, la esperanza desempeña en la obra sabatiana un papel
importantísimo, ya que (por lo menos hasta cierto punto) sostiene la voluntad de continuar
la vida a pesar de todas las desgracias y atrocidades experimentadas en el camino. Si no
fuera por ella, el mero volumen del mal que rodea al protagonista le aplastaría y, desde
luego, le forzaría al suicidio. Mientras tanto, aunque ciertos personajes llegan a rendirse, lo
hacen después de una larga batalla contra elementos tanto exteriores como los que residen
dentro de ellos mismos. Como justamente admite Madrid Letelier, "La obra de Sabato (...)
la podemos definir como el ejercicio de la búsqueda de la esperanza". (Madrid Letelier
1983: 246)
El mismo escritor expone de manera directa su visión de la esperanza en El escritor y
sus fantasmas; las mismas impresiones aparecerán después por boca de Bruno de Sobre
héroes y tumbas: "[E]l hombre no sólo está hecho de desesperanza sino, y
fundamentalmente, de fe y esperanza; no sólo de muerte sino también de ansias de vida;
tampoco únicamente de soledad, sino de comunión y amor". (Sabato 1964: 178) Es más,
como argumenta a continuación, el mero hecho de sentir decepciones demuestra que uno
todavía alberga cierta fe, pues, en caso contrario, en vez de desilusiones sería capaz de
sentir nada más escepticismo. Es esta situación, dice Sabato, que debería reflejar la
literatura moderna, esta lucha incesante entre los factores destructivos de la realidad
contemporánea y la esperanza que, miles de veces fracasada, miles de veces ha logrado
renacer. Este credo literario aparece varias veces a lo largo de su obra novelesca. Hay
momentos en que el autor, a través de sus protagonistas, atribuye este rasgo de carácter a la
específica construcción psíquica de los argentinos: "Los argentinos somos pesimistas
(decía Bruno) porque tenemos grandes reservas de esperanza y de ilusiones, pues para ser
pesimista hay que previamente haber esperado algo" (Sabato 2005: 214). En otras
ocasiones, la misma reflexión, presentada en forma más concisa en la obra ensayística,
aplica a la humanidad como tal:
33
Porque felizmente (pensaba [Bruno]) el hombre no está sólo hecho de desesperación sino
de fe y de esperanza; no sólo de muerte sino también de anhelo de vida; tampoco
únicamente de soledad sino de momentos de comunión y de amor. Porque si prevaleciese la
desesperación, todos nos dejaríamos morir o nos mataríamos, y eso no es de ninguna
manera lo que sucede. Lo que demostraba, a su juicio, la poca importancia de la razón, ya
que no es razonable mantener esperanza en este mundo en que vivimos. Nuestra razón,
nuestra inteligencia, constantemente nos están probando que ese mundo es atroz, motivo
por el cual la razón es aniquiladora y conduce al escepticismo, al cinismo y finalmente a la
aniquilación. Pero, por suerte, el hombre no es casi nunca un ser razonable, y por eso la
esperanza renace una y otra vez en medio de las calamidades. Y este mismo renacer de algo
tan descabellado, tan desprovisto de todo fundamento es la prueba de que el hombre no es
un ser racional. (Sabato 2005: 227)
De no ser así, ¿quién en un mundo con armas nucleares, con dictaduras, golpes de estado,
hambrunas y epidemias se atrevería a pesar de todo a fundar una familia?
La esperanza no es un fenómeno lógico, pero esto no la descalifica, ya que es el
lado no-lógico, no racional del ser humano, su inconsciencia que Sabato revindica en su
obra como lo que puede salvar al hombre de la crisis de los tiempos modernos. Este lado
obscuro de la existencia "comprende lo reprimido a nivel individual, es decir, lo instintivo;
y lo reprimido a nivel social, es decir, lo que él [Sabato] llama la izquierda, «lo que se
vincula a lo reprimido e instintivo de la raza». (Gálvez Acero 1976: 280) Estos dos pozos
de donde se excava el contenido de lo inconsciente remiten, por supuesto, al concepto
jungiano de " inconsciente colectivo". A la vez, en su crítica de la dictadura del
racionalismo, en su declaración de teología de esperanza (a que dedica también una gran
parte de su obra ensayística, p.ej. en Hombres y engranajes), Sabato se aleja de Sartre y
concuerda con ciertas ideas de León Chestov (quien aparece mencionado en Abaddón el
exterminador durante una conversación de Sabato con uno de sus alter egos, el misterioso
Schneider), filósofo ruso quien en la confrontación entre fe y razón (simbólicamente
representadas por Jerusalén y Atenas) percibe en la primera más capacidad de resolver los
problemas transcendentales del hombre.
Los personajes de las novelas sabatianas basan sus esperanzas en una serie de valores
que, tarde o temprano, y con pocas excepciones, llegan a decepcionarles. Eso, sin embargo,
no significa que se deba ignorarlas, porque:
34
¿No serán todas las esperanzas de los hombres tan grotescas como éstas? Ya que, dada la
índole del mundo, tenemos esperanzas en acontecimientos que, de producirse, sólo nos
proporcionarían frustración y amargura; motivo por el cual los pesimistas se reclutan entre
los ex esperanzados, puesto que para tener una visión negra del mundo hay que haber
creído antes en él y en sus posibilidades (...) [L]os pesimistas (...) parecen dispuestos a
renovar su esperanza a cada instante, aunque lo disimulen debajo de su negra envoltura de
amargados universales. (Sabato 2005: 32)
Antes de analizar estas esperanzas – e intentar identificar las causas por las cuales
fracasaron – nos permitiremos hacer una distinción principal, dividiéndolas en ingenuas
esperanzas pasajeras, falsas o desacertadas, y una duradera esperanza que sobrevive (o tal
vez reaparece) a pesar de todo.
3.1. Las esperanzas pasajeras
Con el término de esperanzas pasajeras denominaremos estas inspiraciones ingenuas e
inocentes, características del optimismo de la juventud, que, al agotarse, se transforman en
amargura y cinismo. Cabe notar que la separación entre estas esperanzas y unas verdaderas
y duraderas se puede hacer solo al conocer el resultado, es decir, al comprobar que han (o
no) fallado. E incluso el hecho de que una fe basada en cierto valor, en que un personaje
percibía posibilidad de encontrar sentido de vida viable, conduzca al fracaso final, no
significa que dicho personaje haya errado con su esperanza. Como señalamos en el
capítulo anterior, los procesos mentales de protagonistas sabatianos no respetan a veces
reglas lógicas del mundo exterior, así que de premisas justas pueden llegar a conclusiones
totalmente desacertadas. Éste es el caso de los ejemplos enumerados a continuación, donde
el fracaso del personaje no necesariamente significa falsedad de su esperanza.
35
3.1.1. Amor
El fenómeno de amor, presente como un tema en el pensamiento humanista desde hace
decenas de siglos, ha sido analizado en prácticamente todos sus aspectos; intentar definirlo
de manera exhaustiva significaría extender este trabajo más de lo debido. Por lo tanto,
limitémonos a constatar que, en el universo sabatiano, la función clave del amor es
establecer un nexo entre dos personas que buscan apoyo en sus confrontaciones tanto con
el mundo exterior como con sus demonios internos. El sentimiento de amor, para que se lo
pueda considerar cumplido, necesita romper con la barrera de incomunicación. El hecho de
que este requisito sea tan dificil de satisfacer se debe al mecanismo bien característico del
estado de enamoramiento, que constiste en idealizar tanto al ser amado como a todas
circunstancias que acompañan el desarrollo de la relación. Obsesionado, con visión
torcida, uno corre el riesgo de sobrevaluar y malinterpretar gestos y actitudes que el objeto
de su deseo considera inocentes o ni siquiera dignos de atención.
Así se puede percibir la actitud de Juan Pablo Castel de El túnel, quien concentra
toda su esperanza de ubicarse en la realidad y de comunicarse con los demás en su relación
con María, en quien insiste haber encontrado la única posibilidad de salvarse. En paranoia,
toma como una muestra de haber encontrado la sola persona capaz de entenderlo el hecho
de que durante la exposición de sus obras (es pintor) ella se ha fijado en cierto detalle de
uno de los cuadros. Su amor a María es obsesivo, posesivo y enfermo, constituye una
manifestación de su inseguridad; sus diálogos más que a pláticas de personas enamoradas
se parecen a interrogatorios unilaterales:
- Has estado sonriendo – dije con rabia.
- ¿Sonriendo? – preguntó asombrada.
- Sí, sonriendo: a mí no se me engaña tan fácilmente. Me fijo en los detalles. (Sabato 1992:
104)
La historia entera de la relación entre ellos conocemos a través del testimonio de Castel. Es
una relación extremadamente desequilibrada y asimétrica, donde las interacciones, los
36
acontecimientos y las conversaciones forman un pequeño porcentaje del relato, dominado
por impresiones subjetivas de Castel. A pesar de las declaradas ansias por comunicarse, el
narrador en ningún momento permite creer que a su amante le considera sobre todo su
pareja y no enemigo a quien enfrenta en un absurdo juego de celos. Su lenguaje, su
comportamiento y su pensamiento irradia desconfianza y rencor, hasta odio, como si se
tratara de una descripción de una pesquisa y no, como se supone, de una historia de amor.
En su absurda, insensata investigación, el protagonista hace todo para demostrar la
infidelidad de su amante. Es cierto, hay momentos en que Castel regresa a la cordura,
entonces se da cuenta de su comportamiento injusto y habla de María como si de verdad se
tratara de una persona amada:
De pronto me arrepentí de haber llegado a esos extremos, con mi costumbre de analizar
indefinidamente hechos y palabras. Recordé la mirada de María fija en el árbol de la plaza,
mientras oía mis opiniones; recordé su timidez, su primera huida. Y una desbordante
ternura hacia ella comenzó a invadirme: Me pareció que era una frágil criatura en medio de
un mundo cruel, lleno de fealdad y miseria.
(Sabato 2003: 99)
Son, desgraciadamente, solo momentos que, yuxtapuestos a su delirio desmesurado, sirven
apenas para subrayar su locura convencional. El carácter profundamente patológico de esta
relación mejor demuestra el hecho de que la mayor satisfacción para el protagonista viene
no de los encuentros con su supuestamente amada María, ni mucho menos de sus contactos
sexuales, los cuales resultan humillantes y tristes manifestaciones de incomunicación (ya
que Castel-amante no deja de ser Castel-investigador, analizando cada gesto de María en
búsqueda de pruebas para corroborar su hipótesis), sino de haberse afirmado en la
convicción de que María tiene otro amante. Considerándolo en términos racionales, la
postura de Castel, a parte de absurda, conlleva una carga fuertísima de hipocresía, ya que,
primero, María es una mujer casada, pues toda su relación con el protagonista debe
considerarse como adulterio, y, segundo, la paranoica construcción pseudológica que
Castel emplea para "demostrar" su desdeñable conducta moral (la mirada de María durante
sus relaciones sexuales se parece a la de una prostituta rumana con quien Castel se había
acostado) se basa en su propia violación de normas éticas. Si no fuera por las
37
consecuencias trágicas, la entera situación podría parecer hasta cómica. En dado caso ni
siquiera importa si María era amante de Hunter, lo cual nunca queda abiertamente dicho.
En toda esta historia el estado factual de cosas resulta menos significativo que su
percepción por parte de Castel.
A pesar de todos los factores recién mencionados, la relación entre el protagonista y
María, aunque tóxica, no estaría condenada a terminar de manera tan dramática si no fuera
por el malentendido inicial en cuanto a las expectativas de los dos. Mientras Castel
buscaba en María respuesta para todas sus ansias, alma gemela, a la vez substituto de la
madre protectora y una amante devoradora, la clave para entender a sí mismo y para
reestablecer el nexo con el mundo exterior; ella, al parece – conocemos su punto de vista
solo a través del relato de Castel, y acerca de la fiabilidad de un narrador que admite "yo
seguí arrastrándola y no oí nada de lo que me decía" (Sabato 1992: 83) ya hemos opinado
en el capítulo anterior – lo considera nada más su amante pasajero y no presta mucha
importancia a su relación.
Es a esta asimetría de expectativas que se debe el fracaso final de Castel. En busca
de lo absoluto se enfrenta con la relatividad de existencia y al encontrarla insoportable,
mata a la querida. (Madrid Letelier 1983: 234)
El singular fracaso del protagonista de El túnel no necesariamente significa la
muerte de toda esperanza de romper el muro de incomunicación. El carácter pesimista y
hasta nihilista de Castel no necesariamente define el tono de la novela entera. Castel no es
un everyman, no es un hombre sin propiedades envuelto en circunstancias insoportables.
Como detalladamente explica Gonzalo Díaz-Migoyo en su artículo “El optimismo de El
túnel de E. Sabato”, cuyo mero título ya puede parecer sorprendente para algunos, el caso
de Castel, a pesar de las preocupaciones del mismo Sabato – quien consideraba haber
expresado en El túnel nada más el lado negativo de la existencia (Sabato 1964: 22) – puede
servir hasta como un ejemplo alentador. Díaz-Migoyo subraya cuán obvio y ostentoso se
presenta en El túnel la insensatez y el desmoronamiento ético de Juan Pablo Castel,
argumentando que es un recurso intencionado, calculado para provocar extrañamiento en
el lector. Ya que el protagonista-narrador es un asesino loco y a cada rato obtenemos más
argumentos para no identificarnos con él, el hecho de que él fracase no debería ser un mal
augurio para nuestras propias esperanzas. Es más, mientras más difiramos de Castel,
menos probable que nos toque repetir su destino. Castel, aunque peligrosamente cerca de
38
representar angustias comunes de la humanidad entera, aunque en ciertos momentos
exprese observaciones y creencias con cuales uno tiende a identificarse, con su actuación
rompe todos lazos, volviéndose un ejemplo à rebours. (Díaz Migoyo 1980, p. 449 y ss.)
Otra relación romántica que padece de asimetría de expectativas es la que entablan
Martín y Alejandra, protagonistas de Sobre héroes y tumbas. Martín, un adolescente
sensitivo, ingenuo y lleno de ideales, encuentra en su camino (o más bien, se deja
encontrar) a Alejandra, muchacha igual de joven, pero quien le supera en madurez y
experiencia:
Aunque con sólo un año más de edad física, tenía una espantable y casi milenaria
experiencia (...) y debía haber sido sin duda aquel abismo de edad espiritual y de
experiencia del mundo el que precisamente podía explicar el acercamiento de una mujer
como Alejandra a un chico como Martín.
(Sabato 2005: 442-443)
En ella, Martín intenta hallar apoyo, punto de referencia en un mundo insoportable y todo
lo que uno suele esperar del amor romántico, además de un substituto del cariño materno.
Sus esperanzas se parecen a las que antes albergaba también Bruno, "remoto Bruno que a
veces vislumbraba a través de un territorio neblinoso de treinta años; territorio enriquecido
y devastado por el amor, la desilusión y la muerte" (Sabato 2005: 13). Martín alcanza
convencerse a sí mismo de que Alejandra constituye el único sentido de su existencia.
La esperanza de Martín, que una y otra vez vuelve a renacer, le hace parecerse a
una mariposa nocturna que ya se había quemado varias veces, pero que reiteradamente se
acerca a la luz (o sea, a Alejandra), ignorando las objeciones de la razón. No se preocupa
por las precauciones (Alejandra en muchas ocasiones le advierte que relacionarse con ella
sería peligroso), tan solo le espanta la perspectiva de perder el contacto con la amada.
Después de que se vea con ella por primera vez, pasa mucho tiempo sin que se
reencuentren, pero Martín, interpretando a su favor las advertencias recibidas de Alejandra,
no se desalienta: "Y cuando su esperanza estaba a punto de agotarse, recordaba las dos o
tres frases claves del encuentro: «Pienso que no debería verte nunca. Pero te veré porque te
39
necesito.» Y aquella otra: «No te preocupés. Ya sabré siempre cómo encontrarte.»"
(Sabato 2005: 30) Hasta este punto el caso se parece a la obsesión que dominaba a Juan
Pablo Castel, aunque Martín parece mantener más contacto con la realidad externa.
Desgraciadamente, Alejandra, mientras, sin duda, presta más importancia a su
relación con Martín que María de El túnel, está enredada en una lucha feroz contra los
demonios que lleva adentro. Dolorosamente consciente de sus problemas, avisa al chico
que al relacionarse con ella, va a experimentar muchos sufrimientos. Él, enamorado, no
entiende o no quiere entender el significado de sus palabras. Incluso cuando llega a
descubrir el lado obscuro de la personalidad de Alejandra (o, por lo menos, percibe
algunos síntomas visibles de ésta, ya que la espantosa verdad logrará conocerla paso a paso
solo después de su muerte), su fascinación con ella nada más se intensifica. Más tarde,
hablando con Bruno, Martín admite abiertamente: "Sufrí con ella tanto que muchas veces
estuve al borde del suicidio. «Y, no obstante, aun así, aun sabiendo de antemano todo lo
que luego me sucedió, habría corrido a su lado»". (Sabato 2005: 22) El trágico problema
de los dos se puede resumir con palabras de Hugo Mujica, quien afirma: "Es un amor que,
como tantos otros, se quiebra, un amor demasiado joven, dos jóvenes que se necesitan
porque cada uno necesita la fuerza del otro, cada uno busca apoyarse en el otro, necesitan
la fuerza que ninguno de ellos tiene" (Mujica 1992: 153-154). La dualidad del carácter de
Alejandra se manifiesta, entre otros, en sus reacciones a las desgracias que ocurren
alrededor de ella. Por una parte, en lo que corresponde a su lado "princesa", todavía es
joven y muy sensible, ciertas actitudes de los demás le causan asco, repugnancia y terror,
pero, por otra parte, ya lleva dentro de sí enormes cantidades de amargura, decepción y
cinismo. A pesar de grandes diferencias entre estas dos facetas, tanto Alejandra-princesa
como Alejandra-dragón encuentran a Martín imprescindible para su salvación. La primera,
porque descubre en él otro ser quien se opone a las insoportables circunstancias de
existencia cotidiana, estableciendo en estos escasos momentos de comunicación efímeros
puentes de mutuo entendimiento y solidaridad. La segunda, porque, consciente de su
condición, aborreciendo la carga acumulada en su inconsciencia por el pasado familiar,
con la autoestima por los suelos, ansía la ingenua pureza del chico, percibiendo en ella la
esperanza de liberarse de miasmas familiares en el camino hacia el absoluto. Porque brotes
de esperanza no le son ajenos incluso a Alejandra, que de vez en cuando sueña con
liberarse de la realidad opresiva en que vive (y que, por lo menos en su caso, en gran parte
es resultado del pasado) y escaparse. Durante un encuentro con Martín llega a admitir
40
abiertamente: "Qué lindo sería irse lejos. (...) Irse de esta ciudad inmunda". Cuando
Martín, fijándose sobre todo en la forma impersonal en que ella expresó el deseo, la
pregunta si de verdad estaría dispuesta a irse, ella añade: "Sí, me iría con mucho gusto. A
un lugar lejano, a un lugar donde no conociera a nadie. Tal vez a una isla, a una de esas
islas que todavía deben de quedar por ahí" (Sabato 2005: 121).
Las esperanzas que Alejandra cree poder encontrar en la pureza de Martín se pueden
notar en el diálogo en que la extrema decepción con el mundo que presenta la chica se
confronta con cierto grado de optimismo que a pesar de todo profesa su compañero. Este
intercambio de opiniones consideramos digno de ser citado prácticamente entero:
- El mundo es una porquería.
Martín reaccionó.
- ¡No, Alejandra! ¡En el mundo hay cosas lindas!
Ella lo miró, quizá pensando en su pobreza, en su madre, en su soledad: ¡todavía era capaz
de encontrar maravillas en el mundo! Una sonrisa irónica se superpuso a su primera
expresión de ternura, haciéndole contraer, como un ácido sobre una piel muy delicada.
- ¿Cuáles?
- ¡Muchas, Alejandra! – exclamó Martín apretando una mano de ella sobre su pecho. – Esa
música... un hombre como Vania... y sobre todo vos, Aleandra... vos...
(...)
- Sí, claro, claro que tenés razón. En el mundo hay cosas hermosas... claro que hay...
Y entonces, dándose vuelta hacia él, con acento amargo agregó:
- Pero yo, Martín, yo soy una basura. ¿Me entendés? No te engañés sobre mí. (Sabato 2005:
123)
Desgraciadamente, los demonios que habitan en su alma resultan más poderosos que la
buena fe y la pureza de Martín; además, estos brotes de optimismo del chico, como él
mismo admite en la plática arriba mencionada, se basan precisamente en su amor por
Alejandra. En otras palabras, la esperanza de Alejandra proviene del optimismo de Martín,
41
y éste es capaz de encontrar lados positivos en el mundo gracias a que exista Alejandra. Se
trata, pues, de un perpetuum mobile de dinámica de esperanza, o, más bien, de un círculo
vicioso. Y si aceptamos la perspectiva de Alejandra, significaría que este círculo vicioso
tiene raíces podridas. Es una de las razones por las cuales Martín no basta para que
Alejandra se pueda salvar. El único posible camino hacia el ansiado absoluto resulta
conducir a través del parricidio y la muerte en llamas.
Mientras tanto, para resuscitar la esperanza, a Martín le basta el mero echo de estar
con Alejandra (en su versión "princesa"). El problema surge cuando el lado oscuro de la
personalidad de la chica resulta cada vez más dominante. Pero los pocos momentos que
pasan juntos sin preocuparse de nada todavía le llenan de paz y alegría: "Martín apoyó la
cabeza sobre el pecho de Alejandra y ya nada le importó el mundo" (Sabato 2005: 124). En
su compañia
Martín se sentía aislado mágicamente de la dura realidad externa, como sucede en el teatro
(pensaba años más tarde) mientras estamos viviendo el mundo del escenario, mientras fuera
esperan las dolorosas aristas del universo diario, las cosas que inevitablemente golpearán
apenas se apaguen las candilejas y quede abolido el hechizo. (Sabato 2005: 124)
Poco a poco Martín va perdiendo su ingenuidad. La consciencia de estas "cosas del
universo diario" le ataca con el doble de fuerza después de cada encuentro con Alejandra.
A la vez, durante toda su relación con ella, algo le está dando de entender que su felicidad
es frágil y efímera. Por lo tanto, intenta disfrutar al máximo lo poco que pueden vivir
juntos. Como admite, "fue inundado por un sopor invencible y por la sensación dulcísima
(a pesar de todo) de estar al lado de la mujer que amaba" (Sabato 2005: 132). Esta actitud
determina el carácter de los contactos que Martín mantiene con Alejandra, los tiñe de prisa
y de catástrofe inminente. Así como en el caso de Juan Pablo Castel, el problema de la
incomunicación entre los amantes se presenta de manera más aguda con ocasión de
contactos sexuales. Durante estas ocasiones Martín emprende intentos febriles de fortalecer
y confirmar su unión, pero el efecto resulta ser opuesto. Mientras María de El túnel
aparentemente trataba la esfera sexual de manera más despreocupada y, a pesar de las
tentativas de Castel, el hecho de acostarse con ella no significaba haberla dominado, para
Alejandra el sexo significa despertar los peores demonios de su inconsciencia y atraer
42
experiencias traumáticas de su pasado remoto, en fin, en ningún caso lo relaciona con el
amor y mutuo entendimiento.
Reasumiendo entonces estas dos relaciones – la de Castel con María y la de Martín
con Alejandra – podemos decir que, mientras María, nada más aficionada del arte de
Castel y su amante pasajera, cae víctima de una obsesión de Castel quien cree haber
encontrado en ella un nexo con el mundo exterior a la vez que una llave para interpretar su
propia inconsciencia, Alejandra trata su relación con Martín igual de serio como él. El
problema aquí es distinto. El amor entre ellos es auténtico, pero no basta para combatir las
angustias y los monstruos que habitan la subconsciencia de la muchacha. Lo más que ella
logra alcanzar es una tregua momentánea. Ya después de la espantosa muerte de Alejandra,
Martín, quien busca consuelo en las pláticas con Bruno, recuerda: "Aunque a veces..., muy
pocas veces, es cierto... me pareció que pasaba a mi lado una especie de descanso". (...)
"Descanso (pensaba Bruno) como el que pasan en un hoyo o en un refugio improvisado los
soldados que avanzan a través de un infierno de metralla" (Sabato 2005: 447). La misma
impresión aparece en una retrospectiva ya al inicio de la novela:
Aunque a veces, muy pocas veces, es cierto, parecía pasar momentos de descanso a su lado
como si estuviera enferma y él fuera un sanatorio o un lugar con sol en las sierras donde
ella se tirase al fin en silencio. O también aparecía atormentada y parecía como si él
pudiese ofrecerle agua o algún remedio, algo que le era imprescindible, para volver una vez
más a aquel territorio oscuro y salvaje en que parecía vivir. (Sabato 2005: 48)
Y luego, en su momentánea aparición en Abaddón el exterminador, cuando Alejandra se
presenta ante Martín, le confiesa:
Hacés muy mal en quererme. Y mucho peor es que yo te ruege que lo hagas. Pero lo
necesito, ¿entendés? Lo necesito. Aunque no te vea nunca más. Necesito saber que en algún
lugar de esta inmunda ciudad, en algún rincón de este infierno, estás, vos, y que vos me
querés. (Sabato 2004, p. 198)
43
Dada la confusa cronología de la narración, es difícil evaluar si el muchacho desde el
inicio se daba cuenta del carácter de su amorío, hasta qué punto era consciente de las
limitaciones de su relación o se engañaba con una visión del idilio duradero. Lo más
probable es que conscientemente intentaba no prestar atención a las muestras de crisis que
se acercaba, aunque, al ser una persona muy sincera, no podía negar haberlas notado.
Ciertas muestras de haberse enterado del efímero carácter de esta febril felicidad quedan
presentadas explícitamente, como cuando Martín admite: "Pero él sabía que no podía durar
porque todo era frenético y era, ¿se lo había dicho ya?, como una sucesión de estallidos de
nafta en una noche tormentosa" (Sabato 2005: 198). Y luego:
Martín la seguía con ansiedad, temiendo que, como en los cuentos infantiles, el palacio que
se había levantado mágicamente en la noche desapareciese como la luz del alba, en
silencio. Algo impreciso le advertía que estaba a punto de resurgir aquel ser áspero que él
tanto temía. Y cuando al cabo de un momento Alejandra se dio vuelta hacia él, supo que el
palacio encantado había vuelto a la región de la nada. (Sabato 2005: 138-139)
El problema con interpretar la objetividad de sus palabras cuando recuerda estas
premoniciones resulta no de la dudosa fiabilidad del muchacho (cuya naturaleza sincera y
hasta ingenua no le permitiría inventarlas) sino del hecho de subrayarlas en narración a
posteriori.
Pero, aunque el proyecto de construir su felicidad personal en la relación amorosa con
Alejandra fracasa, Martín, ahogado por tristeza e incapaz de avanzar con la vida después
de la muerte de su amada, no se arrepiente de haber intentado: "Y así (explicó Martín)
empezó la terrible historia (...) «Y sin embargo – agregaba – ha sido el período más
maravilloso de mi vida»" (Sabato 2005, p. 48). No considera haber errado relacionándose
con ella, no se deja dominar por amargura y escepticismo. La muerte de su amada le lleva
al borde del suicidio, pero en ningún momento sus sentimientos hacia ella dejan de ser
auténticos. Su salvación, al final, no se debe a su relación con Alejandra, pero ella tampoco
se la impide. En el caso de Alejandra y Martín, el amor no les decepciona, simplemente
resulta insuficiente.
44
En cuanto a Fernando Vidal Olmos, no podemos hablar de un amor verdadero; es
un personaje no solo paranoico sino además psicópata, incapaz de amar (Cersosimo 1992:
199). Todas sus relaciones con las mujeres tienen el carácter de una dominación sádica y
de abuso. En este aspecto Fernando resulta ubicarse en el polo opuesto al de Martín.
Mientras el muchacho acepta todos los sufrimientos que conlleva la relación con
Alejandra, Fernando saca satisfacción de imponer su personalidad magnética a los demás,
tanto hombres como mujeres. En cierto momento, sorprendiendo a todos quienes le
conocen, Vidal Olmos llega a casarse: "Cualquiera podría sorprenderse de que aquel
nihilista, aquel terrorista moral que se burlaba de cualquier género de sentimientos e ideas
burgueses pudiera casarse. (...) A Fernando le gustaban muchísimo las mujeres hermosas y
sensuales, tanto como las menospreciaba" (Sabato 2005: 456). El matrimonio resulta ser
otra jugada sucia: Fernando enamora a la esposa de un dueño de fábricas textiles llamado
Szenfeld, al mismo tiempo entra en relaciones íntimas con su hija de dieciseis años. La
muchacha queda embarazada, Fernando, a quien le encanta burlarse de costumbres y de la
moralidad burguesa, de repente se ve "obligado" a casarse con ella. Dentro de poco, su
carácter insoportable se hace visible y su mujer lo abandona, dejándolo con el dinero y la
casa que su padre les había regalado.
Fernando trata en serio sólo dos relaciones: con su madre y con Alejandra, quien a
lo largo de la novela resulta ser su hija. Dos mujeres, una quien le da la vida y otra que está
forzada a quitársela. Sin embargo, el hecho de que sean relaciones "serias" no les impide
ser profundamente patológicas. En cuanto a su madre, Fernando siente cierta atracción por
ella, muchos de sus comportamientos conllevan rasgos de un reprimido complejo de Edipo
(las similitudes entre Fernando y Edipo las hemos discutido ya en el capítulo anterior).
Esta represión encuentra salida en la relación incestuosa entre Fernando y Alejandra, sobre
la cual no llegamos a saber mucho a parte del hecho de que termine con el parricidio y la
muerte en las llamas de un incendio purificador.
El mismo amor enfermo, en forma de una devastadora dependencia incestuosa,
encontramos luego en Abaddón el exterminador, en la historia de Nacho y Agustina que
también está a punto de culminar en un suicidio (el hecho de que éste no ocurre se debe a
una coincidencia ya comentada). En su caso, la posibilidad de salvación nunca tiene que
ver con el amor: Nacho Izaguirre es un hombre joven de creencias radicales y de
despiadada pureza ideológica que tanto profesa como exige por parte de los demás. No
encuentra misericordia para los que no alcanzan a respetar las normas morales que espera
45
de ellos. Entre las personas que de tal manera comienza a desdeñar (tiene hasta una privada
"minigalería de vergüenza", donde expone la evidencia comprometedora contra cada cual
de sus ídolos que han llegado a decepcionarlo) se encuentra también el propio Ernesto
Sabato, pero el rencor más personal y tal vez más fuerte que anida en su corazón es el
desprecio hacia su hermana a quien a la vez intenta poseer exclusivamente para sí mismo.
En Nacho la fe ardiente de un idealista joven coexiste con la amargura de decepciones que
se van acumulando; si a Fernando Vidal Olmos repetidamente se lo denomina un
"terrorista de las ideas", Nacho Izaguirre resulta entonces partidario de una cruzada
ideológica, una especie de Robespierre tan justo que hasta capaz de firmar su propia
condena de muerte.
Tampoco se puede aceptar como ejemplos de un valor salvador los amores o más
bien las fascinaciones de varios alter egos del autor (Bruno, Sabato-personaje) por las
misteriosas mujeres del pasado (Georgina, Soledad), ya que la impresión que dejan es
sobre todo de una incomunicación insuperable. Y tratar de analizar como actuaciones
relacionadas con amor y con esperanza los tenebrosos ritos sexuales a los cuales se
someten, penetrando su propia inconsciencia, Fernando en Sobre héroes y tumbas y Sabato
en Abaddón el exterminador exigiría un cinismo comparable con él representado por el
mismo Fernando Vidal Olmos. Reasumiendo, la imagen de las relaciones amorosas en la
obra novelesca sabatiana no es nada alentadora, aunque el amor como tal tampoco es el
culpable principal de sus posibles fracasos.
3.1.2. Amistad
El ideal de la amistad, supuestamente más puro que el de amor, ya que libre de los
perversos peligros que conlleva la pasión, tampoco se escapa del despiadado escrutinio de
la realidad sabatiana. Aunque ciertos valores relacionados con la amistad, como la
solidaridad y la cordialidad entre los hombres, contribuyen a la salvación final de los
protagonistas que logran alcanzarla (véase el capítulo 3.2), la visión idealizada de este
fenómeno tampoco sale ilesa de la confrontación con la naturaleza humana.
En la vida real, mientras el deseo de encontrar un amor verdadero puede tardar
mucho tiempo en cumplirse (o no llegar a cumplirse nunca), uno logra no caer en el
46
abismo de la soledad gracias al hecho de ubicarse en la red de relaciones interpersonales,
de establecer y mantener lazos amistosos con los demás. En la realidad sabatiana, mientras
tanto, rige la atmósfera de soledad casi absoluta y de profunda incapacidad de
comunicación. Los protagonistas no están suspendidos en la nada social, pero incluso los
contactos amistosos que con buena fe intentan establecer resultan, con pocas excepciones,
efímeros y fugaces. Mientras tanto, por sus rasgos de carácter, están incapaces de sostener
relaciones de compañerismo con otros representantes de sus ámbitos sociales, familiares o
profesionales, ya que en su gran mayoría los consideran insoportables y repugnantes.
En el caso de El túnel, la soledad que acosa al protagonista es insoportable y hasta
agresiva. Juan Pablo Castel, hiperconsciente de su situación, la describe con una
comparación muy plástica: "Puedo hablar hasta el cansancio y a gritos delante de una
asamblea de cien mil rusos; nadie me entendería". (Sabato 1992: 64) Castel
conscientemente se aisla de otros representantes del ámbito artístico, reconociendo que no
los soporta. La única (aunque débil) esperanza de que alguien llegue a entenderlo la asocia
con la persona de María en quien intenta encontrar a la vez amante, amiga y confidente, y a
quien, desde el mero inicio de su relato, admite haber asesinado. A pesar de la brevedad de
la novela (uno podría argumentar que las relaciones presentadas en el texto no son todas
las que mantiene el protagonista, puesto que al lector le es dado conocer nada más un trozo
de su vida y circunstancias), podemos constatar que, fuera de los fragmentos presentados
en la novela, Castel no mantenía ningunos contactos que se parecieran levemente a una
amistad.
La historia contada en Sobre héroes y tumbas la conocemos en gran parte gracias a
Bruno, quien le sirve de apoyo a Martín durante su relación con Alejandra (y por parte de
quien los dos se conocen) y también después de la trágica muerte de la chica, cuando el
muchacho encuentra consuelo en pláticas con él, a veces expresando sus sentimientos, a
veces formulando preguntas retóricas, en muchas ocasiones simplemente quedándose
callado a su lado. Gracias a esta amistad terapéutica, Martín alcanza reubicarse en el
universo después de perder a la persona en que había encontrado el sentido de su
existencia.
La amistad de Bruno y Martín no es una relación típica, más bien se parece a estos
momentáneos puentes de entendimiento y solidaridad que de vez en cuando logran romper
con la soledad que domina en el mundo sabatiano. Es una amistad de tiempos de crisis y,
47
lo cual no le quita nada de sinceridad, una amistad asimétrica. Martín encuentra en Bruno,
quien le lleva unos treinta años, una especie de figura paterna que hasta ahora le faltaba
(Su padre era un pintor fracasado quien no sabía oponerse a la madre de Martín; a la
ocasión de su último encuentro con el hijo, Martín notó: "Ahí está – pensó –. A pesar de
todo vive, todavía vive", Sabato 2005: 45).
Dejemos entonces la relación singular de Bruno y Martín, así como la que se
desarrolla entre el joven y Humberto J. D'Arcángelo, y concentrémonos en unas amistades
y hermandades más típicas que aparecen a lo largo de la obra novelesca de Sabato. Los dos
ejemplos más llamativos de decepciones vinculadas con una amistad que falla los
encontramos en Abaddón el exterminador. Primero, el caso de la traicionada camaradería
guerrillera, y luego, al final de la novela, el reencuentro de Bruno con sus hermanos.
En movimiento parecido al recurso empleado al final de Sobre héroes y tumbas –
donde la última retirada de los restos de la legión Lavalle (con fragmentos narrados desde
ultratumba por el mismo general) se intercala con el viaje de Martín a Patagonia con el
camionero Bucich – el relato de Palito, quien cuenta a Marcelo el trágico final de la
aventura boliviana de Che Guevara (aquí también en ciertos momentos toma la voz el
mismo Che), anticipa el posterior martirio de Marcelo. Mientras el legendario
revolucionario cae en la emboscada traicionado por un campesino boliviano, a Marcelo, un
joven idealista más bien intelectual que luchador, cuya actividad revolucionaria se limita al
hecho de prestar hospedaje a un guerrillero, le traiciona un compañero llamado Palacios.
Ambos, tanto Che como Marcelo, su asmático "doble tímido", en su postura valiente con
que enfrentan la muerte, triunfan. En el momento de la muerte ambos se salvan, dándose
cuenta de su imperfección y de la pertenencia al género humano. "La muerte es el
momento único, el instante puro en que se cumple el destino, el tiempo pasado que
adquiere una forma luminosa" (Spiga-Bannura 2005: 1187). No obstante, antes de morir
alcanzan a observar como el ideal de la lealtad fraterna se hace pedazos.
La novela se cierra con la visita de Bruno Bassán en su pueblo natalicio, Capitán
Olmos, con el fin de hacer compañia a su padre moribundo. A la ocasión, Bruno se
reencuentra con sus numerosos hermanos con quienes llevaba años sin mantener contacto.7
A pesar de que todos ya son hombres adultos, de repente la dinámica entre ellos toma
7El concepto de familia extensa y a la vez incomunicada de Bruno muestra similitudes con la biografía de
Sabato, véase la introducción del presente trabajo.
48
forma típica de las relaciones entre adolescentes, o hasta niños. Mientras uno podría
esperar que, por la ocasión que les reúne, la atmósfera del reencuentro será la de solemne
reconciliación, los hermanos de Bruno adoptan una postura abiertamente hóstil hacia él,
considerándolo un intruso que no pertenece ya a su mundo. Cuando esperan su turno para
vigilar al lado de la cama del padre enfermo, Bruno está sometido a un examen ridículo, en
que los demás con altiva ironía exigen que, para demostrar que no se le ha olvidado de
dónde viene, recuerde el rasgo distintivo de cierto individuo conocido en el pueblo. Bruno,
inseguro y dominado como un personaje kafkiano, falla la prueba, lo cual no causa en sus
hermanos ninguna sorpresa, al contrario, confirma sus sospechas: el visitante ya es para
ellos una persona ajena, dotada de óptica distinta e irreconciliable con el microuniverso
familiar. En el mismo momento que pierde a su padre, Bruno se da cuenta de perder a la
vez los últimos lazos que le conectaban a su familia. Difícil imaginarse una sensación de
soledad más penetrante.
3.1.3. Ciencia
Pocas esperanzas en la obra sabatiana terminan en una decepción tan fuerte como la que
ocasiona el mundo de las ciencias. Su papel excepcional se debe a fuertes experiencias
personales del autor quien no solo logró doctorarse en física (1937), sino que tuvo
oportunidad de participar en los laboratorios Joliot-Curie en trabajos de gran importancia
para el desarrollo de la física nuclear. La decepción final se debe a dos factores igual de
importantes: la incapacidad de abarcar el universo con todos sus claroscuros tan solo desde
el punto de vista científico, y el ingénuo error de atribuir irreflexivamente a la ciencia tan
sólo características positivas, considerándola valor per se e ignorando su capacidad y
potencial destructivo. Ambas incongruencias se ven reflejadas ampliamente en las novelas
de Sabato.
El túnel fue publicado en 1948, cinco años después del colapso existencial que hizo
a Sabato abandonar para siempre el mundo de las ciencias y concentrarse en la obra
literaria. No obstante, el autor en su primera novela todavía se abstiene de criticarla
idolatría de los logros científicos y técnicos, dando nada más ejemplo de uso equivocado
49
de la, correcta en sí, metodología científica. Solo después, primero en sus ensayos, y luego
también en las dos otras novelas, presta más espacio para expresar sus dudas, vacilaciones
y decepciones en cuanto a las antes prometedoras actividades investigadoras. Así como
señalamos ya en la introducción de este trabajo, nos centramos sobre todo en las
manifestacionesde estas dudas presentes en la obra novelesca.
En El túnel, el personaje principal es un pintor, quien además percibe la realidad de
manera muy peculiar, lo cual no le impide presentar pretensiones de rigor científico al
describir su propia percepción de los acontecimientos. Si no fuera por el resultado trágico
(i.e. el asesinato cometido por Castel), las discrepancias entre su severa interpretación y
análisis de cada hecho, gesto y actitud de María y la multitud de fallos lógicos que
inconscientemente se permite podrían parecer sacadas de una clásica obra cómica (por
ejemplo, de alguna de piezas escritas por Molière). En su investigación paranoica, Juan
Pablo Castel aplica un enfoque apropiado para estudios matemáticos, físicos o químicos,
con el fin de evaluar una esfera tan polifacética y opaca como las relaciones
interpersonales, el cual logra complicar aún más con su pseudológico mecanismo de sacar
conclusiones. Sin embargo, el hecho de que un asesino insensato emplee erróneamente las
herramientas mentales encontradas en un taller científico no basta para repudiarlas y
proclamarlas inválidas.
El tema de la aplicación problemática de las reglas científicas a la realidad
interpersonal subjetivamente percibida reaparece en Sobre héroes y tumbas en forma de El
informe sobre ciegos, el cual resulta ser un estudio espeluznante, pero no del asunto
planteado en el título sino de la personalidad enferma de su autor. A parte de todas falacias
señaladas ya con la ocasión de la "investigación" privada de Juan Pablo Castel, aparecen
otros aspectos. Castel desarrolla sus sofismas pseudocientíficos para convencerse a sí
mismo (y a lectores de su testimonio, ante los cuales se está justificando) de la veracidad
de una hipótesis aceptada a priori, pero por lo menos no pretende presentar los resultados
de sus procesos mentales como conclusiones de valor para alguien más que él mismo.
Mientras tanto, Fernando Vidal Olmos, el autor de El informe sobre ciegos, se considera
no tanto un investigador lógico como un explorador con el objetivo de describir sus
descubrimientos para futuras generaciones. Desde su propia perspectiva es un altruista,
hasta mártir, quien voluntariamente emprende una investigación que rápidamente toma
forma de una verdadera cruzada. Castel se nos quiere presentar como persona sumamente
razonable e imparcial, quiere que lleguemos a la conclusión de que tenía que matar a
50
María, que en su situación era la única manera posible de actuar; es más, su fin es de
convencernos que, puestos en su situación, no podríamos haber hecho otra cosa. No toma
en cuenta las peculiaridades de su carácter, en su propia opinión es un jedermann quien ha
llegado al punto en que se encuentra al actuar, dadas las circunstancias, según correcto
razonamiento lógico. Fernando Vidal Olmos, en cambio, no intenta ocultar su fascinación
por el asunto que investiga, demuestra un fuerte sentido de misión, misión a la que
subordina (he aquí su supuesto "altruismo") todas sus actividades y todos los contactos
interpersonales. En su opinión, los resultados de su exploración son de enorme valor para
la humanidad entera (a todos los defectos de su personalidad podemos, pues, agregar una
gran dosis de feroz megalomanía). Como advierte hacia el inicio de su trabajo: "Este
informe está destinado, después de mi muerte, que se aproxima, a un instituto que crea de
interés proseguir las investigaciones sobre este mundo que hasta hoy ha permanecido
inexplorado" (Sabato 2005: 304). Repetidamente da entender que es consciente de las
probables consecuencias de proseguir con la gran obra que ha emprendido, que el precio
que tendrá que pagar por descubrir "la verdad" será el más alto posible: primero, para
poder divisar la realidad del mundo subterráneo e invisible de la inconsciencia, perderá la
vista y dejará de percibir todo lo que está asociado con la vida cotidiana, "diurna", y, en
cuanto llegue al núcleo del objeto de su investigación, perderá también su propia vida. No
obstante, esta consciencia no lo detiene, la única preocupación que expresa en cuanto a su
muerte inminente es la de querer proteger los frutos de su obra: "Aquí termino, pues, mi
Informe, que guardo en un lugar en que la Secta no pueda hallarlo" (Sabato 2005: 436).
Para alcanzar su fin, sin vacilaciones está dispuesto a suspender cualquier regla moral, a
pisotear todos los demás valores que merecen respeto en la sociedad (de allí también la
denominación de "terrorista de las ideas").
En cierto sentido se puede argumentar que la investigación de Fernando Olmos
Vidal alcanza su propósito. La condición necesaria para poder aceptar dicha
argumentación es reconocer que el verdadero fin de su búsqueda no es infiltrar las
estructuras de una abominable y poderosa secta mundial sino de penetrar las capas más
profundas de su propia inconsciencia. Si así planteamos su objetivo, podemos admitir que
llega a cumplirlo (aunque se pueda polemizar con sus declaraciones sobre el enorme valor
de su investigación para la humanidad). El precio horrendo que tiene que pagar por su
descubrimiento se debe a su falta de herramientas científicas: Fernando alcanza destapar
51
los monstruos y demonios que lleva dentro de sí pero le faltan conocimientos para poder
domarlos.
Si bajo el concepto de la ciencia entendemos también la noción más general del
progreso debemos mencionar la desilusion con el mundo y el pesimismo del autor de El
informe sobre ciegos que se manifiestan muy claramente durante su encuentro con una tal
Inés González Iturrat, entusiasta animosa de la Ilustración. En una conversación forzada,
mientras concentra su atención en vigilar cierta parte de la calle (motivo ya bien conocido
en El Túnel), Fernando Vidal con sarcasmo agudo descarta cada opinión idealista de su
oponente (por ejemplo, cuando ella lo llama "partidario del analfabetismo", Fernando
recuerda que "Alemania en 1933 era uno de los pueblos más civilizados del mundo",
Sabato 2005: 326), revelando su visión extremadamente lúgubre en cuanto al camino en
que avanza la humanidad y subrayando la facilidad con que se extiende el mal:
Si por su naturaleza el hombre no estuviera inclinado a hacer el mal, ¿por qué se lo
proscribe, se lo estigmatiza, etc.? Fíjese: las religiones más altas predican el bien. Más
todavía: dictan mandamientos, que exigen no fornicar, no matar, no robar. Hay que
mandarlo. Y el poder del mal es tan grande y retorcido que se utiliza hasta para recomendar
el bien: si no hacemos tal y tal cosa nos amenazan con el infierno (...) El mal no hay que
predicarlo: viene solo. (Sabato 2005: 327)
Aquella confrontación con una creyente de un mundo bueno se repite, en circunstancias
parecidas, en Abaddón el exterminador. La situación trascurre durante un coctel y es el
propio Sabato quien, nolens volens, se pone a discutir con un tal doctor Arrambide,
rechazando sus opiniones en cuanto al progreso de la humanidad: "Claro, dijo, felizmente
todo eso ya pasó y ahora en lugar del cólera se prefería la gripe asiática, el cáncer y los
infartos" (Sabato 2004: 80).
Mientras en El informe sobre ciegos Fernando se percibía como un mártir que se
sacrifica por la causa de la ciencia, en el caso de Abaddón el exterminador la situación es
ya distinta. El personaje llamado Ernesto Sabato retoma el papel de Fernando-investigador,
persiguiendo su obsesión (y llegando a experimentar consecuencias parecidas), pero ya de
52
manera menos activa, sin tanto afán y entusiasmo, y sin intentar respetar un rigor
científico, más bien rindiéndose a una paranoia más fuerte que él mismo.8 Porque Sabato-
personaje es, como Sabato-autor, científico decepcionado, que reiteradamente denuncia las
imperfecciones y vicios de la ciencia, rechazándola como respuesta a los problemas de la
humanidad moderna.
La manifestación tal vez más llamativa de una ingenua fe profesada en la ciencia la
encontramos bastante temprano, con el inocente personaje de Marcelo, quien en una
plática con su abuelo Amancio llega a imaginarse posibles lados positivos del uso de la
bomba atómica ("No sé... quiero decir... un desierto, por ejemplo... (...) Digo... para
cambiar el clima... (...) Pienso... quizá... países que sufren hambre... leí una vez... en esas
regiones donde casi no llueve... en la frontera de Etiopía... me parece...") (Sabato 2004:
89). El fragmento impresiona aún más si recordamos que Sabato participó en trabajos
cuyos frutos sirvieron para el desarrollo de armas nucleares, entonces mejor que cualquiera
se imaginaba la capacidad destructiva del uno de los inventos humanos más espantosos. A
la vez, ya al mero inicio de la novela queda anunciada la horrible muerte de Marcelo en los
sótanos de una comisaría. Sus esperanzas ingénuas e inocentes remiten al personaje de
Martín de la etapa de su relación con Alejandra.
Luego, durante la conversación de Sabato-personaje con una chica (Silvia), el escritor
menciona el fracasado intento de Lucien Lévy-Bruhl de "demostrar el ascenso de la
mentalidad primitiva a la conciencia científica" (Sabato 2004: 189). Después de muchos
intentos de comprobarlo, el antropólogo francés tuvo que abandonar su proyecto. Pero esto
no impide que aquella mentalidad que antepone los logros científicos a los espirituales, y la
ciencia como tal al arte, esté divulgándose cada vez más por el mundo "civilizado". Sabato,
quien repetidamente acusa la modernidad de haber rechazado toda realidad no palpable, de
haber forzado el mito a esconderse nada más en el arte, a la vez desmiente "El gran mito
del Progreso" (Sabato 2004: 187) .Por expresar su escepticismo hacia la fe en la Ciencia y
el Progreso, Sabato ha ganado hasta renombre de "obscurantista", mientras en realidad lo
que hace es reclamar el papel de la sensibilidad humanista en el universo moderno y tan
centrado en la eficiencia, y vigilar para que, permitesenos aludir al título de su ensayo,
hombres no sean reducidos a engranajes.
8Según Karrer, con Informe sobre ciegos y luego con Abaddón el exterminador, Sabato, al agotar el modelo
existencialista de la búsqueda de lo absoluto, pasa de la novela existencial a la novela de paranoia (Karrer
2011).
53
En la dimensión autobiográfica de la novela, Sabato aprovecha Abaddón el
exterminador para explicar su rechazo al deseo tentador de encerrarse en la pureza del
universo científico, "incorruptible y eterno, la suma perfección que sólo era dable escalar
con los transparentes pero rígidos teoremas" (Sabato 2004: 349-350).
También él había intentado ese ascenso. Cada vez que había sentido el dolor, porque esa
torre era invulnerable; cada vez que la basura ya era insoportable, porque esa torre era
límpida; cada vez que la fugacidad del tiempo lo atormentaba, porque en aquel recinto
reinaba la eternidad. (...) Sí, tal vez existiera ese universo invulnerable a los destructivos
poderes del tiempo; pero era un helado museo de formas petrificadas, aunque fuesen
perfectas, formas regidas y quizá concebidas por el espíritu puro. Pero los seres humanos
son ajenos al espíritu puro (...). (Sabato 2004: 350)
O, como lo nota Cesare Segre, oponiendo las fuerzas de la Luz contra las de las Tinieblas:
La luz es sin duda la razón, cuya manifestación más pura se encuentra en las matemáticas y
en la ciencia: "La ciencia es el mundo de la Luz". La luz se identifica con el bien en la
medida en que la oscuridad se identifica con el mal. Pero la razón es la matemática, la
transparencia, la limpidez del cristal y del hielo, algo, tal vez, que no es de este mundo tan
poco puro. (Segre 1992: 226)
El mismo descubrimiento, la misma denuncia del mundo de la ciencia como una huída y
no fuente de respuestas Sabato laha presentado ya antes en Escritor y sus fantasmas
(1964), donde, en la entrevista inicial, confiesa: "[C]uando comencé mis tareas, con Irène
Joliot, comprendí de pronto que todo eso no era más que una complicadísima evasión, y en
el fondo una cobarde salida a mis auténticos problemas interiores" (Sabato 1964: 11). A
continuación, en sus reflexiones dedicadas a literatura de esperanza, analiza el anhelo
humano de tener puntos de referencia y demuestra por qué la respuesta no se la puede
encontrar en la ciencia. Dice:
54
El hombre necesita un orden, una estructura sólida en la que hacer pie. Creyó hallarla en el
orden científico, pero finalmente comprendió que era ajeno a nuestras más hondas
necesidades espirituales: el derrumbe de la civilización tecnolátrica, cualesquiera sean sus
causas materiales, reveló que ese orden científico, lejos de ofrecernos una base segura, nos
convertía en esclavos de una implacable maquinaria; cuando creímos haber conquistado el
mundo, descubrimos que estábamos a punto de ser aplastados por él. (Sabato 1964: 179)
Son precisamente estas conclusiones que Sabato hace pronunciar a Bruno, cuando éste está
tratando de calmar a Martín, preocupado al sentir que Alejandra no le dice todo. El
problema con aplicar las nítidas reglas a un fenómeno tan desordenado como la vida le
hace sugerir otros valores que cuentan aun más: "Creo que la verdad está bien en las
matemáticas, en la química, en la filosofía. No en la vida. En la vida es más importante la
ilusión, la imaginación, el deseo, la esperanza". El problema con la pura verdad
factográfica, supuesto resultado de la descripción del universo que observa las reglas
científicas, es que "decir todo es imposible, aun en este caso (...) de la simple realidad
física. La realidad es infinita y además infinitamente matizada, y si me olvido de un solo
matiz ya estoy mintiendo" (Sabato 2005, p. 195).
Esta cuestión descriptiva se presenta igual de problemática al aplicarla también a la
creación literaria, por eso Sabato reiteradamente rechaza intentos de describir el universo
en su totalidad, concentrándose en sus aspectos más importantes, y estos identifica fuera
del reinado de objetos tangibles.
Aún otra imperfección del tan valorado progreso científico es la ingratitud con que se
enfrentan los verdaderos benefactores de la humanidad. Esta observación desalentadora
aparece en Sobre héroes y tumbas durante un monólogo que Humberto J. D'Arcángelo
dirige a Martín (quien, a su vez, apenas lo escucha, perdido en sus reflexiones acerca de
Alejandra):
Vo estudiá, hacete un Edison, inventá el telégrafo o curá cristiano, andate en el África
como ese viejo alemán de bigote grande, sacrificate por la humanidad, sudá la gota gorda
y va a ver cómo te crucifican y cómo lo otro se enllenan de guita. ¿No sabé, acaso, que lo
prócere siempre terminan pobre y olvidado? (Sabato 2005: 112)
55
La ciencia en las novelas sabatianas se nos presenta, entonces, como un fenómeno que no
es malo en sí, pero que se ha vuelto objeto de veneración irreflexiva, suscitando falsas
esperanzas de poder resolver todos los problemas de la humanidad, incluidos los de
carácter metafísico. Mientras tanto, ignorados quedan los posibles peligros que pueden
surgir tanto de empleo erróneo de sus logros como del hecho de no respetar el rigor
científico. El autor denuncia también el abuso del método científico como manera de
justificar cualquier creencia subjetiva. En fin, el progreso tecnológico no vino acompañado
del correspondiente desarrollo de normas socioéticas que facilitaran uso responsable de sus
frutos para el bien de la humanidad.
3.1.4. Política
Las novelas de Ernesto Sabato, al ser obras que abordan problemas universales, son a la
vez novelas muy del siglo XX y muy argentinas. Aunque sus protagonistas se enfrentan
con problemas comunes para todos los seres humanos, tales como incomunicación, crisis
de identidad, búsqueda del sentido de la existencia, siempre en el fondo se dejan percibir
las circunstancias sociopolíticas en que les ha tocado vivir. Este rasgo no es todavía tan
evidente en El túnel, donde tal vez el único rasgo que demuestre la "argentinidad" de Juan
Pablo Castel es su carácter neurótico. Pero el protagonista de El túnel intenta presentarse
como un hombre cualquiera, en su narración no menciona prácticamente nada acerca de su
pasado o sus afiliaciones ideológicas.
En el caso de Sobre héroes y tumbas, la situación es ya bien distinta. Allí los personajes se
ven arrastrados por corrientes de la historia que influyen en sus decisiones. Alejandra
pertenece a una familia rarísima que, a pesar de que la trama principal transcurra en los
años cincuenta del siglo XX, permanece dividida en unitarios y federalistas, o sea, en
bandos opuestos de la escena política argentina del siglo XIX. Entre sus antepasados
encontramos participantes de la guerra civil contra Juan Manuel de Rosas, en el año 1841
forzados a retirarse hacia el norte con los restos de la legión del general Lavalle, héroe de
luchas por la independencia de Argentina y de la campaña libertadora de San Martín en el
Perú y Ecuador. Traicionado por antiguos compañeros de armas, consciente de errores que
56
había cometido (por ejemplo, al ordenar el fusilamiento de Dorrego), el general sigue
ilusionándose con la posibilidad de cambiar la suerte y evitar la derrota final:
Si no hubiera más esperanzas ya no trataría de proseguir la lucha, pero los gobiernos de
Salta y Jujuy nos ayudarán, nos proporcionarán hombres y pertrechos, nos haremos fuertes
en la sierra; Oribe tendrá que distraer buena parte de su fuerza con nosotros, Lamadrid
resistirá en Cuyo. (Sabato 2005:511-512)
Lavalle se engaña a sí mismo, hundiéndose en un sueño narcótico de esperanza; y nadie de
los que todavía le acompañan se atreve a despertarlo. Creen en su comandante, o por lo
menos creen que tiene derecho de morir haciendo lo que piensa como justo. Según Hugo
Mujica, "Lavalle muere, vuelve a la tierra (...), pero no muere de fracaso, muere soñando:
muere de esperanza" (Mujica 1992: 158). Incluso después de que Lavalle muera en una
emboscada en un pueblo donde esperaba encontrar apoyo, su tropa no le abandonó y
cargaba con su cadáver, y luego, cuando éste empezó a pudrirse, sólo su cabeza, para
buscar amparo en Bolivia, para que los que les perseguían no tuvieran la satisfacción de
profanar sus restos.
Martín no presenta interés por asuntos políticos, y las historias contadas por
Alejandra considera (no sin razón) cosas del pasado remoto. No cabe duda de que los
representantes de las capas más poderosas en la nación le causan asco, como en el caso de
la peculiar ponencia que escucha por parte del señor Molinari cuando se presenta en su
oficina en busca de trabajo, pero aquel repudio se debe más bien a la mezquindad ética de
este individuo particular y no a ciertas creencias sociopolíticas del muchacho. A pesar de
dicha falta de afán de involucrarse en actividades políticas, Martín de repente se encuentra
en medio de sucesos cuando la Plaza de Mayo queda bombardeada en un intento fracasado
de derrumbar el gobierno de Juan Domingo Perón. Como testigo del golpe de estado,
observa escenas espeluznantes, multitud iracunda atacando iglesias, caos y anarquía. En
estas circunstancias ayuda a un muchacho quien quiere rescatar un retrato de virgen María
de un templo asaltado y los dos juntos acaban llevándola al piso de una mujer adinerada.
Ella, después de enterarse de que el otro chico es peronista, pregunta indignada a Martín
por su afiliación.
57
- ¿Y vos? – le dijo la mujer –. ¿Vos también sos peronista?
Martín no respondió. (Sabato 2005: 277)
Durante estos acontecimientos, Martín actua mecánicamente, prácticamente todo el tiempo
está distraído, concentrándose en sus intentos de descifrar la tenebrosa enigma de
relaciones entre Alejandra, Fernando y los ciegos. No se puede, pues, considerar que
coloque ciertas esperanzas o que preste mucha importancia a los violentos temblores
políticos que experimenta en este momento su país; más bien, los eventos que observa solo
intensifican su desasosiego interno, como si la realidad cotidiana respondiera y reflejara su
propio estado de ánimo.
Resentimiento y escépticismo en cuanto a la posibilidad de cambios positivos en el
país se dejan también notar en observaciones hechas por Humberto J. D'Arcángelo. El
perpetuo cliente del bar de Chichín, quien su evaluación pesimista de la situación
cambiante en Argentina basa en el análisis de la condición del fútbol porteño (en este etapa
sus quejas pueden parecer hasta humorísticas), luego, al conocer mejor a Martín, le cuenta
la deprimente historia del fracaso de esperanzas de su viejo padre, quien emigró de Italia a
Argentina con entusiasmo y ganas de aprovechar las nuevas oportunidades, pero quien
ahora solo sueña con volver a ver su tierra natalicia antes de morirse.
Mientras tanto, a Fernando Vidal Olmos, como persona absolutamente incapaz de
mostrar respeto por cualquier tipo de reglas sociales, no se puede considerar alguien
dispuesto a colocar sus esperanzas en alguna ideología política. Sin embargo, en el Informe
sobre ciegos admite haberse relacionado con grupos anarquistas, a continuación aclarando
que lo hacía (como siempre en sus contactos con la gente) por sus fines bien particulares:
...porque ya tenía el vago propósito de organizar, como efectivamente organicé más tarde,
una banda de asaltantes; y aunque no todos los anarquistas eran pistoleros, se encontraba
entre ellos a todo género de aventureros, nihilistas y, en fin, ese tipo de enemigo de la
sociedad que siempre me atrajo. (Sabato 2005: 305)
En estas circunstancias conoce a un anarquista español llamado Celestino Iglesias quien, a
causa de un accidente, quedará ciego – hecho que Fernando aprovechará para su
58
disparatada investigación. En cuanto a estas declaraciones, uno debería darle confianza a
Fernando Vidal Olmos: aunque se trata de una personalidad psicópata (o a lo mejor
precisamente por eso, ya que en consecuencia no le importa la opinión que tienen de él los
demás), podemos estar seguros de que no es su intención influir en la imagen que los
lectores se harán de él. Al inicio de su Informe Fernando constata abiertamente: "Después
de lo que llevo dicho, nadie en su sano juicio podría sostener que el objetivo de estos
papeles sea el de despertar simpatía hacia mi persona" (Sabato 2005: 304). No son, pues,
las creencias ideológicas que le acercan al anarquismo, aunque su magnetismo personal,
junto con indiferencia o hasta desdén para las normas sociales, le servirían bien en su
carrera de político radical.
El papel de la política cambia en Abaddón el exterminador; ya no son solo
acontecimientos del segundo o tercer plano que impactan de alguna manera las reflexiones
de los protagonistas, pero que, a parte de causar decepción, no influyen en la vida de ellos
(con la excepción del general Lavalle): Martín, cuando durante el golpe de estado
caminaba por la ciudad, seguía envuelto en una nube de vacilaciones sobre Alejandra y su
familia. En Abaddón las ideas políticas llegan a costarles la vida a sus creyentes. Así es el
caso de Ernesto "Che" Guevara, cuya última campaña en la selva boliviana, emprendida en
nombre de la liberación del pueblo de este país, termina con su tropa de guerrilleros
acorralada y él mismo fusilado, sin dejar de creer por un sólo momento en la causa que
promovía su lucha. Esta historia llegamos a conocerla a través del relato del Palito (quien
formaba parte de su grupo hasta el final), entrelazado con fragmentos del diario del propio
Che. En cuanto a ellos, se puede todavía argumentar que escogieron su suerte
voluntariamente y conscientemente, conociendo las posibles consecuencias de sus
decisiones. Pero luego hay también Marcelo, un idealista puro, incapaz de luchar con arma
en manos, pero quien cree en la necesidad de cambios sin abandonarse a las lemas del
radicalismo fácil como Araújo. Marcelo no lanza acusaciones fáciles ni declara condenas
sino que hace preguntas, por ejemplo, en la conversación con Sabato, a quien defiende de
la crítica de su compañero. No pierde fe en la obra del escritor a quien pregunta: "Pero vos
también sos revolucionario, ¿no?" (Sabato 2004: 245). Como dice Sabato en la
conversación con Beba:
59
Pero Marcelo no era alguien para estar en una organización de guerrilleros, le explicó
Sabato. ¿Se lo imaginaba matando a alguien, llevando una pistola?
No, claro que no. Pero podía hacer otras cosas.
Qué cosas.
Ayudar a alguien en peligro, por ejemplo. Ocultarlo. Esa clase de cosas. (Sabato 2004: 202-
203)
Y es precisamente haciendo "esa clase de cosas", protegiendo al perseguido montonero
Palito, que Marcelo, quien acaba de tomar la decisión de no regresar a la casa familiar y de
juntarse a la oposición clandestina, cae en manos de la policía política. Durante las torturas
(que terminan con su muerte) el muchacho presenta gran heroísmo y no denuncia a nadie,
no pone en peligro a ninguno de sus compañeros. En la minuciosa descripción de su
martirio aparece una frase que, al analizarla, resulta escalofriante. Uno de los
interrogadores, para romper su resistencia y acabar con su posible esperanza, nota:
"Cuando cambie el gobierno nosotros seguiremos aquí. Y ustedes también. Los que
sobrevivan" (Sabato 2004: 415). E incluso si tomamos en cuenta que el oficial lo dice con
un fin particular, la verosimilitud de esta constatación no deja de espantar.
Otro ejemplo de esperanzas suscitadas por ideas políticas lo encontramos en las
retrospectivas de Nacho, quien, decepcionado con la insoportable mediocridad de la vida
que lo rodea (justo después de que Agustina se vaya a ver con Sabato), se hunde en
recuerdos de su infancia, cuando, al tener siete años, por primera vez escuchó hablar a un
hombre sencillo llamado Carlucho de "lanarquismo". Empleando de cierta forma (y
seguramente sin consciencia de estarlo haciendo) el método socrático, haciendo preguntas
sencillas de nivel adecuado tanto para el niño como para su propio entendimiento,
Carlucho explicó a Nacho la visión idealizada de una sociedad sin clases, "sin patrones o
policía", que él a su vez aprendió en su juventud de un vagabundo. Este sueño utópico ya
en el relato de Carlucho aparece con un tono de amargura, como una posibilidad no
realizada y que parece fuera del alcance ("¡La gran puta! Si habría lanarquismo...") (Sabato
2004: 152). Diez años más tarde, al muchacho ya adolescente (y muy crítico) estas
promesas le parecen aún más alejadas de la realidad. Quizás este fragmento, donde Nacho
observa a su hermana y a Sabato-personaje, a quienes guarda desprecio y rencor, a la vez
60
recordando los ideales inculcados en la infancia, sea un arreglo de cuentas con las las
juveniles fascinaciones políticas de Ernesto Sabato, escritor.
En las circunstancias del universo sabatiano, que peligrosamente se parece a la
realidad, la actividad política no logra resolver problemas, pero, a la vez, expresar el
desacuerdo a las injusticias del mundo contemporáneo (aunque sin esperanza de alcanzar
así algún cambio, aunque sea "renunciando pertenecer a la raza humana", como lo hace el
autor de la carta a las Naciones Unidas que ya hemos mencionado) resulta ser obligación
de cada persona decente. Algunas ideas se vuelven ideologías y quedan comprometidas
("un enorme retrato de Perón dedicado al señor Molinari") (Sabato 2005: 154), otras
resultan ser nada más coartadas para fines particulares (el supuesto anarquismo de
Fernando Vidal), pero la capacidad de sacrificarse por una idea, aunque esta idea al final
fracase, merece respeto.
3.1.5. Religión
Llamar la realidad sabatiana un universo sin Dios sería una simplificación exagerada. Más
bien, se trata de un mundo en que las virtudes cristianas están en retirada, se ven
arrinconadas o en varias situaciones ya extintas. No es un mundo ateo en sentido
racionalista, ya que en vez de Dios obran en él fuerzas del Mal (aunque, a través de su
investigación, los protagonistas llegan a descubrir que el mal radica dentro del hombre).
Todavía en El túnel el tema de la religión no aparece planteado expresadamente, más bien
la falta de convicciones religiosas de Castel se puede solamente intuir a base de su relato
en que señala que su sola esperanza de llegar a ser comprendido desapareció con haber
matado a María. Si olvidamos de que se trata de un asesino paranoico, Castel resulta un
típico protagonista de novela existencialista, quien, en su confrontación con el universo, no
puede contar con el apoyo de fuerzas supernaturales.
En Sobre héroes y tumbas, en cambio, la presencia de cuestiones religiosas es
evidente. Al inicio de sus encuentros con Martín, Alejandra le cuenta la historia de haberse
escapado de su casa y de su relación con Marcos Molina, un muchacho católico e inocente,
un año más grande que ella, a quien durante la estancia en casa de las primas de su abuela
enredó en un juego dirigido por sus emociones confusas. Ella, probablemente por causa de
61
experiencias traumáticas que imprimieron en su inconsciencia rechazo a todo lo corporal
como impuro, desde el inicio intentaba luchar contra los cambios fisiológicos que le
causaba la pubertad:
En cuanto me empezaron a salir los pechos empecé a usar una larga tira que corté de una
sábana y que tenía como tres metros de largo: me daba varias vueltas, ajustándome
bárbaramente. Pero los pechos crecieron lo mismo, como esas plantas que nacen en las
grietas de las piedras y terminan rajándolas. (Sabato 2005: 67-68)
Mientras tanto, en sus contactos con Marcos Molina, Alejandra mezclaba el fervor
religioso con una pasión erótica, a veces contraída, a veces desenfrenada, respondiendo a
los deseos amorosos del muchacho "con una extraña mezcla de atracción y repugnancia"
(Ortega 1983: 138), pero en ambos casos con mucha intensidad. Como admite en la plática
con Martín, "me precipité en la religión con la misma pasión con que nadaba o corría a
caballo: como si jugara la vida" (Sabato 2005: 62), y luego: "Fue una especie de locura con
la misma furia con que nadaba de noche en el mar, en noches tormentosas, como si
nadase furiosamente en una gran noche religiosa, en medio de tinieblas, fascinada por la
gran tormenta interior" (Sabato 2005: 62). Al dar una explicación de este periodo tan
febril y confuso, en que Alejandra rechazaba las acaricias de Marcos y a la vez sentía
placer al ser besada, en que se desnudaba en su presencia y le provocaba para luego avisar
que si van a vivir juntos, será una vida casta, y no piensa mantener relaciones sexuales, uno
no puede limitarse a afirmar que "así suelen ser adolescentes", ya que la trauma emocional
que la persigue desde haberse escapado de la casa familiar difiere de y supera a
experiencias comunes de sus coetáneos (Esta bipolaridad que tiñe todos sus contactos con
Marcos se manifiesta después también en la relación con Martín, quien sufre al no saber
nunca qué lado de Alejandra iba en dada ocasión a encontrar, "y lo más extraño de todo era
que él quería a ese monstruo equívoco: dragónprincesa, rosafango, niñamurciélago",
Sabato 2005, 133).
En cuanto a su apasionada devoción religiosa, causada obviamente por la
inseguridad emocional, Ortega la descifra como un "síntoma neurótico, pues en la religión
[Alejandra] busca un sustituto a la gratificación" (Ortega 1983: 138). Es en esta relación
con el ingenuo muchacho católico, sin embargo, donde la pasión religiosa de Alejandra
62
encuentra su final. Cuando el mozo expresa su espanto ante el salvaje comportamiento de
la joven y queriendo apaciguarla, menciona los peligros que a ambos les puede causar su
actitud impúdica ("¡Iremos los dos al infierno!"), ella le contesta de forma que él solo
puede clasificar como una cadena de blasfemias: " – ¡Imbécil! – le respondí –. ¡El infierno
no existe! ¡Es un cuento de los curas para embaucar infelices como vos! ¡Dios no existe!
(...) – ¡Me río del infierno, imbécil! ¡Me río del castigo eterno!" (Sabato 2005: 78-79).
Pero el hecho de que Alejandra pierda la fe no siginifica que se libere de pensar en
ciertas categorías características de los creyentes, como la dialéctica del pecado, el
concepto de la pureza y suciedad (tanto física como espiritual: "Me río quizá de mí
misma, de mi absurda idea de limpiarme el alma con agua y jabón. ¡Si vieras qué furiosa
me refriego!", Sabato 2005: 135), y, tal vez, también la tendencia masoquista, por causa de
la cual latiga su mente con recuerdos y visiones espantosas.
Es más, hasta las raíces de su afán de purificación (que a veces adopta la forma de
una obsesión, como en el caso de las compulsivas duchas al despertarse con una pesadilla),
que en punto culminante la lleva al suicidio en las llamas durante el incendio del Mirador,
se pueden rastrear a este periodo religioso de su adolescencia (Forcat 1977: 128). En este
sentido se podría argumentar que Alejandra intenta encontrar salvación a través de una
autoofrenda religiosa; el problema es que su sacrificio no tiene ninguna divinidad como
destinatario.
La presencia de elementos religiosos en Sobre héroes y tumbas no se limita, por
supuesto, al errático furor juvenil de Alejandra. De hecho, El informe sobre ciegos en su
totalidad podría considerarse una summa theologiae perversa, desde una cosmogonía
compleja hasta una visión espeluznante de apocalipsis. Ya este enfoque podría servir para
desarrollar un análisis mucho más amplio, por eso, teniendo en cuenta el tema que
abarcamos en nuestro trabajo, nos tendremos que limitar a las manifestaciones de creencias
religiosas estrechamente ligadas a la esperanza.
Y estas las encontramos ya en el tercer capítulo del Informe, donde, en sus
reflexiones sobre la naturaleza del mal presente en el mundo, el autor llega a una serie de
hipótesis, de las cuales la posiblidad atea resulta ser la menos siniestra. Ya que la mera
inexistencia de Dios no puede justificar todas las atrocidades e injusticias terrestres, en su
análisis de Unde malum? el autor se acerca a cierto tipo de creencia gnóstica, opinando que
el mundo sigue bajo el poder del Principe de las Tinieblas:
63
[H]abía elaborado ya las siguientes posibilidades:
1. Dios no existe.
2. Dios existe y es un canalla.
3. Dios existe, pero a veces duerme: sus pesadillas son nuestra existencia.
4. Dios existe, pero tiene accesos de locura: esos accesos son nuestra existencia.
5. Dios no es omnipresente, no puede estar en todas partes. A veces está ausente ¿en
otros mundos? ¿En otras cosas?
6. Dios es un pobre diablo, con un problema demasiado complicado para sus fuerzas.
Lucha con la materia como un artista con su obra. Algunas veces, en algún momento
logra ser Goya, pero generalmente es un desastre.
7. Dios fue derrotado antes de la Historia por el Príncipe de las Tinieblas. Y derrotado,
convertido en presunto diablo, es doblemente desprestigiado, puesto que se le atribuye
este universo calamitoso.
(Sabato 2005: 293-294)
Esta observación viene acompañada por otra: el Demonio domina este mundo a
través de los todopoderosos ciegos.
La interpretación gnóstica de la realidad regresará, mucho más desarrollada, en
Abaddón el exterminador. Pero es ya en los últimos capítulos de la segunda parte de Sobre
héroes y tumbas, es decir, en los que preceden El informe sobre ciegos, donde el autor
demuestra que la religiosidad no necesariamente tiene que conllevar lo que se suele
denominar como "valores cristianos". Cuando el 16 de junio de 1955, durante el fracasado
intento de golpe de estado contra Juan Perón, los pilotos de la aviación naval
bombardearon la Plaza de Mayo, matando 364 personas e hiriendo a más de 700, por la
noche los partidarios de Perón emprendieron represalias, atacando las iglesias, ya que los
golpistas contaban con el apoyo de los jerarcas eclesiásticos. En medio de estos
acontecimientos, y poco consciente de lo que pasa alrededor de él, se encuentra Martín,
todavía estupefacto después de descubrir el carácter de relaciones entre Alejandra y
Fernando. Como ya mencionamos al analizar los aspectos políticos de la novela, en cierto
momento acompaña a un muchacho sencillo y juntos ayudan a una mujer católica a
rescatar una imagen de la Virgen de los Desamparados (el hecho de que sea precisamente
esta personificación de la Virgen puede aludir tanto a la procedencia social de los
partidarios de Perón como a la situación de mismo Martín). Pero cuando llegan a la casa de
la mujer, obviamente representante de las clases privilegiadas de la sociedad, ésta hace
64
claro que en su sistema de creencias valora más una pintura religiosa que la vida de
personas de distinta afiliación política: " – ¿Cómo podés ser peronista? ¿No ves las
atrocidades que hacen?" (Sabato 2005: 276) y luego " – ¿Así que a vos te parece mal el
bombardeo de plaza Mayo? (...) ¿No sabés que hay que terminar alguna vez con Perón?
¿Con esa vergüenza, con ese degenerado?" (Sabato 2005: 277). Martín sale sin decir nada,
lo cual fortalece el impacto de la escena.
Uno podría argumentar que, sin embargo, es precisamente la religión la que salva a
Martín cuando está pensando en el suicidio. No obstante, el verdadero factor decisivo es la
pureza de Hortensia Paz, una mujer humilde, sencilla y sincera, cuya religiosidad forma
solamente parte de su carácter.
Ocupémonos ahora del Weltanschauung gnóstico de Abaddón el exterminador. La
posibilidad de que el mundo material esté bajo el dominio del Príncipe de las Tinieblas
quedó señalada ya en la parte inicial de El informe sobre ciegos, o sea, en la segunda parte
de Sobre héroes y tumbas. Sin embargo, en la última novela de Sabato este punto de vista
deja de ser apenas una de varias teorías para convertirse en una pavorosa constatación.
Sabato-personaje considera como su obligación del escritor llegar a conocer esta temible
realidad. Y ya que "la única salida del sufrimiento es el descubrimiento de la verdad acerca
del lugar y del destino de la humanidad en el universo" (Teodorescu 1983, p. 57), Sabato-
protagonista emprende una dificil y peligrosa investigación: primero de sí mismo, y a
través de sí, del inconsciente colectivo propuesto por Carl-Gustav Jung. Al penetrar
(también en el sentido literal) este territorio pantanoso, Sabato cumple con su obligación,
pero no podemos considerar su hazaña como búsqueda de esperanza, por lo cual analizarla
aquí significaría alejarnos demasiado del tema de este trabajo.
Pero no es solo en las pesadillas de su mente atormentada donde Sabato nos
presenta esta perspectiva catastrófica; en el mundo "real", o sea, en la realidad diurna,
encontraremos el mismo punto de vista en las palabras del profesor Alberto J. Gandulfo,
quien en una exposición a lo largo de más de diez páginas revela la perversa y malévola
naturaleza del universo de manera compleja y dotada de varios ejemplos de la historia de la
humanidad y de la religión. Lo hace con una firmeza absoluta, rechazando cualquier duda
de sus lectores. En su determinación se parece a Fernando de El informe sobre ciegos y,
como en el caso de Fernando, aunque uno no se lo tome en serio, tampoco se puede
65
simplemente descartar sus reflexiones como creencias de un loco. Cuando Beba, amiga de
Sabato-personaje, comenta de manera burlona la ponencia del profesor Gandulfo, Sabato
contesta: "Seguí riéndote. Son pequeñas diabluras de Satanás. Hacer que un personaje
ridículo exponga la verdad es una forma de condenar esa verdad al ridículo y por lo tanto a
la inoperancia" (Sabato 2004: 334).9 Y luego, después de presentar sus propios argumentos
a favor de la teoría del científico, resume, aludiendo directamente al autor de El informe
sobre ciegos: "La conclusión de Fernando es inevitable. Sigue gobernando el Príncipe de
las Tinieblas. Y ese gobierno se hace mediante la Secta de los Ciegos" (Sabato 2004: 335).
Por si esta manifestación del pesimismo religioso fuera insuficiente, a continuación
(desde página 361, Sabato 2004) sigue una serie de recortes de prensa de los cuales surge
una imagen de la civilización humana como un caso perdido que ya no tiene salvación. El
fragmento termina con la carta de un tal señor Lippmann de Colorado quien comunica al
Secretario General de las Naciones Unidas que ha "decidido renunciar como miembro de
la raza humana" (Sabato 2004, p. 369). Aunque falten claras referencias religiosas, este
conjunto de fracasos de humanidad puede servir como un fuerte argumento a favor de la
teoría sobre el reinado de las fuerzas del Mal.
Reasumiendo, no cabe duda en cuanto a la presencia de elementos religiosos en la
obra literaria sabatiana. El hombre sabatiano busca esperanza en la fe religiosa, pero
mientras más la busque, más se decepciona, o, aun peor, más le espanta lo que descubre. Si
vivir en un mundo sin Dios suele considerarse más difícil, hacerlo dentro de un universo
regido por una divinidad malévola se vuelve prácticamente insoportable. La esperanza, sin
embargo, perdura, por lo menos en algunos de los protagonistas, lo cual queda demostrado
en el subcapítulo siguiente.
3.2. La esperanza duradera
Toda la obra novelística sabatiana es, en cierto sentido, "un himno a la esperanza" (así
llama Sobre héroes y tumbas James Miller en artículo "Tango in Hell" en la revista
9La situación donde un loco revela una verdad importante no es nada nueva y hasta en la misma novela
aparece ya al inicio con la visión de Natalicio Barragán quien percibe en el cielo el monstruo de la
Apocalipsis que se acerca: Sabato 2004: 13
66
Newsweek) (Dellepiane 1992: 220), una oda amarga y en su mayoría en tonalidades en
modo menor. Se trata de una esperanza privada de alegría, perseverante, de una esperanza
a pesar de todo que incita a actuar y que mantiene al personaje en el juego, aunque su
resultado sea conocido de antemano. Tomando en cuenta las consecuencias que surgen, el
carácter positivo de aquella esperanza no queda tan obvio. Pero si el universo sabatiano
careciera de cualquier esperanza, no se podría percibir sus obras como un intento de
entender la humanidad moderna.
No es una esperanza inocente, conlleva rasgos de una obsesión, así como la
posibilidad de descartar todo lo que la contradiga. Si viniera acompañada de la fe cristiana,
significaría la esperanza de una vida mejor despúes de la muerte, pero, como acabamos de
demonstrar en el subcapítulo anterior, en el mundo sabatiano no es Dios quien trae la
salvación.
Pero si ni siquiera él – se podría preguntar – entonces ¿dónde buscarla?
Una de las posibles respuestas parece ser el arte.
3.2.1. Arte
El más importante papel del arte es, para Sabato, el de describir y domar el inconsciente;
[d]e manera que dos principios subyacen a las teorías de Sabato: primero, que la verdad
existe y que la narrativa es una manera, si no la mejor manera, de aproximarse a ella;
segundo, que la técnica novelística, para no decir la vida misma del autor, deben estar al
servicio de esta indagación que es la narrativa. (Shumway 1983: 832)
Es una tarea que Castel, en su condición de pintor, no emprende, lo cual le conduce al
fracaso. Según Sabato, la obligación del artista es de soñar por los demás, lo cual nos
remite al concepto jungiano del inconsciente colectivo. Esta noción aparece en varios
lugares, tanto en la entrevista con Sabato-personaje en Abaddón el exterminador:
67
Las ficciones tienen mucho de los sueños, que pueden ser crueles, despiadados, homicidas,
sádicos, aun en personas normales, que de día están dispuestas a hacer favores. Estos
sueños tal vez sean como descargas. Y el escritor sueña por la comunidad. Una especie de
sueño colectivo. Una comunidad que impidiera las ficciones correría gravísimos riesgos.
(Sabato 2004: 167)
como en la obra ensayística de Sabato:
En una civilización que nos ha despojado de todas las antiguas y sagradas manifestaciones
del inconsciente, en una cultura sin mitos y sin misterios, sólo queda para el hombre de la
calle la modesta descarga de sus sueños, o la catarsis a través de las ficciones de esos seres
[los artistas] que están condenados a soñar por la comunidad entera. La obra de estos
creadores es una forma mitológica de mostrarnos una verdad sobre el cielo y el infierno (...)
para enfrentarnos con nuestro duro, trágico pero noble destino de animal metafísico.
(Sabato, "Censura, libertad y disentimiento", citado por: Shumway 1983: 837-838)
Sabato proyecta un rescate de la perdida unidad del hombre, diciendo que "para esa
síntesis nada hay más adecuado en las actividades del espíritu humano que el arte, pues en
él se conjugan todas sus facultades, reino intermedio como es entre el sueño y la realidad,
entre lo inconsciente y lo consciente, entre la sensibilidad y la inteligencia" (Sabato 1964:
267; Segre 1992: 224).
La fe de que la salvación se encuentra en el arte es tan fuerte que el autor lo vuelve
a subrayar apenas veintintantas páginas después de la mencionada entrevista, cuando en
una conversación critica la fascinación por la modernidad que conlleva el destierro de todo
contenido mitológico. Sabato-personaje dice:
Pasó lo que tenía que pasar: expulsado por el pensamiento, el mito se refugió en el arte, que
así resultó una profanación del mito, pero al mismo tiempo una reivindiación. Lo que te
prueba dos cosas: primero, que es imbatible, que es una necesidad profunda del hombre.
Segundo, que el arte nos salvará de la alienación total, de esa segregación brutal del
pensamiento mágico y del pensamiento lógico. El hombre es todo a la vez. Por eso la
68
novela, que tiene un pie en cada lado, es quizá la actividad que mejor puede expresar al ser
total. (Sabato 2004: 189)
Este aspecto, que puede servir como clave para entender toda la obra sabatiana, también lo
encontramos ya en "El escritor y sus fantasmas", con un subcapítulo denominado
"Superioridad del arte sobre el pensamiento" (Sabato 1964: 91-92).
En el último capítulo de la última novela, Bruno, el portavoz del autor, reflexiona al
lado de la tumba de Ernesto Sabato acerca de su misión y sus ambiciones como artista.
Llega a la conclusión (lo cual confirma la inscripción sobre la lápida) que lo que ansiaba el
muerto era paz, "lo que necesita todo creador, alguien que ha nacido con la maldición de
no resignarse a esta realidad que le ha tocado vivir (...)". Sabato repite la opinión anterior,
identificando arte como método de salvarse de la alienación y desesperanza: "Porque no
hay una felicidad absoluta (...) Apenas se nos da en fugaces y frágiles momentos, y el arte
es una manera de eternizar (...) esos instantes de amor o de éxtasis" (Sabato 2004: 459).
Aquella tarea de un artista-Prometeo es, sin embargo, difícil y peligrosa; el escritor,
como un rebelde, acepta arriesgar su vida a cambio de traducir brevemente un absoluto, de
entrar en la eternidad gracias al sacrificio, al arte (Spiga-Bannura 2005: 1187). "Quizá la
única salida a la fatalidad sea el absoluto del combate, del arte [ya que, como subrayamos
antes, el arte significa para Sabato la difícil lucha por la verdad]: permite superar la
inevitable muerte, interrumpir una serie de fracasos, hacer perdurar a los héroes" (Spiga-
Bannura 2005: 1188). En este aspecto uno debe mencionar la lucha desesperada de
Fernando Vidal Olmos, autor de El informe sobre ciegos, quien emprende una
investigación peligrosa del Mal presente en el mundo, empezando por sí mismo. Mientras
Juan Pablo Castel de El túnel fracasa porque no sabe comprender lo insconciente, siempre
con su afición hipócrita al pensamiento pseudológico, y porque no estaba sinceramente
interesado en investigar (sus intentos se centraban en establecer contacto con los demás, en
escaparse del túnel de la incomprensión), Fernando pierde ya en el etapa posterior: al no
poder abarcar su descubrimento, se deja consumir por el fruto de su investigación.
Como un tema musical en una pieza simfónica, la esperanza ligada a la
perseverancia regresa, en forma suavemente modificada, con el ensayo alentador que el
69
personaje de Sabato dirige a un joven adepto de literatura (Sabato 2004: 110-130). El
escritor le advierte que, al escoger el camino de la obra artística, va a desesperarse
repetidamente, tendrá que enfrentarse con desprecio, pero que de vez en cuando le van a
llegar señales suficientes para sostener su fe y convicción de que a pesar de todo vale la
pena proseguir con el esfuerzo.
Si el arte (y sobre todo, la creación literaria) desempeña un papel tan importante, si
en la argumentación anteriormente mencionada surge como la fuerza salvadora de la
humanidad, nace la siguiente pregunta lógica: ¿Por qué entonces, al terminar Abaddón el
exterminador y a treintisiete años antes de morirse, Ernesto Sabato dejó de escribir
novelas?
Como explica Marina Gálvez Acero, Sabato "sacrifica su gran obsesión en
beneficio de una toma de conciencia por parte de los lectores" (Gálvez Acero 1976: 283);
el escritor considera que lo más importante ya había dicho y que profesando arte nada más
por razones estéticas (o, aun peor, pecuniarias), no sería sincero consigo mismo. El silencio
que sigue nada más fortalece el impacto causado por las tres novelas publicadas.
Al observar el destino del artista en el mundo sabatiano, uno puede llegar a una
conclusión ambigua: el arte resulta conllevar una esperanza verdadera, pero la salvación
que trae a la humanidad no siempre se extiende también a la persona del mismo creador. A
la vez, como percibe Bruno hacia el final de Sobre héroes y tumbas, "soñando un poco por
todos, esos seres frágiles logran levantarse sobre su desventura individual y se convierten
en intérpretes y hasta en salvadores (dolorosos) del destino colectivo" (Sabato 2005: 506).
3.2.2. El valor y las ideas
Mientras el arte queda presentado como una posible esperanza para la humanidad entera, la
esperanza para el individuo viene de la pureza de su espíritu, de ciertas experiencias y
ciertas decisiones particulares. Es de esta manera como el protagonista sabatiano a veces
70
encuentra el sentido de su existencia, por ejemplo en el hecho de ser útil a los demás. El
rasgo distintivo de esta esperanza es que no queda visible de manera constante, sino que se
deja percibir en momentos breves, justo cuando uno más la necesita. En Sobre héroes y
tumbas, Bruno de manera parecida se refiere a la felicidad:
Así se da la felicidad (...) En pedazos, por momentos. Cuando uno es chico espera la gran
felicidad, alguna felicidad enorme y absoluta. Y a la espera de ese fenómeno se dejan pasar
o no se aprecian las pequeñas felicidades, las únicas que existen. (...) Imagínese un
mendigo que desdeña limosnas por el camino, porque le han dado el dato de un formidable
tesoro. Un tesoro inexistente. (...) Parecen fruslerías: una conversación apacible con un
amigo. A lo mejor esas gaviotas que vuelan en círculos. Este cielo. La cerveza que
tomamos hace un rato. (Sabato 2005: 172)
Hasta en El túnel, la novela tal vez menos saturada de esperanza dentro de la obra
sabatiana, encontramos unas reflexiones sorprendentemente cuerdas por parte de Castel, y
esto en el momento cuando está considerando la tentadora posiblilidad de suicidarse. En
aquel fragmento Sabato de vacilaciones hamletianas pasa justo a la constatación de que
cuando más desesperada la situación, más pequeño detalle basta para resuscitar la
esperanza. A pesar de ser largo, vale la pena recordar el pasaje entero:
Caminé por Viamonte y descendí hasta los muelles. Me senté por ahí y lloré. El agua sucia,
abajo, me tentaba constantemente: ¿para qué sufrir? El suicidio seduce por su facilidad de
aniquilación en un segundo, todo este absurdo universo se derrumba como un gigantesco
simulacro, como si la solidez de sus rascacielos, de sus acorazados, de sus tanques, de sus
prisiones no fuera más que una fantasmagoría, sin más solidez que los rascacielos,
acorazados, tanques y prisiones de una pesadilla.
La vida aparece a la luz de este razonamiento como una larga pesadilla, de la que sin
embargo uno puede liberarse con la muerte, que sería, así, una especie de despertar. ¿Pero
despertar a qué? Esa irresolución de arrojarse a la nada absoluta y eterna me ha detenido en
todos los proyectos de suicidio. A pesar de todo, el hombre tiene tanto apego a lo que
existe, que prefiere finalmente soportar su imperfección y el dolor que causa su fealdad,
antes que aniquilar la fantasmagoría con un acto de propia voluntad. Y suele resultar,
también, que cuando hemos llegado hasta ese borde de la desesperación que precede al
suicidio, por haber agotado el inventorio de todo lo que es malo y haber llegado al punto en
71
que el mal es insoportable, cualquier elemento bueno, por pequeño que sea,
adquiere un desproporcionado valor , termina por hacerse decisivo y nos
aferramos a él como nos agar rar íamos desesperadamente de cua lquier
hierba ante e l pe lig ro de rodar en un abismo. (Sabato 1992: 119-120)
A conclusiones semejantes llega también Bruno de Sobre héroes y tumbas, quien,
observando, por ejemplo, el carácter destructivo de la relación de Martín con Alejandra,
varias veces reflexiona sobre el dudoso sentido de llevar esta lucha:
Y entonces ¿para qué?
Y cuando llegaba a ese punto y cuando parecía que ya nada tenía sentido, se tropezaba
acaso con uno de esos perritos callejeros, hambriento y ansioso de cariño, con su pequeño
destino (tan pequeño como su cuerpo y su pequeño corazón que valientemente resistirá
hasta el final, defendiendo aquella vida chiquita y humilde como desde una fortaleza
diminuta), y entonces, recogiéndolo, llevándolo hasta una cucha improvisada donde al
menos no pasase frío, dándole algo de comer, convirtiéndose en sentido de la existencia de
aquel pobre bicho, algo más enigmático pero más poderoso que la filosofía parecía volverle
a dar sentido a su propia existencia. Como dos desamparados en medio de la soledad que se
acuestan juntos para darse mutuamente calor. (Sabato 2005: 176)
La misma observación acerca de naturaleza de la esperanza aparece pocas páginas después,
cuando Martín, a quien Alejandra (pensando en el bien del muchacho) evita, está a punto
de rendirse y de dejar de intentar establecer contacto con ella. "Pero su esperanza luchaba,
pues, como pensaba Bruno, la esperanza no deja de luchar aunque la lucha esté condenada
al fracaso, ya que, precisamente, la esperanza solo surge en medio del infortunio y a causa
de él" (Sabato 2005: 183-4) (Esta calidad peculiar de la esperanza se nos presenta también
en caso del general Lavalle quien, mientras más desesperada era la posición de su ejército,
más fe tenía en la improbable salvación por parte de otras tropas).
El mundo exterior parece esporádicamente romper con su pesimismo y hasta de
cierto modo sostiene la esperanza en sus habitantes. Sea en el ya mencionado momento
cuando Bruno llega a vacilar en cuanto al sentido de proseguir con la miserable marcha
72
hacia la muerte, como denomina la vida, pero de repente se encuentra con un perrito
desamparado y al ayudarlo recupera ganas de existir, sea cuando Martín, presintiendo un
cambio siniestro en su relación con Alejandra, vaga sin rumbo por las calles, mientras
comienza una lluvia inesperada y torrencial que aporta alivio a la ciudad aplastada por el
calor. Adoptando postura par excellence pesimista, uno podría argumentar que son
aquellos nada más muestras del carácter cínico y de la crueldad del mundo que no permite
rendirse demasiado temprano y hace a sus víctimas seguir con la lucha para que sus
sufrimientos sean aun más duraderos, pero sería un razonamiento obsesivo, digno de
Fernando Vidal Olmos (y que, de hecho, aparece en su Informe sobre ciegos). Un punto de
vista opuesto es presentado por Emilse Beatriz Cersosimo quien, para explicar la presencia
del mal en el universo sabatiano, sugiere que su función es probar la calidad del ser
humano. "Cuando se resiste la prueba [del mal], la humanidad se espiritualiza más, como
sucede con Bruno y Martín" (Cersosimo 1992: 200). Según Tamara Holzapfel, al
sobrevivir una crisis nihilista, los dos protagonistas representan "una nueva cosmovisión",
una "terca esperanza que sobrevive a causa y a pesar de todos los contratiempos que tiene
que sufrir el hombre" (Holzapfel 1972: 96).
Es precisamente en aquellas grietas del absurdo o de la falta de consecuencia donde
el habitante del universo sabatiano puede basar su esperanza duradera. Si se tratara de una
realidad cuerda en su totalidad y despiadadamente lógica, su situación sería irremediable.
Afortunadamente, no es el caso y "yo y mi circunstancia" de igual manera se permiten de
vez en cuando brotes de insensatez, el mundo de la obra de Sabato está acercándose a
veces en su condición torcida incluso a las visiones kafkianas (en el fragmento que
contiene las alucinaciones infernales de Fernando Vidal Olmos, hasta la arquitectura del
recinto donde queda encerrado hace pensar en la peregrinación de Josef K. por las
buhardillas que albergan el tribunal). Metido en estas circunstancias, el protagonista se
esfuerza para sustentar con ellas su esperanza:
Hice un esfuerzo para romper el hechizo que me paralizaba: tenía el propósito
(seguramente desatinado, pero casi lógico si se tiene en cuenta mi falta de esperanza en
cualquier otra cosa) de lanzarme contra ella, derribarla si era preciso y correr buscando una
salida hacia la calle. (Sabato 2005: 413)
73
Por mucho tiempo Martín, a pesar de los fracasos en su relación con Alejandra, no se
rendía a la desesperación duradera gracias a sus contactos con los demás: a sus pláticas con
Bruno, con Humberto d'Arcángelo, cuya mera aparición, como Deus ex machina, salvó al
pobre, desempleado, desamparado y desanimado Martín, y también con Hortensia Paz y
con el camionero Bucich, es decir con "seres simples, que no han racionalizado la
existencia, la asumen casi de manera inconsciente con el deseo de seguir viviendo"
(Madrid Letelier 1983: 238).
Por mucho tiempo Martín esperaba servir de apoyo parecido a Alejandra, sentirse
útil y fortalecerla en la lucha contra sus propios demonios. Como quedó señalado antes, lo
menciona en una conversación con Bruno ya después de la muerte de la chica: "Aunque a
veces..., muy pocas veces, es cierto... me pareció que pasaba a mi lado una especie de
descanso" (Sabato 2005: 447). En esta ocasión a Bruno le viene a la mente una ascociación
con los soldados que buscan refugio en medio del infierno de un campo de batalla.
En su búsqueda de valores absolutos que podrían dar sentido a la existencia humana,
y también en relación al concepto de sentirse útil para los demás, Bruno, quien en otras
ocasiones solía nada más escuchar a Martín y evitaba mostrar sus propias ansias, de
repente se pone a reflexionar, también en voz alta, sobre el fenómeno de la esperanza,
llegando a analizar circunstancias en que podría sentirse útil y responsable por los demás.
Al pensar en el carácter irracional de la esperanza, que renace en los humanos incluso
después de las tragedias más grandes, llega a una conclusión siguiente:
De modo que no eran las ideas las que salvaban al mundo, no era el intelecto ni la razón,
sino todo lo contrario: aquellas insensatas esperanzas de los hombres, su furia persistente
para sobrevivir, su ancho de respirar mientras sea posible, su pequeño, testarudo y grotesco
heroísmo de todos los días frente al infortunio. Y si la angustia es la experiencia de la Nada,
algo así como la prueba ontológica de la Nada, ¿no sería la esperanza la prueba de un
Sentido Oculto de la Existencia, algo por lo cual vale la pena luchar? Y siendo la esperanza
más poderosa que la angustia (ya que siempre triunfa sobre ella, porque si no todos nos
suicidaríamos), ¿no sería que ese Sentido Oculto es más verdadero (...) que la famosa
Nada? (Sabato 2005: 228)
74
A la vez, admite ansiar cierto tipo de "camaradería frente a la muerte" (Sabato 2005: 229),
imaginándose como cabo de bomberos, aceptando la responsabilidad del pequeño grupo, o
soldado en un pelotón quien cuida del sueño y de la vida de sus compañeros: "No importa
que la guerra sea hecha por sinvergüenzas (...), ésos serán siempre valores absolutos"
(Sabato 2005: 229). Durante las mismas cavilaciones menciona también a Antoine de
Saint-Exupéry, quien, además de describir profundamente el fenómeno de camaradería
ante un peligro, de la responsabilidad por el otro y por cumplimiento de ordenes recibidos
(Piloto de guerra, Correo del sur, Vuelo nocturno), participaba en persona en parecidas
hazañas (hasta encontrar así su muerte en el 1944) – hazañas que Bruno humildemente
duda si él mismo sería capaz de repetir. Heroísmo parecido representa "el pobre Bill" de
Abaddón el exterminador, quien, después de irse voluntario a la RAF, regresa de la guerra
quemado y sin piernas. (Sabato 2004: 175)
La misma motivación explica la postura de los últimos soldados de la Legión de
general Lavalle (entre ellos también del jóven alférez Celedonio Olmos, cuyo alter ego
Spiga-Bannura encuentra en el personaje de Martín), quienes, exhaustos, moribundos,
siguen solidariamente a su líder en la retirada de antemano condenada a fracasar y después
hacen todo lo posible para no dejar al enemigo profanar el cadáver del general.
La idea de encontrar esperanza en el hecho de ser útil para la comunidad, o, en
terminos generales, para los demás, reaparece en las reflexiones de Bruno al inicio de
Abaddón el exterminador, esta vez en el contexto de la creación literaria:
Cualquier historia de las esperanzas y desdichas de un solo hombre, de un simple
muchacho desconocido, podía abarcar a la humanidad entera, y podía servir para
encontrarle un sentido a la existencia, y hasta para consolar de alguna manera a ese madre
vietnamita que clama por su hijo quemado. (Sabato 2004: 16)
Aunque no lo exprese de manera directa, Bruno siente parecida responsabilidad por Martín
(de hecho, toda esta plática resulta de su deseo de distraer al muchacho desesperado por
sus desventuras con Alejandra), quien, a su vez, quiere creerse útil para Alejandra, por eso
aun más le dolió su trágica muerte que pudo considerar por parte su fracaso personal, ya
que su amor no bastó para que Alejandra se quedara de lado de la Luz.
75
En el momento más dramático, cuando Martín, entorpecido por el dolor después de
la muerte de Alejandra, vaga por las calles dominado por el deseo de suicidarse a menos de
que reciba alguna señal que la existencia a pesar de todo tiene sentido, su salvación llega
en forma de Hortensia Paz, una madre pobre, y envejecida a pesar de sus veinticinco años,
en cuyo piso minúsculo encuentra hospedaje y cuya sencillez le ayuda a reencontrarse en
el universo. La mujer parece entender su sufrimiento exitencial (no sabemos hasta qué
grado lo adivina y cuánto ha llegado a saber a través de monólogos confusos de Martín
adormecido) y para levantarle el ánimo, declara:
Yo también..., no vaya a creer. (...) Pero al menos ahora tengo trabajo acá y puedo tener al
nene conmigo. Hay mucho trabajo, eso sí. Pero tengo esta piecita y puedo tener al nene (...)
Y luego... – dijo, sin levantar la vista – hay tantas cosas lindas en la vida... (...) Sin ir más
lejos, míreme a mí, vea todo lo que tengo. (Sabato 2005: 528)
Y aunque lo que Hortensia tiene es apénas "un cuchitril infecto", le basta para considerar
que vale la pena seguir con la lucha, y hasta para inculcar esta fe de nuevo en Martín. Es
uno de aquellos "frágiles momentos en que tendemos puentes transitorios para
comunicarnos", como define Alberto Madrid Letelier a las rupturas en "la condición más
auténtica del hombre (...) su radical soledad" (Madrid Letelier 1983: 234).
Al regresar a su cuarto, observando por la ventana un amanecer porteño, Martín
reflexiona sobre cosas más nimias que pueden llenar la vida con importancia, recordando
la idea saint-éxuperiana de Bruno ("La guerra podía ser absurda o equivocada, pero el
pelotón al que uno pertenecía era algo absoluto") y enumerando ejemplos parecidos:
"Estaba D'Arcángelo, por ejemplo. Estaba la misma Hortensia. Un perro, basta" (Sabato
2005: 530).
Es una afirmación de esperanzas humildes, de momentos satisfactorios que traen la
conclusión que "vale la pena", y además, de que frecuentemente el hambre de sentido de
existencia uno lo puede saciar prestando apoyo (o por lo menos siendo útil) a otros seres
aun más desdichados y heridos por la vida.
La misma escena reaparece hacia el final de Abaddón el exterminador, cuando otro
personaje desesperado, Nacho, termina con vacilaciones y decide suicidarse, sentándose en
76
los rieles de ferrocarril. Al muchacho, sin embargo, le acompaña su perro Milord, cuya
mirada triste le recuerda un fragmento "de un libro odiado" (es decir, de Sobre héroes y
tumbas, que existe en el universo de Abaddón el exterminador como una novela, mientras
sus protagonistas parecen personajes "auténticos): "La guerra podía ser absurda o
equivocada, pero el pelotón al que uno pertenece, los amigos que duermen en el refugio
mientras uno hace guardia, eso era absoluto. D'Arcangelo, por ejemplo. Un perro, quizá"
(Sabato 2004, p. 426). Entonces, después de cavilar todavía un momento, Nacho abandona
el intento suicida y regresa a casa.
En cuanto a Martín, la esperanza duradera, la que le impide rendirse a la tentación de
suicidio, le incita a actuar, a escaparse, pero no en la muerte, sino al sur con Bucich,
abrazando su visión de una vida real. Según Marina Gálvez Acero, Sabato le hace
escaparse para que mantenga su pureza, para que no se contamine con el influjo negativo
del medio social (Gálvez Acero 1983: 458). Es la esperanza de que esta existencia todavía
puede tener algún sentido, algún significado, pero al ser indagado por ella, no la podría
justificar. Se escapa de manera parecida como se escapaban los sobrevivientes de la
Legión con el cuerpo putrefacto del general Lavalle, creándose después de la derrota una
nueva razón de exisitir en preservar aunque fuera la cabeza de su líder amado. Así como
Lavalle (y con él, entre otros, el alférez Celedonio Olmos) al norte y Martín al sur, Bruno,
a su vez, en un acto catártico, se va a su pueblo natal donde presencia la muerte de su
padre. Lo que Martín persigue – y encuentra – en Patagonia es la misma pureza que
Sabato-personaje de Abaddón el exterminador y Fernando Vidal Olmos de Sobre héroes y
tumbas buscaban infructuosamente en la ciencia; la diferencia radica en el hecho de que la
pureza patagónica no se limita al universo de ideas sino que se aplica a la vida real: "Y
entonces Martín, contemplando la silueta gigantesca del camionero contra aquel cielo
estrellado, mientras orinaban juntos, sintió que una paz purísima entraba por primera vez
en su alma atormentada" (Sabato 2005: 542-3). Igual que Celedonio Olmos, Martín
representa lo que Sabato ha llamado "algo así como una absurda metafísica de esperanza"
(Sabato 1964: 17), ya que Martín, desde la muerte de Alejandra, sumido en la
desesperación y soledad profunda, logra, sin embargo, reaccionar:
Y como el alférez Celedonio Olmos «empezó a entrever una torre. Una sola. Pero por ella
valía la pena vivir y morir»: la de la solidaridad humana. Gracias a ella, la esperanza del
77
futuro volvió a renacer como en aquellos momentos fugaces de felicidad con Alejandra.
(Gálvez Acero 1983: 470)
3.2.3. Muerte
Habiendo presentado todas las mencionadas fuentes de esperanzas efímeras y duraderas,
falsas y amargamente verdaderas, todavía tenemos que reparar en un caso particular, bien
especial y no tan obvio: la esperanza que viene en forma de la muerte. Este es el caso de
Alejandra y de Fernando Vidal Olmos.
La muerte de estos dos protagonistas queda anunciada todavía antes del primer
capítulo de Sobre héroes y tumbas. A lo largo de la novela el lector llega a entender que el
desenlace trágico presentado en la Noticia preliminar tiene su explicación: son muertes
necesarias y que cumplen un papel importantísimo.
Las profecías apocalípticas del loco Barragán y del ocultista Molinelli advierten
sobre la destrucción del Universo, después de la cual se debería esperar su reconstrucción.
La muerte y el aniquilamiento no se presentan como fines sino como medidas en el camino
a la salvación. Este concepto, aunque presentado como visiones de un loco, resulta válido
en el caso de Alejandra, para quien la muerte significa la única y final esperanza de
liberarse del "dragón" que lleva adentro. Consciente de su destino, se preocupa por Martín,
sabiendo que sus intentos de salvarla resultarán insuficientes y que va a causar a este
muchacho mucho sufrimiento.
Mientras para Alejandra la muerte en llamas tiene carácter purificador, para
Fernando el hecho de entregarse voluntariamente al fuego puede significar su redención.
Sería difícil defender el punto de vista de Tamara Holzapfel quien, en un estudio realizado
unos años antes de la publicación de Abaddón el exterminador y separando El informe
sobire ciegos del resto de la novela, opina que Fernando "se salva por la voluntad de lucha
y el anhelo de expiación que se despierta en él durante sus andanzas por el universo
subterráneo" (Holzapfel 1972: 97). La única posible circunstancia en que podemos admitir
que Fernando Vidal Olmos se salva es teniendo en cuenta su entrega voluntaria a la muerte
purificadora. Según esta hipótesis, Fernando, al percibir que se ha dejado dominar por el
objeto de su investigación, decide rendirse a la destrucción como un científico contagiado
78
por un virus peligroso que solo se podrá erradicar al matar a su criador. Como subraya
Marina Gálvez Acero, "El heroísmo de Fernando no es brillante ni positivo por la índole de
su investigación" (Gálvez Acero 1983: 464). Cabe reconocer su carácter de un antihéroe,
de un héroe contemporáneo.
Si todas las esperanzas en el mundo sabatiano en algún momento se ven
amenazadas, lo mismo pasa con la muerte. Hacia el inicio de Abaddón el exterminador, en
un evento social en el que participa Sabato-personaje, un tal "ingeniero Gatti, o Prati o algo
por el estilo" (su identidad poco clara, su posible procedencia extranjera y el carácter de
sus creencias pueden remitir al lector a cierto personaje misterioso de El maestro y
Margarita de Bulgákov, mientras la forma desdeñosa en que se lo menciona puede aludir
al menosprecio por parte de argentinos viejos hacia los inmigrantes y sus descendientes),
quien comparte el escepticismo de Sabato en cuanto a la dirección del desarrollo de la
humanidad, llama la atención de los presentes a la posibilidad de que aquellos momentos
de luz que hemos denominado como brotes de esperanza sean los elementos más perversos
de la existencia que impiden habituarse a lo espantoso y nada más acentuan el horror de las
calamidades sufridas durante la vida. Pero la argumentación pesimista del ingeniero
participante del coctel no se limita a plantear el posible papel malévolo de todo lo que
alimente las esperanzas humanas. Cuando una mujer ingénuamente menciona como fuente
de alivio la perspectiva de la existencia eterna en el paraíso, él, lejos de sencillamente
negar la vida de ultratumba, sugiere una posibilidad mucho más siniestra, según la cual
toda vida humana es una apariencia creada por un ser supremo, mientras tanto en realidad
todos estamos condenados y muertos, lo que "vivimos" es la eternidad de sufrimientos
infernales y hasta la perspectiva de la salvadora muerte, que en aquel contexto podría
parecer una esperanza, no es sino una ilusión cruel (Sabato 2004: 84-85).
Esta posibilidad tan demoniaca no queda, sin embargo, desarrollada, por lo cual
podemos descartarla como una burla exagerada de las creencias de los optimistas presentes
en el encuentro.
79
4. CONCLUSIONES
Como quedó demostrado en las páginas anteriores, el fenómeno peculiar de la esperanza
en el universo sabatiano se escapa a las reglas lógicas. Sin embargo, es precisamente por
eso que los protagonistas de sus novelas siguen con su labor cotidiana de soportar la
inmundicia del mundo conteporáneo. En cuanto a las esperanzas que fallan y que traen
decepción, como ocurre por ejemplo en caso de Juan Pablo Castel de El túnel y de Martín
en su relación con Alejandra en Sobre héroes y tumbas, los valores que suscitan aquellas
esperanzas, o, mejor dicho, en los cuales los protagonistas construyen sus castillos de
arena, no necesariamente"tienen la culpa" de sus fracasos, que se deben más bien a los
fallos en su percepción de la despiadada realidad. Después de una lectura superficial uno
puede sacar la conclusión errónea que el autor de El túnel, Sobre héroes y tumbas y
Abaddón el exterminador es un cínico amargado que hace mucho tiempo ha perdido toda
ilusión en cuanto al género humano. Mientras tanto, es todo lo contrario. Su obra
novelística se puede considerar un verdadero tríptico de esperanza. El caso de Castel sirve
como un antiejemplo (no es un everyman, es un paranoico y todo lo que distingue a los
lectores de él puede suscitar en ellos la esperanza de no llegar a un fracaso parecido); las
desventuras de Martín, Alejandra y Fernando son una oportunidad para analizar las
diferencias que determinan la salvación de unos y el fracaso de otros (aunque, mientras la
salvación de Martín es obvia, la interpretación del resultado final en cuanto a Alejandra y
Fernando es discutible) y para demostrar el papel crucial de autoconocimiento, mientras
que Abaddón el exterminador, un retrato de la humanidad al borde de la Apocalípsis,
constituye un poderoso grito de alarma. De ningún modo se puede constatar que Sabato
rechace toda esperanza para el hombre; lo que hace es repetidamente y con perseverancia
descalificar soluciones fáciles para los problemas de la modernidad, con tanto celo
propagadas por entusiastas del progreso científico, partidarios de varios movimientos e
ideologías políticas y feligreses de distintas creencias religiosas. Permitasenos que la
última frase de este trabajo pertenezca al propio Sabato quien, en Escritor y sus fantasmas,
declara:
"Y así como la desilusión nace de la ilusión, la desesperanza surge de la esperanza: pero
una y otra, desilusión y desesperanza, son, curiosamente, el signo de la profunda y
generosa fe en el hombre" (Sabato 1964: 179)
80
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CLAVE, Diccionario de uso del español actual (2006), Octava edición, Ediciones SM, Madrid
Diccionario universal de mitología o de la fábula (autor escondido bajo siglas B. G. P.), Barcelona 1838,
Imprenta de José Tauló, accesible en versión digitalizada a través del servicio Googlebooks
Camus, Albert (1957): L'Étranger, Paris, Gallimard
Cersosimo, Emilse Beatriz (1992): "De los carácteres a la metafísica", Revista Iberoamericana (University
of Pittsburg), Vol. LVIII, Núm. 158, Enero-Marzo
Dellepiane, Angela (1992): "Ernesto Sabato: la historia de una pasión", Revista Iberoamericana (University
of Pittsburg), Vol. LVIII, Núm. 158, Enero-Marzo
Díaz-Migoyo, Gonzalo (1980): "El optimismo de «El Túnel», de E. Sabato", Cuadernos Hispanoamericanos
(Madrid), Núm. 359, Mayo
Forcat, Julio (1977): „Estudios en torno a «Sobre héroes y tumbas», de Ernesto Sábato”, Anales de
Literatura Hispanoamericana (Universidad Complutense de Madrid), Vol. 6
Gálvez Acero, Marina (1976): "«Abaddón el exterminador» o la más alta función paradigmática en la
narrativa de Ernesto Sabato", Anales de Literatura Hispanoamericana (Universidad Complutense de
Madrid), Vol. 5
Gálvez Acero, Marina (1980): "Sabato y la libertad. Parte 1: El destino psicológico y biológico a través del
«Informe Sobre Ciegos»", Anales de Literatura Hispanoamericana (Universidad Complutense de Madrid),
Vol. 8 (9)
Gálvez Acero, Marina (1983): "Sabato y la libertad sociológica e histórica", Cuadernos Hispanoamericanos
(Madrid), Núm. 391-393, Enero-Marzo
Holzapfel, Tamara (1972): "El «Informe Sobre Ciegos» o el Optimismo de la Voluntad", Revista
Iberoamericana (University of Pittsburg), Vol. XXXVIII, Núm. 78, Enero-Marzo
Karrer, Wolfgang (2011): "Abaddón el exterminador: una novela paranoica", Escritores del mundo (revista-
blog de literatura, ensayo y crítica), http://www.escritoresdelmundo.com/2011/07/abaddon-una-novela-
paranoica-por.html (acceso 17 de septiembre 2013)
81
Kasner, Norberto M. (1992): "Metafísica y soledad: Un estudio de la novelistica de Ernesto Sabato", Revista
Iberoamericana (University of Pittsburg), Vol. LVIII, Núm. 158, Enero-Marzo
Lojo de Beuter, María Rosa (1981): "Elaboración del mito gnóstico en Abbadón, el Exterminador", Revista
Universitaria de Letras (Mar de Plata), Vol. III, Núm. 2, Octubre-Noviembre
Lojo de Beuter, María Rosa (1992): "La mujer simbolica en Abbadón, el Exterminador", Revista
Iberoamericana (University of Pittsburg), Vol. LVIII, Núm. 158, Enero-Marzo
Madrid Letelier, Alberto (1983): "Sabato: la búsqueda de la esperanza", Cuadernos Hispanoamericanos
(Madrid), Núm. 391-393, Enero-Marzo
Mujica, Hugo (1992): "Ernesto Sabato: La humilde esperanza de otro mañana", Revista Iberoamericana
(University of Pittsburg), Vol. LVIII, Núm. 158, Enero-Marzo
Mujica, Hugo (2011): "Sobre héroes y tumbas, la humilde esperanza", Mercurio (Sevilla), Núm. 132, Junio
2011
Ortega, José (1983): "Las tres obsesiones de Sabato", Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid), Núm. 391-
393, Enero-Marzo
Roggiano, Alfredo A. (1992): "Crono-bio-bibliografía seleccionada y comentada de Ernesto Sabato", Revista
Iberoamericana (University of Pittsburg), , Vol. LVIII, Núm. 158, Enero-Marzo
Sabato, Ernesto (1964): El escritor y sus fantasmas, Madrid-Buenos Aires-México, Aguilar
Sabato, Ernesto (1992): El túnel, Barcelona, Catedra
Sabato, Ernesto (2004): Abaddón el exterminador , Barcelona, Seix Barral
Sabato, Ernesto (2005): Sobre héroes y tumbas, Barcelona, Seix Barral
"¿Sábato o Sabato?", Revista Etcétera (México D.F.), 1 de septiembre 2007,
http://www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=2073 (acceso 29 de agosto 2013)
Segui, Agustin F. (1992): "Los cuatro sueños de Castel en «El Túnel» de Ernesto Sabato", Revista
Iberoamericana (University of Pittsburg), Vol. LVIII, Núm. 158, Enero-Marzo
Segre, Cesare (1992): "Ernesto Sabato o la lucha por la razón", Revista Iberoamericana (University of
Pittsburg), Vol. LVIII, Núm. 158, Enero-Marzo
Shumway, Nicolas (1983): "Sabato vs. Quique: una colaboración de opositores", Revista Iberoamericana
(University of Pittsburg), Vol. XLIX, Núm. 125, Octubre-Diciembre
Spiga-Bannura, Maria Grazia (2005): "Los héroes en la estrategia literaria de «Sobre héroes y tumbas» y
«Abaddón el exterminador» de Ernesto Sabato", Revista Iberoamericana (University of Pittsburg), Vol.
LXXI, Núm. 213, Octubre-Diciembre
82
Teodorescu, Paul (1983): "El camino hacia la «gnosis». Jalones para un entendimiento de Ernesto Sabato",
Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid), Núm. 391-393, Enero-Marzo
Urbina, Nicasio (1990): "Bibliografía crítica comentada sobre Ernesto Sabato, con un índice temático",
Hispania (American Association of Teachers of Spanish and Portuguese), Vol. 73, Núm. 4, December
Valbuena, Roka: "Ernesto Sabato cumple hoy 98 años", Crítica de la Argentina (Buenos Aires), 24 de junio
2009, http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=26468 (acceso 1 de septiembre
2013)






















































































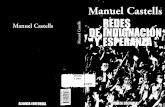










![Ernesto Nathan Rogers e a polêmica da arquitetura brasileira [Ernesto Nathan Rogers and the polemic of Brazilian Architecture], Risco: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631af0aebb40f9952b023b15/ernesto-nathan-rogers-e-a-polemica-da-arquitetura-brasileira-ernesto-nathan-rogers.jpg)





