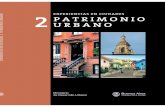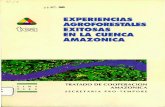Relaciones mágico-religiosas en una familia campesina de élite
4Esdras 9,26-10,60: Experiencias Religiosas y Teologías del Templo
Transcript of 4Esdras 9,26-10,60: Experiencias Religiosas y Teologías del Templo
1
4Esdras 9,26-10,60: Experiencias Religiosas y
Teologías del Templo
1. La mujer, la ciudad celestial, y el corazón conturbado de Esdras:
¿experiencia religiosa o ficción?
El 4Esdras es un apócrifo judío de carácter apocalíptico escrito después de la
destrucción del templo de Jerusalén por los romanos en el año 70. Aunque
desconocemos la identidad real del autor1, éste, a través de una serie de visiones,
diálogos con el ángel (o Dios), oráculos, y otras formas comunes a la apocalíptica,
va respondiendo una serie de preguntas apremiantes para su pueblo y para su
tiempo. Y esto lo hace con una crudeza y honestidad tal que convirtió su escrito en
una obra maestra del género apocalíptico. Respecto al triunfo militar romano sobre
Israel, le encara a Dios: “¿A caso los habitantes de Babilonia (lenguaje figurado
para hablar de los romanos) se comportan mejor (que los judíos) y por ello han
dominado a Sión?”2 (3,28). Más adelante desafía a Dios en los siguientes términos:
“Ahora pues, pesa en una balanza nuestras iniquidades (de Israel) y las de aquellos
que habitan el mundo y se verá a qué lado se inclina el fiel (de la abalanza)”. Y es
que, en efecto, “¿qué gente ha observado así tus mandamientos?” (3,34-35). Y así,
el texto se va desarrollando de manera dramática en torno a cuestiones vitales:
¿por qué Israel se encuentra subyugada por los gentiles? ¿Cuál es el sentido de la
historia del pueblo judío? ¿Tiene sentido el sufrimiento de Israel?
A través de una estructura de siete episodios Esdrás va develando poco a poco el
sentido de los sufrimientos de Israel y se va abriendo a un horizonte de esperanza.
En este sentido el episodio cuarto (9,26-10,60) es de gran importancia por cuanto
sirve de transición desde el llanto al gozo de la contemplación de la Jerusalén
1 El autor pseudográfico de la obra es Esdrás, el escriba y sacerdote que lideró a un grupo de judíos en el
retorno de Babilonia a Jerusalén (428 a.c.), y que posteriormente se convertiría en uno de los organizadores de la comunidad postexílica en Israel. 2 Traducción de D. Muñoz León, en: Alejandro Díez Macho, Apócrifos del Antiguo Testamento, Vol. VI,
Ediciones Cristiandad, Madrid, 2009, p. 357-465.
2
celestial. En la introducción de esta perícopa, el protagonista se encuentra en un
campo llamado Ardat donde come hasta saciarse de las hierbas del campo (9,26).
¿Por qué se menciona la dieta del héroe antes de tener la visión de la Jerusalén
celestial? ¿De qué hierbas se trata? ¿De qué manera estas hierbas y la visión del
protagonista están relacionadas? Nada se nos dice al respecto, salvo que tras siete
días, mientras dormía, su “corazón se turbó interiormente, comenzó a hablar
delante del Altísimo” (9, 27-28), y finalmente tuvo una visión. Esdras nos narra
como a su derecha vio a una mujer “llorando y lamentándose con gran voz y
doliéndose grandemente, desgarradas sus vestiduras y con ceniza sobre su cabeza”
(938). ¿De qué mujer se trata? ¿Qué representa? ¿Estamos ante una ficción
literaria o una visión real?
Para entender el papel que juega esta misteriosa mujer tenemos que considerar
cómo se dirige a Esdras y qué le dice. Con gran amargura le cuenta su historia,
cómo había sufrido mucho durante treinta años de matrimonio debido a su
esterilidad. Cada día y cada noche le había pedido a Dios descendencia, la que
felizmente llego en la figura de un hijo varón. Sin embargo, cuando éste ya estaba
crecido y se preparaba para tomar esposa, precisamente el día del banquete de
bodas, cayó y murió (9, 43-10,1). La aflicción de la mujer fue tan fuerte que huyó al
campo donde sólo quiere llorar negándose a comer y a beber hasta la muerte.
El papel de la mujer es una genialidad por parte del autor del 4Esdras porque
representa la misma actitud adoptada por el héroe en los anteriores tres episodios.
Esdras, al igual que la mujer, sólo se había quejado amargamente por la perdida de
Jerusalén de parte de los romanos. Esdras, al igual que la mujer, no encontraba
consuelo alguno. La mujer es, por lo tanto, el espejo a través del cual se mira Esdras
y que permite que éste supere su amargura cuando reprende a la mujer (y por lo
tanto a sí mismo) por su ceguera y egoísmo. ¿Cómo puedes estar tan ensimismada
pensando en tus sufrimientos cuando el dolor y la perdida de los hijos de Israel han
sido infinitamente superiores? ¿Cómo puedes recibir el consuelo de Dios si no te
abres con confianza a su poder? Cree en Dios, “sacude tu mucha tristeza y aleja de
ti la muchedumbre de tus dolores, para que el Fuerte te sea propicio” (10,24).
3
Ahora bien, es en este momento, cuando el conflicto espiritual de Esdrás se
destraba, cuando la visión de la mujer adquiere caracteres impresionantes.
Efectivamente, mientras Esdras reprendía a la mujer esta se transfiguró delante
de él. Su rostro resplandeció en gran manera y su mirada adquirió la apariencia de
un relámpago (10,25). Es más, de pronto, se escuchó un sonido tan potente que la
tierra se conmovió (10,26). Y es que en vez de la mujer, lo que apareció fue una
ciudad enorme con grandes cimientos (10,27). Esta no era otra cosa sino la ciudad
del Altísimo (10,54), la Jerusalén celestial, reflejo de su gloria y del esplendor de su
belleza. En otras palabras, Esdras no sólo había sido capaz de objetivar y superar su
sufrimiento y el estrés a través del dialogo con la mujer (reflejo de sí mismo), sino
que había podido abrirse a una experiencia trascendente que dotaba de pleno
sentido a la causa de su angustia, la perdida de Jerusalén. Este es un relato, por lo
tanto, escrito con una maestría psicológica y espiritual única. La pregunta no se
puede eludir: ¿estamos frente a una mera ficción literaria o más bien frente a la
expresión escrita de una experiencia visionaria real?
Ciertas frases en el texto inclinan al lector a pensar que estamos frente al reflejo
de una verdadera experiencia religiosa. Cuando Esdras se llena de temor frente a la
visión de la ciudad celestial llama al ángel Uriel para que le explique el significado
de ésta. El protagonista justifica esta acción aludiendo a que ha sido el mismo ángel
quien lo ha “hecho caer en este gran exceso de mente” (10,28). Más aún, cuando
aparece Uriel le pregunta a Esdras que por qué su “inteligencia” y el “sentido de su
corazón” están “conturbados” (10,31). Por último, es importante subrayar que el
mismo Esdras alude a sus sentidos cuando señala más adelante que “ha visto” lo
que no sabía y “ha oído” lo que desconocía (10,35). ¿Qué quieren decir estas
expresiones? ¿Existen experiencias religiosas extraordinarias tras las descripciones
de estas visiones? ¿O conviene ser precavidos y sólo decir aquello de lo cual
podemos estar seguros, esto es de que estamos frente a una creación literaria?
¿Experiencia religiosa extraordinaria o género literario? ¿O quizás, algo de ambos?
4
2. Acercándonos a una definición de experiencia religiosa:
“experiencia” y “realidad”.
Hemos comenzado planteándonos la disyuntiva de definir el cuarto episodio del
4Esdras en términos de una experiencia religiosa expresada a través de los cánones
apocalípticos de la época, o como una magistral creación literaria de la que no se
puede decir con certeza que responda a una visión real. Antes de repasar las
distintas posturas al respecto, conviene consensuar una definición sobre
“experiencia religiosa”. ¿De qué estamos hablando cuando utilizamos este
concepto?3
Lo primero que tenemos que señalar es que desde el punto de vista de la
filosofía, la psicología, la antropología, o la teología, no existe una definición de
experiencia religiosa que deje contento a todos los estudiosos. Siempre se quiere
acentuar un aspecto o perspectiva sobre otra. Y esto sin considerar que
constantemente van apareciendo nuevos estudios (hoy, especialmente desde la
biología) que van enriqueciendo el horizonte de investigación de las experiencias
religiosas. Como el objetivo de este libro no es el profundizar en una definición de
ésta, me contentaré con consensuar una descripción que nos sirva como marco de
referencia para entender una experiencia religiosa. Para ello comenzaremos
estudiando dos conceptos fundamentales: “experiencia” y “realidad”. Una vez que
contemos con una definición de estos conceptos podremos consensuar una
explicación sobre qué es una experiencia religiosa.
Comencemos, entonces, definiendo el primer concepto, la “experiencia”, como
toda la vida consciente de la persona considerada desde sí misma, es decir, desde la
perspectiva del sujeto. La experiencia incluye todas las formas mediante las cuales
el sujeto se relaciona con la realidad social y con la realidad material, incluye las
percepciones de los sentidos, los sueños, los pensamientos, las sensaciones, la
3 Agradezco la valiosa colaboración de la Dra. Esther Miquel en la elaboración del modelo sobre las
experiencias religiosas utilizado en este libro.
5
actividad de la imaginación, los recuerdos4. Mi experiencia es todo lo que yo soy
consciente de haber vivido o estar viviendo. Esta definición identifica “experiencia”
– término utilizado por los estudiosos de las religiones - con “contenidos de
conciencia” – preferido por la neurobiología. Dicha identificación excluye nociones
como “experiencia inconsciente”. Cuando algo sucedido al cuerpo del sujeto
permanece totalmente inconsciente no podríamos hablar de “experiencia”. Es
importante insistir que la “experiencia” como tal acontece siempre en un sujeto
humano concreto, y es, por lo tanto, fundamentalmente subjetiva. Tú no tienes
acceso a mi pensamiento, a mis sensaciones, a mis percepciones, a mis recuerdos.
Sólo puedes imaginarlos o reconstruirlos a partir de mis actitudes y
comportamientos, y con la ayuda de las claves sociales mediante las que el grupo
interpreta los cuerpos de sus miembros.
El segundo concepto a estudiar es el de la “realidad”. Especialmente importante
será clarificar la relación entre la “realidad” y la “experiencia”. Comencemos
diciendo que la «realidad» es el conjunto de entidades hipotéticas o presupuestos a
las que atribuimos la causa de nuestras experiencias5. En otras palabras, la
“realidad” para el sujeto siempre es una deducción sacada de experiencias ya
vividas y del conocimiento acumulado que permiten situar, entender, e interpretar
nuevas experiencias. La «realidad» es una construcción humana basada en mis
experiencias pasadas y, en buena medida, en mis experiencias culturales, por
cuanto cada cultura va acumulando creencias y valores que permiten a sus
miembros comprender y explicar sus experiencias6.
4 Charles D. Laughlin, “The cycle of meaning: some methodological implications of biogenetic structural
theory” en: Stephen D. Glazier (ed) Anthropology of Religion. A Handbook Praeger, Westport, Connecticut – London 1997, p. 476. 5 Esther Miquel, Qué sabemos de…El Nuevo Testamento desde las Ciencias Sociales, Verbo Divino, Estella,
2011, p.203-205. 6 Es importante en este punto sacar a colación una precisión hecha por Esther Miquel: “Construir e
interpretar (la realidad) no es lo mismo que crear algo arbitrariamente de la nada. El proceso de construcción e interpretación de la realidad tiene dos características que lo distinguen de la fantasía individual: La primera es que siempre contiene algo que el sujeto considera dado, algo que él no ha creado ni se considera capaz de crear. La segunda característica es que el proceso de construcción e interpretación de la realidad se realiza, fundamentalmente, mediante procedimientos de discernimiento colectivo en el seno de una sociedad”. Para más detalles: Qué sabemos de…p.206.
6
Este dialogo entre “experiencia” y “realidad” se configura la mayoría de las
veces de manera inmediata y rápida, y funciona tan bien, que no somos conscientes
de hacerlo. Es lo que denominamos “realidad de la vida cotidiana”, esto es, la
realidad formada por todas aquellas entidades con las que estamos familiarizados y
cuyos procesos o comportamientos son para nosotros predecibles. La realidad de la
vida cotidiana es, para cada cultura, el escenario familiar en el que se desenvuelve
la vida diaria de sus miembros. Podemos decir que la realidad de la vida cotidiana
es la realidad construida a partir de la experiencia ordinaria.
Sin embargo, muchos sujetos y grupos humanos sospechan o tienen el
convencimiento de que la realidad de la vida cotidiana no es suficiente para
explicar toda la experiencia humana. Esta sospecha o convencimiento nace de
experiencias extraordinarias, de la reflexión filosófica, de una insatisfacción
metafísica profunda, de un sufrimiento extremo, de una pérdida irreparable, del
enfrentamiento con la enfermedad o la muerte, el descrédito de la autoridad
establecida o de “otros significativos”, etc. Una forma de superar este impasse es
postular la existencia de “otra realidad”, distinta de la “realidad de la vida
cotidiana”, a la que se le atribuye la capacidad de dar sentido y/o explicación causal
a todo cuanto choca o no encaja satisfactoriamente en la experiencia ordinaria. A
esta realidad postulada, que cada tradición religiosa o filosófica imagina a su
manera, se denomina genéricamente “realidad trascendente”. La distinción entre
“realidad de la vida cotidiana” y “realidad trascendente” dependen en buena
medida de la cultura. No obstante, dentro de cada cultura, la idiosincrasia y el
itinerario vital del sujeto puede jugar un papel importante.
Teniendo este marco contextual básico podemos, a continuación, consensuar
una definición de “experiencia religiosa” distinguiendo de forma un poco más
precisa la experiencia “ordinaria” de la “extraordinaria”. Esta distinción nos será de
gran utilidad cuando analicemos distintos textos a lo largo de la obra.
7
3. Definiendo las “experiencias religiosas” y distinguiendo las
“ordinarias” de las “extraordinarias”.
Hemos definido la “experiencia” como toda la vida consciente (sentimientos,
pensamientos, emociones, sueños, etc.) de la persona, considerada desde sí misma,
y en relación con su interacción personal, social y material; y la “realidad” como los
presupuestos nacidos de experiencias pasadas y de la cultura circundante que
permite al sujeto situar y entender nuevas experiencias. Hemos explicado también
los conceptos de “realidad de la vida cotidiana” y “realidad trascendente”
apuntando a que la segunda viene a dar razón de experiencias extraordinarias
(experiencias extraordinarias, sinsentidos, perdidas, enfermedades, muerte, etc. )
que el conocimiento cotidiano no alcanza a explicar satisfactoriamente. Este es el
contexto adecuado para consensuar una definición de “experiencia religiosa”, tanto
“ordinaria” como “extraordinaria”, que nos permita responder a la pregunta de si el
texto del 4Ezra 9,26-10,60 es reflejo de una experiencia visionaria real o una mera
producción literaria.
Entonces, ¿cómo podemos definir la experiencia religiosa en términos
generales? Una experiencia se define como religiosa cuando el sujeto que la padece
y su comunidad de fe la interpretan como tal7. En este sentido es importante
apuntar que toda experiencia religiosa está referida a la realidad trascendente en la
que cree el sujeto y su comunidad de fe. Esto hace que la experiencia se defina
como “religiosa” y no como “secular”8.
Lo que caracteriza a una “experiencia religiosa ordinaria” es el hecho que el
sujeto que la percibe lo hace a través de estados de conciencia (sensaciones
somáticas y percepciones) mediante los que orienta su praxis cotidiana. Esta 7 Frances Flannery, “The Body and Ritual Reconsidered, Imagined, and Experienced”, en Experientia Vol. I,
(Ed. F. Flannery, C. Shantz, R.A. Werline), Society of Biblical Literature, Atlanta, 2008, p. 18. 8 Tanto una como otra experiencia religiosa tocan de manera radical dos polos aparentemente
contrapuestos. Por una parte, le confiere u confirma en la persona receptora un conocimiento o poder privilegiado sobre cuestiones humanas fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cuál es el sentido de la historia? ¿Cómo superar la impotencia frente a problemas como las enfermedades y posesiones? Por otra, le permite tocar una realidad divina, suprema y trascendente, que no se puede entender, aprehender, ni manipular mediante las competencias y habilidades que utiliza el sujeto para insertarse en la vida cotidiana. Para más detalles: Vicente Vide, ¿En qué Dios creemos?, PPC, Madrid, 2008, p. 37.
8
definición deja en la categoría de “experiencias religiosas ordinarias” un abanico
enormemente variado de vivencias: la peregrinación, la oración silenciosa en una
iglesia, el participar de la liturgia dominical, el sentarse en el cojín para practicar
yoga, el vestir una sotana, el llevar las filacterias, etc. A esta categoría pertenecerían
todas aquellas experiencias que derivan de prácticas habituales, o incluso
rutinarias, pero a las que el sujeto y su grupo de fe otorgan un significado religioso.
Así, por ejemplo, presentarse en público con velo o con barba es experiencia
religiosa si se hace por motivos religiosos - es la experiencia de sentirse obediente a
unas prescripciones religiosas y de saberse observada e interpretada por los demás
en esa misma clave. También es el caso de muchas experiencias de conversión que,
a pesar de estar acompañadas por emociones muy intensas y tener repercusiones
drásticas en la forma de pensar y de actuar del sujeto, no alteran su percepción
sensible ni sus sensaciones somáticas.
La experiencia religiosa extraordinaria, por otro lado, se distingue de la
ordinaria en que el sujeto la percibe a través de estados alternativos de conciencia,
esto es, sensaciones somáticas y percepciones mediante los cuales el individuo no
funciona cotidianamente. Ejemplos de experiencias religiosas extraordinarias
pueden ser los sueños cuando se interpretan en clave espiritual, las visiones, los
viajes celestes de los chamanes y las diversas vivencias inducidas mediante
consumo de drogas, ciertos ejercicios de yoga o prácticas meditación, como la
alteración de los límites corporales o el sentimiento de unidad absoluta9. Algunas
veces el estado alternativo de conciencia se experimenta en un contexto grupal de
manera somáticamente coordinada y cadenciosa. Es el caso de prácticas sufíes, de
algunos ritos vudús relacionados con la danza y el sonido rítmico de los tambores,
algunas experiencias de carácter cristiano carismático etc. Este tipo de experiencia
se explicarían, además de por el sistema neurológico espejo (responsable de
nuestra capacidad para imitar a otros seres humanos y que no pasa por la
9 Esther Miquel, Qué sabemos de…p.208.
9
reflexión)10, por las creencias y expectativas comunes compartidas por el grupo
acerca del tipo de contacto con lo divino que persiguen.
Es importante constatar que uno de los objetivos primarios de la praxis
religiosa es la transformación del sujeto. Esta transformación puede darse a través
de la búsqueda existencial de una identidad idealizada (inmortal y perfecta;
angelical o adámica; divinizada o santificada, etc), o bien, de la búsqueda de la
unión o fusión con lo trascendente que eventualmente diluye la misma idea de
persona (Nirvana, Unión Mística, Unión Litúrgica etc.). En el caso de la
transformación en una identidad idealizada lo que está detrás es la contraposición
entre nuestra naturaleza imperfecta y temporal (marcada por el cambio, la perdida,
la enfermedad, y la muerte), y una realidad divina perfecta y eterna que nos llama a
compartir, acercarnos, e identificarnos con su beatitud. Y es que nuestra
“verdadera” naturaleza humana está como oscurecida por un velo, está como
tergiversada, pero que sin embargo, en nosotros se encuentra la posibilidad de
trascender esta imperfección a través de un descubrimiento cognitivo-emotivo de la
realidad perfecta e inmortal11. Por otra parte, en el caso de la transformación o
disolución unitiva, lo que está detrás es la idea que lo único verdaderamente real es
la divinidad sea que se entienda como el Absoluto, el Todo, el Uno, la Nada etc. en
relación a la cual las realidades humanas carecen de sustantividad.
Ahora que hemos consensuado una definición de “experiencia religiosa
ordinaria y extraordinaria” podemos volver al asunto que nos atañe. Hemos visto
cómo una mujer en estado lamentable se ha aparecido a Esdras, quien no tarda en
regañarla por su terquedad quejumbrosa. En ese momento la mujer se convierte en
la ciudad del Altísimo, la Jerusalén celestial. La pregunta que trataremos de
contestar es la siguiente: ¿Existen experiencias religiosas extraordinarias tras las
descripciones de las visiones que encontramos en el 4Esdras? ¿O se trataría sólo de
relatos literarios apocalípticos?
10
Julie M. Werner, Sharon A. Cermak, Lisa Aziz-Zadeh, “Neural Correlates of Developmental Coordination Disorder: The Mirror Neuron System Hypothesis”, Journal of Behavioral and Brain Science, 2 (2012), p. 258-268. 11
Moshe Idel, Cábala y Eros, Siruela, Madrid, 2005, p. 181-182.
10
4. La difícil tarea de desentrañar el texto: ¿experiencia religiosa o
género literario?
No son pocos los autores que aseguran que lo único cierto detrás 4Esdras 9,26-
10,60 es que se trataría de una creación literaria. Y nada más. Cualquier agregado
es un supuesto del comentarista que no tendría asideros seguros. Y sus argumentos
son de peso. En primer lugar, dicen, los escritos apocalípticos (en nuestro caso el
4Esdras) son pseudográficos y como tales se basan en convenciones literarias. Al
atribuir el escrito a Esdras, el autor real del texto se está amparando en una
estructura literaria estereotipada de la cual las visiones formaban parte,
especialmente, para expandir o explicar textos veterotestamentarios. En tal caso
nada nos puede asegurar que estamos frente a verdaderas experiencias religiosas12.
Sin embargo, contra argumentan otros, la pseudografía en la antigüedad no es un
asunto principalmente de convenciones literarias, sino más bien de la
interpretación de las obras o con la autoría social de las mismas. Que el autor del
4Esdras le esté atribuyendo la autoría de su obra a un escriba-sacerdote del siglo V
responde más a la intención interpretativa de la misma que a convenciones
literarias. Al igual que el Esdras histórico, el autor de la obra está haciendo un
llamado a la reconfiguración del pueblo de Israel, esta vez, luego de la derrota con
los romanos. Además, insisten, ¿no existen, acaso, algunos textos apocalípticos y
visionarios, como el Apocalipsis de Juan o 2Cor 12, cuyos autores prescinden de la
pseudografia? ¿Es que acaso ellos también se limitan a comentar o expandir textos
bíblicos basándose en convenciones literarias y sin poner nada de sus propias
experiencias religiosas?13.
Pero el asunto no termina allí. Los que cuestionan la presencia de una
experiencia religiosa en 4Esdras 9,26-10,60 afirman que el género apocalíptico es
en general tan estereotipado que podemos encontrar claras filiaciones temáticas y
simbólicas entre las diversas obras como el caso de nuestro libro con el Apocalipsis
de Daniel o Ezequiel. En concreto, las visiones, oráculos, lamentaciones y otras
12
Entre los autores que niegan la posibilidad de probar experiencias religiosas en los textos apocalípticos: Charles Quarles, Joseph Dan, Martha Himmelfarb, Peter Schäfer. 13
Para el tema de la pseudografia y en general argumentos a favor de la existencia de las experiencias religiosas en los textos apocalípticos: James Davila, Christopher Rowland, Alan Segal, Michael Stone.
11
técnicas en los diversos libros se expresan a través de una terminología y
simbología estándar. Si estos textos son verdaderamente expresión de experiencias
religiosas, ¿por qué no ocupan un vocabulario más espontaneo y natural? Este
argumento es contrastado por quienes señalan que toda experiencia religiosa se
expresa necesariamente a través de cánones literarios definidos por el grupo social.
Y es que no puede ser de otra manera. Si este ha sido el caso de las experiencias
religiosas de una Teresa de Avila o de una Hildegarda de Bingen, ¿por qué en el
caso del 4Esdras tendría que ser diferente? Además, afirman, no hay que
absolutizar el carácter estereotipado de la terminología y simbología apocalíptica.
Un estudio más detallado reconoce patrones comunes que responden a un mismo
genero literario, en nuestro caso el apocalíptico, pero al mismo tiempo una rica
diversidad de imágenes que se explican mejor como fruto de la experiencia
religiosa del autor.
En definitiva, ¿se podrá llegar a un consenso al momento de definir la existencia
o no de experiencias religiosas extraordinarias en 4Ezdras 9,26-10,60? Es muy
aventurado decirlo todavía. Lo más probable es que los movimientos pendulares
entre los que aceptan y niegan esta posibilidad seguirán moviéndose de un extremo
a otro dependiendo de los presupuestos que se adopten al momento de estudiar un
texto. Y es que, en definitiva, nos movemos en un campo definido por
probabilidades. En esta área no pueden existir certezas.
5. Destrabando el problema: La dimensión personal y social de la
experiencia religiosa.
Quizás nunca sabremos con exactitud si los textos visionarios de la antigüedad,
como 4Esdras 9,26-10,60, describen experiencias reales porque, al final del
camino, éstas siempre son intraspasables. Como hemos dicho más arriba, toda
experiencia, más aún si se trata de una religiosa, es por naturaleza subjetiva porque
sucede a un individuo concreto. ¿Pueden acaso los escritos apocalípticos reflejar de
manera apropiada lo que el supuesto vidente sintió? ¿No es mejor guardar silencio
y reconocer una sabia ignorancia respecto a las experiencias religiosas? ¿No es más
prudente limitarse a los resultados de los estudios literarios, formales, y de las
12
fuentes? Las últimas investigaciones, especialmente desde la biología, parecen
apuntar en esta dirección. Y es que la experiencia religiosa ocurre, en último
término, en el intrincado sistema neurobi0lógico, o si se prefiere, en la conciencia
de cada sujeto. Esto es particularmente importante en las experiencias religiosas
extraordinarias donde, a través de una dinámica estimulo-respuesta, ciertas
conexiones neuronales se bloquean o, por el contrario, se hiper-conectan
produciendo en el cerebro un estado de bienestar14. En definitiva, el carácter íntimo
de la vivencia no se puede servir de ningún género literario para describir
adecuadamente su esencia.
Por lo tanto, en este libro no responderemos a la pregunta de si existen
experiencias religiosas extraordinarias tras las descripciones de visiones,
transformaciones y viajes celestes que tienen como marco al templo celeste, y que
encontramos en ciertos escritos judíos y cristianos como el 4Esdras. La
subjetividad final que define a toda experiencia religiosa es la piedra de tope que
nos impide responder con certeza a si estos textos están describiendo
acontecimientos reales.
Reconociendo que esto es verdad, también hay que señalar que no podemos
entender en su totalidad una experiencia religiosa si prescindimos de sus
dimensiones sociales. Como hemos dicho más arriba, una experiencia es religiosa
en cuanto es interpretada como tal por el individuo que la padece y su comunidad
de fe. Por lo tanto, no existen experiencias religiosas “puras” (o de “laboratorio”)
en el sentido que prescindan de un contenido y valoración dado por una
comunidad, esto es, de la realidad trascendente en la que creen el individuo y su
grupo social. Esto significa que la interpretación de una experiencia como religiosa
o no, puede variar enormemente caso a caso en función de las creencias y valores
en los que es leída por los distintos grupos. Así, por ejemplo, los exorcismos de
Jesús son interpretados por sus seguidores como manifestación de la presencia del
Reino de Dios en medio del pueblo. La misma experiencia no es aprobada por los
dirigentes religiosos quienes la definen como posesión demoniaca confinando al
14
Eugine D´Aquili, Andrew Newberg, The Mystical Mind. Probing the Biology of Religious Experiences, Paperback, Minneapolis, 1999.
13
protagonista a la marginalidad social. En ambos casos es el grupo quien, de
acuerdo a sus valores y creencias (su “realidad trascendente” como decíamos más
arriba) quien define los exorcismos de Jesús. ¿Experiencia religiosa liberadora o
posesión demoniaca?
Pero no sólo el grupo es quien define una experiencia como religiosa o no, sino
que además le dota de sentido y contenido. En otras palabras, existe una
comunicación virtuosa entre las creencias religiosas a las que el receptor de la
experiencia adhiere, y lo que dice ver, escuchar o recibir de Dios. El contenido de la
experiencia religiosa debe encajar en o ser reconocido por las expectativas
culturales ambientales y particulares del grupo al que pertenece el sujeto. De
hecho, la experiencia religiosa carecería de sentido si la cultura circundante no las
dotara de significado.
Reconozcamos, además, otra función social fundamental al momento de hablar
de las experiencia religiosas. El marco contextual de la experiencia religiosa se
produce, generalmente, a través de ritos o ceremonias definidos socialmente. Estos
ritos y ceremonias pueden ser de lo más triviales en el caso de las experiencias
religiosas ordinarias. Por ejemplo, la liturgia dominical en el caso de los cristianos,
una peregrinación a un lugar santo, el participar de una fiesta religiosa concreta, el
llevar tal o cual vestimenta o peinado, etc. En el caso de las experiencias religiosas
extraordinarias, sean individuales o colectivas, estos ritos y ceremonias suelen ser
más sofisticadas, como por ejemplo los movimientos corporales repetitivos y
rítmicos, generalmente siguiendo una cadencia; la utilización de ciertas dietas y
ausencia de sueño; la recitación estereotipada de determinados himnos en medio
de asambleas; la invocación de figuras ancestrales en conexión con la historia del
grupo; y otros rituales que facilitan el acceso a estados alternativos de conciencia
que caracterizan a estas vivencias15.
Por lo tanto, puede ser que nunca tendremos certeza sobre la existencia o no de
una experiencia religiosa detrás del 4Esdrás 9,26-10,60. Nunca llegaremos al nivel
15
Colleen Shantz, “Opening the Black Box: New Prospects for Analizing Religious Experience”, en: Experientia, Volume 2, Linking Text and Experience, (Ed. Colleen Shantz y Rodney A. Werline), SBL, Atlanta, 2012, p.11.
14
más personal del autor real del texto. ¿Qué fue lo que verdaderamente sintió o
experimento en el supuesto que hubo una experiencia religiosa? El punto es, sin
embargo, que aun no pudiendo dar respuesta a esta pregunta, de lo que sí podemos
hablar es de las creencias y valores sociales que dotan de significado y sentido a
esta supuesta experiencia tal como nos han llegado en los textos. Si el texto tiene
sentido como expresión de una supuesta experiencia religiosa (y no el mero delirio
fantasioso de un autor al modo del surrealismo mágico), es porque existen una
serie de creencias y valores compartidos por el autor y la audiencia (o lector) que
han definido a la visión como religiosa.
Hemos llegado al punto neurálgico que nos interesa. Plateémoslo como una
pregunta a partir del texto que estamos analizando. ¿Cuáles son las creencias y
valores compartidos por la comunidad que interpreta 4Esdras 9,26-10,60 como
una autentica experiencia religiosa (y no como un relato del género ciencia
ficción)? ¿Cuáles son los símbolos, los espacios, las historias compartidas por los
miembros del grupo que dotan de sentido y definen 4Esdras 9,26-10,60 como una
experiencia religiosa extraordinaria?
6. Creencias y valores que definen las experiencias religiosas en el
primer siglo: las teologías del templo.
Como hemos dicho, es el grupo al que se dirige el relato de 4Esdras 9,26-10,60
quien ha definido este texto como una descripción de una experiencia religiosa y no
una mera ficción literaria. Y lo ha hecho basándose en una serie de experiencias,
creencias y valores que comparten con el autor real. ¿Cómo podríamos definir esas
creencias y valores? ¿Existiría algún modo general de englobar ese mundo
intrincado de símbolos que constituyen el encuentro con la mujer y con la
Jerusalén celestial de acuerdo a 4Esdras 9,26-10,60? Respondamos en una frase:
las creencias y valores del grupo que define la experiencia de nuestro texto como
religiosa se llaman teologías del templo de Jerusalén. Pero, ¿a qué nos referimos
con esta expresión? ¿De qué se tratan estas teologías?
15
Partamos, entonces, definiendo qué entendemos por teologías del templo16. Las
teologías del templo son un conjunto de creencias y prácticas que permiten a
quienes las mantienen afirmar la posibilidad de las experiencias religiosas,
ordinarias y extraordinarias, descritas en diversos textos, uno de los cuales es
nuestro 4Ezra 9,26-10,60. Para estas personas, los textos en cuestión no serían
exposiciones de creencias ni relatos metafóricos, sino descripciones de experiencias
religiosas verosímiles a los ojos de los autores y sus audiencias. Las teologías del
templo hacen verosímiles las descripciones que estudiamos a través de: (i) Una
concepción metafísica concreta que incluye una determinada estructuración del
cosmos, el mundo humano y el espacio donde habita Dios con su corte (cielo en
forma de templo, paralelismo entre el templo terrestre y el celestial, entre
sacerdocio humano y angelical, significado de la localización y forma del templo
terrestre etc.); (ii) creencias antropológicas que apuntan, o bien, a la
transformación angelical o adámica del sujeto como resultado de experiencias
religiosas en el templo de Jerusalén (o su sustituto); o, a la disolución del sujeto en
lo trascendente a través de experiencias religiosas extraordinaria de carácter
unitivo, también simbolizada a través del santo de los santos (iii) creencias que
apuntan a la existencia de un ser prominente (sea un ángel o un héroe
transformado en los cielos) que sirva de intermediario entre los hombres y el
absoluto divino.
Para entender la existencia de estas teologías en relación al santuario,
tenemos que comprender que el templo de Jerusalén era el corazón de las distintas
corrientes que configuraban la pluralidad de aspectos del judaísmo hacia el inicio
de nuestra era. Distintos grupos, como fariseos, esenios, saduceos, y las distintas
comunidades que componían las corrientes religiosas, se definían, en gran parte,
en relación con el templo. Esto era así porque gran parte de la historia del pueblo
de Israel (y por lo tanto de los primeros cristianos) estaba íntimamente relacionada
con el santuario. Se cree que el primer templo fue construido por Salomón hacia el
siglo X a.C. y destruido por los babilónicos liderados por Nabucodonosor II en el
16
Ocupo el plural ―teologías-‖ porque en este período no sólo existían posiciones encontradas respecto al templo, sino que también porque no había una sistematización ideológica respecto a los diferentes aspectos del mismo.
16
587 a.C. La construcción del segundo templo se inició bajo el liderazgo de
Zorobabel y fue terminado hacia el año 516 a.C. Hacia el 19 a.C. Herodes el Grande
comenzó una gran restructuración del templo que lo convertiría en una de los
edificios más impresionantes de su tiempo. No muchos años después de la
finalización de las obras aconteció la primera sublevación judía en contra del
Imperio romano cuyo resultado fue la destrucción de Jerusalén y el templo hacia el
año 70 d.C. Este acontecimiento fue un verdadero trauma para el pueblo de Israel,
como vivenciamos en el 4Esdras. Y es que el templo era mucho más que un lugar de
culto público. Era el lugar donde la realidad trascendente de Dios permeaba de
manera excelsa la realidad material del hombre a través de una serie de prácticas y
creencias. El templo era la respuesta viva a preguntas humanas fundamentales
sobre la estructura del cosmos, el lugar que Dios y el hombre ocupa en él, el sentido
de la historia, y sobre el origen y destino del ser humano. El santuario era el lugar
desde donde se entretejían las convicciones y los valores del judaísmo.
Las teologías del templo, por lo tanto, son las creencias y los valores que definen
a los textos que estudiaremos como experiencias religiosas (y no como ficción
literaria para recrear la imaginación del lector). Estas teologías del templo implican
una definición de Dios y otros seres celestiales, además de la estructura del cosmos,
el sentido de la historia, y una concepción antropológica idealizada. Volvamos,
entonces, al texto del 4Esdras para ver cómo las teologías del templo nos ayudan a
interpretar las visiones del autor.
7. 4Esdras 9,26-10,60 a la luz de las teologías del templo.
Hemos dicho que las teologías del templo constituyen las creencias y valores a
través de las cuales la audiencia (o lector) interpreta y acepta la visión de Esdras
(9,26-10,60) como experiencia religiosa extraordinaria. Para analizar nuestro
ejemplo tenemos que partir de un supuesto fundamental. El autor de la obra logra
empatizar con los sufrimientos de la audiencia o el lector. Como hemos visto más
arriba, el dolor por la pérdida de Jerusalén y su templo abre una serie de preguntas
existenciales que van al corazón de las contradicciones que la experiencia religiosa
de Esdras está llamada a superar. ¿Por qué Dios ha castigado a su pueblo en mano
17
de los gentiles? ¿A caso estos se comportan mejor que los judíos? (3,28). ¿Cómo
puede el pueblo creer que Dios se preocupa de ellos después de la perdida de
Jerusalén y el templo? ¿Cuál es el sentido de la historia del pueblo judío? ¿Tiene
sentido el sufrimiento de Israel? El sufrimiento de Esdras es el sufrimiento de la
audiencia o del lector. Sus preguntas existenciales coinciden. En términos
generales, el problema religioso del sufrimiento de Esdras, como hemos visto más
arriba, no puede ser “resuelto” a través del conocimiento que aporta la “realidad de
la vida cotidiana”. Es necesario echar mano a una “realidad trascendente” que situé
y explique su experiencia religiosa, la misma que la audiencia o el lector califican
como “posible”.
El sufrimiento de Esdras se expresa corporalmente, y de manera ritual, en una
forma que debió haber sido conocida y practicada por la audiencia. Recordemos
que en el mundo mediterráneo los rituales incubatorios conducentes a tener sueños
inspirados incluían el dormir en un lugar sagrado, oraciones, duelo, llanto, ayuno, y
dietas estrictas17. Estas son actividades rituales muy parecidas a los patrones que
vemos en 4Esdras 9,26-10,60. Efectivamente, sabemos que previo a la visión que
nos atañe, Esdras, siguiendo las instrucciones del ángel, permanece en un lugar
especial, el campo de Ardat, lleno de hierbas de las que se alimenta durante siete
días absteniéndose de la carne y el vino (9,23-37). Si reconocemos en la mujer al
espejo a través del cual se mira Esdras, entonces éste lloró e hizo un profundo
duelo. Finalmente, y luego de seguir esta dura dieta durante siete días, su “corazón
se turbó interiormente” y “comenzó a hablar delante del Altísimo” (9, 27-28), lo
que lo condujo, finalmente, a tener la visión. Todo indica que estamos muy
probablemente frente a la descripción de un ritual, conocido por la audiencia o el
lector, conducente a la recepción de una experiencia religiosa extraordinaria.
Pero lo que más nos interesa constatar es que el contenido de la visión adquiere
sentido a partir de las creencias y valores que hemos definido como teologías del
templo. Fijémonos cómo la angustia de Esdras (y por lo tanto de la audiencia) se
17
Frances Flannery, “Esoteric Mystical Practice in Fourth Ezra and the Reconfiguration of Social Memory”, en: Experientia, Volume 2, Linking Text and Experience (Ed. C. Shantz y R. A. Werline), SBL, Atlanta, 2012, p. 63.
18
destraba precisamente a través de la contemplación de la restauración gloriosa de
Sion y su templo. Es en último termino la invitación que le hace el ángel Uriel: “Tu,
pues, no temas ni se espante tu corazón, sino entra y ve el esplendor y la grandeza
del edificio, en cuanto sea capaz de ver el alcance de tus ojos, y después escucharás
cuanto sea capaz de oír la agudeza de tus oídos” (10,55). Las creencias metafísicas
que están a la base es la existencia de una Jerusalén y de un templo celestial donde
habita Dios. Efectivamente, y tal como estudiaremos a lo largo de este libro, en esa
época existía la creencia que el templo de Jerusalén sólo era el reflejo de un
santuario verdadero y eterno, el celestial. Y es a través de la existencia de estas
realidades cósmicas supremas que la audiencia interpreta y dota de sentido a la
experiencia religiosa que el autor narra en su obra. Sí, Jerusalén y el templo han
sido destruidos. La victoria aparentemente es de los romanos. El dolor por la
perdida es inmenso. Pero Jerusalén y su templo sólo eran reflejos de realidades
celestiales inmensamente superiores. Estos sólo eran espejos de una Jerusalén y de
un templo celestial que se harán presentes en la historia humana en cualquier
momento. Entonces el dolor que embarga al hombre justo desaparecerá para
siempre. Y es que coincidirá con la aparición y victoria definitiva del Mesías
esperado (visiones posteriores).
8. Concluyendo con el ejemplo del 4Esdras.
Puede ser que nunca tengamos acceso a la experiencia religiosa que el autor del
4Esdras experimentó en los campos de Ardat. En el supuesto de que algo
extraordinario ocurrió, es un acontecimiento demasiado personal. No se puede
transmitir de manera adecuada y completa. Sin embargo, sí podemos ser
conscientes de las creencias y valores del grupo que escuchó y leyó el relato del
4Esdras 9,26-10,60 y que definió este texto como expresión de una experiencia
religiosa extraordinaria y no como una mera creación de ficción. Estas creencias y
valores se definen como teologías del templo. Se reconoce el dolor del pueblo por
la destrucción del santuario en Sion, pero se recuerda que del llanto emergerá la
gloria de una realidad inmensamente superior: la Jerusalén y el templo celestial.
Estas habitaciones divinas existen desde siempre, y desde allí Dios gobierna la
historia del pueblo de Israel. Hay una metafísica implícita, una cierta idea sobre la
19
estructuración del cosmos, el mundo humano y el espacio donde habita Dios, que
permiten, a quienes las mantienen, afirmar la posibilidad de la experiencia
religiosa de Esdras.
Lo que es particularmente interesante es que estas teologías del templo no sólo
son compartidas por la audiencia que lee el 4Esdras como justificativos y
explicaciones de experiencias religiosas. De manera sorprendente, estas teologías
definen experiencias religiosas no sólo para los judíos, sino que también para los
cristianos y los gnósticos de lugares y tiempos muy diversos. Textos judíos
apócrifos tan distintos como el Testamento de Leví, el Documento de Damasco, y
las Hejalot Rabbati tienen una cosmología, una antropología, y un sentido de la
historia analogable con un texto gnóstico cristiano como el Evangelio de Felipe, o
con una obra cristiana canónica como el Apocalipsis de Juan. Y este sustrato
analogable, que explica experiencias religiosas tan diversas, no es otro que las
teologías del templo. De hecho, el surgimiento del cristianismo y el gnosticismo no
se pueden entender, en parte, si prescindimos de las creencias y valores que
giraban en torno al significado real del templo de Jerusalén. En otras palabras,
parte importante de los textos judíos y cristianos primitivos donde se podría
discernir experiencias religiosas, ordinarias y extraordinarias, están influidos por
las mismas creencias y valores que definimos como teologías del templo.