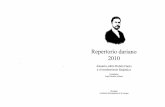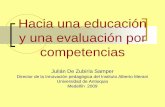El obstinado rigor. Hacia una historia cultural de América Latina Compilación de José Luis Romero
2012. Hacia una Historia de las Bóvedas Tabicadas
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 2012. Hacia una Historia de las Bóvedas Tabicadas
• Ignasi Bosch i Reitg (1910-1985): una patente para construir bóvedas tabicadas. Chamorro Trenado, Miquel Àngel; Llorens Sulivera, Joan y Llorens Sulivera, Miquel 239
• A uso y costumbre de buen oficial: sobre construcción y ruina de bóvedas tabicadas en la Valencia de los siglos XVII y XVIII. Gil Saura, Yolanda 249
• Estabilidad de la construcción sin cimbra. Fortea Luna, Manuel y Pedrera Zamorano, José Luís 263
• La construcción tabicada hoy. Martín Jiménez, Carlos y García Muñoz, Julián 275
• Bóvedas tabicadas reloaded: una propuesta evolutiva desde Mallorca. Ramis González, Miquel 285
3. MECÁNICA ESTRUCTURAL
• Cáscaras delgadas de fábrica. Heyman, Jacques 295
• Nuevas bóvedas tabicadas: análisis, diseño y construcción. Ochsendorf, John 309
• Análisis estructural de cúpulas tabicadas: la cúpula interior de la Basílica de la Virgen de los Desamparados en Valencia. Huerta Fernández, Santiago 319
• La comprensión de la tracción. Alonso Durà, Adolfo y Martínez Boquera, Arturo 337
• El análisis experimental aplicado a bóvedas tabicadas. Llorens Sullivera, Miquel, Llorens Sullivera, Joan y Chamorro Trenado, Miquel Àngel 349
4. DESARROLLO DEL SIMPOSIO
• Programa 365
• Ceremonia de apertura 369
• Ceremonia de clausura 383
• Algunos de los paneles presentados en el Simposio 387
• Índice de autores 391
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 6 10/05/12 18:59
10 simposio internacional sobre bóvedas tabicadas. valencia 2011
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 10 10/05/12 18:59
RESUMENEstas notas proponen, esquemáticamente, una historia de las bóvedas tabicadas ligada a la
historia de la construcción occidental y al segundo milenio de nuestra era. Parten de su discreta presencia, por lo que ahora sabemos, en el este de Al-Andalus en el siglo XII. Irrumpen de for-ma impetuosa y con rápido desarrollo en la arquitectura de una sociedad de frontera: Valencia en la primera mitad del siglo XIV. Durante el siglo XV tiene una pronta e interesada difusión por todos los reinos de la Corona de Aragón. La Edad Moderna vio su desarrollo por el mun-do hispánico y por Europa. Este episodio es de una asombrosa creatividad y de una intensa experimentación. Se crearon nuevos tipos y se desarrollaron inéditas superficies. Por último se examinan las innovaciones del dilatado y mejor conocido capítulo de las bóvedas tabicadas en el mundo contemporáneo.
ABSTRACTThese notes offer a brief history of tile vaults. This story is linked to the construction history
of the west and the second milennium AC. Tile vaults have a discreet presence in the East of Al-Andalus in the XII century. Emerge quickly with rapid development in a frontier society: Valencia during the first half of XIV century. During the fifteenth century, pervades alls realms of the crown of Aragon. Modern Age saw the development by the Hispanic world and Europe. This time is an amazing creativity and an intense experimentation. Were created and developed new types and unpublished surfaces. Finally examines the innovations of the extensive and well-known chapter of tile vaults in the contemporary world.
Hacia una historiade las bóvedas tabicadas
Arturo Zaragozá Catalán
Arquitecto Inspector de Patrimonio Artístico
(Página anterior). Sala capitular del convento de Santo Domingo de Xàtiva (1329-1335). Foto Santi Tormo.
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 11 10/05/12 18:59
12 simposio internacional sobre bóvedas tabicadas. valencia 2011simposio internacional sobre bóvedas tabicadas. valencia 2011
No es frecuente que un sistema cons-tructivo milenario siga despertando asombro e interés hoy día. Ocurrió
también en el siglo pasado. Arquitectos tan diferentes como los Guastavino, Gaudí o Le Corbusier lo acogieron con entusiasmo. Aca-so solo un sistema tan sencillo y versátil podía permitir las inesperadas formas de adapta-ción a cada época y a cada estilo. Seguramen-te su fórmula de éxito no está muy lejana del lema olímpico “Citius, Altius, Fortius” (Más Rápido, Más Alto, Más Fuerte). Pero seguir la historia de este sistema constructivo no es fá-cil. Obliga a valorar fuentes muy diversas: la arqueología de la arquitectura y las noticias documentales, por supuesto. Pero también la lógica estructural y la lógica constructiva. La historia del arte y la historia de la cultura no le son ajenas. Afortunadamente, en los úl-timos años se ha constituido un formidable corpus de estudios de muy variada índole que podemos ir sintetizando. Con todo, debemos estar advertidos de la tentación (no siempre
superada) de hacer de un sistema constructi-vo al protagonista central de la historia de la arquitectura.
Podemos definir las bóvedas tabicadas como aquellas formadas por una o más ca-pas de ladrillos de reducido grosor tomados a panderete o de plano, es decir, unidos en cada capa por su testa y por su canto y quedando la tabla al aire. En estas bóvedas la primera capa de ladrillos se toma con mortero de yeso. Las siguientes se toman bien con el mismo con-glomerante, o con cal, o con cemento. Gracias al rápido endurecimiento, resistencia y adhe-rencia de la pasta de yeso la bóveda no requie-re cimbra para su construcción. De hecho la primera capa sirve de cimbra perdida para las siguientes. Entre sus ventajas están la máxima ligereza y la notable rapidez de su construc-ción. Los materiales indispensables para su fá-brica son el yeso y el ladrillo de escaso canto.1
Por las características de la bóveda tabica-da, ésta se inscribe entre las familias de bóve-das que se construyen sin cimbra.2 También deben estudiarse entre las que tienden a la mínima relación entre la masa de la fábrica
Construcción de la hoja de una bóveda de esca-lera de dos capas. El maestro coloca la segunda capa en obra. Según F. Casinello, dibujo de M. Guerra.
Construcción de la hoja de una bóveda de esca-lera de una capa mediante un peón que amasa la pasta de yeso y unta los cantos de las rasillas y el maestro que la coloca en obra. Según F. Ca-sinello, dibujo de M. Guerra.
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 12 10/05/12 18:59
13a. zaragozá • Hacia una historia de las bóvedas tabicadas
y la luz que cubren. Por supuesto esta ele-mental hoja tabicada puede presentarse con numerosas variantes. Apoyada sobre nervios, o tendida entre los muros. Trasdosada con ar-gamasa aligerada con vasijas cerámicas, o con éstas únicamente, o con tabiquillos, costillas, callejones o armados. Las formas pueden ser aristadas, de revolución, regladas o macladas. La hoja tabicada puede ser única o múltiple. Con frecuencia sirve de cimbra perdida a una bóveda dispuesta a rosca. La decoración acoge igualmente diferentes posibilidades: nervios añadidos sin función estructural u otra capa pegada que forme la piel visible.
I. LAS TRADICIONES CONSTRUCTI-VAS DE LA ANTIGÜEDAD TARDIACon frecuencia, se ha repetido que el ori-
gen de las bóvedas tabicadas se encuentra en la disposición de los grandes ladrillos roma-nos bipedales (60x60x7cm. aproximadamen-te) que se empleaban para cerrar las cimbras que recibían el grueso de la argamasa de cal que constituían realmente las bóvedas. La hoja de cerámica en ocasiones tenía dos capas de ladrillo, ejerciendo la segunda de tapajun-tas de la primera. La cerámica permitía que la aplicación del estuco decorativo que revestía las bóvedas por su intradós se adhiriera con
mayor facilidad que al hormigón. El ahorro en la tablazón también debía ser considera-ble. No obstante, el gran peso del hormigón que formaban las bóvedas no evitaba la nece-sidad de grandes cimbras. En cualquier caso las dimensiones de los ladrillos no hubieran permitido jamás (aunque se hubiera utiliza-do yeso) la construcción autoportante o sin cimbras. Es evidente que esta hoja cerámica no podemos considerarla como una bóveda tabicada, al menos en el sentido con el que la hemos definido.
August Choisy (1873) que fue el primero en relacionar las bóvedas tabicadas con las capas de ladrillo de las bóvedas romanas de época imperial, también señaló que “los ro-manos al emplear armaduras tabicadas de ladrillo perseguían dos objetivos: Primero, ofrecer un soporte rígido y continuo para los hormigones. Segundo establecer una unión sólida y duradera entre la armadura o casco y el hormigón, de aquí el empleo de algunos ladrillos dispuestos a tizón. También indicó que “En la Roma antigua, la armadura o casco de ladrillo no era más que un soporte auxiliar para el hormigón, que era el que realmente formaba el cuerpo de la bóveda y aseguraba su solidez y permanencia. Por el contrario hoy día el tabicado curvo se ha convertido en
Representación gráfica de las distintas zonas yesiferas estudiadas por el Instituto Geológico y Minero de España.
Proceso constructivo de una bóveda romana según Luis Moya, Cuaderno de apuntes de Construcción, Madrid, 1993.
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 13 10/05/12 18:59
14 simposio internacional sobre bóvedas tabicadas. valencia 2011
el elemento esencial, en la verdadera estructu-ra de la bóveda”.
Los conocimientos de Choisy sobre las bóvedas tabicadas parecen haberse limitado a las tradiciones constructivas del Rosellón transmitidas a través del Cours d’Architecture de J.F. Blondel (1777) y a la vista de alguna volta a foglio italiana de discretas dimensio-nes. Mecanismos mentales no muy diferentes a los que permitieron a Choisy relacionar el sugerente aspecto de las ruinas romanas con las bóvedas tabicadas podrían haber invitado ya en la antigüedad tardía, o en época bizan-tina, acaso recogiendo tradiciones construc-tivas orientales, realizar alguna construcción popular con incipientes bóvedas tabicadas que la arqueología no haya considerado.
En el origen de la bóveda tabicada, como ha señalado Manuel Fortea (2008), está la cul-tura del yeso, la del ladrillo y la de la cons-trucción sin cimbras. Pero cualquiera de estos tres elementos, sin los otros dos, no son sufi-cientes. En los países con clima seco y soleado se han desarrollado con frecuencia los siste-mas constructivos que han prescindido de las cimbras. Lo costoso de la madera en estas regiones así lo han aconsejado. No obstante, en estos territorios, también con frecuencia, los ladrillos se secan al sol requiriendo un grosor que los hace inadecuados para cons-truir bóvedas tabicadas. Por ello, no siempre, este sistema constructivo se ha difundido en las zonas que previsiblemente podría haberlo hecho.
II. BÓVEDAS TABICADAS DISPUES-TAS ENTRE NERVIOS EN ÉPOCA ME-DIEVALLas bóvedas tabicadas, tal como las en-
tendemos aquí, parecen haber tenido su nacimiento en Europa a partir del año mil. Aunque la técnica hubiera sido conocida en la antigüedad sus ventajas habrían sido escasamente valoradas en una sociedad con
mano de obra esclava. La técnica del tabicado permite estructuras de grandes dimensiones pero vulnerables en determinadas circunstan-cias. Esta última característica debía hacerla impropia para los valores de la arquitectura oficial romana.
En el estado de nuestros conocimientos las primeras bóvedas tabicadas aparecieron en la construcción popular de Shark-al-Andalus, el levante español, en el siglo XII. Ayudarían a su nacimiento la generosa presencia de yeso; la abundante fabricación de baldosas finas des-tinadas para pavimentos y zócalos, muchas veces vidriadas, pero en otras ocasiones solo cocidas o desechadas; así como una geografía con un bosque débil y en regresión en la que la madera era un bien costoso que debía em-plearse prioritariamente en la construcción de barcos. No deben desecharse tradiciones populares bizantinas, a cuyo imperio perte-neció en la antigüedad tardía esta región.
La más antigua presencia de una bóveda tabicada es un fragmento de bóveda de es-calera encontrada en las ruinas de la ciudad de Siyasa (Cieza) en Murcia (Almagro 2001, Navarro y Jiménez 2007). Esta bóveda es de una sola hoja. Sus características la hacen si-milar a las que luego se construirían durante cientos de años. Se ha datado entre finales
Trasdós de la cúpula de la mezquita mayor de Tremecén en Argelia (1136). Dibujo de Georges Marçais.
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 14 10/05/12 18:59
15a. zaragozá • Hacia una historia de las bóvedas tabicadas
del siglo XII y comienzos del XIII. Antonio Almagro señaló respecto a esta escalera que “Resulta de sumo interés que este primer ejemplo conocido de bóveda tabicada se uti-lice en una de las aplicaciones más usuales, aunque hoy esté en desuso, de este tipo de estructuras, como es servir de soporte a una escalera. La bóveda arrancaba de un macizo de fábrica de mampostería y yeso de unos 50 cm. de altura que sirve de base a los tres primeros peldaños. Los ladrillos se disponen en hiladas regulares, con la dimensión mayor paralela a la línea de arranque y adhiriéndose a la pared lateral. Sólo se conservan dos ladri-llos enteros de la primera hilada (falta uno y medio para completarla), otro casi entero de la segunda y un trozo de otro de la tercera, siempre adheridos al muro lateral en donde marcan la curvatura, con mucha pendiente, de la bóveda. La disposición de los ladrillos no es la que se emplea actualmente, pues se suelen disponer con las junta continuas se-gún la directriz de la bóveda, aprovechando el lado más largo de los ladrillos para adherir-los a la pared lateral. En la bóveda de Siyãsa
se dispusieron según el modo tradicional de una bóveda de sillares. En el muro lateral no se aprecia roza ni replanteo para facilitar la construcción. La bóveda, en todo caso, no te-nía más que 1,30 metros de luz”. En una de las torres almohades de las murallas de Xàtiva (Valencia) puede verse la huella, con restos de ladrillo, de una escalera tabicada similar a la de Siyasa. La falta de estudios sistemáti-cos impiden asegurar la datación. También deben recordarse en este punto, como obras de influencia almohade, pero ya levantadas después de la conquista cristiana, una serie de cúpulas semiesféricas y esquifadas, de ocho a dieciséis paños, sobre trompas, que cubren plantas cuadradas (de pequeña dimensión). Estas bóvedas, de las cuales la más conocida es la capilla del cementerio de Aznalcollar, fueron dadas a conocer por Lepoldo Torres
(Izquierda) Sección y plantas de la torre del Ho-menaje del castillo de la Atalaya de Villena, con el trazado de los arcos entrecruzados de las bó-vedas de las salas inferiores. Ultima década del siglo XII. Según los arquitectos directores de la restauración Marius Beviá y Santiago Varela.
(Arriba) Detalle de la bóveda de la segunda sala de la torre del Homenaje del castillo de la Atalaya de Villena antes de la última restaura-ción. Foto Arturo Zaragozá.
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 15 10/05/12 18:59
16 simposio internacional sobre bóvedas tabicadas. valencia 2011
Balbás (1981) y han sido recientemente estu-diadas por Manuel Fortea (2008, 2009).
Deben recordarse igualmente las bóvedas con nervios formados por ladrillos dispuestos de plano, tabicados, que sustentan placas ca-ladas de yeso. Estas bóvedas, de arquitectura almohade, Torres Balbás las califica de claro abolengo hispánico y cita entre ellas la de la mezquita mayor de Tremecén (Argelia) da-tada en 1136 o la de la casa Toro-Buiza del Alcazar de Sevilla (Torres Balbás 1949, Torres Balbás 1982, Almagro 2001).
Acaso las primeras construcciones monu-mentales realizadas con bóvedas tabicadas podrían ser las realizadas sobre nervios entre-cruzados de ladrillos en las taifas hispánicas durante en los siglos XII y XIII. Tendriamos constancia de al menos unas de ellas. Las del castillo de la Atalaya de Villena (Alicante).
La torre del Homenaje del castillo de Vi-llena es una estructura prismática, de planta rectangular de 14,5 metros por 13,2 metros y unos treinta metros de altura. El grosor de los muros es superior a 3,5 metros. La torre se dispone en cuatro plantas comunicadas me-diante una escalera situada en el grosor del
muro. Las dos plantas inferiores tienen mu-ros de tapial y son de época almohade, y han sido datadas en la última década del siglo XII (Azuar 1983, Azuar 2004, Azuar 2005) las su-periores son consecuencia de una renovación de época cristiana construidas con mampos-tería. Las salas inferiores se cubren con bóve-das formadas por nervios entrecruzados. Los nervios están construidos con ladrillos dis-puestos a rosca. Sobre los nervios se dispone actualmente una bóveda tabicada.
Durante la guerra de la Indepenencia con-tra los franceses, éstos volaron parcialmente las bóvedas de la torre. Las bóvedas quedaron abandonadas hasta 1958. Se restauraron por primera vez a instancias del arqueólogo J.M. Soler. El castillo fue nuevamente restaurado en dos fases (1997-1998 y 2004) por los arqui-tectos Marius Beviá y Santiago Varela. Du-rante estos trabajos las plementerías faltantes fueron reconstruidas con la misma técnica y el conjunto revestido de mortero de yeso. Aunque ahora quedan ocultas las fábricas hay testimonios de los restauradores y fotografías que muestran el estado previo a la restaura-ción. Probablemente el mismo sistema fue
Detalle del estado actual de la bóveda de la crip-ta de la sala capitular del antiguo convento de Santo Domingo de Xàtiva (1329-1336). Una bóveda tabicada sirve de cimbra perdida a una bóveda de rosca.
Huella de una bóveda tabicada dispuesta entre los contrafuertes del dormitorio del convento de Santo Domingo de Xàtiva (fines del siglo XIII).
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 16 10/05/12 18:59
17a. zaragozá • Hacia una historia de las bóvedas tabicadas
utilizado en otras construcciones similares en las que por su buena conservación y/o por es-tar revestidas se desconocen las disposiciones de su fábrica. (Varela y Beviá 2010).
El tímido y (por lo que hoy sabemos) casi anecdótico empleo de las bóvedas tabicadas en la arquitectura andalusí fue asimilado y transformado en categoría en el ámbito de la Corona de Aragón en los siglos XIV y XV. El edificio que nos han llegado con este sistema constructivo datado con fecha más temprana pertenece a la arquitectura valenciana del si-glo XIV y fue la sala capitular del convento de Santo Domingo de Xàtiva (a solo 70 km de Villena). Los dominicos comenzaron a construir el convento de Xàtiva en 1291, tras
una breve instalación extramuros, ocupan-do el emplazamiento de un convento de la extinguida orden de la Penitencia de Cristo. La iglesia se construyó en 1323 con una gran nave única de arcos de diafragma y techum-bre de madera (a finales del siglo XVI este techo se sustituyó por la actual bóveda tabica-da). La sala capitular se construyó entre 1329 y 1336 fechas entre las que duró el matrimo-nio de Leonor de Castilla, consorte del rey Al-fonso IV de Aragón. La reina Leonor contri-buyó con la elevada cantidad de 2.000 sueldos para la construcción del capítulo (Pascual y Beltrán 1925, González Baldoví 1995).
La sala capitular es de planta cuadrada y doce metros libres de lado, los muros son de
Capilla de San Pedro y San Pablo, instituida por Pedro Esplugues, recayente al claustro del anti-guo convento de Santo Domingo de Valencia. Antes de 1368.
Capilla de San Jaime Apostol, instituida por Jaime Jofré, recayente al claustro del antiguo convento de Santo Domingo de Valencia. Docu-mentada en 1386.
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 17 10/05/12 18:59
18 simposio internacional sobre bóvedas tabicadas. valencia 2011
tapia calicastrada de 80 cm. de grosor. Se cu-bre con una bóveda de crucería simple con nervios de piedra. La plementería, tabicada y de una hoja, se encontraba muy arruinada y ha sido fielmente reconstruida durante la re-ciente restauración (2010), llevada a cabo por el arquitecto Vicente Torregrosa y el apareja-dor Santiago Tormo.
La cripta está formada por una bóveda tabicada que sirvió de cimbra perdida para construir una bóveda a rosca. La bóveda de la cripta es de pequeño tamaño pero se conserva con los materiales iniciales. Además de las bó-vedas del capítulo y la de la cripta quedan las
huellas de las bóvedas de una serie de capillas asociadas al antiguo dormitorio Estas son de igual o anterior datación que las ya citadas.
La construcción de la bóveda tabicada de Xàtiva vendría ayudada por la tradición del uso del ladrillo y la inmediatez de las minas de yeso. Pero también influiría el carácter del convento dominico donde se realizó. Este al-bergaba una escuela de lenguas (árabe y he-breo). La familiaridad de la institución que promovía la obra con la traducción, podrían haber invitado a reformular esta técnica cons-tructiva. También la experimentación se vería favorecida por la situación en la frontera.
La innovación que suponía construir las plementerías de las bóvedas de crucería con tabiques no pudo ser muy anterior a la obra del capítulo de los dominicos de Xàtiva. Solo una década antes, la sala capitular del con-vento de Valencia (a solo 60 km. de Xàtiva) se había construido con la convencional solu-ción de bóvedas de ladrillo dispuesto a rosca. La nueva técnica debió de extenderse muy rápidamente. Carecemos de noticias precisas de los años centrales del siglo XIV ya que las guerras de la Unión, la peste negra y las gue-rras entre las coronas de Aragón y de Castilla paralizaron muchas obras. Pero en el último
Sección constructiva de la iglesia de los Santos Juanes de Valencia (a partir de 1368). Según Juan José Estellés. La parte superior muestra la bóveda tabicada medieval y la inferior el revesti-miento interior también tabicado (1693).
Detalle de la bóveda de la panda sur del claus-tro de Santo Domingo de Valencia (antes de 1368).
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 18 10/05/12 18:59
19a. zaragozá • Hacia una historia de las bóvedas tabicadas
tercio del siglo XIV la utilización de las bó-vedas tabicadas era ya el sistema constructivo para abovedar más empleado en Valencia y en su área de influencia más cercana.
Un nuevo ejemplo, datado entre 1354 y 1360 son las bóvedas de las pandas sur y oeste del mismo convento de dominicos de Xàtiva. Este fue derribado en los años setenta del si-glo XX pero conservamos numerosos restos y testimonios sobre su disposición.3 También la panda sur del claustro del convento de san-to Domingo de Valencia debía estar constru-yéndose entorno a 1368. El erudito cronista de este convento, Josep Teixidor recogió que algunas de las claraboyas de los arcos, que se adornan con una variada heráldica, las man-dó hacer Francisco de Espluges en un testa-mento otorgado ese año. En este caso las bó-vedas se conservan intactas. También se con-serva una capilla en el claustro, con cabecera ochavada e idéntica disposición, donde fue sepultado el citado donante (Teixidor 1949). Este mismo año de 1368 se ha considerado el del inicio de la definitiva renovación (me-dieval, hubo otra en la Edad Moderna) de la gran nave de la iglesia parroquial de San Juan del Mercado. Este es un impresionante espa-cio que se cubrió con una bóveda de arcos
cruceros de piedra y cascos tabicados de 16,70 metros de luz. Gracias a las catas realizadas por el arquitecto Juan José Estellés sabemos que la bóveda está formada por dos capas de rajola sobre la que se dispuso el hormigón de cal con polvo de ladrillo y, presumiblemente, las vasijas que aligerarían los senos.4 También entre 1366 y 1377 se data la reconstrucción de la iglesia de los franciscanos de Xàtiva. Esta se construyó con una nave de arcos de diafrag-ma y cubierta de madera. Pero las capillas dis-puestas entre los contrafuertes se cubrieron con arcos de piedra y plementos tabicados. Este hecho ha sido constatado por el arqui-tecto Salvador Lara.5
El inicio de otros dos grandes buques abo-vedados es de la década siguiente. La renova-ción de la catedral de Segorbe en 1370 y la de la parroquia de San Martín de Valencia en 1372. La catedral de Segorbe fue nuevamente renovada, según el gusto clasicista, a finales del siglo XVIII. Quedan de la construcción medieval los muros exteriores y alguna de las bóvedas de crucería (visibles por el trasdós) de las capillas laterales. También quedan, de la misma época, las bóvedas del claustro. Obras recientemente realizadas han permitido sa-ber que las bóvedas son todas tabicadas.6 Aca-
Detalle de la bóveda tabicada de una capilla lateral de la iglesia de San Martín de Valencia (Ca. 1372). Fotografía Carlos Campos.
Detalle de la plementería tabicada de la nave de la Colegiata de Gandía (a partir de 1386). Foto Arturo Zaragozá.
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 19 10/05/12 18:59
20 simposio internacional sobre bóvedas tabicadas. valencia 2011
so esta disposición explica que las claves de los arcos cruceros de las bóvedas de la cabece-ra se adornaran con grandes discos de madera pintada que agrandaran a la vista el tamaño de las discretas claves de piedra necesarias en una bóveda con plementería tabicada.
La parroquia de San Martín de Valencia tiene una historia e interés paralelos a la de San Juan del Mercado. La luz de sus bóvedas es similar. Su reconstrucción se ha datado en-tre 1372 y 1401. Una cata recientemente reali-zada (2010) por el arquitecto Carlos Campos en la bóveda de una de las capillas laterales (construidas a la vez que el resto de la iglesia) permitió constatar que estaba construida con bóvedas de crucería y plementos tabicados.7
La primera noticia contractual conocida hasta ahora sobre la construcción de bóve-das tabicadas también se produjo en Valen-cia, Mercedes Gómez-Ferrer dio a conocer como en febrero de 1382 se capitulaba con el maestro de obras Joan Franch la cons-trucción de una capilla funeraria adjunta al claustro del convento de los dominicos de Valencia. El documento señala que las bó-vedas se construirán de dos raioles doble de plà es decir de dos capas con ladrillos pues-tos de plano.15 A partir de mayo del mismo año el mismo maestro aparece trabajando en las obras del palacio real de Valencia. De junio del mismo año tenemos un precioso documento publicado primero por Rubió y Lluch y luego señalado por Philipe Araguas y Mercedes Gómez-Ferrer que se ha conside-rado el acta oficial de reconocimiento de la innovación técnica que suponen las bóvedas tabicadas. Este documento es una carta dada en Alzira (no Algeciras, como equivocada-mente se ha interpretado) por el rey Pedro el Ceremonioso a su Merino, u oficial de la administración de las obras del palacio real de Zaragoza, para que enviase al maestro de obras de este palacio al de Valencia para ver un nuevo tipo de fábrica y que puedan copiarlo. “Merino, os hacemos saber que
hemos comenzado a construir el palacio de Valencia y hemos encontrado una fábrica de yeso y ladrillo muy conveniente, muy ligera y de poco gasto, por lo que os mandamos que hagais venir a Faraig y a otro de los me-jores maestros que se encuentran (en Zara-goza) para que vean como se hace esta obra y de la misma forma la puedan repetir. Si vos quisierais podríais venir con ellos para conocer dicha obra y verla directamente, nos daríais gusto y servicio”. (Rubió y Lluch 1910, Araguas 1988, Araguas 2003, Gómez-Ferrer 2003).
Pero la innovación técnica que introdujo el rey en Zaragoza debía estar ya muy exten-dida en esta época en todo en el territorio va-lenciano como lo demuestra que en 1386 el citado maestro Joan Franch iniciase las obras de la colegiata de Gandía con esta misma dis-posición. La iglesia de Santa María de Gandía es un edificio relevante compuesto por una nave única de 14 metros de luz cubierto de arcos cruceros de piedra y casco tabicado. Este hecho ha podido comprobarse reciente-mente gracias a la restauración dirigida por el arquitecto Alberto Peñín.8 También de 1386 es el comienzo de la construcción de la cartu-ja de Valdecristo. A pesar del estado ruinoso del conjunto (o gracias a ello) sabemos que todos los claustros se cubrían con bóvedas (de arcos cruceros o de arista) con plemen-tos tabicados. La iglesia de San Martín, quedó finalizada en el año 1400, con dos niveles (el inferior con bóvedas muy rebajadas). La obra fue impulsada por el infante, luego rey, Mar-tín el Humano.9
El claustro del convento del Carmen de Valencia es de traza similar al del convento de Santo Domingo. Las bóvedas están cons-truidas con nervios de piedra y plementerías tabicadas de una capa. Su construcción debió ser paralela o inmediata a la de Santo Domin-go que ya hemos visto. En 1405 el maestro Francisco Thena se compromete a construir los tres cruceros o arcadas que restan en la
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 20 10/05/12 18:59
21a. zaragozá • Hacia una historia de las bóvedas tabicadas
obra que se estaba realizando en el claustro “nuevo” del monasterio del Carmen.10
Prueba última de la fortuna medieval de esta técnica constructiva fueron las miles de bóvedas que se construirían en territorio va-lenciano en los siglos siguientes. Cabe recor-dar que la teoría de difusión de innovaciones elaborada por Torsten Hägerstrand y otros geógrafos suecos de la escuela economicista demuestra que allá donde se acepte la inno-vación técnica (concepto diferente al de in-vención) es donde se va a encontrar décadas después en mayor cantidad. La innovación se difunde espacialmente y su abundancia dis-minuye exponencialmente con la distancia. Esta teoría también valora la frontera como lugar de innovación. En este caso la relocali-zación de la técnica sería favorecida por los reyes de Aragón (Pedro el Ceremonioso en Zaragoza y luego veremos a Martín el Huma-no en Barcelona) o por emprendedores como Francesc Martí alias Biulaygua en el entorno de Valencia, acaso Guillem Abiell en Sicilia (como señalan en esta misma publicación Bares y Nobile), el conde d’Espie en Fran-cia, Fray Domingo de Petrés en Colombia, el marqués de Benicarló en sus estados, o Rafael
Guastavino en América.
La construcción tabicada en época medievalOtras bóvedas de interés por sus detalles
constructivos en época medieval en Valencia son las de la iglesia de Santa María de Caste-llón y las de Santa Catalina y San Martín de Valencia. Gracias a ellas, junto con los ejem-plos antes citados, sabemos que las bóvedas tabicadas dispuestas sobre nervios de piedra se construían generalmente con hojas de do-ble capa bien repasadas al extradós con yeso y con un perfil notablemente abombado (cosa que no se aprecia desde el suelo). Puede po-nerse como ejemplo que las bóvedas de algu-nos plementos de la iglesia de San Agustín se alzan sesenta centímetros por encima de las claves de los arcos cruceros.
La iglesia de Santa María de Castellón fue hasta su cuidadosa (y fotografiada) demo-lición durante los años de la última guerra civil de 1936-1939 una importante construc-ción medieval. Era de una sola nave de 14,5 metros de luz, formada por cinco crujías y ábside ochavado. Fue construida entre 1409
Aparejo diagonal de la plementería tabicada de las bóvedas del claustro del convento del Car-men de Valencia (antes de 1405). Dibujo Rafael Soler.
Dibujo de la capilla de San Martín de la Cartu-ja de Valdecristo (a partir de 1386) antes de la restauración de comienzos de los años ochenta del pasado siglo mostrando los tabicados de las plementerías bajo el revoco.
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 21 10/05/12 18:59
22 simposio internacional sobre bóvedas tabicadas. valencia 2011
y 1435. Existen fotografías de su demolición que demuestran que estaba construida con arcos cruceros de piedra y cascos tabicados de doble capa. (Traver 1982).
La iglesia de Santa Catalina de Valencia era otra importante parroquia medieval que renovó su cabecera a partir de 1472. La docu-mentación de archivo habla de cobryr lo dit cap e capella de la dita esglesya de pedra picada com de presents […] e o tota la volta o coberta sie de rejola... La iglesia fue bombardeada du-rante la guerra civil (por el bando contrario al que derribó la iglesia de Castellón). Las fo-tografías muestran claramente en este caso, como en Castellón, que la bóveda era tabi-cada de dos capas.(Gavara 1995, Pingarrón 2002). La constatación de que con una bóve-da tabicada de doble capa era suficiente para cubrir los amplios espacios de las iglesias parroquiales y la consiguiente disminución de empujes debe estar detrás del asombroso programa de construcciones desarrollado desde el último tercio del siglo XIV en Va-lencia. En realidad las escasas bóvedas a rosca que se siguieron construyendo (siempre de medio pie) equivalían a bóvedas tabicadas de tres hojas. Es decir a bóvedas que requerían
mayor resistencia.Otra significativa muestra de la evolución
de las bóvedas tabicadas en el siglo XV valen-ciano ha sido estudiada por el arqueólogo Victor Algarra en la iglesia del convento de San Agustín de Valencia. En este caso, pese a la falta de documentación de archivo, la res-tauración de las bóvedas durante 2007 y 2008 permitió un cuidadoso análisis arqueológico de las bóvedas. La iglesia de San Agustín es de una nave de 13,60 metros de luz y 35,70 metros de longitud. Se cubre con una bóve-da de nervios cruceros de piedra. En las cinco primeras crujías desde los pies los cascos son tabicados. La sexta, es de ladrillo a rosca y el ochavo de la cabecera es de plementería pé-trea. La conclusión del análisis es que la igle-sia se construyó a finales del siglo XIII, o a comienzos del siglo XIV (antes de la difusión de las bóvedas tabicadas), con una cabecera plana cubierta con plementerías de ladrillo a rosca, y una nave con arcos de diafragma y cubierta de madera. Durante el siglo XV la cubierta de madera se sustituyó por bóvedas
(Izquierda) La iglesia de Santa María de Cas-tellón (1409-1435) durante su demolición en el periodo 1936-1938. Fotografía amablemente cedida por el director del Museo de BB. AA: de Castellón don Ferrán Olucha.
(Arriba) Trasdós de las bóvedas tabicadas de la nave de la iglesia de San Agustín de Valencia, mostrando el abombamiento de las plemente-rías. Foto A. Zaragozá.
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 22 10/05/12 18:59
23a. zaragozá • Hacia una historia de las bóvedas tabicadas
tabicadas y se añadió una nueva cabecera ochavada con plementería pétrea. (Algarra 2009).
En realidad lo sucedido en San Agustín, abovedar con tabiques las naves de arcos de diafragma, fue un modelo muy repetido a partir del siglo XV. En estos casos las bóvedas tabicadas debían competir ventajosamente con la renovación de las deterioradas techum-bres de madera. Otros dos ejemplos, conoci-dos documentalmente, así demuestran. Son las iglesias de San Valero de Ruzafa en Valen-cia y de El Salvador en Burriana.
En 1418 se contrataba la construcción de la nave de la iglesia de San Valero (luego otra vez renovada en el siglo XVII). La bóveda era de arcos cruceros de piedra y casco tabicado. La luz estaría entre los 10 y los 12 metros. Es-tas bóvedas se construían sobre los arcos de una precedente iglesia de arcos de diafragma y techo de madera. (Zaragozá e Iborra, 2005).
Uno de los pasos siguientes en la evolu-ción de la innovación en bóvedas tabicadas se daría en una obra desaparecida pero de la que conservamos el contrato: la nave de la iglesia del Salvador de Burriana. Este instrumento notarial fue dado a conocer por el arquitecto Juan Corbalán de Celis y Durán. Está datado el 6 de marzo de 1471 y firmado por el mes-tre de obra de vila Pere Anthoni y el síndico de la villa de Burriana. Se contrata la demo-lición de la dos arquades -crujías- que están junto a la pared del campanario -es decir, a los pies- eliminando además el arco intermedio. Como ocurría en las citadas iglesias de San Valero y de San Agustín los tramos demoli-dos debían ser de cubierta de vigas y tablero lígneo sobre arcos de diafragma, ya que se in-dica expresamente que la madera que hay en dicha obra sea para el maestro y la piedra del arco para la villa. Se proyecta convertir los dos tramos en uno solo cubierto con una bóveda tabicada -volta de rajola e algepç- con una cru-cería simple -volta de una clau- formada por cruceros de yeso -crehuers de algepç-. La cubier-
ta se realiza con teja dispuesta a dos vertien-tes. Como en Ruzafa, los senos de las bóvedas irían seguramente rellenos de argamasa de cal aligerada con piezas de cerámica, lo que queda evidenciado en el documento por la indicación de que los llibrells y canters (loza y cántaros) corresponde ponerlos al maestro de obras. (Corbalán 2000). La iglesia de El Salvador de Burriana aunque muy transfor-mada desde el siglo XV, es un edificio razo-nablemente conocido. La planta es de una nave y fue comenzada a construir al poco de la conquista cristiana. La luz de ésta, que se corresponde con el ancho de cabecera, es de 15,50 metros.
Las bóvedas tabicadas de la iglesia de Bu-rriana, llegan a cubrir en 1471 una conside-rable luz sustituyendo ya los elementos de piedra por nervios de yeso. Estos últimos eran puramente decorativos respecto a lo estruc-tural, aunque en el proceso constructivo ser-vían para definir la geometría de las bóvedas. Podían realizarse con yeso únicamente, y una terraja para moldearlo. En ocasiones se dispo-nía previamente un nervio tabicado al modo de las viejas bóvedas caladas almohades vg. Tremecén o Sevilla. También podía realizarse con un alma de ladrillo aplantillado, solución esta última muy frecuente en el siglo XVI.
AragónEl documento por el que el rey Pedro el
Ceremonioso se interesa por las bóvedas ta-bicadas en 1382, es para llevar esta técnica a su palacio real de Zaragoza. Javier Ibañez siguiendo el documento ha identificado a Fa-rayg como Farach Allabar o Delbabar, maes-tro de obras de la Aljafería en ese momento. El otro maestro citado en el documento -un dels millors mestres que y sien- sería Brahem de Pina, porque el monarca ordenó al merino que les entregase sendas gratificaciones de veinticuatro florines de oro mediante una carta fechada el 20 de septiembre de ese mis-mo año. El interés del rey debe enmarcarse en
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 23 10/05/12 18:59
24 simposio internacional sobre bóvedas tabicadas. valencia 2011
el contexto de la primera caída del cimborrio de la catedral de Zaragoza y de la renovación de las bóvedas del mismo templo Como seña-la Javier Ibañez en estas mismas páginas, éstas se realizaron ,en fechas inmediatas, con bóve-das tabica- das También la desaparecida capi-lla de San Jaime de la Alfajería parece haberse construido con esta técnica En ambos casos se evidencia el interés del rey en aplicarla.
CataluñaA pesar del brillante desarrollo novecentis-
ta de las bóvedas tabicadas en Cataluña y de la focalización historiográfica en este territo-rio, que acabaría denominando a la bóveda tabicada como volta catalana, los primeros testimonios de su empleo en Cataluña son bastante más tardíos que en Murcia, en Va-lencia y en Aragón. (Bassegoda 1978, Araguas 1988, Carbonell 2009). De hecho, tanto Joan Bassegoda como José Luís González han se-ñalado que no existen bóvedas tabicadas en Cataluña en el siglo XIV. Significativamente aparece en su comienzo una nueva interven-ción real. Bassegoda ya indicó el interés de la bóveda que cubrió la capilla, o tribuna, real de la catedral de Barcelona, construida a par-tir de 1407 por el maestro Arnau Bargués por orden del rey Martín el Humano. A pesar de que Bargués aconsejó al rey que construyese la bóveda de piedra, el monarca mandó fabri-carla de volta de raiola de tres gruesos. ...ber-gués laltre vegada nos doná de concell... ...que fessem fer la cuberta sobirana (de la) dita capella de volta de pedra picada e nós som d’intenció que assats bastaria que fos de volta de raiola; per-queus manam que mentre faran lentaulament de la dita capella façats metre ma tantost en fer la cuberta sobirana de volta de tres raioles... Basse-goda ha recordado que la bóveda ya no exis-te. A finales del siglo XIX el arquitecto Oriol Mestres aconsejó la demolición de la bóveda. “Adviertase que la bóveda es tabicada, que no tiene carácter alguno particular y que no corresponde a la construcción de la catedral”.
No obstante, son perfectamente visibles las rozas realizadas en los muros para su apoyo. Gracias a estas huellas sabemos que tenía un perfil rebajado. (Bassegoda 1978, Bassegoda 1995). Martín el Humano conoció, sin duda, esta técnica en Valencia ya que él era el pro-motor de la Cartuja de Valdecristo. La cartuja fue fundada por Martín cuando todavía era infante. La capilla de San Martín, construc-ción uninave de tres crujías y dos niveles, inferior y superior, se cubre con nervios de piedra y plementerías tabicadas. Las obras de la iglesia estaban finalizadas en el año 1400. Puede ser significativo al respecto la constan-cia documental de que una innovación téc-nica adoptada durante la construcción de la cartuja había abaratado considerablemente la obra. En una carta dirigida por el conrer (ma-yordomo o cillerero) del convento cartujano de Valdecristo, Bernat Çafabrega, al rey Mar-tín, éste le comenta: he closa e tancada de la tapia d’ergamaça la una cuadra de la claustra e comensaria a fer les celles, de la cual cosa he hau-da una fort bona imaginació e la obra será bella e forte durable e fer S.A. XV milia florins meyns que nos fera en la primera manera. El rey po-dría haber conocido también esta técnica en Xàtiva. De hecho la bóveda que el rey mandó
Bóvedas tabicadas de la nave central de la Seo de Zaragoza. (Ca. 1382). Foto Javier Ibáñez.
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 24 10/05/12 18:59
26 simposio internacional sobre bóvedas tabicadas. valencia 2011
III. EXPLORANDO NUEVOS TIPOS Y GEOMETRÍAS: LAS BÓVEDAS TABI-CADAS EN LA EDAD MODERNAIgual que ocurre con las bóvedas cons-
truidas con otras técnicas, de albañilería o de cantería, la Edad Moderna se caracteriza por la progresiva eliminación de los nervios apa-rentes y por la experimentación de nuevas geometrías que darían lugar a las bóvedas aristadas, a las construidas con superficies de revolución o regladas, o a las maclas de superficies y a las de hojas múltiples. Estas nuevas formas irían acompañadas de nuevas disposiciones en el trasdós y de diversas fór-mulas decorativas.
Las bóvedas de crucería de la Edad Moderna forman un capítulo extensísimo que no ha recibido la adecuada atención. La identificación de las bóvedas de crucería con el estilo gótico las ha relegado a un extraño ámbito de involución historiográfica que no se corresponde con su auténtica historia. Es-tas bóvedas tienen como diferencia esencial respecto a las medievales que se construyen con rampante redondo. Por supuesto incor-poran también las formas del lenguaje clási-co en su decoro y en su ornato. En muchas de
estas bóvedas los nervios se construían con piedra y la plementería con materiales muy ligeros: con tabiques o con mampostería de piedra ligera. Las cubiertas generalmente no son aterrazadas y se disponen de forma sepa-rada de las bóvedas. En otras ocasiones los nervios son de yeso o de ladrillo aplantilla-do ajustado a la cáscara de ladrillo. En este último caso los nervios no son más que un añadido decorativo. En el primero la red de nervios de piedra sirve como cimbra perdida para construir la bóveda pero, con frecuen-cia, con el tiempo, la diferencia de tensiones y materiales acaba separando los nervios de la cáscara tabicada.
Este tipo de bóvedas, está extraordinaria-mente extendido y se construye hasta media-dos del siglo XVII. Su geografía cubre, al me-nos, los territorios de la Corona de Aragón, la de Castilla y llega a América donde hay un espléndido capítulo en el virreinato de Nueva España. Francia es otro de los países que desarrolla el tipo. Más difícil es saber en que lugares el casco es tabicado y no de otro tipo. Esta solución tuvo una extraordinaria fortuna. Lamentablemente la falta de estu-dios monográficos no permite cuantificarla.
Bóveda de crucería moderna de rampante re-dondo con plementería tabicada. Cabecera de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Traiguera (Castellón).
Ladrillos aplantillados para ser revestidos de yeso en bóvedas tabicadas con nervios de ladrillo. El primero procede de la cartuja de Valdecristo, el segundo de la iglesia parroquial antigua de Torreblanca (Castellón).
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 26 10/05/12 18:59
27a. zaragozá • Hacia una historia de las bóvedas tabicadas
Las bóvedas aristadas son aquellas que se forman a partir de unas aristas que han sustituido el lugar y la función generatriz de los arcos cruceros en las bóvedas de cru-cería. Estas bóvedas aparecen a partir de la segunda mitad del siglo XV y durante el siglo XVI en diversos territorios de la peri-feria europea. Pueden considerarse respues-tas coetáneas a requerimientos similares en lugares diversos. En el aspecto visual buscan la desmaterialización de los precedentes y consistentes bóvedas nervadas de crucería. En los constructivo intentan la construcción sin cimbras o, al menos, un sustancial ahorro de madera en apeos.
La construcción de bóvedas aristadas obliga a trabajar sin la ventaja de partida que supone la generación geométrica de la bóveda (y en ocasiones para su estabilidad) la cimbra perdida que son los arcos cruceros. Esta situación obliga a definir con precisión el parejo de fábrica.
Estas bóvedas se construyeron con dife-rentes tipos de fábricas según los territorios. En la corona de Aragón y especialmente en Valencia se construyeron con la técnica del tabicado. El resultado parece traducir las
formas aristadas inventadas por Francesc Baldomar al ladrillo. Esta fórmula tuvo una enorme fortuna que se prolongaría hasta mediados del siglo XVI. La mayoría de ellas, por sus correspondencias formales, pueden vincularse en sus comienzos, a una misma personalidad (Francesc Martí Biulaygua) o, al menos, a un mismo círculo. Una varian-te de estas bóvedas, con ladrillos tabicados y recortados a la vez, auténtica emulación al ladrillo del coetáneo arte de corte de piedras, se encuentra en la llamada Tribuna de la rei-na María en el monasterio de la Trinidad de Valencia. (Zaragozá 1995, Zaragozá 2010).
Para las geometrías propias de la arqui-tectura clásica, como las bóvedas de cañón, de arista, vaídas, o cúpulas, es más difícil ras-trear el proceso de su expansión. Las bóvedas vaídas tabicadas parecen haber existido des-de el siglo XV construidas para pequeños es-pacios con un aparejo de hiladas cuadradas diferentes (en terminología de Vandelvira) o romboidales. Una bóveda de este tipo existe todavía en los sótanos de la calle de la lonja de Valencia (datable a finales del siglo XV) y es frecuentísima, en todas las épocas, en la arquitectura popular valenciana. Igual que
Construcción de una bóveda tabicada de cañón rebajado con la única ayuda de una sencilla for-ma móvil. Dibujo de M. Guerra.
Construcción de una bóveda vaída tabicada sin cimbras, con la sola ayuda de un cordel. Según L. Moya.
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 27 10/05/12 19:00
28 simposio internacional sobre bóvedas tabicadas. valencia 2011
ocurre con los cascos dispuestos sobre ner-vios, es difícil distinguir, sin realizar catas, si nos encontramos con bóvedas a rosca o tabi-cadas. Sin embargo su difusión a comienzos del siglo XVI parece haber sido rapidísima por todo el ámbito hispánico. Fernando Marías ha señalado que “la documentación arquitectónica quinientista y seiscientista es meridiana en su utilización generalizada en la mayoría de las construcciones de la épo-ca; una y otra vez los contratos reiteran su empleo, por lo menos desde los años centra-les del siglo XVI. De la década de 1540 son algunas de las más antiguas documentadas y hoy conservadas, como las de las galerías de los patios del Hospital Tavera de Toledo, aristas proyectadas por Alonso de Covarru-bias. Hoy, perdido el jaharro, podemos ver su estructura de ladrillo en las realizadas por Nicolás de Vergara el Mozo, también en To-ledo, en la villa o cigarral del Cardinal don Gaspar Quiroga y en la provincia, en Oro-pesa por ejemplo. Para no salir de esta zona, de los años 1570 son las de la iglesia del mo-nasterio de Santo Domingo el Antiguo de la Ciudad imperial, trazadas por Juan de He-rrera o, de fecha ligeramente posterior, las ya citadas por Pedro Sánchez del monasterio de
San Pedro Mártir. Incluso se levantaron bó-vedas tabicadas en construcciones que em-pleaban fundamentalmente la piedra y sitas en zonas de canteras, como en la parroquia del Escorial de Abajo, realizadas por el discí-pulo de Herrera Francisco de Mora y puestas como ejemplo de perfección y modelo por los constructores de las bóvedas de la cate-dral de Granada en 1614”. (Marías 1991).
El origen de la fortuna de las bóvedas tabicadas en la Edad Moderna, como ya lo había sido anteriormente, fue su carácter de construcción a prueba de incendios, su rapi-dez y su economía. Algunos casos, también valencianos, permiten ejemplificarlo.
En 1545 un espantoso incendio destru-yó el Hospital General de Valencia y más de treinta enfermos murieron abrasados. El Hospital General era una institución modé-lica que había reunido en un mismo edificio todos los hospitales de la ciudad dando aco-gida, por primera vez en Europa, a los locos. El edificio se había construido con techos de madera, lo que propició su incendio. Con los terribles antecedentes el nuevo hospital se construyó a prueba de fuego, con bóvedas ta-bicadas. El edificio tiene forma de cruz grie-ga formada por cuatro naves columnarias
Bóveda aristada de ladrillo. Monasterio de San Jerónimo de Cotalba (Valencia) comienzos del siglo XVI. Foto Carlos Martinez.
Bóveda aristada tabicada del claustro del con-vento de Santo Domingo de Llombay (Valen-cia).
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 28 10/05/12 19:00
29a. zaragozá • Hacia una historia de las bóvedas tabicadas
cubiertas por bóvedas vaídas de tabique, que se reúnen en un espacio central cubierto por una temprana cúpula oval también tabicada. Este edificio conserva además de sus fábri-cas una copiosa documentación de archivo que ha sido estudiada por Mercedes Gómez-Ferrer y que es de especial interés por su preciso vocabulario. Este ha sido estudiado por la citaba autora también en este mismo volumen. (Gómez-Ferrer 1998). Este edificio fireproof, a prueba de incendios, parece un precedente de la memoria del conde d’Espie y de las patentes de Guastavino en Estados Unidos. En su época debió verse de forma similar. El cronista Gaspar Escolano, en su Década primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y reyno de Valencia (1610), señala de este edificio “la gentileza y primor de las quadras cubiertas por bóvedas... y se puede contar por una de las siete maravillas del mundo”. (Escolano 1610).
La total eliminación de los nervios y de las aristas de refuerzo en las bóvedas tabica-das, dejando sus superficies lisas llegaría de la mano, sobre todo, de una nueva llamada a la sencillez y a la pobreza predicada por una nueva reforma franciscana: los hermanos menores capuchinos. La sencillez de normas
y la desornamentación total de los aboveda-mientos casaron con el ideario reformista, que divulgaron, a la vez que la bóveda tabi-cada, por extensos territorios. Un ejemplo, acaso no todo lo afortunado que podría haber sido (por las características sísmicas del territorio), fue el de el fraile capuchino y arquitecto Fray Domingo de Petrés, quien llevo muchas disposiciones de la arquitectu-ra europea al virreinato de Nueva Granada, hoy Colombia.
A partir del siglo XVI la divulgación de las bóvedas tabicadas parece haberse asen-tado en Madrid. De hecho el arquitecto y tratadista madrileño Fray Lorenzo de San Nicolás (1593-1679) en su obra Arte y Uso de la Arquitectura (1539-1665) señala las propie-dades y ventajas del yeso en la construcción, introduce las bóvedas tabicadas (con este nombre) por primera vez en un tratado de arquitectura en castellano y muestra un do-minio de la práctica realmente notable. (San Nicolás 1639).
Callejones y dobles hojasLas bóvedas tabicadas de la Edad Mo-
derna son algo más que la puesta al día de las medievales eliminando nervios o aristas.
Bóveda aristada de ladrillo cortado y dejado vis-to de la antetribuna de la reina María del mo-nasterio de la Trinidad de Valencia (Ca. 1460).
Bóveda vaída por hiladas diferentes de la tradi-ción constructiva medieval valenciana.
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 29 10/05/12 19:00
30 simposio internacional sobre bóvedas tabicadas. valencia 2011
Dos nuevos elementos que afectan a su tras-dós suponen un campo de experimentación y una posibilidad de cambio sustancial en su mecánica estructural. El primero de éstos son los tabiquillos, costillas o carrerons, calle-jones, que arriostran la bóveda y el segun-do las dobles hojas de éstas. Las bóvedas de crucería con plementos tabicados del gótico mediterráneo se trasdosaban generalmen-te con argamasa aligerada con vasijas cerá-micas, siguiendo así una larga tradición de época imperial y bizantina. Con el tiempo la argamasa fue desapareciendo de las bóve-das quedando únicamente las piezas de alfar desechadas por el uso o por la cocción. (Bas-segoda 1978, Zaragozá 2003).
Los tabiquillos, lenguetas, o carrerons, de ladrillo más antiguos que sustituyeron con más ajuste la labor de las vasijas los hemos visto en las bóvedas de la lonja de Valencia (bóvedas de la sala del comercio y de la bó-veda de la capilla) a fines del siglo XV. Los hemos visto también en el trasdós de la sala capitular de la iglesia de Santa María de Ali-cante de mediados del siglo XVI. Aunque las plementerías que se arriostran en estos casos son de piedra debieron de existir de la mis-ma forma en bóvedas de ladrillo.
En general, en las bóvedas de cañón (o de cañón con lunetos) trasdosadas con un tablero a dos aguas, sobre el que se sitúa la teja, los tabiquillos se disponían perpendicu-lares al eje de la bóveda, dejando un estrecho pasillo para el mantenimiento en el centro de los mismos. Manuel Fornés, en su trata-do, nos informa gráficamente de un método para aligerar el peso de los tabiquillos dando las formas de arcos en los mismos de modo que estriben sobre las paredes y el trasdós de las bóvedas (Fornés 1841). Las difíciles oca-siones en las que se pueden examinar los ta-biquillos y el considerarlos asunto menor ha hecho que raramente hayan sido descritos. En algunos casos son piezas sorprendentes, dispuestas a modo de castillos de naipes o
formando sucesivos arcos con sección en T. En cualquier caso no debe desdeñarse el pa-pel de éstos. En una obra realizada hace unos años, formada por una bóveda de cañón tras-dosada de forma similar al dibujo de Fornés, construida a fines del siglo XVIII, compro-bamos que el tablero de la cubierta, por me-dio de los tabiquillos, sostenía en realidad la bóveda de cañón agrietada por asientos di-ferenciales. (13) En ocasiones los callejones más que elementos de sostén de la cubierta parecen constituir una bóveda de gran espe-sor, pero hueca, o formada por cajones.
Otro edificio significativo, recientemen-te inspeccionado, es el trasdós de la iglesia de San Vicente de Piedrahita en Castellón. La iglesia es de planta de salón de diecio-cho metros de anchura y la cubierta es a dos aguas, las bóvedas son tabicadas de una sola capa. Los tabiques (de una capa también) se disponen transversales al eje de la iglesia y llegan a alcanzar en el centro los seis metros de altura, quedan separados sesenta centí-metros entre sí. Están aligerados por arcos formados por una rasilla plana formando tres naves, a la vez algunas piezas alternadas arriostran los tabiques entre sí. La solución -que impresiona al verla por su ligero y apa-rentemente frágil aspecto- recuerda, o prece-de, al mejor Gaudí.
Las bóvedas tabicadas de doble casco son un curiosísimo artefacto producto de la larga experimentación europea sobre bó-vedas en la Edad Moderna. Evidentemente son deudoras de las bóvedas de doble casco precedentes realizadas con otras fábricas. Pa-recen surgir a partir de la segunda mitad del siglo XVII de forma coincidente con la cul-tura del barroco. Aprovechan el interés por la incipiente ciencia de la construcción y el notable desarrollo de la albañilería en esta época (Zaragozá e Iborra 2011).
Estas bóvedas adoptan diversas formu-laciones. Entre ellas, pueden incluirse los numerosos revestimientos interiores de
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 30 10/05/12 19:00
31a. zaragozá • Hacia una historia de las bóvedas tabicadas
Diferentes tipos de tabiquillos o lenguetas de la-drillo: (a) Trasdós de la sala de contratación de la Lonja de los comerciantes de Valencia, 1498; (b) Trasdós de la bóveda de la iglesia de San Vi-cente de Piedrahita (Castellón) segunda mitad del siglo XVIII; (c) Sección de la iglesia anterior; (d) Tabiquillos de la iglesia parroquial de Soneja (Castellón), segunda mitad del siglo XVIII, foto
Jaime Sirera; (e) Tabiquillos o callejones en la iglesia de Tuejar (Valencia) fines del siglo XVII, fotografía tomada durante su restauración; (f ) Sección y planta de una bóveda tabicada con el trasdós formado por carrerones de forma simi-lar al de la fotografía anterior Observaciones sobre el Arte de Edificar. Manuel Fornés y Gu-rrea, Valencia, 1841.
(a) (d)
(b) (e)
(c) (f )
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 31 10/05/12 19:00
32 simposio internacional sobre bóvedas tabicadas. valencia 2011
iglesias medievales, realizados en los siglos XVII y XVIII con bóvedas tabicadas. En estas construcciones, en ocasiones atrevidísimas, los puntos de contacto y de separación de ambas bóvedas son claves para entender su estabilidad. Pueden citarse entre estos re-vestimientos el de la iglesia de San Juan del Mercado (1693), que cubre una luz mayor de 16 metros con una bóveda tabicada de doble capa de cañón oval, con lunetos. Otro ejem-plo más conocido es del revestimiento inte-rior de la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados también en Valencia (1701). En este caso la bóveda se levanta sobre una planta también oval de 18,5 x 15 metros. De esta cúpula, Santiago Huerta ha dicho que “si el fresco de Palomino ha pasado a la his-toria de la pintura, la cúpula tabicada, es un ejemplo único de este tipo de construcción y por su audacia y perfección en la ejecución merece pasar a la historia de la construc-ción”. No en vano, el arquitecto valenciano Rafael Guastavino la cita en su ensayo sobre la construcción tabicada, publicado en Nue-va York en 1893”. (Huerta 2002). Cabe recor-dar la presencia del matemático y novator, o preilustrado, Juan Bautista Corachán (1661-
1741) en la documentación de la fábrica del revestimiento de San Juan del Mercado lo que indica que la geometría de estas atrevi-dísimas bóvedas no es casual. (14)
La iglesia de San Jaime de Vila-real, per-tenece, sin duda a este apartado. Esta iglesia es de generosas dimensiones hasta el punto que se ha considerado la de mayor tamaño entre las parroquiales de España. (15) Cons-truida siguiendo el tipo de iglesia columna-ria de tres naves, se cubre con un tejado a dos aguas. Para alcanzar las cubiertas se disponen unas bóvedas tabicadas, con sus tabiquillos para formar la cubierta y otras, bajo esta, para el techo visible desde el interior. La cú-pula del crucero con lunetos, o las numero-sas lenguetas de gran dimensión perforadas a modo de arbotantes, añaden un virtuosismo escondido e impensable para el espectador. La iglesia fue construida a partir de 1753 por el arquitecto Juan José Nadal. Este arquitecto presentó los planos del edificio en 1756 a la Academia de San Fernando de Madrid para optar a la plaza de Académico de Mérito. El proyecto enviado a la Academia mostraba en la sección que la cubierta se formaba con armadura de madera. Curiosamente el pro-
Espacio existente entre la iglesia gótica de me-diados del siglo XV y el revestimiento interior tabicado de finales del siglo XVII en la iglesia del monasterio de la Trinidad de Valencia.
Iglesia de Vila-real. Espacio existente entre las bóvedas tabicadas (1753).
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 32 10/05/12 19:00
33a. zaragozá • Hacia una historia de las bóvedas tabicadas
yecto contratado tres años antes, mostraba el doble juego de bóvedas y tabiquillos para formar las cubiertas. Como ha señalado Yo-landa Gil “Las trazas de Nadal (enviadas a la Academia), aunque firmadas en Villarreal, no corresponden al templo que por enton-ces construía el maestro, sino a un proyecto ideal en el que se resumen de manera magis-tral muchas de las constantes que gravitan en la arquitectura de esos años en los ámbitos aragonés y valenciano. El aragonés (Nadal) presentó la planta de un templo de tres naves a la misma altura, con cabecera recta y giro-la, crucero de brazos semicirculares que no sobresale en planta, rematado por una altísi-ma cúpula y capillas laterales cubiertas con cúpulas ovales. Las naves estaban separadas por grandes pilares cruciformes en cuya base se situaban estatuas. (Gil 2004). Cuando hace referencia a la cúpula que corona el edificio Nadal se ve obligado a especificar que “las Medias Naranjas que se azen en todo este Reyno lo mas que le dan de casco es medio
palmo, pero a esta le doy un palmo y dos ter-cios, y un tabique de dos falfas, por dentro, y de un palmo de hueco entre los dos, para que la humedad de arriba no penetre por lo inte-rior pues en este país se quitan las aguas sin madera”. (Gil 2004). En realidad lo único que hay de madera en el templo son las puertas de las entradas, las cajoneras de las sacristías y los confesionarios.
De hecho, las cúpulas tabicadas de doble casco, parecen una peculiaridad valenciana o, al menos, mediterránea. En Castilla las cúpulas suelen albergarse con una armadura de madera con remate piramidal. La razón inicial del doble casco es para dotar de una mayor pendiente y un perfil más esbelto a la cúpula por el exterior, a la vez que en el inte-rior adopta la forma tradicional esférica. Pero la forma de unirse ambas hojas -de diferente trazado- puede afectar a la forma de trabajo de la cúpula. Estas bóvedas tuvieron una lar-ga evolución, desde el siglo XVI al XIX y han sido estudiadas en lo histórico por Yolanda
(Abajo) Juan José Nadal. Sección de la iglesia de Vila-real. Dibujo realizado para la obra, con las cubiertas proyectadas con bóvedas tabicadas y callejones. Archivo Histórico Nacional (MDP 2658). (Derecha). Juan José Nadal. Sección de las trazas presentadas a la Real Academia de BB.AA. de San Fernando de Madrid con las cubiertas proyectadas con cerchas de madera. Real Academia de BB.AA. de San Fernando (A 4400)
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 33 10/05/12 19:00
34 simposio internacional sobre bóvedas tabicadas. valencia 2011
Gil y en lo constructivo y mecánico por Ra-fael Soler. (Gil 2006, Soler 2006). Algunas de las soluciones parecen derivadas de obras de albañilería bien contrastadas pero poco di-vulgadas como son las bóvedas a creste e vele empleadas por Brunelleschi en la sacristía de San Lorenzo o la capilla Pazzi de Florencia.
La volta a foglioEl nombre que recibe la bóveda tabicada
en el centro de Italia es el de volta a foglio, o a la volterrana, por haberse desarrollado de for-ma notoria en Volterra, ciudad de la Toscana. En realidad se carece de una catalogación sis-temática de estas bóvedas y se desconoce el origen de su difusión, aunque parece haber sido en la Edad Moderna.
Particularmente interesantes son las lla-madas bóvedas schianciane, del territorio de Pescara, caracterizadas por el fortalecimiento de las aristas al colocar allí los ladrillos a ros-ca alternada. El aparejo se dispone perpendi-cular a la línea de la arista, solución idéntica a las bóvedas aristadas de piedra valencianas del cuatrocientos. Puede citarse el palacio de Flaminis de Catignano (Pescara). (Frittzuolo 2005, Varagnoli et allii 2007).
Las volte a foglio llevan, en ocasiones, al-gún ladrillo perpendicular a la superficie, lógicamente para casar mejor con el relleno
del trasdós de la bóveda. Esta disposición la utilizaron también las bóvedas imperiales ro-manas. Cabe pensar, por tanto, que al menos en este caso la bóveda tabicada se repensó a la vista de la técnica antigua.
Les voutes platesEl episodio de las bóvedas tabicadas en
Francia nace a partir de la incorporación del Rosellón a Francia (1659). Perouse de Mont-clos (1982) ha señalado como las bóvedas tabicadas fueron difundiéndose por Francia. En 1754 el Conde de Espie publica una me-moria sobre el modo de hacer incombusti-bles los edificios. Con este argumento reto-ma el precedente utilizado para cubrir con bóvedas tabicadas el hospital general de Va-lencia y avanza el propuesto por Guastavino para difundir el sistema en los Estados Uni-dos. Aunque una primera presentación reali-zada en la Academia Real de Arquitectura de París no tuvo éxito (Philippe Araguas narra con interés éste suceso) la memoria acaba-ría teniendo traducción al inglés, al alemán y al español. El método sería recogido por
Bóveda a creste e vele, en la capilla Pazzi de Florencia. Dibujo L. Ippolito.
Sección de la cúpula con lunetos de la iglesia de San Jaime de Vila-real según Rafael Soler y Alba Soler.
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 34 10/05/12 19:00
35a. zaragozá • Hacia una historia de las bóvedas tabicadas
Laugier (1755) en su Essai sur l’Architecture y J.F. Blondel (1777) le dedicaría en su Cours d’Architecture cuarenta y una páginas y seis lá-minas. No obstante carecemos de noticias so-bre la auténtica fortuna del sistema construc-tivo en Francia. (Mochi 2001, Araguas 2003)
Acaso el lugar donde acabaría teniendo más influencia la obra del conde de Espie sería en España (1786). El capítulo en el que Blondel recoge les voutes plates fue traducido e incorporado a su tratado por Benito Bails, quien indicó que “esta casta de fábrica es muy antigua en España, y muy usada en la Corona de Aragón, de donde pasó a Francia. Bails retoma a su vez muchas indicaciones de Fray Lorenzo de San Nicolás.
La traducción española de la memoria del Conde de Espie fue prologada con una cen-sura de Ventura Rodriguez (1786). En ésta el prologuista discrepa sobre el argumento del autor de la memoria de que estas bóvedas no producen empujes. Esta cuestión ha sido un debate recurrente en la historia de las bóve-das tabicadas, seguramente desde su inicio. Acaso reflejo desmesurado de controversia entre albañilería y cantería. En cualquier caso vale la pena recoger aquí la opinión de Ventura Rodriguez. “Lograría considerables
ventajas el Arte de edificar, si todas las ideas que nos proponemos asequibles tuvieran en la prác-tica el buen éxito que à la fantasía aparece. [...]
Funda el Autor con el Conde de Espie un sís-tema en suponer, ò creer las Bobedas tavicadas de ladrillo y hieso, de tal calidad, que estos dos materiales entre si constituyan una solidisima union infrangible, y tan constante como si fuese una cubierta, ò tapadera, fundida de unas sola pieza de algún metal esento de elasticidad; que estas dos calidades se requieren, y aun no bastan, à la firmeza, para que la Bobeda no cause em-puje, y se pueda mantener en paredes como las que ordinariamente se construyen en los Edifi-cios comunes.
Pero esta suposición, ò creencia, es lisongera, no obstante las experiencias que cita, y no se ve-rifica efectiva, como acreditan los evidentes ejem-plos que tenemos en casi todos los Templos de Madrid, cuyas Bobedas son tavicadas de ladrillo y hieso, de curbatura mas elevada, y con paredes mas gruesas, amparadas de estrivos, que à favor de la firmeza son grandes ventajas, à proporción de lo que propone el Autor de este Discurso; y las vemos quebrantadas por muchas partes, y con desplomo las paredes, ocasionado del empuje no obstante el atirantado de las armaduras del cu-bierto”.
Volta a foglio. Catignano de Flaminis. S. XVIII. (Pescara) según C. Varagnoli, L. Serafini, A. Pezzi y E. Zullo.
Comble briqueté de l’invention de M. le Compte d’Espie Chevalier de l’ordre royal et militaire de Sn Louis.
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 35 10/05/12 19:00
36 simposio internacional sobre bóvedas tabicadas. valencia 2011
IV. DESNUDANDO LAS BÓVEDAS Y ENSEÑANDO LOS TABIQUES, LO VIE-JO ES NUEVO OTRA VEZ: EL MUNDO CONTEMPORÁNEOLa Edad Contemporánea realiza una mi-
rada muy diferente y hace un uso distinto de esta versátil técnica constructiva. Hasta ahora, salvo excepciones, la bóveda tabicada se había empleado únicamente en la cons-trucción de iglesias, de castillos y de pala-cios. De ahora en adelante se diversifican los usos. Aparece utilizada en edificios públicos, estaciones, construcciones industriales, al-macenes y colonias agrícolas, viviendas o in-cluso depósitos de agua. Se desarrolla igual-mente un interés ilustrado por el oficio de construir las bóvedas tabicadas por parte de profesionales y aparecen publicaciones que reflexionan sobre ésta técnica constructiva. Como ocurrió en el paso de la Edad Media a la Moderna se realizan auténticos alardes constructivos y se aplican nuevas geometrías. Las grandes figuras de este periodo son, sin duda, Rafael Guastavino y Antonio Gaudí.
Pero hay otras muchas que señalan el interés que despertó este sistema constructivo.
Con todo, la característica más inmediata de este periodo, tal como se señala en el título del epígrafe, consiste en dejar vista la fábrica de las bóvedas tabicadas por su intradós y en hacer visitables los tabiquillos por el trasdós. Debemos recordar aquí lo sucedido durante el antiguo régimen en la iglesia de Villarreal. Respecto a ella el arquitecto Juan José Nadal envió a la Academia de San Fernando un pro-yecto distinto al que se realizaba, en el que no aparecían los juegos de tabiques y dobles hojas. Ahora, en cambio, los Guastavino, An-toni Gaudí, Le Corbusier, o Luis Moya exhi-birían éstos con voluntad artística.
A partir de la segunda guerra mundial las bóvedas de fábrica perdieron definitivamen-te la competitividad frente a los nuevos ma-teriales: el hierro fundido y forjado, el acero y el hormigón armado. Pero en España las circunstancias de la posguerra consintieron que las bóvedas tabicadas tuvieran una pre-sencia algo más prolongada.
Caseta de Volta amb pallissa de los llanos de Peñíscola-Benicarló. Según Miguel García Lisón.
Balsa de la finca del Marqués de Benicarló. Be-nicarló (Castellón). (Ca. 1920)
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 36 10/05/12 19:00
37a. zaragozá • Hacia una historia de las bóvedas tabicadas
Las bóvedas tabicadas de los siglos XIX y XX han sido sujeto de numerosos estudios y gozan de una extensa bibliografía. Su cono-cimiento nos ahorra insistir en este episodio. Resaltamos, únicamente, alguna particulari-dad que la relaciona con los anteriores epi-sodios.
Nuevas aplicacionesEntre las nuevas aplicaciones de las bóve-
das tabicadas que cambian el panorama de este sistema constructivo en los siglos XIX y XX deben señalarse las construcciones industriales y las agrícolas. Cabe recordar como ejemplo dos construcciones significa-tivas. La fábrica Aymerich, Amat i Jover en Terrassa (Barcelona) y “les casetes de Sanmi-llán” en Benicarló (Castellón) bien conocida la primera y menos la segunda.
La fábrica Aymerich, Amat i Jover es la ac-tual la sede del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña. Es obra del arquitecto Lluís Muncunill i Parellada (1868-1931), una de las figuras más relevantes del modernis-mo catalán. El edificio albergaba una anti-gua fábrica textil. La nave central cubre una superficie de más de 10.000 m2 con una her-mosísima cubierta formada por 160 bóvedas campaniformes tabicadas que se despliegan apoyadas en muretes de ladrillo formados por arcos de directriz parabólica rebajada. Las bóvedas son de dos hojas de tres capas cada una con una estrecha cámara de aire
intermedia. Las bóvedas apoyan en 300 co-lumnas de fundición que se utilizan, a la vez, como bajantes. La cubierta en diente de sierra derramando luz por los lucernarios, el ladrillo tabicado y el ritmo de las columnas, conforman un espacio impensable en otras épocas. (Freixa y Llordés 1996).
En los llanos de San Gregorio de Benicar-ló (Castellón) se construyó, a comienzos del siglo XX, un curioso conjunto de viviendas para colonizar una finca que recibió el nom-bre de “les casetes de Sanmillán”, por haber pertenecido dicha finca al ingeniero y primer Marqués de Benicarló Juan Pérez-Sanmillán y Miquel, quien debió diseñar el conjunto. Las casas (ahora abandonadas y muy venidas a menos) son de planta rectangular de 10 x 5 metros y siguen el tipo de vivienda tempore-ra popular de la zona, de origen inmemorial, que recibe el nombre de “pallissa”. El interior se resuelve a modo del moderno duplex, con un forjado intermedio y un espacio de estancia a doble altura. La novedad de la ha-bitación consiste en cubrir la vivienda con una bóveda tabicada de cañón. Esta solución
Aparejos vistos para una bóveda de arista, según Angel Truñó, en Construcción de Bóvedas Tabi-cadas, 1951.
Fábrica Batlló (Barcelona). De Rafael Guastavi-no Moreno , 1868-1869. Foto Aleu.
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 37 10/05/12 19:00
38 simposio internacional sobre bóvedas tabicadas. valencia 2011
recuerda formalmente algunas construccio-nes populares griegas cuando en realidad es un diseño eficaz y moderno. El conjunto se completa con un extraordinario ejemplar de balsa en superficie de 30 x 20 x 2 metros que permite almacenar 1200m3 de agua y que se resuelve mediante bóvedas tabicadas de ten-dido vertical formado por un tabique de 4 cm. de grosor enlucido por ambas caras que va formando una línea ondulada mediante la solución de arcos convexos que llevan en cada arista de unión otro tabique de refuerzo en forma de cartabón y a modo de contra-fuerte. (García Lisón y Zaragozá 1983).
Rafael Guastavino y Antoni GaudíRafael Guastavino y Moreno (1842-1908)
y Rafael Guastavino y Esposito (1873-1950) conforman uno de los capítulos de la historia de la arquitectura que más interés despierta en estos momentos. La bibliografía ni siquiera puede resumirse y debemos remitir a reperto-rios bibliográficos, a las últimas exposiciones sobre su figura y, oportunamente, a la obra presentada en este simposio por John Oschen-dorf. (Park y Neumann 1996, Huerta 1999, APT 1999, Loren 2009, Oschendorf 2010).
Como ha señalado Santiago Huerta, la
labor de investigación sobre Guastavino es difícil pues trabajó principalmente como constructor para numerosos arquitectos. Se requerirá de muchas monografías sobre edi-ficios y arquitectos concretos y será obra de varias personas. En estas páginas Fernando Vegas y Camilla Mileto documentan el en-garce directo de los Guastavino con toda la tradición constructiva de las bóvedas tabica-das de la Edad Moderna.
Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926) ha sido, relativamente, más fácil de estudiar. Su obra ha alcanzado actualmente una amplísi-ma difusión internacional. Su genio es admi-rado tanto por los profesionales como por el público en general. Los estudios realizados sobre él son innumerables. Afortunadamen-te en este simposio contamos con uno de los mejores interpretes de las estructuras de Gaudí: José Luís González. (1997).
Tal como ha señalado Juan Bassegoda “Gaudí jamas publicó ni escribió nada sobre bóvedas tabicadas pero las usó continua-mente. Con la utilización de la geometría reglada construyó bóvedas de helicoide, pa-raboloide hiperbólico y conoide de plano director. Usando esta superficie geométrica hizo la cubierta de las Escuelas Provisionales
Patente de escalera. Rafael Guastavino 1886. Algunas cúpulas construidas por Rafael Guasta-vino Co, entre 1897 y 1911.
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 38 10/05/12 19:00
39a. zaragozá • Hacia una historia de las bóvedas tabicadas
de la Sagrada Familia a base de dos conoi-des de plano director contrapuestos, con la directriz común en la jácena principal de la estructura.
Tan agradable y eficaz es esta cubierta que impresionó fuertemente a Le Corbu-sier cuando estuvo en Barcelona en 1928 e hizo un croquis explicativo de la misma que se conserva en los Cuadernos de Viaje en la Fundación Le Corbusier de París, Más tarde utilizó este sistema de tabicadas en las casas de Jaoul, en Neully-sur-Seine (1952-1956). Pero Le Corbusier no fue el único ni el primer representante del movimiento mo-derno que había propuesto el sistema para construir viviendas . Antes lo habían hecho el GATCPAC y Josep Lluís Sert.
Gaudí además de usar las bóvedas tabi-cadas como elementos estructurales y de cubierta les dio una nueva e inédita forma de aplicación: la nueva plástica escultórica realizada a base de bóvedas tabicadas vg. las chimeneas de la Pedrera.
La obra de estos gigantes de la arquitec-tura no se entendería sin la utilización de la bóveda tabicada. Debe señalarse que más que introducir cambios estructurales en la misma llevan a las últimas conclusiones las experiencias realizadas a fines del siglo
XVIII, dejando vistas las fábricas y los tabi-ques y dando expresión al material.
Ángel Truñó, Vicente Traver y Luis MoyaEstos tres arquitectos, (que destacamos
entre otros de no menor interés, como Juan Bautista Lázaro, Fernando Casinello, Ignacio Bosch Reig o Joan Bergós) desarrollaron su obra en momentos en los que pudieron con-tar todavía con toda la tradición del oficio de construir bóvedas. Gracias a todos ellos la construcción tabicada se perpetuó en Es-paña, de forma culta y profesional, hasta los años sesenta del siglo XX.
Angel Truñó Rusiñol, Barcelona (1895-1974), fue profesor de construcción en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y de-sarrolló una dilatada experiencia profesional como constructor. Entre sus obras puede se-ñalarse la iglesia de San Miguel de los Santos (proyecto del arquitecto A. Fisas) y la restau-ración de la iglesia del Pino, ambas en Barce-lona. Pero la obra que permite señalarlo en este apartado es su libro sobre Construcción de bóvedas tabicadas, que aunque quedó in-édito (no se llegó a publicar hasta 2004) José Luís González lo ha considerado como el más sistemático que se ha elaborado nunca sobre el tema. (Truñó 2004).
Bóvedas de las escuelas de la Sagrada Familia de Gaudí (1909-1910). Dibujo de Joan Bergós.
Coronación de las cajas de escalera de la Pedrera de Barcelona (1906-1912). Dibujo de Joan Bergós.
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 39 10/05/12 19:00
40 simposio internacional sobre bóvedas tabicadas. valencia 2011
Vicente Traver Tomás, Castellón (1888-1966), fue arquitecto de la Comisaría Re-gia de Turismo y Cultura Popular desde 1913, y fue director artístico de la Exposi-ción Iberoamericana de Sevilla. Es autor del pabellón de Sevilla para la Exposición Iberoamericana, que incluye la cúpula ( en este caso de hormigón armado de 22 me-tros de luz) del casino. Su obra se caracteri-za por el excelente uso y puesta al día de los oficios tradicionales. Las bóvedas tabicadas las utilizó, entre otros lugares, sobre nervios con dovelas prefabricadas de hormigón en la catedral de Castellón y como bóvedas vaídas en el zaguán del palacio arzobispal de Valencia. Estas últimas son tabicadas de una hoja, doblada en algunas partes con re-fuerzos a modo de costillas. La que cubre la parte central del vestíbulo bajo, de planta cuadrada, con siete metros de luz es la úni-ca que sirve de techo para la planta baja y de suelo para la principal; en su sección por las medianas, tiene veinticinco centímetros de flecha, con espesor de dos capas en la clave, que va aumentando hasta llegar a siete en los arranques. (Traver 1941, Carcel 1967).
Luís Moya Blanco, Madrid (1904-1990) fue catedrático de las escuelas de arquitectu-ra de Madrid y Navarra. Autor de una obra extraordinariamente original y diferente a la que correspondía a su contexto. Mas allá de su posición antimoderna y de la ambición de detentar la ortodoxia clasicista, cabe aquí señalar su interés por el arte de construir en general y de las bóvedas tabicadas en parti-cular.
Como ha señalado Javier García-Gutie-rrez Mosteiro (1997) la recuperación del uso de bóvedas tabicadas que emprende Moya se entiende no sólo desde los condicionantes económicos de aquellos años sino también, y muy expresivamente, desde su declarada opción por una idea de arquitectura que-se-paradamente a los derroteros seguidos por el Movimiento Moderno- fuera capaz de refor-zar el vínculo entre forma y construcción, tal y como se produce en el sistema abovedado.
El conjunto de viviendas en hilera que construyó para la Dirección General de Ar-quitectura en 1942, en el barrio madrileño de Usera, constituyó un auténtico prototipo en el que pudo experimentar las ventajas del sistema de bóvedas tabicadas. El bloque está
Dibujo de una bóveda tabicada por Le Corbu-sier. Cuaderno E 21. (1951).
Grupo de casas compuestas de dos plantas cons-truidas con bóvedas tabicadas Barrio de La Use-ra (Madrid) 1942. Arquitecto Luís Moya.
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 40 10/05/12 19:00
41a. zaragozá • Hacia una historia de las bóvedas tabicadas
constituido por doce bóvedas iguales -cilín-dricas rebajadas- en la planta baja, y otras doce iguales -de generatriz inclinada- en la superior.
La experimentación emprendida por Moya, ya avanzado el siglo XX, se desarrolla con espectaculares bóvedas de arcos cruza-dos de hormigón y cascos tabicados. Resulta sorprendente que las últimas construcciones con voluntad creativa del siglo XX que em-plean bóvedas tabicadas vuelvan a su lejano origen andalusí del siglo XII. (García -Gutie-rrez 1982).
NOTAS1. Según el Instituto Geográfico y Minero de Es-
paña (2008). España, es el segundo país productor de yeso de Europa, ligeramente por detrás de Fran-cia. Los yacimientos españoles son extensos, fácil-mente explotables y con mineral de gran calidad. El mapa geológico de distribución del yeso señala su ausencia en el oeste español (desde Galicia hasta Huelva) y su presencia en el levante peninsular.
2. Sobre la construcción de bóvedas sin cimbra con aparejos tumbados vèase: WENDLAND 2007, pp. 311-365. Sobre los paralelos entre la técnica de tubi fitili (primera hilada tomada con yeso) y las bóvedas tabicadas véase: LANCASTER 2009, pp. 3-18.
3. Agradezco al arquitecto Vicente Torregrosa y al aparejador Santiago Tormo que han restaurado la sala capitular y, que actualmente restauran el claustro, el testimonio sobre la disposición origi-nal tabicada de las plementerías de las bóvedas del mismo
4. Marín, Rafael, estudia este edificio en esta misma publicación.
5. Agradezco al arquitecto Salvador Lara y al aparejador Santiago Tormo su testimonio sobre la construcción tabicada de esta iglesia.
6. Agradezco al arquitecto restaurador de la catedral de Segorbe, Enrique Martín Gimeno, las noticias sobre el edificio.
7. Agradezco al arquitecto Carlos Campos, res-taurador de esta iglesia, las noticias sobre la misma y las facilidades para la visita a la obra de restau-ración.
8. Agradezco al arquitecto Alberto Peñín, res-taurador de la iglesia, las noticias sobre la misma y las facilidades para su visita.
9. Aunque actualmente los plementos están en-lucidos quedan fotografías y testimonios de la obra tabicada.
10. Agradezco al arquitecto Rafael Soler las no-ticias sobre las bóvedas del convento del Carmen de Valencia.
11. La carta de Bernat Çafabrega al rey Martín se encuentra en Rubió y Lluch, A. Tomo II, p. 257 doc. CCLXV, carta de Bernat Çafabrega a Martín I de 29.IX.1395.
Bóveda tabicada apoyada sobre arcos cruzados propuesta por Luís Moya en Bóvedas Tabica-das, 1947.
Prototipo de construcción de bóveda tabicada diseñada mediante ordenador y construida con cimbras de cartón realizadas con tecnología ro-bótica por Block Research Group, 2011.
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 41 10/05/12 19:00
42 simposio internacional sobre bóvedas tabicadas. valencia 2011
Agradezco esta noticia al arquitecto conserva-dor de la cartuja de Valdecristo, Enrique Martín Gimeno.
12. Agradezco al profesor Marco Rosario Nobi-le el conocimiento directo de la Torre Cabrera en Pozzallo.
13. Iglesia parroquial de Tuéjar (Valencia). La obra se desarrolló en 1982 y fue dirigida, con carác-ter de emergencia, por los arquitectos Miguel Gar-cía Lisón y Arturo Zaragozá Catalán por encargo del Ministerio de Cultura.
14. Los revestimientos en las iglesias valencianas los desarrolla detenidamente Marín Sánchez, Ra-fael en esta misma publicación.
15. El estricto ilustrado Antonio Ponz dijo de ella que sería “acaso la más grande de quantas tiene España en linea de Parroquias, atendiendo a su bu-que que sobraria para una Catedral, pero de pési-mo gusto de Arquitectura”. Ponz, (1772-1794)1947.
OBRAS CITADASAlgarra Pardo, V. M. 2009. Memoria final de la inter-
vención arqueológica de la iglesia parroquial de San Agustín. Valencia. Estudio de arqueología de la arquitectura: bóvedas y cubierta, antiguo campanario y contrafuertes. Memoria inédita. Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. Valencia.
Almagro, A. 2001. “Un aspecto constructivo de las bóvedas en Al-Andalus”. Al-Quantara, Revista de Estudios Arabes, vol. XXII: 147-170. Madrid.
Araguas, Ph. 1988. “L’acte de naissance de la bóveda tabicada ou le certificat de naturalisation de la voûte catalane”. Bulletin Monumental 156-II: 129-136. París
Araguas, Ph. 2003. Brique et architecture dans l’Espagne Mediévale (XIIe-XVe siècle). Casa de Velazquez. Madrid.
Azuar Ruiz, R. 1983. “Castillo y Fortaleza de la Ata-laya”. Catálogo de Monumentos y Con-juntos de la Comunidad Valenciana. Vol. II: 877-883. Generalitat Valenciana, Valencia.
Azuar Ruiz, R. 2004. “Las técnicas constructivas y la fortificación en al-Andalus”, Los almohades. Su patrimonio arquitectónico y arqueológico en el Sur de al-Andalus: 57-74. Sevilla.
Azuar Ruiz, R. 2005: “Aspectos simbólicos de la arquitectura militar almohade. El falso des-piece de sillería y las bóvedas de arcos entre-cruzados”, Los Almohades: problemas y perspec-
tivas, I: 123-147. Madrid.Bails, B. 1976. Elementos de Matemática. Tom. IX, par-
te I que trata de la Arquitectura Civil. Madrid.Bassegoda Musté, B. 1997. La bóveda catalana. Insti-
tución “Fernando el Católico”.Bassegoda i Nonell, J. 1978. La cerámica popular en
la arquitectura gótica. Barcelona. Bassegoda i Nonell, J. 1995. Els treballs i les hores a la
catedral de Barcelona, Barcelona.Bassegoda i Nonell, J. 2004 “La sala capitular del
monestir de Santa Maria de Pedralbes”, But-lletí de la Reial Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 18: 91-101. Barcelona.
Blondel, J.F. y Patte, M. 1977. Cours d’Architecture, vol. VI “Chapitre II de la Manière de cons-truire les planchers en briques dite Voutes Plates” pp. 84-125 y 6 láminas. París.
Capitel, A. 1982. La arquitectura de Luís Moya Blan-co, Madrid.
Carbonell i Buades, M. 2009. “De Marc Safont a Antoni Carbonell: la pervivencia de la arqui-tectura gótica en Cataluña”, en Ál-varo Zamora, Mª I. e Ibañez Fernández J., (coords.), La arquitectura en la Corona d e Aragón entre el Gótico y el Renacimiento. De-partamento de Historia del Arte de la Uni-versidad de Zaragoza, Fundación Tarazona Monumental: 97-148. Zaragoza.
Carcel Ortí, V. 1967. “Perfil biográfico de D. Vicente Traver y Tomás”. Boletín de la Sociedad Caste-llonense de Cultura XLIII: 178-238. Castellón.
Comte d’Espie. 1754. Manière de rendre toutes sortes d’edifices incombustibles. París.
Conde de Espie. 1786. Modo de hacer incombusti-bles los edificios sin aumentar el coste de su construcción. Madrid.
Corbalán de Celis y Durán, J. 2000. “El testamento del gobernador Martí de Viciana el viejo y otros datos para la historia de Burriana”, en Miscel·lània homenatge a Rafael Martí de Vicia-na en el V centenari del seu naiximent 1502.2002: 49-62. Burriana.
Choisy, A. (1873) 1999.L’art de bâtir chez les romains. París; El arte de construir en Roma. Madrid.
Escolano, G. J. 1610. Década Primera de la Historia de la Insigne y Coronada Ciudad y Reyno de Valencia: 1051. Valencia.
Ferré de Merlo, L. 2000. “Bóvedas nervadas en el castillo de Villena (Alicante)”. Actas del Tercer Congreso Nacional de Historia de la Construc-ción, eds. A. Graciani, S. Huerta, E. Rabasa, M.
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 42 10/05/12 19:00
43a. zaragozá • Hacia una historia de las bóvedas tabicadas
Tabales: 304-307. SevillaFornes y Gurrea, M.1841. Observaciones sobre la
Práctica del Arte de Edificar. Valencia.Fortea Luna, M. 2008. Origen de la bóveda tabicada,
Zafra.Fortea Luna, M. 2009. “Origen de la bóveda tabica-
da”. Actas del Sexto Congreso Nacional de His-toria de la Construcción. Edición a cargo de S. Huerta, R. Marín, Rafael Soler, A. Zaragozá, vol. I: 491-500. Valencia.
Freixa, Mi.; Llordés, T. 1996. Lluís Muncunill (1868-1931): arquitecto.Lunwerg.
Frittauolo, M. R. “Las bóvedas in folio: tradición y continuidad. Actas del tercer Congreso Nacio-nal de Historia de la Construcción, eds. A. Gra-ciani, S. Huerta, E. Rabasa, M.A. Tabales. Vol I: 327-334. Sevilla
García-Gutierrez Mosteiro, J. 1997. “Los edificios abovedados de Luís Moya”. Apuntes del curso las grandes bóvedas hispanas. Madrid.
García Lisón, M. Zaragozá Catalán, A. 1083. “La pallissa y la caseta de volta”. Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo, nº 1: 45-68. Beni-carló.
Garofalo, E. 2008. “Tra tardogotico e Rinascimien-to: la Sicilia sud-orientale e Malta”. La arqui-tectura en la Corona de Aragón. Entre el Gótico y el Renacimiento. Alvaro Zamora, M. I.; Iba-ñez Fernández, J. (coord.): 265-300. Zaragoza.
Gavara Prior, J. J. 1995. “Iglesia de Santa Catalina, Valencia” Monumentos de la Comunidad Va-lenciana. Catálogo de Monumentos y Conjuntos declarados e incoados: 106-113. Generalitat Valenciana. Valencia.
Gil Saura, Y. 2006. “Recorrido histórico por las cú-pulas valencianas ss. XVI-XVIII”. Las cúpulas azules de la Comunidad Valenciana a cargo de Soler Verdú,R.: 13-61. Generalitat Valencia-na. Valencia
Gil Saura, Y. 2004. Arquitectura Barroca en Castellón. Castellón.
Girona i Llagostera, D. 1906-11.“Epistolari del rey En Martí d’Aragó” (1396-1410). Revista de la Asociación Artística Arqueológica Barcelonesa, nº 56-58: 187-309.
Gómez-Ferrer Lozano, M. 2003. “Las bóvedas tabi-cadas en la arquitectura valenciana durante los siglos XIV, XV y XVI en Una arquitectura gótica mediterránea, a cargo de E. Mira y A. Zaragozá: 135-150. Valencia.
Gómez-Ferrer Lozano, M. 1998. Arquitectura en la
Valencia del siglo XVI. El hospital general y sus artífices. Valencia.
Gómez-Ferrer Lozano, M. 2009 “The origins of tile vaulting in Valencia”. Construction History, vol 24: 31-44.
Gonzalez Baldoví, M. 1995. El convent de Predicadors de Xàtiva. 1291-1991: 44-46. Xàtiva.
Gonzalez Baldoví, M. 1983. “Iglesia de San Francis-co. Catálogo de Monumentos y Con-juntos de la Comunidad Valenciana: 964-968. Generalitat Valenciana, Valencia
González Moreno-Navarro, J. L.1997. “Las bóvedas «convexas» de la cripta de la colonia Güell” Apuntes del curso las grandes bóvedas hispanas, a cargo de S. Tarragó. Madrid.
González Moreno-Navarro, J. L. 2004. “La bóveda tabicada: pasado y futuro de un elemento de gran valor patrimonial” en Construcción de bóvedas tabicadas. Angel Truñó: XI-LX. Ma-drid.
Gulli, R. 2001. “La huella de la construcción tabica-da en la arquitectura de le Corbusier” en Las bóvedas de Guastavino en América. S. Huerta (ed.) libro publicado con motivo de la expo-sición Guastavino Co. (1885-1962). La reinven-ción de la Bóveda:73-85. Madrid.
Huerta, S. (ed.) 1994. Las bóvedas de Guastavino en América. Libro publicado con motivo de la exposición Guastavino co. 1885-1962) la rein-vención de la bóveda, comisario J. García- Gu-tierrez Mosteiro, Madrid.
Huerta, S. 2002. Informe sobre la estabilidad de la cú-pula interior de la Basílica de los Desamparados (Valencia). Generalitat Valenciana.
Ibáñez Fernandez, J. 2010. “La bóveda tabicada en Aragón y la decoración de sus cascos a lo lar-go del quinientos”. Artigrama nº 25: 363-405.
Lancaster C. L. 2009. “Terra Cotta Vaulting Tubes in Roman Architecture: A Case Study of the Interrelationship Between Technologies and Trade in the Mediterranean”. Construction History vol. 24: 3-18.
Laugier, M. A. 1755. Essai sur l’Architecture. París. Loren, M. 2009. Guastavino co. La reinvenció de
l’espai públic a New York. Valencia. Marías, F. 1991. “Piedra y ladrillo en la arquitectura
española del siglo XVI”. Les Chantiers de la Re-naissance, Picard, París.
Mochi, G. 2001. “Elementos para una historia de la construcción tabicada. Santiago Huerta
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 43 10/05/12 19:00
44 simposio internacional sobre bóvedas tabicadas. valencia 2011
(ed.) publicado con motivo de la exposición Guastavino Co. (1885-1962). La reinvención de la Bóveda:113-146. Madrid.
Moya Blanco, L. 1957. Bóvedas tabicadas. Dirección General de Arquitectura, Madrid.
Navarro Palazón, J. Jimenez Castillo, P. 2007. SIYA-SA, Estudio arqueológico del despoblado anda-lusí (ss. XI-XIII). Escuela de Estudios Árabes de Granada (CSIC).
Ochsendorf, J. 2010. Guastavino Vaulting. The art of structural tile. Princeton Architectural Press. New York.
Parks, J. y Neumann, A. 1996. G. The Old World Builds the New. The Guastavino Company and the technology of the Catalan Vault (1885-1962). New York
Pascual y Beltran, V. 1925. El turista en Xàtiva. Va-lencia.
Perouse de Montclos, J. M. 1982. L’Architecture a la Française. París.
Pingarron-Esain, F. 2002. La iglesia de Santa Catali-na Mártir de Valencia. Valencia.
Ponz, A. (1772-1794) 1947. Viaje de España, T. IV, Madrid.
Reynal, V. 1992. Fray Domingo Petrés. Arquitecto capu-chino valenciano en Nueva Granada. Valencia.
Rubió y Lluch, A. Documents per l’història de la cul-tura catalana mitgeval, T. II: 257 doc. CCLXV. Barcelona.
San Nicolás, L. 1639-1665. Arte y uso de Arquitectura, Madrid.
Sanchis Sivera, J. 1926. “Maestros de obras y lapici-das valencianos en la Edad Media”. Archivo de Arte Valenciano. Valencia.
Soler Verdú, R. 2006. “Cúpulas históricas valencia-nas”. Las cúpulas azules de la Comunidad Valen-ciana a cargo de SOLER VERDÚ, R. Genera-litat Valenciana. Valencia, pp. 269-333.
Soler Verdú, R. 2006. “Más allá del límite”. Las cúpu-las azules de la Comunidad Valenciana a cargo de SOLER VERDÚ, R.: 269-333. Generalitat Valenciana. Valencia.
Soler Verdú, R. 2006. “Las cúpulas tabicadas”. Las cúpulas azules de la Comunidad Valenciana a cargo de Soler Verdú, R.: 269-333. Generali-tat Valenciana. Valencia.
Soler Verdú, R. 2006. “Los modelos virtuales. De la geometría a las ecuaciones”,.Las cúpulas azules de la Comunidad Valenciana a cargo de Soler Verdú, R.: 269-333. Generalitat Valen-ciana. Valencia.
Teixidor, J. 1949-1952. Capillas y Sepulturas del Real Convento de Predicadores de Valencia. Acción Bibliográfica Valenciana, Valencia.
Torres Balbás, L. 1949. Ars Hispaniae, vol. IV, Arte Almohade, Arte Nazarí, Arte Mudejar. Madrid.
Torres Balbás, L. (1952) 1981. “Dos obras de arqui-tectura almohade: La mezquita de cuatroha-bitan y el castillo de Alcalá de Guadaira”. Cró-nica arqueológica de la España musulmana, VIII (48-60). Obra dispersa 1, vol. I: 276-288. Madrid,
Torres Balbás, L. 1982. “Bóvedas caladas hispano musulmanas”. Obra dispersa I, al-Andalus, Cró-nica de la España Musulmana 5, vol. V:98-120. Madrid.
Traver Tomas, V. 1982. Antiguedades de Castellón de la Plana: 224-256. Castellón.
Traver Tomás, V. 1941. Palacio Arzobispal de Valencia, Valencia.
Truñó, A. 2004. Construcción de bóvedas tabicadas, edición a cargo de S. Huerta y J. L. Moreno-Navarro. Madrid.
Varagnoli C.; Serafini L.; Pezzi A.; Zullo, E. 2007. “Arte y Cultura de la construcción histórica del Abruzzo 2: las estructuras horizontales”. Actas del quinto Congreso Nacional de Historia de la Construcción, eds. M. Arenillas,C. Sega-rra, F. Bueno, S. Huerta: 925-934. Madrid,
Varela Botella, S., Beviá I García, M. 2010. “Restau-ración Castillo de la Atalaya, dos fases”. Praxis Edilicia, 10 años con el Patrimonio Arquitectó-nico Restauración: 194-197. Colegio Arquitec-tos Comunidad Valenciana. Valencia
VV.AA. 1999. APT Bulletin. The Journal of Preserva-tion Technology, vol. XXX nº 4.
Wendland D. 2005. “Some considerations on the shape of the caps of vaults”. En Structural analysis of historical constructions. Posibilities of numerical and experimental techniques. Editado por C. Modena; PB. Lurenço y P. Roca.:111-120. Leiden.
Wendland D. 2007. “Traditional Vault Construc-tion Without Formwork: Masonry Pattern and Vault Shape in the Historial Technical Literature and in Experimental Studies”.In-ternational Journal of Architectural Heritage: Conservation; Analysis and Restaura-tion. Vol 1. Issue 4, octubre: 311-365.
Zaragozá Catalán, A. 1995. “Real Monasterio de la Trinidad (Valencia)”. Monumentos de la Comu-nidad Valenciana: 140-149. Valencia.
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 44 10/05/12 19:00
45a. zaragozá • Hacia una historia de las bóvedas tabicadas
Zaragozá Catalán, A. 2000. “Modos de construir en la Valencia medieval: Bóvedas”. Historia de la Ciudad I: 76-88. Valencia.
Zaragozá Catalán, A 2000. Arquitectura Gótica Va-lenciana, Valencia.
Zaragozá Catalán, A 2003. “Arquitectura del Góti-co Mediterráneo en Una Arquitectura Gótica Mediterránea a cargo de Mira, E. ; Zaragozá, A.: 29 y ss. Generalitat Valenciana. Valencia.
Zaragozá Catalán, A; Iborra Bernad, F. 2005. “Otros góticos: bóvedas de crucería con nervios de ladrillo aplantillado y de yeso, nervios cur-vos, claves de bayoneta, plementerías tabica-das, cubiertas planas y cubiertas inclinadas”.
Historia de la Ciudad IV: 70-88. Valencia.Zaragozá Catalán, A 2007. “La escalera de caracol
tipo vis de Saint-Gilles” lexicon, storie e archi-tettura in Sicilia, nº 4: 8-14.
Zaragozá Catalán, A 2011. “Cuando la arista go-bierna el aparejo: bóvedas aristadas”. Arqui-tectura en construcción en Europa en época medieval y moderna. Amadeo Serra Desfilis (coord.):187-224. Valencia.
Zaragozá Catalán, A; Iborra Bernad, F. 2011. “Fá-bricas de ladrillos plantillados, cortados y perfilados en Valencia en la Edad Moderna”. Actas del VII Congreso de Historial de la Cons-trucción. Santiago de Compostela.
Forma de construcción de una cúpula tabicada. Observaciones sobre el Arte de Edificar. Ma-nuel Fornés y Gurrea, Valencia, 1841
Simposio Internacional 10-05-2012.indd 45 10/05/12 19:00