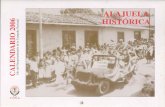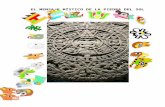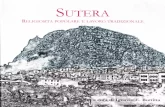12 DE DICIEMBRE: SINCRETISMO Y CONTINUIDAD DEL CALENDARIO PREHISPÁNICO.
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of 12 DE DICIEMBRE: SINCRETISMO Y CONTINUIDAD DEL CALENDARIO PREHISPÁNICO.
1
12 DE DICIEMBRE: SINCRETISMO Y CONTINUIDAD DEL CALENDARIO PREHISPÁNICO.
Francisco Rivas Castro 1 Jesús Mora Echeverría. 2
Estamos de acuerdo con Xavier Noguez, cuando dice que “... disponemos ahora
de un cuerpo de información guadalupana (oficial y no oficialmente reconocida por
la iglesia católica mexicana) el cual podría rendir mejores frutos si se investigara
en conjunto, con el objeto de reconstruir el pensamiento indígena, producto de
antiguas cosmovisiones, que se mezcló con elementos cristianos para crear
importantes relatos como el mariofánico del Tepeyac. Sospechamos –agrega-
que dentro del marco de este pensamiento indígena, las diversas tradiciones
mariofánicas, aunque contradictorias en sus elementos, fueron todas consideradas
“verdaderas”. La historicidad del milagro, en términos provenientes de la disciplina
histórica europeo-occidental, fue más bien una preocupación –y una obsesión—
de criollos y mestizos novohispanos, reflejada en la constante búsqueda de
pruebas que dieran autenticidad a la narración. Para los indígenas ya
cristianizados, los creadores originales de las tradiciones mariofánicas, la Virgen
de Guadalupe tenía tanta “realidad” como Tonantzin. El tetzahuitl de su milagrosa
aparición en el Tepeyac era un portento que se convirtió en parte de una “realidad
histórica”, como lo había sido la narración del águila posada sobre un nopal
surgido de una piedra, que anunciaba el lugar elegido por Huitzilopochtli para el
asentamiento final de su pueblo. En esta dimensión, la exploración de la
información guadalupana podría arrojar nueva luz sobre uno de los más
controvertidos tópicos de la historia mexicana.” (Noguez, 1993:190). Este es el
contexto general y la finalidad del trabajo que ahora presentamos a su
consideración y crítica.
1 Dirección de Estudios Arqueológicos, Instituto Nacional de Antropología e Historia-Escuela
Nacional de Antropología e Historia, México. 2 Dirección de Estudios Arqueológicos, Instituto Nacional de Antropología e Historia. México.
2
EL CERRO DEL TEPEYAC EN EL CONTEXTO PREHISPANICO
De acuerdo con la concepción prehispánica de la superficie terrestre, el cerro de
Tepeyacac pertenece al rumbo del norte, identificado con la Teotlalpan, la tierra de
donde provienen los dioses. En la geografía, Tepeyacac pertenece a la Sierra de
Guadalupe, conformada también por el cerro Zacahuizco, donde se conmemoraba
a Chantico-Cuaxolotl, el cerro Youaltecatl, en el cual, y en la veintena Tepeilhuitl,
se hacía sacrificio de niños a honra de los dioses de las aguas, y finalmente el
cerro Yohualtepetl-cerro y noche-, donde se rendía culto a una deidad femenina, lo
que afirmamos con base en datos arqueológicos, aunque la identidad de tal diosa
todavía no logramos conocer (Rivas Castro, 2000c: 13-32). Próximo al cerro
Tepeyacac estuvo el puerto de Atzacoalco y ahí se conmemoraba a Tlaloc (ibid).
Por otra parte, de acuerdo con la información que proporcionan a su vez
Bernardino de Sahagún en su Historia y Jacinto de la Serna en su Manual de
ministros de indios (1661), en Tepeyacac se rendía culto a Tonantzin – la madre
de los dioses, nuestra madre a Ilamatecuhtli -señor anciana- y a Coxcamiauh,
collar de mazorcas tiernas. Asimismo, conforme a lo que registra el documento
llamado Códice Teotenanzin (1979), dibujado en la primera mitad del siglo XVIII,
en el Tepeyacac existieron esculturas de dos deidades femeninas que el
Arqueólogo Alfonso Caso identificó en el códice como Chalchiuhtlicue, la diosa de
las lluvias, y Tonantzin o Chicomecoatl, siete serpiente, nombre calendárico del
maíz (Fig.1).
Fig.1
3
De suma importancia fue la calzada que salía desde el recinto sagrado de
Tlatelolco y llegaba a Tepeyacac, actualmente conocida como Calzada de los
Misterios. Por esta calzada se trasladó a la imagen de la Virgen de Guadalupe
desde la Iglesia Mayor de México hasta su primera ermita del Tepeyac, como se
pintó a mediados del siglo XVII en el cuadro que se conoce precisamente como
Pintura de la traslación de la imagen Guadalupana (Fig.2). Y se sabe que la
imagen también fue trasladada desde el Tepeyacac a México cuando esta ciudad
fue afectada por inundaciones y su población por epidemias, ya que a la Virgen se
le atribuía la facultad de quitar el exceso de lluvia y curar esa clase de
enfermedades. Así, la Virgen de Guadalupe conjuga los atributos que tuvieron las
diosas Ticitl, diosa de los temazcales, elementos importantes para el tratamiento
de diversas enfermedades, y Chalchiuhtlicue, controladora de las lluvias y una de
las dos deidades representadas en el Códice Teotenanzin (op.cit), relacionadas
con el cerro Tepeyacac.
Fig.2
En general, puede decirse que estas eran las principales deidades prehispánicas
asociadas al cerro Tepeyacac cuando los españoles llegan por primera vez a
México Tenochtitlan, el día 8 de noviembre de 1519, día que correspondió a 8
Ehécatl, 9 Quecholli y año 1 Acatl del calendario indígena.
4
LA INVASION MILITAR DE MEXICO
La invasión militar de México se consumó el 13 de agosto de 1521. En este
proceso perecieron miles de indígenas, se destruyeron templos, lugares de culto,
representaciones de deidades, libros sagrados, muchas cosas más, pero no la
cosmovisión indígena. Para ello se emprendió la conquista espiritual, que se inicia
formalmente con la llegada de los 12 franciscanos en el año 1521 y da lugar a
que se manifieste plenamente la contradicción entre dos cosmovisiones
esencialmente distintas, la cual se resuelve mediante el sincretismo.
Los evangelizadores destinaron mucho tiempo y esfuerzo al conocimiento de las
creencias y costumbres de los nativos, con la finalidad de erradicarlas. Sin
embargo, todavía a finales del siglo XVI observaban que los indígenas mantenían
sus creencias y prácticas, situación que constituía un obstáculo importante para la
propagación de la fe cristiana. Los clérigos se dieron cuenta de la necesidad de
aceptar estructuras y valores éticos prehispánicos en el proceso de
evangelización, permitiendo que los nativos continuaran visitando centros
ceremoniales y antiguos lugares de culto, y aprovechando tal situación para
edificar e imponer en esos sitios los templos cristianos y su santoral, hacia el cual
los indígenas aparentaban buena disposición, con la finalidad de resignificar a sus
dioses y las prácticas que su culto implica. En este sentido, puede decirse que
fue la cultura náhuatl la que jugó el papel determinante en el sincretismo religioso,
en el contenido y en la forma de los cambios.
LA RESIGNIFICACIÓN DE LAS DEIDADES PREHISPÁNICAS DEL TEPEYACAC
Las deidades femeninas más importantes asociadas al culto prehispánico en el
Tepeyacac se distinguen porque unas son jóvenes y otras son viejas o ancianas.
En cuanto a las primeras, se trata de diosas del maíz tierno y en proceso de
maduración, como lo es Coxcamiauh -collar de mazorcas tiernas-, mientras que
las diosas viejas o ancianas, Tonan-Cihuacoatl -nuestra madre, mujer serpiente-, e
5
Ilamatecuhtli, “Señor antigua”, son deidades de la tierra, la matriz de la que
surge la planta del maíz, también asociadas a la luna, principal fuerza de a
naturaleza relacionada con la fertilidad humana y vegetal.
En el calendario mexica las fiestas dedicadas a deidades jóvenes y ancianas
fueron Huey Tecuilhuitl y Tititl. En la primera se celebraba a Xilonen, que según
Diego Durán (1967, Vol.1:226) significaba: “vulva xilote”; “la que fue y anduvo
delicadita”, “como mazorca tiernecita y fresca”, “la que fue y anduvo como Xilote,
tiernecita”, “la que permaneció doncella y sin pecado”, en Huey Tecuilhuitl también
se veneraba a Chantico-Cihuacoatl, personificación de la luna, la tierra y del fuego
de la casa (Graulich, 1990:26).
En la fiesta de Tititl la deidad más importante era Ilamatecuhtli, “Señor-anciana”,
deidad que aparece en el códice Magliabechiano (1996) como Cihuacoatl y en
otros códices, ya sea como Yaocihuatl, mujer guerrera, ya como Cuauhcihuatl,
mujer águila, o bien como Chantico, diosa del fuego del hogar. Al respecto, en los
Primeros Memoriales de Sahagún (1997), así como en el Códice Telleriano
Remensis, Ilamatecuhtli lleva pintura facial que la identifica con Chantico y con
Huehueteotl, el dios viejo del fuego. (ibid.).
Ilamatecuhtli presidía una ceremonia relacionada con la atadura de los años, con
el final del ciclo de 52 años o Xiuhmolpilli. Esta ceremonia está registrada en el
Códice Borbónico y se efectuaba en la veintena Títitl del año secular dos acatl.
Alfonso Caso la denominó “el entierro del siglo”, pues una de sus partes
esenciales consistía en depositar en los altares de cráneos (Tzompantli) un atado
de cañas o maderos que representaba al siglo que había finalizado o muerto.
Mediante la investigación arqueológica de esa clase de altares, por ejemplo el
explorado por Batres en la calle de las Escalerillas, hoy calle de Guatemala, se
han encontrado cilindros de piedra que representan dichos atados de cañas y que
ostentan los glifos del año ome acatl –dos carrizo-y de los días ce Tecpatl –uno
6
pedernal-y uno miquiztli-uno muerte-, que son los días de nacimiento y muerte del
Sol-Huitzilopochtli, numen tutelar de los Mexica.
Para fundamentar el significado que otorgamos al relato mariofánico como uno de
los resultados del proceso de sincretismo religioso, en el cual se resignifican
deidades, pero también espacios sagrados y tiempos calendáricos, nos
referiremos en primer término a los símbolos pintados en la túnica de la imagen, y
en segundo a las fechas julianas generalmente aceptadas para las apariciones de
la Virgen de Guadalupe a Juan Diego Cuauhtlatoatzin, con la finalidad de conocer
su correspondencia y significado en el contexto del calendario mexica. (Fig.3)
Fig.3
7
Como podemos observar en la figura, el manto de la Virgen presenta lo que a
primera vista parecen ser adornos, a base de tallos, hojas y flores de acanto. Sin
embargo, un análisis cuidadoso y el conocimiento elemental de los glifos
toponímicos prehispánicos, revela que tales adornos ocultan a la vista del profano
un glifo de tepetl, con rostro humano de rasgos”grutescos” (Fig.4)
, tal como lo ha identificado Salvador Díaz Cíntora, a quién citamos textualmente:
“…..muéstrase la cara de frente, ojos y boca cerrados, nariz prominente, abultados carrillos; y si los dos primeros rasgos me sugerían las sombras del Mictlan, la ayuda del ojo experto, penetrante, de Rubén Bonifaz Nuño me descubre la semejanza del contorno del misterioso objeto con el glifo de tepetl, monte; y aún me hace notar él mismo, que la nariz, puesta aquí tanto de relieve por el artista, nos sugiere la palabra yacatl , nombre nahuatl de ese órgano; estamos entonces ante el jeroglífico Tepeyacac, lugar sagrado de la adoración de la imagen…..” (Díaz Cíntora, 1990:64).
Fig.4
8
Estamos de acuerdo con tal identificación, y agregamos que el tallo de la hoja de
acanto que disfraza el topónimo Tepeyacac, disfraza a su vez una corriente
acuática que surge del cerro, aparentemente de un manantial que bien puede
referirse al manantial del Pocito, existente en el cerro del Tepeyacac. La
asociación del glifo tepetl y la corriente acuática permite, sin duda, la lectura Agua-
Cerro, es decir Altepetl y particularmente Altepetl del Tepeyacac.
Considerando que los glifos de Tepeyacac conocidos actualmente no contienen el
elemento acuático, reduciéndose a la representación del cerro y la nariz, y dado
que sabemos con total certidumbre que en la época prehispánica Tepeyacac no
fue un Altepetl, podemos concluir que el glifo pintado en el manto de la imagen
implica la resignificación del cerro Tepeyacac como nuevo centro religioso del
mundo indígena.
En el manto de la Virgen también observamos flores de ocho pétalos, algunas de
las cuales emergen o se ocultan en el glifo topónimo. Este mismo elemento floral
aparece en la escultura de Xilonen, la diosa joven del maíz, escultura que fue
encontrada en Xochicalco y actualmente se puede ver en el museo de
Cuernavaca. Dicho elemento floral asociaría a la Virgen de Guadalupe con una
diosa joven del maíz, posiblemente a la misma Xilonen, cuyo nombre tuvo entre
sus significados, recordando aquí lo que dice Diego Durán (1967) “la que
permaneció doncella y sin pecado”. En su asociación a la diosa del maíz, el glifo
de la flor de ocho pétalos puede ser una metáfora de las cuatro esquinas y el
centro de la milpa, puntos aún considerados de fundamental importancia por
grupos indígenas.
Llama la atención que en el conjunto de flores sólo una es de cuatro pétalos, con
un centro, formalmente equiparable al quincunce, diagrama cósmico de los
rumbos del universo y que algunos autores, como Reyes Valerio, también han
equiparado con el glifo de Ollin, movimiento (Reyes Valerio, 1978: 247. figs. 22 y
23). Seguramente debe ser de indudable significado, el cual se nos escapa por
9
ahora, el hecho que tal glifo se haya pintado precisamente en la región ventral de
la Virgen de Guadalupe.
Tomando en consideración estos puntos, puede decirse que en el proceso de
sincretismo religioso que nos ocupa, la Virgen de Guadalupe resignifica a las
diosas jóvenes del maíz tierno y en flor, el xilote. Pero también a Teonantzin, “La
venerable madre de dios”, y a Ilamatecuhtli, deidad vieja de la tierra, cuyo nombre
se refiere a una entidad del sexo masculino, por eso la designación de tecuhtli, lo
que nos permite concluir que se trata de una deidad que simbólicamente es
hombre-mujer.
Al respecto de tal conclusión, resulta fundamental un dato que aparece en el
análisis lingüístico efectuado por Leopoldo Valiñas, de los diálogos de Juan Diego
y la Virgen de Guadalupe en el Nican Mopohua. Dicho dato corrobora la
identificación que hacemos de Ilamatecuhtli como deidad hombre-mujer y su
resignificación como tal en la Virgen de Guadalupe, pues en el segundo diálogo
Juan Diego se refiere a ella como noxocoyouhe nochpotzine tlacatle cihuapille,
que Valiñas traduce como: “xocoyota mía, muchachita mía, hombre-señora“. (cf.
Valiñas, 2000: 45) 3.
En cuanto al contenido astronómico y calendárico del relato mariofánico tenemos
lo siguientes aspectos: Ya en el año 1666, el bachiller Luis Becerra Tanco
especifica la asociación del solsticio de invierno con la fecha de la cuarta
aparición, y al respecto Xavier Noguez dice (1993:134):
“...Becerra Tanco se refiere al problema de las fechas de aparición. Según el autor, en 1582 se hizo la corrección del calendario cristiano por mandato de Gregorio XIII, por lo que la fecha tradicional del 12 de diciembre de 1531 en realidad era el 22 de diciembre de 1531, “un día después que volvía el sol del trópico de Capricornio, creciendo el día sobre la noche, después del solsticio de invierno, que tuvo su principio en el día precedente...”.
10
Solamente podemos agregar que mediante cálculo astronómico se demuestra que
en 1531 el solsticio de invierno no ocurrió el 11 de diciembre juliano (21 de
diciembre gregoriano), como se desprende de la afirmación de Becerra Tanco,
sino precisamente el día de la cuarta mariofanía, el 12 de diciembre (22 de
diciembre gregoriano), a las 10:40 hrs4. Dada esta asociación, es relevante
señalar que Jesús Galindo y Arturo Montero descubrieron recientemente que la
salida del sol en el solsticio de invierno, vista desde el cerro Zacahuizco,
adyacente al Tepeyacac, ocurre en el cerro Papayo (Galindo Jesús y Arturo
Montero, 2000), cuya importancia prehispánica como marcador astronómico-solar
ha sido ampliamente comprobada. En el aspecto calendárico del relato
mariofánico, Carmen Aguilera ya ha hecho notar, basándose en la correlación de
los calendarios mexica y cristiano elaborada por Alfonso Caso, que la mariofanía
sabática, el 9 de diciembre juliano tuvo lugar en 20 Panquetzaliztli (Aguilera, 2000:
39), es decir, en la veintena en la cual según el Códice Borbónico (1992) los
mexicas encendían el Fuego Nuevo en los años 2 Acatl y precisamente en el día
que anualmente se realizaba la festividad dedicada al dios Sol-Huitzilopochtli.
Basándose en el Códex Florentine (1952-1982), la misma autora considera lo
siguiente:
“… los sacerdotes indígenas, que sabían exactamente cuando ocurría el solsticio, extendían la veintena de Panquetzaliztli cuatro días en la siguiente de Atemoztli. Durante este periodo, las ánimas de las víctimas inmoladas en la fiesta vagaban desde el 19 al 22, siendo este último día cuando se esparcían sus cenizas, con lo cual podían ir a descansar al Mictlan o inframundo. No deja de llamar la atención –agrega- el hecho de que las cuatro apariciones de la Virgen del Tepeyac tuvieron lugar precisamente en los mismos cuatro días en que vagaban las ánimas de los sacrificados (loc. Cit.)
De todo lo anterior concluimos que las fechas asociadas a las mariofanías del
Tepeyac, fueron determinadas esencialmente desde el calendario mexica por los
indígenas ya cristianizados, “los creadores originales de las tradiciones
mariofánico”, como los denomina Noguez (op.cit.). En dicho calendario, las
3 Un dato muy interesante es que en la anotación inferior del mes de Tititl en el Códice Telleriano
Remensis, a Ilamatecuhtli también le llama Ichpochtli, mancebo o “virgen”. 4 Fecha calculada mediante el programa Astronomy Lab 2 v 2.03 (cf. Terrel-Bergman, 1995).
11
apariciones de la Virgen de Guadalupe adquieren un significado eminentemente
solar, a través de la deidad prehispánica Huitzilopochtli-Sol y del solsticio de
invierno, evento astronómico que se hace coincidir con el nacimiento de la Virgen
de Guadalupe, entendido como su manifestación en el ayate de Juan Diego
Cuauhtlatoatzin.
Pero el relato mariofánico tiene como totalidad un sentido esencialmente de
renovación del espacio-tiempo, tanto el actual como el primigenio. Por ello el
cerro Tepeyacac se resignifica como el nuevo centro religioso del mundo
indígena, por ello la primera aparición de la Virgen tiene lugar en la veintena en
que los mexicas encendían el Fuego Nuevo, por ello es que el año del relato
mariofánico se ha hecho coincidir con un año que en el calendario mexica se llamó
13 Acatl, que es el nombre calendárico del Sol y el del año en que según la
Leyenda de los Soles nace el quinto Sol. Y por ello también la resignificación de
Ilamatecuhtli, la deidad hombre-mujer que preside, nuevamente, la ceremonia del
entierro del Siglo que ha finalizado o muerto.
Quizá, dentro de este proceso particular de sincretismo religioso, los temblores de
tierra que ocurrieron en el año 1530, el eclipse solar de marzo de 1531, y la
aparición de un cometa en un año que se llamó 13 Acatl –actualmente sabemos
fue el cometa Halley-todos estos elementos constituyeron una serie nefasta de
eventos que apresuraron la creación del relato mariofánico, en los términos
expuestos y como acción concreta a la angustiosa expectativa de la total
desaparición del mundo indígena.
12
Referencias
Aguilera, Carmen 2000b “Las deidades prehispánicas en el Tepeyac”, en El Tepeyac. Estudios Históricos. Carmen Aguilera e Ismael Arturo Montero García (coordinadores). México, Universidad del Tepeyac, 2000, pp. 31-42. Códice Borbónico 1992 El libro del Cihuacoatl, homenaje para el fuego nuevo, libro explicativo del llamado Códice Borbónico, España, Sociedad Estatal Quinto Centenario/Graz, Akademische Druck und Verlagsanstalt/México, Fondo de Cultura Económica, Introducción y explicación de Ferdinand Anders, Maarten Jansen y Luis Reyes García.
Codex, Florentine, Dibble C.E y A.J.O Anderson (editors and traductors) 1950-1982, General History of the Things of New Spain (by) Fray Bernardino de Sahagún, 12 vols., Monographs of the School of American Research, 14, parts II-XII, Ogden, University of Utah Press. Codice Magliabechiano Libro de la vida texto explicativo del llamado Codice Magliabechiano, Biblioteca Nacional de Florencia introducción y explicación de Ferdinand Anders y Maarten Jansen, con contribuciones de Jessica Davilar y Anuschka Van´t Hooff. Fondo de Cultura Económica, México y Akademische Druck Und Verlagsanstalt (Austria), 1996. Codice de Teotenanzin 1979 En trabajos inéditos del Dr. Alfonso caso, publicado por Virginia Guzmán Monroy, México, INAH, Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (cuadernos de la biblioteca) Codex Telleriano Remensis. Ritual, Divination and History in a Pictorial Aztec Manuscript. 1995, By Eloise Quiñones Keber, foreword by Emmanuel Le Roy Ladurie, illustrations by Michel Besson. University of Texas Press, Austin. De la Serna, Jacinto (1661) Manual Ministros de indios para el conocimiento de sus idolatrías y su extirpación de ellas. Primera edición, Imprenta del Museo Nacional 1892. En El alma encantada, Instituto Nacional indigenista y Fondo de Cultura Económica, México, 1987, con presentación e Fernando Benítez Díaz, Cintora, Salvador 1990 Xochiquetzal un estudio de mitología Nahuatl, México, UNAM, Coordinación de Humanidades, Seminario de estudios prehispánicos para la descolonización de México. Durán, Fray Diego 1967 Historia de las Indias de Nueva España e Islas de tierra firme. II, vols. con estudio de Angel María Garibay, editorial Porrúa, México Galindo, Jesús y Arturo Montero García 2000 El Tepeyac: un sistema de observación astronómica en el México antiguo. En El Tepeyac Estudios Históricos, Universidad del Tepeyac, México.
13
Graulich, Michael, 1990 Mitos y Rituales del México Antiguo. España, Colegio Universitario de España. Itsmo, Arte, Técnica y Humanidades, No 8, Madrid.
Noguez, Xavier, 1993 Documentos guadalupanos. Un estudio sobre las fuentes de información tempranas en torno a las mariofanías en el Tepeyac. El Colegio Mexiquense, FCE (Sección de obras de Historia), México. Primeros Memoriales de Fray Bernardino de Sahagún, Códice Matritense de Real palacio de Madrid. 1997 Paleography of text nahuatl and English, with aditions by H.B Nicholson, Arthur J.O Anderson, Charles E, Dibble, Eloise Quiñones Keber and Waine Ruwet. Published by The University of Oklahoma Press in colaboration with the Patrimonio Nacional and the Real Academia de Historia de Madrid. Reyes Valerio, Constantino 1978 El arte indio cristiana. Escultura del siglo XVI, en México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México. Rivas Castro, Francisco, 2000c “Nuevos datos arqueológicos del culto a deidades femeninas y masculinas en los cerros del Tepeyacac, Zacahuizco y Yohualtecatl”, en Cuicuilco, Revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Antropología e Historia del Guadalupanismo, Nueva Época, vol. 7, No 20, septiembre-diciembre de 2000, pp. 13-32, México. Valiñas, Leopoldo 2000 “Los diálogos de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe”, en: Cuicuilco, Revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Antropología e Historia del Guadalupanismo Nueva Época, vol. 7, No 20, septiembre-diciembre de 2000, pp. 33-56, México.