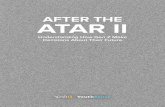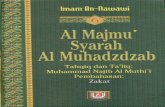Los precedentes no árabes del calendario islámico y de los momentos para la oración según el K....
Transcript of Los precedentes no árabes del calendario islámico y de los momentos para la oración según el K....
José Martínez Gázquez y John Victor Tolan (eds.), Ritus Infidelium. Miradas interconfesionales sobre las
prácticas religiosas en la Edad Media, Collection de la Casa de Velázquez (138), Madrid, 2013, pp. 17-27.
LOS PRECEDENTES NO ÁRABES DEL CALENDARIO ISLÁMICO Y DE LOS MOMENTOS PARA LA ORACIÓN SEGÚN
EL Kitîb al-î£îr al-bîqiya fian al-qur•n al-Jîliya DE al-Búr•Nú
Maravillas Aguiar AguilarUniversidad de La Laguna – Instituto Universitario de Estudios Medievales y Renacentistas
El cómputo del tiempo y la recopilación de fechas de eventos históricos y religiosos fue una ciencia desarrollada fundamentalmente en la Antigüedad tar-día y en la Edad Media1. Probablemente por simetría con otras especialidades históricas, dada la relevancia que la cronología y la división del tiempo tienen para la Historia, esta ciencia fue objeto de estudio e interés para los orientalistas durante el siglo xix y principios del xx2. Una de las grandes aportaciones del orientalismo a este campo fue la edición y traducción de la fuente árabe más importante sobre cronología antigua y medieval, el KitÄb al-ÄèÄr al-bÄqiya fian al-qurën al-jÄliya de al-Bàrënà3.
1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación FFI2010-20883-FILO «Ciencia y enseñanza en las sociedades islámicas medievales: el caso de El Cairo y Damasco (siglos xiii-xvi)», financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Véase J. Martínez Gázquez y J. Samsó, «Una nueva traducción latina del Calendario de Córdoba»; Id., «Astronomía en un tratado de cómputo»; J. Martínez Gázquez, «La Summa de Astronomia»; Id., «La glosa a los signos del zodíaco»; Id., «Astronomía y Astrología»; J. Martínez Gázquez y G. Puigvert y Planagumà, «Los Excerpta de Beda»; J. Gómez Pallarès, Studia Chronologica; J. A. González Marrero, «La medición de la historia»; F. del M. Plaza Picón y J. A. González Marrero, «El vocabulario del cómputo»; Id., «Ciencias al servicio del cómputo»; Id., «Loquela digitorum»; J. A. González Marrero y F. del M. Plaza Picón, «Problemas de cronología en la Inglaterra de Beda»; F. del M. Plaza Picón y J. A. González Marrero, «Un tratado científico-técnico».
2 Desde la primera mitad del siglo xix aparecieron publicados estudios fundamentales como por ejemplo el manual de cronología comparada de Ideler (C. L. Ideler, Handbuch der mathematischen und technischen chronologie), la monografía de Wüstenfeld sobre conversion de fechas (H. F. Wüstenfeld y E. Mahler (eds.), Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanischen), el estudio de Burnaby sobre las influencias y paralelismos entre los calendarios hebreo e islámico (S. B. Burnaby, Elements of the Jewish and Muhammadan calendars), o la monografía más específica de Goitein sobre los antecedentes preislámicos, tanto bíblicos como árabes, del mes de Ramadán (S. D. Goitein, «Ramadan, the Muslim Month of Fasting»). Véase F. Sezgin, Calendars and Chronology in the Islamic World.
3 abë al-RayÜÄn MuÜammad b. aÜmad al-Bàrënà, nacido en 362/972-973 y fallecido en Gazni (Afganistán) en 440/1048, es autor del KitÄb al-ÄèÄr al-bÄqiya fian al-qurën al-jÄliya. Véase su
maravillas aguiar aguilar18
El KitÄb al-ÄèÄr al-bÄqiya fian al-qurën al-jÄliya es un estudio comparativo escrito en el año 390-391/1000 sobre los calendarios de distintas culturas y civili-zaciones que reúne tanto información astronómica y matemática como histórica. Esta fuente de primer orden se conserva en varios manuscritos. El más antiguo es conocido como «códice Edimburgo» (Edinburgh codex)4 y fue finalizado en 707/1307-1308, quizá en Tabriz, Maraga o Mosul5. El manuscrito contiene 179 folios y 25 ilustraciones. En París se conserva una copia otomana6. Las ilus-traciones mantienen una relación precisa con el texto, enfatizando el interés de los iljaníes por religiones distintas al islam como el maniqueísmo, el budismo, el judaísmo o el cristianismo7. Cinco de estas ilustraciones representan al Profeta MuÜammad y entre ellas una del Profeta prohibiendo la intercalación (fig. 1).
Fig. 1. — El Profeta MuÜammad prohibiendo la intercalación. Al-Bàrënà, KitÄb al-ÄèÄr al-bÄqiya, fo 5vo (© BNF, Ms. Arabe 1489).
El comienzo del KitÄb al-ÄèÄr al-bÄqiya fian al-qurën al-jÄliya de al-Bàrënà señala que sólo definiendo convenientemente los elementos constituyentes de creencias pasadas es posible comprender la base de las instituciones coetáneas8:
biografía en: D. J. Boilot, «L’œuvre d’al-Beruni»; Encyclopédie de l’Islam (s.v.) y Dictionary of Scientific Biography (s.v.). Véase la edición del texto árabe en C. E. Sachau, Chronologie orienta-lischer Völker (1878) y la traducción inglesa en Id., The Chronology of Ancient Nations (1879). En esta obra de al-Bàrënà podemos documentar la importancia del nestorianismo, bien conocido en Persia, en diversos aspectos del cómputo islámico.
4 Edinburgh University Library, manuscrito 161 de la colección de manuscritos orientales (MS Or 161).
5 Véase P. P. Soucek, «An Illustrated Manuscript», p. 156 y R. Hillenbrand, «Images of MuÜammad».6 BNF, MS oriental (árabe) no 1489.7 R. Hillenbrand, «Images of MuÜammad».8 C. E. Sachau (ed.), Chronologie orientalischer Völker, texto árabe p. 4; trad. inglesa Id., The
Chronology of Ancient Nations, pp. 2-3.
los precedentes no árabes del calendario islámico 19
وقد سألني أحد األدباء عن التواريخ التي يستعملها األمم واالختالف الواقع في األصول ية إلى ما سئلت عنه هو معرفة أخبار األمم السالفة ]…[ وأبتدئ فأقول أن أقرب األسباب المؤدأحوال عندهم ورسوم باقية من رسومهم ونواميسهم وال أكثرها وأنباء القرون الماضية ألن ل إلى ذلك من جهة االستدالل بالمعقوالت والقياس بما يشاهد من المحسوسات سبيل إلى التوسسوى التقليد ألهل الكتب والملل أصحاب اآلراء والنحل المستعملين لذلك وتصيير ما هم فيه النفس عن تنزيه بعد ببعض بعضها ذلك إثبات في أقاويلهم قياس ثم بعده عليه يبني ا إس
العوارض المردئة األكثر الخلق واألسباب المعمية لصاحبها عن الحق.
A learned man once asked me regarding the eras used by different nations, and regarding the difference of their roots. ]…[ The best and nearest way leading to that, regarding which I have been asked for information, is the knowledge of the history and tradition of former nations and generations, because the greatest part of it consists of matters, which have come down from them, and of remains of their customs and institutes. And this object cannot be obtained by way of ratiocination with philosophical notions, or of inductions based upon the obser-vations of our senses, but solely by adopting the information of those who have a written tradition, and of the members of the different religions, of the adherents of the different doctrines and religious sects, by whom the institutes in question are used, and by making their opinions a basis, on which afterwards to build up a system besides, we must compare their traditions and opinions among them-selves, when we try to establish our system.
Estamos pues ante una fuente árabe, a caballo entre el siglo x y el xi, que integra información objetiva y comparativa sobre cronología, cómputo y calen-darios. Información adicional sobre cronología puede encontrarse además en otras obras de al-Bàrënà como el KitÄb al-tafhàm li-awÄ’il ãinÄfiat al-taníàm («Principios de astrología»)9 y KitÄb al-qÄnën al-Masfiëdà10.
EL CALENDARIO
Los árabes parecen haber utilizado desde antiguo un sistema de cómputo puramente lunar, tal y como afirma al-Bàrënà en su KitÄb al-ÄèÄr al-bÄqiya. Según al-Bàrënà, la transición del calendario lunar a un calendario lunisolar con intercalación anual tuvo lugar aproximadamente dos siglos antes de la hégira por influencia del calendario hebreo11. El año lunisolar árabe comenzaba en otoño, como el hebreo.
9 Al-Bàrënà, KitÄb al-tafhàm li-awÄ’il ãinÄfiat al-taníàm, trad. de R. R. Wright. Véase D. J. Boilot, «L’œuvre d’al-Beruni», no 73, pp. 200-201.
10 Al-Bàrënà, KitÄb al-qÄnën al-Masfiëdà. Véase D. J. Boilot, «L’œuvre d’al-Beruni», no 104, pp. 210-212.
11 «He ]i.e. öudhaifa[ had taken this system of intercalation from the Jews nearly 200 years before islÄm; the Jews, however, intercalated 9 months in 24 lunar years. In consequence their months were fixed, and came always in at their proper times, wandering in a uniform course through the year without retrograding and without advancing». C. E. Sachau (ed.), Chronologie orientalischer Völker, texto árabe p. 12; trad. inglesa Id., The Chronology of Ancient Nations, p. 14.
maravillas aguiar aguilar20
El cómputo del tiempo en la etapa anterior a la llegada del islam parece basarse en la constatación de dos grandes estaciones anuales, un invierno (otoño-invierno) y un verano (primavera-verano). Diversas fuentes indican que la división del año árabe se hacía en seis estaciones o periodos de lluvias12. Por influencia clásica, el año árabe pasará a tener cuatro estaciones (primavera, verano, otoño e invierno), ajustándose también al sistema preislámico de las veintiocho mansiones lunares. Las estaciones tenían su comienzo con los solsticios y los equinoccios. En la Península Árabe no existía un sistema homogéneo convencional de medición del tiempo, en consecuencia el año se ajustaba al sistema de las mansiones lunares o no. Uno de los métodos del que tenemos noticia es el de los anwÄ’ en el que se mezclan cronología y meteorología13. Sin extendernos excesivamente en esta cuestión, procede apuntar que este primitivo sistema de cómputo calendárico tuvo su origen en un aprendi-zaje empírico basado en la observación del cielo por la población árabe nómada. La experiencia había confirmado que la observación del ocaso acrónico (naw’) y del orto helíaco (raqàb) de un grupo de estrellas daba inicio a un periodo o naw’ que guardaba relación con un determinado fenómeno atmosférico, como la lluvia, el viento, el frío o el calor14. El naw’ era indicio de lluvia mientras que el raqàb era indicio de temperatura. En época posterior, el sistema árabe de los anwÄ’ fue com-binado con el sistema de las mansiones lunares de origen indio. De esta manera, las veintiocho mansiones lunares tuvieron sus respectivos anwÄ’. al-Bàrënà menciona que, debido a que los árabes eran un pueblo iletrado, el sistema en uso era el de las mansiones lunares, una forma rudimentaria de determinar fenómenos meteoroló-gicos mediante estrellas fácilmente observables. Los árabes no siguieron el uso más complejo que sí se desarrolló en la India15. Debido a su ignorancia en las ciencias físicas, los árabes entendían que los cambios de tiempo estaban producidos por el orto o el ocaso de ciertos grupos de estrellas16.
El islam trae consigo una intensa labor de organización social. Entre las nor-malizaciones establecidas figura la instauración de un sistema propio, islámico, de cómputo del tiempo. Así, el año del calendario islámico sería lunar o sinódico, como
12 El nombre árabe de las estaciones es al-åitÄ’ wa al-ãayf (el invierno y el verano). Corán CVI, 2: «ilà fà-him riÜlat al-åitÄ’i wa-l-ãayfi». La azora CVI (qurayå / los qurayåíes) habla del viaje seguro de las caravanas de los qurayåíes durante el invierno hacia el sur y en verano hacia el norte. Cada una de estas estaciones se subdividía en tres periodos: al-åitÄ’ en wasmà, åatawà y rabàfi; al-ãayf en ãayf, Üamàm y jaràf. Véase D. M. Varisco, «The Rain Periods».
13 Véase R. Muñoz, «Los kutub al-anwÄ’».14 «Et estimaverunt quod ad noe omnis stelle nuncia est pluvia, aut ventus, aut frigus aut calor»
(«Y pretendieron que el naw’ de cualquier estrella debe necesariamente ir acompañado de lluvia, frío, viento o calor»). Véase R. Dozy, Le calendrier de Cordoue, p. 5 y J. Martínez Gázquez y J. Samsó, «Una nueva traducción latina del Calendario de Córdoba», p. 16.
15 C. E. Sachau (ed.), Chronologie orientalischer Völker, texto árabe pp. 336-337; trad. inglesa Id., The Chronology of Ancient Nations, p. 336.
16 C. E. Sachau (ed.), Chronologie orientalischer Völker, texto árabe p. 338; trad. inglesa Id., The Chronology of Ancient Nations, p. 337. Por ejemplo, el poema que dice: «Cuando la Luna se encuentre con las Pléyades, en la tercera noche de un mes, entonces el invierno toca a su fin» (Id. [ed.], Chronologie orientalischer Völker, texto árabe p. 337; trad. inglesa Id., The Chronology of Ancient Nations, p. 336).
los precedentes no árabes del calendario islámico 21
el calendario judío. El año lunar tiene una duración menor que la del año trópico. El año árabe tenía doce meses, algunos años trece, que se establecían con la luna nueva, de novilunio a novilunio (hilÄl). El mes lunar o sinódico tiene una duración de 29,53 días. Si el mes dura 29,53 días, el año tiene una duración de 354,36 días. En compensación, para solventar el problema de ajustar la fracción de día (0,53 partes de un día) de cada mes, se consideró que algunos meses duraban 29 días y otros 30 días. De modo que, cuando dos meses consecutivos sumaban 59 días, el acuerdo fue hacer que el primer mes del año fuera de 30 días y el mes siguiente de 29 días, y así hasta el final del año. Si la suma del quinto y del sexto mes era mayor que medio día se convertía en un día completo y se sumaba al mes Çu l-Üiíía. El año resultante era bisiesto (kabàsa, antes nasà’) y tenía un total de 355 días. El ciclo de años bisiestos en el calendario islámico es de once años cada treinta años, y corresponden a los años 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 y 29 del ciclo (fig. 2).
Fig. 2. — Capítulo sobre el año bisiesto en el calendario árabe. Al-TÄíërà, risÄla, fo 20vo ]la copia se terminó el
12 de ãafar de 1045/27 de julio de 1635[ (Ms. Arab 236, Houghton Library, Harvard University).
maravillas aguiar aguilar22
Ciertos elementos de cómputo preislámico pervivieron en época islámica como el periodo de peregrinación (Üaíí), el cual se asociaba originalmente con el otoño, es decir, que su fijación estaba relacionada con el cómputo solar. Pro-bablemente se fijaba con la observación del ocaso acrónico (naw’, pl. anwÄ’) de una de las 28 estaciones o mansiones lunares (manÄzil)17. Si bien este elemento perdura, en cambio desaparece la costumbre de la intercalación (al-nasà’) por prohibición expresa del profeta MuÜammad. El año de trece meses resultaba de la intercalación de un mes suplementario al final del año, después del mes de Çu-l-Üiíía, cada tres años denominándose este uso al-nasà’18. La práctica de añadir un mes o embolismo existía ya en el calendario hebreo desde el siglo vi a. de C. y, originalmente, consistía en añadir al año un mes más en tres años de cada ciclo de ocho. En el siglo v a. de C. se estableció que se debía agregar el mes en siete años por cada ciclo de 19. El origen de esta práctica de cómputo se remonta a la astronomía de los babilonios y al astrónomo griego del siglo v a. de C. Metón. En un año embolismal, bisiesto, bisextil, «preñado» en hebreo, «retraso» en árabe, se duplica el mes de ÄdÄr. Y precisamente, el mes de ÄdÄr, por ser el mes inme-diato anterior a nàsÄn, el mes de la primavera, el de la salida de Egipto y en el que cae la Pascua judía. Es decir, se intercala un nuevo mes de 30 días llamado adar alef antes del mes de adar del año no embolismal, que pasa a denominarse en el año embolismal adar bet.
La intercalación trienal de un mes fue expresamente prohibida por MuÜam-mad el año 10 de la hégira, en la juéba de la peregrinación del Adiós que tuvo lugar en el mes de Çu l-Üiíía (marzo de 630 de la era cristiana)19. La prohibición del mes intercalar se menciona en el Corán20. Esta prohibición fue una de las decisiones tomadas por MuÜammad en su estrategia de señalar comprensible-mente diferencias entre la nueva revelación y las religiones judía y cristiana, dentro del carácter abrahámico de las tres religiones.
EL DíA Y SUS HORAS
Constituye una práctica conocida y muy antigua el considerar que el día comienza al caer el sol. En la Biblia queda señalado que el día comienza al caer la tarde, se extiende a lo largo de la noche, del amanecer, del día y hasta la siguiente
17 El uso de este procedimiento en al-Andalus se documenta en el Calendario de Córdoba del año 961. También estuvo en uso en regiones como China, India o Egipto (véase R. Dozy, Le calendrier de Cordoue).
18 El término al-nasà’ significa tanto la acción de intercalar, la intercalación, como el que está legitimado para decidir la intercalación. Véase la relación señalada por al-Bàrënà entre el significado «falta, retraso, de la menstruación por embarazo» para al-nasà’ y el término hebreo fiibbër (año intercalar) en A. Moberg, «Nasà’», y la revisión crítica sobre la distinción entre meses permitidos y prohibidos que hacían los árabes del öiíÄz y su implicación con la intercalación en B. Van Dalen, «ta’ràkh», especialmente p. 260b.
19 Véase W. Muir, The Life of Mahomet, pp. 473-474.20 Corán, IX, 36-37, Al-tawba («El arrepentimiento»).
los precedentes no árabes del calendario islámico 23
puesta de sol. En el islam, como en el judaísmo y el cristianismo, la determina-ción de los intervalos para realizar las oraciones está relacionada con fenómenos astronómicos observables de la luz solar: el crepúsculo y la culminación.
Para judíos y musulmanes la semana comienza con el «Primer día» (yom ris-hón; yawm al-aÜad), que corresponde al domingo del calendario cristiano. Los días de la semana en los calendarios judío e islámico comienzan con la puesta de sol, mientras que para los cristianos el día se inicia tras la media noche del día anterior. No obstante, el día litúrgico cristiano, conservado en el ámbito de los monasterios, comienza por la noche siguiendo las tradiciones abrahámicas tal y como ocurre en otros aspectos de ritual como el ayuno, por citar un ejemplo. Las fuentes no conservan evidencias sobre la división del día en horas durante la etapa preislámica. Es en época ya islámica, y varias décadas después del falle-cimiento del profeta MuÜammad, cuando queda establecida la división del día en función de los intervalos determinados para la oración. El siglo ii/viii es un siglo marcadamente arabizante en las sociedades islámicas. Siendo esto así, resulta significativo que se citen en las fuentes prácticas árabes preislámicas de cómputo como el anwÄ’ o el nasà’ para el año y la intercalación, pero en ningún caso una forma pre-islámica de dividir el día en horas.
Las horas de la oración son un modo de dividir el día en horas determinadas. El término árabe al-ãalÄt («oración, rezo, plegaria»; pl. ãalawÄt) está relacionado etimológicamente con el vocablo siríaco ãeloéÄ («inclinarse») y hace referencia a la oración ritual. El término árabe no se documenta en ningún caso en el corpus de la poesía preislámica. Se documenta por primera vez en el Corán en el cual aparece en 78 ocasiones21. Los términos ãalÄt («oración ritual»), dufiÄ’ («suplica» o «petición individual») y Çikr («invocación del nombre de Dios, recuerdo mís-tico») son tres conceptos primordiales que hacen referencia a la oración. La oración ocupa un lugar central en el Corán y es entendida como la esencia de la experiencia de Dios en el Profeta MuÜammad.
La vivencia particular de la oración en la persona del Profeta tuvo un desarrollo previo a la evolución de la oración de la comunidad de musulmanes, tal y como se refleja en muchos pasajes del Corán22. Con anterioridad al cambio de la qibla, no parece haber habido un rezo en comunidad organizado. Es, al parecer, tras unos años y en torno al momento de la emigración o hégira cuando la primera comu-nidad de musulmanes comienza a practicar la oración ritual. En esos momentos aún no está definido el número de oraciones, observándose sin embargo que la oración se instituye como parte esencial del islam y su comunidad, probablemente como desarrollo de lo establecido en el Corán, donde no hay mención al número de oraciones que deben realizarse diariamente23. El Corán sí menciona en cambio
21 G. Böwering, «Prayer», p. 217.22 Ibid., pp. 216-219.23 Corán, IV, 103, al-NisÄ’ («Las Mujeres»): «Cuando hayáis terminado la azalá, recordad a Dios
de pie, sentados o echados. Y, cuando os sintáis tranquilos, haced la azalá. La azalá se ha prescrito a los creyentes en tiempos determinados ]kitÄban mawqëtan[» (todas las citas de las azoras proceden de la edición bilingüe de El Corán, ed. y trad. de J. Cortés).
maravillas aguiar aguilar24
los momentos del amanecer y del atardecer como momentos para orar24. Tras el fallecimiento del Profeta MuÜammad las escuelas de jurisprudencia25 decidie-ron recoger, como un deber del musulmán, la realización de la oración en cinco momentos específicos del día (màqÄt, pl. mawÄqit). Tras ello, el rito de la oración quedó establecido como un acto obligatorio si bien se documentan también en los tratados jurídicos de furëfi al-fiqh («aplicaciones del Derecho»), dentro de los apartados de fiibÄdÄt («ritual»), una serie de excepciones y observaciones referidas a la oración que convendría tener en cuenta para matizar esta afirmación26.
La oración (ãalÄt, pl. ãalawÄt), uno de los cinco pilares del islam, se define como un acto central de la comunidad islámica. El rezo tiene una dimensión individual y a la vez una dimensión social. En su dimensión individual, supone la confirmación de la creencia de los principios fundamentales o pilares de esta religión. En su dimensión social, los hadices señalan que la oración tiene mayor valor si se realiza en comunidad, y no en soledad, y en una mezquita u oratorio (masíid, muãallà) y no en casa. Se distinguen varios tipos de oración:
1. — Las cinco oraciones diarias obligatorias (ìuhr, fiaãr, magrib, fiiåÄ’, faír) que deben realizarse dentro de los intervalos de tiempo señalados por el mediodía, la tarde, el atardecer, la noche y el amanecer.
2. — La oración especial del viernes.
3. — Las oraciones que se realizan en la fiesta de la ruptura del ayuno de Ramadán (fiàd al-fiér); en la fiesta del sacrificio (fiàd al-aÅÜà); así como las oraciones que se realizan en momentos específicos como los eclipses de sol o de luna (ãalÄt al-kusëf); las que se recitan como invocación (dufiÄ’) en época de sequía como rogativa de lluvia (ãalÄt al-istisqÄ’); o la oración de difuntos (ãalÄt al-íanÄza).
4. — Por último, las oraciones no obligatorias, como la oración de media mañana (ãalÄt al-ÅuÜÄ).En el siglo ii/viii las cinco oraciones obligatorias se establecieron tomando
como referencia la división del tiempo transcurrido entre dos puestas de sol (åafaq). Tres de las oraciones islámicas (ìuhr, fiaãr y ÅuÜÄ) guardan relación con
24 Corán, VII, 204-206, al-afirÄf («Los Lugares Elevados»): «Y, cuando se recite el Corán, ¡escuchadlo en silencio! Quizás, así, se os tenga piedad. ]205[ Invoca a tu Señor en tu interior, humilde y temerosamente, a media voz, mañana y tarde (bi-l-gudëwi wa l-aãÄli), y no seas de los despreocupados. ]206[ Los que están junto a tu Señor no tienen a menos servirle. Le glorifican y se prosternan ante Él». Corán, XXIV, 58, al-Nër («La Luz»), menciona dos oraciones, la del amanecer (al-faír) y la de la noche (al-fiiåÄ’). «¡Creyentes! Los esclavos y los impúberes, en tres ocasiones, deben pediros permiso: antes de levantaros (min qabli ãalawÄti l-faíari/al-faíri), cuando os quitáis la ropa al mediodía y después de acostaros (wa min bafidi ãalawÄti l-fiiåÄ’i). Son para vosotros tres momentos íntimos. Fuera de ellos, no hacéis mal, ni ellos tampoco, si vais de unos a otros, de acá para allá. Así os aclara Dios».
25 La primera de ellas la escuela mÄlikí. Véase el capítulo sobre la oración en MÄlik Ibn Anas, al-Muwaééa’, pp. 13-22.
26 Véase M. Aguiar Aguilar, «El apartado referente a la qibla» e Id., «El cómputo del tiempo».
los precedentes no árabes del calendario islámico 25
la forma de dividir el tiempo que existía en la antigua comunidad cristiana de Siria. En los primeros tiempos del islam las oraciones diurnas estaban regu-ladas por una forma de dividir el día en doce horas y la noche en otras doce, resultando que la hora tenía una duración distinta en función del momento del año y de la latitud. El uso de la división del tiempo en horas temporales, exten-dido entre las comunidades antiguas de Oriente Próximo, fijó un esquema de cómputo diurno que tenía como base el incremento de la sombra de un objeto proyectada por el sol. Este esquema determinaba varios momentos del día al final de la tercera, sexta y novena horas, en una forma de dividir el periodo del día con luz solar en 12 horas temporales.
Con el objeto de diferenciar el ritual islámico del hebreo, las oraciones debían realizarse en momentos distintos a los momentos astronómicos jus-tos del amanecer, del mediodía y del atardecer27. Estas marcas astronómicas del avance del tiempo diario se documentan con gran profusión en los tra-tados de fiqh y de uso de instrumentos astronómicos. El cómputo del tiempo fue desde luego tema de interés para los astrónomos. Fue el origen del desarrollo de instrumentos destinados, entre otras cosas, a determinar las horas. El cómputo del tiempo, en fin, tuvo también una aplicación práctica desarrollada en las mezquitas a cargo de los especialistas en fiilm al-màqÄt («ciencia de la determinación del tiempo»). Los nombres de las oraciones obligatorias son los siguientes28.
Cuadro 1. — Las cinco oraciones islámicas obligatorias
Nombre Momento prescrito para realizarla (waqt)
üalÄt al-faírLa «oración del
amanecer»
La oración se hace al amanecer pero debe haber finalizado cuando el sol haya salido. La oración no es válida si se hace en el momento astronómico justo del crepúsculo matutino.
üalÄt al-ìuhrLa «oración del
mediodía»
Se realiza desde el momento en que el sol comienza a declinar hasta el momento en el que las sombras tienen una longitud igual a la de los objetos que las proyectan. Las escuelas jurídicas determinaron que esta oración puede hacerse cuando se observe que la sombra de un objeto se haya incrementado ligeramente respecto a la longitud de la sombra durante el mediodía. Los Üanafíes señalaron que este momento llega a su fin cuando la longitud de la sombra alcanza el doble de la del objeto que la proyecta. En días de mucho calor se recomienda retrasar todo lo posible la oración de al-ìuhr. El final de esta oración está determinado por el comienzo de la oración de al-fiaãr.
27 Así lo recogen BujÄrà y Muslim, véase A. J. Wensinck, A Handbook of Early Muhammadan Tradition, pp. 191, col. b y 192, col. a.
28 En relación con la determinación de las horas de la oración, la primera fuente árabe en la que tenemos que reparar es el KitÄb fà ifrÄd al-maqÄl fà amr al-ìilÄl de al-Bàrënà. Véase, especialmente, ibid., texto árabe pp. 35-37; trad. inglesa E. S. Kennedy, The Exhaustive Treatise on Shadows, vol. 1, pp. 75-76 y 226-230, y vol. 2, pp. 28-29 y 142-143.
maravillas aguiar aguilar26
Nombre Momento prescrito para realizarla (waqt)
üalÄt al-fiaãrLa «oración de
la tarde»
El intervalo para realizarla se inicia desde el último momento de al-ìuhr hasta la puesta de sol. El final del intervalo para esta oración se fija en el momento en que la sombra de un objeto alcanza el doble de su longitud, o bien cuando comienza a atardecer. Los viernes (yawm al-íumufia) es reemplazada por la oración comunitaria (ãalÄt al-íumufia).
üalÄt al-magribLa «oración
del crepúsculo vespertino» u
«ocaso»
Debe realizarse entre el atardecer y antes de que anochezca, cuando el color rojo del cielo haya desaparecido. No es válida si se hace en el momento astronómico justo del crepúsculo.
üalÄt al-fiiåÄ’La «oración de
la noche»
Puede realizarse desde que anochece, pero la oración debe finalizar antes de que haya pasado un tercio o la mitad de la noche. En algunos casos se considera que puede hacerse hasta el momento en que va a amanecer.
Las palabras que hacen referencia a los intervalos indicados para llevar a cabo las cinco oraciones obligatorias aparecen por vez primera en tratados de fiqh del siglo ii/viii, no documentándose ni en el Corán ni en los hadices. Las definiciones estándar de los tiempos para las oraciones diarias en términos de incrementos de sombra y no en términos de longitudes de sombra aparecen también en el siglo ii/viii. D. A. King29 explica que las razones por las cuales la primera comunidad de musulmanes adoptó cinco oraciones son muy claras, tal y como se desprende de las definiciones de sus tiempos de realización. El establecimiento de las oraciones ÅuÜÄ, ìuhr y fiaãr en términos de incremento de sombra proporciona una forma simple y práctica para regularlas y establecerlas en los finales de la tercera, sexta y novena horas del día. Las horas no iguales (estacionales), aquellas que varían a lo largo del año, se usaban corrientemente en Próximo Oriente en la Antigüedad. La relación entre éstas y los incrementos de sombra se obtienen mediante una fórmula aproximada para dividir el día y medir el tiempo. Este cálculo de origen indio era conocido por los musulmanes del siglo ii/viii. Los momentos para la oración se corresponden con los tiempos prescritos para las siete oraciones de la antigua comunidad cristiana de Siria30.
De manera intuitiva y apriorística entendemos que debió existir entre los árabes un conocimiento antiguo de prácticas previas al islam que tienen que ver con el cómputo del tiempo. Todo parece indicar que se trataba de un cono-cimiento simple y primitivo. Con la llegada del islam, el profeta MuÜammad ordenó que se realizaran distintos ajustes y cambios en las prácticas rituales para hacer una clara distinción entre el islam y el judaísmo y cristianismo, sin renunciar al carácter abrahámico de la nueva revelación. En el Corán se refleja, por ejemplo, la prohibición de la intercalación trienal. Desde el primer siglo
29 D. A. King, «A Survey of Medieval Islamic Shadow Schemes».30 Ibid.
los precedentes no árabes del calendario islámico 27
del islam hay fuentes árabes en las que se recogen los detalles del calendario cristiano y judío. A lo largo de siglos, los textos de fiqh (derecho islámico), de historia y la literatura científico-técnica árabe sobre astronomía e instrumentos astronómicos se ocuparán de distintos aspectos de cronología.
El uso de ciertos aspectos rituales monástico-eremíticos está presente en la forma de dividir el tiempo en el contexto islámico. Hay cierto paralelismo entre las horas canónicas y los momentos para la oración en el islam. Las horas canónicas, es decir la división del tiempo que durante la Edad Media empleó la cristiandad, seguía el ritmo de los rezos de los religiosos de los monasterios. Estas horas indicaban cada una un oficio divino o, dicho de otro modo, las ora-ciones que se decían en el monasterio en una parte concreta del día. Para el islam la cuestión viene a ser parecida. Mientras que para los árabes de antes del islam el día no se entendía como una unidad temporal que se subdivide en 24 horas, para los musulmanes el día se dividió en momentos en los cuales se debía rezar (mawÄqit). El rezo del musulmán tiene un ritual preciso que incluye tanto la preparación previa (ablución, descarte de impedimento como las man-chas de orina, sangre en la ropa…) como su desarrollo gestual (orientación, flexiones, posición de cuerpo y manos) y oral (oraciones, frases, exclamacio-nes). En este sentido, el transcurso del día estaba, para cristianos y musulmanes, marcado por los momentos de la oración. También comparten ambas religiones la distinción entre oraciones mayores-preceptivas y menores-supererogatorias. Maitines, laudes y vísperas eran horas mayores en las que era preceptivo que toda la comunidad se reuniera en la iglesia. Prima, tercia, sexta y nona eran horas menores que no exigían ir a la iglesia, bastaba que los monjes, según la regla benedictina, pararan sus labores y rezaran allí donde se encontraran.
El cómputo del tiempo en el contexto de la religión islámica viene a amal-gamar una serie de elementos preexistentes. La asimilación de conocimientos necesarios independientemente de su origen religioso era necesaria, tratán-dose de un problema que ha sido exactamente el mismo durante siglos, esto es, el cómputo y división del tiempo a efectos religiosos, astronómicos, legales. Lo que difiere en cada civilización son las técnicas del pasado que perviven, el lenguaje utilizado para identificar y resolver el problema, y la articulación de un ritual que se diferencie de otras creencias. Todo ello, como hemos visto, fue sintetizado con claridad y objetividad por al-Bàrënà en su KitÄb al-ÄèÄr al-bÄqiya fian al-qurën al-jÄliya en un esfuerzo por reunir comparativamente todos los elementos de cronología y cómputo conocidos hacia el año 1000. Esta obra es, pues, fuente imprescindible para documentar tanto elementos coincidentes como divergentes entre judaísmo, cristianismo e islam.