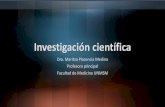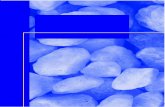. INTRODUCCIÓN ESPECÍFICA AL PROBLEMA METODOLÓGICO: LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of . INTRODUCCIÓN ESPECÍFICA AL PROBLEMA METODOLÓGICO: LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN...
MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN APLICADA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN Curso 2012-2013 METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EN LA PERSPECTIVA DEL CAMBIO CULTURAL (248 - 14663) Profesor Pablo del Río Lección II (sigue en lo básico la obra Psicología de los medios de comunicación. Pablo del Río. Madrid Síntesis, 1996) 1. INTRODUCCIÓN ESPECÍFICA AL PROBLEMA METODOLÓGICO: LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN COMUNICACIÓN La comunicación como intersección disciplinar Siendo la comunicación científica inter-disciplinar esencial para abordar el campo de la comunicación, las barreras existentes en la actual compartimentación académica hacen enormemente difícil un desarrollo teórico-metodológico realmente creador que vaya más allá de un comercio superficial de importación-exportación. Necesariamente la comunicación en cuanto disciplina transversal y encrucijada aplicada de una gran diversidad de ciencias ha acumulado un apreciable acervo de constructos, de carácter micro en su mayoría (ver Halloran). Esto plantea el problema de que los niveles meso y macro, remiten teóricamente y suelen remitir su resolución investigadora a otras disciplinas. Rosengren (1995) ha propuesto recientemente una clasificación disciplinar en tres dimensiones integrando las ciencias de comunicación. Incluimos aquí un gráfico del modelo que propone (ver Figura I-1) El primer nivel corresponde a las grandes ciencias tradicionales centradas en las unidades de análisis clásicas por niveles: átomos-moléculas-células-órganos-organismos-individuos-grupos-sociedades... En este continuum - en principio ilimitado- de unidades escalonadas por niveles, tradicionalmente se han agrupado convencionalmente diversos de estos niveles alrededor de las disciplinas más clásicas: Física, Química, Biología, Psicología, Sociología...Las tipologías están más desarrolladas y jerarquizadas en aquellas ciencias y disciplinas que han conseguido definir mejor sus objetos coincidiendo con un nivel completo y claro (Física: átomo, Química: molécula; Biología: organismos; Psicología: sujeto; Sociología: grupo). La segunda dimensión de Rosengren, mucho menos consensuada, intenta integrar las ciencias sociales y humanas recuperando las propuestas del Ethos, Logos, Pathos y Praxis griegos. La idea es que los fenómenos que cubren estas nociones se han organizado en la historia social como una serie de instituciones complejas y diferenciadas: religión, derecho, política, economía, medicina, ciencia, arte y literatura, etc. Estas subcategorías no se establecen sin embargo a lo largo de un eje dimensional de niveles del objeto de análisis, sino que son conglomerados que no guardan una jerarquía o secuencia como los de la primera dimensión. La tercera dimensión propuesta por Rosengren es la que recubre los fenómenos de información/comunicación. Todos ellos atenderían a la función básica de socialización (vehiculación de los conocimientos sociales a sus miembros, aunque un antropólogo preferiría hablar de enculturación y quizá un pedagogo de educación en sentido amplio). Las áreas de socialización y los instrumentos empleados, en cuanto afectan a diversas disciplinas que se ocupan de la socialización estarían situadas conjuntamente en esta tercera dimensión que tampoco tiene, como la segunda, un carácter legítimamente dimensional, en cuanto a su ordenación en continuo del mismo criterio. En la figura se puede apreciar en la zona sombreada la zona del cubo tridimensional que ocuparía a los investigadores de la comunicación en un nivel de aproximación disciplinar. Mediante relaciones trans e interdisciplinares las investigaciones y estudios de comunicación se extenderían a otras zonas del cubo -con mayor o menor amplitud en función de objetivos, formación y circunstancias del trabajo- la actividad científica.
Figura I.1 Los estudios sobre Medios y Comunicación situados en una tipologización tri-dimensional de las disciplinas científicas y académicas. (Tomado de Rosengren,1995)
La Figura I. 2 recoge otra representación de Rosengren con la actual composición, por tópicos o subáreas de trabajo, de los componentes de las dos asociaciones de investigación más extensas (International Communication Association e International Association for Mass Communication Research ). En ella puede observarse cómo es alrededor de la tercera dimensión del cubo (y no la primera basada en las unidades y niveles de análisis científicos tradicionales; ni la segunda, basada en las instituciones tradicionales) donde se han organizado estas áreas de interés, que vienen a reflejar la organización de universidades y profesiones.
FIgura I.3 Organización tridimensional que preside el diseño de los estudios de CAV en la Universidad de Salamanca _________________________________________________________________
Ámbito Sujeto/rol Nivel Tipo de conocimiento Carrera estudiante /profesor Actividad
formativa Escolar (saber en cuanto evaluado)
Profesión Profesional Actividad/ producción
Técnico-profesional (saber en cuanto productivo)
ActividadProfesión
InvestigaciónCiencia
FormaciónCarreras
Ciencia Investigador Actividad/ indagación
Científico (saber en cuanto fiable: verificable)
Los tres ámbitos y lo que hacen los sujetos situados en ellos se consideran en este modelo en cuanto están afectados por su tipo de actividad: la definición de tareas requeridas y de las habilidades necesarias para ejercerlas. Aunque los tipos de conocimientos (teórico/práctico; declarativo/procedimental, etc.) están estrechamente relacionados, o deberían estarlo, no pueden trasponerse directamente de un tipo de conocimiento a otro y de una actividad a otra. La investigación científica requiere casi siempre reconstruir los conocimientos previos o, dicho de otro modo, desecharlos provisionalmente y construir una nueva manera de aprender y de conocer. La constitución del marco teórico y empírico. Taxonomías y tipologías Las categorías científicas se han dividido en taxonomías, que categorizan y clasifican hechos empíricos, y tipologías, que, a un segundo nivel, clasifican conceptos : categorizan por decirlo así las clasificaciones y ordenan, en lugar de hechos, ideas (del Río, 1996. Ed. Síntesis, Intro). La distinción, si uno se pone purista, es discutible, porque los hechos están vistos a través del prisma de las palabras. Pero es cierto que en la formación de disciplinas, muchas se han conformado como efecto fundamentalmente desde la acumulación de objetos o "ejemplares", observaciones factuales, hechos sociales, técnicos, etc.; y otras lo han hecho en mayor medida por la acumulación de ideas, interpretaciones o tesis. Probablemente las disciplinas de la comunicación se encuentren a medio camino de esta categoría bipolar, y se están dando esfuerzos en los medios académicos por "ascender" de la taxonomía a la tipología. " La taxonomía se considera, a menudo, la más insípida de las materias, inexpresiva, sin espíritu y, a veces, es denigrada dentro del campo científico, como si fuera un asunto parecido a "coleccionar sellos" (esta comparación me ofende profundamente, como ex-filatélico). Si los sistemas de clasificación fuesen unas simples perchas para colgar los datos del mundo, el desprecio podría justificarse. Pero los sistemas de clasificación reflejan y dirigen a la vez nuestro pensamiento. Nuestra manera de ordenar representa nuestra manera de pensar. Los cambios históricos en el modo de clasificar son los indicadores fosilizados de las revoluciones conceptuales." (Stephen Jay Gould) (Síntesis cap. 12)
Desde que Lasswell (1948) formula su marco taxonómico, la investigación en comunicación ha venido aceptando este primer armazón organizativo. Podemos pues delimitar el objeto de la investigación a partir de él. - quien dice --> análisis de los emisores, gate keepers, instituciones, creadores - qué --> análisis del mensaje, análisis de contenidos - por qué medio --> análisis psicológico, social, económico, político, tecnológico del medio - a quién --> análisis de audiencia, investigación de la recepción y el receptor - con qué efectos --> análisis de efectos psicológicos, sociales, políticos, de marketing, y globales Con el tiempo la delimitación del objeto de las Ciencias de la Comunicación se ha ido extendiendo. Por ejemplo ya no sólo cubre quien habla o a quien, sino de quien. El qué se ha extendido hasta cubrir un estudio más sistemático de los contenidos, las dietas culturales, y los imaginarios resultantes (ver Informe Pigmalión) El medio se ha extendido hasta abarcar el conjunto de las mediaciones (ver por ejemplo el modelo 5 M, igualmente en el Informe Pigmalión). Y los efectos se han extendido desde los efectos inmediatos hasta los efectos evolutivos y genéticos por una parte y los histórico-culturales por otra. Por otra parte la gravedad de los problemas humanos y ecológicos que surgen con los cambio histórico-culturales están introduciendo un nuevo factor en la agenda y el objeto de investigación de todas las ciencias y muy especialmente en la investigación en Comunicación: el para qué. En realidad esta cuestión anticipa el problema de los efectos requiriendo que se plantee previamente en la investigación. Podríamos hacer así investigación sobre lo que se investiga (ver AC en IA y EP por ej.) para percibir con objetividad la dirección y el estado de la investigación en una determinada ciencia. Y podríamos así volver al cuadro de Lasswell, actualizado, para valorar los niveles alcanzados por la investigación realizada y las lagunas que quedan por cubrir. --- Comentarios sobre el problema del método en Comunicación (del Río 1996). Los orígenes de la investigación en comunicación están muy marcados por su carácter de área, o áreas, de aplicaciones. Su instrumental se conforma así, en un primer momento, en base a préstamos de otras disciplinas, importando herramientas ya probadas y desarrolladas en otros campos. Estas herramientas a veces se adaptan bien (como el cuestionario, las reuniones de grupo, las técnicas de laboratorio de percepción-comprensión, o los métodos ecológicos o coincidentales). Otras no tanto (como los métodos clínicos -TAT, o Rorschach- que pasan los primeros psicólogos de la publicidad, procedentes en su mayoría de la clínica). Por supuesto, con el tiempo, se hacen aportaciones en buena parte originales como, fundamentalmente, el análisis de contenidos. Y se siguen importando métodos a medida que aparecen en otras disciplinas, como el análisis del discurso, narratológico, semiológico, análisis cognitivos -de categorías, de esquemas, de protocolos, etc- o el moderno laboratorio de psicología de los medios. Al cabo ya de tres cuartos de siglo, la impresión general que produce una ojeada sistemática a las técnicas empleadas es la de variedad y desestructuración. El arsenal de las técnicas metodológicas es sin duda rico y variado, tanto en las importadas como en las de producción propia. Los modelos teórico-metodológicos que guían las agndas temáticas y las aproximaciones metodológicas están más asentads en la molecularidad que la molaridada. Lo que implica que las investigaciones se han fragmentado en áreas y en tópicos y las herramientas están en un nivel no suficientemente profundo y coherente de sistematicidad. Se echan en falta marcos estructurados, "filosofía" del conocimiento comunicativo, que liguen los fenómenos empíricos del experimento o la observación a los fenómenos simbólicos del científico, las categorías taxonómicas a las tipológicas, los fenómenos con los datos y con las teorías. En el nivel teórico existen, como señala Halloran, un acervo realmente nutrido de teorías locales de nivel micro, y una escasez grande en el nivel meso, y un debate atascado en el nivel macro, puesto que no existen conexiones consistentes entre los niveles teóricos micro y macro para solventar los debates paradigmáticas que permanecen así en el estadio de modelos interpretativos. Se cuenta igualmente con una razonable riqueza de herramientas metodológicas de recogida y verificación de datos y una cierta pobreza de herramientas de un nivel más elevado: de búsqueda y verificación de explicaciones.
Lewin o Zazzo, han caracterizado a la investigación empírica que se produce en este estadio generadora de “constataciones” pero incapaz de proporcionar explicaciones y demostraciones. Es un estado que indicaría que estamos aún en los primeros pasos de una ciencia experimental aún acumulativa y con poca estructura o vertebradura teórica. Pero si observamos el estado de las dos primeras etapas de desarrollo científico propuestas por Lorenz (la acumulativa y la de sistematización) estas mismas etapas parecen no estarse resolviendo de manera consistente, de modo que la recogida de especímenes y datos no es equilibrada y el estado de sistematización tampoco ha avanzado al estar bloqueado por la fragmentación académica y del mercado cientofico. Un estado de desarrollo científico así es muy débil ante las infecciones (las pseudo-teorías). Las pseudoteorías operan como empaquetados terminológicos, y generan agrupaciones de etiquetados que se toman como sistemas de conceptos y marcos teóricos sin serlo. Vygotski empleó la metáfora biológica de vertebrados (sistemas científicos consistentemente desarrollados) e invertebrados (sistemas científicos engañosa y sólo superficialmente desarrollados, como el cangrejo). Podríamos decir que el trabajo metodológico en Comunicación suele limitarse al nivel inferior y que la proliferación de modelos micro se debe a esta causa. Los hechos empíricos, elaborados en el escalón metodológico inferior se relacionan de manera insuficiente y artificial, meramente retórica, con el nivel teórico, al faltar el nivel teórico-metodológico (Valsiner: “efecto paraguas” en los artículos de investigación). No es fácil resolver esta situación, dado que la comunicación se mueve en el centro mismo de los fenómenos humanos más complejos, en mitad de la división dualista edificada por el pensamiento científico occidental entre sujeto y mundo, entre pensamiento y cultura, entre individuo y sociedad. Esas grandes dificultades la obligarían a hacer un esfuerzo teórico-metodológico no inferior, sino superior a otras ciencias, ser casi una abonada a tiempo completo del primer escalón metodológico. Sin embargo suele optar en la práctica por mantenerse en el ámbito limitado de las teorías locales evitando esos problemas básicos. Sin embargo, pro la naturaleza de los problemas investigados, la investigación en Comunicación está obligada, para ser realmente científica, a reintegrar sus teorías y metodologías al marco global de la ciencia, yendo más allá del estado de área "aplicada” e integrando sus modelos teóricos y su aproximación y actuación metodológica con las disciplinas básicas y articulando sus explicaciones globales con las de las demás disciplinas de las ciencias del hombre y la cultura. Dicho de otro modo: está obligada a plantearse el problema metodológico en toda su dimensión. Esto implica: -- Definir el objeto (y/o sujeto) y las unidades de análisis (ver Luria, 1979, Denzin y Lincoln, 1994) de modo que sean nucleares y explicativas, pero no difusas ni ambiguas, huyendo tanto de la atomización como de la imprecisión. Las unidades de análisis de la comunicación, en la línea de Lotman, Bajtin o Vygotski, deben ser a la vez internas y externas, individuales y sociales, contenidos de conciencia y contenidos culturales. Una unidad de análisis no debe ser tan pequeña que hayamos roto su estructura y las partes ya no produzcan el efecto, ni tan grande que estemos manejando fenómenos más grandes de lo necesario, cuyas peculiaridades pudieran estar en su totalidad en una unidad más pequeña. Vygotski pone el ejemplo de la molécula de agua como unidad mínima del agua (por debajo, el átomo de oxígeno no apagaría el fuego, sino que lo alentaría, por encima, no hay propiedades nuevas que justifiquen ampliar la unidad). -- Debemos definir los niveles de explicación en que trabajamos (ver Doise, 1986, y en prensa). Doise equipara en las ciencias sociales los niveles de explicación a la definición de sujeto dada: nivel intra-orgánico, sujeto humano, grupo, sociedad. Y si Janet, Bajtin, Machado, Mead o Vygotski tienen razón y el pensamiento es (por su origen dialógico) comunicación con uno mismo, entonces la comunicación abarca todos los niveles, y debe integrarlos, articulando el nivel individual, con el del grupo, con el de la sociedad-cultura, quizá mejor definido desde la esfera pública comunicativa que desde la abstracción "sociedad" de la sociología. -- Debemos definir perfectamente los principios explicativos, el modelo teórico que explicará las relaciones entre las unidades de análisis y los datos, y que permitirá eventualmente articular los niveles. Este trabajo apenas está esbozado en comunicación. Afortunadamente, el problema de los efectos está brindando el impulso y la presión para hacerlo. Difícilmente se puede seguir avanzando por el problema de los efectos, que se ha visto superan ya el margen limitado de las correlaciones de datos de categorías aisladas, sin contar con teorías y metodologías sistémicas de nivel explicativo. Las propuestas de teorías de
la comunicación actual se van acercando, quizá muy lentamente, a esa necesidad. Efectivamente, es en su aplicación donde se ve si una teoría es o no explicativa: las explicaciones terminológicas que no se pueden operacionalizar no son aún más que tentativamente explicativas. 2. METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EN LA PERSPECTIVA DEL CAMBIO CULTURAL: PROBLEMAS GENERALES EN INVESTIGACIÓN SOCIAL Y HUMANA Aspectos generales
El marco teórico y la lógica epistémica: las preguntas epistemológicas: el qué y el por qué El objeto: la constitución del corpus y de las categorías. Taxonomías y tipologías Descripción/explicación Niveles: macro/meso/micro El marco procedimental y la lógica metodológica: cómo responder de manera fiable las preguntas epistemológicas Las relaciones entre el plano teórico y el empírico: ideas, fenómenos y datos. El principio explicativo Niveles: Niveles metodológicos
1. El nivel teórico-metodológico delimita la actividad investigadora, que trata de establecer una lógica que conecte los supuestos y categorías teóricas (las preguntas teóricas), con los hechos. Trata de hallar convergentemente un camino conceptual y un procedimiento factual que permita pasar de los supuestos y las hipótesis a los hechos reales y por tanto a su verificación o falsación. La metodología teórica es por tanto la lógica que conecta las ideas con los fenómenos observables y que así posibilita la comprobación de la bondad de las ideas (esto es, propiamente, una verificación científica de las ideas). 2. El nivel método-técnico delimita la actividad investigadora que trata de los procedimientos tipificados para materializar una metodología teórica en un diseño concreto para un proyecto empírico dado (o para cientos o miles de proyectos de investigación virtuales). La posibilidad de transferir diseños y generalizar por tanto sus herramientas, ha llevado en la tradición investigadora a proporcionar un conjunto de “técnicas listas para usar” que hoy se nos presentan como menú metodológico. Sin embargo no pueden emplearse gratuita o incoherentemente, omitiendo el paso previo por el primer nivel metodológico: su uso debe de estar siempre determinado por lo que requiera el nivel de análisis de la metodología teórica. Sin embargo, como saben muy bien los evaluadores de originales de artículos de investigación que los seleccionan en las revistas científicas, una gran parte de los originales enviados omiten esta conexión, o la resuelven insatisfactoriamente. Teoría y metodología en las ciencias de la cultura El problema de las ciencias interpretativas y las descriptivas (idiográfico/nomotético: las dos Psicologías de Wundt). Las descriptivas implican las etapas descritas por Lorenz de:
Estado idiográfico: describir y categorizar: recopilación, descripción, acumulación, taxonomización Estado de sistematización: ordenación, clasificación, tipologización (análisis conceptual de los propios conceptos y clasificaciones, categorización de las taxonomías) Estado nomotético: establecimiento de dependencias y predicciones: bien mediante la experiencia empírica sistemática y el estudio de covariación y probabilidad, bien mediante el análisis causal y la explicación funcional)
La explicación científica
Explicación teórica (método hipotético-deductivo) Explicación relacional: modelos lógico-formales, estadística descriptiva y probabilística
Explicación empírica verificativa: método hipotético-experimental Explicación empírica funcional. simulación, construcción y diseño funcional Explicación genética: Evolutiva o evolucionista (tipos de análisis genético: filo, onto, hco, macro, micro, defectogenético, etc.9 Histórica Explicación combinada funcional/genética (método genético-funcional; experimento formativo) El déficit de la investigación de Diseño en España (ver MIT, etc)
Problemas tradicionales Objetividad y subjetividad. Del objeto de conocimiento “objeto” al objeto de conocimiento “sujeto”. Ciencias naturales y ciencias humanas Cuantificación / Cualidad (à carpeta refers & recursos) Molaridad/molecularidad. Reduccionismo/ Integración. Dualismo y la conexión entre ciencias naturales y humanas
El problema metodológico está conectado directamente con el epistemológico. Podemos recordar brevemente algunos de los reduccionismos metodológicos que un modelo no cultural de hombre aplica a los datos. Tengamos en cuenta que los mismos datos estadísticos tendrían un significado distinto desde otro tipo de modelo de hombre-modelo de conocimiento. Así: -- La variabilidad se suele interpretar estadísticamente como error o falta de confianza. Pero en un modelo de construción histórico-cultural del sujeto (y de la cultura misma) unos datos con una alta variabilidad constituyen una fuente privilegiada de información que no debe descartarse como datos inservibles, sino que brindan una estructura de la propia variabilidad que es en sí un dato relevante de primera magnitud. (En nuestro análisis histórico-cultural de la construcción cultural del espacio, 1987, el análisis de la variabilidad estadística brindó al menos tanta información relevante como los análisis factoriales y multivariables de correlación). -- La inferencia de la causalidad. La causalidad de los modelos empíricos de probabilidad se basa habitualmente en lo que Valsiner (com. directa) llama causalidad lineal directa: una variable A se relaciona por probabilidad con una variable B. En lugar de comprobar la teoría, se comprueba o se somete a "falsación" la esperanza de que esa relación directa entre variables se mantenga en la mayoría de los casos (probabilidad y nivel de confianza). Pero realmente no se somete a operacionalización el modelo teórico. De ahí que frente a estos modelos Valsiner defienda la superioridad de los modelos de causalidad sistémica en que es la estructura funcional de los hechos la que explica la causalidad. Los métodos constructivos y de simulación (empleados no siempre pero sí con frecuencia, en ingeniería, en ciencia cognitiva, en ecología, en neuropsicología, etc) pretenden justamente la demostración sistémica y estructural -versus la probabilística- de la causalidad. Cuando en el capítulo siguiente abordemos el diseño veremos cómo, aunque los modelos probabilísticos permiten plantear a un cierto nivel inicial inferencias de intervención, son los modelos sistémicos los realmente capaces de brindar un modelo común para efectos y alternativas. -- Los artefactos descriptivos. Las teorías son modelos mediados de la estructura organizada de la realidad, pero no son idénticas a la estructura: la ciencia no se "encuentra", sino que se inventa, los datos no se "descubren", sino que se construyen, afirma Valsiner. El asunto está en que esas construcciones den cuenta de los hechos. Pero la cinta del termómetro "no es" la temperatura, aunque sin duda es una construcción adecuada que da cuenta de ella. El problema por tanto es encontrar una construcción semiótica adecuada para dar cuenta de un sistema de hechos. Y todo dato, toda variables, todo indicador es, de alguna manera, una teoría, una hipótesis de que ese mediador "responde" a los hechos. Esencializar los constructos y pensar que "son la cosa" (que las "actitudes", los motivos, o el factor "G" de Thurstone, existen) es atribuir un carácter metafísico a lo que es una elaboración cultural. Puro animismo aunque sea de una clase muy sofisticada. De ahí que no debemos ni despreciar ni esencializar las palabras, porque nada más, y nada menos, "toda palabra es una teoría" (Vygotski, 1982) como hemos recordado en otro lugar de este proyecto. Aunque haya
un tipo de palabras que resulta muy difícil no esencializar: los números. ¿Son más exactos los números que las palabras? Ese puede ser otro pensamiento animista si no se dispone de un modelo discursivo claro del significado de los números en cada caso. Los números etiquetan operaciones, y son las operaciones y las relaciones dimensionadas lo importante. Algunas, de hecho, no serán susceptibles de numerarse, o aunque lo sean lo serán al costo de la deformación de la relación. Como todo símbolo, los números son verdades relativas remitidas a su referente. El instrumental en activo De las técnicas tradicionales, probablemente podríamos formar dos primeros grupos generales: los métodos llamados naturales que tratan de recoger directamente y de manera sistemática información de la realidad, y los métodos experimentales o que tratan de someter a prueba controlada la realidad. Al primer grupo pertenecen: -- las técnicas naturalísticas o de observación, desarrolladas en comunicación bajo el carácter de "técnicas coincidentales" (el audímetro sería un ejemplo). Son técnicas en que a la realidad no se la interroga, sino simplemente se la registra. -- los análisis de contenidos. Pertenecen al mismo tipo que las anteriores, pero la realidad que se registra o analiza aquí es una realidad estrictamente simbólica. -- las técnicas clásicas de interrogatorio para establecer "contenidos de conciencia" como recuerdos, opiniones, etc. (cuestionario, pruebas psicotécnicas, análisis de protocolos). Son pruebas en que los contenidos mentales de un sujeto o los hechos de realidad de éste, no se pueden simplemente registrar y analizar, como en los casos anteriores, sino que es preciso indagar hermenéutica y cognitivamente para extraerlos. Al segundo grupo pertenece el laboratorio en su doble faceta de experimentación y simulación-construcción. Las novedades más interesantes desde el punto de vista técnico se están dando, curiosamente, en los tres frentes en que actualmente se investiga menos: Por un lado, en los estudios de contenidos, donde el rico desarrollo de las disciplinas de "contenido" está aportando modelos muy productivos para renovar una herramienta poderosa pero tradicionalmente utilizada con pobreza conceptual: la narratología, semiótica, teoría del discurso, ciencia cognitiva, etc. están brindando al AC una segunda y floreciente oportunidad. Por otro -no sólo en los llamados estudios culturales aunque con una protagonismo grande de estos- las técnicas naturalísticas (métodos ecológicos, etológicos, y etnográficos: ver del Río, 1983, del Río y Alvarez, 1985, y 1992; y Alvarez, 1987) están redescubriéndose gracias entre otros a dos factores: 1) la revitalización y posibilidades nuevas que las propias técnicas audiovisuales han dado al registro y análisis de hechos contextualizados; y 2) la necesidad de conocer mejor el llamado proceso o contexto de recepción para dar cuenta del cual otras técnicas han mostrado grandes limitaciones Por último, se ha producido en los últimos 10 años un resurgimiento de la llamada "psicología de los medios", que recupera el espíritu con que surgió a mediados de siglo. El laboratorio de la psicología de los medios permite combinar casi todas las técnicas anteriores, añadiendo controles muy precisos y diversificados para analizar el proceso de recepción (registros de reacciones externas (gestémica, expresión, sonoros, simbólicos, etc.) fisiológicos (ritmo cardíaco y respiratorio, por ej.) motor y conductual, (ejecución y tiempo de reacción, por ej.); neurológico (EEG, PE, ANP, etc.) y, desde luego las posibilidades de sincronizar el flujo audiovisual del estímulo-mensaje y el de las observaciones registradas en video. Debe señalarse la expansión en las últimas dos décadas del Análisis de Contenidos (una técnica naturalística de propósito general que se desarrolla simultáneamente en los campos de la arqueología, la cultura y la comunicación, y fácilmente vinculable con la tradicional Historia Natural desde la que se produjo la acumulación de conocimiento de las ciencias naturales. Ambas, efectivamente, pueden rastrear su origen común en la primera aplicación por Aristóteles de lo que hoy se denomina en Análisis de Contenido, técnica de los montones. El marco del diseño y la lógica procedimental creadora
Ciencia básica y ciencia aplicada. Investigación de indagación y experimental e investigación de diseño y construcción. La lógica reversible: métodos reversibles El diseño de tecnología y cultura como condensación práctica de la investigación básica y la aplicada La tensión Ciencia-Tecnología-Industria-Economía La ciencia implicada evolutivamente, ciencia romántica y ética científica. La ciencia como misión?
3. METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EN LA PERSPECTIVA DEL CAMBIO CULTURAL: EL PROBLEMA DEL DESARROLLO HUMANO Y DE LOS EFECTOS DE LOS MEDIOS La perspectiva genética Tipos de génesis en la perspectiva genética del desarrollo humano
• Filogénesis: la génesis de una especie • Antropogénesis y hominización: la génesis de la especie humana • Ontogénesis: la génesis de un individuo • Histórico-génesis: desarrollo de las funciones psicológicas a lo largo de la historia (Lévy-Bruhl,
Vygotski); relacionado con el concepto de la disciplina de la Historia de la historia de las mentalidades
• Neurogénesis: desarrollo del cerebro y de las funciones neuropsicológicas a lo largo de la vida de una persona, con emergencia de nuevos circuitos y conexiones neuronales
• Microgénesis: emergencia genética de una función en un breve período de tiempo • Macrogénesis: emergencia genética de una función en un prolongado período de tiempo • Defectogénesis: desarrollo de las funciones psicológicas en casos de déficit orgánico • Epigénesis: cambio evolutivo que se produce con la convergencia de la filogénesis y la
ontogénesis, o desarrollo integrado de individuos+especie El sistema de mediaciones y el cambio cultural Los cambios histórico-culturales afectan a todos los niveles mediacionales
(Cap. I Síntesis)
[5M: Un sistema para analizar las culturas y las mediaciones personales y generacionales]
0,75 pto M4Contenidos
M3Estructuras derepresentación
M2Símbolos y
sistemas simbólicos
M1Artefactos y medios
M5Mediaciónsocial
M5Mediaciónsocial
Énfasis escolar en M2
Vemos los contenidos a través de las mediacionesque suelen ser invisibles
Énfasis industrial en M1
El sistema de mediaciones
Énfasis mediático en M4 y M3
Como puede apreciarse en el gráfico anterior y como veremos a lo largo de la exposición de nuestro modelo, además de las mediaciones artefactuales (materiales o simbólicas) el sistema artefactual está inmerso en paralelo con todo el sistema de mediaciones sociales con el que opera conjuntamente dentro de la lógica ecológica humana de puesta en escena.
En la investigación de tradición vygotskiana la mayoría de los investigadores hacen más hincapié en la mediación social. En la tradición mcluhiana y de ecología de los medios es habitual por el contrario el énfasis en las mediaciones artefactuales. En realidad debería trabajarse en un enfoque simultáneo y sistémico de ambos tipos de mediaciones, puesto que raramente trabajan por separado. Lo normal es que las mediaciones sociales estén a su vez mediadas artefactualmente y que las mediaciones artefactuales operen sobre mediaciones sociales. Esa integración puede encontrarse en psicología en la perspectiva de la etnografía cognitiva (cf. Hutchins, 1995) y en la psico-ecología funcional (Del Río, 1987; del Río y Álvarez, 2008). En sociología la perspectiva integrada está representada por el socioconstructivismo aplicado a las tecnologías con un enfoque sociotécnico (Hughes, 1983; Bijker, Hughes y Pinch, 1987).
Aunque en los temas que siguen no se aborde el enfoque integrado para no extendernos demasiado deberá tenerse en cuenta como un enfoque necesario para analizar adecuadamente las mediaciones.
A continuación haremos un primer repaso exploratorio pero introductorio para acercarnos a cada uno de estos universos de mediadores. Comenzamos por los instrumentos psicológicos artefactuales y los complejos artefactuales (los medios)
Unidad 4 - PSICOLOGÍA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES - p. 10
"Las cuestiones de la epistemología del siglo XX aún reposan en presuposiciones científicas e históricas. Sólo que estas presuposiciones son anticuadas en unos trescientos años. Las ideas filosóficas actuales sobre el hecho humano están moldeadas tácitamente por axiomas de los debates del siglo XVII en las ciencias y la historia" (Stephen Toulmin, 1972, p. 29) Según Toulmin (1972), la ciencia actual sobre el conocimiento humano descansa sobre tres supuestos epistemológicos de tres siglos antes: el inmovilismo, el dualismo, y el mentalismo: -Inmovilismo: "el orden de la naturaleza es fijo y estable y la mente del hombre adquiere dominio intelectual sobre ese orden razonando de acuerdo con principios del entendimiento que son igualmente fijos y universales" (p.29) Los paradigmas físicos, matemáticos y lingüísticos han contribuido a asentar el supuesto inmovilista en las CCII y la Comunicación. Efectivamente, en los últimos treinta o cuarenta años se ha producido una gran reorientación en las ciencias humanas y de la cultura. Las diversas medidas tomadas de los efectos de la cultura, de la comunicación, de la educación y en general de las transformaciones sociales, aunque hayan sido realizadas en parte desde dentro de un modelo de hecho humano estabilizado y universal, han abierto grietas profundas en dicho modelo. Lo que se suponía no eran sino diferencias triviales en la cultura y efectos limitados de los medios, que dejarían el paisaje racional de progreso intacto, han tenido que rendirse a la evidencia de los "efectos profundos". Los modelos que preconizaban transformaciones humanas sustanciales por efecto de los medios, los sistemas simbólicos o los contenidos (desde la Escuela de Francfort, La Ecología de los medios y NT (McLuhan 1964; Olson, 1995; Salomon, 1979) a las teorías actuales del "Cultivo" (Gerbner et al. 1994), vuelven al ataque, ahora de una manera menos ensayística y más aguerrida. Esta re-orientación procede de tres "cambios posturales" de la ciencia y supone la reevaluación de la tesis de "evolución terminada" en el hombre que, sin haberse explicitado en voz muy alta, ha llegado a darse por descontada en el pensamiento occidental. Efectivamente, la formulación más extendida de la idea de progreso es la de una línea única de desarrollo, una escalera que culminaría con el modelo del hombre occidental y se articula alrededor del racionalismo. A partir de ahora, el progreso funcionaría no ya hacia nosotros mismos, hacia adentro, sino hacia la naturaleza, los objetos, la tecnología, "hacia afuera". Las tres posturas que se han alterado en relación con este supuesto son: 1) Aceptar el cambio histórico y evolutivo: pasar de un paradigma estático y universalista a uno dinámico, cultural, histórico. 2) Pasar de un sujeto reactivo abstracto, universal y estático, definido al margen de la cultura y de la historia (casi un "no-sujeto") a un sujeto activo, evolutivo, definido desde la cultura y desde la historia. De una idea de línea única con los sujetos reaccionando a esa ley-estructura, a una evolución activa, polifónica y dialéctica. 3) De-construir la "gramática racionalista" de la ciencia y de la cultura. Analizar la construcción científica de significados como un tipo de construcción simbólica y cultural más. Epistemología y cambio "....cuanto con mayor precisión se trate de medir la posición de la partícula, con menor exactitud se podrá medir su velocidad y viceversa...El principio de Heisenberg es una propiedad fundamental, ineludible, del mundo" (Stephen W. Hawking, 1988, p.83) Reduccionismo metodológico y epistémico. La observación convergente. Ante las grandes transformaciones que afrontamos en la peripecia del planeta y de la humanidad, las ciencias del hombre y de la cultura, quizá como una reacción ante la disonancia y un intento por "mantener la cabeza en su sitio", parecen empeñadas en no perder una sólida inmovilidad en los principios y han optado en general por medir la "posición", el objeto estable, y no la "velocidad", el proceso de cambio. Incluso la psicología de los medios ocupada de los efectos de éstos, y la evolutiva, a las que les requiere malabarismos mantener su mirada apartada del cambio, tienen una cierta tendencia a imaginar "constructivismos estabilizados", cambios reducidos a la explicitación o activación de programas preexistentes y estables, o a la vivencia de una historia futura ya escrita. Y cuando efectivamente se reconoce o se postula la imposibilidad
de reducir todo a lo invariante, es frecuente ventilar las posibles divergencias epistémicas en la dimensión sincrónica del relativismo posmoderno. La tensión entre los hechos y los modelos, entre la teoría y la práctica es quizá la raiz de todos los modelos de cambio. Cuando en sus respectivos análisis de la crisis de la psicología a principios de siglo, Vygotsky señalaba que la renovación teórica más fuerte se había producido en su época a partir de las exigencias de la psicología aplicada, y Lewin sostenía que no hay nada más práctico que una buena teoría, ambos suponían la capacidad de ambas, teoría y práctica, para pedirse mutuamente cuentas. En la I Conference for Sociocultural Research (1992) se dio en llamar "generativos" a aquellos problemas que se plantean de manera coincidente en el terreno del quehacer teórico y en el de la intervención sobre la realidad, debido a que nos obligan a considerar simultáneamente ambos niveles y eso permite abrir nuevas vías capaces de renovar dialécticamente teoría (objeto conceptual) y práctica (objeto funcional). Pero no es fácil que esto se produzca y el proceso por el que se llega disciplinarmente a un problema generativo es azaroso, largo y difícil. Vivimos en continuo cambio, pero ya San Agustín alertaba sobre la necesidad de controlarlo ("guarda el orden y el orden te guardará") y, como han demostrado la biología, (Cordón, 1990) y la psico-ecología (Bronfenbrenner, 1987), nuestra psique necesita estabilidad. Estamos pues, de manera natural, en contínua conspiración mental contra el cambio. La aceleración de los procesos de transformación tecnológica y social hace que el cambio se presente como una evidencia abrumadora en la práctica mientras sigue siendo una laguna dejada obsesivamente en la teoría, lo que nos enfrenta a la molesta paradoja de un mundo o un objeto de las ciencias humanas heracliteano y de unas disciplinas parmenideas. Afortunadamente la realidad trabaja a favor del científico y no se deja ignorar: si hemos expulsado el cambio por la puerta -teoría-, nos vuelve a entrar por la ventana -la realidad social-. La marea del cambio nos zarandea mientras tratamos de inmovilizar sobre nuestro objeto la regla de una ciencia cuántica. Incluso las ciencias evolutivas (historia, psicología genética, etc.), a las que les resulta difícil mantener su mirada apartada del cambio, tienen una cierta tendencia a imaginar "constructivismos estabilizados", cambios reducidos a la explicitación o activación de programas preexistentes y estables, a la vivencia de una historia pasada y futura ya escrita. Y cuando efectivamente se reconoce o se postula la imposibilidad de reducir todo a lo invariante, siempre cabe ventilar las posibles divergencias epistémicas en la dimensión sincrónica del relativismo posmoderno: todo distinto pero de nuevo quieto. De ahí que la parábola india del elefante atribuida al Buda (postmoderna avant la page ), sea tan popular entre los críticos del conocimiento: el objeto cambia según nos fijemos en una u otra parte del animal: para el que se acerca a la pata, el objeto es una columna, para el que topa con el lomo, una montaña, para el que palpa la trompa, una serpiente, etc. . La metáfora del Buda es una buena parábola desde el punto de vista sincrónico. Pero intentemos añadir la perspectiva diacrónica. Imaginemos distintos científicos que analizan un objeto y a quienes, a lo largo de su trabajo se les van facilitando cada día, kits de herramientas distintos para su trabajo de observación. Es este un escenario muy parecido al del desarrollo histórico de la ciencia, que ha permitido la construcción de diversos saberes en diversas etapas ligados a diversas herramientas cognitivas de observación y representación. ¿Cómo sabrán estos científicos qué cambios en las observaciones se deben al cambio del objeto o a un cambio en el instrumento -metodológico o conceptual-? Si el objeto ha permanecido inmutable, esa misma inmutabilidad deberá ser demostrada para poder acomodar lo que ocurre a la parábola sincrónica del elefante. Pero si el objeto ha cambiado al mismo tiempo que los instrumentos, deberán establecerse los dos cambios. Cabría incluso pensar que los cambios en los instrumentos y en el objeto sean interdependientes, con lo que el instrumento de observación se convierte en parte del objeto y el único modelo para comprender lo que ocurre es un sistema complejo de observador, instrumentos y objeto en cambio continuo y articulado. En la situación actual de las ciencias sobre el hombre coexisten en este momento tantos modelos de saber como posibles opciones hay partiendo de esta metáfora. (Es cierto que algunos sólo están presentes de manera más o menos apriorística o axiomática, es decir, como supuestos implícitos y heurísticos de los modelos empleados, que raramente se someten a escrutinio). Tenemos, de cualquier modo, cuatro posiciones principales:
Posiciones sobre el cambio en las ciencias humanas
1) no cambia ni el objeto ni los instrumentos para conocerlo 2) cambia el objeto pero no los instrumentos 3) cambian los instrumentos pero no el objeto 4) cambian ambos, objeto e instrumentos, en el proceso general del desarrollo histórico-cultural
La primera -versión "dura"- y la segunda -versión "blanda"- están representadas por el pensamiento "moderno" racionalista-empírico, enmarcado hoy en buena medida en el paradigma cognitivo/informacional. La tercera, con un pensamiento más preocupado por la diversidad, la cultura y los procesos de de-construcción de las diversas construcciones culturales, estaría representada por la actual alternativa hermenéutica al empirismo positivista y en general por el llamado pensamiento post-moderno. La cuarta, preocupada tanto por dar cuenta de-constructiva como constructiva y hacia el futuro de los cambios del pensamiento-método, como de dar cuenta de los cambios del objeto y de las alternativas de futuro de esos cambios, estaría representada por la perspectiva histórico-cultural. Aunque entre la tercera y cuarta opción se dan relaciones de buena vecindad, las divergencias son en muchos casos profundas. Pese a una partida de nacimiento que arranca de principios de siglo, y a la efervescencia que la acompaña en los últimos pocos años, la cuarta alternativa está aún en pañales. Quizá podríamos considerar la psicología histórico-cultural, más que como un corpus teórico-metodológico relativamente acabado, y realizado allende las fronteras del tiempo y el espacio, del que se pueden filtrar e importar ciertos elementos aprovechables, como una propuesta apenas comenzada a implementar y aún no seriamente explotada, como un reenfoque hacia el futuro, que nos puede hacer avanzar en la tarea común y permanente de redefinir los problemas generales de la cultura y de la humanidad. Volviendo a nuestra metáfora, lo que acabamos de decir implica que las cuatro opciones no pueden ser simultáneamente ciertas. Pueden técnico-metodológicamente articularse, pero no pueden funcionar teórico-metodológicamente en paralelo. A fin de cuentas, si señalamos la centralidad de la cultura, como afirmaba Vygotski, no es para hacer "otra" ciencia, una psicología que cubra una parcela adjunta, sino con el fin de reestructurar la ciencia para que le reconozca a la cultura el papel que le corresponde, "porque ciencia no hay más que una" (Vygotski, 1982). La metodología del cambio Sin embargo, y aunque fuera deseable, no está claro que la perspectiva histórico-cultural vaya a ser capaz de cubrir objetivos tan ambiciosos. Si aceptamos al menos como plausibles, las afirmaciones de que el proceso de cambio histórico se ha acelerado, (algunos científicos empiezan a llamar la atención sobre los posibles efectos no triviales de ese cambio, Bronfenbrenner, 1989), o las que otros investigadores hacen sobre la crisis por la falta de cambio a nivel epistémico (Bruner, 1990), la psicología sociocultural se coloca en la incómoda situación de ofrecer alternativas para la investigación empírica y la intervención sobre ese cambio, si ha de ser coherente con sus principios. Pero aunque las formulaciones iniciales del grupo vygotskiano trataban de articular ambos tipos o niveles de cambio, por una parte las realizaciones y la trayectoria socio-política de la academia soviética post-Vygotski la llevaron de hecho a posiciones tan inmovilistas en términos prácticos como aquellas que criticaba; por otra parte, la lectura histórico-cultural en occidente está siendo en buena medida tímida y parcial, reduciéndola a aspectos tópicos y no paradigmáticos (psicología educativa, psicología del arte, neuroclínica, lingüística, etc.) Si pretende cubrir las expectativas que está despertando, la perspectiva histórico-cultural no puede vivir de las rentas irregulares de su azarosa historia, y debe realizar un enorme esfuerzo de investigación, sometiendo rigurosamente a prueba y llevando a sus últimas consecuencias empíricas sus supuestos teóricos. Igual que no parece sensato reclamar que quienes trabajan en física cuántica le hagan el trabajo de laboratorio a quienes lo hacen desde supuestos ondulatorios, no debería esperarse que los que parten de modelos en que el axioma es lo invariante de la mente realicen investigaciones sobre la diversidad. Cada apriori, cada heurístico, cubre su función y vela por sus "intereses". Un pensamiento inmovilista en cuanto al objeto puede ser útil para (haciendo abstracción del objeto) concentrar el cambio en el método y en el instrumental
conceptual y nosotros creemos firmemente que el inmovilismo y el universalismo han sido dos supuestos metodológicos que -al margen de otras críticas que aquí estamos haciendo- han pagado pingües dividendos en los últimos treinta años a las ciencias humanas. Creemos al mismo tiempo que comienza a ser muy peligroso mantener estos supuestos en momentos de cambio acelerado del objeto, porque el supuesto -tanto a nivel social y político como a nivel científico y epistémico- de que el hecho humano se mantiene estable y garantizado biogenéticamente, alienta la ocultación de las alteraciones que se van produciendo -que vamos nosotros mismos produciendo en buena parte- en el contexto y en el marco cultural del hecho humano. Podríamos decir que, al negarlas epistémicamente, justificamos la inhibición social y científica ante esas eventuales alteraciones del contexto cultural. El axioma del inmovilismo deja de investigar empíricamente si existen o no cambios en el hecho humano, por la sencilla razón de que rechaza apriorísticamente la posibilidad teórica de que se den. Hay que comprender que investigar con un modelo de cambio la enorme diversidad humana es un objetivo que impone respeto. Cuando se hace una crítica metodológica de los paradigmas fixistas o universales, algunos colegas se ven aquejados por el desfallecimiento ante un objeto tan extenso, o les sobreviene el vértigo al vacío o al caos de una lógica difusa y un objeto mutante ¿Podemos ofrecer una alternativa que sea tan tranquilizadora o precisa como los modelos que se critican? Encontrar o aceptar las evidencias de cambio va a depender a su vez de que se busquen. Si analizamos únicamente variables aisladas suponiendo que el sistema psicológico del sujeto es constante y que el medio es constante, no estamos capacitados para ver los cambios que se produzcan en el sujeto o su medio. El supuesto de inmovilismo es muy económico para el científico, que puede hacer investigaciones micro-analíticas sobre variables aisladas sin preocuparse de que "se le mueva" el sistema de referencia y sin necesidad de conectarlas diacrónica y sincrónicamente, como quien hace un puzle y sabe que la pieza que colocó ha quedado en su sitio y no se moverá de él si el jugador no la vuelve a coger. Es muy cómodo también para el político (piénsese en el precedente de la ecología del planeta), que puede tomar decisiones masivas sobre la humanidad y su medio sociocultural sin miedo a que nadie le pueda decir que ello afectará, salvo superficialmente, al hecho humano. El supuesto del inmovilismo es pues muy difícil a su vez de mover, de criticar, como lo fué el modelo geocéntrico en astronomía . Quien parte de que todos los hombre son iguales sólo necesita investigar un sujeto, o una muestra cualquiera del universo hombre que se convierte en normativa. Quien parte de que se dan diversas arquitecturas culturales de la mente, debe afrontar la necesidad de investigar todas las culturas, en acción, a lo largo de la historia y a lo ancho del planeta. La alternativa histórico-cultural plantea pues, muchas más dificultades metodológicas, pero ofrece más posibilidades de certeza en la medida en que permite demostrar tanto la tesis de la influencia cultural como su anti-tesis del apriori universal en la constitución de la psique. La alternativa racionalista, siendo unilateral al partir de un solo axioma, es en compensación mucho más económica. Lo que la aproximación postmoderna está poniendo sobre el tapete es que quizá ha llegado el momento de preguntarnos si no nos está saliendo cara esta economía, porque no se trata de que, en beneficio de la parsimonia, la navaja de Occam nos corte nuestra propia garganta. Buscar empíricamente el cambio implica en general ir más allá de los objetos inmovilizados y explicitados por instrumentos discretos y acumulativos de medida, implica analizar los procesos dinámicos, sistémicos y en general ocultos, implícitos, de la cultura y la actividad humanos. Porque si nos esforzamos en establecer lo común y lo estable buscando estructuras explícitas y universales, regidas por criterios lógicos de verdad, descontextualizadas y analizadas en laboratorio, a un nivel puramente "ético" (etic) y despreciando como accidental el nivel "émico" 1 podremos mantenernos relativamente a salvo de las visitas del cambio. Sólo la investigación de los sistemas culturales en que el cambio histórico y social toma forma puede hacerle justicia, lo que obliga a concentrar la investigación en los procesos externos, culturales y contingentes, en los diseños populares y socioculturalmente contextualizados de la mente o, dicho de otra manera, en las funciones psicológicas de la cultura y la comunicación. Eso implica que la mayor parte de las arquitecturas de las funciones mentales se mantienen aún para la investigación en un estado implícito, y que sólo hemos
1 En la investigación etnográfica, Garfinkel (1967) ha distinguido entre las representaciones populares del sujeto investigado (nivel emic o émico) y las representaciones del científico sobre el mismo hecho (nivel etic o ético).
explicitado una parte de estas arquitecturas, la que se adecúa más a los operadores lógicos y discretos del psicólogo, la que mejor se pliega a las condiciones de las tareas y a los instrumentos y prácticas culturales científicas de nuestra época. A nuestro juicio, una ciencia abierta al problema del cambio debería abordar: a) En primer lugar los axiomas, heurísticos o posiciones en las ciencias del hombre y la cultura que justifican o no la investigación del cambio, explicitándolos. b) En seguida, los distintos tipos de cambios en que se fijan los investigadores que sí lo hacen: cambios cognitivos o en la tecnología de la mente; cambios directivos o en la gestión afectivo-moral de la conciencia y la conducta; cambios en los sistemas reales de actividad y comunicación-cociencia, especialmente los cambios en los dispositivos de enculturación y en los entornos de desarrollo-aprendizaje. c) En tercer lugar, los cambios en los métodos de análisis, al doble nivel de los presupuestos y métodos de investigación que serían necesarios para dar cuenta empíricamente del cambio humano d) En último lugar deberían debatirse los cambios en los métodos de intervención desde el supuesto de cambio o de diseño del propio hecho humano, considerando las modificaciones a que abocaría este replanteamiento en la agenda de la comunicación y la cultura y presentando alternativas y nuevas líneas y herramientas de trabajo para la intervención sobre el desarrollo humano. A lo largo de este libro trataremos de abordar con mayor o menor extensión y profundidad estos problemas. Los puntos b y c, a través del problema de los la construcción histórica de la imagen y de todos sus mediadores (medios, sistemas simbólicos, narrativas) y el de los efectos de los medios audiovisuales. El d, en el capítulo dedicado al diseño. Mientras tanto, vamos a ocuparnos del primer punto a modo de introducción al siguiente epígrafe, el dedicado a la comparación de los paradigmas cognitivo-informacional e histórico-cultural. La resistencia al cambio: las ventajas del inmovilismo cognitivo Hay razones para la "conspiración de nuestra mente" contra el cambio. Conducimos hacia el futuro con exceso de velocidad y mirando por el retrovisor en lugar de hacia adelante. Esta metáfora de McLuhan sobre el suicida conservadurismo cognitivo del hombre de la calle ante los cambios culturales, podría aplicarse también a los propios científicos, a sus paradigmas y a su influencia y aplicación social. Porque aunque cabría esperar una mayor capacidad epistémica en el psicólogo y en el científico que en el hombre de la calle para apreciar el cambio de su objeto, una serie de opciones en nuestra disciplina en el último medio siglo (preferir la predicción a la comprensión, buscar el rigor a costa de la relevancia, anteponer la manejabilidad del objeto en el laboratorio a su integridad, utilizar modelos reduccionistas y mecánicos con pocos grados de libertad, etc.) ha llevado a nuestra psicología del siglo XX a una cierta incapacidad para percibirlo. Los elementos claves de esa incapacidad han sido quizá cuatro fundamentales: 1) La ilusión de objetividad y precisión; 2) La ilusión individualista, o negación de la vertiente social y distribuída del sujeto o de la conciencia; 3) La ilusión de estabilidad o la negación de la movilidad del medio (el medio natural y, especialmente, el medio cultural y comunicativo); y 4) La ilusión mecanicista, la negación de la intencionalidad y de la peripecia argumental del sujeto (el desprecio por nuestra naturaleza histórica ). La ilusión de objetividad y precisión La aporía de Aquiles y la tortuga del sabio Zenón ha tomado cuerpo por una parte y en el nivel de la formulación racional en el principio de incertidumbre de Heisenberg, y en la argumentación escolástica del solvitur ambulando por otra. Detrás de ambos está una verdad que tiene que ver con las dos distintas maneras de resolver el problema del espacio que han desarrollado nuestro organismo y nuestra conciencia, de la que nos ocuparemos en seguida. El primero opera según la ley de aproximación progresiva, como intentan hoy los ingenieros que actúen los autómatas con modelos de lógica difusa. Es decir, el organismo sigue un modelo de acción-percepción de ajuste interactivo entre los esquemas de medición (nuestro organismo nunca diría "medición" sino posición relativa) y los esquemas motores de acercamiento-contacto: nuestro organismo conoce la ley de Heisenberg y prefiere estimar la distancia con las manos o con los pies,
que sí logran el contacto (solvitur ambulando ). Nuestro organismo, como ha mostrado Pribram (1986), es relativista, antes de Einstein, y no conoce el espacio por separado del tiempo: opera en espacio-tiempo. Pero la construcción externa, cultural, utiliza mediadores que se interponen en el continuum de percepción-eferencia, discretizan, separan en acciones separadas, iterativas, las distintas acciones contínuas de ajuste del mediador (una regla, una cuerda, un pantómetro, etc.) con el objeto. Las acciones con el mediador siguen siendo continuas en cuanto las hace nuestro organismo con su motricidad básica, pero su resultado es discreto. La ciencia ha construído un sistema de espacialidad discreta a partir de estos mediadores culturales (del Río, 1987); por eso Zenón, con buen criterio, razona que las distancias de una comparación progresiva como la que se establece en el supuesto de Aquiles alcanzando a la tortuga a la que ha dado ventaja, es una serie infinita de distancias, es decir, de medidas. La tortuga puede haberse muerto antes de que Aquiles acabe de medir, que es lo que, con un modelo más complejo, plantea Heisenberg. El problema de Zenón no es otro que el que tienen que afrontar los ingenieros que diseñan una pinza de robot para asir, pongamos, un vaso: si el cálculo de distancia es correcto, el robot cogerá el vaso, pero si es erróneo por más, lo romperá con la presión, y si es erróneo por menos, lo dejará caer. Una medida precisa en el mundo físico es muy difícil, es una convención, y lo es tanto más con objetos o sujetos en movimiento (como por ejemplo nuestro robot). Los ingenieros han llegado a la conclusión de que es más adaptativo copiar la lógica difusa, eferencial, del organismo y abandonar la ilusión de los modelos matemáticos discretos, que sirven para separar pensando el espacio del tiempo, o para trabajar con espacios inmovilizados y fáciles, pero no para los problemas complejos de la vida. La pequeña parábola de la tortuga, el robot y la partícula de Heisenberg nos dice que los científicos corremos el peligro de caer en una especie de animismo culto y sofisticado: el de creernos los mediadores de la ciencia como objetos, como "realidad" y no como mediadores. El de creer que la objetividad y la precisión obedecen siempre a nuestros instrumentos racionales de medida. Y es que el avance que ha permitido la discretización física y matemática racionales ha sido tan enorme que era lógico pensar en expandir su imperio a todas las provincias de la realidad. Einstein vino a superar el modelo sin destruirlo, pero seguimos siendo newtonianos: la medida de Newton responde a un mecanicismo más fácil, y por tanto más difícil de desarraigar de los hábitos científicos. Una formación metodológica excesivamente simple crea excesiva fe en la objetividad y la precisión lograda con instrumentos que no la pueden lograr. Y a los que no se trata de negar, sino de relativizar y dimensionar, tomando conciencia de qué mediaciones instrumentales dan cuenta de qué fenómenos y de cuáles no. La ilusión de estabilidad o la negación de la movilidad del medio (el escenario) Todas las observaciones que hemos hecho hasta aquí tienen en común algo: el contexto pasa de ser invisible a visible, el hombre pasa de permanente a cambiante. Pero ver el medio y verlo cambiar es muy difícil. El pez es el último en enterarse de la existencia del agua o, como escribía su hijo a san Francisco de Borja para agradecerle el envío de un primer mapa en que se veía al fin la tierra como un todo completo y circunscrito: "estaba aún en la ignorancia de lo pequeño que es el mundo" (o dicho con las palabras del poeta: "nada más ser cartografiado el mundo comenzó a encoger" T.H. Elliot). Si no disponemos de un modelo de contexto en nuestra representación, el contexto no existe, el medio no tiene límites, forma parte de los hechos psicológicos envolventes que usamos pero cuyos límites consideramos inmutables porque no los vemos. A esos objetos psicológicos los denominaba Luria "transparentes". El egocentrismo y el inmovilismo son sus consecuencias epistémicas inevitables. Como dice el poeta Yupanki "cada cual cree que no cambia y que cambian los demás". Los cambios del sujeto se suponen así inmanentes o sencillamente se dejan también de ver. Tendemos pues a vivir en el mundo perceptivo egocéntrioco, en el Merkwelt, y miramos ese mundo pero no lo vemos, o al menos no lo vemos como contexto. Si el planisferio encoge y hace visible el mundo, la televisión lo pone al alcance de nuestra vista pero no lo hace "visible" sino "transparente", sin que concienciemos el mecanismo de re-presentación. Nos ocurre con el mundo social y cultural, con el mundo simbólico, lo mismo que les ocurrió a las ciencias naturales con el mundo físico. Durante mucho tiempo los naturalistas vivieron en un medio base inmóvil, inagotable. La naturaleza estaba para ser conquistada y usada libremente como un escenario fijo, como un fondo físico y epistémico permanente. La aparición de enfoques sistémicos en ciencia y de la aproximación
ecológica con diseño de sistemas y micromundos sustituyó el laboratorio de variables limitadas y fijas, por un modelo más complejo y desafiante, por una parte extendió los límites del laboratorio a una realidad sistémica incluyendo el "fondo" en la "figura", por otra, presentó así al mundo-sistema, por primera vez, como algo finito. Los hechos históricos mismos, el cambio producido por el hombre en el gran laboratorio de la tierra, han obligado a afrontar una perspectiva menos estática y simplista del planeta en que la naturaleza es limitada, pero no simple, tiene historia, evoluciona, y está para ser cuidada, conservada y optimizada en su evolución. Un proceso similar de cambio conceptual es preciso que se dé ahora sobre el propio hecho humano. En cierto modo la visión histórica de la humanidad es aún muy modernista, demasiado presidida por la perspectiva unilateral de "progreso" que se ha denominado en la historia de la ciencia como wigghismo. Para Marx, los instrumentos eficientes que caracterizan al hombre (como una azada o una excavadora) cambian la naturaleza y dan a éste el dominio sobre ella. El marxismo y el capitalismo estaban ambos muy preocupados por una evolución eficiente y física de la historia, por una evolución del hombre volcado hacia afuera, apropiándose de su medio. Ese dominio, nos dice ahora la aproximación ecosistémica, puede ser ciego. Tanto el marxismo como las teorías sociales sobre el hombre que han dominado el desarrollo occidental antimarxista están presididas por el modelo de progreso, bien sea el superhombre tecnológico de los actuales mitos de la imagen o el homo sovieticus que idealizó el estalinismo. Pero hay otro dominio, decía Vygotski, en que podemos ver la evolución más volcada hacia adentro de como la veía Marx. Aún más importante en la historia del hecho humano que el dominio de los instrumentos eficientes en que se movía el análisis marxista, es el de lo que Vygotski denomina instrumentos psicológicos (el lenguaje, una regla, una estampa, una obra de teatro, la agenda, una jaculatoria, un refrán, un ritual, un culebrón, una oración, el reloj, o el odenador) que cambian la propia mente, al propio hombre. La evolución sólo ha comenzado y el objeto de las ciencias humanas está sufriendo un proceso evolutivo acelerado en un medio sociocultural a su vez cambiante. Es discutible si el proceso de evolución biológico se ha detenido o no (el sentir general en biología es el de la detención, aunque hay evidencias empíricas que apuntan lo contrario), pero parece que a nivel psicológico y neurológico como señala Donald (1991), defender la tesis de la inmovilidad es cerrar los ojos a la evidencia. La ilusión mecanicista, la negación de la intencionalidad y de la peripecia argumental del sujeto (el desprecio por nuestra naturaleza histórica ) Para definir un objeto se recurre -a nivel lógico-, a comparaciones con otros objetos, de modo que se pueda establecer a través de esas diferencias, lo que le es propio o distintivo. Se recurre también -a nivel narrativo- a comprender ese objeto en un avatar o proceso ligado al acontecer humano. Estos dos mecanismos podrían adaptarse a los dos modos de conocer que Bruner ha caracterizado como paradigmático y como narrativo (1990). Lo que resulta operativo de la aproximación histórico-cultural es que une en el mismo proceso la vía paradigmática (que yo llamaría mejor paradigma mecanicista en la línea de análisis de paradigmas de Frank, 1949) y la vía narrativa de Bruner (1990, op. cit). Es decir, la manera de resolver las grandes comparaciones es justamente recurrir a "su historia", analizar los procesos de cambio que generan las diferentes esencias o estructuras. Pero los conceptos científicos sobre el hombre coexisten, en la misma cultura, en la misma ciencia e incluso en el mismo autor, con categorías cotidianas, difusas, implícitas o no científicas sobre el hombre. Y estas concepciones no científicas con frecuencia determinan la agenda y los objetivos de las concepciones llamadas científicas. Bereiter (1992) ha señalado muy críticamente la existencia de estas concepciones cotidianas detrás del pensamiento y las prácticas profesionales (tanto cotidiana como científica) de los educadores, aunque quizá su observación podría ser extensiva a toda las profesiones. Porque detrás de toda comparación conceptual siempre encontramos una "historia" que cada paradigma mecánico cuenta con su modelo narrativo, aunque lo bien visto en medios científicos sea el ocultarlo o el hacerlo coincidir con una supuesta verdad objetiva, que queda así disfrazada de "historia única" equivalente a "no-historia". Misia Landau (1984), y luego Roger Lewin (1987), han analizado esas historias ocultas que han dado forma al pensamiento sobre lo que es el hombre para los paleontólogos y mostrado hasta qué punto influyen en el
pensamiento científico. Eike Winkler y Josef Schweikhardt (1982) han revisado las distintas definiciones e historias que los antropólogos han manejado y manejan para responder a la misma pregunta. En la perspectiva histórico-cultural, las propias definiciones, concepciones e historias de los científicos son instrumentos culturales que permiten al hombre convertirse en objeto mental de sí mismo. En este sentido, son y deben ser parte del análisis de la propia ciencia, como lo son y deben ser sus métodos de investigación (Valsiner, 1994; Valsiner y Rosa, 1994) Esa aproximación mecanicista o paradigmática, esa no- historia sobre el hombre que nos cuenta la ciencia, es en realidad un relato con su gramática de historias como cualquier otra visión del hombre: la consideración del hombre como un objeto del laboratorio propio de la física o de la química con los personajes, escenarios y argumentos metodológicos de estas ciencias como modelos y como referentes de la psicología científica. El modelo computacional de la mente no es sino una versión actualizada de este relato. Pero el modelo, con ser muy atractivo, como lo es la mecánica para cualquier amante del instrumental, cuenta una historia excesivamente simple para el objeto protagonista. Las ciencias humanas no son ciencias con "objeto", sino con objeto y sujeto -o parte de su objeto es el sujeto- y si el objeto puede ser analizado desde el paradigma experimental de las ciencias físicas, y el sujeto desde el paradigma hermenéutico, ¿en qué medida es una solución el paradigma informacional? ¿cabe unir e incluso articular el paradigma informacional al histórico-cultural? El enfoque informacional y El enfoque histórico-cultural. Dos modelos para el futuro Recientemente, el profesor Pinillos (1994) reflejaba un estado de situación aceptado por la mayoría de los psicólogos con "peso" en la ciencia académica: ha llegado el momento, dice Pinillos, de abrir un segundo frente en la psicología, al lado de la perspectiva cognitiva. La perspectiva histórico-cultural se ha hecho imprescindible al acabar el siglo. Si tiene valor la afirmación de Pinillos es porque no se le puede considerar representante de la trayectoria culturalista, sino que habla desde una óptica global y desde los intereses generales de la psicología establecida. Otros psicólogos igualmente cognitivos, como Carretero (1994) emplean términos que no se atrevería a utilizar un investigador histórico-cultural, siquiera por prudencia, como "revolución sociocultural" en la psicología cognitiva. En Estados Unidos, los que fueron primeros espadas de esa "revolución cognitiva" (Pribram, Miller, Bruner) que inicialmente iba a dar cuenta de la construcción del significado, constatan que no ha conseguido dar cuenta del significado real, del sentido, y reclaman una reorientación profunda en la misma línea. Un panorama algo similar podríamos trazar en Antropología. En Semiología, Lingüística, Filosofía, Historia y Psicología Social y Sociología la perspectiva tiene una vitalidad, aunque reducida, espontánea, y surge de grupos muy distintos y desconectados, como si procediera de una "estado de conciencia" que se ha ido filtrando poco a poco. Las grandes editoriales científicas, tras escuchar a sus académicos con más “olfato” en el marketing de la ciencia, abren colecciones de libros y revistas.... La ciencia cognitiva se ha hecho fuerte en las tres últimas décadas tratando de investigar, describir y explicar los mecanismos mentales-internos desde un modelo predominantemente computacional y a partir de las manifestaciones externas accesibles. Por su parte, la perspectiva sociocultural, con una historia más larga pero menos densa -al menos en el ámbito de influencia anglosajón- y más irregular en su actividad, trata de investigar, describir y explicar los mecanismos internos enfatizando los procesos externos, no ya en cuanto manifestaciones terminales o epifenoménicas de los internos, sino en cuanto procesos originales y constitutivos de la mente interna. ¿Estamos ante una potencial complementariedad o por el contrario ante una sustancial oposición? Es cierto que una buena articulación de las descripciones y explicaciones de lo interno y lo externo nos brindarían una ciencia de los procesos en su totalidad, pero eso sólo en el caso de que se encontrara un modelo de análisis compatible y una unidad de análisis capaz de entrar y salir sin ser detenida por los guardias de seguridad de ninguno de los dos lados de la puerta. ¿Pueden articularse los supuestos de la ciencia cognitiva y los de la ciencia sociocultural? ¿es de hecho factible pasar del nivel mental interno al nivel mental externo? ¿No estamos ante un reparto estratégico de un dualismo implícito? El problema no es sencillo, porque para desarmar ese dualismo es preciso que las unidades de análisis, los principios explicativos y los niveles de explicación sean los mismos.
Pese a las grandes lagunas e insuficiencias actuales a la hora de definir convergentemente estas unidades y principios, creemos que la respuesta podría llegar a ser positiva y que en ambas perspectivas se han dado recientemente y se están dando en la actualidad acercamientos y modificaciones en los supuestos básicos que nos acercan a esa posibilidad. Como hemos mencionado anteriormente, en las "historias" o narrativas implícitas de la ciencia subyacen, por mucho que se disimulen, los modelos de hombre de los científicos. Tenemos aquí un doble problema. En primer lugar, tales límites se establecen mezclando dos paradigmas o tipos distintos de representaciones que el propio paradigma no supone muchas veces compatibles. En segundo lugar, los supuestos últimos del marco definido para la investigación remiten más pronto o más tarde fuera de él y el sistema no puede explicarse, de modo que debe recurrir a dos expedientes: a reconceptualizarse como un sistema abierto o, lo que suele ser más frecuente, a organizarse sobre axiomas indiscutibles de carácter ideológico o francamente irracional ("cotidiano") de modo que las creencias de cierre, más que la función de axiomas o chasis esencial del sistema, se convierten en un mecanismo auto-inmunológico incontrolado y letal para éste. En esas condiciones el paradigma se esclerotiza y agota, ya que no puede aceptar un contínuo debate y ósmosis en esas fronteras que le posibilite la reestructuración y el avance de todo el sistema en el interior de ellas. Vamos a repasar algunos de los supuestos básicos de los paradigmas cognitivo e histórico-cultural tratando de detectar en ellos las "creencias de cierre", (los constructos o artefactos provisionales y puramente descriptivos que tautológicamente han devenido autoexplicativos). Intentaremos después sugerir vías de los desarrollos que serían convenientes para llegar a una convergencia . Ver en Figura 1.2 un cuadro resumen de los supuestos de ambas perspectivas, así como de las posibles vías alternativas. REFERENCIAS: del Río, P. (1996). Psicología de los Medios de Comunicación. Madrid: Síntesis. 431 pp. ISBN: 84-7738-391-X. del Río, P, Álvarez, A. & del Río, M. (2004). Pigmalión: Informe sobre el impacto de la televisión en la infancia. Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje. 400 pp. ISBN: 84-95264-04-8. del Río, P, Álvarez, A. & del Río, M. (2004). Informe Pigmalión. Madrid: CDRom y edición electrónica en la web (MECD). Serie Informes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa.