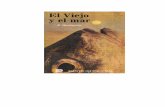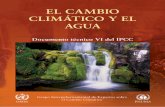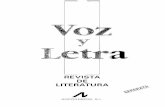1996 - Vol13 - Num1 - Bases ecológicas para el manejo forestal sostenible
VASQUEZ-DAVILA (1996) El amash y el pistoqué
-
Upload
itvalleoaxaca -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of VASQUEZ-DAVILA (1996) El amash y el pistoqué
Vásquez Dávila, M.A. 1996. El amash y el pistoqué: un ejemplo de la etnoecología de los chontales
de Tabasco, México. Etnoecológica 3 (4-5): 59-69.
El amash y el pistoqué:
un ejemplo de la etnoecología de
los chontales de Tabasco, México
Marco Antonio Vásquez Dávila
RESUMEN
Los chontales son un grupo de filiación
maya que habita en tierras inundables y
cálidas del Estado de Tabasco, en el sureste
de México. Este artículo describe y analiza
el conocimiento chontal acerca de la
dispersión de las semillas del chile
(Capsicum annuum var. glabriusculum) por
el pistoqué (Pitangus sulphuratus,
Tyrannidae). Así, los chontales y el ave, en
una especie de protocooperación,
aprovechan el chile.
ABSTRACT
The Chontal people are a mayan group
who live in Tabasco lowlands, in the
Southeast of Mexico. This paper describes
and analyzes the Chontal ethnoecological
knowldege about seed dispersion of chilli
pepper (Capsicum annuum var.
glabriusculum) by the great kiskadee
(Pitangus sulphuratus, Tyrannidae). In this
way, Chontal people and the bird, in a kind
of protocooperation, use the chilli pepper.
RÉSUMÉ
Les Chontal sont un peuple de filiation
maya qui habite dans l'état de Tabasco, au
sud-est de Mexico. Cet article décrit et
analyse la connaissance ethnoécologique
que possedent les Chontal à propos de la
dispersion des semences du piment
(Capsicum annuum var. glabriusculum) par
un oiseau de la famille Tyrannidae:
Pitangus sulphuratus. Ce-ci établit une sorte
de protocooperation dans l'utilisation du
piment entre l'homme et l'oiseau.
Creer, percibir y conocer constituyen
operaciones intelectuales que resultan útiles
para realizar la apropiación de la naturaleza.
Una nueva perspectiva integradora en
Etnoecología es el análisis de las creencias
(v.gr. el estudio de los mitos), las percepciones
(realizado por psicólogos ambientales) y los
sistemas de conocimiento desarrollados por
los etnobiólogos y lingüistas (Cfr. Toledo,
1991:15).
Una vía de la ciencia antropológica, y por
lo tanto de la Etnoecología, es la deductiva.
Ésta empieza con definiciones generales y el
establecimiento de conceptos fundamentales,
para avanzar hacia una mayor concreción de
esos conceptos, introduciendo un material
factual cada vez más abundante, hasta
acercarse al dominio más pleno de los
conocimientos en la esfera que se esté
trabajando (Tokarev, 1989:1).
Este artículo se sitúa en el campo
interdisciplinario de la Etnoecología. El
objetivo que se plantea es el siguiente:
describir y analizar el conocimiento y las
creencias de los chontales de Tabasco en
relación con plantas y animales propios del
hábitat en que se desarrolla su cultura, por
medio de un ejemplo concreto, tomando como
eje reflexivo los conceptos conocer y creer.
Marco Antonio Vásquez Dávila: Instituto
Tecnológico Agropecuario de Oaxaca. Privada de
Almendros 109, Col. Reforma 68050, Oaxaca, Oaxaca,
México.
MARCO A. VÁSQUEZ-DÁVILA
Conocer
Los grupos étnicos poseen una sabiduría
ancestral acerca de su hábitat, que es producto
de un proceso intelectual y filosófico iniciado
hace cientos de años y de esta larga interacción
con la naturaleza. Dada su profundidad
histórica, el conocimiento geográfico, físico,
biológico y ecológico que tienen los indígenas
es amplio, profundo e integral, y se sigue
transmitiendo de generación en generación,
como parte del acervo cultural de cada etnia.
En México, a diferencia de lo que ocurre
con la relación mito- naturaleza, existe ya una
abundante literatura en torno al conocimiento
indígena de los recursos naturales, lo que ha
permitido clasificarlos en tipos (geográfico,
físico, biológico y ecogeográfico) y
modalidades (estructural, dinámico, relacional
y utilitario) (Toledo, 1991:18).
El conjunto articulado de conocimientos
permite a los indígenas realizar una división
del ambiente en unidades ecológicas y poseer
un catálogo sistematizado de las especies, el
cual incluye nombre, morfología, fenología,
distribución, relaciones ecológicas, atributos,
taxonomía, utilidad, disponibilidad,
abundancia y manejo (cfr. Vásquez-Dávila,
1991:6 y 1992:184).
Por otra parte, al analizar las culturas indias
es difícil distinguir lo que se cree, de lo que se
sabe; el mito de la explicación y de la memoria
histórica; el rito de los actos, cuya eficacia
práctica ha sido comprobada una y otra vez a
lo largo de generaciones. Por eso, junto a lo
que llamaríamos un sólido conocimiento
empírico encontraremos prácticas rituales y
creencias que llamaríamos mágicas (Bonfil
Batalla, 1987:55). De acuerdo con Toledo
(1991:16), acercarse al conocimiento indígena
en su íntima aleación con el sistema de
creencias y con su particularidad perceptiva,
permite al etnoecólogo comprender los giros o
matices de manejo seguidos por los grupos
étnicos.
Creer
La relación que guarda la mitología con la
naturaleza se ha investigado poco (Berlin,
1978). A la reciente lista que ofrece Toledo
(1991:15), de trabajos que tocan esta temática,
quisiera añadir dos que me parecen
importantes: el trabajo pionero de de Reko
(1945) Mitobotánica zapoteca y el de Berlin
(Op. cit.) acerca de la cosmología aguaruna y
la clasificación binaria del mundo vegetal.
Lejos de ser, como a menudo se ha
pretendido, obra de una función fabuladora
que vuelve la espalda a la realidad, los mitos
muestran los modos de observación y
reflexión que han estado adaptados a los
descubrimientos de la naturaleza realizados a
partir de la organización y de la explotación
reflexiva del ambiente (cfr. Lévi-Strauss,
1964:35).
Dada la gama de relaciones entabladas
entre los grupos étnicos y el hábitat que
ocupan, la clasificación natural se convierte en
un problema capital en los estudios de su
mitología y exige una mayor atención desde el
punto de vista de la taxonomía (cfr. Riechar,
cit. por Lévi-Strauss, 1964:75). Por ello, es
necesario elaborar un glosario etnoecológico
que comprenda un listado con los términos en
español, latinos (científicos) e indígenas de los
elementos bióticos y abióticos de sus
ecosistemas, que incluya plantas, animales,
suelos, fenómenos meteorológicos, astros,
etcétera.
Con base en lo anterior, si se busca
interpretar correctamente los mitos, es
indispensable la identificación precisa de las
plantas y de los animales que se mencionan en
ellos (cfr. Lévi-Strauss, 1964:76), ya que hay
problemas de orden histórico, geográfico,
semántico y estructural, que están ligados a la
identificación exacta de los especímenes
(Ídem: 85). Sin embargo, no basta con
identificar con precisión cada animal, planta,
piedra, cuerpo celeste o fenómeno natural
evocado en los mitos, también es necesario
saber el papel que les atribuye la cultura en el
seno de su sistema de significados. Cierto es,
resulta útil ilustrar la riqueza y la finura de la
ETNOECOLÓGICA, Vol. III, No. 4-5, 1996
observación indígena y describir sus métodos:
atención prolongada y repetida, ejercicio
asiduo de todos los sentidos, ingenio que no
desecha el análisis metódico de las
deyecciones de los animales para conocer sus
hábitos alimentarios (cfr. el apartado sobre "el
señor fruto cagado" en este mismo texto),
etcétera. De todos estos detalles menudos,
pacientemente acumulados en el transcurso de
siglos y finalmente transmitidos de una
generación a la otra, los chontales de Tabasco
conservaron solamente algunos para otorgar a
ciertos animales y plantas una función
significante en el sistema mítico. Ahora bien,
es preciso saber cuáles son dichas especies,
pues de una sociedad a la otra varían y por lo
que toca a la misma especie, estas relaciones
no son constantes (cfr. Lévi Strauss, 1964:86).
Los chontales de Tabasco
Tabasco está situado en el Sureste de México,
en la planicie costera del Golfo. Posee un
clima tropical cálido húmedo, fauna y flora
exuberante y muchos cuerpos de agua. La
selva alta perennifolia constituía la vegetación
primaria de la mayor parte del estado de
Tabasco, pero ha sido fuertemente perturbada
por la expansión ganadera, las actividades
agrícolas, la explotación petrolera y la roza
tumba y quema. Una buena parte del territorio
está permanentemente inundada y posee
vegetación hidrófita. En resumen, existen
pantanos de Thalia geniculata, llamados
popales en el español local; pantanos de Typha
latifolia, llamados espadañales, y pantanos de
Dalbergia brownii, llamados de mucalería. La
sabana y el palmar son otros tipos de
vegetación de esta zona, que están constituidos
por pastizales con arbustos y palmas. El medio
transformado está constituido por huertos
familiares, milpas, plantaciones, pastizales y
vegetación secundaria, llamada localmente
acahual (West et al., 1985).
Los chontales son un grupo de filiación
maya que vive en las tierras inundables y
cálidas de la parte central del estado de
Tabasco, en el sureste de México. Se
autodenominan los yoko yinikob, "los
hombres verdaderos", en contraposición a los
otros hombres, "los que vivieron en otra
época", y que fueron convertidos en monos, o
bien, para distinguirse de otro tipo de seres.
Dependiendo de la variante dialectal,
también se encuentra la denominación yoko
winikob (Schumann, 1985:118). El nombre
chontal es la designación que el grupo náhuatl
daba a otras culturas diferentes a la suya y
significa "extranjero" (Ídem: 117). En México
así denominaron a los chontales de Guerrero y
de Oaxaca; en Nicaragua también existió un
grupo con este patronímico. Estos tres grupos
no tienen filiación cultural con los yoko
yinikob.
El chontal o yoko t'an es un idioma de la
familia maya que, junto con el chol y el chortí,
constituyen el tronco cholano de esta familia.
Sus comunidades presentan un tipo de
asentamiento compacto, y algunas de ellas
están situadas en los bordos de río. Las
viviendas chontales están fabricadas con los
materiales vegetales que los ecosistemas
proporcionan: el techo se construye con hojas
de palma (Sabal mexicana y Scheelea
liebmannii), las paredes con palmas, carrizos o
caña brava (Gynerium saggittatum), los
horcones y vigas con troncos de árboles, y los
amarres con bejucos (Vásquez et al., 1988). El
uso de estos materiales en la construcción de
la vivienda proporciona un confort ambiental
a sus propietarios. El maíz es el principal
elemento de su dieta y se usa para preparar
comidas y bebidas. El chile, el frijol, la
calabaza, así como verduras y frutas son
también parte importante de su dieta, la cual se
enriquece con pescado y quelonios.
Los chontales de Centro son habitantes de
pantanos y palmares, que conocen su entorno
y realizan actividades en él para proveerse de
su sustento, y poseen una cosmovisión que
propicia la conservación de su medio, en la que
sobresalen figuras como los dueños del
bosque, los animales y los árboles (Hipólito y
Vásquez, 1991).
MARCO A. VÁSQUEZ-DÁVILA
Los yoko yinikob son agricultores,
pescadores y recolectores que practican un uso
múltiple de los ecosistemas. La tecnología
empleada se basa en la utilización de la fuerza
de trabajo familiar con ayuda de instrumentos
de trabajo sencillos. Aparte de sus milpas,
muchos chontales cultivan pequeñas huertas
de plátano, cacao y coco, y crían en pequeña
escala, animales domésticos como pollos,
pavos, cerdos y la abeja nativa Melipona
becheii (Vásquez y Solís, 1992). En los
últimos años han incorporado la cría de ganado
bovino.
Actualmente, la mayoría de las sociedades
indígenas del mundo sufren modificaciones
más o menos profundas, por el contacto
prolongado con las sociedades dominantes o
nacionales. El caso de los chontales de
Tabasco no es la excepción y sus patrones
culturales (por ejemplo la cosmovisión y la
forma tradicional de aprovechamiento del
medio ambiente) han sufrido cambios.
Todos los sistemas culturales se forman
con una red de ideas y patrones de conducta
mutuamente dependientes; por eso, a todo
cambio ocurrido en estos elementos suele
corresponder otro en el resto del sistema
(Pelto, 1980: 115). Si existen cambios en el
modo en que los chontales de Tabasco cultivan
el maíz (Cabrera Hernández, 1991) o en la
manera de construir las viviendas (Vásquez-
Dávila et al., 1988), es lógico pensar que
también están ocurriendo cambios a nivel de
lenguaje (García García, 1987) o en la
cosmovisión (Hipólito y Vásquez, 1991) y
viceversa.
La cosmovisión de los yoko yinikob
Los yoko yinikob conciben el Universo como
una unidad integrada por tres planos: al centro
se encuentra el territorio chontal, la tierra, los
ríos y el mar; abajo el inframundo, y arriba el
cielo. La dimensión horizontal está dada por
los confines de la tierra: este, oeste, norte y sur.
Esta cosmovisión es similar a la de otros
grupos, como los tojolabales (Ruz, 1983:421),
tzotziles (Guiteras Holmes, 1986), nahuas y
popolocas del sur de Veracruz (cfr. Munch,
1983:369).
Para los chontales de Tabasco, el humano
tiene tres componentes: el alma, la sombra y el
cuerpo. En relación con la sombra como
componente del cuerpo humano, se encuentra
el nagual. En general los seres vivos (hombres,
animales y plantas) tienen un componente
corpóreo y otro invisible. Algunos animales y
plantas tienen "poderes" y son protegidos por
seres sobrenaturales.
El sol es concebido como un ser de sexo
masculino, dador de fuerza o calor. En el plano
lingüístico se asocia con el tiempo, puesto que
los términos para tiempo y sol son iguales:
k'in. La luna es gemela y esposa del Sol. Agua,
lluvia, vegetación y fertilidad son sus
atributos. En la luna llena los chontales ven la
sombra de una mujer sentada, tejiendo un
petate, llamada Ix Bolón. La luna se encuentra
asociada al crecimiento de las plantas y rige
algunas faenas agrícolas. Las nubes, la lluvia y
los rayos también son considerados
fenómenos celestes.
Los dueños del monte Yum ka'jo' tienen
una personalidad dual: son protectores del
ambiente y pueden ayudar a obtener beneficios
de éste, pero también poseen un aspecto
punitivo o "travieso". De acuerdo con Campos
(1988:72) también se les conoce como bok o
chibompam, porque tienen la cabeza calva.
Para los chontales de Tamulté de las
Sabanas, existen dos tipos de duendes: los
chujob (de chuj = sagrado o santo y ob =
plural) que muchos traducen al español como
"ídolo" y que puede "agarrar la sombra" de las
personas; y el sutur ok (literalmente "pie
volteado"), que por otro nombre se llama
kooyak, cuyo nombre significa "el que
provoca risa", pues de esa manera mata y come
gente. Ambos son habitantes del monte espeso
o de los grandes árboles. Su función
primordial es la de preservar el bosque
tropical, evitando abusos por parte de los yoko
yinikob.
ETNOECOLÓGICA, Vol. III, No. 4-5, 1996
Existen otros seres sobrenaturales, los
hombres-murciélago-jaguar (zutz balum) que
son atraídos hacia los hombres chontales por
su olor característico a chicozapote.
Por otra parte, los chontales de Tamulté de
las Sabanas antiguamente tuvieron "como
divinidad de la lluvia y la fertilidad, a
K'antepec. [...] Se dice que este ser
sobrenatural apareció entre estruendo y
relámpago en ayuda de este grupo. [...] Así
empezaron a creer en este ser divino
haciéndole ofrendas en momentos difíciles"
(Pérez, 1987:38-39).
"Cuando empezaron a romper las grandes
montañas para la milpa, para sembrar monte
para el ganado, los animales que vivían ahí, se
fueron, escaparon, se encantaron, se dice que
se los llevó su dueño. Se dice también que
vieron cómo se perdían en los grandes bajos de
la loma. Este encanto de los animales
(silvestres) útiles fue trabajo de su dueño. El
dueño de los animales silvestres útiles al
hombre es K'antepek" (Hipólito y Vásquez,
1991:67).
El dueño de los animales posee una
personalidad dual, se relaciona con el
inframundo punitivo y como dueño del monte
es el encargado de propiciar y controlar la caza
y el aprovechamiento del ambiente. Cuida
constantemente a los animales y las plantas
para evitar tres cosas: que cazadores
irresponsables amenacen las especies; que los
recolectores de leña, plantas o partes de ellas
acaben con el recurso, y que los campesinos
talen los montes sin antes pedir permiso.
En la esfera de la ideología chontal, la ceiba
Ceiba pentandra aún conserva atributos que la
pueden ubicar como un árbol sagrado. Otra
planta importante en la historia de los
chontales es el cacao. Actualmente los
chontales practican escasamente el cultivo de
esta planta, pues los terrenos en que están
asentados no son muy favorables. Sin
embargo, el cacao como bebida es de suma
importancia: siempre se preferirá tomar
chorote (una bebida refrescante hecha con
maíz y cacao) que simplemente pozol (la
misma bebida, pero sin cacao). Esta
preferencia alimentaria tiene un significado
religioso importante, al grado de que se dice
que "cuando se ofrecen velas de parafina a los
muertos, se les está dando pozol, mientras que
si se les queman velas de cera de abeja nativa,
se les está ofreciendo chorote" (Vásquez y
Solís, 1992:348). Asimismo, el dulce de uso
ritual llamado sak chí se hace con maíz y
cacao molidos, endulzados con miel de abeja
nativa. Vemos pues que el cacao es importante
tanto para los chontales como para sus
divinidades. Para los chontales prehispánicos,
el dios del cacao, Ek Chuau también era el
dios del comercio, actividad que los distinguió
y enriqueció.
Entre los relatos etiológicos (que explican
el origen de las cosas) en Tamulté de las
Sabanas existe un mito donde un dios benigno
crea las plantas cultivadas y los animales
domésticos, mientras que otro dios envidioso
del primero, crea sus contrapartes silvestres. A
manera de ejemplo: el primer dios crea el
plátano y el segundo el platanillo; el primero
la sandía y el otro a la sandiíta de ratón; el dios
uno crea al puerco y el dios dos el t'ele chitam
o puerco de monte (Enrique Hipólito, 1990,
com. personal).
Métodos
Después de un recorrido por el área chontal, en
diciembre de 1986 se seleccionó a Tamulté de
las Sabanas (en el municipio Centro, Tabasco)
para iniciar los estudios de la subsistencia de
este grupo étnico. En el campo se revelaron
importantes temas, entre ellos el del
conocimiento y la mitología en relación con la
naturaleza. A partir de ese momento, se enfocó
la revisión, clasificación y discusión de los
escasos materiales bibliográficos existentes
acerca del tema y de los chontales de Tabasco
así como de aquellos temas etnobiológicos
afines al trabajo que se pretendía desarrollar.
Posteriormente se elaboró un banco de datos
que permitiese registrar y almacenar de
manera sistemática la información obtenida en
el trabajo de campo, que para efectos
comparativos se extendió a otros municipios
(Macuspana, Tamulté de las Sabanas y
MARCO A. VÁSQUEZ-DÁVILA
Nacajuca), abarcando así las tres variantes
dialectales del chontal de Tabasco (Schumann,
1985:120).
Es importante aclarar que la información
etnoecológica que se presenta en este artículo
surgió en el contexto de la cotidianidad de
adultos y niños de ambos sexos con los que
convivía diariamente, en un auténtico caso de
serendipia, pues encontré algo (más) que no
estaba investigando originalmente. La
corroboración de los datos proporcionados fue
obtenida mediante la observación participante,
colecta etnobiológica y numerosas entrevistas
abiertas y dirigidas, en un total de seis
comunidades indígenas ubicadas en cuatro
municipios de Tabasco: Centla, Centro,
Nacajuca y Macuspana. En el municipio
Centro, en Tamulté de las Sabanas, viví
durante el año de 1987 y visité las rancherías
aledañas: Jolochero, Tocoal, La Ceiba, Buena
Vista, Rovirosa; en Centla, viví en Quintín
Arauz durante 1988; en Macuspana visité la
Villa Benito Juárez (antes San Carlos) en 1988
y 1990; en 1988 y 1991 visité la Ranchería La
Cruz y Guatacalca (Nacajuca). Después del
vaciado de la información y de su discusión y
análisis, se redactaron los materiales
preliminares, que fueron revisados y
depurados, para, finalmente, someter el trabajo
a la consideración de los propios chontales y
de otros investigadores. Cabe aclarar que de
1992 a la fecha se ha continuado el trabajo de
campo en el área (véase la nota 1).
La dispersión del chile por el pistoqué
El chile asuyup
La especie Capsicum annuum var.
glabriusculum (sinonimia: var. aviculare) es
conocida en Tabasco como chile amash o
chile amashito, palabra chontal y maya
castellanizada que se refiere a su cualidad de
ser silvestre (maax, mono en maya). En el
idioma chontal se conoce al fruto como aj
tsuyup y a la planta como aj tsuyup banalaj
(literalmente: chile-hierba silvestre). Los
componentes de esta palabra posiblemente
sean aj-tso-yup y entonces: aj, señor, tso,
excrecencia (o también pavo), y yup, fruto;
"El señor fruto cagado" sería la traducción,
refiriéndose a la forma de dispersión de esta
planta. En este caso concuerda con el nombre
tzotzil de la misma variedad de chile: tso mut
ich (Long- Solís, 1986:151) y con el nombre
huasteco taa' ts'itsin its (Alcorn, 1984:577-
578); ambos nombres significan "chile cagado
por pájaro". El nombre náhuatl del siglo XVI,
totocuitlatl (de totol, ave y cuitlatl,
excremento) (Hernández, 1943), tiene el
mismo significado que los nombres chontal,
tzotzil y huasteco.
De origen mesoamericano, esta planta se
encuentra ampliamente distribuida en forma
silvestre en el estado de Tabasco. Su hábitat
común son las zonas perturbadas por el
hombre, como acahuales, milpas, cacaotales,
huertos familiares, plantaciones de coco,
platanares, potreros y caminos (Esparza et al.,
1987:40).
La planta es un arbusto perenne de dos
metros de altura o menos, con hojas
acuminadas u ovadas, alternas o subopuestas.
Las flores son solitarias en las axilas de las
hojas, con cinco pétalos de color blanco
verdoso y las anteras azules. El fruto es una
baya pequeña de color rojo brillante cuando
madura, que en su interior contiene numerosas
semillas blancas (Ídem); este fruto crece erecto
en la planta, se desprende fácilmente del
pedúnculo y es dispersado por aves (Long-
Solís, 1986).
Con el fruto se elaboran salsas para
acompañar los alimentos y el pozol, bebida de
maíz excelente para mitigar la sed y el calor
tropical. Las hojas constituyen un ingrediente
esencial de los guisos como puerco en verde y
pochitoque en verde. El chile atsuyup banalaj
también se emplea en forma medicinal para
calmar molestias ligeras de los niños (Esparza
et al., 1987).
ETNOECOLÓGICA, Vol. III, No. 4-5, 1996
El pistoqué
La especie Pitangus sulphuratus es conocida
en Tabasco como pistoqué, cristofué o
bienteveo, palabras en español
onomatopéyicas que se refieren al principal
canto del ave. En el idioma chontal de
Tabasco, se le conoce como ts'iia, una palabra
onomatopéyica también, pero que se refiere a
un segundo canto, más importante para la
cultura chontal porque cuando el ave está
comiendo los frutos del chile, canta un bajo
"quee" y los chontales lo interpretan como iich
(chile, en español). Así, algunos indígenas
infieren que el pistoqué les enseñó el nombre
de este fruto.
Según Peterson y Chalif (1973:144-145)
Pitangus sulphuratus es un papamoscas
grande, de cabeza redonda, que se alimenta de
insectos al vuelo, pequeños frutos como el
chile y otros frutos de árboles tropicales, e
incluso de pequeños peces. Tiene el pecho
amarillo, una banda negra a la altura de los
ojos, los que contrastan fuertemente con el
resto de la cabeza blanca -y lo hace fácilmente
diferenciable de otros papamoscas-, una
coronilla amarilla y alas y cola café rojizas. El
canto de esta especie es un largo "kis-ka-dee"
o también "dzhee" o "quee", así como "geep
career", "geep", "geep career". Se encuentra
distribuida desde el sur de Texas hasta
Argentina. En México, en la franja costera del
Pacífico, desde el sur de Sonora, y en la del
Golfo, de Tamaulipas a la Península de
Yucatán, de 0 a 1 800 metros sobre el nivel del
mar, en áreas semiabiertas, acahuales, huertos,
plantaciones, bordes de bosques, poblados.
Dinámica del ciclo trófico
En la figura 1 se muestra de manera
esquemática el ciclo trófico que comprende
tanto a la planta de chile silvestre asuyup
(ubicada en el nivel de los productores) y a sus
dos consumidores primarios: el pistoqué y el
chontal.
El ave come los frutos maduros del chile y
sus semillas son dispersadas por endozoocoria.
El hombre también consume el fruto del chile,
tolera, fomenta y protege (cfr. de Wet y
Harlan, 1975) a esta planta y respeta al ave que
dispersa sus semillas. Se encuentra en el
mismo nivel trófico del pistoqué con respecto
al chile, pero no existe la competencia. Las dos
especies son capaces de vivir juntas
compartiendo el recurso en alguna forma de
equilibrio. Luego entonces, se puede pensar
que entre el pistoqué y el chontal se da una
interacción ecológica positiva en el sentido de
la protocooperación, o sea que las dos
poblaciones se benefician mutuamente, puesto
que el hombre abre espacios con más luz,
afloja y prepara la tierra (no con el objetivo de
sembrar chile, pero estos terrenos son
propicios a esta planta de todas maneras)
mientras que el pistoqué propaga las semillas.
Sin embargo, cada nicho ecológico (o la
actuación de cada una de estas poblaciones) no
es esencial para el otro, ya que: a) ambas
poblaciones no dependen exclusivamente del
recurso chile silvestre, b) si el hombre
Figura 1. Dispersión de Capsicum annuum var.
glabriusculum por el pistoqué Pitangus sulphuratus
explicada por los chontales de Tabasco, México.
MARCO A. VÁSQUEZ-DÁVILA
no abre los campos o no prepara la tierra, el
chile silvestre prospera de todas formas por la
dispersión que hace el ave, c) si P. sulfuratus
no dispersara las semillas, el hombre
propagaría esta importante especie de su dieta
cotidiana, mediante otros mecanismos (por
ejemplo, la domesticación).
Desde un punto de vista ecológico, las
semillas de chile son ampliamente dispersadas
al azar, mediante las excretas del ave, lo cual
resulta en una probabilidad reducida de
germinar en el mismo hábitat donde el
pistoqué comió los frutos de la planta materna.
Sin embargo, esto eleva las posibilidades de
sobrevivencia de la planta (y por lo tanto del
recurso alimenticio para los dos consumidores
primarios) cuando existen cambios en el
ambiente, hecho que ocurre en un territorio
con una cantidad de terrenos restringidos por
el uso y por los ecosistemas acuáticos
circundantes, terrenos que año con año se
inundan parcial o totalmente, como es el
hábitat de los chontales de Tabasco.
Discusión
Conocer para respetar
La estrategia de dispersión del chile asuyup
(Capsicum annuum var. glabriusculum)
consiste en producir, año con año, un gran
número de semillas muy pequeñas y con poco
contenido calórico (que constituyen una fuente
pobre de alimento). Así, la formación de
semillas depende de la situación ecológica en
que se encuentra la planta, lo que puede ser
producto de un proceso evolutivo (Cfr. los
planteamientos de Solbrig, 1977). Esta especie
se comporta como una planta sucesional, y en
este proceso es una especie pionera (de las
primeras en establecerse en lugares
perturbados o abiertos), es decir, que los
hábitats favorables para el chile asuyup son las
áreas o estados sucesionales (o sea, zonas
taladas previamente que están en un proceso
de devenir bosque maduro), a las que llega
gracias a la dispersión que hacen de sus
semillas, pequeños mamíferos y aves, al
ingerirlas.
Las semillas pasan con rapidez a través del
sistema digestivo de los animales, y son
arrojadas con el excremento. Si el sustrato es
favorable, las semillas germinarán, dando
origen a una plántula de chile. El consumo de
algunas plantas por más de una especie de ave
indica que no existe especificidad por ninguna
(Trejo Pérez, 1979). Algunos tipos de frutos,
como el del chile amash, muestran mayor
capacidad para germinar después de haber
pasado por el tubo digestivo de algunos de sus
dispersores. En el territorio chontal el chile
amash es ingerido principalmente por el
pistoqué, y con menor frecuencia por otras
aves, como chachalacas y cenzontles. Además,
tanto las zonas perturbadas, como las zonas
abiertas, son lugares donde abunda el pistoqué,
por lo que hay poca competencia por el chile
amash con otras aves residentes y migratorias.
El pistoqué puede ser clasificado como ave
residente frugívora oportunista, pues en
Norteamérica es insectívoro y en Tabasco se
alimenta de frutos de Capsicum y de capulín
tropical (Muntigia calabura), así como de
insectos y pececillos. Esto es así porque la
dieta de ciertas aves varía de acuerdo a la
disponibilidad del alimento. Muchas aves
insectívoras se alimentan de frutos cuando
éstos abundan, lo que aumenta el número de
especies que pueden actuar como
diseminadoras de plantas.
Los chontales conocen cuales son los
componentes de la dieta del pistoqué: insectos
(de los órdenes Odonata e Himenoptera,
principalmente) frutos y chile. Cuando el ave
se posa en los alambres o en los árboles, así
como cuando vuela, puede dispersar las
semillas del chile amash. Durante nuestro
trabajo de campo colectamos excretas de
pistoqué y observamos las numerosas y
pequeñas semillas características de Capsicum
annuum var. glabriusculum. También
observamos a la planta creciendo en huertos,
milpas, en caminos y en plantaciones
múltiples. A medida que nos familiarizamos
con la gente, pudimos conocer el respeto que
ETNOECOLÓGICA, Vol. III, No. 4-5, 1996
la cultura chontal tiene hacia ambas especies:
al pistoqué nunca lo espantan o persiguen, aun
cuando el ave se coma los chiles de las plantas
que crecen en el huerto familiar. Más aún,
cuando cosechan los frutos maduros del chile
amash, dejan una parte para la "chilera", otro
de los nombres en español que tiene el ave y
que refleja claramente sus hábitos
alimenticios. Por otra parte, al chile amash lo
nombran como "señor" y se protege contra
daños mecánicos o ramoneo de animales como
gallinas o cerdos.
Conclusiones
Es un hecho bien documentado que en las
selvas tropicales cálido- húmedas la mayoría
de las plantas producen frutos carnosos que
sirven para atraer a una gran variedad de aves
y mamíferos que los usan como alimento, y
que al ingerir la semilla, la dispersan,
depositándola en sitios alejados de su punto de
origen. A este fenómeno se le conoce como
endozoocoria. Muchas plantas tropicales
basan su éxito reproductivo en la dispersión de
sus semillas por animales. Así, las plantas
invierten energía en la producción de un
suministro alimenticio atractivo para los
animales, de modo que éstos se coman el fruto
y dispersen las semillas (Martínez, 1988:73).
Es claro entonces que debido a su
preferencia por los frutos maduros y su
comportamiento alimentario, Pistangus
sulphuratus actúa como dispersor de las
semillas de C. annuum, y de este modo
participa en el proceso natural de colonización
de áreas perturbadas así como en la estrategia
reproductiva del chile amash, que se comporta
como una planta colonizadora de los espacios
ocupados por el hombre, es decir, como
arvense en los agroecosistemas tropicales. En
este trabajo se ha mostrado el conocimiento
ecológico que los chontales de Tabasco poseen
acerca de este fenómeno, conocimiento que
los yoko yinikob, aplican en su entorno, en una
interacción de protocooperación con el agente
dispersor pistoqué, realizando así un manejo
del "señor chile cagado", que permite a los tres
organismos seguir una exitosa estrategia de
vida.
Colofón
En la medida en que los etnoecólogos
describamos claramente la interacción
(histórica y actual) de los conocimientos,
creencias y ambiente, que abordemos el
corpus indígena de manera holística, y que se
analicen de manera crítica los problemas,
aciertos y necesidades de los grupos
minoritarios del planeta, en esa medida
estaremos capacitados para proponer planes y
programas de manejo de la naturaleza que
aseguren la participación democrática de los
pueblos en su legítimo derecho a una
existencia digna.
Notas
1. Este artículo es parte de un proyecto acerca de
los sistemas de subsistencia de los chontales de
Tabasco, realizado desde diciembre de 1986 hasta
la fecha, bajo la coordinación de Marco Antonio
Vásquez. Inicialmente, en el Centro de
Investigaciones del Instituto de Cultura de
Tabasco, se contó con la colaboración de Hugo
Cabrera Hernández, quien estudió la tecnología
agrícola, haciendo énfasis en la milpa y su relación
con el conocimiento chontal de los suelos y el uso
de Stizolobium deeringuianum Bort.
(Leguminosae), como mejorador del suelo y
control de arvenses (Cabrera y Vásquez, 1987;
Cabrera, 1991) y de Beatríz Solís Trejo, quien
trabajó aspectos de la cría de abejas nativas
Melipona beecheii Bennett, y la vivienda
tradicional (Vásquez y Solís, 1990; 1992; Vásquez,
Solís e Hipólito, 1988). Como colaborador externo,
Enrique Hipólito Hernández, ingeniero agrónomo
chontal, ha trabajado, además del tema de la
vivienda, sobre la mitología de Tamulté de las
sabanas (Hipólito y Vásquez, 1991); Marco
Antonio Vásquez indagó sobre la pesca, el
aprovechamiento del palmar y la etnoecología
chontal (Vásquez, 1989 y 1991).
MARCO A. VÁSQUEZ-DÁVILA
Agradecimientos
Agradezco a Gary Nabhan y Barbara
Pickersgill el haberme facilitado literatura
sobre los bird-peppers. A ellos, E. Hunn,
Víctor M. Toledo y Perla Petrich, agradezco
sus comentarios alentadores sobre diversas
versiones de este escrito.
Referencias
Barabas, A. y M. Bartolomé. 1991. La
recuperación de la historia. México Indígena
23:23-29.
Barthel, T.S. 1968. Demonios murciélago
mesoamericanos. Traducciones
mesoamericanistas. Sociedad mexicana de
Antropología. México, D.F. Tomo 2:79-105.
Berlin, B. 1978. Bases empíricas de la cosmología
botánica aguaruna. En: Chirif, A. (comp.):
Etnicidad y ecología. Centro de Investigación
y Promoción Amazónica. Lima, Perú. Pp.15-
26.
Cabrera Hernández, H.M. 1991. Tradición y
cambio en la tecnología agrícola chontal de
Tamulté de las Sabanas, Tabasco. Tesis.
Colegio Superior Agropecuario del estado de
Guerrero. Cocula, Guerrero. 154 p.
Cabrera Hernández, H.M. y M.A. Vásquez Dávila.
1987. Tecnología agrícola de los chontales de
Tamulté. Informe interno. Instituto de Cultura
de Tabasco. Centro de Investigaciones.
Villahermosa, Tabasco. Inédito. 10 p.
Campos, J. 1988. Bajo el signo de Ix Bolon.
Gobierno del Estado de Tabasco/ Fondo de
Cultura Económica. Villahermosa, Tabasco.
México. 92 p.
De Wet, J.J.M. and J.R. Harlan. 1975. Weeds and
domesticates: evolution in the man-made
habitat. Economic Botany 29:99-107.
Eliade, M. 1961. Mitos, sueños y misterios.
FABRIL editora, Buenos Aires, Argentina.
Eshbaugh, W. H. 1980. The taxonomy of the genus
Capsicum (Solanacea). Phytologia 47:153-
166.
Fowler, C.S. 1979. Etnoecología. En: Hardesty,
D.E. Antropología ecológica. Ed. Bellaterra.
España. Pp.215-238.
Gallenkamp, Ch. and R.E. Johnson (eds.). 1985.
Maya treasures of an ancient civilization. The
Albuquerque Museum and H.N. Abrams.
USA. 240 p.
García García, I. 1987. Proceso de cambio
lingüístico en una población de Tamulté de las
Sabanas, Centro, Tabasco. Tesis de
Licenciatura. CIESAS. Tlaxcala, México. 274
p.
Guiteras Holmes, C. 1986. Los peligros del alma.
Visión del mundo de un tzotzil. Fondo de
Cultura Económica. México. 302 p.
Heiser, Ch. B. y B. Pickersgill. 1975. Names for the
bird peppers (Capsicum-Solanacea). Baileya
19:151-156.
Heiser, Ch., B. Pickersgill y P. G. Smith. 1953. The
cultivated Capsicum peppers. Economic
Botany 7:214-217.
Hernández, F. 1943. Historia de las plantas de la
Nueva España. Imprenta Universitaria.
México.
Herzig, M. 1986. Las aves. Medio ambiente en
Coatzacoalcos. Volumen IV. Centro de
Ecodesarrollo. México. 230 p.
Hipólito Hernández, E. y M.A. Vásquez Dávila.
1991. Antiguas historias sagradas y
ceremonias de los chontales de Tamulté de las
Sabanas, Tabasco, México. Oralidad 3:65-68
(Anuario para el rescate de la tradición oral de
América Latina y el Caribe; UNESCO; La
Habana, Cuba).
Incháustegui, C. 1987. Las márgenes del Tabasco
chontal. Gobierno del Estado de Tabasco.
Instituto de Cultura de Tabasco.
Villahermosa, Tabasco. 374 p.
Lévi Strauss, C. 1979. Estructuralismo y ecología.
Cuadernos Anagrama. España. 47 p.
Lévi-Strauss, C. 1964. El pensamiento salvaje.
Fondo de Cultura Económica. México. 413 p.
Munch, G.1983. Cosmovisión y medicina
tradicional entre los popolucas y nahuas del
sur de Veracruz. In: Ochoa, L. y T.A. Lee
(Eds): Antropología e historia de los mixe-
zoques y mayas. UNAM. México. Pp.367-
381.
Pelto, P.J. 1980. El estudio de la antropología.
Manual UTEHA núm. 356. México. 199 p.
Pérez Salvador, A. 1987. Medicina tradicional en
la comunidad de Tamulté de las Sabanas, del
ETNOECOLÓGICA, Vol. III, No. 4-5, 1996
municipio del Centro, Tabasco. Tesis.
CIESAS. Tlaxcala, México. 177 p.
Peterson, R.T. and E.L. Chalif. 1973. A field guide
to Mexican Birds. Houghton Mifflin Co.
Boston. 298 p.
Reko, B. 1945. Mitobotánica zapoteca. Edición del
autor. Tacubaya, México. 154 p. (Reeditado
en: Enciclopedia de la Psicología y la
Pedagogía. Sednay-lidis. España. Tomo
6:447-459).
Robicsek, F. 1978. The smoking gods. Tobacco in
maya art, history and religion. Univ. of
Oklahoma Press, Norman. USA. 233 p.
Robicsek, F. and D.M. Hales. 1982. Maya ceramic
vases from the Late Classic Period. Themaya
publishing Co. North Carolina. USA. 63 p.
Ruz, M.H. 1983. Aproximación a la cosmología
tojolabal. En: Ochoa, L. y T. A. Lee (Eds).
Antropología e historia de los mixe-zoques y
mayas. UNAM. México. Pp.413-440.
Santamaría, F.J. 1978. Diccionario de
mejicanismos. 3a. Edición. Editorial Porrúa.
México. 1027 p. Schumann,O. 1985.
Consideraciones históricas acerca de las
lenguas indígenas de Tabasco. En: Ochoa, L.
(coord.). Olmecas y mayas en Tabasco, cinco
acercamientos. Gobierno del Estado de
Tabasco. ICT. Villahermosa, Tabasco.
Pp.113-127.
Solbrig, O.T. 1977. Estrategias para la producción
y dispersión de semillas de especies
tropicales. En: Gómez Pompa, A. y Del Amo
R., S. (Eds). Problemas de investigación en
Botánica. Editorial LIMUSA-CNEB. México.
Pp.171-174.
Toledo, V.M. 1991. El juego de la supervivencia.
Un manual para la investigación
etnoecológica en Latinoamérica. CLADES.
Berkeley, California. 75 p.
Tokarev, S.A. 1989. Historia de la Etnografía.
Editorial Ciencias Sociales. La Habana, Cuba.
295 p.
Trejo Pérez, L. 1979. Diseminación de semillas por
aves en "Los Tuxtlas", Veracruz. En: Gómez
Pompa, A. et al. (eds). Regeneración de
selvas. INIREB-CNEB. México. Pp.447-470.
Vásquez Dávila, M.A. 1989. La pèche artisanale
des indigènes dans les eaux intérieures de
l'État de Tabasco, Mexique. En: ORSTROM-
IFREMER (Eds.): La recherche face a la
pèche artisanale. Draft contributions.
Montpellier, France. Volume 2:869-878.
Vásquez Dávila, M.A. 1991. Conocimiento, uso y
manejo de las palmas y palmares por los
chontales de Tabasco, México. Tesis.
Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo,
Estado de México. 317 p.
Vásquez Dávila, M.A. 1992. Etnoecología para un
México Profundo. América Indígena (1-
2):169-202.
Vásquez Dávila, M.A. y M.B. Solís Trejo. 1992. La
miel de los chontales. Memorias del Primer
Congreso Internacional de Mayistas. UNAM.
Instituto de Investigaciones Filológicas.
México. Pp.348-371.
Vásquez Dávila, M.A., M.B. Solís-Trejo y E.
Hipólito H. 1988. La vivienda en la cultura
chontal de Tabasco. En: La vivienda rural en
el sureste de México. UNESCO-Gobierno del
Estado de Tabasco. Pp.19-42.
West, R.C., N.P. Psuty y B.G. Thom. 1985. Las
tierras bajas de Tabasco en el sureste de
México. Instituto de Cultura de Tabasco.
Villahermosa, Tabasco. 409 p.
Zalpa Ramírez, G. y otros. 1982. Mitos de la
Meseta Tarasca. Un análisis estructural.
Universidad Nacional Autónoma de México.
México. 116 p.