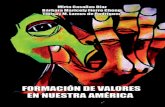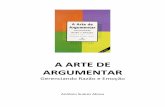1 SEMINARIOFUND DE EMPRENDIMIENTO Y PENS EMPRESARIAL 2 - copia
Valores en emprendimiento femenino
Transcript of Valores en emprendimiento femenino
Escuela de Psicología Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.
Doctorado en Psicología
“Valores asociados al microemprendimiento femenino”Yuvitza Reyes Donoso (yuvitzareyes @ gmail.com )
Resumen
Este artículo examina la presencia de valores en el
microemprendimiento femenino. A través de trece entrevistas
individuales a mujeres usuarias y ex usuarias de una
institución de microfinanzas, se analizan cuales son los
valores que estas mujeres consideran más relevantes en el
desarrollo de sus microemprendimientos y como la presencia de
estos marca las bases de la relación con la institución
microfinanciera, sus pares emprendedoras y en sus prácticas
de emprendimiento. Los principales resultados dan cuenta de
la existencia de diferencias de género y la generación de un
círculo valórico en las prácticas emprendedoras de este grupo
de mujeres. Finalmente, a modo de conclusión se presentan
algunas reflexiones que surgen de este análisis y que
pretenden contribuir al desarrollo de esta temática.
Introducción
Este artículo examina la presencia de valores de las mujeres
en el microemprendimiento femenino. En los estudios del
trabajo de las mujeres en general ha destacado la importancia
de la conciliación trabajo- familia (Raymond, 2006, Rocha-
Coutinho, 2008, Solé & Parella, 2004). Sin embargo, no se
hallaron estudios que hayan examinado la presencia valores en
el microemprendimiento. A través de un grupo de mujeres que
ha vivido situación de pobreza, y pertenecen a una
institución de microfinanzas (en adelante IMF) que declara
abiertamente sus valores institucionales, se analizan cuales
son los valores que estas mujeres consideran más relevantes y
como la presencia de estos marca las bases de la relación con
la IMF, sus pares emprendedoras yen sus prácticas de
emprendimiento.
Estas IMF impulsan los microemprendimientos a través de
préstamos a las mujeres y pueden ofrecer servicios de
microcrédito, ahorro y capacitación (Bercovich, 2004). Según
Jordán y Martínez (2009) uno de los argumentos para el
desarrollo de las IMF, es que estas instituciones pueden
interpretar adecuadamente la demanda que tienen los sectores
de menores ingresos. Sin embargo, y a pesar que el 84% de
los/as usuario/as de IMF en el mundo son mujeres (Pronyk,
Hargreaves & Morduch, 2007), la lógica del
microemprendimiento proviene de una visión marcadamente
masculina sobre lo que es “emprender” (Bruni et al., 2004).
Es así como las mujeres podrían verse obligadas a cumplir con
valores provenientes de la masculinidad emprendedora (Aidis,
Welter, Smallbone & Isakova, 2007).
De este modo, la mujer que decide desarrollar un
microemprendimiento, podría verse forzada a dejar de lados
sus valores femeninos o a incorporarlos al
microemprendimiento. Algunos estudios dan cuenta de que las
mujeres tienden a incorporar sus valores femeninos en la
decisión de emprender (Kirkwood, J. 2009), en sus prácticas
emprendedoras (Bruni et al., 2004) y en el desarrollo de la
relación entre usuarias y las IMF (Servon, 1998).
En este sentido, los estudios dan cuenta de que uno de los
principales ejes valóricos en las mujeres está asociado a la
familia (Bruni et al., 2004; Eversole, 2004; Gill & Ganesh,
2007; Kuada, 2009; Reyes, 2011 y Strier, 2010). Respecto de
los valores asociados a la decisión de emprender, en su
estudio sobre las motivaciones al emprendimiento, Kirkwood
(2009) da cuenta de que las mujeres piensan relacionalmente
sobre sus negocios analizando el impacto que este tendrá en
la familia, y considerando fundamental el apoyo de sus
esposos para iniciar su emprendimiento. A diferencia de los
hombres, quienes no requieren necesariamente del apoyo de sus
esposas para tomar la decisión de emprender.
Respecto de las prácticas de emprendimiento, Gill & Ganesh
(2007) plantean que las emprendedoras tienden a generar una
relación familiar y un ambiente con lazos fuertemente
emocionales en el trabajo. Asimismo, Bruni et al. (2004) en
su estudio, refieren al caso de una microempresa de dos
hermanas, que declaran que su forma de hacer emprendimiento
es “alternativa” (o des- emprendimiento), ya que ellas hacen
emprendimiento siendo mujeres, estableciendo límites difusos
entre hacer familia y hacer emprendimiento, siendo su forma
distinta de la forma hegemónica masculina.
Por su parte, Servon (1998) describe la importancia de los
valores institucionales para el desarrollo de relaciones de
confianza entre las IMF y sus usuarias, en una institución
dirigida a mujeres, contexto en el cual la confianza es la
base de las relaciones, que son declaradas como parte
fundamental de la intervención del programa, ya que se piensa
que es fundamental para el buen desarrollo del negocio de las
mujeres.
Por otra parte, desde la perspectiva del trabajo de las
mujeres en general, se da cuenta de que la mujeres están
sobrecargadas de responsabilidades y labores (Raymond, 2006,
Rocha-Coutinho, 2008, Solé & Parella, 2004), con
consecuencias negativas para sí mismas, sus familias y el
desarrollo de sus actividades productivas.
En el ámbito del microemprendimiento, las responsabilidades
domésticas y las dificultades cotidianas condicionan en gran
parte el desarrollo de las mujeres como emprendedoras (Reyes,
2011), limitándose principalmente por razones de tiempo y
energía, al priorizar asuntos domésticos por sobre los
asuntos de negocio, lo cual podría explicar la gran presencia
de mujeres en negocios de subsistencia (FSP, 2005).
En este sentido las IMF como canalizadoras de las políticas
de emprendimiento juegan un rol fundamental. En efecto,
estudios señalan que la visión y la misión de la institución
influyen en como los usuarios de los programas conceptualizan
y desarrollan sus emprendimientos (Aidis et al., 2007; Kuada,
2009; Servon, 1998)
Muchas veces estos valores institucionales pueden reproducir
valores patriarcales (Aidis et al., 2007) profundizando la
desigualdad existente entre hombres y mujeres, y acrecentando
los desafíos y barreras que las mujeres en situación de
pobreza deben afrontar para superar su situación.
Es por ello que se considera en este estudio, dar cuenta de
cómo los valores institucionales marcan las bases de la
relación entre usuarias y entre usuarias y la IMF, y como
estos se reproducen en las prácticas emprendedoras. Asimismo,
se plantea la pregunta ¿Cuáles son los valores identificados
por las mujeres como relevantes para el desarrollo del
microemprendimiento femenino?
Marco de referencia
Perspectiva de género
Tal como se menciona anteriormente, la problemática central
de este artículo se aborda desde una perspectiva de género,
cuya epistemología plantea que el sujeto está inevitablemente
implicado en la producción del conocimiento. De este modo, al
considerar a los conocedores “situados” (Lennon & Withford,
1994), la producción del conocimiento neutro o libre de
valores es imposible. Desde este punto de vista, hombres y
mujeres poseen formas distintas de conocer y experienciar el
mundo.
En esta línea, Lorber (1997) entiende el género como proceso,
estratificación y estructura. Como proceso, el género crea
diferencias sociales, que definen las categorías “hombre” y
“mujer”. Diariamente, en las interacciones sociales
cotidianas se construye y mantiene el orden de género, tanto
al interior de la familia, como en el trabajo, y otras
organizaciones e instituciones. Como parte de un sistema de
estratificación, los hombres y mujeres son evaluados
diferencialmente, en donde el género masculino es el normal-
dominante, y el femenino es diferente, desviado y
subordinado. Como estructura, el género divide el trabajo en
casa y la producción económica. Esta desigualdad estructural
deviene en la devaluación de la mujer y la dominación social
del hombre.
Dado que el género es una de las principales vías por las
cuales se organiza la vida (Lorber, 1997) se perpetúan a
diario las “marcas de género”, que nos indican que hombres y
mujeres ocupan diferentes posiciones en la sociedad y tienen
experiencias característicamente diferentes (Lennon &
Withford, 1994).
El reconocimiento de esta diferencia que devalúa a las
mujeres, permite el entendimiento de una posición de opresión
(Lennon & Withford, 1994), de una perspectiva vista como
diferente o desviada (Lorber, 1997) y experiencias asociadas
a la formación en cualidades como la cooperación, la
sensibilidad, la afectividad, la responsabilidad y el
cuidado, todas características a las que se resta valor
social, dada la dominación del género masculino (Palacios,
2009).
Cabe señalar que ser mujer no responde a una categoría
uniforme, dado que las mujeres tienen diferentes
experiencias, perspectivas y problemáticas, que se cruzan con
otras variables como la clase social y la edad, entre otras
(Lennon & Withford, 1994).
Otra expresión de desigualdad: la pobreza femenina
Según Valdés (2005), la pobreza femenina aparece como el
resultado de las desigualdades de género, concretamente de la
falta de poder y la limitación de las mujeres de acceder a
recursos económicos, políticos y culturales, en equivalentes
condiciones que los hombres. En este sentido, diversas
autoras coinciden en que existe una discriminación general
hacia las mujeres y que además, los instrumentos utilizados
para medir la pobreza no dan cuenta de las diferencias de
género (Buvinic, 1998; Chant, 2003, Damián, 2003; Valdés,
2005).
En efecto, Rojas y Jiménez (2008) plantean que en los
estudios de pobreza ha predominado un “enfoque de arriba
hacia abajo” (p. 12), en donde expertos definen, miden y
diseñan programas para reducir la pobreza. Para estos autores
esta visión tiene limitaciones para capturar la complejidad
de la pobreza tal y como las personas la viven. En este
contexto, las medidas subjetivas de pobreza se basan en la
percepción que tienen las personas sobre cuáles son sus
propias necesidades y cuál es su situación económica y
social. Buscan, entre otras cosas, que las personas expresen
si se consideran pobres, y que comenten respecto a las
condiciones de vida que les ofrece su hogar (Larraín, 2008).
De este modo, sin tratar de negar las dimensiones económicas
y de capacidades presentes en el fenómeno de la pobreza, es
interesante señalar cómo la pobreza, al relacionarse con
categorías como el género, puede ser leída, más que como un
dato, como una experiencia subjetiva heterogénea y en cambio
constante (Gamboa, 2007). Así, las diversas trayectorias de
vida, tienen un impacto particular en relación con la pobreza
y sus significados. Además las nociones de pobreza cambian
históricamente, colectiva e individualmente, y las personas
pueden percibir su situación económica como más o menos
dramática, según la relacione con otras experiencias.
Panorama de las condiciones laborales para las mujeres en
situación de pobreza
Un terreno importante donde se manifiesta la desigualdad de
género, es el ámbito del trabajo (OIT, 2007; Comunidad Mujer,
2009). Para Buvinic (1998), la diferencia en el ingreso es
una de las principales razones que explican el grado de
pobreza entre las familias con jefatura femenina, planteando
además que la mayoría de estas mujeres trabajan en
actividades mal remuneradas o en la economía informal.
La economía informal constituye una gran proporción del
empleo en América Latina en donde alcanza un 51% (Sánchez y
Labbé, 2004). Las trabajadoras del sector informal no tienen
garantías de acceso a un empleo de calidad, entendido como un
trabajo seguro, estable, libre de riesgo para la salud,
realizado en condiciones de dignidad y respeto a las leyes
del trabajo (OIT, 1999). Por el contrario, un empleo precario
e informal, ofrece al trabajador una limitada capacidad para
organizarse y conseguir que se cumplan las normas
internacionales del trabajo y los derechos humanos (Chant &
Pedwell, 2008).
Según Bastidas (2008), la situación de vulnerabilidad en que
se desenvuelve una mujer pobre y con limitado nivel
educativo, hace que se emplee en “cualquier cosa”. En este
sentido, Chant y Pedwell (2008) afirman que las mujeres
pobres se cuentan entre los grupos de trabajadores más
vulnerables y desprotegidos.
En este contexto de vulnerabilidad, las mujeres en situación
de pobreza ven reducidas sus oportunidades de obtener un
trabajo que permita su desarrollo laboral, bajo las
condiciones del “trabajo decente” (OIT, 2002).
El microemprendimiento
Dentro de las nuevas formas organizacionales en emergencia,
que representan diversas alternativas de autogestión en el
trabajo (Sonnet, Gertel & Giulidori, 2007), se encuentran el
emprendimiento y el microemprendimiento, entre otros.
Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico
Metropolitano (CEDEM, 2001) no existe consenso acerca del
significado de microemprendimiento, sin embargo, gran parte
de las definiciones incorpora la idea de unidades económicas
de pequeña escala (CEDEM, 2001). Por su parte Sonnet et al.
(2007) plantean que los microemprendimientos pueden ser
ubicados en un rango difuso de actividades, cuyos límites
podrían ser la pequeña y mediana empresa (pymes) y las
actividades hogareñas variadas y circunstanciales de carácter
no estable, como por ejemplo artesanías y otros servicios.
Según el CEDEM (2001), existen definiciones que destacan la
dimensión social de los microemprendimientos, como
alternativa de autoempleo en economías empobrecidas,
vinculada a economías de subsistencia, y a un alto grado de
informalidad (CEDEM, 2001). Según Sonnet et al. (2007) acá
también pueden ubicarse las actividades laborales informales
de baja productividad ligadas al círculo de la pobreza, de
pobreza extrema e indigencia.
Por su parte, el emprendimiento puede definirse, dentro de
las múltiples acepciones que existen del mismo, como el
desarrollo de un proyecto que persigue un determinado fin y
que se caracteriza por tener una cuota de incertidumbre y de
innovación (Formichella, 2004), en función del crecimiento.
Conde & Saleme (2003) plantean que no existe consenso sobre
la definición de emprendimiento y los límites del paradigma.
En este sentido, en la literatura revisada, la principal
distinción entre emprendimiento y microemprendimiento se
relaciona con las proyecciones de la empresa (en el
emprendimiento se busca el crecimiento, mientras que en el
microemprendimiento se busca principalmente la subsistencia y
se asocia a situación de pobreza o vulnerabilidad). Sin
embargo, para efectos de este artículo ambos términos serán
utilizados indistintamente.
Instituciones de microfinanzas
Las IMF son instituciones que otorgan servicios de
microcréditos y/o microfinanzas. Según Martínez (2009) las
microfinanzas abarcan una variedad de servicios financieros
para las personas de bajos ingresos, entre los cuales están,
además del crédito, el ahorro y otros servicios
complementarios. Actualmente, en América Latina opera un gran
número de Instituciones de Microfinanzas (Jordán & Martínez,
2009).
En Chile, existen más de treinta organizaciones, entre
instituciones privadas de ahorro y crédito y organismos
públicos, que ofrecen recursos de fomento y atienden al 15.3%
de la población más pobre del país Error: Reference source
not found. Esto incluye bancos, cooperativas, ONGs,
organizaciones de seguridad social e instituciones públicas
que ofrecen recursos para fomentar la microempresa urbana y
rural (www.redmicrofinanzas.cl).
Breve reseña de Fondo Esperanza
Fondo Esperanza (FE) es una organización no gubernamental,
que se define como una institución de microcrédito solidario,
cuya misión es: “Apoyar a mujeres y hombres emprendedores de
sectores vulnerables a través de servicios financieros,
capacitación y redes, con el objetivo de aportar al
mejoramiento de sus condiciones de vida, las de sus familias
y sus comunidades” (www.fondoesperanza.cl).
La institución tiene una cobertura actual de 40.000
emprendedores/as, denominados “socios y socias”, con un 87%
de usuarias mujeres. FE cuenta con una estrategia de
intervención que contempla un plan de crédito, una escuela de
emprendimiento y de promoción de redes.
Respecto del plan de crédito, FE ofrece un plan de créditos
sucesivo y progresivo, en el cual se otorga un crédito
inicial y una vez completado el ciclo, se puede acceder a un
“re-crédito” que aumenta en la medida en que se van cumpliendo
períodos de trabajo (www.fondoesperanza.cl).
La entrega de los créditos se inscribe en un plan de capacitación
y la promoción de redes sociales. Por su parte, el plan de
capacitación contempla cuatro áreas: desarrollo del negocio,
desarrollo familiar, desarrollo local y desarrollo personal.
La promoción de redes, tiene como objetivo generar y/o potenciar
vínculos entre los distintos actores para generar capacidades
de autogestión y así promover el desarrollo humano y
comercial de las/os socias/os de FE (www.fondoesperanza.cl).
En cuanto a la metodología de trabajo, el servicio de FE se
entrega a través de Bancos Comunales (BC), que se componen
por grupos de 18 a 25 personas que viven en un mismo sector y
que se unen para obtener microcrédito. De esta manera, lo/as
beneficiario/as pasan a ser coavales solidario/as en el compromiso
de pago del préstamo, lo que significa que si una persona no
paga, el resto debe pagar por ella, aún cuando cada una
desarrolla su negocio en forma independiente. La
representante institucional en cada banco comunal es un/a
Asesor/a de Banco Comunal (ABC), cuya labor específica es
formar y apoyar la organización de los bancos comunales,
velar por el desarrollo de los/as socios/as y sus negocios, y
llevar registro y control de cartera bajo su responsabilidad.
Cabe señalar que FE se ha propuesto desarrollar un modelo
social para emprendedores de comunidades vulnerables,
buscando la participación en las comunidades y el
empoderamiento de sus socio/as y que estos aporten a la
construcción de un país más justo y solidario. Para ello
establece valores institucionales, los cuales son: la
responsabilidad, el respeto, la solidaridad, la honestidad,
la confianza y la transparencia.
Método
Participantes
En el estudio participaron 13 mujeres usuarias y ex usuarias
de Fondo Esperanza, residentes en tres comunas urbanas de la
región de Valparaíso, Chile. Al momento de llevar a cabo la
recolección de la información, las mujeres tenían entre 32 y
57 años, 6 de ellas eran casadas o estaban conviviendo en
pareja, 2 de ellas eran viudas y 5 separadas o divorciadas.
Estas mujeres presentan una trayectoria en
microemprendimiento que va de los 4 años a los 30 años, con
una media de 12,3 años de trayectoria.
Recolección de la información
Para la recolección de la información se utilizó la
entrevista en profundidad (Gaínza, 2006). Se realizaron trece
entrevistas de aproximadamente una hora de duración cada una.
Cabe señalar que, a pesar de contemplar una hora en promedio
para las entrevistas, se tomaba un tiempo previo a la
entrevista para presentarse personalmente con las mujeres.
Luego se indicaban los objetivos de la investigación, se
procedía a leer el consentimiento informado y a firmarlo.
Otro aspecto a considerar es que nueve entrevistas se
llevaron a cabo en las casas de las mujeres, tres se
realizaron en los negocios contiguos a sus casas y una de
ellas se desarrolló en un lugar distinto de su casa. Al vivir
estas mujeres alejadas de los núcleos urbanos la relación de
comunicación con ellas se iniciaba al tener que recibir
indicaciones de cómo llegar a sus casas. Este proceso, a ojos
de la investigadora, facilitó la comunicación inicial y al
estar las mujeres en su contexto habitual se sentían cómodas,
entablándose una comunicación fluida y sin mayores
inconvenientes.
Procedimiento
Una vez que se llevaron a cabo las primeras entrevistas, se
analizó la información obtenida, a partir de lo cual se
generaron los primeros conceptos, categorías e hipótesis que
contribuyeron a definir los criterios que sirvieron para
seleccionar a las siguientes participantes (Krause, Cornejo &
Radovic, 1998), tal como se plantea en el muestreo teórico
(Flick, 2004). Se analizaron los criterios de muestreo en
cada paso (Flick, 2004) y en varios momentos se utilizó la
estrategia de bola de nieve (Patton, 1990) para contactar a
potenciales entrevistadas. En varias ocasiones, las mismas
mujeres entrevistadas preguntaron si se necesitaba realizar
más entrevistas, y luego de entregados algunos detalles sobre
los criterios de inclusión y los resultado emergentes, ellas
ofrecían de manera espontánea contactar a sus conocidas que
pudieran brindar información relevante de su experiencia.
Durante la investigación se desarrolló un proceso interactivo
entre la recolección de datos a través de las entrevistas, el
análisis de esta información y la elaboración de los
resultados (Krause, Cornejo & Radovic, 1998).
Análisis de la información
Se analizaron los datos siguiendo los lineamientos de la
Teoría Empíricamente Fundamentada (Glaser & Strauss, 1967,
Strauss & Corbin, 2002), este método busca descubrir,
desarrollar y provisoriamente verificar teorías emergentes
por medio de la recolección y análisis sistemático de los
datos. Para desarrollar estas teorías emergentes se utilizó
una estrategia de comparación constante, con lo cual las
conceptualizaciones desarrolladas se retroalimentaron con la
nueva información obtenida. Los datos fueron codificados,
analizados y re codificados, buscando descripciones,
conexiones, relaciones y similitudes, para llegar a la
propuesta de diagramas descriptivos, axiales y el diagrama
selectivo (Glaser & Strauss, 1967, Strauss & Corbin, 2002).
Para efectos de este artículo, se extrajo parte de estos
resultados, referidos específicamente a los valores en el
microemprendimiento femenino, y que dan cuenta de la
formación de un circulo valórico en torno al
microemprendimiento femenino, en este grupo de mujeres
usuarias y ex usuarias de Fondo Esperanza.
Resultados
Diferencias de género en el microemprendimiento
Las mujeres entrevistadas manifiestan que existen diferencias
de género al hacer microemprendimiento, específicamente por
las diferencias de roles entre hombres y mujeres:
“Si eres hombre, el hombre toma desayuno y se va, se desliga todo lo
que es la casa. Pero mientras, la mujer no, tiene que hacer todas
estas cosas. Eso sería no más, esa parte de género, pero como
microempresarios (…) estamos a la par” (VII, 66).
Ellas consideran que ser mujer involucra ejercer una
multiplicidad de roles, siendo el rol de madre el principal,
y guía de la experiencia en microemprendimiento. Desde su rol
de trabajadoras, ellas ven en su trabajo una herramienta de
superación y un espacio de individualización. Como parejas
asumen un rol de cuidado de los hombres (prepararles y
servirles el alimento, cuidar su ropa y brindarles apoyo,
entre otras) y al ejercer su rol social extienden el rol que
juegan al interior de su familia hacia sus comunidades.
En este contexto, al hacer microemprendimiento estas mujeres
se plantean un proyecto personal que se arma desde el ser
madre, configurando este proyecto en torno a la realización
de los hijos, lo cual se refleja en el siguiente relato:
“[El emprendimiento] sería levantarse de la nada, usted tener una
mira de la vida, 'yo quiero ser harto' como yo digo: 'quiero que mis
hijos estudien, sean profesionales' y van a ser a costa de cualquier
esfuerzo de nosotros, ellos van a decir 'alguna vez fui pobre', pero sin
olvidarse de sus raíces” (XIII, 23).
Esta orientación hacia sus hijos las lleva a optar por
desarrollar su emprendimiento desde casa. Esta decisión
tiene, implicancias positivas y negativas. Lo positivo es que
les permite conciliar trabajo y familia. Esta necesidad de
conciliar ambos mundos, las mujeres lo atribuyen a una
necesidad exclusivamente femenina, manifestando que es la
mujer quien asume el cuidado de la familia y las labores del
hogar en general, limitando el rol del hombre a ser un
proveedor:
“mi esposo (…) todo lo que ha ganado lo ha entregado para la
familia. Por eso yo a él no tengo nada que criticarle. Buen proveedor
(…). Pero bueno a lo mejor antes los varones se criaban como que,
ellos tenían que dedicarse al trabajo y proveer no más (…) la
formación de los hijos a mi prácticamente me tocó sola” (XI, 67)
En este contexto, lo negativo de desarrollar su
emprendimiento en casa es que no hay límites claros entre
los roles de emprendedora, madre, dueña de casa, pareja y su
rol social. En este sentido, el uso y la disponibilidad de
tiempo es también un aspecto relevante a la hora de
establecer diferencias de género en el desarrollo del
emprendimiento, ya que las mujeres consideran que tienen
menos tiempo que los hombres, al tener que asumir una
multiplicidad de roles:
“[todos los días uno como mujer] se acuesta muy cansada, así que a
veces tú no tienes tiempo para pensar en tus cosas, como mujer (…),el
día lunes y el día jueves, yo lo tengo para ir a la municipalidad, para
hacer mis cosas [de la junta de vecinos]. El día de como mamá lo
tienes todos los días y el de como microempresaria todos los días, y tú
tienes que tener mucho tiempo para hacer cosas…” (VII, 48)
Esto las afecta porque no pueden dedicarse al negocio “tal
como lo hace un hombre”, y no pueden crecer como
emprendedoras. Estas dificultades se deben, a juicio de
estas mujeres, a que estamos en una sociedad “machista”. De
este modo, las diferencias en los roles de género devienen
en desigualdad, siendo la sobrecarga de roles la
consecuencia que más afecta a estas mujeres:
“…la mentalidad todavía no cambia (ríe) hay que hacer una lavado de
cerebro a todas las mujeres porque están tan acostumbradas al
sistema machista, que la mujer tiene que hacer todo [en la casa] y el
hombre dedicarse a puro trabajar no más y ser proveedor para el
hogar”(X, 75)
En síntesis, las diferencias de género en el
microemprendimiento, estas mujeres las visualizan en las
desigualdades en la distribución de roles asumidos por
hombres y mujeres al interior de la familia, y que limitan a
las mujeres en su desarrollo como emprendedoras.
Ser “socias” de Fondo Esperanza
En este contexto de desigualdad, una de las principales
dificultades que enfrentaron estas mujeres para desarrollar
sus microemprendimientos, es el acceso a los créditos. Por
tanto, acceder a los préstamos de FE, es visualizado por
estas mujeres como una gran oportunidad. Sin embargo, estas
mujeres mencionan que más allá del préstamo, uno de los
aspectos institucionales más valorados, es ser consideradas
“socias” de FE, lo cual significa para ellas, tener la
confianza y el respaldo de la institución. A juicio de estas
mujeres, esta confianza y respaldo enmarca la relación que se
establece entre las socias, y entre las socias y la
institución, que se traduce en un vínculo con FE y con otras
socias que va más allá de los préstamos:
“FE me ha dado, no tanto la parte plata, es como la parte de saber
valorarte, saber que tú sí puedes, y gente muy buena (…) eso es lo
que yo más valoro de Fondo Esperanza, la gente con la que me he
codeado, gente con, a veces, las mismas aspiraciones de una y tirarte
para arriba siempre cuando te ven mal” (III 17).
Asimismo, se valora la relación con la asesora del banco
comunal, quien es la representante institucional con la que
trabajan directamente, y con la cual se valora la cercanía y
comunicación. Las relaciones creadas al interior de FE
propician un ambiente acogedor en las reuniones, que les
permite la integración a un espacio para compartir sus
experiencias como emprendedoras, sus asuntos personales y
compartir información relevante. Este espacio permite la
creación de lazos, que a juicio de las usuarias es algo
particular de FE, lo cual las lleva a plantear que es un
espacio selectivo:
“…es como selectivo esto [FE] es para ciertas personas, no es pa’
cualquiera, no así el [menciona otro programa de microfinanzas],
[que es] para cualquiera que tenga una idea no más, que tenga un
proyecto y que la ficha CAS le dé el puntaje” (I 91).
Dada la valoración que estas mujeres hacen de este espacio,
ellas manifiestan tener cuidado con las personas que ellas
llevan al banco para hacerse socias, ya que deben ser
personas que cumplan con ciertos valores.
Los valores en la relación con FE
Las mujeres manifiestan la importancia que para ellas ha
tenido en su vida la presencia de valores, y actuar en
función estos, ha sido una clave para que “se les abran
puertas en la vida”. Es así como, al llegar a una institución
que promueve valores con los que ellas se identifican, les
otorga un marco para desarrollar una relación “especial” con
la institución y con las socias, que -suponen- comparten los
mismos valores.
El valor más mencionado por estas mujeres es la confianza.
Estas mujeres manifiestan haber sentido que la institución
confió en ellas, y que las socias del banco -que son sus
coavales solidarias- también lo hicieron. Esto permite el
desarrollo de relaciones de confianza que les permite
“sentirse parte de FE”:
“Yo igual siempre me sentí como un bicho raro (…) pero aquí [en FE]
encontré que eran como bichos raros porque tienen como valor súper
importante el respeto (…) el confiar en otro, que eso tu no lo
encontrai en otro lado y aquí se encuentra como súper marcado. (I,
87)
Al igual que la confianza, el respeto por las compañeras y
por lo/as representantes institucionales, es otro valor
mencionado en las entrevistas y que en estas mujeres está muy
asociado a la tolerancia. Las mujeres manifiestan que al
interior de FE existe una diversidad de mujeres, con
costumbres, historias de vida, situaciones emocionales y
quehaceres distintos, y consideran que es importante respetar
la diferencia, ya que son mujeres que comparten objetivos y
valores similares.
Asimismo, otro valor presente en las narrativas de estas
mujeres es la solidaridad. Esta es manifestada a través del
apoyo mutuo, contención y ayuda a otras personas que se
encuentran en situaciones difíciles. En este sentido, la
coavalidad solidaria como sistema de funcionamiento de FE,
marca también el discurso referido a la solidaridad en estas
mujeres, quienes manifiestan que “es bueno y complicado a la
vez”. Lo consideran bueno porque sin conocer a las socias y
sin considerar sus deudas, la institución y las socias de su
banco confían en ellas. Y lo consideran complicado, ya que es
una decisión personal se responsable en los pagos.
Es por ello que la responsabilidad es otro valor importante
para estas mujeres. En sus relatos, estas mujeres manifiestan
que la confianza que FE y las socias han depositado en ellas
es una responsabilidad. Por ello es importante también
responder al compromiso que se adquiere al ingresar a FE y es
un aspecto relevante para el desarrollo de lazos con y en la
institución:
“ese compromiso [que existe en FE] es bacán porque no lo encontrai
en todos lados entonces encontrar gente que tenga valores parecidos
a ti creai otro lazo, es como buenísimo” (I 88).
De este modo, en las narrativas de estas mujeres aparecen los
valores como forjadores de las relaciones que se crean al
interior de FE y que estas mujeres producen y reproducen en
sus emprendimientos y en su relación con la institución.
El Círculo valórico en el microemprendimiento
En este grupo de mujeres, el vínculo con FE y el marco
valórico en que este se da, hace que las mujeres se sientan
respaldadas y apoyadas por la institución. Esto genera la
necesidad de retribución y la generación de un “círculo
valórico”, en donde las mujeres sienten que el cumplimiento
con los pagos de los préstamos de FE es una forma de
practicar la solidaridad con otras personas en situaciones
difíciles:
“…si uno responde [al pago de los préstamos], es la posibilidad de que
otra persona pueda salir adelante (…) y así sucesivamente, se va a
poder ayudar a mucha gente, que lo necesita” (IV, 71).
Este círculo valórico se extiende a las prácticas
emprendedoras. Una característica que comparten estas mujeres
es que han desarrollado sus microemprendimientos en su barrio
y esto les permite cultivar relaciones con sus vecinos y
atender sus necesidades, lo cual las lleva a manifestar que
no solo han desarrollado un microemprendimiento, sino un
servicio a la comunidad:
“Pero yo creo que uno sigue en su barrio también, por ejemplo yo
puse el teléfono público porque hacía mucha falta, tal vez ahora por
los teléfonos celulares ya no, pero en ese momento era realmente
necesario, o si no tenían que bajar al centro (…) igual me han hecho
daño al teléfono, esa persona que no ve que es un servicio para los
vecinos, para el público” (XI 44).
El desarrollo de estos servicios, va de la mano con un
compromiso con sus clientes y/o vecinos, asumiendo ellas una
responsabilidad con su negocio. Asimismo, destaca la
valoración de sus clientes, ya que gracias a ellos su negocio
funciona:
“…y tenemos una muy buena atención con la gente, porque gracias a
esas personas uno come, gracias a esas personas paga cuentas (…)
así que uno tiene que atenderla muy bien, porque aunque te dejen
diez pesos, cien pesos, mil pesos, es plata de ellos que vienen a dejar
acá”(VII 13).
Esta relación con sus clientes y/o vecinos, va más allá de la
transacción comercial, sino que es valorada como una relación
de apoyo y de comunicación:
“… esa esencia de tratar bien a la persona cuando viene a comprarle,
tenerle todo lo que le falta y ser constante no más, abrir todos los
días, también uno es como psicólogo (ríe), dentro de todo en el
negocio” (VI 25)
A esta forma de hacer microemprendimiento, las mujeres tratan
de agregar valor a sus servicios poniendo un “toque femenino”
en sus negocios. Ponen atención a los detalles, buscan los
productos más convenientes en precio y calidad para sus
clientes y se atreven con nuevos productos, desarrollan
empatía con la clientela, ayudan y solidarizan con sus
vecinos, a fin de diferenciarse como emprendedoras de sus
pares masculinos.
En síntesis, estas mujeres consideran que hacer emprendimiento
desde sus valores, las hace más felices con su negocio, pueden
ayudar y retribuir a otros, como una forma de ser justas y de
compartir con otros sus logros.
Conclusiones
Los resultados de este estudio dan cuenta de que existen
diferencias de género al hacer microemprendimiento, marcado
por las diferencia en la distribución de roles entre hombres
y mujeres al interior del hogar. En este sentido, se
considera que “ser mujer” involucra ejercer una multiplicidad
de roles, siendo el rol de madre el principal, y guía de la
experiencia en microemprendimiento. Esta orientación las
lleva a optar por desarrollar su emprendimiento en casa, lo
cual les permite conciliar trabajo y familia y al mismo
tiempo, la sobrecarga. En este sentido, las mujeres
consideran que tienen menos tiempo para desarrollar sus
microemprendimientos que sus pares masculinos.
Asimismo, se reporta la importancia que para estas mujeres
tiene la relación con FE y se valora el espacio que propicia
la creación de lazos, enmarcado en valores, tales como la
confianza, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la
responsabilidad y el compromiso. Estos valores son percibidos
como forjadores de las relaciones que se crean al interior de
FE y que estas mujeres producen y reproducen en sus
emprendimientos y en su relación con la institución.
Finalmente, se da cuenta de la formación de un “círculo
valórico”, que se extiende también a sus prácticas
emprendedoras. En este sentido, ellas sienten que no solo han
desarrollado un microemprendimiento, sino un servicio a la
comunidad, buscando desarrollar relaciones de apoyo y buena
comunicación, incorporando rasgos tradicionalmente asociados
a lo femenino a sus negocios. Del mismo modo, sienten que a
través de sus negocios pueden retribuir a otros, como una
forma de ser justas y de compartir con otros sus logros.
Esta incorporación de valores a sus emprendimientos y la
incorporación de “rasgos femeninos”, se corresponde con lo
hallado en otros estudios en mujeres emprendedoras (Bruni et
al., 2004; Gill & Ganesh, 2007; Strier, 2010). En su estudio,
Strier (2010) plantea que las mujeres desean crear un
ambiente en su negocio más flexible y femenino, incorporando
sus valores de “madres trabajadoras”, siendo su rol de madres
preponderante en el desarrollo de sus negocios.
Esto es consistente con la imagen de madre tradicional que se
consagra a sus hijos (Raymond, 2006) y que se relaciona con
el “deber ser” una madre incondicional que lo da todo por sus
hijos. Al igual que lo hallado en diversos estudios sobre
maternidad, la madre es posicionada como la principal
responsable de los hijos (Mauro, 2004; Servicio Nacional de
la Mujer, 2004; 2009) y la figura del padre es una especie de
satélite que gira en torno al núcleo de la crianza, pero que
se sitúa fuera de él (Raymond, 2006).
La preponderancia de su rol materno, trae consigo la
necesidad de estas mujeres de conciliar trabajo y familia
(Strier, 2010), por lo cual las mujeres deben superar
diversos obstáculos para sacar adelante a sus familias y
negocios (Eversole, 2004; Strier & Abdeen, 2009; Strier,
2010), por lo cual las mujeres tienen aún mayores
dificultades que los hombres para consolidar su actividad
microempresarial (Valenzuela & Venegas, 2001).
Cabe señalar que el uso y la disponibilidad de tiempo es un
aspecto relevante a la hora de establecer diferencias de
género en el desarrollo del emprendimiento. Esto es
consistente con lo hallado por Eversole (2004) ya que las
mujeres de su estudio, consideran que tienen menos tiempo
para sus microemprendimientos que los hombres, y que el uso
del mismo es muy distinto en hombres y mujeres. Esto es
similar a lo hallado en estudios sobre el uso del tiempo
(Instituto Nacional de Estadísticas, 2009) y otros que
plantean que a las mujeres les falta tiempo para sus trabajos
(OIT, 2002; Mauro, 2004) al dedicar tiempo al trabajo
doméstico (Buvinic, 1998; Heller, 2010; Valenzuela, 2001).
Respecto de la relación con la IMF, al igual que lo
encontrado por Servon (1998), la confianza en las relaciones
entre las usuarias de la IMF y los agentes institucionales,
es considerado un elemento fundamental para el desarrollo del
trabajo. Esto también es planteado por Heller (2010), quien
afirma que la interacción de emprendedoras con pares e
instituciones del entorno constituye uno de los aspectos
cruciales para facilitar el inicio y desarrollo de un
emprendimiento.
En este sentido, algunos estudios dan cuenta de que la
relación establecida con la institución es relevante para las
mujeres, ya que esto puede generar desilusión frente a falsas
expectativas (Strier, 2010) o la construcción de redes que
fortalecen el desarrollo del negocio (Servon, 1998).
Es importante recalcar que la mujeres piensan en su negocio
como una red cooperativa de relaciones y que no la pueden
separar de la familia (Kirkwood, 2009), extendiendo sus
relaciones familiares hacia sus negocios (Gill & Ganesh,
2007). En esta línea, diversos estudios dan cuenta de que lo
que diferencia la práctica emprendedora entre hombres y
mujeres es la fuerte preponderancia de los valores familiares
en las mujeres y la necesidad de estas de extender estos
valores a su trabajo (Bruni et al., 2004; Eversole, 2004;
Gill & Ganesh, 2007; Kuada, 2009; Strier, 2010).
De este modo se manifiesta el círculo valórico, a través del
cual se reproducen sus valores en las relaciones establecidas
por estas mujeres con su familia, IMF, pares emprendedoras y
vecinos y/o clientes. A juicio de estas mujeres, esta es la
principal diferencia con sus pares masculinos, ya que los
hombres están motivados al emprendimiento solo buscando ser
proveedor, mientras que ellas lo piensan como un espacio
relacional y que integra a la familia.
Estos hallazgos dan pie a las sugerencias. A nivel de
política pública, se hace necesario llevar a cabo políticas
institucionales que incluyan la perspectiva de género, que
fomenten la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las
tareas domésticas e impulsen un reparto equilibrado de la
carga de trabajo (Larrañaga, Arregui & Arpal, 2004). Esta
desigualdad adquiere más complejidad en contextos de pobreza,
al conjugarse dos fuentes de discriminación: el género y la
pobreza. En este sentido, el rol de las IMF es fundamental.
En estas instituciones es primordial la presencia de
educación para la igualdad, la implementación de estrategias
integrales que consideren la perspectiva de género, que
ayuden a comprender cómo hombres y mujeres pueden convivir en
igualdad, y que aborden la realidad de la mujer que es madre,
que vive en situación de pobreza y que desea superarse.
Esto podría contribuir a que la superación no tenga costos
tan altos para las mujeres, sino que sea una tarea de
responsabilidad social. Diversos estudios plantean que el rol
de la mujer es relevante para la superación de la pobreza
(Arriagada, 2005; FSP, 2005), por su dedicación a los hijos y
las familias. Sin embargo, la responsabilidad sobre los hijos
no puede radicar exclusivamente en la madre, y el costo de la
superación no debe pagarlo solo la mujer, reproduciendo la
segregación de la mujer en función de rol materno. En este
sentido, algunos expertos en políticas de pobreza y género,
plantean que existen programas en que la atención hacia las
mujeres se otorga en función de su rol como “madres”, con
miras a la eficiencia de intervenciones dirigidas a la
familia y a los niños. Es así como en la práctica algunos
programas “explotan” el imaginario social de que la mujer
está al servicio de otros (CEPAL, 2004).
Resulta relevante que las IMF incorporen manifiesten una
explícita preocupación por romper la subvalorización del
trabajo femenino, incorporando las prácticas del género
femenino como válidas, considerando los valores que para las
mujeres son relevantes, y principalmente considerando la
importancia que el desarrollo de relaciones de confianza
tiene para las mujeres.
Referencias
Aidis, R., Welter, F., Smallbone, D., & Isakova, N., (2007).
Female entrepreneurship in transition economies: the
case of Lithuania and Ukraine, Feminist Economics, 13:2,
157-183
Arriagada, I. (2005). Dimensiones de la pobreza y políticas
desde una perspectiva de género. Revista de la CEPAL 85, 101-
113.
Bastidas, M. (2008). Ser trabajadora informal, pobre y mujer en el Perú.
Comunicación presentada al Congreso Internacional sobre
Género, Trabajo y Economía Informal. Organizado por el
Seminario Interdisciplinar de Estudios de Género
(S.I.E.G.) y el Observatorio de la Igualdad de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante, España.
Bercovich, N. (2004). El microcrédito como componente de una
política de desarrollo local: el caso del Centro de
Apoyo a la Microempresa (CAM), en la ciudad de Buenos
Aires. Serie desarrollo productivo y empresarial CEPAL N°150.
Santiago, Chile. Extraído el 3 de Enero de 2011, desde
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/14898/LCL2103.p
df
Bruni, A; Gherardi, S y Poggio, B. (2004) Doing gender doing
entrepreneuship: An etnographic account of intertwined
practices. Gender, Work and Organization, 11:4, 406-428
Buvinic, M. (1998). Mujeres en la pobreza: Un problema global. Banco
Interamericano de Desarrollo. Washington D.C. Extraído
el 12 de Diciembre de 2009 desde
http://www.n340.org/txt_n340/downloads/38b_mujeres_pobre
za.pdf
Centro de Estudios para el Desarrollo Económico
Metropolitano. (2001). Microempresas: Características
estructurales y políticas para su desarrollo. Coyuntura
económica de la ciudad de Buenos Aires 4, 155-174.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2004,
Agosto). Aporte de los programas de superación de la pobreza a la
promoción de la gobernabilidad democrática y la equidad de género.
Reunión de Expertos Políticas y programas de superación
de la pobreza desde la perspectiva de la gobernabilidad
democrática y el género. Comisión Económica para América
Latina y el Caribe – CEPAL, Quito, Ecuador.
Comunidad Mujer. (2009). Barómetro mujer y trabajo (Serie Nº
5). Santiago de Chile.
Conde, R. & Saleme, M. (2003). Reconsideraciones de dos
actores claves del desarrollo económico. La pequeña
empresa y el emprendedor. Administraciones y organizaciones. 45-
66.
Chant, S. (2003). Nuevas contribuciones al análisis de la
pobreza: desafíos metodológicos y conceptuales para
entender la pobreza desde una perspectiva de género.
CEPAL Unidad Mujer y Desarrollo. Santiago de Chile.
Extraído el 3 de Enero, 2011 de
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/14837/lcl1955e.
Chant, S. & Pedwell, C. (2008) Las mujeres, el género y la economía
informal: evaluación de los estudios de la OIT y orientaciones sobre el
trabajo futuro. Oficina Internacional del Trabajo – Ginebra.
Extraído el 5 Enero de 2011 desde
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
gender/documents/public ation/wcms_097015.pdf
Damián, A. (2003). Tendencias recientes de la pobreza con
enfoque de género en América Latina. Papeles de Población, 38,
27-76.
Eversole, R. (2004). Change Makers? Women´s microenterprises
in a Bolivian City, Gender, Work and Organization, 11:2, 123-
142.
Flick, U. (2004). Estrategias de muestreo (cap. VII). En
Introducción a la investigación cualitativa (pp. 75-86). Madrid:
Ediciones Morata.
Formichella, M. (2004). El concepto de emprendimiento y su relación con
la educación, el empleo y el desarrollo local. Buenos Aires:
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA.
Extraído el 17 de Enero de 2011 desde
http://www.inta.gov.ar/barrow/info/documentos/.../empren
dydesarrollolocal.pdf
Fundación para la Superación de la Pobreza. (2005).
Microcréditos contra la pobreza. Un dialogo interdisciplinario. Extraído
el 1 de Enero de 2011 desdehttp://www.fundacionpobreza.cl/descarga-archivo/microcreditos
_contra_la_pobreza.pdf
Gaínza, A. (2006). La entrevista en profundidad individual.
En Metodologías de investigación social. Introducción a los oficios (pp.
219-263). Santiago de Chile: Lom.
Gamboa, I. (2007). La pobreza como metáfora. Ciencias Económicas
25, 243-254.
Glasser, B. & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory.
Chicago: Aldine Publishing Company.
Gill, R. & Ganesh, S. (2007). Empowerment, constraint and the
entrepreneurial self: a study of White women
entrepreneurs. Journal of applied Communication Research, 35:3,
268-293
Heller, L. (2010). Mujeres emprendedoras en América Latina y
el Caribe: realidades, obstáculos y desafíos. Serie Mujer y
Desarrollo 93, CEPAL, Santiago de Chile. Extraído el 5 de
Enero de 2011 desde
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/
38314/Serie93.pdf
Instituto Nacional de Estadísticas. (2009). Encuesta
exploratoria de uso del tiempo en el gran Santiago ¿Cómo
distribuyen el tiempo hombres y mujeres? Boletín Informativo
del Instituto Nacional de Estadísticas. Extraído el 3 de Enero de
2011 desde
www.ine.cl/.../estadisticas.../encuesta_tiempo.../enfoqu
e_eut_pag.pdf
Jordán, R. & Martínez, R. (2009). Pobreza y precariedad urbana en
América Latina y el Caribe. Situación actual y financiamiento de políticas y
programas. Naciones Unidas, CEPAL y CAF. Santiago de
Chile. Extraído el 10 de Diciembre de 2010 desde
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/36018/DPW245-
Pobreza-Urbana-ALC.pdf
Kirkwood, J. (2009) Spousal Roles on Motivations for
Entrepreneurship: A Qualitative Study in New Zealand.
Journal of Family and Economic Issues 30, 372–385
Krause, M., Cornejo, M. & Radovcic, J. (1998). Diseño de
estudios cualitativos. Apuntes MINSAL.
Kuada, J. (2009). Gender, Social Networks, and
Entrepreneurship in Ghana, Journal of African Business, 10:1,
85-103
Larraín, F. (2008). Cuatro millones de pobres en Chile:
Actualizando la línea de pobreza Estudios Públicos, 109.
Larrañaga, I.; Arregui, B. & Arpal, J. (2004). El trabajo
reproductivo o doméstico. Gaceta Sanitaria 18, 31-37.
Lennon, K. & Whitford, M. (1994). Knowing the difference: feminist
perspective in epistemology. New York and London: Routledge
Lorber, J. (1997). The social construction of gender. En D.
Kendall (Ed.). Race, Class and gender in a diversity society. Boston:
Allyn and Bacon, pp 83-89
Mauro, A. (2004). Trayectorias laborales en el sector
financiero. Recorridos de las mujeres. CEPAL. Serie Mujer y
Desarrollo 59. Santiago de Chile. Extraído el 10 de Enero
de 2011 desde
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/19730/lcl2177e.p
df
Oficina Internacional de Trabajo. (1999). Trabajo decente.
Memoria del Director General a la 87ª reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza.
Disponible enhttp://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc88
/rep-1a-i.htm
Oficina Internacional de Trabajo. (2002). El trabajo decente y la
economía informal. Conferencia Internacional del Trabajo,
90ª. Reunión. Ginebra. Extraído el 15 de Diciembre de
2010 desde
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/
ilc90/pdf/rep-vi.pdf
Oficina Internacional de Trabajo. (2007). Desafíos para la igualdad
en el trabajo. Santiago, Chile. Extraído el 25 de Junio de
2010 desde http://www.oitchile.cl/ pdf/Chile.pdf.
Palacios, L. (2009). Epistemología y pedagogía de género: el
referente masculino como modo de construcción y
transmisión del conocimiento científico. Horizontes
Educacionales, 14:1, 65-75
Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2ª
Ed.). Newbury Park, CA: Sage.
Pronyk, P., Hargreaves, J. & Morduch, J. (2007). Microfinance
programs and better health. Prospects for Sub-Saharan
Africa. Journal of the American Medical Association. 298:1925-1927.
Raymond, E. (2006). Mujeres y madres en un mundo moderno. Los discursos
y prácticas que conforman los patrones de maternidad en Santiago de
Chile. Tesis de Magíster no publicada. Departamento de
Antropología, Universidad de Chile.
Reyes, Y. (2011). Mujer, Pobreza y Emprendimiento: Experiencias Claves
para la Superación. Tesis de Magíster no publicada.
Departamento de Psicología, Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Rojas, M. & Jiménez, E. (2008). Pobreza subjetiva en México:
El papel de las normas de evaluación de ingreso, Revista
Perfiles Latinoamericanos 32, 11-33
Sánchez, M. & Labbé, J. (2004). El sector informal en chile:
una visión estadística. Santiago de Chile. Ciencia y
Trabajo. 6(14): 202-208.
Servicio Nacional de la Mujer. (2004). Mujeres chilenas:
Tendencias en la última década (Censos 1192-2002).
Santiago, Chile. Departamento de Estudios y Estadísticas
y Departamento de Comunicaciones.
Servicio Nacional de la Mujer. (2009). Documento de Trabajo Nº
111“Valorización del trabajo doméstico no remunerado”. Santiago de
Chile.
Servon, L. (1998). Credit and social capital: the commnunity
development potential of U.S microenterprise programs.
Housing policy debate, 9:1, 115-149
Sonnet,F., Gertel, H. & Giulidori, R. (2007). Los micro-
emprendimientos: nuevas instituciones contra el
desempleo y la pobreza. Tendencias-Revista de la UBP 1, 45-50.
Strauss, A. & Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa.
Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría. Colombia:
Editorial Universidad de Antioquia.
Strier, R. & Abdeen, Z. (2009). Women’s experiences of micro-
enterprise: contexts and meanings. Sex roles, 61, 566-579
Strier, R. (2010). Women, poverty and the microenterprise:
context and discourse. Gender, work and organization, 17:2,
195-218.
Valenzuela, M. & Venegas, S. (2001). Mitos y realidades de la
microempresa en Chile: un análisis de género. Centro de Estudios
de la Mujer. Santiago de Chile.
Valdés, M. (2005). La feminización de la pobreza: Un problema
global. Revista Mujer Salud. Red de Salud de las Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), 4, 72-80.