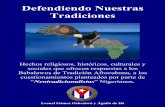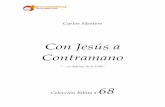Formación de Valores en Nuestra América
Transcript of Formación de Valores en Nuestra América
FORMACIÓN DE VALORESEN NUESTRA AMÉRICA
Autoras:
Dr.C Mirta Casañas DíazDr.C. Bárbara Maricely Fierro Chong Dr. C. Tibisay M. Lamus de Rodríguez
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
FORMACIÓN DE VALORES EN NUESTRA AMÉRICA
© Sobre la presente ediciónUniversidad Bolivariana de Venezuela.
© Dr.C Mirta Casañas Díaz© Dr.C. Bárbara Maricely Fierro Chong © Dr. C. Tibisay M. Lamus de Rodríguez
Imagen de portada: El Grito, de Oswaldo GuayasaminDiseño, diagramación, corrección de pruebas Dirección de Promoción y Divulgación de Saberes / IMPRENTA UBV:
Caracas, noviembre de 2014
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ...........................................................................................7Referencias Bibliográfi cas ...............................................................................16
I. FORMACIÓN DE VALORES EN NUESTRA AMÉRICA ..............191.1 Valor y valoración ..........................................................................................221.2 La crisis de valores: una realidad que hay que enfrentar desde la educación 291.3 El valor laboriosidad. Papel de la educación en su formación ......................34Referencias Bibliográfi cas ...............................................................................41
II. EL PENSAMIENTO AXIOLÓGICO DE SIMÓN RODRÍGUEZ FUENTE PARA LA FORMACIÓN DE VALORES EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS .............................................................................................432.1 .La educación en valores en el Sistema Educativo Bolivariano en Venezuela .....432.2 Vida y obra de Simón Rodríguez: Un legado para la formación de valores ..572.3 Consideraciones metodológicas para formar y desarrollar valoresrobinsonianos. ......................................................................................................662.4 Fundamentos teóricos que sustentan la formación de valores robinsonianos 72Referencias Bibliográfi cas ...............................................................................75
III. LA IDENTIDAD NACIONAL Y LA EDUCACIÓN EN VALORES:VASOS COMUNICANTES DESDE LA LITERATURA ...................................793.1 La problemática de la identidad nacional en la educación en valores ...........80Dimensión psicosocial .........................................................................................92Dimensión ideopolítica ........................................................................................93Dimensión cultural ...............................................................................................933.2 La literatura y la identidad nacional: la metáfora contra la desmemoria .......95Referencias Bibliográfi cas .............................................................................109
CONCLUSIONES ............................................................................................. 113
7
INTRODUCCIÓN
La humanidad recibió al siglo XXI con múltiples contradicciones y sueños por realizar. Por una parte se decía que se entraba a una nueva era de la información o del conocimiento, mientras por otra se vaticinaba una crisis estructural del capitalismo que sacudiría a todo el sistema, tal como ha sido evidente a lo largo de los primeros trece años transcurridos; una crisis que en estos momentos se encuentra en pleno apogeo y para la cual no se avizora una solución en los marcos de este sistema.
La globalización neoliberal ha demostrado su incapacidad para resolver los graves problemas que ponen en peligro a la especie humana y al plane-ta. La polarización entre ricos y pobres, entre norte y sur, por solo citar las más inmediatas a nuestra realidad, llegó a su extremo.
Hoy, como nunca antes, es imprescindible contar con el criterio de las masas populares para lograr una fuerza coherente que sin acudir a la guerra, por los peligros que está adquiere, dada la existencia de un arsenal capaz de destruir a la humanidad, pueda, por la vía de una democracia participativa, modifi car las condiciones imperantes. Este propósito está estrechamente relacionado con la preparación de ellas, por eso cuando se trata de lograr transformaciones radicales en aras de un mundo mejor, el desarrollo de la educación en general y el de la educación en valores en particular ocupa un lugar esencial.
Por esta razón, en la tradición de lucha de los pueblos latinoamerica-nos y caribeños, el proyecto político ha estado indisolublemente unido a un proyecto educativo que ha aspirado a la educación popular. Este ideal puede concretarse en la medida que la voluntad política de los gobiernos coincide con la voluntad política de las mayorías y en una estrecha relación entre gobierno y pueblo se implementa una política educativa de estado.
En Latinoamérica y el Caribe en el siglo XX, fue Cuba el único país que pudo eliminar el analfabetismo. En el histórico documento La Historia me absolverá (1953), alegato presentado en el juicio que se le hiciera a los asaltantes del Cuartel Moncada, Fidel Castro analizó dentro de los seis problemas principales que tenía el país durante la república neocolonial, el de la educación y anunció que una vez tomado el poder constituiría uno de los primeros aspectos a atender a resolver, sobre la base de lo más rico de la tradición educativa cubana, cuya síntesis más acabada se encontraba en la obra del apóstol José Martí (1853-1895). En este documento precisó:
Formación de valores en Nuestra América
8
Finalmente, un gobierno revolucionario procedería a la reforma integral de nuestra enseñanza…para preparar debidamente a las generaciones que están llamadas a vivir en una patria más feliz. No se olviden de las palabras del Apóstol:…El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos, en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. (Castro, F., 1973: p 51)
Entre las cinco leyes revolucionarias que propuso para garantizar la calidad de vida y la formación integral del hombre (Castro, F., 1973: pp. 39-51), se encontraba la reforma integral de la enseñanza.
Al triunfar la Revolución cubana el 1ero de enero de 1959, de inmediato se comienza la aplicación del programa del Moncada, como se le conoce también a este documento. Se concretaron las aspiraciones de generacio-nes de educadores con la creación de una escuela laica, gratuita, científi ca, con todos y para todos. La política educacional priorizó la extensión de los servicios educacionales, la eliminación del analfabetismo y los cambios en las estructuras del Ministerio de Educación (Bell, 2008: p. 114).
El 17 de febrero de 1961, se declaró iniciado el Plan Urgente de Alfa-betización (Buch y Suárez, 2004, p. 197). Este contempló: la Reforma In-tegral de la Enseñanza- Ley 680 del 22 de diciembre de 1959-, la extensión y democratización de los servicios educacionales y su puesta en marcha, el logro de la plena escolarización y la creación en un año de más planteles que los existentes durante el período neocolonial (Castro Ruz, 2002, pp. 14-21).
Se inició la primera revolución educacional cubana, como cumplimien-to de una de las aspiraciones históricas de los ideales emancipadores y educativos en la historia de Cuba.
En las bases de la Reforma quedaron explícitos los fi nes de la educa-ción para este período, cuando se declaró: “La educación se propondrá el desarrollo pleno, íntegro, de la personalidad humana, es decir, el desarrollo de la naturaleza potencial o virtual del hombre a toda la plenitud de su ser y su valor” (Castro, F., 1960: p. 220).
En el Mensaje educacional al pueblo de Cuba, Armando Hart Dávalos, entonces Ministro de Educación, explicó al país el contenido de la pro-yección de la reforma de la enseñanza (Hart, A.. 1960: p. 26). Formaba parte de este proceso transformador la creación de un hombre nuevo, de ahí que la defensa de valores como el patriotismo, el internacionalismo, el latinoamericanismo, la dignidad, el decoro, la honestidad y el amor al tra-bajo, constituyeran una regularidad de la refl exión axiológica en esta etapa (Idem, pp. 51-59).
Formación de valores en Nuestra América
9
Cuba ha llevado a cabo un proceso de transformaciones educativas (MINED, 1999, pp. 62-63), en consonancia con las propias exigencias de los avances de la ciencia y del país, se ha logrado garantizar una educación masiva y de calidad a pesar de las difíciles condiciones económicas, como resultado del bloqueo impuesto por Estados Unidos durante más de cin-cuenta años.
A este panorama en Cuba, se contrapone el de América Latina y el Caribe (Velázquez, E,. 2013). Aunque en las últimas décadas del siglo XX el tema de la educación se había planteado en la agenda de las múltiples reuniones, simposios, conferencias regionales y mundiales, y se abordó como una meta la eliminación del analfabetismo antes del nuevo milenio (Casañas, M,. 2005: pp. 11-16), la agudización de las desigualdades y la exclusión de las mayorías a la educación como resultado de las políticas neoliberales hizo imposible alcanzar este resultado. La privatización y la descentralización no pueden resolver un problema que requiere involucrar a toda la sociedad y estas son inseparables de la política neoliberal. El au-mento de la educación privada fomenta la formación de élites y las masas más carentes y necesitadas continúan al margen de los procesos lógicos que conlleva el desarrollo, la tan anhelada cultura de paz, que implica la justicia, la equidad, la participación activa de todos los miembros de la sociedad en la toma de decisiones entre otros factores, no puede lograrse sin la inclusión de los millones de desposeídos y analfabetos que pululan en este continente.
Este contexto propició el despertar de América Latina, se produjo la llegada al poder por diversas vías de gobiernos de izquierdas con progra-mas populares. El triunfo de las fuerzas bolivarianas en Venezuela lidera-das por Hugo Rafael Chávez Frías- 1998- y la consolidación del proceso de cambio en este país, constituyó el primer síntoma de las transformacio-nes sociales en la región (Chávez, H,. 2004: pp. 18-21).
La Revolución Bolivariana, marcó el inicio de una nueva etapa en la cual las ideas de Francisco de Miranda, Simón Rodríguez, Simón Bolívar y José Martí, por solo señalar lo más representativo de esta línea de pensamiento defensora de la identidad, la independencia y la integración latinoamericana en el siglo XIX (Martell, M, 2008), así como el pensamiento de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, continuadores en el siglo XX de este ideario, se convertirían en los núcleos básicos esenciales de la fundamentación teórica y guía de un proceso profundo de transformaciones a favor de los pobres y más excluidos para garantizar una sociedad justa y digna.
Venezuela, a pesar de ser uno de los países del continente de mayores recursos naturales y con una enorme riqueza petrolera, había seguido el mis-
Formación de valores en Nuestra América
10
mo camino que el resto de los países de América Latina. Traicionado Simón Bolívar por la oligarquía de su tiempo, gobiernos dependientes del capital foráneo posibilitaron que se profundizaran las diferencias entre una mayoría pobre y excluida y las minorías vinculadas al poder económico y político.
En 1998 el gobierno bolivariano recibió una Venezuela con un panora-ma educativo muy dañado por las políticas neoliberales que se manifestaba en (Chávez Frías, 2004, pp. 20-21):
• Una tasa de escolaridad del 59%, y con solo un 2,8% del Producto Interno Bruto destinado a la educación.
• Más de 1 500 000 personas analfabetas.• Más de 2 millones sin culminar el 6to grado.• Cerca de 2 millones sin terminar la educación media.• Una población con un índice de lectura sumamente bajo, con solo 0,3
libros por familia.• Más de 500 000 bachilleres sin cupo en las universidades, porque estas
constituían un privilegio de las minorías.• La mayoría de los niños y niñas ingresaban al primer grado de la Edu-
cación básica sin pasar por el preescolar.• El fracaso escolar y la repetición eran fenómenos potenciados por las
profundas desigualdades económicas que generaban a su vez un défi cit proteico-calórico y muchas veces además, afectivo, con dosis de violen-cia, así como el abandono de la escuela.
• Los niveles bajos de prosecución de estudios constituían una práctica inherente al sistema de desigualdades predominantes, lo que en la dé-cada del 90 se manifestaba en:
De cada 100 niños y niñas que ingresaban al primer grado, solo 91 llegaban al tercero y 59 al sexto grado. De esos 100, solo 39 lograban terminar el noveno grado y un número no mayor de 19 alcanzaba el bachillerato, de los cuales, solo 5 tenían la posibilidad de acceder a la Educación Superior. De cada 10 niños y niñas que ingresaban al sistema escolar, 8 no lograban graduarse de bachilleres.
Estas cifras son evidentes de que en Venezuela, el neoliberalismo había favorecido el crecimiento progresivo de las matrículas del sector privado y deteriorado de forma acelerada la educación pública. Por estas razones no fue casual que el gobierno bolivariano tuviera entre sus prioridades a la educación, para garantizar la justicia social, la equidad y posibilitar una democracia participativa.
Formación de valores en Nuestra América
11
Para llevar adelante estas transformaciones ha tenido que vencer la re-sistencia de la oligarquía retrógrada que no ha dudado en utilizar cualquier vía para obstaculizar el avance de la revolución, entre ellas oponerse a la decisión democrática del pueblo de elegir una nueva constituyente -1999- lo que era imprescindible para garantizar un nuevo proyecto de nación.
El Referendo efectuado para ello, fue avalado por la mayoría del pueblo y fue aprobada la nueva constitución que incluía el nombre de República Bolivariana de Venezuela, dejando bien defi nido desde el propio nombre que se trataba de un camino diferente al seguido hasta el momento por los gobiernos corruptos y vendidos al capital extranjero.
El gobierno, amparado por la nueva constitución, decretó varias leyes habilitantes y adoptó medidas que iniciaron las transformaciones deseadas y que necesitaba la mayoría, entre estas la creación de las escuelas boliva-rianas iniciaba el camino de las transformaciones en la educación.
La oligarquía arremetió contra estos cambios. En diciembre de 2001 se produciría el paro empresarial y meses después, en abril de 2002, el golpe de estado que se mantuvo por 48 horas, gracias al apoyo popular a su líder que logró restituirlo en el poder. En diciembre de ese mismo año -2002 - , se produjo el paro petrolero de las empresas privadas y de la petrolera del Estado (PSVDA), cuya gerencia principal representaba los intereses del Imperialismo del Norte.
Sin embargo, esta resistencia fue vencida por la fusión del sector militar con el civil, dos partes del pueblo que se complementaron para fortalecer las transformaciones y propiciar su profundización.
El nuevo milenio, para sorpresa de los apologistas del imperio, se abría paso con el despertar de América Latina, si en el siglo XIX fue en Vene-zuela donde se lanzó el grito de independencia del imperio colonial espa-ñol y fueron los venezolanos Francisco de Miranda (Picón, M,: 1972, pp. 21-27) y Simón Bolívar (Pividal, 1977, pp. 133-140) teóricos y estrategas militares de esa contienda; en el siglo XXI, en este mismo país se retomó el camino redentor y liberador del Imperio más feroz y cruel de esta época. Fidel Castro lo había vaticinado cuando expresó:
Venezuela es el país más rico de América…tiene un pueblo for-midable…es la patria de El Libertador, donde se concibió la idea de la unión de los pueblos de América. Luego Venezuela debe ser el país líder de la unión de los pueblos de América (Castro Ruz, 1959: p. 7)
No obstante contar con la nueva Constitución en 1999, la Asamblea Nacional en aquellos primeros años- desde 1998 hasta el 2005- estaba for-
Formación de valores en Nuestra América
12
mada por diputados de una gran heterogeneidad política, representantes de los diversos partidos políticos que habían coexistido durante la 4ta Re-pública, exceptuando una minoría de lo que fuera en aquellos momentos el partido del presidente 5ta República; pero además, aún en aquellos que acompañaron al presidente en su campaña electoral, así como en la masa de sus electores, no había una conciencia política bien defi nida del destino de la nación y de la profundidad de los cambios que se necesitaban, unido a ello la maquinaria burocrática burguesa que tampoco se podía derribar de un plumazo, constituyeron obstáculos al proceso de cambio que con-dujo a la búsqueda de alternativas viables para agilizar las transformacio-nes que se necesitaban.
Con el pensamiento de Bolívar como guía fundamental, el Presidente Hugo Chávez creó una de las proezas sociales más grandes de Latinoamé-rica: las misiones sociales, sobre las que declaró:
Las misiones sociales venezolanas, como experiencia inédita en el mapa social de América Latina y el Caribe, surgieron en el segundo trimestre del pasado año [abril de 2003], precisamente como expresión del desarrollo de la Revolución bolivariana en la búsqueda de soluciones verdaderas a los seculares problemas de la población humilde del país, que abarca más del 65% de los 24 millones de habitantes de Venezuela (Chávez, H,. 2004: p. 16).
Las Misiones están en correspondencia con el primer objetivo estra-tégico de la Revolución Venezolana: Avanzar en la conformación de una nueva estructura social, avanzar hacia una sociedad de iguales y para ello hay que darle más y más poder a los pobres (Muñoz, 2005).
Las Misiones educativas en Venezuela constituyen el motor impulsor de las transformaciones necesarias en el sistema de educación en general, su objetivo fue incluir a los excluidos del sistema educacional y constituyen la concreción de una política educativa de Estado que como estrategia a corto plazo permitió que el país eliminara el analfabetismo en octubre del año 2005, y a largo plazo elevará el nivel cultural de toda la población como un momento indispensable para alcanzar la verdadera democracia y la libertad.
Comenzó con la Misión Robinson, en junio del 2003, la acogida y el impacto que provocó, así como la decisión del pueblo de defender sus conquistas y aprovechar el tiempo perdido, unido a la voluntad política del gobierno, propició que rápidamente le sucedieran las otras misiones: Misión Robinson II, Misión Ribas y Misión Sucre.
La Misión Robinson. Se inició el 1ero de julio de 2003 con el objetivo de alfabetizar a lo largo y ancho del país, con el empleo el método cubano
Formación de valores en Nuestra América
13
audiovisual “Yo sí puedo”, adecuado a la realidad y a las necesidades vene-zolanas (Istúriz, 2005, pp. 13-27).
La Misión Robinson II. En septiembre de 2003 inició con un plan piloto y luego se extendió a todo el país. Fue creada para garantizar la prosecución de los estudios hasta el 6to grado, de aquellos que fueran alfabetizados, aunque también asimiló a los que no habían podido llegar a esta meta a pesar de saber leer y escribir.
La Misión Ribas (López, 2011), comenzó el 17 de noviembre de 2003, con la clase inaugural del Presidente de la República (Chávez, H,. 2003). Le ofreció la posibilidad a todos aquellos que no habían culminado el nivel básico de concluirlo y obtener el título de bachiller, pero al mismo tiempo le garantizaba la continuidad de estudios a todos los que alcanzaran el sex-to grado por la vía de la Misión Robinson II.
La Misión Sucre, se inició el 3 de noviembre de 2003, para incorporar a los estudios de nivel superior a más de 500 000 bachilleres que habían quedado sin cupo en las universidades de las que fueron excluidos, pero también ha permitido un ingreso seguro a este nivel a los graduados de la Misión Ribas, a los miles de excluidos que cada año se han seguido quedando fuera del sistema regular tradicional de la educación superior (Documento, 2004; Ruiz Adrián, 2011 y De Lorza, 20011).
El Estado Plurinacional de Bolivia también asumió como prioridad las transformaciones educativas y en diciembre del año 2008 pudo cumplir con la tarea de la alfabetización masiva y a corto plazo (Labrada, J., 2012), en fecha más reciente lo logró la República de Nicaragua-diciembre 2012-
América Latina y el Caribe aspira a superar los índices de desarrollo ac-tual, que es una exigencia para alcanzar un desarrollo humano sostenible, pero ello requiere de cambios educativos signifi cativos tanto en cantidad como en calidad, y formar los recursos humanos que son indispensables para este objetivo, no solo en los conocimientos, el dominio de la informá-tica y la creatividad, sino también una nueva actitud ante la vida.
En la Conferencia Inaugural de Pedagogía 2013, la ministra de Educa-ción de Cuba, ratifi có la necesidad de una educación para la vida, centrada en la atención al ser humano. Al preguntarse cómo deben organizar los esfuerzos en la región para lograr que la educación prepare para la vida plena como propugnaron nuestros padres fundadores, la respuesta está:
los modos de hacer, pensar y trabajar la cultura de los pueblos, sus valores; se trasmiten de unas generaciones a otras como par-te del proceso de socialización en que transcurre la vida, el cual resulta más complejo ahora por los efectos de la globalización
Formación de valores en Nuestra América
14
neoliberal que trata de imponer formas de actuar y modos de vida únicos (Velázquez, E., 2012, p. 6).
El siglo XXI necesita un individuo con una fi losofía diferente, am-bientalista, y humanista por esencia, una ética basada en la equidad y la solidaridad, donde el respeto al otro, cualquiera que sea su cultura o raza, constituya un principio inviolable, donde el hombre y la mujer sean un ente activo de todos los cambios sociales y se alcance la democracia ver-dadera, democracia participativa y protagónica como la denominara Hugo Chávez Frías (Dieterich, H., 2005: pp. 166-174).
Los cánones de la modernidad han agotado ya todas sus posibilidades, la sociedad de consumo, la mentalidad pragmática con su individualismo extremo utilitario, el sistema capitalista no puede por su naturaleza resol-ver la crisis a que se enfrenta la humanidad hoy, el planeta está amenazado, las especies incluyendo al hombre también, hay recursos que se agotan a ritmos no previstos, a la crisis energética que se vive hoy y que se agudizará en el transcurso de los años se le unirá la crisis del agua que ya ha develado sus primeros síntomas.
Se impone la búsqueda de alternativas, de otros modelos sociales don-de la distribución racional de los recursos de que se dispone, los resultados de la ciencia y la tecnología, la cultura creada, puedan ser empleados para el bien de la humanidad a partir de nuevas relaciones de producción y en correspondencia con ellas otras formas de distribución de la producción y de la organización de la vida social en general, lo que requiere a su vez de una educación en los valores que lo propicien: la laboriosidad, la so-lidaridad, la justicia, la identidad, la democracia, la paz, entre otros son esenciales en estas transformaciones.
Esta utopía solo puede hacerse realidad a lo largo de un proceso en el cual se logre una educación de calidad, sobre la base de transformacio-nes radicales en la esfera económica, política y en el marco de relaciones regionales e internacionales que contribuyan a ello. Los pasos que se han dado en la integración regional a partir de la creación del ALBA1 (Casanas
1 El presidente Hugo Rafael Chávez Frías, lanzó la Alternativa Bolivariana para las Américas- ALBA - en la cumbre de jefes de estado celebrada en la Isla Margarita en diciembre del 2001, luego en diciembre del 2004 en su visita a la Habana, se fi rmaron la Declaración y los acuerdos del ALBA entre Cuba y Venezuela, se inció así un nuevo tipo de integración. Más tarde se incorporó Bolivia, Nicaragua, Honduras, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Granadinas, Ecuador y más recientemente Santa Lucía. El mismo presidente Chávez en el 2006 propuso que recibiera el nombre de Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América como expresión de su objetivo principal. Las perspectivas de incorporación de otras islas del Caribe y de otros países de la región, vislumbran una forma de integración en correspondencia con los intereses de los pueblos del continente que hará realidad las ideas de Miranda, Bolívar y Martí.
Formación de valores en Nuestra América
15
Díaz, 2005), como un nuevo tipo de relación basadas en la solidaridad y en el respeto a la autodeterminación y la identidad nacional y la reciente creación de la CELAC2, han marcado un nuevo rumbo en las políticas de los estados de América Latina y el Caribe para avanzar unidos en el logro de estas aspiraciones.
La lección de la necesaria integración de cultura – educación y valores en la educación del continente para enfrentar los desafíos del siglo XXI, tienen como brújula la idea de Simón Bolívar cuando expresó: “Las Na-ciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso con que camina la educación” (Bolívar, 1979: p. 338).
Dra. C. Mirta Casañas Díaz.
2 Es un organismo intergubernamental de ámbito regional, constituido por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y el Caribe en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, conformada por la XXI Cumbre del Grupo de Río y la II CALC (Cumbre de América Latina y del Caribe sobre Integración y Desarrollo), en la Riviera Maya, México, los días 22 y 23 de febrero de 2010. Sus Estados miembros son: Antigua y Barbuda; República Argentina; Mancomunidad de las Bahamas; Barbados; Belice; Estado Plurinacional de Bolivia; República Federal de Brasil; República de Chile; República de Colombia; República de Costa Rica; República de Cuba; República Dominicana; Mancomunidad de Dominica; República del Ecuador; República de El Salvador; Granada; República de Guatemala; República Cooperativa de Guyana; República de Haití; República de Honduras; Jamaica; Estados Unidos Mexicanos; República de Nicaragua; República de Panamá; República del Paraguay; República del Perú; Santa Lucía; Federación de San Cristóbal y Nieves; San Vicente y las Granadinas; República de Surinam; República de Trinidad y Tobago; República Oriental del Uruguay; República Bolivariana de Venezuela.
Formación de valores en Nuestra América
16
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bolívar, Simón. (1979) La instrucción pública; y los consejos para la educación de su sobrino Fernando Bolívar. Obras Completas de Bolívar. (Recopilador Mijares, A) Vol III. Editorial Cumbre. México.
Bell, J. (dir) (2008). Documentos de la Revolución cubana 1961. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
Buch, L. M. y Suárez, R. (2004). Gobierno Revolucionario Cubano. Primeros pasos. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
Casañas Díaz, M. (2005). El ALBA. Caracas: Ministerio de Educación Superior de Venezuela.
Casañas Díaz, M (2005). El cambio Educativo: un reto de las políticas nacionales ante el nuevo milenio. Caracas, Venezuela: Ediciones Imprenta Universitaria. Universidad Bolivariana de Venezuela.
Castro Ruz, F. (1959). Discurso pronunciado en la Universidad Central de Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 1959. Versión taquigráfi ca de las Ofi cinas del Primer Ministro.
Castro Ruz, F. (1960). Discurso en el acto con los empleados del co-mercio el 4 de junio de 1960. La Habana: Obra Revolucionaria (10).
Castro Ruz, F. (1973). La Historia me Absolverá. La Habana: Comisión de Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Castro Ruz, F.(2002). Discurso pronunciado por en el acto de inau-guración ofi cial del curso escolar 2002-2003. Periódico Granma. Órgano Ofi cial del PCC de Cuba. 17 de septiembre. pp. 1-3
Chávez Frías. H. (2003). Discurso pronunciado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en el Acto Inaugural de la Misión Ribas, el 17 de noviembre del 2003, en la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño. Caracas, Venezuela: Ministerio de Educación.
Chávez Frías, H. (2004). ¿Queremos acabar con la pobreza demos poder a los pobres? La experiencia Venezolana. Presentado por el Presidente de la RBV en la Reunión de Jefes de Estados, convocada por el Presidente de Brasil Luis Inácio Lula Da silva. Brasil: Naciones Unidas.
De Lorza, S. (2011). La universalización de la educción superior en Venezuela. Tesis en opción al grado científi co de Doctor en Ciencias de la Educación. IPLAC, La Habana, Cuba.
Documento elaborado por el MINED (1999). La Educación en Cuba. Encuentro por la unidad de los Educadores Latinoamericanos. Pedagogía 99.
Formación de valores en Nuestra América
17
Documento (2004). Fundamentos conceptuales de la Misión Sucre. Caracas: Ministerio de Educación Superior.
Dieterich, H. (2005). Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI. Barquisi-meto. Estado Lara, Venezuela: Imprenta Horizonte, octava edición. ISBN 987-1158-36-X.
Istúriz, A. (2005). Territorio Libre de analfabetismo. Intervención del Ministro de Educación de Venezuela en el Primer Congreso Mundial de Alfabetización celebrado en La Habana del 30 de enero al 4 de febrero del 2005. Caracas, Venezuela: Ministerio de Educación y Deportes.
Hart Dávalos, A. (1960). Mensaje educacional al pueblo de Cuba. Documen-to. La Habana: MINED.
Labrada Rosabal, J. (2012). La alfabetización en Venezuela y Bolivia: una metodología para su implementación. Tesis para optar por el grado científi co de Doctor en Ciencias Pedagógicas. IPLAC. La Habana, Cuba.
López, R. (2011). Diseño curricular para la formación de bachilleres en la Misión Ribas en la República Bolivariana de Venezuela. Tesis para optar por el grado científi co de Doctor en Ciencias Pedagógicas. IPLAC. La Habana, Cuba.
Martell Díaz, M (2008). Identidad, independencia y unidad fundamen-to de la integración en América Latina y el Caribe. Sus principales expo-nentes en el siglo XIX. Tesis presentada para optar por el título académico de Máster en Estudios Sociales. Matanzas, junio 2008.
Muñoz, L (2005). Los diez objetivos estratégicos de la Revolución Ve-nezolana. Folleto No. 2. Caracas, Venezuela: Editado por el Ministerio de Educación Superior.
Picón Salas, M (1972). Miranda. La Habana: Instituto Cubano del Libro.Pividal, F (1977). Bolívar: Pensamiento Precursor del antiimperialismo. Premio
Casas de las Américas 1977. La Habana: Casa de las Américas.Ruiz Adrián, A. E. (2011). La transformación de la educación superior
en el gobierno bolivariano (1999–2006). Tesis en opción al grado cientí-fi co de Doctor en Ciencias de la Educación. IPLAC, La Habana, Cuba.
Velázquez Cobiella, E. E. (2013). Conferencia Inaugural “Educación para la vida: un desafío permanente a los sistemas educacionales de América Latina y el Ca-ribe. En Pedagogía 2013. La Habana: MINED. ISBN 978 – 959 – 18-0883-7
19
I. FORMACIÓN DE VALORES EN NUESTRA AMÉRICA
Autora: Dr. C. Filosófi cas Mirta Casañas Díaz3
En la educación de las nuevas generaciones intervienen las diferentes agencias y agentes socializadores de la sociedad, que son las encargadas de trasmitir toda la herencia cultural heredada y en correspondencia con ella y las necesidades y aspiraciones de las condiciones históricas concreta, ga-rantizar formas superiores de convivencia, de equidad y de justicia social.
A simple vista podría entenderse como un proceso lineal de ascenso que le ha garantizado a la humanidad en cada etapa de su desarrollo des-plegar todas sus potencialidades para el bienestar de todos, pero la historia ha sido otra, porque este proceso está mediatizado por los disímiles inte-reses de clases, y son las que sustentan el poder económico y político, las que han logrado por la fuerza, imponer sus aspiraciones y marcar el rumbo de la educación formal, utilizando además como vía fundamental la exclu-sión de las mayorías a este proceso, debilitando así su acción en la esfera económica, política y jurídica fundamentalmente.
La resistencia de los oprimidos se ha expresado en las diversas formas de lucha que pasa por la económica y la política como las más evidentes, hasta por la que se ha sostenido en el seno de la familia y las comunida-des, aparentemente silenciosa, que ha logrado mantener y preservar las costumbres, las tradiciones, en sentido general su identidad, en medio de un bombardeo mediático dirigido a imponer la cultura de los centros de poder.
Por eso, en América Latina y el Caribe los proyectos políticos y educa-tivos han estado estrechamente relacionados cuando han estado dirigidos a luchar por la emancipación de toda la sociedad. Lo que ha hecho posible contar con un ideario educativo de avanzada que ha marcado la forma-ción de los valores que se necesitan para garantizar la independencia y el desarrollo de nuestros pueblos, defendido y trasmitido por generaciones de maestros.
3 Mirta Casañas Díaz, Matanzas. Cuba. Dra. En Ciencias Filosófi cas, Investigadora Auxiliar, Profesora Titular y Consultante. Ha ocupado los cargos de Jefe de Departamento de Filosofía, Vicedecana de la Facultad de Humanidades y Vicerrectora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Matanzas, donde se desempeña como docente desde 1977 hasta la actualidad. Desde septiembre del 2003 hasta julio del 2007 coordinó la colaboración cubana para la Universidad Bolivariana y la Misión Sucre en la República Bolivariana de Venezuela. Ha mantenido como línea de investigación principal el pensamiento cubano y latinoamericano. Ha impartido conferencias y cursos para estudiantes y profesores en Universidades de México, Colombia, Canadá y Venezuela.
Formación de valores en Nuestra América
20
Las ideas educativas de José Martí constituyen un referente inevitable cuando se trata de la formación del ciudadano que se necesita en este contexto, porque sintetizó magistralmente el legado de la rica tradición del pensamiento cubano y de lo mejor de la cultura latinoamericana y uni-versal de su época, para ponerlo en función de un proyecto libertador que tenía como base un humanismo revolucionario concreto.
Su pensamiento multifacético, integrador de lo político, lo ético, lo es-tético, lo axiológico, de la cultura universal y latinoamericana en función de la identidad nacional, es una genuina representación de la dialéctica de lo auténtico y original con lo universal, lo que logró porque el núcleo de su pensamiento lo constituyó todos los hombres de la tierra y muy en es-pecial los desposeídos y explotados, como se evidencia en su célebre verso “Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar” (Marinello, J. 1973, p 41). Por su vigencia marca el camino de los valores que se deben formar en las actuales generaciones.
Para Martí, la educación era un proceso en que el hombre ha de prepa-rarse para guiar sus fuerzas, precisó:
La educación es como un árbol: se siembra una semilla y se abre en muchas ramas. Sea la gratitud del pueblo que se educa árbol protector, en las tempestades y las lluvias, de los hombres que hoy les hacen tanto bien. Hombres recogerá quien siembra escuelas”. (Martí, J. 1963, tomo VII. p. 15)
En 1883 publicó en Estados Unidos -en La América-, su concepto de educación más completo:
Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive; es ponerlo a nivel de su tiempo, para que fl ote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podía salir a fl ote; es preparar al hombre para la vida. (Martí, J. 1963, tomo VIII. p. 281).
Estas refl exiones tienen un profundo contenido pedagógico y axiológi-co. Dos fueron las preocupaciones que situó como objeto de la educación: la correspondencia de la educación con la época y la necesidad de tener en cuenta, en el desarrollo humano, las cualidades estrictamente espirituales.
La concepción de la educación de José Martí, fue elaborada teniendo en cuenta la especifi cidad del hombre americano, las condiciones y necesi-
Formación de valores en Nuestra América
21
dades de nuestra América (Escribano, E. 2006, pp. 11-12). Consideró que la educación debe formar al hombre; desarrollar todas sus disposiciones y fuerzas naturales, garantizar la transmisión de las experiencias histórico–sociales que anteceden a una generación; posibilitar la actuación científi -ca, técnica y cultural del hombre con respecto a su época; habilitarlo de medios personales para vivir de su trabajo honradamente; desarrollarlo espiritualmente, consolidar su ética de la dignidad, su independencia, la capacidad de amar, de crear; prepararlo para aprender por sí mismo, por eso concibió la educación como una preparación para la vida.
Su ideario educativo se manifi esta (Escribano, E. 2006, p 14-15) en:- El sustento de una nueva ética basada en el humanismo y la libertad del
hombre y los pueblos.- La educación debe estimular el desarrollo y propiciar la independencia.- La educación debe tener un carácter popular y científi co en todos los
niveles.- La educación no puede obviar la educación familiar que sustenta el
amor al trabajo, la ciencia, el arte y la independencia.- La educación como un proceso continuo de desarrollo de valores.
Sus refl exiones axiológicas pueden considerarse como principios parti-culares que guían la praxis pedagógica, entre ellas se distingue:
1. La unidad entre lo intelectual y lo afectivo, como se expresa cuando afi rmó: “el pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimien-tos”. (Martí, J. Tomo XVII, 1963. p.375)
2. La necesidad de educar la inteligencia como algo natural, vinculada a la vida y en función del desarrollo humano. Afi rmó:
“Esta educación directa y sana, esta aplicación de la inteligen-cia que inquiere a la naturaleza que responde: este empleo des-preocupado y sereno de la mente en la investigación de todo lo que salta a ella, la estimula y le da modos de vida; este pleno y equilibrado ejercicio del hombre de manera que sea como de sí mismo puede ser y no como los demás ya fueron: esta edu-cación natural, quisiéramos para todos los países nuevos de la América”(Martí, J., tomo VIII, 1963, p.287).
3. La educación para la identidad latinoamericana. Declaró: “…. Y por un-gida que esté para los hombres libres la América en que nació Lincoln, para nosotros, en el secreto de nuestro pecho, sin que nadie ose tachár-noslo ni nos lo pueda tener a mal, es más grande, porque es la nuestra
Formación de valores en Nuestra América
22
y porque ha sido más infeliz, la América en que nació Juárez”(Martí, J., tomo VIII, p. 134), agregó: “… vivimos orgulloso de nuestra América, para servirla y honrarla”(Martí, J., tomo VIII, 1963, p. 140).
4. El vínculo del estudio con el trabajo.José Martí argumentó la necesidad de que la formación del hombre
tuviera una base laboral y práctica (Martínez M, 1997), que estos se prepa-raran para el trabajo activo y creador de bienes necesarios para la sociedad como una condición para obtener la felicidad individual y social. Defendió la enseñanza de los ofi cios y de los procesos productivos en todas sus direcciones: en el trabajo agrícola y en el industrial, así como tenerlos en cuenta en la formación de especialistas universitarios y en la preparación para la vida hogareña, porque para él, el trabajo es una actividad inheren-te al ser humano como se concibió en la tradición humanista amerindia (Martí, J., tomo VIII, 1963, p 154). También destacó las ventajas físicas, morales e higiénicas que propiciaba el vínculo orgánico entre el estudio y el trabajo en todo el proceso de educación del hombre:
Ventajas físicas, mentales y morales vienen del trabajo manual….El hombre crece con el trabajo que sale de sus manos. Es fácil ver cómo se depaupera, y envilece a las pocas generaciones, la gente ociosa hasta que son meras vejiguillas de barro, con extremida-des fi nas, que cubren de perfumes suaves y de botines de charol: mientras que el que debe su bienestar a su trabajo, o ha ocupado su vida en crear y transformar fuerzas, y en emplear las propias tiene el ojo alegre, la palabra pintoresca y profunda, las espaldas anchas, y la mano segura. Se ve que son ésos los que hacen el mundo: y engrandecidos, sin saberlo acaso, por el ejercicio de su poder de creación, tienen cierto aire de gigantes dichosos, e inspi-ran ternura y respeto (Martí, J., tomo VIII, 1963, p. 285).
Las refl exiones educativas de José Martí tienen un profundo contenido axiológico, epistemológico y metodológico que se relacionan entre sí para orientar el rumbo de una educación emancipadora para América Latina y el Caribe.
1.1 Valor y valoración
Para comprender el papel de la escuela y el maestro en la formación de valores es imprescindible primero asumir una determinada posición ante este fenómeno y por eso se debe precisar el sistema de conceptos que se tendrá en cuenta
Formación de valores en Nuestra América
23
Por valor se entiende la capacidad que poseen determinados objetos y fenómenos de la realidad de satisfacer alguna necesidad humana, de tener una determinada signifi cación social. Lo valioso es signifi cativo, pero no todo lo que tenga una signifi cación social es un valor.
Valor es solo una forma de signifi cación social, aquella que desempeña un papel positivo en el desarrollo de la sociedad, que contribuye directa o indirectamente con su sustentabilidad, por lo tanto los valores sólo pue-den ser positivos (Fabelo, J., 1989. pp. 21 – 68).
El valor posee carácter objetivo no porque el sujeto de la valoración sea la sociedad, sino en consecuencia de que las necesidades que ella ex-presa son las necesidades sociales impregnadas en el sistema de relaciones sociales, en el cual está incluido el objeto dado. Estas necesidades por su parte, son objetivas, son expresión de las tendencias reales del desarrollo social, constituyen el resultado de la necesidad histórica. El contenido de estas necesidades se forma, en última instancia, sobre la base de la síntesis de las necesidades individuales de muchos miles de millones de hombres, presentes y futuros ( Engels, F, 1975, p.106).
Los valores no existen fuera de las relaciones sociales y como todo fenómeno social posee un carácter histórico-concreto. El valor como con-cepto expresa por un lado las necesidades cambiantes de los hombres y por el otro, fi ja la signifi cación social positiva de los fenómenos naturales y sociales para la existencia y el desarrollo de la sociedad. De ahí la necesidad de conocer las tendencias generales del desarrollo socio – histórico y la forma de su manifestación una u otra época y de uno u otro país.
Lo que favorece el desarrollo de la sociedad: la laboriosidad, la soli-daridad, la honradez, la justicia, la equidad, la libertad, la paz, entre otros elementos esenciales para garantizar la superviviencia de la especie y del planeta y una vida digna para todos los hombres y mujeres por igual, cons-tituye un valor, lo que lo difi culta y obstaculiza representa un anti-valor.
Valor y valoración son conceptos íntimamente vinculados entre sí, pero que se diferencian. Mientras el contenido del valor es predominantemente objetivo, en la valoración hay una gran carga subjetiva, ya que depende de cómo el sujeto capte la signifi cación social.
Las valoraciones pueden ser positivas y negativas, mientras que el valor será siempre positivo como apuntamos anteriormente (Fabelo, J, 1989, pp. 61 – 115). El hecho de que el criterio objetivo de los valores lo constituya el desarrollo de la sociedad, evidencia la existencia de determinada jerar-quía de valores.
A pesar que el rasgo distintivo de cualquier valor radica en que este favorece el desarrollo social, no todos los valores cumplen esta función en
Formación de valores en Nuestra América
24
igual medida. Este sistema jerárquico no permanece inmutable, se desa-rrolla, cambia en dependencia del curso de los acontecimientos, del conte-nido y carácter de las necesidades sociales. Por eso es de vital importancia determinar la estructura del sistema de valores en las condiciones concre-tas de la época y el país para dirigir la educación en esa dirección.
La valoración es resultado de múltiples infl uencias. Está estrechamen-te vinculada a otros procesos subjetivos y por eso, hay que establecer su vínculo con fenómenos tales como: las necesidades, intereses y fi nes del sujeto, su conocimiento, su experiencia precedente, ideales, concepción del mundo, etc, sin obviar la tónica emocional que la caracteriza, por eso hay algunos investigadores que abordan esta temática y absolutizan los procesos psicológicos y defi nen el valor como:
“Una formación psicológica de la personalidad, predominante-mente inductora que expresa el grado de importancia o signifi -cación que adquieren para el individuo los objetos, los fenóme-nos y las relaciones interpersonales en un contexto determinado en dependencia de las posibilidades que tienen de satisfacer sus necesidades y se manifi estan a través de las normas de relación que el individuo establece hacia los mismos, y especialmente en la convivencia con los demás miembros de la sociedad(...), tienen una vinculación profunda en el área afectiva de la personalidad, por cuanto expresan signifi caciones personales, implican al área volitiva, porque surgen de una adhesión consciente y afectan el comportamiento dado su carácter regulador e inductor y su mani-festación a través de la conducta del individuo” (Barreras, F., 2003)
La autora aunque reconoce que los procesos psicológicos participan y desempeñan un papel importante en la formación de estos, considera que es necesario verlo desde una óptica más general que es la fi losófi ca.
La valoración implica no sólo conciencia y autoconciencia, sino com-prensión del lugar que ocupa el sujeto en el mundo de las cosas y de su re-lación con el mundo. Las valoraciones están condicionadas históricamente y dependen del lugar del sujeto en el complejo marco de las relaciones sociales, por eso estas no solo pueden ser positivas o negativas, sino que en dependencia del tipo de relación que se establece, así será la actividad valorativa. Pueden ser: económica, política, jurídica, ética, estética, religio-sa, entre las más signifi cativas.
La valoración posee su base en las necesidades e intereses del sujeto que a su vez se encuentran socialmente determinadas por el conjunto de relaciones sociales; en cualquier forma que se presenta (política, jurídica,
Formación de valores en Nuestra América
25
ética, estética, etc.), siempre manifi esta la capacidad de los fenómenos ma-teriales y espirituales de satisfacer las necesidades de los hombres.
Sin embargo, los nexos de las necesidades con la valoración son com-plejos, no representan una relación unívoca y están determinadas por di-ferentes factores: · Un mismo sujeto cumple diferentes funciones y desempeña diferentes
papeles en la vida social. Ejemplos: padres e hijos, jefes y subordinados a la vez. De acuerdo con ello en diferentes relaciones, las necesidades serán diferentes y así será la valoración.
· Las necesidades cambian, se desarrollan y lo que fue valorado positiva-mente en un momento en otro puede ser negativo.
· No todos los objetos que poseen una signifi cación positiva para el su-jeto, satisfacen en igual medida sus necesidades, pueden ser parciales o totales y en ese sentido se establecerá una jerarquía en su valoración.Otro factor condicionante de la valoración y muy vinculado a las ne-
cesidades lo constituyen los intereses. Estos se forman sobre la base de las necesidades y la actividad encaminada a su satisfacción cada vez más plena. El interés es engendrado por las condiciones sociales objetivas y expresa la orientación relativamente estable del sujeto hacia la realización de acciones que permiten la creación, conservación y consumo de aquellos objetos y fenómenos que son signifi cativos. Necesarios para el individuo, la familia, el colectivo, la clase, la nación y la sociedad en su conjunto.
Las necesidades no constituyen el único factor que determinan la in-tensidad y carácter del interés, pero si determinan su dirección; sólo a través del interés se convierten las necesidades en acción.
El interés actúa también sobre las necesidades, creándose entre ellos una relación de condicionamiento mutuo. Los intereses y la actividad en-caminados a su realización permiten no sólo la satisfacción de las necesi-dades presentes en el sujeto, sino además su desarrollo y el surgimiento de nuevas necesidades.
La valoración depende en mucho de los intereses del sujeto. La especifi ci-dad de la valoración consiste precisamente en los estrechos vínculos que guar-da con los intereses del sujeto valorante, en el hecho que en todo momento está condicionado por estos intereses. Esto es así debido al nexo directo de la valoración con la posibilidad del sujeto de satisfacer determinadas necesida-des, lo que engendra el interés hacia uno u otro aspecto del objeto valorado.
Entre los factores que inciden en la valoración se encuentran los proce-sos afectivo – emocionales. Entre las emociones y las valoraciones existen muchas cosas en común. Una y otra son expresión de la signifi cación de los objetos y fenómenos para el hombre y su actividad.
Formación de valores en Nuestra América
26
Las emociones, los estados de ánimo, los afectos, los sentimientos, es-tán relacionados con la satisfacción, o por el contrario, con la insatisfacción o la frustración de nuestras necesidades. La capacidad de expresar emocio-nalmente la relación valorativa del hombre con el mundo es sólo un modo de manifestación de la interacción de la valoración y las emociones. Por el vínculo que tienen las emociones y la valoración con el signifi cado de fenómenos y objetos para el hombre, se acompañan mutuamente y esto es tan general que puede decirse que donde hay valoración hay emociones.
Pero debemos tener en cuenta que las emociones no siempre partici-pan en igual medida en la valoración, y la valoración en las emociones. Por ejemplo: la valoración a nivel cotidiano es más emocional y la valoración a nivel teórico que es siempre más racional. Las emociones por su parte, pueden ser más racionales y en mayor medida están mediadas por la valo-ración; o menos racionales y así menos dependiente de la valoración.
Existen, además, casos en que las emociones surgen con relativa inde-pendencia de la valoración. Esto ocurre cuando en calidad de objeto de la selección emocional actúa algo que antes había sido valorado posiblemen-te más de una vez.
También las emociones pueden ampliar la función de valoración. En el caso de la valoración estética puede ser producto de la inclinación del su-jeto a obtener determinada impresión o efecto del fenómeno valorado. El hombre con frecuencia, valora las obras de arte, entre otros argumentos, por la forma en que infl uyen emocionalmente sobre él, por los sentimien-tos que en él provocan. Esta valoración tiene en su base un tipo particular de necesidad: la necesidad de emociones.
Ya se ha apuntado que la valoración representa un complejísimo pro-ceso donde los factores más disímiles, tanto objetivos como subjetivos, actúan en interacción, de estos factores, se ha tenido en cuenta la signifi -cación social de los objetos, su signifi cación para el sujeto, las necesidades, intereses, los procesos afectivo – emocionales, la experiencia precedente, aunque no todos ellos se le ha dado igual tratamiento, pero para com-prender toda la dimensión de este complejo proceso, hay que analizar su interrelación con el conocimiento (Fabelo, J, 1989, pp.124-175).
El conocimiento del objeto o fenómeno es condición necesaria para su valoración. Si el hombre no conoce, al menos sufi cientemente, las propie-dades de un determinado fenómeno no pude emitir una valoración sobre él. Por lo tanto, no puede existir la valoración pura, sin ningún nexo que la una con el conocimiento.
Por otra parte, el conocimiento se hace acompañar de la interpre-tación y de la valoración que hace el hombre del objeto de su conoci-
Formación de valores en Nuestra América
27
miento. El sujeto del conocimiento no puede encontrarse en un sistema puro, absoluto de referencia, no puede abstraerse de la valoración en el conocimiento. El está incluido en uno u otro sistema social y actúa como portador de determinados intereses y valoraciones sociales. Por esta razón, desde el mismo comienzo el proceso cognoscitivo está con-dicionado por aquellos fi nes que la práctica social se plantea alcanzan. La relación valorativa del hombre con la realidad circundante actúa no solo como uno de los aspectos de la interacción del sujeto y el objeto en general, sino como aquel aspecto que expresa el origen práctico del conocimiento humano.
La realidad siempre será más rica que los conocimientos que el hombre posee acerca de ella. Por eso el proceso de reproducción cognoscitiva del mundo se distingue por su carácter selectivo. El hombre no puede cono-cer toda la realidad de una vez, pero puede reproducir, asimilar, aquellos aspectos del mundo circundante que, en la etapa dada del desarrollo histó-rico, son para él importantes y poseen una signifi cación. El conocimiento supone, por lo tanto, una actividad que a la vez que permite al sujeto alcanzar una información nueva, valora a esta como signifi cativa por la satisfacción de alguna necesidad o para la realización de algún objetivo. El conocimiento es siempre valorativo.
La valoración es más evidente en el conocimiento social que en el cien-tífi co- natural. El conocimiento social se caracteriza porque su objeto está directamente vinculado con los intereses y necesidades del hombre, ya que las leyes sociales se realizan siempre a través de la actividad consciente e interesada de los hombres.
En el conocimiento científi co – natural, la valoración es menos eviden-te, el científi co trata de lograr una máxima objetividad y esta intención es válida. Pero el hecho mismo de que este conocimiento, esté condiciona-do por las necesidades del desarrollo de la producción o la cultura en su conjunto, demuestra que en él, el componente valorativo no está excluido.
Esto no signifi ca que haya una relación de dependencia absoluta entre conocimiento y valoración. Por el contrario hay una relación de indepen-dencia relativa que se explica en primer lugar porque el sujeto trata de desvincularse de toda infl uencia subjetiva; en segundo lugar porque los resultados obtenidos en cualquier investigación rebasa los límites del su-jeto individual y adquiere una signifi cación socio-general y en tercer lugar porque existen métodos, teorías, principios, leyes, etc. que siendo produc-to de la lógica interna del desarrollo de la ciencia, son lo signifi cativamente estables como para poder permanecer invariable a pesar de determinados cambios en la orientación valorativa del investigador.
Formación de valores en Nuestra América
28
Los factores valorativos penetran el conocimiento científi co, ante todo, a través del sistema de conocimientos fi losófi cos– cosmovisivos y me-todológicos, del cual es portador el sujeto de la ciencia y constituyen su conocimiento de base.
De esta forma, el conjunto de valores expresados a través del compo-nente valorativo del conocimiento de base, se presenta no como algo aje-no e impuesto desde fuera en relación al conocimiento científi co, sino por el contrario, penetra en su contenido y estructura y en una u otra medida, determina su desarrollo.
También se debe tener en cuenta, el papel que desempeñan los cono-cimientos en la valoración. Su infl uencia se realiza por diferentes mecanis-mos: a través del contenido cognoscitivo de la propia valoración; a través de los conocimientos contenidos en el objeto de la valoración; por medio de la interacción dialéctica de los conocimientos con las necesidades que descansan en su base; por medio de la elección de los estándar con los cuales se compara el objeto valorado y que dependen en particular, de los conocimientos que el sujeto posee.
El conocimiento es no sólo condición de la valoración, sino que tam-bién forma parte de su contenido, constituye su fundamento, por otra parte, la valoración siempre contiene en sí determinado componente gno-seológico que expresa aquellas propiedades de los fenómenos objetivos que hacen a éstos signifi cativos para la sociedad humana.
Por eso el papel de la educación a través de sus diferentes agencias y agentes de socialización es fundamental para garantizar la formación y consolidación de los valores que se necesitan en una etapa del desarrollo social. Este proceso tiene que ser consciente y dirigido, mientras más co-herencia exista entre todos, mayor será el éxito en este empeño.
Para este análisis se han considerado tres niveles cuando se trata de establecer la relación dialéctica entre valor y valoración (Fabelo, J., 1996, pp. 163-172). - En el primero, se han considerado los valores como parte constitutiva
de la propia realidad social, como una relación de signifi cación entre los distintos procesos o acontecimientos de la vida social y las necesidades e intereses de la sociedad en su conjunto. Es decir que cada objeto, fenómeno, tendencia, conducta, idea o concepción, así como el resul-tado de la actividad humana; desempeña una determinada función en la sociedad, adquiere una u otra signifi cación social. Si favorecen el desa-rrollo de la sociedad constituyen un valor. Estos valores son objetivos y el conjunto de todos ellos constituyen el sistema objetivo de valores de una sociedad en un momento histórico concreto determinado. Este sistema es dinámico, cambiante y estructurado de manera jerárquica.
Formación de valores en Nuestra América
29
- El segundo nivel, se refi ere a la forma en que esa signifi cación social, que constituye el valor objetivo, es aprehendida por la conciencia in-dividual o colectiva. Cada sujeto social, como resultado de un proceso de valoración, conforma su propio sistema subjetivo de valores, en de-pendencia, ante todo, del nivel de coincidencia de los intereses particu-lares del sujeto dado, con los intereses generales de la sociedad en su conjunto, pero también en dependencia de las infl uencias educativas y culturales que ese sujeto recibe, así como de las normas y principios que prevalecen en la sociedad donde vive. Estos valores subjetivos o valores de la conciencia cumplen una importante función como regu-ladores internos de la actividad humana.
- En un tercer nivel, se ha considerado que la sociedad debe siempre organizarse y funcionar en la órbita de un sistema de valores instituidos y reconocidos ofi cialmente. Este sistema puede ser el resultado de la generalización de una de las escalas subjetivas existentes en la sociedad o de la combinación de varias de ellas y, por tanto, puede también tener un mayor o menor grado de correspondencia con el conjunto objetivo de valores. Este sistema institucionalizado se corresponde con la ideo-logía ofi cial y se expresan en la política interna y externa, las normas jurídicas, el derecho, la educación formal (es decir, estatal o institucio-nalizada), entre otras.En el ámbito social, y atendiendo a estos tres planos de análisis, es po-
sible encontrar, además del conjunto objetivo de valores, una gran diversi-dad de sistemas subjetivos y un orden socialmente instituido.
Siguiendo esta lógica en el proceso docente educativo se interrelacio-nan estos tres niveles. Los valores que se forman en las nuevas generacio-nes son el resultado de la infl uencia, por un lado, de los valores objetivos de la realidad social, y por otro lado de los valores institucionalizados que llegan en forma de discurso ideológico, político, pedagógico. Todas las infl uencias se reciben a través de diferentes mediaciones: la familia, la es-cuela, el barrio, los colectivos laborales, la cultura artística, los medios de difusión masiva, las organizaciones sociales, entre otras.
1.2 La crisis de valores: una realidad que hay que enfrentar desde la educación
La humanidad entró al nuevo milenio sacudida por las agudas contra-dicciones de la sociedad capitalista. El derrumbe del campo socialista y el fi n de la guerra fría no condujeron, como vaticinaron los apologistas del capitalismo al fi n de la historia y con ello a eternizar el régimen capitalista.
Formación de valores en Nuestra América
30
Por el contrario, la generalización de las políticas neoliberales profun-dizó más el abismo entre ricos y pobres y entre el norte y el sur. Las crisis económicas parciales que han sacudido el sistema en estos últimos años- desde el 90 hasta el 2008- desencadenaron la crisis general del sistema que se vive hoy. El grupo G20 reunido en Londres- abril 2009- analizó la si-tuación y trataron de encontrar una salida para la crisis, la declaración fi nal recogió las reformas que se le harían al sistema fi nanciero internacional, pero ya han pasado 4 años y no se evidencia una solución del problema. Los intereses del Imperialismo y sus más cercanos aliados siguen predomi-nando y se pretende continuar inyectándole dinero a la banca privada sin cambiar la esencia de las relaciones fi nancieras internacionales.
Las últimas décadas del siglo XX y la primera transcurrida del nuevo milenio, se han caracterizado por cambios convulsos que han conmovido el sistema de valores objetivos y subjetivos de la sociedad, por eso se habla de una crisis de valores.
La crisis de valores, por lo general, acompañan a las conmociones so-ciales que tienen lugar en los períodos de transición de la sociedad (pro-gresivos, regresivos o de reacomodamiento). Se producen cuando ocurre una ruptura signifi cativa entre los sistemas de valores pertenecientes a es-tos planos, es decir entre los valores objetivos de la realidad social, los valores socialmente instituidos y los valores de la conciencia. Es en este último plano –la conciencia individual- donde se manifi esta esta ruptura con mayor plenitud. Siempre entre estos niveles existe un desfasaje, lógico y natural, pero en períodos de cambios, al aumentar la dinámica social, este sobrepasa sus límites formales, genera cambios nuevos en los sistemas subjetivos de valores, provoca la crisis. (Fabelo, J, 1996, pp.113-127). Entre los síntomas que permiten identifi car una crisis de valores están:· perplejidad e inseguridad de los sujetos sociales acerca de cuál es el
verdadero sistema de valores, que consideran valioso y que no; · sentimiento de pérdida de validez de aquello que se considera valioso
y en consecuencia, atribución de valor a lo que hasta ese momento se consideraba indiferente o antivalioso;
· cambio de lugar de los valores en el sistema jerárquico subjetivo, otor-gándosele mayor prioridad a valores que tradicionalmente no estaban en los primeros niveles de aceptación social y viceversa. Todo esto pro-voca en la práctica conductas esencialmente distintas.Una aguda crisis de valores se produjo cuando el campo socialista se
desintegró, los movimientos sociales que aspiraban a un proyecto alterna-tivo al capitalismo trasnacionalizado perdieron su referente más concreto. Todavía hoy los signos de recuperación ante el impacto provocado y la
Formación de valores en Nuestra América
31
caída de su referente axiológico se sienten, a pesar de que la política neo-liberal ha demostrado su inviabilidad para resolver los agudos problemas que enfrenta la humanidad y para ofrecer una alternativa de desarrollo sus-tentable. Esta crisis paradigmática abarca tanto al elemento valorativo, que justifi caba la deseabilidad de los valores que habían de realizarse como re-sultado del cambio social, así como al componente cognoscitivo que inten-taba argumentar y demostrar la posibilidad y viabilidad del cambio mismo.
No puede obviarse el vínculo entre los componentes cognoscitivos y valorativos del paradigma emancipador. La comprensión de esta doble di-mensión del valor abre el camino hacia la superación del abismo tradicio-nal entre la realidad práctica y la esfera de los valores.
El mundo de hoy encarna valores objetivos que antes existieron en forma subjetiva. De igual forma, aquellos que se objetivarán en el futuro, depende en buena medida de los que hoy sean subjetivados. Por lo tanto, los valores subjetivos resultan determinantes no sólo en la defi nición de la deseabilidad de un cambio social, sino también, en cierta medida, en la delimitación de su posibilidad misma, constituyen una condición de la probabilidad del cambio. Es decir no hay cambio social posible si los va-lores objetivos, que dicha modifi cación ha de generar, no son asumidos antes subjetivamente como valores deseables. Esos valores subjetivos se adelantan al cambio como ideal, crítica, señal, razón y motivo de la praxis transformadora.
Por otro lado, no cualquier valor subjetivo puede convertirse en ante-sala de la transformación social. Para serlo, ese valor ha de ser extraído de las alternativas posibles de la realidad misma, de sus tendencias históricas al cambio. Este hecho marca la diferencia entre la utopía abstracta y la utopía concreta. En este caso, lo axiológico no se construye al margen de lo gnoseológico, sino tomándolo como premisa; el universo de los valores subjetivos se levanta desde el propio mundo práctico convirtiéndose en requisito para su transformación (Fabelo, J, 1996, p. 113 -127).
Todo esto signifi ca que la reconstrucción del paradigma emancipador hoy en América Latina exige como una doble tarea, la demostración de la posibilidad de un proyecto social alternativo y la argumentación de la su-perioridad y deseabilidad de los valores que dicho proyecto entraña.
Pero no puede obviarse los valores que se necesitan para garantizar la supervivencia de la humanidad y del planeta, por eso hay que prestarles especial atención a los problemas globales (Fabelo, J, 2001 pp.81-109).
La solución de estos problemas requiere del esfuerzo conjunto de toda la humanidad, sobre la base de los intereses humanos generales que se han ido formando como resultado de la internacionalización y globalización
Formación de valores en Nuestra América
32
de los procesos sociales. Estos intereses han condicionado la conforma-ción de un conjunto de valores universales (Fabelo, J, 1996, p. 123)
Dicho de otra forma. La internacionalización de las relaciones sociales trajo aparejada el surgimiento de intereses humanos generales que van más allá de los marcos grupales, clasistas o nacionales, sobre cuya base emer-gen valores universales, es decir valores conformados a partir de toda la humanidad como sistema social íntegro.
Los valores objetivamente universales abarcan el conjunto de fenóme-nos que poseen una signifi cación positiva para el desarrollo sustentable de la comunidad planetaria en general. Pero subjetivamente el contenido o la valoración están en dependencia de los grupos, clases y naciones, porque la conciencia de ciudadanos del planeta está por crearse. Los conceptos de democracia, justicia, progreso, libertad son universales; sin embargo, la interpretación de estos depende de los intereses de las clases y grupos, por eso la clase que está en el poder institucionaliza sus valores y lo impo-ne al resto. Esto no signifi ca que la verdad objetiva no sea posible, por el contrario hay una sola forma posible real de democracia, justicia, libertad, que se corresponde con la línea del desarrollo histórico, pero para lograrlo a escala planetaria e inclusive regional depende de la fuerza que vayan ad-quiriendo las masas populares para hacerlo posible.
El primer gran obstáculo consiste en que cada parte asume sus inte-reses como humanos generales y su interpretación de los valores como expresión de los valores universales. Expresado en términos axiológicos, puede decirse que el surgimiento y agudización de los problemas globales es la más importante manifestación del confl icto entre el alto grado alcan-zado por el proceso de universalización de la historia y de los valores y el tipo de valores no universales que se impone en la práctica internacional.
Un camino podría ser lograr la plena identifi cación del hombre con su esencia, a través de una verdadera transformación del sistema socioeconó-mico vigente que permita la desalineación del hombre y la asunción real de los intereses y valores universales como propios. Es necesario apelar a los genuinos valores que se ha conformado a lo largo de la historia de la humanidad, aquellos que son de reconocimiento global, para transformar el orden internacional existente.
La vía para lograrlo pasa por la democracia participativa (Dieterich, H., 2005 pp.7-63) a nivel de cada país y la democratización de las relaciones in-ternacionales. Por esta razón, la independencia, soberanía y autodetermi-nación son premisas indispensables para garantizar una democracia real, concreta, la democracia participativa, constituyen importantísimos valores universales en el mundo actual.
Formación de valores en Nuestra América
33
Otra premisa indispensable para lograr este propósito es la unión del sur, es decir la integración Sur–Sur. Esto no puede analizarse sobre la base de recetas neoliberales, por eso la integración económica ha de estar acompañada y mediada por la integración política. Se requiere de la unidad de todos los países pobres, los que están en vías de desarrollo, los que han permanecido sin voz ante los centros del poder, en un bloque lo sufi cien-temente fuerte como para exigir con posibilidades de éxito un cambio ra-dical del sistema político interestatal, la democratización de las relaciones internacionales y a través de esta el respeto y la defensa de los verdaderos valores de la humanidad.
El ALBA ha abierto un camino para demostrar la viabilidad de rela-ciones basadas en la colaboración y la solidaridad entre los pueblo (Ca-sañas. M., 2005), MERCOSUR por su parte es la expresión de una inte-gración económica regional que rompió con las pretensiones del ALCA y la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)4 da sus primeros pasos con el propósito de hacer realidad las aspiraciones de Francisco de Miranda, de Simón Bolívar y de José Martí (Martí, J., 2006: p. 324) de lograr un bloque regional fuerte independiente de los Estados Unidos y que contribuyera al equilibrio del mundo.
Las nuevas relaciones internacionales deberán sustentarse no solo moral-mente, sino política y jurídicamente, el Derecho Internacional ha de perder su carácter facultativo y constituirse en normativa de todas las naciones.
Esta idea fue ya esbozada por Kant en su tratado La paz perpetua, hace casi 200 años. Kant abogaba por la creación de una sociedad civil universal basada en el Derecho, dentro de la cual cada Estado gozaría de la máxima libertad siempre que esta fuese compatible con la de los demás. Todos los pueblos, con independencia de su tamaño, disfrutarían de una amplia se-guridad, garantizada no por su propia fuerza, sino por la ley resultante de la voluntad unida. Esta concepción Kantiana ha sido asumida y defendida con algunas modifi caciones por autores contemporáneos, entre los que se encuentran Pozdmakov, E. y Shadrina, I. (1990 pp. 157-173).
Para lograr este propósito se requiere de un organismo supremo con potestad a través de su Asamblea General, para refrendar las normas que regulen las relaciones internacionales, para juzgar sobre su cumplimiento y para decidir la conducta a seguir en caso de violaciones.
La formación de una determinada escala subjetiva de valores, el grado en que ésta se acerca al sistema de valores objetivos, universales o parti-4 Organización regional intergubernamental que reúne a los países de América Latina y el
Caribe, sin la injerencia de Estados Unidos y Canadá, fundada el 3 de diciembre de 2011 en Caracas, Venezuela, iniciativa liderada por Hugo Rafael Chávez Frías, Comandante Supremo de la Revolución bolivariana.
Formación de valores en Nuestra América
34
culares depende no sólo de la posición social del sujeto, sino también del contenido y forma de las múltiples infl uencias que él recibe de los distintos factores constitutivos de su medio social. Estos efectos pueden actuar a fa-vor o en contra de una adecuada concientización de los valores universales y los problemas globales. De ahí que sea importante luchar por inclinar la balanza hacia las infl uencias favorables. Los sistemas educacionales deben incluir los mecanismos necesarios que permitan cumplir tales propósitos.
La educación, es de hecho, un proceso de transmisión de valores y por lo tanto, una vía idónea para ganar conciencia sobre los esenciales asuntos que afectan a la humanidad, y crear, a tales efectos, adecuados patrones de conductas.
1.3 El valor laboriosidad. Papel de la educación en su formación
Hay valores que son universales por lo que han representado y repre-sentan para la supervivencia de la especie, estos se han manifestado en todas las épocas históricas aunque puedan diferir su contenido en depen-dencia de la condiciones. Pero también es diferente, de una época a otra, la relación que existe entre los tres niveles analizados: el valor objetivo, el sistema subjetivo de valores y los valores instituidos.
Los valores se encuentran estrechamente relacionados y se determinan mutuamente, pero se manifi estan en una relación jerárquica en depen-dencia de muchos factores entre los que se pueden destacar: el modo de producción predominante, la clase que se encuentra en el poder, las cos-tumbres y tradiciones que se trasmiten de generación en generación, la idiosincrasia, las condiciones internacionales, entre otros.
El valor laboriosidad es un valor universal. Está relacionado con el amor al trabajo y con la satisfacción que siente el ser humano al realizarlo, pero también con la obligación y la responsabilidad de hacerlo, ya que es un factor esencial para la vida humana.
Engels, en su obra: El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre afi rmó: “El trabajo es la fuente de toda riqueza…pero el tra-bajo es muchísimo más que eso. Es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. Y lo es tan grado que, hasta cierto punto, debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre”. ( 19/. P. 371).
La naturaleza no le brinda al hombre todo lo que necesita para vivir, por eso tuvo que crear instrumentos de trabajo para transformarla y po-nerla a su servicio, en ese proceso de interrelación entre la naturaleza y la sociedad y entre los hombres entre sí, se ha creado la cultura material y espiritual de la humanidad.
Formación de valores en Nuestra América
35
Los sencillos instrumentos elaborados primero con madera, luego con metales, se fueron modifi cando en un largo camino, unido al desarrollo de la ciencia, que ha propiciado que los trabajo más deshumanizados que se realizaron en los primeros estadios de la humanidad, puedan hoy realizarse con máquinas automatizadas y a través del uso de la informática, lo que fa-vorece la calidad de vida del hombre, pero a pesar de ello el trabajo como valor mantienen su signifi cado.
Sin trabajo no hay sociedad posible, los avances de la ciencia y la tec-nología son también resultado de él, este constituye un valor universal, como ya se apuntaba, aunque su contenido se ha ido modifi cando de una formación económica social a otra.
En las sociedades clasistas el trabajo más duro lo ha realizado las clases que han sido explotadas, pero ha sido también la lucha de los trabajadores por mejorar sus condiciones de trabajo y de vida la que ha movido a la historia. Por eso Marx y Engels, afi rmaron en su obra El Manifi esto del Partido Comunista: “La historia de todas las sociedades hasta nuestros días, es la historia de las luchas de clases” (Marx, C y Engels, F. 19/. p 37).
La aspiración de la sociedad comunista, tal como la concibieron los clásicos del marxismo, fue convertir el trabajo en una necesidad vital para la vida del hombre, lo que signifi ca que este por conocer lo que representa y por hacerlo en las condiciones más humanas posibles, sienta placer con lo que hace, en la medida que se logra que el principio de la distribución sea en una primera etapa de esta sociedad, la socialista, a cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo. Lo importante aquí es que el trabajo constituye el rasero para la distribución e implica que no exista la explotación (Marx, C.19/. pp. 329-338).
Sin embargo los clásicos del marxismo sabían que este principio era limitado, porque el nivel de necesidades varia de una familia a otro por su tamaño, o de una persona a otra por su salud, por solo citar dos ejemplos, por eso en una sociedad completamente justa se debe lograr: “De cada cual, según su necesidad; a cada cual, según sus necesidades” (Marx, C. 19/. p 335), pero para ello es imprescindible que este valor forme parte de todos los seres humanos.
Por eso en una sociedad socialista que aspira a eliminar las diferencias y a garantizar la plena dignidad de todos los seres humanos sin discrimi-nación de ningún tipo, la formación del valor laboriosidad es esencial y debe ocupar el primer lugar en la jerarquía de los valores sociales, unido a la solidaridad, porque sin ellos perdería el hombre y la sociedad su esencia. Si trabajo no hay sociedad posible y sin relaciones entre los hombres no hay trabajo, ni sociedad, pero lo que ha ocurrido es que unos han trabajado
Formación de valores en Nuestra América
36
para otros y las relaciones que han predominado han sido de explotación del hombre por el hombre.
La laboriosidad como valor puede entenderse como el amor al trabajo, la capacidad del ser humano de satisfacer sus necesidades esenciales y las de toda la sociedad, creando los medios de trabajo y los conocimientos que le per-miten en primer lugar, alimentarse, vestirse, tener donde vivir y reproducirse.
A través de los diferentes agentes y agencias socializadoras este valor debe trasmitirse y formar parte del sistema subjetivo de valores de cada individuo de la sociedad, entre ellas la familia y la escuela juegan el papel principal en este proceso.
La laboriosidad expresada en el vínculo estudio trabajo constituye un valor esencial del sistema educativo cubano. Fidel Castro desde 1961 en-fatizó en la necesidad de transformar los métodos de enseñanza con el objetivo de establecer un estrecho vínculo entre teoría y práctica y formar el amor al trabajo, por eso afi rmó: “…cada fábrica… se convertirá en una escuela y cada escuela en una fábrica…”5 (Castro, F., 1961. p. 5)
Insistió en la importancia de la educación de los jóvenes para garanti-zar el futuro de la Revolución, la formación del hombre nuevo, la materia prima, los mejores continuadores y conductores de la obra de la Revolu-ción (Castro, F. 1962a y 1966a).6
El papel de la escuela y del maestro en la formación de las nuevas generaciones ha sido una preocupación permanente del Estado Cubano, Fidel Castro en su papel de guía y conductor del proceso alertó desde la década del sesenta:
No seríamos revolucionarios responsables si no nos preocu-páramos de que este tesoro fuese labrado por manos expertas, por maestros verdaderamente revolucionarios que ayuden a ese niño desde sus primeras letras, a saber, a comprender la vida, a tener una conducta social; que enseñen a ese niño desde las primeras letras a ser un verdadero ciudadano, a ser un verdadero hermano de todos los demás ciudadanos (Castro, F. 1962b, p. 4).
5 Castro, Fidel: Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, en la Clausura del Congreso Nacional de Alfabetización, en el Teatro “Chaplin”, El 5 De septiembre de 1961. Departamento de Versiones Taquigráfi cas del Gobierno Revolucionario. p. 5
6 Castro, Fidel: Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, Primer Ministro y Primer Secretario de las ORI, en la clausura del Congreso de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, en el Stadium Latinoamericano, el 4 de abril de 1962. (Departamento de Versiones Taquigráfi cas del Gobierno Revolucionario); Discurso Pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, en el Acto Celebrado con los estudiantes de Topes de Collantes, el 18 de julio de 1966. (Departamento de Versiones Taquigráfi cas del Gobierno Revolucionario).
Formación de valores en Nuestra América
37
La formación de los educadores estuvo entre sus prioridades, no se han escatimado esfuerzos para garantizar los maestros que la sociedad necesita y ha sido recurrente el tema de los valores que deben poseer las nuevas generaciones. Destacó:
educarlo en la idea del trabajo, educarlo en la idea del cum-plimiento del deber; educarlo en ideas justas, no las ideas que hemos visto alrededor nuestro: siempre la idea egoísta, la idea egoísta del explotador, del rico, del poderoso que quería vivir avasallando a los demás; ese egoísmo que hemos visto siempre alrededor de todos nosotros, en todas partes, en que cada ser humano era un enemigo de cada otro ser humano (Castro, F. 1962b, p. 4).
La concepción martiana de preparar al hombre para la vida se vincu-ló con la teoría marxista del papel determinante en última instancia de la producción de bienes materiales en la vida de la sociedad (Marx, C. 19/. p 181-184 ) y del papel del trabajo en la formación del hombre y en la produc-ción y reproducción de la sociedad en general (Engels, F. 19/. pp 371-382). Constituyen pilares del sistema educativo cubano. Fidel Castro afi rmó:
¿Qué es educar? Es preparar al hombre desde que empieza a te-ner conciencia para cumplir sus más elementales deberes socia-les, para producir los bienes materiales y los bienes espirituales que la sociedad necesita y a producirlos por igual, con la misma obligación para todos”. (Castro, F, 1972 p.18 )
Defendió de manera consecuente el principio de estudio trabajo, fue un crítico de aquellos que consideraban que la universidad se bastaba para formar a los profesionales y en este sentido apuntó:
¿Y acaso creen ustedes que una universidad puede superar a una fábrica como centro de educación? Una universidad podrá ser un magnífi co centro de enseñanza teórica. Incluso puede llegar a más…Una universidad puede tener laboratorios, centros de investigación. Pero una universidad nunca podrá educar a un hombre más que una fábrica…Y bien expresadas las cosas, la educación debe ser la combinación del centro de trabajo y del centro de estudio. Combinar las fábricas con las universidades y las universidades con las fábricas. ¡Hacer que todos los obreros se vuelvan estudiantes y hacer que todos los estudiantes se vuel-van obreros! (Castro, F, 1972, p.19 )
Formación de valores en Nuestra América
38
También criticó a lo que llamó falso pedagogismo. Para él constituía una prioridad formar ciudadanos mejores y no técnicos neoburgueses alejados del pueblo, expresó:
A veces, en nombre de un falso pedagogismo, en nombre de ciertos perfeccionismos, hay mentes alérgicas al trabajo de los estudiantes alegando que reduce sus niveles. A estos superpe-dagogistas —que de pedagogía conocen bien poco, porque ig-noran aquellas cosas esenciales que forman al ciudadano— ha-bría que recordarles que lo que nos interesa no es solo formar técnicos, sino técnicos integrales, ciudadanos mejores. Y que si tenemos urgencia de técnicos, ¡siempre será más urgente formar hombres verdaderos, formar patriotas, formar revolucionarios! (Castro, F.,1966b, p.10)
Esta idea conllevaría a la valoración de la necesidad de educar a la ju-ventud vinculada a las realidades del contexto del desarrollo sociopolítico cubano como premisa para la formación del hombre nuevo:
...no formemos una juventud desconectada de las realidades, desconectada del trabajo… no formemos neoburgueses en me-dio de una revolución, gentes que no tengan la menor idea del esfuerzo del pueblo, del trabajo del pueblo, gentes que no ten-gan la menor idea de lo que costó la liberación del pueblo, de lo que costó el derecho de este pueblo a construir su futuro, de lo que costó el derecho de este pueblo a liberar el trabajo de la explotación, a liberar al hombre de la esclavitud. Y esta Revolu-ción tendrá que preocuparse por eso…” (Castro, F.,1966b, p.10)
Educar en el amor al trabajo tiene para Fidel Castro una connotación política y no atender adecuadamente la educación de los jóvenes desde edades tempranas puede traer consecuencias negativas para la revolución, en este sentido, alertó:
Pero la Revolución Cubana tiene sus riesgos. Y si nosotros no descubrimos todos estos fenómenos a tiempo, bien puede ocurrir que nosotros eduquemos una juventud burguesa y que simplemente hayamos sustituido al hijo del rico... Y estábamos corriendo el riesgo ese: que nosotros perdiéramos los mejores hábitos y las mejores virtudes de la clase obrera. ¿Por qué saben lo que creó las mejores virtudes de la clase obrera? La lucha, el
Formación de valores en Nuestra América
39
sufrimiento, el sacrifi cio. Creemos que el Estado revolucionario debe velar por esas virtudes y seguirlas desarrollando” (Castro, F.,1966b, p.10)
En el Estado observó que debía caer la máxima responsabilidad de corregir los errores en la educación de los jóvenes desde edades tempra-nas, sobre todo en el amor al trabajo debía concentrase los esfuerzos del estado. Por lo que concibió una política educativa de estado coherente y en correspondencia con las aspiraciones de alcanzar una sociedad más justa y equitativa. Educar para la vida como fi n de la educación y principio de la pedagogía socialista, sería su orientación, afi rmó:
Nosotros consideramos esa educación para la vida y para el traba-jo algo absolutamente esencial de la pedagogía revolucionaria, en un concepto inseparable de la pedagogía revolucionaria: el hábito de trabajar como algo natural, normal” (Castro, F., 1971, p. 5).
Interrelacionó el concepto de justicia con el papel del trabajo en la construcción del socialismo. La necesidad de combinar estudio y trabajo responde a una necesidad de la praxis y al sentido de la justicia. Valoró que dar oportunidades a unos en detrimento del desarrollo de otros, no sería justo, ni moral, ni revolucionario; entonces “...la aplicación del principio del estudio universal sólo puede existir…en la medida en que se universa-lice también el trabajo…” (Castro, F., 1971, p.6 ).
Llega a la síntesis de que la
“…cultura hay que crearla, forjarla y transmitirla de generación en generación: la cultura del estudio,…de la disciplina,…del trabajo,…del deber social,…de nuestras obligaciones con los demás,…de nuestra conducta como seres humanos. (…) Es la escuela y es la educación el único instrumento para la formación de hombres racionales, que garanticen con hechos y no con pa-labras, con hechos y no con buenas intensiones, con realidades y no con consignas, lo que es una revolución, lo que puede ser una vida mejor, lo que puede ser una sociedad más humana, una sociedad más justa”. (Castro, F., 1971, p 90).
Su concepción marxista es explícita cuando afi rmó:
“El trabajo no es un castigo, el trabajo es una función honrosa y digna para cada hombre y cada mujer. El trabajo creador, el
Formación de valores en Nuestra América
40
trabajo que no es producto de la explotación, el trabajo en bene-fi cio del trabajador y para el benefi cio del pueblo, es la función más honrosa que pueda tener el hombre…”- agregó- “…el tra-bajo es lo que distingue al hombre de los animales, porque los animales viven de los que les da la naturaleza. El hombre vive de lo que produce, transformando la naturaleza. Todo el desarrollo del hombre fue impulsado por el trabajo” (Castro, F, 1962: p.18)
Las ideas de Fidel Castro Ruz al sintetizar todo el ideario educativo cubano progresista, humanista con las ideas del marxismo leninismo han servido de guía para trazar la política educativa cubana que ha tenido como uno de sus principios rectores el vínculo del estudio con el trabajo.
El sistema educativo cubano estableció en la práctica, la necesaria rela-ción dialéctica de la escuela y la vida, la teoría y la práctica con resultados satisfactorios para el desarrollo de las potencialidades humanas, la trans-misión de la experiencia histórico-social intergeneracional y para el desa-rrollo ético, cognitivo y valorativo de los sujetos.
41
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Barreras Hernández, Felicito y otros. (2003). Modelo pedagógico para la formación de valores. Informe de investigación. ISP. Matanzas. Cuba,
Casañas Díaz. Mirta. El ALBA. (2005) Folleto editado por el Ministerio de Educación Superior de Venezuela. Caracas.
Castro, Fidel. (1961.) Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, en la Clau-sura del Congreso Nacional de Alfabetización, en el Teatro “Chaplin”, 5 De septiembre de 1961. Departamento de Versiones Taquigráfi cas del Gobierno Revolucionario.
Castro, Fidel. (1962a). Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, Primer Ministro y Primer Secretario de las ORI, en la clau-sura del Congreso de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, en el Stadium Latinoamericano, 4 de abril de 1962. (Departamento de Versiones Ta-quigráfi cas del Gobierno Revolucionario).
Castro, Fidel. (1962b). Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, Primer Ministro y Primer Secretario de las ORI, en el Cen-tro Vocacional para Maestros Sierra Maestra, en Minas del Frío, el 17 de junio de 1962. (Departamento de Versiones Taquigráfi cas del Go-bierno Revolucionario).
Castro, Fidel. (1962c) Discurso por el IX Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada. Oriente, 26 de julio. OR (24). La Habana.
Castro, Fidel (1966a).Discurso Pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comu-nista de Cuba y Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, en el Acto Celebrado con los estudiantes de Topes de Collantes, el 18 de julio de 1966. (Departamento de Versiones Taquigráfi cas del Gobierno Revolucionario).
Castro, Fidel (1966b). Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Cas-tro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro del Gobierno Revolucionario en el acto de graduación de los primeros 425 técnicos del consejo del plan de enseñan-za tecnológica de suelos, fertilizantes y ganadería, en la escalinata de la universidad de la habana, efectuado el 18 de diciembre de 1966. Depar-tamento de versiones taquigráfi cas del Gobierno Revolucionario.
Castro, Fidel. (1971). Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comu-nista de Cuba y Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, en el
Formación de valores en Nuestra América
42
Acto en Conmemoración del XI Aniversario de los CDR, efectuado en la Plaza de la Revolución, el 28 de septiembre de 1971.(Departamento de Versiones Taquigráfi cas del Gobierno Revolucionario)
Castro, Fidel. (1972). Conversación con estudiantes de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado, Chile, 12 de noviembre de 1972. En: Cuba-Chile.
Dieterich, Heinz. (2005). Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI. Barqui-simeto. Estado Lara, Venezuela: Imprenta Horizonte, octava edición. ISBN 987-1158-36-X.
Engels, Federico. (1975). Antidühring. La Habana,Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
Engels, Federico. (19/ ). El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Obras Escogidas. Tomo Único. Editorial Progreso Moscú.
Escribano, Elmys. (2006). La concepción de la educación en la obra de José Martí. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
Fabelo Corzo, José R. (1989). Práctica, conocimiento y valoración. Edito-rial de Ciencias Sociales, La Habana,
Fabelo Corzo, José R (1996). Retos al pensamiento de una época en trán-sito. La Habana, Cuba: Editorial Academia.
Fabelo Corzo, José R. (2002). Los valores y sus desafíos actuales. Puebla, Méxi-co: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ISBN: 968 863 5162
Marinello, Juan. (1973) José Martí. Poesía Mayor. La Habana, Cuba: Insti-tuto Cubano del Libro.
Martí, José. (1963) Obras completas. La Habana, Cuba: Editorial Nacional de Cuba. Tomos VII, VIII, XVII.
Martínez Llantada, Marta (1997) La Filosofía de la educación en José Martí. Principio. Direcciones. Vigencia. La Habana, Cuba. Ponencia Pedagogía 97.
Martí, José. (2006). Nuestra América. En: Política de Nuestra América. Selección de Roberto Fernández Retamar. La Habana, Cuba: Fondo de Cultura Alba.
Marinello, Juan (1973). José Martí. Poesía Mayor. La Habana, Cuba: Insti-tuto Cubano del Libro.1973.
Marx, Carlos y Engels, Federico. (s/f) El Manifi esto del Partido Comunis-ta. Obras Escogidas. Tomo Único. Moscú: Editorial Progreso.
Marx, Carlos. (s/f) Crítica del programa de Gotha. Obras Escogidas. Tomo Único. Moscú: Editorial Progreso.
Marx, Carlos (s/f) Prólogo de la contribución a la crítica de la Economía política. Tomo Único. Moscú: Editorial Progreso
Pozdmakov, E. y E I. Shadrina (1990): Humanización y democratización de las relaciones internacionales. , Moscú: Editorial Ciencias Sociales.
43
II. EL PENSAMIENTO AXIOLÓGICO DE SIMÓN RODRÍGUEZ FUENTE PARA LA FORMACIÓN
DE VALORES EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Autora: Dr. C. Tibisay M. Lamus de Rodríguez 7
La formación y desarrollo de la personalidad es un proceso complejo en el cual el sujeto debe conocer y reconocer el signifi cado social que portan sus conocimientos, sentimientos, vivencias, deseos, aspiraciones, convicciones, intenciones conductuales y su comportamiento; pero además debe implicar-se personalmente en ese proceso, a partir de la interiorización y apropiación de valores para sí, que le permiten realizar las valoraciones que lo orientan y que le da la posibilidad de actuar en forma autodeterminada y autorregulada en correspondencia con su contexto histórico - cultural.
Por eso la educación en valores constituye una prioridad hoy, cuando avanza la segunda década del siglo XXI y cuando es inminente formar y consolidar aquellos que le permitan a la humanidad rebasar la crisis actual y garantizar un modelo de sociedad donde impere la justicia, la equidad, la paz y la dignidad plena de todos. Los valores son ejes orientadores y reguladores de la actividad de los seres humanos que conviven en una sociedad dada.
En la República Bolivariana de Venezuela el sistema educativo respon-de a estas exigencias y ha tenido como base los ideales de todo lo mejor del pensamiento educativo heredado, que se ha sistematizado como valores robinsonianos por el papel que ha tenido las ideas educativas de Simón Rodríguez en ella y la vigencia de este insigne y grandilocuente pensador venezolano de todos los tiempos.
2.1 .La educación en valores en el Sistema Educativo Bolivariano en Venezuela
El actual sistema educativo está organizado para formar y consolidar valores específi cos que posibilitan jerarquizar los distintos lineamientos y
7 Profesora a Dedicación Exclusiva. Jefe del Departamento de Idiomas de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Falcón, Venezuela. Doctor en Ciencias Pedagógicas, especialista en Lingüística, doctorante de la USAL, España. Ha publicado en Venezuela, Colombia, Cuba y España, ha impartido cursos en Cuba y Venezuela. Jefa del colectivo de investigación Simón Rodríguez de la UBV en Falcón y miembro del proyecto Amauta de Uniatlántico, Barranquilla, Colombia y del Proyecto de Lengua y lectura en la educación de la personalidad, de la UCP Juan Marinello de Matanzas, Cuba.
Formación de valores en Nuestra América
44
políticas que confi guran el Proyecto Educativo Nacional (PEN), que se corresponde con la política trazada por el Estado venezolano para revertir la situación de exclusión social heredada de más de 500 años de coloniaje primero y dependencia de los centros de poder después, valores institui-dos en la normativa legal vigente.
En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Vene-zuela (1999) y la Ley Orgánica de la Educación, (2009) marcan la pauta legislativa en la educación venezolana y en particular en la escuela nacio-nal, ya que expresan los valores fundamentales del Proyecto Educativo Nacional, (PEN), donde la libertad, independencia, igualdad, justicia y paz internacional constituyen prioridades en la escala de valores.
La Constitución de la República bolivariana de Venezuela desde su preámbulo deja explícito cuales son los valores que se deben formar y consolidar y la base ideológica del nuevo proyecto bolivariano, al senten-ciar que:
El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nues-tro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrifi co de nues-tros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fi n supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, partici-pativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justica, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley…., asegure el derecho a la vida, la trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad…Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (1999 p. 3)
En la Ley Orgánica de Educación se establece que la educación pro-moverá el pleno desarrollo de la personalidad, la formación de un hombre sano, culto, crítico, democrático, justo, libre, participativo, en correspon-dencia con los valores de la identidad nacional, tolerante, que favorezca la convivencia y fomente la paz entre los pueblos. Se concreta que se establece como principios de la educación, la democracia participativa y protagónica, la responsabilidad social, la igualdad entre todos los ciudadanos y ciudada-nas sin discriminaciones de ninguna índole, la formación para la indepen-dencia, la libertad y la emancipación. Por eso los distintos proyectos edu-cativos que se han iniciado desde 1999 a la fecha han destacado los valores bolivarianos como eje fundamental de los valores a enseñar en la escuela.
Formación de valores en Nuestra América
45
En los documentos rectores del Ministerio del Poder Popular para la Educación se expresa que: “La fórmula de incorporación explícita de los valores en la escuela venezolana, por lo menos en el nivel de educación básica, fue dada por la vía de una estrategia curricular llamada ejes trans-versales. En otros niveles del sistema escolar el tema de los valores sigue estando implícito en los contenidos de la enseñanza, concentradas en las áreas de conocimiento o asignaturas, tal es el caso de la Educación Media, Profesional y Diversifi cada y en la Educación Superior” (MPPE, 1997).
Por tanto, se aspira asumir a la escuela como comunidad de vida, en la cual:
Educar en valores es tarea profunda que tiene como elemento esencial en primer lugar, la vivencia. Se enseña lo que se sabe, pero se educa por lo que se vive. Además de las vivencias, se requiere en segundo lugar, tener claro conceptualmente lo que se quiere hacer; y como tercer requisito, estar preparado meto-dológicamente para hacerlo”. (Ramos, M. 2002: p. 69)
Es por ello que, en la República Bolivariana de Venezuela, cada ente ministerial organiza y supervisa sus programas para lograr la formación del nuevo republicano. En este contexto, la educación de valores ocupa un lugar fundamental en el proceso de formación de la personalidad de niños, niñas y adolescentes, a partir del ideal ético, moral y pedagógico de fi guras representativas en la historia educativa venezolana como Prieto, L. (1976), quien se refi rió a un Estado Docente, responsable de la obligación de formar un ciudadano amante de la justicia y la libertad, con énfasis en la preparación del maestro, formarlo para dejar de ser un enseñador y con-vertirse en creador, en instrumento de formación de conciencia popular.
No obstante, se considera que, pese a todo este marco jurídico insti-tucional, en Venezuela se ha abordado el tema de la formación de valores dirigido fundamentalmente a la moral y con un cariz eminentemente fi lo-sófi co y religioso, por lo que se considera necesario abordarlo desde una posición analítica y conceptual más amplia, con una sustentación psicoló-gica, sociológica y especialmente pedagógica porque constituyen el resul-tado de un proceso de formación y desarrollo integral de la personalidad de los individuos.
Vale decir que la autora asume que los valores actúan como marcos referenciales de orientación al sujeto en el mundo donde se desenvuelve, a fi n de modelar signifi cativamente su existencia y lograr su realización plena. En ese mismo orden, la axiología ayuda a comprender lo que debe,
Formación de valores en Nuestra América
46
se puede o ha de valorarse en el individuo, para hacer operativo el proyecto educativo establecido cuando transita por el campo de los valores.
En tal sentido, se considera que una defi nición que ofrece un sustento fi losófi co es la de Fabelo, R. (1999) quien reconoce la pluridimensionali-dad para el análisis de los valores y establece un sistema de valores obje-tivos, un sistema subjetivo y un sistema instituido, que se complementan entre sí: “el valor es la signifi cación socialmente positiva de los objetos y fenómenos de la realidad” Fabelo, R. (Op cit. P. 22), también señaló que es “la capacidad que poseen algunos objetos y fenómenos de la realidad ob-jetiva de satisfacer alguna necesidad humana” Fabelo, R.( Íbidem: p. 27 ).
Otro aporte fundamental lo ofrece Chacón, N. (2000: p.17), para quien:
la moral y los valores, trascienden a la esfera de lo emocional y afectivo, para calar más hondo en la esfera ideológica, sólo en su estrecha unidad, lo psicológico y lo ideológico, como com-ponentes de la conciencia humana y de los individuos en su organicidad, pueden generar actitudes de comprensión de los hechos y fenómenos (lo cognitivo), de motivación, sentimiento y signifi cación (en lo afectivo volitivo) y de compromiso ante las exigencias prácticas de nuestra sociedad y la época (en lo ideológico, en la toma de conciencia, en la autoconciencia), que se concreta en las actitudes y modos de actuación y lo valorativo en la autonomía moral de la personalidad.
Aunado a ello, Báxter, E. (1999) sostiene que los valores son:
Una compleja formación de la personalidad contenida no sólo en la estructura cognitiva, sino fundamentalmente en los pro-fundos procesos de la vida social, cultural y en la concepción del mundo del hombre, que existen en la realidad, como parte de la conciencia social en estrecha correspondencia y dependencia del tipo de sociedad en el que niños, adolescentes y jóvenes se forman.(p. 67)
En estas defi niciones prevalece la concepción de los valores con un sentido sociopsicológico, dado que se considera que los valores son expre-sión de relaciones verdaderas y reales, que se constituyen en reguladores relevantes en la vida de los hombres. También resalta la existencia de los valores desde el punto de vista individual, desde su función reguladora.
A la luz de esta concepción, la autora asume que la internalización de los valores por el hombre, que se efectúa bajo la infl uencia de la sociedad
Formación de valores en Nuestra América
47
en general y de la institución escolar en particular, se produce en el pro-ceso de desarrollo del individuo. Desde el punto de vista pedagógico esta formación debe lograrse como parte de la educación general, se trasmite en el sistema de conocimientos acerca del mundo, en las vivencias que se generan, lo que produce el reconocimiento de su signifi cación y así adquie-re un sentido personal y se manifi esta en la conducta.
Es por ello que es importante reconocer las dimensiones fi losófi ca, psicológica y pedagógica en su interrelación dialéctica, para la compren-sión de los valores en toda su complejidad, ya que son susceptibles de ser formados e incorporados en los diferentes subsistemas educativos.
En tal sentido, en el contexto que vive Venezuela en el siglo XXI, cons-tituyen esenciales las ideas y defi niciones de González, (1992, pp 22) para quien: “Los valores son proyectos integrales de existencia que se instru-mentalizan en el comportamiento individual, a través de la vivencia de unas actitudes y del cumplimiento, consciente y asumido, de unas normas o pautas de conducta”.
Entre los aportes a la problemática de los valores en la educación ve-nezolana se destacan los de Uzcátegui, R. quien expresa de manera clara la relación de la educación y los valores:
Cada proyecto educativo que se ha sucedido históricamente, ha exteriorizado formalmente, valores consecuentes con las cir-cunstancias sociales, económicas y particularmente, de las dis-tintas formas de Estado y regímenes políticos, cuya dinámica confi gura una particular racionalidad conforme a los intereses de los grupos de poder orquestados en la estructura de gobier-no” (2009: 12).
Izquierdo, C. (2003), por su parte señala que los valores son ejes fun-damentales por los que se orienta la vida humana y constituyen a su vez la clave del comportamiento de las personas. Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta la dimensión cognoscitiva, (conocimientos, nociones, convic-ciones) afectiva, (sentimientos, experiencias vividas), volitiva (intención conductual) y comportamental (conducta, actuación) del individuo a la hora de captar, interiorizar los valores y obrar en correspondencia con ellos, etapas que se conocen como el proceso de valoración que hacen los individuos.
Para Gamargo y Rojas (1998) los valores no son atributos de una ac-ción, sino cualidades; son creencias personales o colectivas acerca de la manera de orientar la conducta. Del mismo modo, estos estudiosos de los valores señalan que son útiles como guías para la acción, para evaluar
Formación de valores en Nuestra América
48
o juzgar situaciones, como bases para racionalizar conductas y creencias, para estimular cambios personales, para expresar sentimientos, para des-pertar sentimientos en otros y como estímulo interno para la acción (mo-tivacionales).
La posición de estos autores conlleva a señalar que si los valores que posee un individuo son clarifi cados, elegidos y asumidos guiarán su con-ducta de manera permanente, además de incentivarlo a tener una visión crítica de su vida, a tener metas, sentimientos, experiencias con el fi n de encontrar sus propios valores, afi anzarlos y profundizarlos mediante el estudio y la refl exión personal a fi n de que los individuos sean capaces de establecer juicios de valor consistentes, derivados de modos de pensar y sentir que les permitan hacer frente a sus decisiones vitales.
En el contexto histórico de la Venezuela que construye un proyecto so-cialista, la formación y desarrollo de valores se ha convertido en una línea estratégica de acción institucional8. Los educadores venezolanos afron-tan retos que se derivan de estos cambios que defi nen la formación de la personalidad de las nuevas generaciones. Se hace necesario formar en el individuo nuevos valores, que le ayuden a descubrir su verdadero sentido para la vida social.
En este sentido, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Uni-versitaria, a través de la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre cumple la tarea de formar al educador venezolano del tercer milenio, a través del Programa Nacional de Formación de Educadores (PNFE).
La Universidad Bolivariana de Venezuela, (UBV) - basada en su Docu-mento Rector y en El árbol de las tres raíces, del cual se toman como presu-puestos las ideas de Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Ezequiel Zamora, - asumió la coordinación académica del Programa Nacional de Formación de Educadores y Educadoras, para el que establece como pilares funda-mentales para la educación del siglo XXI, lo planteado por la UNESCO en 1997: “aprender a conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a vivir juntos” y “aprender a ser”, con un enfoque dialéctico, contextualizado en la medi-da que se forma al educador en su ámbito social-comunitario, sustentado en el humanismo bolivariano con un enfoque socio-histórico y un modelo de formación innovador, dinámico e interactivo(PNFE. 2006: pp. 5 y 7).
El modelo curricular del PNFE cumple con estas exigencias (Piñango, 2011: pp 14-24). Está concebido en tres grandes planos: el plano teóri-co conceptual, el plano empírico operativo y el plano de contraste y con 8 Esta línea está perfi lada en la Carta Magna, en el Primer Plan Nacional Socialista
Simón Bolívar (2007-2013), en la Ley Orgánica de Educación y en la Ley Especial de Universidades actualmente en discusión, son publicaciones de la Asamblea Nacional, disponibles en soporte digital e impreso.
Formación de valores en Nuestra América
49
cuatro componentes de formación que se interrelacionan entre sí para garantizar la formación integral de nuevo educador que se forma en su contexto, con el propósito que su acción educativa esté en corresponden-cia con las necesidades del mismo. Estos son: Componente de Formación Pedagógica General. Este componente ofrece a los estudiantes las herra-mientas psicopedagógicas que requiere la formación del nuevo educador, además de proporcionarles los recursos para la investigación de los pro-blemas pedagógicos desde lo individual y lo grupal.
En el componente de Formación Sociocultural, se incluye elementos esenciales relacionados con el uso y perfeccionamiento de la comunica-ción oral y escrita, el desarrollo del pensamiento lógico, a partir de los elementos de Matemática y Estadística Aplicada, el conocimiento de la Historia y Geografía de Venezuela, del acervo cultural y del devenir histó-rico del pensamiento político latinoamericano y caribeño en su interacción con el pensamiento universal, así como las bases fi losófi cas y sociológicas de la educación. Además comprende el uso de las tecnologías de la infor-mación y la comunicación como medios de enseñanza e instrumentos de trabajo, la preparación para la administración y prevención de desastres.
Asimismo, el componente de Formación Especializada para la Educa-ción Bolivariana, constituye la síntesis de la formación psicopedagógica y sociocultural que se comprueba en el desempeño del estudiante en la escuela y la comunidad. En este el estudiante se apropia de los funda-mentos de la política educativa del Estado venezolano. Se enfatiza en la comprensión de los fundamentos y características del Sistema Educativo Bolivariano, teniendo en cuenta que el nuevo paradigma que se construye tiene como centro al hombre como ser social, capaz de participar activa-mente en la transformación de la sociedad en la que vive. Se concibe la educación como continuo humano, que atiende los procesos de enseñanza y aprendizaje como unidad compleja e integral.
Este programa contempla el cumplimiento del componente de Vin-culación Profesional Bolivariana, el cual se fundamenta en las acciones que deben realizar los estudiantes en diferentes escenarios de formación: la escuela, la familia y la comunidad, con su maestro tutor, que es el res-ponsable de dirigir y acompañar el proceso formativo de los estudiantes, su experiencia y compromiso permite la concreción de los aprendizajes con incidencia directa en la motivación y respeto hacia la profesión. Estos componentes constituyen el sustento teórico necesario para la formación del nuevo educador, ellos se relacionan e interactúan entre sí y a su vez cada uno aporta al desarrollo de los básicos curriculares, que son los con-tenidos esenciales para la formación de los estudiantes.
Formación de valores en Nuestra América
50
El PNFE contempla la impartición de diez básicos curriculares a lo lar-go de tres trayectos de formación. Estos básicos no son asignaturas en el sentido tradicional de estas, sino que son contenidos esenciales que deben expresarse mediante las relaciones intradisciplinarias o interdisciplinarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ellos son: Teoría y Práctica de la Comunicación y el Lenguaje; Psicopedagogía, Historia y Geografía de Ve-nezuela; Metodología de la Investigación; Administración y Prevención de Desastre; Pensamiento Político Latinoamericano y Caribeño; Matemática y Estadística; Filosofía y Sociología de la Educación; Sistema Educativo Bolivariano y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Este novedoso modelo curricular permite la formación del nuevo edu-cador vinculado a la escuela a través de toda su formación, se produce así una relación necesaria entre el profesor asesor que desde las aulas de la Misión Sucre, quien guía y orienta el proceso formativo y el maestro de la escuela que forma parte del sistema educativo bolivariano que cumplen la función de maestros tutores co-formadores del nuevo profesional por lo que es imprescindible la acción coherente de ambos para que se formen y consoliden los valores que necesita la construcción de una sociedad de justicia para el bien de todos.
Con la instrumentación de este programa que alcanza ya los diez años de experiencia en su aplicación, se aspira a formar un profesional con capacidad para asumir los retos de los tiempos actuales, con conocimien-tos científi cos y técnicos idóneos, portador de valores para un excelente desempeño como miembro de la sociedad, combinando las competencias laborales con las cualidades personales. Por ello, en el diseño del Sistema Educativo Bolivariano se reconoce, que Simón Rodríguez es el modelo de educador a seguir en el marco de la formación de profesores con valores socialistas.
En el marco de la concepción de que el docente es el mediador de los procesos dados en el quehacer educativo, según Juárez, J (2003:47):“el profesor es el modelo principal en que el joven se fi ja para formar el cua-dro de valores que dan sentido a su vida por cuanto la fi gura del docente es fundamental en el proceso de formación y desarrollo de valores”. Mien-tras que para Matos, M (2000):
El docente es un mediador no de manera declarativa, de hecho debe asumir el reto de involucrarse en la construcción del cono-cimiento en el aula. Dentro de la praxis pedagógica integradora, el rol del docente debe ser percibido como promotor del apren-dizaje, motivador y sensible. (p. 37)
Formación de valores en Nuestra América
51
Estas ideas dan cuenta de la valoración del docente como modelo y como orientador de la enseñanza por excelencia. Esa orientación se de-sarrolla en ámbitos universitarios concebidas como lo estipula la Ley Es-pecial de Universidades, (LEU) como: “una comunidad de intereses espi-rituales que reúne a profesores y alumnos en la tarea de buscar la verdad y afi anzar los valores trascendentales del hombre” (p. 17). También en su artículo 4 señala que la enseñanza universitaria se inspirará en un defi nido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana. Este artículo recoge la esencia del educador transformador que se requiere for-mar en el Programa Nacional de Formación de Educadores y Educadoras (PNFE). Tal como se especifi ca en el documento orientador (2006: p 31): “Formar un Educador Bolivariano, solidario, laborioso, justo… contex-tualizando el proceso formativo para lograr el nuevo republicano” (Op. Cit, p: 11)
Ello forma parte del compromiso social de las universidades ante el reto de formar profesionales, ciudadanos conscientes, proclives a las trans-formaciones socio-éticas, que induzcan a establecer un orden social sus-tentado en los valores de la solidaridad, el bien común y la igualdad, entre otros.
La formación y desarrollo de valores se produce unido a otros proce-sos como la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades, la aprehensión de los métodos para aprender y enseñar, la apropiación e interiorización de convicciones, para que de forma coherente se expresen en la actuación profesional pedagógica.
En este sentido, la formación y desarrollo de los valores en los estu-diantes del PNFE debe concebirse en consonancia con las peculiaridades y potencialidades individuales y colectivas. En esta interacción tiene lugar la infl uencia de lo social, la cual posee un papel relevante en el desarrollo personal, y para ello se ha de facilitar la creación de espacios permanentes en los que el estudiante pueda apropiarse del sistema de convicciones y modos de actuación que se expresan en estos valores.
En este trabajo es preciso realizar un proceso de organización edu-cativa, en el cual se determine el rol del profesor y de los estudiantes, se concede el papel principal al docente en el sentido del acompañamiento y la co-construcción del proceso en su rol de enseñar y mediar para lograr el desarrollo de habilidades, el crecimiento y la transformación positiva de los individuos, según estas consideraciones:1) El docente universitario cumple una función orientadora en el com-
plejo proceso de educación de los valores, ello implica no imponer valores, sino propiciar su formación y desarrollo mediante el diseño de
Formación de valores en Nuestra América
52
situaciones de aprendizaje que contribuyan a este fi n y de la condición del docente como modelo educativo comprometido con la formación de valores de sus estudiantes.
2) Es imprescindible la preparación de los docentes universitarios en los aspectos teóricos y metodológicos esenciales relativos a la concepción del proceso formativo, al rol del profesor y el estudiante, para que se propicie la educación de valores en el currículum universitario.Desde esta perspectiva, hay un compromiso social, ético y político, la
formación de futuros educadores con sólidos valores socialistas revolucio-narios, que les permitan asumir una posición crítica, responsable y sensi-ble, con vocación social y voluntad política transformadora, basado en los valores que se revelan en la obra completa de Simón Rodríguez, la cual fue publicada por el Consejo Presidencial Moral y Luces en el año 2007, desde cuyo punto de vista pedagógico es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos a saber:• Adopción de la práctica educativa con sentido social y colectivo en el
discernimiento de las necesidades de formación y desarrollo de valores sociales, educativos y políticos.
• Demostración de relaciones de solidaridad, responsabilidad social, res-peto y cuidado de bienes comunes, en un contexto en cual impere la igualdad, la laboriosidad, la educación como bien común, la justicia, libertad, la independencia, la originalidad, el poder del conocimiento socializado y la responsabilidad social.
• Demostración en la práctica y quehacer pedagógico y profesional de un humanismo social, culto, creativo e innovador constante de la praxis pedagógica, que articule de manera coherente los ejes del ser, saber, hacer y el convivir.En tal sentido y dada la relación del pensamiento pedagógico robinso-
niano analizado en su obra con los fundamentos teóricos de base psicoló-gica que aporta el enfoque histórico - cultural vigotskiano, el cual ofrece, a juicio de la autora entre otros elementos, una serie de pautas para la formación de valores, que favorece a partir de considerar: • La unidad de lo afectivo y lo cognitivo como una unidad dialéctica que
se origina en el proceso educativo de la personalidad, “…la relación entre objetivo y motivo de un comportamiento moral, el grado de co-rrespondencia que exista entre ellos, constituye un indicador de, en qué medida el valor regula la actuación en relación a determinado conteni-do moral”. (Idem, p. 1)
• El refl ejo activo de la conciencia, el estudiante autorregula su conducta de forma consciente mediante el conocimiento, las convicciones, las
Formación de valores en Nuestra América
53
vivencias, la emotividad, que se expresan en sus valoraciones y a su vez en su comportamiento en la media que logra el reconocimiento, la interiorización y el manejo analítico del sistema de valores objetivos de la sociedad. Al considerar la autoconciencia como la base de la autova-loración, las vivencias, los motivos y conocimientos contribuyen a ello, en el proceso psíquico dado en el transcurso de la valoración. Estos mismos preceptos se hallan vigentes en la obra robinsoniana cuando Rodríguez, S., (2001: 171) sentencia que “educar es crear voluntades porque solo la educación impone obligaciones a la voluntad,” lo cual comporta la formación moral de los hombres aptos para ser ciudada-nos, para darle Ser a la nación y de ese modo el sujeto adquiere el saber hacer, dado que su formación moral implica la razón que moviliza su accionar en sociedad.Por otra parte, se asume que, ante el dilema de individuos que transitan
por la vida sin detenerse a refl exionar y realizar una búsqueda interior de sus principios y valores que determinen su conducta social - fenómeno de la modernidad, de la dinámica del mundo actual -, la educación debe para formar al individuo, trascender más allá de la mera transmisión y generar una vivencia para la refl exión, el crecimiento y el desarrollo de conviccio-nes y modos de actuación que respondan a las exigencias sociales de la educación venezolana del siglo XXI.
De ahí lo importante de intencionar las acciones dirigidas a la concien-cia y autoconciencia de compromiso social, en la medida en que lo afectivo conduce a lo cognitivo y lo comportamental, se está modelando y perfi lan-do a través de los modelos del deber ser y de los modos de actuación que marcan el patrón de conducta para la Vinculación Profesional Bolivariana.
Es preciso valorar la educación como la que proporciona lo necesario para que el ser humano se desarrolle, aprenda y, por tanto, adquiera niveles superiores de los alcanzados. Ello conduce a la asunción de que la ense-ñanza debe ser desarrolladora, ir delante del desarrollo y conducirlo, como producto del proceso de apropiación de la cultura mediante la interacción del individuo con otros. Es también relevante la atención a la personali-dad, como un todo y como una unidad entre lo cognitivo y lo afectivo, para no cometer el error de separar la capacidad humana de lo afectivo, ya que ambos están vinculados y es menester considerar este enfoque inte-grador en la enseñanza para una mejor apropiación de la cultura a lo largo de la historia de la humanidad.
En ese orden de ideas, en el nuevo diseño del Sistema Educativo Boli-variano se reconoce, que Simón Rodríguez representa el modelo de educa-dor a seguir, en el marco de la formación de profesores con valores patrios
Formación de valores en Nuestra América
54
derivados de su obra como la educación como bien común, la laboriosi-dad, la originalidad, el poder del conocimiento socializado, el colectivismo, la responsabilidad social, la justicia, la libertad, la independencia y la igual-dad, los que se denominan valores robinsonianos.
Desde esta perspectiva, es importante señalar que el proceso de trans-formación política y social del país, exige un educador formado en valores que encuentran en la perspectiva de Simón Rodríguez un importante basa-mento para la construcción de una sociedad justa, con una visión colectiva bajo una concepción ético-política del ser humano.
Es por ello que, los valores robinsonianos,
“se asumen como un sistema de convicciones que implica la apropiación de conocimientos, sentimientos, intenciones y ac-titudes demostrados en los modos de actuación del estudiante del PNFE, mediante la asunción de los modelos del deber ser de los valores que se hallan en la obra de Simón Rodríguez, los cuales le permiten autorregular su conducta”. (Lamus, 2012:75)
La autora asume que la conceptualización de estos valores en corres-pondencia con el contexto venezolano y latinoamericano se relaciona con sus posibilidades de potenciar la cultura e identidad venezolana, en la di-mensión pedagógica con el fi n de educar hombres para la razón, la liber-tad, la dignidad y el libre pensamiento.
Asimismo, se considera que, la organización adecuada del sistema de actividades educativas para el desarrollo de una mayor interacción entre los miembros del grupo estudiantil, coadyuva al establecimiento de relaciones de interdependencia positiva para el logro de aprendiza-jes signifi cativos, en la medida en que se favorezca la manifestación de vivencias afectivas, socialmente signifi cativas positivas, acompañadas de intencionalidad conductual en correspondencia con el sistema de valores robinsonianos.
El encargo social hecho por el Estado perfi lado en la Carta Magna (1999), que consiste en la formación de un educador a través del desa-rrollo de procesos de aprendizajes colectivos, en que se relacionen con su contexto histórico-cultural, transformándose en ciudadanos humanistas, creativos, con actitudes, aptitudes y valores acerca del hacer científi co, des-de una perspectiva social; conscientes de la diversidad y la pluriculturalidad del país; con amor a la Patria; orgullosos de sus costumbres y acervos culturales tiene en la obra de Simón Rodríguez una plataforma teórica y metodológica que favorece la activación del signifi cado social positivo se halla latente, actual y vigente a la espera por la puesta en práctica de una
Formación de valores en Nuestra América
55
serie de iniciativas que permitan satisfacer esta necesidad para fortalecer la reforma y la transformación universitaria.
Se asume que Rodríguez fue un educador de avanzada que preconizaba la educación popular para la formación de republicanos por lo que creía en la importancia de formar a las personas para construir un nuevo orden social. De allí que exploraba y promovía nuevas orientaciones para la ac-ción educativa social y política. Ejemplo de ello lo constituye el principio robinsoniano de que el hombre debe formarse y desarrollarse para el goce de la ciudadanía, para compartir el bien común, el cual implica que hay que prepararlo para concientizar su existencia en una realidad histórico con-creta, lo que remite al acceso a todos los saberes para, además, aprender el valor del trabajo, en tanto dignifi cación del ser humano, y se evidencia en su obra “Luces y Virtudes Sociales” Rodríguez, S. (1845:105).
La pertinencia del legado axiológico de Simón Rodríguez, se expresa en la determinación de un conjunto de valores sustentados en su obra de gran signifi cación en el contexto educativo y cultural del pueblo venezo-lano, así como de los valores de su pedagogía, se han denominado por la autora como valores robinsonianos, en alusión al pseudónimo adoptado por el autor, en 1780 cuando huye del país vía Jamaica y Norte América posteriormente, lugares donde asume el nombre de Samuel Robinson para evadir las posibles represalias de la corona española, dada su conducta revolucionaria y antiimperialista.
Esta conceptualización enriquece y amplía las potencialidades del pro-ceso de educativo en el contexto venezolano, y contribuye a la unidad y confl uencia de un sistema de valores, en función de las particularidades del proceso educativo universitario bolivariano y orientado hacia el logro de las aspiraciones y los modos de actuación del estudiante del PNFE.
Los valores robinsonianos están en la base de los contenidos axioló-gicos manifi estos en el Plan Nacional Simón Bolívar, la Ley Orgánica de Educación, el documento rector de la Universidad Bolivariana de Vene-zuela y el currículo del Programa Nacional de Educadores como parte fundamental axiológica y marco jurídico básico para la práctica de la labor docente porque la necesidad de refundar la nación desde el punto de vista ético y moral, demanda asumir una nueva ética socialista con profundas raíces humanistas y en valores provenientes del pensamiento bolivariano, donde se privilegie lo colectivo, lo social, se fortalezca la conciencia revo-lucionaria, los valores de la libertad, la justicia y la igualdad, como valores universales.
Por su parte, en el documento rector de la Universidad Bolivariana de Venezuela (2007:21) se plasma, que es fundamental la formación integral
Formación de valores en Nuestra América
56
de los estudiantes, mediante el cual se contribuye a forjar nuevas actitudes y competencias intelectuales; “formas de vivir en sociedad movilizadas por la resignifi cación de los valores de justicia, libertad, responsabilidad social, solidaridad y reconocimiento de la diferencia”, tanto como por el sentido de lo justo y del bien común; nuevas maneras de relacionarse con la memoria colectiva, cuyos postulados son el privilegio de lo colectivo, la creatividad, la organización y el desarrollo de diversas situaciones de aprendizaje, así como de experiencias formativas signifi cativas contextua-lizadas.
En ese marco contextual, el docente, al tener conciencia de su capa-cidad de infl uir en el desarrollo de los niños y jóvenes, con la convicción e internalización de sus valores, su voluntad y sus modos de actuación, ejerce infl uencias a través de la enseñanza a favor de la formación de la personalidad de sus estudiantes.
En el proceso de formación y desarrollo de valores, la socialización-individualización son procesos indivisibles interconectados entre sí y de esta unión coyuntural surge la participación del hombre en la sociedad. La socialización se instituye por el nivel de infl uencia social del contexto en que se desenvuelve el individuo, como estímulo para la conducta y por la propia creatividad manifi esta en su actividad y sus formas de comunica-ción.
Al asumir a la educación como un sistema de infl uencias multidirec-cionales, durante el desarrollo de la vida de los individuos, se considera que las agencias y agentes socializadores ejercen infl uencias educativas. En Venezuela los medios de comunicación por ser privados, en su mayoría, responden a los intereses de las élites que se oponen al proceso de cambio, por lo que predomina programas que resaltan el egoísmo, el individualis-mo y los estilos de vidas alejados de la identidad nacional, consumidores y en pro de los centros de poder. Por tanto, el docente ha de estar en conti-nua búsqueda e indagar cuáles son las características de todas las agencias y agentes socializadores para orientar su proceso docente educativo.
Se declara la asunción de la formación y el desarrollo de valores como un proceso, cuya función fundamental es modelar la imagen del educador que aspiran a formar las instituciones educacionales, que defi nen el tipo de hombre que se necesita de acuerdo a los ideales y fi nes sociales que se plasman en la Constitución de 1999 y en los documentos de la Misión Sucre, de la UBV y del PNFE que responden a ella. La autora considera que la obra de Simón Rodríguez transluce y muestra su vigencia y perti-nencia tanto para su tiempo como para la contemporaneidad, dado que actualmente, cuando se requiere formar al nuevo republicano que hace
Formación de valores en Nuestra América
57
falta para impulsar la transformación social, Rodríguez se destaca como gran pensador socialista, culto, de gran valía intelectual. Su pensamiento es imprescindible para la formación de educadores que se serán los encar-gados de formar a las nuevas generaciones que enfrentarán los grandes retos impuestos por las contradicciones que han llegado a su clímax en las primeras décadas del siglo XXI y que tendrán que ser resueltas para salvar al planeta y las especies que habitan en él.
2.2 Vida y obra de Simón Rodríguez: Un legado para la formación de valores.
Simón Rodríguez fue un educador de avanzada que preconizaba la edu-cación popular para la formación de republicanos. De allí que el Robinson de América, como lo llamó el Libertador, exploraba y promovía nuevas orientaciones para la acción educativa social y política. La perspectiva ro-binsoniana para la construcción de una sociedad justa se sustenta en una visión colectiva bajo una concepción ético-política fundamentada en los valores del ser humano. Rodríguez creía en la importancia de formar a las personas para construir un nuevo orden social.
El maestro Simón Rodríguez nació el 28 de octubre de 1769, aunque hay discrepancias entre sus biógrafos, coinciden en que provenía de una familia modesta; pero ilustre. El escritor venezolano Rojas, A., (1891) re-cabó datos en pesquisas de los cual se extrajeron que el padre de Simón Rodríguez fue Cayetano Carreño y la madre Rosalía Rodríguez; aunque Uslar, A.,(1954) concluye que fue un niño expósito, hijo de nadie, abando-nado a las puertas de la parroquia del presbítero Alejandro Carreño, quien le brindó una educación severa en el ambiente familiar, en que desarrolló la afi ción por la lectura, la disciplina, el apego y amor al trabajo, así como la responsabilidad.
En 1792, el Alférez Real de Caracas, don Feliciano Palacios Sojo con-trató los servicios educativos particulares de Rodríguez para que enseñara las primeras letras a su nieto Simón Bolívar. Sin embargo, el maestro fue mucho más allá y Rodríguez enseñó a Bolívar a ser el Libertador de Amé-rica. Según Lasheras, J. (2004), esto lo reseña el propio discípulo en 1824 cuando se encontraba en Pativilca y escribe la más hermosa de las misivas dirigida a su mentor, de la cual se extrae el siguiente fragmento: “¡Oh mi maestro! ¡Oh mi amigo! Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que us-ted me señaló...” Estas palabras del Libertador de América dan cuenta de la infl uencia fundamental que ejerció su maestro en su proceso ideológico
Formación de valores en Nuestra América
58
hacia la conquista de la independencia y de la libertad de Venezuela y de otros países de América Latina.
En 1794 Simón Rodríguez presentó ante el Ayuntamiento de Caracas una primera propuesta de Reforma Educativa denominada por él como “Refl exiones sobre los defectos que vician la Escuela de Primeras Letras de Caracas y medios para el nuevo establecimiento de ella”. Su pensamien-to coincide con las ideas educativas propuestas por José Agustín de la Luz y Caballero en La Habana, por Cayetano Franco y Monroy en Guatemala, representantes de un emergente movimiento reformista y progresista en América Latina. (Pérez, 1999: p. 32)
En 1795 Simón Rodríguez presenta su renuncia ante el Ayuntamiento de Caracas porque hicieron caso omiso de su propuesta de reforma edu-cativa, la cual era indispensable porque ya se había implantado en diversos países la reforma que mejoraba signifi cativamente la calidad del proce-so de enseñanza/aprendizaje. En ese mismo año ocurre el alzamiento de negros en La Sierra de Coro, en pro de la libertad y la conspiración de Manuel Gual y José María España, que luchaban por la independencia total y por la implantación del sistema republicano. Esos intentos fracasan y Simón Rodríguez huye del país a la edad de 26 años. Viaja a Jamaica y a Estados Unidos, donde radica durante tres años, viaja también a Fran-cia, donde continua asumiendo el pseudónimo de Samuel Robinson, que había adoptado al salir de Venezuela. En su travesía europea funda varias escuelas, traduce obras al español y se prepara en varios idiomas.
En 1825 en Lima, Simón Rodríguez funda escuelas de primeras letras. Desde Cuzco transita junto a Bolívar por Bolivia atravesando La Paz, Po-tosí y Chuquisaca, donde regenta la educación como director de Enseñan-za Pública y experimenta su proyecto de Educación popular, de Educa-ción para el trabajo, pero sus ideas emergentes, creativas y revolucionarias causan reacciones adversas.
Desde 1828 escribe, entre otras obras: “Las Sociedades Americanas en 1828,” “Educación Republicana” y “Luces y Virtudes Sociales”, en ellas reitera la necesidad de una educación popular para despertar de la con-ciencia de los más desfavorecidos y en las que defi ende las ideas de Bolívar por el bien de la independencia y de la República. Rodríguez murió en Amatope, cerca de Paita, Perú, en estado de pobreza, a la edad de 82 años, en 1854.
En el análisis del pensamiento de Simón Rodríguez se destaca que la educación, en Venezuela y América, debe ser impartida con calidad, para impulsar el desarrollo personal de los individuos, su capacidad de com-prender y analizar la sociedad en la que viven, en el contexto del desarrollo
Formación de valores en Nuestra América
59
social y comunitario, inspirado en principios y valores como la igualdad, la equidad, libertad, emancipación social y humana. Es decir, una educación que permita a cada uno desarrollar a plenitud el talento y construirse como persona y ciudadano solidario y productivo.
Por ello, promulga que la educación que debe propiciar en cada indi-viduo crecer y desarrollarse como persona y preocuparse por su entorno social, así como por poseer valores y principios de su sociedad; formar individuos que entren al mundo valiéndose de sus destrezas y habilidades, personas pensantes que no solo se valgan de la memoria y por último que se les enseñe a trabajar y a valorar su trabajo, para que con estas bases se construya una genuina Educación de calidad.
Las obras: “Luces y Virtudes Sociales”, “Sociedades Americanas en 1828”, en el texto de su proyecto educativo: “Proyecto de Educación Po-pular”, el texto “Consejos de Amigo dados al Colejio de Latacunga” y en “Educación Republicana” revelan el pensamiento pedagógico de Ro-dríguez. En ellas se presentan categorías de la didáctica y del curriculum, donde Simón Rodríguez indica cómo ha de ser el proceso de enseñanza y de aprendizaje y cómo se debe diseñar el proceso educativo. El pen-samiento axiológico de este autor, revela sus puntos de vista acerca de los defectos que vician la escuela y de las virtudes que deben poseer los educadores, cualidades y principios morales que deben marcar la pauta del quehacer educativo.
Simón Rodríguez formó parte de un grupo que vivió los cambios ideo-lógicos y las preocupaciones sociales, de ahí que el pensamiento pedagó-gico robinsoniano se puede comprender comparándolo con la pedagogía de la época
Los valores sustentados en la obra de Simón Rodríguez, denominados robinsonianos, se revelan de forma explícita en su libro “Inventamos o erramos”, (2007, pps 34 -37) cuando escribe: “Son necesarias las escuelas diferentes, industriales, donde se aprenda además de leer, escribir y contar, se aprenda a hacer cosas, a ser trabajador y productivo.” “Hay que apren-der a valerse por sí mismos...” “Hay que unir la cultura con el trabajo...” “la escuela debe ser el centro de producción y centro de la educación para el trabajo.” ¿A dónde iremos a buscar modelos? …Si la América está llamada a ser original…”Inventamos o erramos…” “La educación debe ser general para poder ser pública y por ende, social…” “Educar es crear voluntades…” “Mis ideas serán siempre para emprender una educación popular para dar ser a la República…” “Se daba instrucción y ofi cio a las mujeres… Los alumnos gozaban de libertad, el día lo pasaban educándo-se…” “¿Por qué se han de educar solamente los blancos?”
Formación de valores en Nuestra América
60
En las expresiones se advierten la concepción de Rodríguez acerca del rol de la educación al conducir al ser humano hacia su realidad social y ayudarlo a interpretarla, a interiorizar sus valores y los de la sociedad a la que pertenece para enfrentar problemas y buscar soluciones, en donde no exista injusticia y desigualdad.
En la obra de Rodríguez, S. (2001: p.p. 105-129) se encuentra la re-ferencia al valor moral, lo considera como “las costumbres de la acción social de las gentes” “las virtudes sociales de todo educador” lo que per-mite identifi car los valores universales como: la igualdad, la libertad, la justicia, así como los valores robinsonianos, entendida la educación como bien común para todos y todas. Este planteamiento está plasmado en las obras cuando dice “la educación debe ser general, porque si no es general no es pública y si no es pública no es social”; el poder del conocimiento socializado, “para combatir la ignorancia es necesaria la educación para “crear voluntades”, la originalidad, “porque no se debe imitar…debemos crear nuestros propios modelos”; la responsabilidad social, para que todos “se eduquen y se conviertan en nación”; el colectivismo, “eduquen a los indios, a los pardos a los indefensos”, para que haya justicia social la la-boriosidad, tener un ofi cio, un trabajo “y aprendan hacer bien las cosas”.
Estas aseveraciones hechas por Rodríguez (op cit, pp. 200-244) se re-querían en su contexto histórico para impulsar los cambios necesarios en su tiempo y cobran vigencia, pleno vigor en la actualidad, toda vez que es menester hoy día, en el contexto del reimpulso de la educación bolivariana.
La lectura y comprensión de la obra de Simón Rodríguez apunta a que la laboriosidad se manifi esta en el amor al trabajo, la responsabilidad social en el hecho de velar por otros, el colectivismo, la originalidad, en la creati-vidad de las ideas propias, el poder del conocimiento socializado, en el que todos deben compartir el conocimiento para combatir la ignorancia y te-ner el poder de autorregularse y realizarse, la educación como bien común, la educación debe ser para todos sin distingos de ningún tipo.
En las obras de Rodríguez se denotan ideas del pensamiento original de cómo concebía el maestro, la política educativa y la pedagogía general:• Análisis del pensamiento refl exivo sobre el destino de la América, que
requiere ofrecer instrucción al pueblo en dependencia de la moral y las buenas costumbres.
• Disfusión de aspectos para las sociedades americanas de fuerte talante político, educativo-instructivo y social.
• Opiniones respecto del sistema republicano, de la política guberna-mental y de la política popular.
• Presencia de una serie de sentencias discursivas sobre luces y virtudes
Formación de valores en Nuestra América
61
sociales: ideas de educación popular, de instrucción, para las repúblicas cuya obligación es enseñar.
• Necesidad de la generalización de la instrucción para hacerla llegar al pueblo que les permita aprender a pensar, a razonar, a valerse por sí mismo. Del mismo modo presenta y sustenta los requerimientos con-textuales históricos y políticos para iniciar una reforma en la instruc-ción pública en América.
• Presentación en reiteradas ocasiones de la importancia que tiene el he-cho de que la escuela se vincule con su contexto y con el trabajo, ello implicaría la creación de una maestranza para comenzar la enseñanza de modo que aquélla esté vinculada con el trabajo.En estas adaptaciones realizadas por la autora, para educar e instruir,
según decía Rodríguez, S., es menester hacer en primer lugar, lo necesario para instruir en el saber acerca de las obligaciones sociales de cada persona para que tenga responsabilidad social: “Se ha de formar al pueblo para evi-tar la ignorancia, que es la causa de todos los males que el hombre se hace, y hace a otros”. (2007, p. 34). “Mientras no se emprenda la educación social no se verán los resultados que se esperan para la transformación de la sociedad” (idem)
Para el insigne maestro de América, es menester la Educación popular, con el fi n de instruir a las masas, ya que, la instrucción es una universalidad a los que todos tienen derecho, es una necesidad que “debe ser general sin excepción”. Sin educación (social, popular) y sin instrucción (social, públi-ca) no hay luces, ideas sociales, saber social, ni las costumbres y voluntades que han de producir las virtudes sociales y la verdadera sociedad.
Ante la implementación de una Educación Popular, la sociedad esta-ría normada por los efectos de las virtudes republicanas. Regida por la premisa de una “educación popular, destinación a ejercicios útiles, aspira-ción fundada en la propiedad, estaría sostenida por el uso de la libertad, a objeto de perfeccionar sus instituciones; por el imperio de la razón, para negar la ignorancia; por la propiedad de las verdaderas luces; por la idea de civilización; por los principios de humanidad que han consagrado las leyes modernas, y por todo lo que consagra y tenga el bien común por objeto, como es la libertad de imprenta, la instrucción general, los conocimientos e ideas sociales, la sociabilidad, la originalidad, la independencia, la respon-sabilidad social, el colectivismo, el trabajo, las ideas y las letras”. (íbidem)
Simón Rodríguez consideraba que se debía formar al educador como un nuevo republicano y una nueva republicana, capaz de vivir y convivir con una visión completa y compleja del mundo, logrando un desarrollo armónico del ser humano; así como de la realidad económica, social y cul-
Formación de valores en Nuestra América
62
tural, regida por la ética social e impregnada de valores de libertad, justicia, igualdad, equidad e integración.
Es a partir del legado de Rodríguez que se inicia la búsqueda y la crea-ción de paradigmas y enfoques del desarrollo propio, la invención de un vehículo para la verdadera libertad del pensamiento, cuyo producto sea una revolucionaria concepción de lo que debe ser el modelo educativo de las naciones americanas.
Para este pensador, la educación se convierte en un proceso social que emerge de la raíz de cada pueblo, orientado a desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y alcanzar el pleno ejercicio de su personalidad, en una sociedad democrática, basada en la valorización ética del trabajo y de la par-ticipación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciado con los valores de la identidad venezolana.
Del pensamiento de Simón Rodríguez se deriva que la escuela debe formar para la vida a través del aprendizaje para el trabajo, el quehacer creador y el pensamiento liberador de conciencias, como herramientas que les permitan al ciudadano y la ciudadana la participación activa en la vida pública y política del país.
Al analizar la postura de Rodríguez sobre la formación docente, se destaca que el educador debe ser formado para ser un hombre creador, adaptado para vivir en sociedad, asumiendo el riesgo que supone el tomar la iniciativa, educarlo para que sea el conservador y transformador de su medio ambiente y hacerle comprender que cada individuo debe estar al servicio del otro en una sociedad plural.
Estas consideraciones sobre la formación docente, según Simón Ro-dríguez, confi guran el modelo de formación y desarrollo de valores. En la obra “Luces y virtudes sociales” aparecen los consejos y máximas para cada uno de los valores sustentados: el saber es la facultad necesaria para el hacer” (p. 34)” Todos deben saber hacer efectivo lo dispuesto para bien de todos” (Pág. 105). “La instrucción pública debe ser nacional” (p 108). “La ocupación es una virtud” (p. 83). “Necesitamos hombres libres y tra-bajadores”. “Es necesario educar para el trabajo y la producción”, “criticar es juzgar con rectitud”, “para combatir la ignorancia es menester proteger la propagación de las luces y virtudes republicanas” (p.30). “La América no debe imitar servilmente si no ser original”. (p. 81).”Son necesarias las ideas antes que las letras.”
“Lo que debe enseñarse a los niños es lógica, cálculo y pensamiento liberador” (p. 103).”Es necesario enseñar a hablar, leer y escribir las len-guas maternas y el castellano, antes que el latín” (p.143). “los conocimien-tos son propiedad pública” (p.67). “Las ideas que se hallan en los libros
Formación de valores en Nuestra América
63
no podrán dejar de ser nuestras” (p. 89). “La tradición es utilísima en las ciencias” (p.90). “Los conocimientos ayudan a erradicar la ignorancia de la clase popular” (p. 89).
Es criterio de varios escritores, entre ellos Urbina, S., (2007) y Rumazo, A., (2002) que Simón Rodríguez es el educador emblemático de la razón, del pensamiento social, defensor de la educación popular, el modelo de educador socialista que requiere la Nación para impulsar las transforma-ciones sociales necesarias para que se privilegie la cultura y la historia local, propia, frente a lo foráneo y a lo extraño, para formar los valores socialis-tas requeridos para la refundación de la república, tal como se evidencia en estas frases que son sustento de sus obras.
Rodríguez denota en su obra que el educador debe poseer valores como: la educación como bien común, la laboriosidad, la originalidad, el poder del conocimiento socializado, la responsabilidad social, la libertad, la justicia, la independencia, el colectivismo y la igualdad.
El valor de la educación como bien común, se concibe como una for-mación dirigida al desarrollo intelectual, social y moral de las personas para proporcionar bienestar a todos por igual. Simón Rodríguez señala que la educación debe ser general y pública para que sea una educación so-cial y popular que llegue a todas las personas por igual; la educación como bien común se entiende como el derecho que todos poseen de acceder a la educación, sin más limitaciones que las que se deriven de las capacidades de los seres humanos. Piensa que el estado debe garantizar el acceso a la educación pública a todos, la educación debe ser democrática, generaliza-da y contextualizada, facilitada a todos sin distingos de ningún tipo.
En torno al valor laboriosidad, este se concibe como la constancia, y la dedicación al trabajo o como la difi cultad o complejidad de una tarea. Para Rodríguez era fundamental enseñar un ofi cio, un trabajo que permi-tiera impulsar la actividad en la comunidad para ayudar al desarrollo de lo social. Para él la laboriosidad, se manifestaba en el amor al trabajo, en la disposición a hacerlo con satisfacción.
En relación al valor originalidad, es visto como la habilidad de quien no imita sino que innova con nuevas creaciones. Además implica la capacidad creativa e inventiva de ideas y de pensamiento crítico, la creatividad de las ideas propias y el pensamiento refl exivo. Con respecto al valor poder del conocimiento socializado, se asume como la posibilidad y capacidad de apropiación de los conocimientos, la habilidad de difundir, comunicar el saber, los contenidos, la cultura, la historia para todas las personas, en el que todos deben compartir el conocimiento para combatir la ignorancia y tener el poder de autorregularse y realizarse.
Formación de valores en Nuestra América
64
En torno al valor responsabilidad social se orienta al sentido del deber, respeto por la sociedad humana y las relaciones entre los individuos, gru-pos u organizaciones sociales. Por su parte el valor colectivismo, se toma como la pertenencia a un gran número de personas con características comunes. Ello implica el desarrollo del sentido de pertinencia social, en el hecho de velar por otros atendiendo los intereses de los demás, de los grupos y colectivos en función de su bienestar antes que los intereses personales.
El valor de la independencia desde el punto de vista pedagógico se percibe como aquella situación de una persona que no depende de otra. Se trata de personas que logran la autorregulación social, la autonomía y la autodeterminación individual para alcanzar el desarrollo de la persona-lidad en el proceso de individualización y socialización del ser humano.
El valor de la libertad, es visto como la capacidad natural del ser hu-mano para hacer algo y elegir la manera de hacerlo, manifestar libertad de pensamiento, de expresión con responsabilidad, cualidad para tomar deci-siones, resolver problemas educativos con la metodología pedagógica más adecuada; y la justicia que consiste en dar a cada uno lo que le pertenece o corresponde. Ello indica que el educador debe ser comedido, demostrar justeza, equidad, templanza de carácter y entereza social para permitir los juicios y valoraciones de los seres humanos en el proceso de socialización.
Finalmente el valor igualdad, para el cual se considera que todo in-dividuo es de naturaleza humana por ello debe ser tratado con igualdad de condiciones, sin favoritismos, sin imposiciones y sin ningún tipo de menoscabo de sus potencialidades y capacidad de desarrollo de su perso-nalidad.
En este contexto, las referencias de Simón Rodríguez acerca de lo que estimaba el educador debe ser capaz de hacer y de poseer, alcanzan actua-lidad y pertinencia social:• Opiniones respecto del sistema republicano, de la política guberna-
mental y de la política popular.• Enseñanza para que se formen en lo que harán el mañana, para ello
es menester enseñar a aprender, a pensar, a razonar, a valerse por sí mismo.
• Comenzar la enseñanza de modo que la escuela y la educación estén vinculadas con el trabajo y con los modos de actuación de la sociedad.
• Educar en el saber acerca de las obligaciones sociales de cada persona para que tenga responsabilidad social y formar al pueblo para evitar la ignorancia, que es la causa de todos los males que el hombre se hace, y hace a otros.
Formación de valores en Nuestra América
65
Simón Rodríguez asume que el maestro debe enseñar el valor del tra-bajo concebido como las capacidades para desempeñar un ofi cio, manual e intelectual, que los estudiantes deben aprender a trabajar la madera, los metales, aprender a razonar a pensar y a aprender, poseer técnica en el desempeño de algún ofi cio.
La jerarquización de los valores robinsonianos en la formación y desa-rrollo de la personalidad se establece de acuerdo a la necesidad de poseerlos por parte de los docentes y por la recurrencia de la aparición y pertinencia para la formación de educadores, se determinó de la siguiente manera:1) La educación como bien común formación dirigida al desarrollo inte-
lectual, social y moral de las personas para proporcionar bienestar a to-dos por igual. Para el Simón Rodríguez, la educación debe ser general y pública para que sea una educación social y popular que llegue a todas las personas por igual, sin distingos de ningún tipo, que favorezca a los más sectores más débiles de la sociedad, con apego a la historia local y respeto por las diversas manifestaciones culturales y sociales.
2) El valor laboriosidad o educación para el trabajo, se defi ne como la constancia y dedicación al trabajo. Difi cultad o complejidad de una ta-rea. Para Rodríguez era fundamental enseñar un ofi cio, un trabajo que permita impulsar la actividad en la comunidad para ayudar al desarro-llo de lo social y lo personal en el individuo, a partir de la internaliza-ción y realización de los modos de actuación de una profesión u ofi cio determinados, dejar de ser carga social y ofrecer aportes requeridos en su contexto local.
3) La originalidad, cualidad de original, que sorprende por su singulari-dad, que no copia, que no imita sino que es una novedad, con creación nueva que implica innovación, capacidad creativa e inventiva de ideas y de pensamiento crítico, refl exivo y creativo.
4) El poder del conocimiento socializado, posibilidad y capacidad de su apropiación y difusión, comunicar el saber, los contenidos, la cultura, la historia para todas las personas. Dominar, conocer y difundir la cul-tura y la historia de la humanidad en el proceso de múltiples infl uen-cias sociales recíprocas.
5) La responsabilidad social, el sentido del deber, respeto por la sociedad humana y de las relaciones entre los individuos, los grupos u organi-zaciones sociales. La responsabilidad social comporta la necesidad de atender los requerimientos socio familiar, cultural y educativo de los individuos.
6) El colectivismo, pertenencia a un gran número de personas con ca-racterísticas comunes. Ello implica el desarrollo del sentido de perti-
Formación de valores en Nuestra América
66
nencia social, atendiendo los intereses de los demás, de los grupos y colectivos en función de su bienestar antes que los intereses propios.
7) La independencia, situación de una persona que no depende de otra. Se trata de lograr la autorregulación social, la autonomía y la autode-terminación individual para lograr el desarrollo de la personalidad en el proceso de individualización y socialización del ser humano.
8) La libertad, vista como la capacidad natural del ser humano para hacer o no hacer algo y para elegir la manera de hacerlo. Libertad de pen-samiento, de expresión con responsabilidad. Cualidad de tomar deci-siones, resolver problemas educativos con la metodología pedagógica más adecuada.
9) La justicia, virtud que consiste en dar a cada uno lo que le pertenece o corresponde. Ello indica que el educador debe ser comedido, de-mostrar justeza, equidad, templanza de carácter y entereza social para permitir los juicios y valoraciones de los seres humanos en el proceso de socialización.
10) Igualdad, todo individuo es de naturaleza humana por ello debe ser tratado con igualdad de condiciones, sin favoritismos, imposiciones o ningún tipo de menoscabo de sus potencialidades y capacidad de desarrollo de su personalidad.
2.3 Consideraciones metodológicas para formar y desarrollar valo-res robinsonianos.
La formación y desarrollo de los valores requieren de condiciones edu-cativas signifi cativas para la creación de un clima afectivo favorable, la ne-gociación de normas de convivencia y de disciplina consciente, la interac-ción y protagonismo en el grupo educativo, la organización de actividades, acciones que propician el planteamiento y logro de objetivos y metas para la formación de los valores.
Un primer aspecto a considerar es la etapa del desarrollo en que se en-cuentran los estudiantes sobre los que se actúa, de ahí la importancia que tiene en estas consideraciones metodológicas.
Las ideas de Vigotsky, L., sustentan la formación y desarrollo de valo-res porque la interacción social es determinante en el desarrollo ontoge-nético, pero al mismo tiempo contextualizado. Los procesos psicológicos superiores surgen a partir de la interacción social del individuo, dan lugar a la Zona de Desarrollo Próximo, que Vigotsky, L (Op cit: 133) explica como “la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad para resolver independientemente un problema, y el nivel de de-
Formación de valores en Nuestra América
67
sarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema en colaboración con otro compañero más capaz”.
Por otro lado Shaie, K.(1991: pp 309-316) y defi ende un modelo de desarrollo cognitivo en el cual identifi ca cinco etapas: etapa de adquisición de aprendizaje, la cual comprende la infancia y la adolescencia; etapa de logro, fi nes de la adolescencia hasta la adultez temprana (30 años aproxi-madamente); etapa de responsabilidad, conformada por la adultez media hasta la adultez avanzada; etapa ejecutiva, en que tiene lugar entre los 30 y 40 años aproximadamente; etapa de integración, la cual está constituida básicamente por la vejez. En este sentido la atención se centra en el hecho de que el adulto joven se ubica en las etapas de logro, de responsabilidad y la ejecutiva.
El componente axiológico promueve procesos psicológicos de trans-formaciones cualitativas, en el estudiante y en el grupo, dado por la in-fl uencia mediadora que ejercen los profesores y por el proceso de genera-ción de los valores que hace el estudiante del PNFE en forma individual, como resultado de la actividad grupal orientada por el profesor y ejecutada por el individuo en el grupo, permiten de esta forma, el desarrollo de una personalidad acorde con las exigencias socioculturales.
En la República Bolivariana de Venezuela la trasformación profunda en la formación de su recurso humano, precisa qué formación debe pro-porcionarse a los profesionales, especialmente a los de la educación, ya que son los encargados de la formación de la personalidad de los indivi-duos que enfrentarán los retos del siglo XXI, por tanto, es preciso perfi lar y determinar qué valores deben formarse y desarrollarse para que sean la guía de la conducta social de los ciudadanos.
Se considera que los métodos educativos activos y problematizadores que contribuyen a potenciar la formación y desarrollo de valores robinsonia-nos como los talleres, el debate, el diálogo, la discusión en grupo, la aclara-ción de los valores, la toma de decisiones, la asignación de responsabilidades colectivas e individuales, el empleo de los dilemas educativos propician la integración, el desarrollo y el trabajo e intercambio grupal. Estos métodos educativos vinculados a las técnicas para el trabajo grupal propician la con-frontación de ideas y valoraciones, la refl exión, la crítica y autocrítica.
El eje temático se orienta a determinadas recomendaciones (Bustillos, 1999): a. Motivación por el tema seleccionado, mediante diversas estrategias des-
de la orientación inicial.b. Presentación de objetivos, uso de marcadores tipográfi cos, uso de es-
quemas y mapas conceptuales, uso de gráfi cos previos.
Formación de valores en Nuestra América
68
c. Presentación de la Obra Completa de Simón Rodríguez, selección de fragmentos y lecturas seleccionadas de Simón Rodríguez.
d. Presentación de la compilación: “Inventamos o erramos” elaborada y prologada por Dardo Cúneo.
e. Presentación de autores exégetas de la obra robinsoniana: Rumazo, Ur-bina y Uslar.
f. Organización de debates, de trabajos grupales, discusiones, lectura, análisis e interpretación de fragmentos, relacionar con la época colo-nial-contextual y la época actual, empleo de dilemas educativos, discu-siones, opiniones, puntos de vista, resolución del dilema.
g. Realización de preguntas para la discusión y debate del tema, presenta-ción de dilemas previamente preparados para suscitar la discusión y la confrontación de ideas, así como la búsqueda de soluciones creativas surgidas de los aportes colectivos.
h. Relación de elementos históricos, sociológicos, fi losófi cos, psicológi-cos y pedagógicos con la realidad contextual venezolana, su Sistema Educativo Bolivariano, la Reforma Educativa de 2007 y el propio pro-ceso educativo del PNFE.
i. Elaboración de conclusiones individuales y grupales sobre los temas debatidos.
j. Asignación, orientaciones y explicación de tareas y trabajo indepen-diente.Lo anterior propicia la discusión en el grupo, la refl exión, el debate,
la toma de decisiones, en el contexto grupal e infl uye en cada estudiante, materializándose la dialéctica de lo grupal y lo individual, de lo interno y lo externo en este proceso. Lo señalado acerca de los métodos educativos en relación con las técnicas de trabajo grupal permite afi rmar que los mismos constituyen recursos pedagógicos para potenciar la formación y desarrollo de valores robinsonianos.
La interdisciplinariedad como principio de integración metodológica de los contenidos, tiene su base en la concatenación de los fenómenos y los procesos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento como requisi-tos necesarios en el proceso de formación del docente, lo cual radica en el trabajo cooperativo del colectivo pedagógico.
El estudiante que se forma en el PNFE amerita desarrollar su sensibili-dad para consolidar su conciencia mediante el diseño conjunto, la apropia-ción y la puesta en práctica de un sistema de convicciones en el ser, en el tener, en el demostrar y en el rechazar. Por lo tanto, contribuir a consolidar la personalidad mediante la formación y desarrollo de valores robinsonia-nos, implica asumir una concepción integral de la cultura:
Formación de valores en Nuestra América
69
La obra de Rodríguez trasmite el sentido de la pedagogía venezolana, los individuos adquieren signifi cación a través de imágenes que permiten interpretar, recrear y vivir la realidad. Ella es un medio de acceso al cono-cimiento de lo universal, lo latinoamericano, facilita la posibilidad de rea-lización espiritual - individual y colectiva-, se convierte en mecanismo de interacción social, a través de las funciones valorativa y reguladora que es-timulan el conocimiento de sí mismo y de los demás, de la autovaloración y autorregulación en correspondencia con los ideales, intereses y motivos de los estudiantes del PNFE.
En suma, la obra del maestro de Bolívar, constituye un recurso pe-dagógico hacia la dirección valorativa en el proceso de educación de la personalidad, mediante la formación y desarrollo de valores derivados de ella porque:• Representa el pensamiento pedagógico venezolano y favorece una vi-
sión integral de la realidad a través de una serie de consejos y sentencias provenientes de la esfera emocional y afectiva.
• Promueve la valoración del contexto real de los individuos, facilita in-teractuar con la naturaleza mediante la conexión hombre-naturaleza-amor al trabajo y a la transformación de la realidad, ofrece una visión vivifi cadora del mundo, y muy especialmente, trasmite conocimientos.
• Fomenta el desarrollo del pensamiento (la construcción de imágenes y su comunicación) para convertirlo en convicciones y desarrolla la valoración y la autovaloración.
• Propicia la elaboración y reelaboración continua de los valores peda-gógicos en la apropiación consciente de un sistema de convicciones y una serie de modos de actuación a partir de una relación afectiva con la obra escrita.El legado axiológico de la obra de Simón Rodríguez, como paradigma
ideal, que representa el deber ser del educador venezolano por excelencia., es una vía esencial para dar respuesta al objetivo de investigación planteado. Los valores robinsonianos se vertebran en convicciones y modos de actuación que constituyen fundamentos esenciales en la personalidad del estudiante del PNFE en su proceso de formación y vinculación profesional bolivariana. La formación y desarrollo de estos valores posibilita en los estudiantes la activa-ción del sentido personal y la signifi catividad de un modelo de país más justo, más equitativo en correspondencia con el encargo socieducativo hecho por el estado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La formación y desarrollo de valores robinsonianos posee carácter in-ductor y se encuentra en el sistema de convicciones de los estudiantes manifestada en las tres esferas:
Formación de valores en Nuestra América
70
En la esfera cognitiva, el sistema de conocimientos acerca de los valo-res robinsonianos, se expresa en los indicadores: conocimientos sobre el término valor, el valor en documentos rectores, su importancia formativa, conocimiento e identifi cación y la clarifi cación de los mismos, a poseer por el estudiante.
En la esfera afectiva se hallan las vivencias afectivas de los estudiantes en relación con los valores y ello se evidencia en su satisfacción y manifes-taciones verbales y extra verbales; en la esfera volitiva se manifi esta en la intención conductual de los estudiantes, al expresar su deseo de poseerlos y su empeño en apropiarse de los mismos.
Los modos de actuación del estudiante se reconocen en las acciones o comportamientos refl ejados en la estructura de los valores defi nidos y jerarquizados. Sus dimensiones se especifi can en el ser, en el demostrar, en el tener y en el rechazar.
La forma de develar los valores robinsonianos contribuye a la conso-lidación de la transformación social y lograr el desarrollo de ciudadanos buenos, cultos, con habilidades científi cas e investigativas, con principios éticos, individuos con capacidad de inventiva, justos, libres, iguales e inde-pendientes que incorporen lo local, lo autóctono, lo patrio, sean interna-cionalistas, amen y cuiden su entorno, demuestren habilidades para ejercer la docencia, actúen con respeto, responsabilidad y entrega por el bienestar común de todos los ciudadanos.
Para la formación y desarrollo de valores es menester crear un clima favorable, democrático, negociado, participativo, protagónico, lo cual es fundamental para el logro, el alcance y la obtención de soluciones efectivas ante dilemas morales, ante confl ictos y confrontación de ideas en debates y discusiones dirigidas en forma colectiva y grupal.
Cabe resaltar el carácter dialógico y comunicativo que debe prevalecer entre los estudiantes, para el establecimiento de un ambiente de respeto, cordialidad y libertad. Por todo ello es menester que, el profesor asesor adopte una nueva actitud, de orientación, que facilite el diálogo, el trabajo en grupo con presencia activa constante, en forma paciente y respetuosa, en un clima de tolerancia, aceptación y empatía, ejemplo vivencial de mo-ral, de valores, se constituye el profesor asesor en el modelo a seguir por parte de sus estudiantes, será animador, mediador, facilitará la asunción de actitudes valorativas y consecuentes con los postulados del maestro.
El sistema educativo venezolano, sus subsistemas y dependencias so-cioeducativas, exigen a los docentes cumplir las siguientes funciones:
La función docente-metodológica, que perfi la la actuación del docente respecto a la planifi cación de la enseñanza y el aprendizaje, el seguimien-
Formación de valores en Nuestra América
71
to y el control del proceso, mediante la evaluación. Esta función implica tanto en los estudiantes como en el docente y contempla las actividades para formar conocimientos, valores, habilidades, hábitos, capacidades y la actividad creadora en el grupo estudiantil.
Así también se realiza la función orientadora, permite que el docente dirija la formación de los procesos psicológicos del desarrollo en los estu-diantes y fomente la motivación estudiantil para lograr activar su accionar. La función investigativa y de superación asume las labores de búsqueda de fundamentos científi cos para perfeccionar su labor en el cumplimiento de las dos funciones anteriores. Estas funciones le imponen al docente una serie de principios éticos sobre los cuales debe fundamentar las bases de su labor educativa. Lo anteriormente planteado implica que el nuevo edu-cador debe poseer principios éticos, tales como:
Asunción de la educación como formación de personas, en la cual el hombre es lo fundamental y para lograr su desarrollo, es necesario una educación integral, asumir el hecho educativo como decía Simón Rodrí-guez: con laboriosidad, responsabilidad social, colectivismo y capacidad para la socialización y la originalidad, tener una valoración alta del ejercicio de la profesión docente.
El educador es el formador de la personalidad de los hombres, forma-dor de formadores y de otras profesiones, ser maestro o profesor reviste gran responsabilidad, es una de las profesiones más relevantes en la socie-dad, por tanto, el educador debe tener un alto autoconcepto, respetar a sus colegas y a sus discípulos, para lo cual debe sentir orgullo y satisfacción por lo que hace, considerar que “lo afectivo es lo efectivo”, que debe en-señar a aprender para seguir enseñando virtualmente, ser congruente con las dimensiones del saber, favorecer un clima de confi anza y respeto para con los estudiantes, ser ecuánime entre la exigencia académica y la com-prensión humana, tener autocontrol.
Adopción de una postura de amor al trabajo, sentir satisfacción por el trabajo realizado como una manifestación de autorrealización, alto sentido de responsabilidad, cumplimiento y compromiso, efi caz, austero, discipli-nado, conservador de bienes del colectivo.
Este educador, así formado, debe poseer además el valor de la respon-sabilidad social, colaboración con grupos y colectivos sociales diversos, conexión con los consejos comunales y estudiantes del trayecto inicial, que le permita apropiarse del valor la educación como bien común, la edu-cación como derecho de todos por igual, sin distingos ni exclusiones de ningún tipo, con arraigo local, respeto por la cultura y la historia. También debe poseer el valor del poder del conocimiento socializado, capacidad de
Formación de valores en Nuestra América
72
difusión e intercambio de los saberes, materias y conocimientos ante dife-rentes grupos y colectivos, incitar a la investigación, así como característi-cas del profesor socialista y fomentar la motivación del trabajo estudiantil. Propiciar los rasgos característicos de estudiantes activos, participativos, con las habilidades que se necesitan.
Los contenidos, los procedimientos y los valores a desarrollar se con-sideran con arreglo a los métodos empleados, los cuales pueden ser to-mados como eje integrador de las actividades en el hilo conductor del quehacer pedagógico, planifi cando y articulando la metodología a emplear de acuerdo con esto. Todo lo antes expuesto tiene el propósito fi nal de responder a la necesidad detectada en el proceso del método de investiga-ción científi ca empleado anteriormente, esta respuesta es la propuesta de aplicación de este modelo en los estudiantes del PNFE para dar respuesta a la necesidad planteada.
2.4 Fundamentos teóricos que sustentan la formación de valores robinsonianos
Filosófi cos, sustentados en las concepciones del mundo, epistemoló-gicas, metodológicas y axiológicas del enfoque materialista-dialéctico; el carácter multifactorial de la moral y los valores, que le otorga una existen-cia objetiva, subjetiva e institucional y un carácter histórico concreto y la enseñanza de la moral acorde con la concepción del mundo materialista dialéctico de los estudiantes del PNFE.
En el ámbito educativo, los fundamentos de la fi losofía de la educación, considerada por Hernández, R.(2001: 15) como: “Un campo de investiga-ción y de enseñanza académica dedicado a la comprensión y explicación de los fenómenos dados en el ámbito educativo”.
Sociológicos, basados en la interacción sociedad-educación, la socia-lización y la individualización del hombre y las infl uencias educativas de la sociedad en la formación de la personalidad del individuo. La sociología de la educación, estudia las concatenaciones y vinculaciones entre la educa-ción y la sociedad, que abordan la comprensión de la educación como un hecho social fundamental para el desarrollo de una nación. Es así, como en este marco, se toman las defi niciones de la categoría educación - Si-món Rodríguez, (2001) Antonio Blanco, (1999) José Martí, (1990) Justo Chávez, (1989) Luis Beltrán Prieto Figueroa (1984) y Felicito Barreras, (2009) -con los cuales la autora se identifi ca; y asume que: La educación es un hecho social que se da mediante interrelaciones, infl uencias múltiples y multidireccionales, para que el hombre pueda apropiarse de la historia y la
Formación de valores en Nuestra América
73
cultura de la humanidad; que da cuenta del desarrollo político, social y eco-nómico, en el devenir del tiempo y en un momento histórico específi co en diversas aristas de la vida humana, que se expresa libre y espontáneamente por una parte y de manera formal, planifi cada y organizada, por otra.
Las infl uencias educativas ejercidas por la comunidad se producen me-diante los grupos y las diversas instituciones sociales que hacen vida en una comunidad dada. Estas infl uencias se producen de manera asistemáti-ca, en intercambios con grupos y varias instituciones. El proceso educati-vo dado en la institución educativa es planifi cado, organizado, sistemático, continuo, consciente, dirigido a las dimensiones cognitivas, afectivas, voli-tivas, y comportamentales, por los profesionales debidamente preparados para tal fi n.
Psicológicos, las concepciones psicológicas parten de la Psicología materialista dialéctica del desarrollo de la personalidad, fundamentadas en la escuela Histórico - Cultural de Vigotsky, L.,(1988) con respecto al papel de la educación como un requisito previo para el desarrollo psíquico y de la personalidad, la función de los mediadores y el tratamiento de la zona de desarrollo próximo, sobre la relevancia de la actividad y la comunica-ción para el proceso de formación del individuo, así como el desarrollo del compromiso afectivo - social del estudiante, a partir de su interacción como parte del colectivo de su grupo de estudio y con la obra de Simón Rodríguez, en su proyección social.
Con los aportes vigotskianos sobre las funciones psíquicas superiores, el papel protagónico del lenguaje, la comunicación y la actividad en el desarrollo de la personalidad, se da origen a la concepción personológica. Ello implica la asunción de que los valores son un componente de la per-sonalidad de los individuos que les da carácter real y objetivo, que se ma-nifi estan y se desarrollan en la interacción con otros en su medio, regulan su actividad diaria y dan cuenta de su forma de ser, de actuar y de pensar.
Así también, se tienen las contribuciones de Galperin (1989) sobre la internalización de la actividad externa y su expresión en la psiquis del hombre y de Leontiev, con cuyos autores se comparten los postulados sobre la unidad entre lo extrapsíquico y lo intrapsíquico. Según este autor, “el estudio del proceso de unifi cación, de relación e interconexión de las actividades del sujeto, como resultado de lo cual se forma la personalidad, es la tarea de indagación psicológica”. Leontiev (1981: p. 57)
Pedagógicos, sustentados en la política educativa adecuada a las con-diciones locales de la educación y las ventajas de la educación sistemati-zada; el enfoque participativo de la enseñanza, con el propósito de que la misma eduque y desarrolle, y al papel protagónico del alumno bajo la guía
Formación de valores en Nuestra América
74
del profesor asesor, que se expresa en el estudiante, que asume el papel central del proceso en el curso de sus trayectos de formación mediante los básicos curriculares, los proyectos de aprendizaje y la vinculación profe-sional, en los cuales el estudiante debe realizar sus capacidades actuales, mediante el auto aprendizaje desarrollador, que estimula el conocimiento novedoso a través de un proceso ininterrumpido de acción y refl exión crítica, en el que el individuo auto gestiona sus nuevas metas cognitivo-conductuales en bien de la sociedad.
El proceso de formación y desarrollo de valores se sustenta en la con-cepción marxista sobre la ética, la moral y los valores, así como, en los fundamentos de la escuela histórico-cultural que orientan la formación de la personalidad, el aprendizaje social, el papel de la actividad y la zona de desarrollo próximo en el proceso de aprendizaje, a partir de la relación dialéctica entre educación formación y desarrollo. En el proceso educativo venezolano, se reconocen los fundamentos teóricos de la educación en va-lores y se sistematizaron los aportes que encierra la obra de Simón Rodrí-guez a la educación por su caudal de potencialidades, profundo contenido ético y axiológico, que condujeron a identifi car los valores robinsonianos a formar y desarrollar en los estudiantes del PNFE.
El estudio condujo a la elaboración de un modelo de formación y desa-rrollo de valores, que tomó como base la obra de Simón Rodríguez a partir de los modelos del deber ser, contextualizado a las necesidades de la reali-dad educativa venezolana, lo que permitió dar respuesta al problema cien-tífi co planteado. La concepción del modelo incluyó fundamentos desde lo fi losófi co, lo pedagógico, lo sociológico y lo psicológico que comporta la guía de la orientación hacia el objetivo general y los específi cos, así como la concreción en las acciones y actividades en tres etapas. En la elaboración del modelo se determinaron los procedimientos para su implementación en el contexto del PNFE.
75
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Barreras, F. (2005) Curso: Modelo Pedagógico para la formación de valo-res, ISP “Juan Marinello”, Matanzas, Cuba.
Barreras, F. (2009) Concepción de la actividad científi ca. ISP “Juan Mari-nello” Matanzas, Cuba.
Barreras, F. (2009) Hacia una concepción integral de la educación. UCP “Juan Marinello”. Matanzas, Cuba.
Barreras, F. (2009) Problemas sociales de la ciencia. Conferencia. En pren-sa Universidad de Matanzas, Cuba.
Barreras, F. (2010) Concepción dialéctico materialista de la formación de la personalidad. Disponible en línea. Universidad de Matanzas, Cuba.
Báxter, E. (1999) La educación en valores. Papel de la escuela. Curso. IPLAC. La Habana, Cuba.
Blanco, A y González, D. Fundamento metodológicos para el trabajo en la formación de valores. Guía electrónica del IPLAC. (s/a).
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (1999) preámbulo y artículos 104, 103, entre otros. Publicaciones de la Asamblea Nacio-nal, Caracas, Venezuela, 1999.
Chacón, N (1999) La formación de valores morales. Proposiciones meto-dológicas PROMET, Editorial Academia. La Habana, Cuba.
Chacón, Nancy. (2008) Ética y educación. El enfoque ético, axiológico y humanista. Artículo consultado el 06-01-2011, disponible en http://www.sabewwtodo.com/contenidos/EKPAVAUFKEE0000YWQ.php.
Chávez, J. (2005) Acercamiento necesario a la Pedagogía general. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, Cuba
Chávez, J. y otros (1998) Compendio de Pedagogía General. Editorial Pue-blo y Educación. La Habana, Cuba.
Chávez, J. y otros. (2003) Marco conceptual para la elaboración de una teoría pedagógica En: Compendio de Pedagogía. García Batista, G. (compilador) Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2003.
Chávez, J., (1989) Pedagogía general. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, Cuba.
Chávez, J., (1996) La investigación educativa en América Latina. Ministe-rio de Educación. La Habana, Cuba.
Documento Orientador del Programa Nacional de Formación de Educa-dores y Educadoras. (2006), págs. 5 y 7
Formación de valores en Nuestra América
76
Fabelo, J. (2001) Los valores y sus desafíos actuales. Dirección General de Fomento Editorial. La Habana. Cuba.
Fabelo, J. (2004) Los valores y sus desafíos actuales. Benemérita Universi-dad de Puebla. Instituto de Filosofía de La Habana. México.
Fabelo, J (1999) Retos al pensamiento en una etapa de tránsito. Editorial Academia. La Habana. Cuba.
Fabelo, J. (1989) Conocimiento práctica y valoración. Ed. Ciencias Socia-les. La Habana, Cuba.
Fierro, B. y Lamus, T. (2012) Literatura y cultura: ejes para la educación en valores en la universidad. Revista Atenas, Nº19. ISSN 1682-2749. Disponible en http://www.atenas.rimed.cu/index.php?option=comcontent&view=article&id=278<emid=128
Galperin, Y. (1986) Sobre el método de formación por etapas de las accio-nes mentales. En Antología de la psicología pedagógica de las edades. La Habana, Cuba.
Gamarco y Rojas, (2000) Docencia y valores, FEDUPEL, Caracas, Vene-zuela.
González A., L., (1998) Pruebas del absoluto según Leibniz, Eunsa, Pam-plona, Colombia.
Hernández, R. (Coord.) (2001) Filosofía de la Educación. FEDEUPEL, Caracas, Venezuela.
Izquierdo, C. (2003) Educación en valores. Ediciones San Pablo, Caracas, Venezuela.
Juárez, J. (Compilador) (2002) Primeras Jornadas de Educación en valores. Universidad Católica “Andrés Bello, Caracas”.
Lamus, T (2011) Modelo de Formación y desarrollo de valores dirigido a los estudiantes Programa Nacional de Formación de Educadores de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Tesis para optar al grado cientí-fi co de Doctor en Ciencias Pedagógicas por el IPLAC.
Lamus, T. (2012) Aportes de la obra de Simón Rodríguez para el proceso de formación de valores en los estudiantes del PNFE en la Universi-dad Bolivariana de Venezuela. Revista Atenas, Nº 19 ISSN 1682-27 49. Disponible en http://www.atenas.rimed.cu/index.php?option=comcontent&view=article&id=284<emid=122
Lamus, T. (2012) Propuesta para la Educación de valores robinsonia-nos dirigida a los estudiantes del Programa Nacional de Formación de Educadores de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Trabajo de ascenso presentado para optar a la categoría de profesor agregado en la Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”. En prensa.
Formación de valores en Nuestra América
77
Lasheras, J (2004) Carta de Pativilca, escrita por Bolívar y dirigida a Rodrí-guez fechada en Pativilca el 19 de enero de 1824. UNESR ediciones, Caracas, Venezuela.
Leontiev, A. (1981) La psicología y el proceso de aprendizaje del lenguaje. Oxford. Pergamon
Ley Orgánica de Educación artículos 24, 25 y otros. Publicaciones de la Asamblea Nacional, Caracas, Venezuela, 2009. Artículos 2, 3, 4, 5, 98, 102, entre otros.
Lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Educación en el Currículo Básico Nacional, 1997.
Martí Pérez, J. (1990) Ideario Pedagógico. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, Cuba.
Martínez, B. (2001) La formación de valores. El proceso educativo fuente inagotable de valores. La Habana.
Ministerio de Educación Diseño Curricular del Sistema educativo Boliva-riano, Caracas, Venezuela, 2007.
Oksana K. y González, V. (S/F) Una propuesta teórica – metodológica para el estudio y formación de valores desde el enfoque histórico – cultural de L. S..
Papalia, D. y otros (1998) Desarrollo Humano. Mc. Graw HillPérez Esclarín, A. (1999) Se llamaba Simón Rodríguez. Editorial Estudios
Fe y Alegría. Caracas, Venezuela.Pérez Esclarín, A. (2005) Educar en el tercer milenio. Ediciones San pablo,
Venezuela.Pérez, A. (1998) Educar valores y el valor de educar. Ediciones San Pablo,
Caracas, Venezuela.Pérez, A. (1999) Se llamaba Simón Rodríguez. Editorial Estudios Fe y
Alegría. Caracas, Venezuela.Prieto, L. (1976) Los grandes problemas de la educación venezolana. La
estructura del sistema educativo. INCE, Caracas, Venezuela. 1976Primer Plan Nacional Socialista Simón Bolívar (2007-2013), publicaciones
de la Asamblea Nacional, disponible en soporte digital e impreso. Programa y diseño curricular de Educación Básica anteriores a la reforma
educativa de 2007.Proyecto Nacional de Educación (2000) publicaciones del Ministerio de
Educación, cultura y deportes. Caracas, Venezuela.Ramos, M. (2002) La sociedad hoy: Valores y antivalores predominantes.
Revista Candidus. Año 3. Nº 19, P. 69, 2002Rodríguez, S. (2007) Refl exiones sobre los defectos que vician la Escuela
de Primeras Letras de Caracas, Luces y Virtudes sociales, Sociedades
Formación de valores en Nuestra América
78
Americanas, Educación republicana en Inventamos o erramos. Conse-jo Presidencial Moral y Luces.
Rodríguez, S. (2007) Inventamos o erramos. Obras seleccionadas coordi-nada por Dardo Cúneo y publicadas por el Consejo Presidencial “Mo-ral y Luces”, Caracas, Venezuela
Rodríguez, S. (2007) Luces y Virtudes Sociales en Inventamos o Erramos. Compilación de Dardo Cúneo, publicaciones del Consejo Presidencial Moral y Luces, Caracas, Venezuela.
Rodríguez, S. (2007) Obra Completa. Tomo II. Publicaciones del Consejo de la Presidencia Caracas, Venezuela.
Rojas, A. (1981) Leyendas históricas de Venezuela. Imprenta de la Patria. Caracas, Venezuela.
Rumazo G, A., (1975) El pensamiento educador de Simón Rodríguez, es-tudio introductor de las obras completas, ediciones de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Venezuela.
Rumazo G, A., (2002) Simón Rodríguez maestro de América. Editorial Dinámica y siembra de la Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”. Venezuela
Schaie, K. W. y Schaie, J.P. (1991) “Adult personality and performance-Sectional and longitudinal analyses”
Suaza, S. y Rodríguez del C., M. (2010) ¿Educación en valores o formación de valores?: Algunas consideraciones preliminares desde la República Bolivariana de Venezuela. Revista Educación de Valores. Vol. III Nº3, septiembre de 2010.
Urbina, S. (2007) Simón Rodríguez, ser extraordinario. Publicaciones El perro y la rana Fundarte, PDVSA, Punto Fijo, Edo. Falcón, Venezuela.
Uslar, A. (1954) Prólogo a escritos de Simón Rodríguez, Ediciones de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Caracas, Venezuela.
Uzcátegui, R. (2009) Los valores en la educación escolar venezolana. Odi-seo, revista electrónica de pedagogía, 7 (13) consultado el día 03-05-2011. Disponible en: http://www.odiseo.com.mx/2009/7-13/uzcate-gui-valores-educacion-venezolana.html
Vasco, E. (2004) Corporación Universitaria Iberoamericana. En Bravo J. Luis. Diccionario Latinoamericano de Educación. Caracas: Funda Aya-cucho – UCV.
Vygotsky, L. (1979) “Mind in Society”, Cambridge, Mass: Harvard Uni-versity Press.
79
III. LA IDENTIDAD NACIONALY LA EDUCACIÓN EN VALORES:
VASOS COMUNICANTES DESDE LA LITERATURA
Autora: Dr. C. Bárbara M. Fierro Chong9
En el contexto mundial del siglo XXI, marcado por el signo del neo-liberalismo y la tendencia a la homogeneización por parte de las grandes potencias económicas; la formación de hombres y no mercaderes, es un camino ineludible para movilizar la conciencia colectiva de los países del Tercer mundo, cuyas culturas están amenazadas de ser barridas en nom-bre de civilizaciones que se creen superiores. Ante el criminal proceso de silenciar y aniquilar las culturas, educar en la identidad nacional adquiere una connotación signifi cativa en los proyectos educativos de las naciones de los países de América Latina, el rumbo de la historia apunta al rescate del humanismo y la defensa de su autoctonía.
En la relación valores – cultura – educación –, la identidad nacional alcanza una signifi cación social positiva, a partir del signifi cado que poseen los fenómenos, objetos y procesos que identifi can a los grupos, comuni-dades y naciones, que en el orden económico, étnico, lingüístico, socio-cultural, reafi rman el sentido de pertenencia en la unidad – diversidad, que ocurre en el proceso comunicacional entre las culturas y que tiene un carácter sociopsicológico de trascendencia.
La relación de la identidad nacional con los procesos históricos es cata-lizadora del sentido de pertenencia, el vínculo a las circunstancias econó-mico – política y social es esencial, de ahí su condición de ser inseparable a los movimientos sociales. La creación literaria, venida desde la poesía, en estrecha relación con otras manifestaciones de la conciencia, ha reve-lado siempre en su carácter expresivo las potencialidades de la condición humana. Latinoamérica y el Caribe es un espacio cultural que aporta lo verdaderamente grande que puede hacer el ser humano, y la literatura, en unión de otras expresiones culturales refl eja la inteligencia y la capacidad
9 Profesora Titular de Español –Literatura de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Marinello Vidaurreta, Matanzas, Cuba. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Máster en Didáctica del Español – Literatura. Ha publicado trabajos y libros en Cuba, Perú, Colombia, México, Panamá y Estados Unidos, e impartido cursos internacionales en Cuba, Venezuela, Panamá y Perú. Coordinadora del Taller internacional La enseñanza de las disciplinas humanísticas. Ha dirigido los proyectos de investigación de enseñanza de lengua y literatura en Matanzas y es miembro del proyecto Amauta de Uniatlántico, Barranquilla, Colombia. Coordinadora de la carrera de Español -Literatura en su universidad.
Formación de valores en Nuestra América
80
del indio, el negro, el gaucho, en su simbiosis cultural, resultado de la trans-culturación. (Fernández, R, 1975: pp.41-53)
El mundo actual, signado por los problemas globales, exige de la edu-cación proyectos encaminados a dar signifi catividad y sentido personal a las esencias del ser nacional mediante los contenidos de la enseñanza, de ahí el valor social de educar en la identidad nacional como parte del siste-ma de valores que soportan los objetivos estratégicos de las naciones ame-ricanas mediante la literatura como un corpus expresivo, por su función estética y su alcance en la formación de los seres humanos.
En este trabajo se ofrece un acercamiento a la relación dinámica iden-tidad nacional - valores en la educación y el papel de la literatura en esa dirección, como una ruta de valiosas posibilidades en la educación de las nuevas generaciones.
3.1 La problemática de la identidad nacional en la educación en valores
La educación en el siglo XXI demanda de la atención al desarrollo de la espiritualidad, para salvar al ser humano en su integralidad, la relación del pasado y el presente se articulan para que las naciones avancen hacia el futuro tomando lo mejor de la cultura heredada, asimilándola creadora-mente, porque el desarrollo auténtico parte de las raíces de quiénes somos y hacia dónde vamos. Las naciones americanas, ante la mirada del Gran Semí, como anunciara Martí, J. (1975: p. 22), y de las lecciones de los pa-dres fundadores de Nuestra América están dotadas de una historia abona-da por las ideas originales y autóctonas que descansan y se expresan en la creación literaria. Ser y estar en este siglo, en América Latina, es develar las esencias de un pasado que moviliza las fuerzas para avanzar al futuro. La educación en la identidad nacional alcanza mayor relieve en la actualidad como un reclamo de la cultura de la liberación, como resguardo de la me-moria cultural e histórica a nivel individual y colectivo.
En el pensamiento de los padres fundadores de las naciones latinoame-ricanas y caribeñas, está la idea de que la poesía es sustentadora de la vida y fecundadora de naciones, porque el hombre moderno de la América ha de nutrir sus aspiraciones en las culturas autóctonas del continente, de ahí el sentido que se le confi ere a la literatura como representación simbólica de la realidad. Luz y Caballero reconoció que la literatura era una vía de mejoramiento espiritual “…Cuán inseparable es la educación moral de la literaria, ambas son parte de un mismo todo” (Luz, J, 1952: 580), lo que confi rma la concepción humanística e identitaria del hombre y de la colec-
Formación de valores en Nuestra América
81
tividad, están de manera implícita en la expresión literaria. Simón rodríguez reconoció la necesidad de la educación en lo autóctono (Lamus, 2012)
Las investigaciones sobre el tema de la identidad nacional han enrique-cido los estudios en sus diversas aristas, en las últimas décadas ha tenido resonancia en diferentes planos de la vida social que cobra valor por la im-portancia y vigencia de la necesidad de continuar en el contexto del siglo XXI, ante los peligros de la imposición de un orden imperial que niega la riqueza y la tradición adquirida y trata de imponer una monocultura de la mano de las transnacionales. Al respecto se advierte que:
En los últimos tiempos, tanto en el discurso político, fi losófi co, literario, sociológico científi co, la noción de la identidad nacional aparece constantemente y es lógico que sea así, pues no persigue otro objetivo que afi anzar creadoramente nuestro ser esencial, en función del desarrollo presente y futuro de nuestros pueblos. Desarrollo no solo en el ámbito económico, sino cultural y hu-mano, que conduzca a la libertad, la independencia y el progreso social, sobre la base de la preservación de la identidad nacional y la afi rmación de su personalidad cultural... (Pupo, R. 2005: p. 1).
La relación dialéctica de la identidad nacional y las diversas formas de la conciencia social en el marco de los procesos culturales y educativos tiene en las tesis sobre Feuerbach presentadas por Marx, las bases para la com-prensión de la esencia del hombre y la signifi cación de la actividad en el desarrollo de la psiquis, lo que sirve de pauta a los estudios de las ciencias sociales y humanísticas:
Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la ver-dad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pen-samiento… la esencia humana no es algo abstracto, inherente a cada individuo. Es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. (Marx, C. 19/, p. 24)
Ante la certeza del planteamiento anterior se abre un abanico de posi-bilidades a las realizaciones espirituales del hombre, en el contexto de su actividad. En esta dirección, la literatura puede contribuir al desarrollo de los seres humanos, ayudarlos a ser mejores, ampliar su universo de viven-cias, valores, convicciones, transformar positivamente el mundo, sentirse partes de una historia, poseer conciencia de mismidad (Fierro, B. 2006).
La importancia estratégica de una educación desde y para la identidad nacional, implica para los latinoamericanos del siglo XXI, la búsqueda de
Formación de valores en Nuestra América
82
la correspondencia existente entre las formas de vida de la sociedad y su sistema de valores morales, a partir de la interculturalidad, las profundas y diversas relaciones de cultura que incluyen a las grandes masas de seres desposeídos y silenciados durante siglos de colonización y hegemonía. Las nuevas relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que ocurren en el continente se dan en el ámbito de una fuerte presencia ideológica y también se revelan en los valores.
En las últimas décadas del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, estu-diosos de fi liación marxista, tales como Mariátegui, J. (1967), Guadarrama, P. (1983, 1990, 1998, 2006), Monal, I. (2002), Fabelo, J. (1989, 1996, 2003), Casañas, M. (2006), Pupo, R. (2005), Mendoza, L. (2007, 2011) - expu-sieron sus ideas acerca del problema de las identidades nacionales desde diversas aristas, su nexo con la educación en valores, en particular de la identidad cultural latinoamericana y del Caribe.
Un análisis crítico de Guadarrama, P. al fi nal del siglo XX, alerta del peligro de:
llegar a pensar que los valores que ha ido construyendo en co-mún acuerdo la humanidad durante milenios, pueden ser des-virtuados de un plumazo como metarrelato según la pretensión de Lyotard, puede conducir a catástrofes axiológicas que solo benefi cian a los países poderosos. (Guadarrama, P. 1998: p. 89)
De ahí que el carácter multifacético y complejo de las identidades so-ciales, amerita su estudio en su relación con la cultura y la signifi cación de la formación y desarrollo de la identidad nacional en los proyectos educativos.
Los fundadores del marxismo no desdeñaron la importancia de los problemas culturales en la causa liberadora, y lo abordaron en el marco de la formación económico –social. El siglo XXI latinoamericano y caribeño en su avance ratifi ca la necesidad del estudio de tal problemática que se manifi esta en diversas formas de expresión, como un camino para dar voz a los desposeídos, más allá de las desesperadas creencias de las potencias hegemónicas de un fi n de la historia:
La pugna entre identidades se expresa con agudeza en todos los rincones de la Tierra. El ciclón postmoderno presenta, en un extremo, al imperialismo norteamericano, voraz, insaciable y lleno de contradicciones internas, y en el otro, a los países de América Latina y el Caribe, Asia y África. Consideren bien las oligarquías el hecho de que en los países desarrollados hay
Formación de valores en Nuestra América
83
también un Tercer Mundo el cual sufre, asimismo, el drama de la explotación y la miseria. (Hart, A. 2004: p. 9)
Es evidente que la identidad es un proceso complejo que va germi-nando en el plano de la conciencia de los individuos y alcanza o no de-terminados grados de signifi cación social, en la unidad de lo cognitivo y lo afectivo; de ahí que implica conocimientos, de uno y de los otros, una expresión práctica, porque se realiza tanto en las relaciones individuales como sociales, es el ser en sus diversas formas de manifestarse, lo que se entreteje en la actividad y comunicación humanas. En este proceso, la interpretación del mundo es una necesidad en función de la comprensión para vivir en armonía con la naturaleza y los otros seres humanos, una actitud ideológica y una creencia, que lleva a la acción transformadora:
Una necesidad cognitiva, práctica y existencial, tanto en lo que se refi ere a poder ser, conocernos y hacernos a nosotros mismos … como en lo vinculado a nuestras fi liaciones y pertenencias … en lo relacionado con la interpretación, conocimiento y cons-trucción del mundo que nos rodea. (De la Torre, C. 2001: p. 34)
El proceso de formación y desarrollo de la identidad, transcurre en el contexto de la actividad práctica individual y colectiva, en la cual el acto comunicativo desempeña un papel esencial, de ahí que la literatura recrea desde la fi cción la identidad en sus diversas formas de expresión, en la medida en que la identidad:
Ha de ser explicada a partir de sus manifestaciones en la co-tidianeidad poblacional, donde puede interpretarse como una variable explicada o dependiente, cambiante en sus expresiones concretas: lenguaje, instituciones sociales, idiosincrasia, cultura popular, relaciones familiares, arte y literatura. (Laurencio, A. 2002: p.22)
La naturaleza (árbol, fl or, ave, paisaje), el patrimonio material (institu-ciones, legislación, arquitectura, técnica, tecnología, monumentos históri-cos, obras de arte……), los símbolos (bandera, himno, escudo) procesos socioculturales (comidas, formas de vestir, tradiciones y costumbres, for-mas de ser…) así como el llamado patrimonio inmaterial (lengua, fi losofía, historia, religión, música, danza, literatura) se imbrican en el ser nacional y se revelan en la cultura, proceso de transmisión y asimilación de los apor-tes esenciales de la humanidad como expresión de la creación humana; por
Formación de valores en Nuestra América
84
lo que tienen en la literatura una de sus mejores y más vastas expresiones.El estudio teórico del fenómeno de la identidad revela la complejidad
cosmovisiva de su esencia, dado en diferentes niveles y lo profundamente polémico que resulta su contenido:
Al tener una identidad nacional, los pueblos poseen conciencia de su mismidad, aunque las personas que compartan esas repre-sentaciones no sean conscientes de todos los argumentos que les permiten sentirse partes de un conglomerado humano. Por otro lado, el nivel de reconocimiento, elaboración y refl exión personal en torno a esto puede ser muy variado, en dependencia de las más diversas características personales, circunstanciales, históricas, entre otras. (De la Torre, C., 1995: p. 112.).
La identidad nacional se confi gura en el desarrollo de la personalidad, como todas las identidades sociales; por su carácter subjetivo intervienen en su formación las necesidades, intereses, motivaciones, emociones, sen-timientos y el conocimiento, es decir que, depende de cómo la persona aprehende las manifestaciones culturales de su contexto y se las apropia, las convierte en suyas, lo que posteriormente pasa a enriquecer y ampliar el imaginario colectivo. En ella se integran obras y proyectos de los grupos y generaciones de individuos que son protagonistas de la historia y que confi guran la memoria histórica y cultural, lo que conforma una sólida relación con los valores y la educación que favorece su formación y desa-rrollo en el contexto de una comunidad:
Las identidades se asocian a procesos conscientes, a la asunción voluntaria del sistema de valores que identifi ca a la comunidad, a hacer propia su cosmovisión, su mundo simbólico, a través de cuyo prisma se interpreta de un determinado modo la realidad.... (Fabelo, J.R., 2003: p. 284)
El imaginario de los hombres y los pueblos está representado en la creación literaria de los pueblos en diversos períodos histórico – cultu-rales, por lo que cuando la educación orienta y regula de manera integral la actividad del hombre en su interacción con el medio circundante y sus relaciones con otras personas tiene en la literatura una vía de desarrollar esa conciencia de mismidad, provocar la refl exión, poner al ser humano ante la cultura acumulada por la humanidad, sentirse parte de la historia y movilizar sus vivencias.
En este contexto, la interacción del individuo con la literatura es una
Formación de valores en Nuestra América
85
posibilidad de atención pedagógica que tiene sustento en la concepción histórico - cultural de Vigostky (1972, 1982), y que desde la afi rmación de Leopoldo Zea halla resonancia en los proyectos de la educación:
La identidad, como la cultura que le da sentido, es algo pro-pio del ser humano ... Identidad, querámoslo o no, la tenemos, como el cuerpo tiene su sombra. El problema está en la capaci-dad de reconocer lo propio y aceptarlo y no pretender ser otro distinto de lo que se es. (Zea, L., 1990: p. 16).
La explicación de la identidad nacional como la existencia de lo que une a los pueblos, permite la síntesis de un conjunto de ideas en torno a su condición de categoría fi losófi co – cultural, proceso y resultado de la actividad humana, que afi rma y reafi rma el ser nacional en el contexto de la cultura nacional.
Los trabajos de Montiel, E. (1995), Monal, I. (2002), Guadarrama, P. (1998), Delgado, A. (2002) y Fabelo, J. (2003), Hart, A. (2004), entre otros, advierten de la relación identidad nacional - cultura en el contexto histórico – social concreto. El análisis crítico de la identidad revela su carácter dialéctico, de interés para la fi losofía que facilita su estudio como proceso de permanen-te trascendencia política y cultural, en correspondencia con la ideología, en que se concreta la realización histórica del ser, en la actividad ya sea social o individual, reconocen la relación dialéctica porque: “... se adquiere en un mundo social y se asume subjetivamente en ese mundo y cultura, en las relaciones sociales que alcanzan signifi cación en un contexto”. (Delgado, A. 2002: p. 538)
En la relación dinámica entre la identidad en sus diversos niveles, so-bresale la especifi cidad, importancia y signifi cación social positiva de la identidad nacional, y su lugar de la educación en valores como estratégica para las naciones que avanzan por el camino de la independencia en todos los órdenes:
La categoría identidad nacional designa el sistema de rasgos co-munes que defi nen un grupo social, comunidad o pueblo, de-venido determinación fundamental de su ser esencial y fuente auténtica de creación social. Es una unidad que fi jando la co-munidad, presupone la diversidad, la diferencia y sus vínculos recíprocos, como modo dinámico de constante enriquecimiento y proyección hacia la universalidad. (Pupo, R. 2005: p. 20).
En consonancia con ello, en el plano de la cultura y de la espiritualidad, al reconocer el carácter histórico, se evidencia también la necesidad de
Formación de valores en Nuestra América
86
estudiar la dinámica de su evolución sociocultural y su expresión en los valores culturales y artísticos de una nación. (Pogolotti, G., 1985: p. 6.). Por ello la literatura es, una de las representaciones más acabadas de la conciencia de identidad en sus diferentes niveles:
La identidad resultante no es la suma de datos empíricos - cos-tumbres, tradiciones, etc. - sino un proyecto movedizo de nacio-nalidad que gira indefi nidamente en torno a un ideal colectivo cambiante y diverso. No la enuncian los antropólogos, sino los políticos - o al menos, la conciencia política del escritor - y en última instancia, los fi lósofos. (Ubieta, E., 1993: p. 7)
La identidad implica conciencia, capacidad de refl exionar y compartir una posición de pertenencia y compromiso, (De la Torre, C., 2001: p. 78.) su lugar central en el autoconcepto del individuo está dado por el cono-cimiento y pertenencia a un grupo social, y se vincula a la signifi cación valorativa y emocional. Los criterios de de la Torre, C (2001: p. 172) sobre las identidades colectivas contribuyen a una mejor comprensión de los procesos identitarios, desde una mirada de la psicología que reconoce la unidad de lo objetivo y lo subjetivo, de lo individual y lo
social: • El modo de hablar, pensar y relacionarse de las personas, necesidades,
motivaciones, actitudes, rasgos, ideas, posiciones religiosas y étnicas, ilustran cómo es una personalidad o colectividad. Se asocia a la autoi-magen, a partir de la percepción que los miembros de un grupo tienen de sí.
• La identidad parte del autoconcepto del individuo que transita al co-nocimiento de su pertenencia a un grupo social, en lo cual se integra de manera armónica la valoración y la emocionalidad, así como el conoci-miento de sí, al mundo de los afectos y emociones.
• El papel de la vivencia, el recuerdo y la percepción, la posibilidad de un grupo de individuos de compartir historia, tradiciones, experiencias a partir de su singularidad y conciencia de mismidad.La identidad nacional comienza a formarse desde el inicio del desa-
rrollo de la personalidad. En los proyectos educativos es necesario activar todas las posibilidades para lograr su desarrollo en las nuevas generacio-nes, en el contexto de la sociedad contemporánea, ante la amenaza de las tendencias globalizadoras resultan de gran valor las categorías de valores, cultura, formación y desarrollo.
En el desarrollo del ser humano se incorpora de manera creadora la cultura, como resultado de la interacción social entre los agentes de la
Formación de valores en Nuestra América
87
educación, la familia, los medios de comunicación y la comunidad en ge-neral. La cultura es espacio en que toma cuerpo la identidad nacional y se expresa mediante las formas de la conciencia social en dos niveles: de inmediatez (expresiones psicológicas como sentimientos, y vivencias que favorecen el entorno natural y social, las tradiciones y costumbres); y de mediatez (autoconciencia nacional) en que los valores expresan la cultura y la dinámica de los sentimientos nacionales.
Desde los inicios de la colonización, América fue escenario de com-plejos procesos de transculturación. La naturaleza que sorprendió a los aventureros renacentistas europeos fue testigo de los desmanes destructi-vos del colonizador contra el nativo indígena, y la esclavitud más cruel e inhumana implantada con la trata negrera desde África.
La mezcla de ingredientes culturales en la relación biunívoca hombre – naturaleza dio lugar a un proceso largo y difícil de transculturación. Ortiz, F. (1963) en un análisis de la realidad cubana defi nió este proceso como los:
variadísimos fenómenos que se originan en Cuba por las com-plejísimas transmutaciones de cultura que aquí se verifi can, sin conocer las cuales es imposible entender la evolución del pueblo cubano, así en lo económico como en lo institucional, jurídico, ético, artístico, lingüístico, psicológico, sexual y en los demás as-pectos de la vida. (p. 97).
Esta defi nición es clave para la comprensión y estudio de la identidad nacional y que se extiende a la identidad cultural, en los países sometidos a largos procesos de colonización, de manera que es punto de partida para los proyectos dirigidos a formar y desarrollar la identidad nacional.
En la cultura, amparo del dramático tejido de los ingredientes de la identidad colectiva, cuajó la identidad como núcleo integrador de la me-moria de un continente en su unidad y diversidad, que se caracterizó por la resistencia frente a diversas formas de colonización. José Martí atrapó de manera magistral la relación de mismidad y diversidad, de la unidad del mundo: “En la refl exión martiana la comunicación transcultural es ala y raíz de su concepto de identidad latinoamericana, al tiempo que su temprana vocación de autocto-nía condiciona la valoración del <otro >” (González, R. 2000, p. 241)
En América Latina y el Caribe, la América mestiza, el inca Garcilaso de la Vega (1501 -1536) en Perú y la monja Sor Juana Inés de la Cruz (1651 -1695) en México, revelaron en la escritura literaria las más preclaras posi-ciones identitarias del continente americano, de sentido de pertenencia a una realidad cultural –otra, que surgía de manera singular de las realidades
Formación de valores en Nuestra América
88
americanas: el mestizaje cultural. Simón Bolívar (1783- 1839), con su vi-sión de hombre nuevo, expuso la idea de la nueva realidad, marcada por los signos inequívocos de la identidad cultural: una especie diferente – no somos indios, ni europeos - en que se entretejen en simbiosis única: el espíritu americano, la trascendencia de los valores más genuinos de amor a la independencia y sentido de justicia.
En el siglo XIX, José Martí (1853-1895) constituyó el más acabado alcance de la cubanía y el latinoamericanismo sustentado en su indepen-dentismo, antiimperialismo, madurez idiomática, objetivación del paisaje como naturaleza, compromiso patriótico, entrega absoluta a la causa libe-radora y una creación al servicio social con su quehacer político - literario. Fue un caso particular de asimilación de la herencia hispana y del mundo precolombino para la unifi cación de valores en la cultura, sistematizó los preceptos de la educación en su concepción humanista de relación del hombre y la naturaleza, acción transformadora sustentada en la cultura. En su proyecto de educación para una América nueva, mostró especial interés en educar desde y para la identidad. En su obra literaria el carácter axiológico se expresa en los más altos valores estéticos y éticos: naturaleza y hombre, son sus claves en el equilibrio del mundo, evidencia de su con-cepción humanista.
El proceso de educación en las instituciones tiene su más alta expresión en la cultura, el educador ha de trasmitir la esencia de la memoria histó-rica, que exige de una relación dialéctica en que no se puede renunciar a la historia fundada y acumulada, pero asumir una posición de negación dialéctica en que se retoma lo mejor de la herencia y se enriquece con lo nuevo. A ello se agrega que hay que asumirla con un enfoque particular, que alcanza signifi cación positiva en lo social y lo individual.
En el hoy estado plurinacional de Bolivia, la pedagogía del adobe de la Escuela Ayllu de Warisata, constituyó la fuente de las generaciones de maestros bolivianos que defendieron a los indígenas, y a todos los discri-minados. Esta pedagogía, caracterizada por reivindicar el ayllu, donde la propiedad de la tierra es colectiva, el trabajo se realiza comunitariamente y el destino se fragua entre todos, constituyó una bandera en defensa de la identidad nacional, para proteger al indio de la esclavitud y de los hábitos contrarios a su tradición comunitaria. Labrada R., (2012) Sus creadores, dos pedagogos bolivianos, uno blanco, Pérez, E. y otro indio, Siñani, A., en el año 1931, emplearon el adobe, de conjunto con sus alumnos para la construcción de escuelas, pero fueron más allá, al convertir esta práctica en un espacio de desarrollo de conciencia emancipadora y de liberación, “un puente que unía la civilización tiwanakota con la República creada por
Formación de valores en Nuestra América
89
Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Simón Rodríguez llamada Boli-via”. (Labrada, J., 2012: p.41). Con ello cimentaron los valores de identidad nacional.
Entender el proceso de desarrollo de identidad nacional en la perso-nalidad para su educación es asumirlo desde enfoques descolonizadores, emancipadores y multidisciplinarios, dada su complejidad como forma-ción psicológica compleja. En esa dirección, la educación desde y para la identidad no puede desconocer, ni soslayar la literatura como representa-ción del alma de un pueblo que deviene revelación por su valor de fi cción creadora de lo mejor de la cultura.
Lo anterior trae aparejado los estudios acerca del carácter refl ejo del psiquismo humano que fundamentan por qué solo en la actividad práctica y la comunicación es posible desarrollar la signifi cación social positiva de la identidad nacional en la personalidad. La educación tiene un papel esen-cial en el proceso de formación y desarrollo de la identidad nacional, que ocurre a lo largo de toda la vida. No podría sostenerse que ello se limita a una etapa de la vida, pues se trata de un complejo proceso que transcurre a través del desarrollo humano. (Fierro, B., 2006)
La signifi cación personal y social de reconocerse como perteneciente a una nación, y amar estas particularidades, alcanza un carácter consciente, dado por la situación social de desarrollo en que se encuentran los indivi-duos, implica, desde esta óptica, el logro de niveles superiores de desarro-llo condicionado por un proceso formativo que transcurre en el sistema educacional. Ello incluye variados conocimientos, comportamientos y ma-nifestaciones afectivas vinculadas a la identidad nacional. La lectura como acceso al conocimiento , las exigencias en la preparación profesional y el amplio acceso a la cultura que ello implica se integran a su situación social del desarrollo y condicionan así nuevas potencialidades para el crecimien-to afectivo - motivacional, volitivo e intelectual. (Fierro, B. ídem)
Así, el nivel de desarrollo que alcanza el valor identidad nacional en la personalidad está dado por el grado de estructuración y el poder regulador que logran en la actividad profesional, en correspondencia con los inte-reses y motivaciones de la profesión. Tal consolidación implica sistemati-zación y síntesis del desarrollo alcanzado en las etapas precedentes de su formación.
Los valores conforman un sistema en la estructura de la personalidad en cuya base está el sentido de pertenencia a la nación, de compromiso. En los estudios acerca de los valores en la personalidad, se reconoce la in-tegración de la motivación, la valoración y otras formaciones psicológicas para orientar la actuación del individuo en la sociedad, vistos los valores:
Formación de valores en Nuestra América
90
como una compleja formación de la personalidad contenida no solo en la estructura cognitiva, sino fundamentalmente en los profundos procesos de la vida social, cultural y en la concepción del mundo del hombre, que existen en la realidad, como parte de la conciencia social en estrecha correspondencia y dependen-cia del tipo de sociedad en el que niños, adolescentes y jóvenes se forman. (Báxter, E., 1999: p. 8)
Por su carácter de proceso, la identidad nacional se reconstruye con cada nueva generación, se expresa en diversos niveles que van desde lo cotidiano, en las diversas manifestaciones de la vida de los individuos y los pueblos hasta las más altas esferas de la vida social, se instala esencial-mente en la conciencia y se forma, desarrolla y consolida en una dialéctica continua en las tradiciones y costumbres, en la práctica culinaria, el folklor, la creación artística, el lenguaje porque a través de los usos lingüísticos es posible hallar las evidencias de los signos de identidad. Los múltiples criterios que confi rman su capacidad de enriquecerse en lo individual y lo colectivo, permiten otorgarle categoría de valor a la identidad nacional:
Es un proceso complejo, que integra otros e involucra una serie de elementos portadores y creadores. Es decir, no es una iden-tidad producida, sino producente en sí misma y que produce al otro, en tanto se defi ne a sí misma… (Martín, C., 1995: p. 100)
El lugar de la identidad nacional en el campo de los valores, confi rma la importancia de su atención en la educación, por la relación que se es-tablece entre lo individual y grupal en el ámbito escolar. Es la identidad nacional un valor cuando se reconoce en los individuos que ella es “…parte constitutiva de la propia realidad social, como una relación de signifi cación entre los distintos procesos o acontecimientos de la vida social y las necesidades e intereses de la sociedad en su conjunto” (Fabelo, J., 1996: p. 10).
La identidad nacional adquiere signifi cación social positiva en un con-texto determinado, se expresa en el sentido de pertenencia, identifi cación con ideas, aspiraciones, sentimientos, se convierte en una normativa axio-lógica, en un proyecto ético que guía su comportamiento en diferentes contextos, le da sentido a sus actos, propician satisfacción, fomentan la calidad de las interacciones sociales, de ahí que permite legitimar lo que somos, de donde venimos, y hacia donde vamos.
La asunción de una identidad – tanto en sus componentes sin-gulares, como en aquellos que son compartidos con determi-
Formación de valores en Nuestra América
91
nados grupos particulares o con todo el género humano – sig-nifi ca, ante todo, la apropiación del sistema de valores que la caracteriza. Por eso la educación, en tanto mecanismo forjador de identidades, no puede dejar de ser al mismo tiempo vehículo trasmisor de valores. (Fabelo, J., 2003: p. 278).
La esencia del ser nacional se expresa en los planos objetivo y subjetivo, interno y externo, singular y general, marcada por la asimilación de la cul-tura de la liberación (emancipación, de la independencia) nacional frente a la cultura de la dominación extranjera (mediática, guerra económica ejerci-da por los círculos de poder norteamericanos, imposición de modelos de vida consumista).
En la medida que el contenido adquirido es expresión de la cultura, la signifi cación social de la identidad nacional, mediante la orientación va-lorativa se hace más consciente y estable al manifestarse en el compor-tamiento de los individuos. La capacidad valorativa se alcanza de manera progresiva en correspondencia con las potencialidades y particularidades, así como de las situaciones en que participa y las vivencias experimentadas. La orientación valorativa, propicia la autodeterminación, la independen-cia, la voluntariedad y posiciones cada vez más conscientes, porque al decir de González, F. (1990) es un fenómeno subjetivo que pasa por los senti-mientos, las emociones, en el cual el hombre exterioriza sus sentimientos y se realiza espiritualmente.
La sistematización de las ideas conduce a develar ideas claves tales como que la identidad nacional implica que:• La conciencia de pertenencia a la nación cobra sentido en la interre-
lación de lo subjetivo y lo objetivo en la medida en que el hombre satisface necesidades materiales y espirituales en un contexto histórico - concreto.
• Lo subjetivo está en lo que identifi ca al ser nacional, expresado por los individuos o grupos de manera positiva. Esta apreciación de la realidad se llega mediante la autorrefl exión y la relación afectiva que el hombre establece con el medio social y natural a través de la comunicación y la experiencia sociocultural que deviene medio y objeto de aprendizaje.
• El valor identidad nacional se asocia a las motivaciones de los sujetos, la satisfacción y la posición defi nida como resultado de la orientación valorativa en que la visión integral de la cultura adquiere una especial relevancia.
• La orientación valorativa dadas por las inclinaciones relativamente esta-bles hacia lo que tiene signifi cación, parte del conocimiento, la motiva-
Formación de valores en Nuestra América
92
ción y las vivencias, es a su vez mecanismo de regulación de la actividad al ser resultado de una posición refl exiva ante la realidad.La identidad nacional es valor por la signifi cación social positiva que al-
canza el sentido de pertenencia a la nación y compromiso, es resultado de la reelaboración continua en la actividad humana en el proceso de conoci-miento, la satisfacción y la actuación consciente hacia la defensa de la inde-pendencia como núcleo esencial, la cultura de la resistencia; se manifi esta en los modos de sentir, pensar y actuar de los individuos al guiarlos en la realidad en que vive, en correspondencia con sus intereses, motivaciones, ideales y concepción del mundo.
Razón tiene Pogolotti, G. (1995) al defi nir la identidad nacional como valor síntesis que ocurre al nivel de la conciencia, por tanto asociada a las múltiples manifestaciones y formas de expresión y donde la memoria histórica es un factor importante. La identidad es necesidad condicionada históricamente implica la diversidad de los procesos universales, confron-tación e interacción en que se desentraña y asimila lo mejor de la heren-cia. Es un espacio abierto de construcción y creación, donde se produce la sedimentación de ideas, experiencias, actitudes, conocimientos, que se forma y desarrolla en el individuo. Para una mejor comprensión del valor identidad nacional, se plantean tres dimensiones (Fierro, B., 2006):
• Dimensión psicosocial
El sentido de pertenencia a la nación se forjó en el proceso de trans-culturación (el indio convencido de su humillación y sufrimiento, el eu-ropeo que antes de llegar, ya pensaba en volver y el negro traído a la fuerza, sin otra opción que la de quedarse). La identidad nacional es el resultado de integraciones progresivas en la unidad – diversidad de los diferentes factores étnicos, sociales, políticos e ideológicos de los países en la región.
La creatividad es un rasgo que permite asumir los desafíos del hombre y la naturaleza, enfrentar las consecuencias de las sistemáticas y continuas expresiones de la colonialidad económica e ideológica del imperialismo.
La capacidad para expresar niveles de satisfacción y aceptación, se ma-nifi esta en la relación afectiva de los individuos con el medio. En la coti-dianeidad confl uye la relación dialéctica de lo individual y lo colectivo, lo singular y lo general, lo local y lo nacional, lo único y lo diverso, en que adquiere sentido la identidad nacional.
En el contexto de las naciones americanas en el siglo XXI la identidad nacional es un proceso consciente, activo y al mismo tiempo productor
Formación de valores en Nuestra América
93
de cualidades y actitudes por parte de los sujetos y grupos sociales, como resultado de lo subjetivo y objetivo del devenir sociocultural.
• Dimensión ideopolítica
La identidad nacional es ante todo una manifestación de la ideología, alimentada de las posiciones frente a la realidad, que articula las ideas y as-piraciones sustentadas en el lugar que ocupan los hombres en la estructura socioclasista de un modo producción concreto.
La ideología, al expresar los elementos subjetivos, racionales y lógicos de la actividad de los hombres en el contexto específi co del proyecto so-cial, se expresa en los valores morales y también en una ética nacida del amor a la tierra en que se nace.
El carácter sociopsicológico que distingue la identidad nacional, tiene sus raíces en el proceso histórico, en el desarrollo de la eticidad, la conciencia de las masas y las actitudes concretas en las diferentes esferas de la vida social.
La independencia y la defensa de lo nacional se reconocen histórica-mente por el respeto a los símbolos nacionales, la identifi cación con los héroes y próceres, una posición antiimperialista y el sentido de la respon-sabilidad ciudadana; el peligro de las posiciones colonizadoras y las ape-tencias imperialistas.
• Dimensión cultural
La cultura, como memoria común de la humanidad (UNESCO, 1998) sintetiza las ideas fi losófi cas, religiosas, políticas, artístico - literarias, cos-tumbres, tradiciones y creencias con sabor vernáculo en la historia de una nación o región, integra un sentido profundamente ético que se trasmite a través del acto comunicativo como un sistema semiótico, sistema de siste-ma de signos organizados de cierta manera. (Lotman, I., 1981)
La cultura es un:
Sistema vivo que incluye un sujeto socialmente defi nido que, ac-tuando de manera determinada en una situación histórica y geo-gráfi ca específi ca, produce objetos materiales y espirituales que lo distinguen. La cultura en este sentido amplio surge (se forma) conjuntamente con el sujeto actuante e incluye su actividad y los productos de esta. (García y Baeza, 1996: p. 18:)
Hay autores que sostienen que en la identidad cultural se expresa la identidad nacional, como una dimensión del ser humano es indispensa-
Formación de valores en Nuestra América
94
ble para reconocer lo propio y aceptarlo, es la forma en que se explican sus diversas manifestaciones: lenguaje, instituciones sociales, idiosincrasia, cultura popular, relaciones familiares, arte y literatura. Guadarrama, P. (Op cit?) en sus presupuestos para una fi losofía de la cultura reconoce que la identidad cultural de la nación o territorio se forja en las acciones cultura-les auténticas porque:
La cultura expresa el grado de control que posee la humanidad en una forma histórica y determinada sobre sus condiciones de existencia y desarrollo. Ese dominio se ejecuta de manera es-pecífi ca y circunstanciada, por lo que puede ser considerada de manera auténtica cuando se corresponde con las exigencias de diverso carácter que una comunidad histórica, pueblo o nación debe plantearse. (Guadarrama, P., 2006: p. 25).
Esto implica el carácter cambiante, mutable, enriquecedor de la cultura, de carácter axiológico, de variadas complejidades, que alcanzan signifi ca-tividad en el siglo XXI en que la educación tiene como una de sus misio-nes la trasmisión de la cultura conformada a lo largo de la historia de la humanidad.
La identidad nacional, articula el pasado, presente y futuro de manera coherente, con la cultura porque:
Es el conjunto de valores materiales y espirituales creados por la humanidad a través de los siglos…. La cultura espiritual … está representada por toda una gama de resultados obtenidos en el campo de la ciencia, la técnica, el arte, la literatura y la cons-trucción, a lo que se suman los conceptos fi losófi cos, morales, políticos y religiosos. (Valdés, S., 1998: p. 1)
En esta dirección, la identidad cultural está vinculada a su naturaleza discursiva y al orden de relaciones que se originan a partir de la palabra artística en que se recrea la literatura, ella tiene un rol importante en la for-mación de las capacidades intelectuales del ser humano acumula la riqueza intelectual de su época y abona un camino a la actividad creadora: “…La cultura, por la que el talento brilla, tampoco es nuestra por entero, ni podemos disponer de ella para nuestro bien, sino es principalmente de nuestra patria, que nos la dio, y de la humanidad, a quien heredamos”. (Martí, J., 1963: p. 43).
El acto comunicativo a través del lenguaje está comprendido en la cul-tura, lo que confi rma el criterio de que la lengua de una sociedad es un aspecto de su cultura e identidad, es revelación de su conciencia. Las fun-
Formación de valores en Nuestra América
95
ciones noéticas y semióticas del lenguaje se relacionan directamente con su empleo como instrumento de cognición y comunicación en la interacción sociocultural.
Por su parte, la literatura, mediante la lengua y la función estética como esencial, ofrece al lector una visión - otra de la realidad que lo lleva a asu-mir posiciones refl exivas como agente social, pero al mismo tiempo que revela sentimientos, aspiraciones, ideas y valores autóctonos de un país en imágenes literarias diversas, favorece el desarrollo de cualidades creadoras en el individuo que entra en contacto con la fi cción: La apreciación de la naturaleza pasa por el prisma de la interpretación artística, en la identifi -cación de los individuos con ella alcanza signifi cación social positiva y se integra al contexto en que el hombre y la sociedad se desenvuelven. La apropiación de la cultura a través de la interacción con la literatura propicia la orientación valorativa hacia la identidad nacional. Al interpretar el con-tenido del valor identidad nacional en tres dimensiones se considera que: • En la identidad el componente cultural es determinante, vinculado al
desarrollo de la espiritualidad y los valores morales en determinadas condiciones históricas.
• El proceso de formación y desarrollo del valor identidad nacional en la personalidad implica el tránsito por la necesidad, la motivación y las vivencias afectivas en el modo de actuar, pensar y sentir, en la unidad de lo cognitivo, afectivo, volitivo y comportamental.
• La signifi catividad de la identidad nacional se verifi ca durante el proce-so de su educación en la visión descolonizadora, independentista, libe-radora, que tienen las tradiciones, leyes, costumbres, historia y cultura de la nación.La identidad nacional en la formación y desarrollo de valores, demanda
de la educación, la activación de los contenidos que mejor infl uyen en la conciencia a través de sus manifestaciones, de ahí que la literatura como representación fi ccional de la más profunda fi sonomía del ser humano, es fi el expresión de la búsqueda, adquisición, enriquecimiento o pérdida de la identidad nacional.
3.2 La literatura y la identidad nacional: la metáfora contra la desmemoria
La idea de José Martí de que: “La literatura es la bella forma de los pueblos. Con pueblos nuevos, ley es esencial que una literatura nueva surja”. (1975b: p. 200,) sintetiza la importancia de la literatura, en la confi guración del imaginario cultural de las naciones latinoamericanas, como espacio de indagación,
Formación de valores en Nuestra América
96
evocación y revelación de los procesos socioculturales y socio psicológicos de un pueblo, nación o región.
En la medida que la escuela estimula la interacción con las obras de diversos géneros literarios y épocas en que se manifi esta el ser en sus di-ferentes maneras de estar; en el conocimiento de otras vidas, el lector se reconoce a sí mismo en su mismidad y otredad, lo que amplía su sensibi-lidad y le ayuda a tomar decisiones. La complicidad del lector con el texto literario desde las más tempranas edades justifi ca el lugar de la lectura como alimento del espíritu, en la interrelación pensamiento - lenguaje que va desarrollándose en el proceso de educación de la personalidad, como refl ejo de la unidad de lo individual y lo social.
El papel de la literatura en el crecimiento cultural de la personalidad ha sido reconocido en diferentes épocas. José Martí la nombró redentora de los mejores valores del hombre “…la poesía es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues esta le proporciona el modo de subsistir mientras aquella le da el deseo y la fuerza de la vida”. (1963 b: p. 135) Su valor formativo deja una huella en la esfera afectiva de la personalidad, se relaciona de manera directa con su posibilidad de ser conocimiento, objeto cultural y vía de comunicación social.
La literatura es una experiencia emocional capaz de transformar al lec-tor, por eso el ser humano alimenta su espiritualidad, desde la vivencia, mediante la lectura de las buenas obras literarias, en la unidad de lo cogni-tivo y lo afectivo, y capacidad de la subjetividad, posibilita el diálogo. Ella activa la signifi cación social positiva del sentido de pertenencia a la nación, por la representatividad mediante imágenes, y la capacidad de ser otra ma-nera de expresar la realidad; permite acoger, adquirir una cosmovisión, interpretar un determinado modo la realidad, en que se integra lo objetivo y lo subjetivo, provocado por los sentimientos, emociones que despierta el efecto provocado por lo que el autor ha escrito en el receptor. (Fierro, B, 2012 a)
La literatura es fuente para fomentar la identidad mediante la educa-ción, en tanto se articulan la sensibilidad, las relaciones con el mundo, ideales, convicciones, intereses, aspiraciones, desde la activación de las vivencias como sistema vivo, de carácter polifuncional, axiológico y de intención estética, constituye una vía efi caz para la realización de las aspi-raciones educativas (Fierro, B y Puerta, F., 2007).
En la literatura crece y se amplía el ser nacional en la medida que se desarrolla, ella es memoria cultural en que se anuda el tiempo, en que la riqueza adquirida no renuncia a lo pasado, y el presente se mira y revisa en aras del futuro para fi jar la expresión de lo nacional. En su diálogo
Formación de valores en Nuestra América
97
continuo, dinamizador y abierto, la literatura en el contexto de las proble-máticas cruciales, revela lo más perdurable, las esencias del ser nacional, aquellas que son resistentes al paso del tiempo.
Martí en su preclara visión confi rma el lugar de la literatura en la for-mación y desarrollo de la identidad nacional y latinoamericana:
A esa literatura se ha de ir, a la que ensancha y revela, a la que saca de la corteza ensangrentada el almendro sano y jugoso, a la que robustece y levanta el corazón de América. – Lo demás, es podre hervida, y dedadas de veneno. (1975 c: p. 469)
La palabra literaria es evocadora, asociativa, connotativa, tanto desde la oralidad como la escritura, fundamentalmente por su papel de generadora de vivencias, que alcanza un valor particular atendiendo a las característi-cas de los textos literarios. En la literatura cubana del siglo XIX, José M. Heredia entró al ámbito de lo eterno cubano con los versos del Niágara (1824) que exaltan la relación patria - paisaje:
Mas ¿qué en ti busca mi anhelante vistaCon inútil afán? ¿Por qué no miroAlrededor de tu caverna inmensaLas palmas ¡ay! Las palmas deliciosas,Que en las llanuras de mi ardiente patriaNacen del sol a la sonrisa, y crecen,Y al soplo de las brisas del Océano,Bajo un cielo purísimo se mecen? (Heredia, J., 1993: p. 251)
Lo anterior reafi rma la certeza de lo planteado por los teóricos de la literatura acerca de la relación vivencia – valores – literatura: “… Tanto el pensamiento fi losófi co como la pasión amorosa o la declaración política, son vivencias que solo tienen diverso carácter por su contenido en el caso de que se presenten como sentimientos e ideas humanos concretos con tinte emocional subjetivo”. (Timoféiev, L., 1979: p. 224)
La literatura en su capacidad de recrear el universo particular con carácter de generalización confi rma que sus valores y signifi cados radican en que
cada obra, además de ser un punto a donde han confl uido diver-sas acciones sociales, se ha de considerar como un foco, que a su vez actúa sobre la sociedad de la época y especialmente sobre las producciones literarias coetáneas y posteriores... (Varona, E., 1989: p. 50).
Formación de valores en Nuestra América
98
Es por ello que, resulta importante la determinación de lo que repre-senta la identidad, transmisión y asimilación de los objetos, fenómenos y procesos que adquieren signifi cación para las personas, grupos, comu-nidades y nación, en tanto los identifi can en el orden económico, étnico, lingüístico, sociocultural, y reafi rman el sentido de individualidad o perte-nencia a la nación, que posee carácter complejo y contradictorio y en el que intervienen diversos niveles de socialización: la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad.
Si bien los sentimientos, emociones, pasiones, que caracterizan al ser humano forman parte de la obra literaria, en ella se transforman, adquieren expresión distinta, a partir de la forma en que son recreados y el efecto que producen, por ello en la unidad de contenido forma, de ahí el valor del sistema de sistema de signos que constituye la cultura.
De este modo, el signifi cado y sentido personal de la literatura no re-side en transmitir los sentimientos y estados de ánimo del autor, sino en plasmarlos de tal forma que el lector se reconozca, descubra algo nuevo, que lo ayude a ser mejor ser humano, mediante la refl exión nacida de la mi-rada con que la aprecia, en que la relación enunciación – recepción es vital como acto comunicativo particular que es el hecho literario, y ahí radica la relación ética y estética que trasciende más allá de la historia que trasmite.
La literatura, mediante el lenguaje en imágenes, favorece la asunción consciente del sistema de valores que identifi ca a una nación, en su unidad - diversidad. Es importante reconocer el signo literario como específi co de un tipo de comunicación que tiene diversos rostros, dadas las particulari-dades de su enunciación, la subjetivación derivada de lo que dice un autor y cómo lo dice.
La interacción del individuo con la literatura propicia interpretar de un determinado modo la realidad, el amor a la tierra en que se nace, la defensa de los principios y la dignidad, frente a las tendencias de amenaza a sus valores autóctonos que se manifi esta de diferentes formas, la solidaridad, la amistad, la justicia, la laboriosidad, la dignidad, las relaciones interper-sonales, la defensa y práctica de la lengua. También recrea las costumbres gastronómicas, las tradiciones, bailes y danzas folklóricas; los símbolos patrios; el lenguaje y cultura material artesanal, arquitectónica, alimentos; el arte nacional en todas sus formas. (Fierro, B., 2011)
Los vasos comunicantes de la identidad y la literatura en el sistema de valores que tipifi ca la realidad sociocultural, confi rma el papel de la enseñanza de la literatura en la regulación del comportamiento personal, porque el conocimiento y la interacción que establecen los hombres en la sociedad con el acervo cultural, contribuye al equilibrio entre el universo
Formación de valores en Nuestra América
99
cultural, el orden social, los requerimientos naturales y la expresión del individuo como ser social.
En el complejo contexto del mundo actual, la literatura no solo tras-mite conocimientos, sino genera vivencias, enriquece experiencias, amplía la capacidad de subjetividad del hombre para no quedar atrapado en la soledad y la incomunicación. El hombre es un ser deudor de su pasado y con potencialidades de vivir su presente y futuro, si es capaz de entender y jugar su papel en la tierra.
¿Puede la enseñanza de la literatura revelar esa conciencia de mismidad, hacer consciente el proceso de compartir esas representaciones que per-miten sentirnos partes de este conglomerado humano? Sabia y orientadora es esta idea de Martí, J. esencial en el camino de enseñar y aprender la lite-ratura “O la literatura es una cosa vacía de sentidos, o es la expresión del pueblo que la crea” (1975 d: p. 408), porque la literatura se inserta en una eticidad dada, contribuye a desarrollar un sentido valoral de la realidad, de las ideas y proyecciones de una época y sobre todo, ayuda a ver lo grande y lo diverso, impulsar la acción transformadora.
La literatura, cuando permite leer el mundo de manera signifi cativa, favorece que el lector se involucre con lo que se identifi ca y esto adquiere sentido personal y social a partir de un proceso de tránsito de lo externo a lo interno.
Por su carácter simbólico, la literatura trasmite el sentido de la nacio-nalidad; la naturaleza y los hombres adquieren signifi cación a través de imágenes que permiten interpretar, recrear, vivir la realidad, pero también establecer compromisos y lazos afectivos. Ella es un medio de acceso al conocimiento universal, es posibilidad de realización espiritual - individual y colectiva -, así como mecanismo de interacción social, a través de la valoración que estimula el conocimiento de sí mismo y de los demás, de la autovaloración y autorregulación en correspondencia con los ideales, intereses y motivos.
Los contenidos de la literatura que expresan el sentido de pertenencia a la nación, revelan con emotividad los sentimientos al refl ejar ideas acerca del cuadro del mundo en la unidad de contenido y forma. La literatura constituye una vía para la orientación valorativa de la identidad nacional porque Fierro Chong, (2012 : p. 17):• Sintetiza la cultura y favorece una visión integral de la realidad a través
de lo intelectivo - afectivo-emocional.• Estimula la relación afectiva con la realidad, permite interpretar pro-
cesos y fenómenos, mediante una visión vivifi cadora del mundo y la trasmisión de conocimientos.
Formación de valores en Nuestra América
100
• Favorece el desarrollo del pensamiento (la construcción de imágenes y su comunicación) para desarrollar convicciones, mediante la valoración y la autovaloración.
• Genera la elaboración y reelaboración continua de la identidad nacio-nal en la apropiación consciente de la cultura a partir de una relación cognitivo - afectiva. La literatura latinoamericana, en particular la narrativa, muestra una
representación fi ccional que recrea el sentido de pertenencia y los lazos esenciales del ser en sus diversas maneras de estar. En su diálogo conti-nuo, dinamizador y abierto con el referente, la literatura en el contexto de las problemáticas cruciales, revela lo más perdurable, las esencias del ser nacional, aquellas que son resistentes al paso del tiempo.
El novelista cubano Alejo Carpentier (1904-1980) en su excepcional novela El reino de este mundo (1949) se consagra en una proeza li-teraria, cuya historia se inserta en el Caribe donde se cruzan todas las corrientes culturales, más allá de crear una técnica como lo real mara-villoso americano y demostrar su efi cacia, ofreció una de las más bellas y conmovedoras lecciones de identidad, de sentido de pertenencia y de compromiso humano:
Ti Noel comprendió obscuramente que aquel repudio de los gansos era un castigo a su cobardía. Mackandal se había dis-frazado de animal, durante años, para servir a los hombres, no para desertar del terreno de los hombres. En aquel momento, vuelto a la condición humana, el anciano tuvo un supremo instante de lucidez. Vivió, en el espacio de un pálpito, los mo-mentos capitales de su vida; volvió a ver a los héroes que le habían revelado la fuerza y la abundancia de sus lejanos ante-pasados del África, haciéndole creer en las posibles germina-ciones del porvenir. Se sintió viejo de siglos incontables. Un cansancio cósmico, de planeta cargado de piedras, caía sobre sus hombros descarnados por tantos golpes, sudores y rebel-días…. (1973: p. 50)
La palabra literaria es eco de las múltiples voces que al autor le vienen en el instante mismo de mostrar a través de la imagen artística la esencia del ser, a Carpentier en estas páginas le asiste la inmensa capacidad de exaltar la terrenalidad de la vida y el valor de la acción transformadora de los seres humanos como parte de un grupo humano y en un contexto determinado para mejorar la condición humana, el hombre está llamado a transformar en positivo, de cara al futuro, en un proceso ascendente en
Formación de valores en Nuestra América
101
que se impone objetivos y metas, y tiene como supremo fi n la felicidad y como valor más importante el amor:
Ti Noel había gastado su herencia y, a pesar de haber llegado a la última miseria, dejaba la misma herencia recibida. Era un cuer-po de carne transcurrida. Y comprendía, ahora, que el hombre nunca sabe para quién padece y espera. Padece y espera y tra-baja para gentes que nunca conocerá, y que a su vez padecerán y esperarán y trabajarán para otros que tampoco serán felices, pues el hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que le es otorgada. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es. En imponerse Tareas. En el Reino de los Cielos no hay grandeza que conquistar, pues-to que allá todo es jerarquía establecida, incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de sacrifi cio, reposo y deleite. Por ello, agobiado de penas y de Tareas, hermoso dentro de su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el hombre sólo puede hallar su grandeza, su máxima medida en el Reino de este Mundo. (1973: p. 50)
La identidad del hombre está ligada a su paso por la tierra, a cumplir las buenas obras que aportarán al bien de los otros, y que se vislumbró en la literatura en habla española, desde que el muy castellano medieval - renacentista Jorge Manrique dijera en coplas a su padre, que el hombre alcanza la vida de la fama por las buenas obras que haga en vida. Pero el mensaje de Carpentier, tributario de una imagen artística de esencia lati-noamericana y caribeña es resonancia del imaginario cultural de una región y un continente.
El uruguayo Eduardo Galeano (1940) maestro en el arte de fabular mezcla narración, crónica, periodismo en una suerte de hibridez genérica, para recrear la esencia de lo identitario latinoamericano, en su obra El libro de los abrazos (1989) hace gala de la capacidad de síntesis y combinación efi caz de los recursos expresivos cuando revela su representación artística de las ideas en torno a defensa de lo autóctono, y delata quiénes somos y de dónde venimos:
“El pastor Miguel Brun me contó que hace algunos años estuvo con los indios del Chaco paraguayo. Él formaba parte de una misión evangelizadora. Los misioneros visitaron a un cacique que tenía prestigio de muy sabio. El cacique, un gordo quieto y callado, escuchó sin pestañear la propaganda religiosa que le leyeron en lengua de los indios. Cuando la lectura terminó, los
Formación de valores en Nuestra América
102
misioneros se quedaron esperando. El cacique se tomó su tiempo. Después, opinó: -Eso rasca. Y rasca mucho, y rasca muy bien. Y sentenció: - Pero rasca donde no pica.” (Galeano, E., 1989: p. 14).
Recurrente el tema de exaltación de lo autóctono americano, con agu-deza, ingenio y concisión, ya planteado por José Martí en su secular en-sayo Nuestra América (1891): “Con un decreto de Hamilton no se le para la pechada al potro del llanero. Con una frase de Sieyès no se desestanca la sangre cuajada de la raza india!”.(1963, p.16 )
En los ejemplos expuestos hay un hilo conductor que distingue a la identidad que se recrea en estos textos y es el humanismo, cualidad y va-lor más exacto de lo latinoamericano y que es permanente en la literatura como signo artístico. Al reconocer la literatura como fuente de educación y desarrollo en el proceso de formación de la personalidad, se asume la capacidad de fomentar en los sujetos una posición de pertenencia y com-promiso, a nivel individual y social, vinculada a la signifi cación valorativa y emocional, de ahí que la literatura de un pueblo o nación puede conectar a los sujetos directamente con esa conciencia de mismidad en que radica también la diversidad.
Por el papel de la cultura literaria en la formación de la conciencia na-cional y de ese sentimiento devenido en valor, la literatura de constituye una expresión muy particular de ello, y por tanto su enseñanza es un ve-hículo de excepcionales condiciones para encauzar el propósito de educar a las nuevas generaciones en el sentido de pertenencia y compromiso con lo nacional. Las funciones atribuidas al arte de la palabra –en especial la expresiva - favorecen la infl uencia sobre la esfera emocional del individuo, de manera que la interacción con la obra literaria logra poner en tensión todo el intelecto del lector, y moverlo, siempre que se creen las condicio-nes de un ambiente comunicativo – persuasivo, a la refl exión a través de la emotividad.
La literatura es el misterio contra la desmemoria, una suerte de an-damiaje cultural para preservar la memoria, en que los recuerdos que-dan intactos ante los inminentes peligros, eso lo mostró Úrsula Iguarán cuando a Macondo llegó la fi ebre del olvido, y lo mostró también don Quijote cuando le dijo a Sancho Panza que “todo está en los libros”, eso lo han de saber los maestros, quienes desde los laberintos de ecuaciones o fórmulas enseñen que el mundo es uno y diverso, por lo que hemos de ayudar a acabar la maravilla. La literatura lo puede todo contra la desmemoria.
Formación de valores en Nuestra América
103
3.3 La educación en el valor identidad nacional a través de la literatura
En la relación literatura – identidad nacional, el sujeto se enriquece desde su subjetividad, aunque esta es parcial, porque la literatura no abarca toda la realidad que le rodea, sino solo aquella parte con la cual se relaciona a través de su actividad, refl ejada por su psiquis, mediante la vivencia, que es la relación afectiva del sujeto con el medio (Bozhovich, 1981), de ahí la importancia de conocer el desarrollo psíquico de la personalidad como eslabón para entender la infl uencia del medio social en la formación y de-sarrollo de la identidad a partir de determinadas condiciones.
Las políticas educativas en el siglo XXI han de concebir los procesos formativos en que se integren la conformación y reafi rmación de la iden-tidad nacional en los valores sociohistóricos y culturales, de las naciones, sin desdeñar lo mejor de la cultura universal, sino tomando de ella aquello que aporta a la historia común como seres humanos de un mismo planeta, lo que evidencia la posibilidad de su signifi catividad al elevar el sentido humanista de las nuevas generaciones y su compromiso con la realidad en las naciones del continente. En el proceso pedagógico organizado con este fi n: “… es necesario tener en cuenta la inserción de los elementos que aportan al contenido general de la conciencia nacional como elemento integrador dentro de la estructura de la personalidad, y de la identidad nacional y cultural… ” (Chacón, N., 2002: p. 111)
La adquisición de la cultura en sus manifestaciones diversas, dada por el dominio de la lengua materna, hábitos por la lectura, gusto por la litera-tura, aprecio y disfrute del patrimonio cultural de la nación y un compor-tamiento responsable, es núcleo de articulación en la labor educativa en la escuela, si se quiere sedimentar el sentido de pertenencia a la nación y de defensa de lo autóctono. En el pensamiento de los próceres y en la labor educativa de muchos maestros latinoamericano y caribeños está el ejemplo de develar y ampliar a través de la cultura la actitud de emancipación. En esa savia han de nutrirse las mejores experiencias en este siglo.
En la organización del proceso pedagógico la activación de la literatura nacional estimula el conocimiento y las habilidades, con ella la orientación valorativa, y las potencialidades creadoras de la personalidad.
El carácter consciente, organizado y dirigido hacia un objetivo del pro-ceso pedagógico, que expresa lo educativo y presupone relaciones inte-ractivas en él, se concreta la educación de la personalidad atendiendo a la vinculación con la vida, la unidad del carácter científi co e ideológico, de la instrucción y la educación, de lo afectivo y lo cognitivo.
Formación de valores en Nuestra América
104
El carácter complejo de la educación en valores implica la creación de ambientes de aprendizaje que articulen las potencialidades de la cultura ba-sada en la literatura como nodo de articulación que revela la esencia del ser en sus diversas expresiones, porque la identidad se muestra en la literatura con diversos rostros, ella ha de acompañar a los maestros en la dirección del proceso de la educación para la vida.
Este proceso pedagógico, integra varios contextos que acercan gra-dualmente al estudiante: dominio de conocimientos, desarrollo de habili-dades, adquisición de valores y aprehensión de un método en que integra cualidades y rasgos de su personalidad en la formación y desarrollo de la identidad nacional.
La concepción histórico – cultural, ofrece los sustentos para la forma-ción y desarrollo de la identidad nacional en la educación de la personali-dad mediante la literatura porque es esencial el descubrimiento de varias lecturas que favorecen el desarrollo del mundo subjetivo:� La unidad de lo cognitivo y lo afectivo, las relaciones de contenido y
forma en la obra literaria ponen al lector frente a un mundo que, desde la fi cción generaliza acerca de la realidad y lo conduce a regular la actua-ción en relación a determinado contenido moral. La literatura propicia el contacto con los valores, partir de la buena lectura la regulación se manifi esta en dos niveles: los inferiores, y los superiores, el tránsito del primero al segundo demuestra el grado de autorregulación, e inte-riorización, resultado de la necesidad y la motivación que despierta la lectura, como móvil que propicia encontrarse a sí mismo y reconocer el otro en la unidad de los intereses sociales e individuales. ¿Quién no ha llorado con Aquiles junto al mar, o ha sentido derrumbarse el mun-do cuando Andrómaca y Héctor se despiden en las murallas de Troya sitiada?; pero ¿Quién no imagina, conoce a través de la inmortal obra de Homero la vida, las costumbres, las tradiciones, las tradiciones y la concepción del mundo de griegos y troyanos? El contacto con la literatura genera vivencias que contribuyen a con-
formar una visión integral de la cultura y asumir una actitud transforma-dora y conformadora ante la vida.
La poesía latinoamericana ofrece muestra fehaciente de hacer pensar, refl exionar, ejemplos múltiples en el siglo XIX en que se muestran: “La victoria de Junín” (1825), poema de José Joaquín de Olmedo (1780 – 1847) dedicado a Simón Bolívar, la silva “A la agricultura de la zona tórri-da” (1826) de Andrés Bello (1781- 1865), en la que exalta las bondades de los paisajes tropicales, hasta José Martí (1853 – 1895) y Rubén Darío (1867 -1916), las dos grandes fi guras del modernismo en Latinoamérica.
Formación de valores en Nuestra América
105
El reconocimiento del desarrollo alcanzado en la expresión del valor, la literatura es muy importante, porque favorece la expresión de lo social en la individualidad, la concreción personológica de lo que tiene signifi cado social positivo. � Refl ejo activo de la conciencia, el estudiante autorregula su compor-
tamiento de manera consciente a través de la refl exión que le provoca el conocimiento y la emotividad del contenido literario. Como la auto-conciencia es la base de la autovaloración, las vivencias, motivos y co-nocimientos derivados de la interacción con la literatura, provocan una toma de posición a partir de la valoración que se genera con la lectura porque leer literatura implica entrar en contacto con oda una tradición, activar saberes previos. Las historias que cuentan las obras narrativas, los confl ictos que muestran los dramas y el universo lírico que ofrece la poesía dan cabida a otros mundos posibles, lejanos o distantes y hace que el mundo interior se transforme, con la lectura el ser humano no está solo, con ella siente la presencia de alguien que lo guía y orienta.
La literatura más que una materia a enseñar, es una experiencia a trasmitir, un proceso de apropiación de esa experiencia a través de la percepción sensorial y emocional, un recurso que moviliza la esfera afectiva de la personalidad en lo relativo a valores, con-vicciones, creatividad, sensibilidad ante los problemas del otro. (Fierro, et al, 2012 b: p. 17)
La signifi cación de la interacción del hombre con su sociedad en un proceso mediado por la actividad y la comunicación; el lugar de las viven-cias que aseguran, de manera efectiva, la apropiación activa y transfor-madora de la cultura en el desarrollo de la personalidad, en el contexto sociocultural concreto; la subjetividad como un sistema complejo y dife-renciado históricamente constituido. (González, F., 1997)
El conocimiento de la realidad a través de la literatura refuerza la con-ciencia y autoconciencia de compromiso y pertenencia a lo nacional, re-afi rmación de la en la medida que lo afectivo conduce a lo cognitivo y lo comportamental.
� La interdisciplinariedad como concepción y fi losofía de tra-bajo, el sistema de conocimientos, habilidades, valores y actividad crea-dora resultantes del proceso pedagógico trasmiten de manera coherente la imagen de la realidad sociocultural. La literatura cultiva la sensibilidad y espiritualidad en una concepción integral de la cultura que contribuye a consolidar su conciencia de pertenencia y compromiso con lo nacional.La interdisciplinariedad como principio de integración de los conteni-
Formación de valores en Nuestra América
106
dos, tiene su fundamento en la concatenación universal de los fenómenos y procesos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, es una condición necesaria que descansa en el trabajo cooperado del colectivo pedagógico.
En esta dirección, la relación afectiva con el medio, mediante la literatu-ra nacional como nodo de articulación interdisciplinaria, promueve el uso de la lengua materna como signo de identidad, el disfrute de la lectura y manifestaciones artísticas, el conocimiento de las tradiciones, costumbres, creencias, historia local, nacional y universal, protección y conservación del medio ambiente en un espacio sociocultural para la comunicación, la experiencia y la vivencia cotidiana de la realidad a recrear sus sentimientos desde otras vidas contadas en las obras.
La concepción de actividades de promoción de lectura asociado a los cánones de lectura existentes, en la relación interdisciplinaria de acuerdo con la naturaleza de las materias posibilita ampliar el universo del saber en la formación y desarrollo de la identidad nacional.
En la determinación de las relaciones de la literatura y la identidad nacional en la educación en valores, se expresan como ideas rectoras, los contenidos de máximas generalizaciones dados por el sistema de conoci-mientos, habilidades, valores y experiencias de la vida para la orientación valorativa de la identidad nacional en los proyectos educativos:
� La signifi cación social positiva que posee la identidad nacional se manifi esta en la actitud de pertenencia y compromiso, defensa de la so-beranía e independencia de la nación frente a la aspiración del colonia-lismo y la hegemonía en sus diversas expresiones históricas y culturales.
� El valor identidad nacional se forma y desarrolla en la medida que la vivencia producida por la literatura que contribuye a una visión integral de la cultura en las actividades educativas son generadoras de signifi -catividad.
� El valor identidad nacional es síntesis y se expresa en el desarrollo al-canzado por el individuo en las etapas de su formación, mediatizada por la situación social del desarrollo, la orientación valorativa y la valo-ración en la actividad.
� La literatura es un nodo de articulación interdisciplinaria en la adquisi-ción de la cultura en los proyectos educativos a partir de la selectividad, jerarquización, accesibilidad y la relación texto – contexto, del autor (emisor) el lector (receptor) en las múltiples lecturas que genera la obra literaria.Los principios del proceso pedagógico enunciados por Addine (2002)
se consideran pertinentes en este trabajo como presupuestos de la activi-dad educativa para educar desde y para la identidad nacional:
Formación de valores en Nuestra América
107
La unidad de la comunicación y la actividad: se concibe el diálogo como premisa importante en el proceso de la actividad, porque propicia la refl exión en torno a las problemáticas de la realidad educacional y posibili-ta los nexos interdisciplinarios como una concepción de trabajo para rela-cionar los contenidos que se reciben; la literatura facilita su apropiación de manera armónica porque el lenguaje literario es expresión de la conciencia individual y colectiva.
El trabajo grupal en el marco de la actividad contribuye a desarrollar en los estudiantes posiciones activas (vs. adaptativas) para ajustarse a los cambios de manera creativa, ser fl exibles, hallar soluciones nuevas, en que se realza la signifi cación social positiva de lo nacional.
La unidad de lo social y lo individual: la identidad nacional se educa en la combinación de las aspiraciones sociales y el desarrollo individual de la personalidad. Este proceso de sistematización y síntesis, tiene carácter dialéctico en la medida que se produce la asimilación de los rasgos gene-rales identitarios por el individuo en correspondencia con su actitud de búsqueda, de defi nición de metas en el contexto social de acuerdo con su proyecto vida. La educación de la personalidad hay que ajustarla al nivel de las necesidades sociales y culturales en el contexto, tomando como base la herencia cultural recibida que forma parte de la conciencia cotidiana y que ha sido trasmitida de generación en generación. La motivación y satis-facción hacia ella se relaciona con el carácter de la identidad nacional en el proyecto social vigente. De ahí que la literatura tiene un papel relevante en el desarrollo de la subjetividad, pero favorece la combinación de ella con los valores objetivos que se expresan el comportamiento de los individuos.
Por eso a pesar de los fuertes procesos de colonización a que ha sido sometida la región y del proceso de globalización neoliberal se ha mante-nido una identidad nacional pro la cultura de la resistencia
Unidad del carácter científi co e ideológico del proceso pedagógi-co: el valor identidad nacional conforma un sistema de ideas y concepciones asumidas de forma consciente, sistematizado en la actividad educativa de la escuela. El perfi l moral del estudiante, su conocimiento y actitud ante la rea-lidad determinan la organización de la actividad pedagógica que lo prepara para su rol en la vida, que toma como referentes las leyes, conceptos y mé-todos de la pedagogía, sustentados fundamentalmente en la línea humanista de avanzada de lo mejor del pensamiento pedagógico latinoamericano y ca-ribeño. En este proceso la literatura, por su carácter ideológico contribuye a ampliar la actitud consciente de los sujetos ante la realidad.
La activación de la literatura favorece la percepción del proceso histó-rico – cultural, el conocimiento de la comunidad en que vive, para com-
Formación de valores en Nuestra América
108
prenderla, amarla y transformarla en positiva, despierta la conciencia de identidad desde la unidad dialéctica de forma y contenido.
La formación y desarrollo de la identidad nacional es columna vertebral de la conciencia a favor de la emancipación cultural, por lo que constituye eje de las aspiraciones educativas del siglo XXI. En la relación de la iden-tidad nacional con la cultura y la educación, la lectura literaria constituye una vía idónea porque en la misma medida que es el acceso a la cultura de la humanidad y ventana al encuentro con otros mundos recreados por los escritores, posibilita el desarrollo del sentido de pertenencia a un espacio sociopsicológico y cultural, históricamente determinado, tener conciencia de dónde somos y hacia dónde vamos.
La literatura es parte de un itinerario de construcción individual y social que revela en las formas de sentir, pensar y actuar de los individuos, gru-pos sociales y comunidades, de ahí que la interacción con ella promueve la orientación valorativa hacia la identidad nacional. La literatura producida (oral y escrita) en América Latina y el Caribe es expresión de la confor-mación de una identidad cultural en que se inserta el hombre, sus utopías y sueños, que está en construcción continua en un proceso dialéctico de lo único y lo diverso. La literatura como medio de instalar la memoria y el crecimiento de un universo en que se reafi rma el ser nacional mediante un lenguaje peculiar delata nuestra conciencia de latinoamericanos, nos ayuda a ser, a pertenecer a un espacio a una historia, a sentir el orgullo de lo nacional.
109
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Addine Fernández, F., González Soca, A. M. y Recarey Fernández, S. (2002). Principios para la dirección del proceso pedagógico. Págs. 80 – 101. En: Compendio de Pedagogía, Gilberto García Batista (Compi-lador). Editorial Pueblo y Educación. La Habana.
Alfonso González, Georgina. (1997). La polémica sobre identidad / “et al” Editorial de Ciencias Sociales, La Habana
Báxter Pérez, Esther. (1999). La educación en valores. Papel de la escuela, IPLAC, Ciudad de La Habana,
Báxter Pérez, Esther. (2002). La educación en valores. Papel de la escuela. Págs. 193 - 197. En: Compendio de Pedagogía, Gilberto García Batista (Compilador) Editorial Pueblo y Educación. La Habana.
Báxter Pérez, Esther y Mendoza Portales, Lissette. (2007) La educación en valores ¿opción o imperativo del mundo de hoy? En: Curso de Pedago-gía 2007. Editorial Pueblo y Educación. ISBN 959-18-01181-5.
Bozhovich, L., (1981). La personalidad y su formación en la edad infantil. Ed. Pueblo y Educación, La Habana.
Carpentier, Alejo. (1973). El reino de este mundo. Colección Ideas, Letras y Vida, México.
Casañas, M. (2006). La fi losofía de la Educación desde una perspectiva marxista. Caracas, Venezuela: Ediciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela.
Chacón Arteaga, Nancy. (2002). Dimensión ética de la educación cubana. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.
Cultura e identidad nacional. En: Conectándonos al Futuro en El Salva-dor. En: http:// www.conectándonos.org.su/ Estrategia/Cultura.htm. (Consultado 17 de febrero de 2005)
Delgado Torres, Alisa. (2002). El discurso fi losófi co de la identidad. Pág. 538. En: Filosofía y Sociedad, Tomo II. Editorial Félix Varela, La Habana.
Fabelo Corzo, José R. (1989). Práctica, conocimiento y valoración, Ed. Ciencias Sociales, La Habana.
Fabelo Corzo, José R. (1996). Retos al pensamiento en una época de trán-sito. Ed. Academia, La Habana.
Fabelo Corzo, José R. (2003). Los valores y sus desafíos actuales. Editorial José Martí, C. de la Habana.
Fernández Retamar, Roberto. (1975) Para una teoría de la literatura hispa-noamericana. Págs. 41- 53. En: Para una teoría de la literatura hispa-noamericana y otras aproximaciones. Cuadernos Casa de las Américas, No. 16. La Habana.
Formación de valores en Nuestra América
110
Fierro Chong, Bárbara. (2006). El valor identidad nacional cubana en los estudiantes de la carrera Profesor General Integral de Secundaria Bá-sica en la adquisición de una cultura general integral durante el pri-mer año. Tesis presentada en opción al Grado Científi co de Doctor en Ciencias Pedagógicas, ISPJM, Matanzas.
Fierro Chong, B. y Puerta Cruz, F. (2007). La enseñanza problémica: Su contribución a la adquisición de los conocimientos literarios. En: La enseñanza problémica. Editorial San Marcos, Perú.
Fierro Chong, Bárbara. (2011). Literatura e identidad cultural, una pro-puesta para la formación literaria. Curso III Taller Internacional Hu-manísticas, ISBN 978-959-18-0698-7.
Fierro Chong, B. y Mañalich Suárez, R. (2012a) La literatura: aprendizaje y disfrute. Editorial Pueblo y Educación, La Habana.
Fierro Chong, Bárbara y otros (2012b) La formación lingüística y litera-ria de los estudiantes de las carreras pedagógicas en la provincia de Matanzas, durante el proceso de formación inicial. (Informe fi nal de investigación Facultad de Educación media, universidad de ciencias Pedagógicas “Juan Marinello Vidaurreta”, Matanzas, Cuba, octubre de 2012)
Galeano, Eduardo. (1989). La función del lector /2. p. 14. En: El libro de los abrazos. Ediciones La cueva. Recuperado en: http://books.google.com/
García Alonso, M, y Baeza Martín. C. (1996). Modelo teórico para la iden-tidad cultural. Ed. Centro de investigación y desarrollo de la cultura cubana, La Habana.
González Rey, Fernando (1990) Comunicación, personalidad y desarrollo. La Habana. Ed. Pueblo y Educación.
González Rey, Fernando. (1997). Epistemología cualitativa y subjetividad. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.
González Patricio, Rolando (2000), De memorias y esperanzas: José Martí y la América nuestra ante el siglo XXI. p. 230 – 241. En: Anuario del Centro de Estudios martianos, No. 23. La Habana.
Guadarrama González, Pablo. (1983) Cultura nacional y cultura universal. En: Revista Casa de las Américas, No. 130. La Habana.
Guadarrama González, Pablo. (1990) Lo universal y lo específi co en la cultura. Editorial Ciencias Sociales. La Habana.
Guadarrama González, Pablo, (1998) Humanismo, marxismo y postmo-dernidad. Ed. Ciencias Sociales. La Habana.
Guadarrama González, Pablo. (2006). Cultura y educación en tiempos de globalización posmoderna. Editorial Magisterio. Bogotá.
Formación de valores en Nuestra América
111
Hart Dávalos, Armando, (2004). La obra de Carlos Marx y los desafíos del siglo XXI, conferencia pronunciada en el panel América Latina y el Caribe y los desafíos del socialismo.
Heredia, J. María. (1993). Obra poética. Editorial Letras cubanas, La Ha-bana, Cuba.
Labrada Rosabal, Javier. (2012). La alfabetización en Venezuela y Bolivia: Una metodología para su implementación. Tesis para optar por el grado científi co de Doctor en Ciencias Pedagógicas. IPLAC. La Habana, Cuba.
Lamus, T. (2012) Aportes de la obra de Simón Rodríguez para el proceso de formación de valores en los estudiantes del PNFE en la Universi-dad Bolivariana de Venezuela. Revista Atenas, Nº 19 ISSN 1682-27 49. Disponible en http://www.atenas.rimed.cu/index.php?option=comcontent&view=article&id=284<emid=122
Laurencio Leyva, Amauris. (2002). Historia local y proyección axiológico-identitaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba en Secundaria Básica. Tesis en opción al grado científi co de Doc-tor en Ciencias Pedagógicas, Holguín, Cuba.
Lotman, Iuri. (1993). La semiótica de la cultura y el concepto de texto. Pág. 15 -20. En: Escritos, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje. No. 9. (Traducción Desiderio Navarro)
Luz y Caballero, José de la. (1952) Elencos y discursos académicos. La Habana: Ed. Universidad de La Habana.
Mariátegui, J. Carlos. 1969). Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Colección Casa de las Américas, La Habana.
Martí, José. (1963 a). Carta al Director de La Nación, Pág. 43 – 44. En Obras Completas. Tomo 12, Editorial Nacional de Cuba,
Martí Pérez, José (1963.b). El poeta Walt Whitman. En: Obras Completas, tomo 13, Editorial Nacional de Cuba, La Habana.
Martí Pérez, José. (1975a) Nuestra América. Obras Completas, Tomo 6, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana.
Martí Pérez, José. (1975b). Escenas norteamericanas. Tomo 6, Ed. Cien-cias Sociales, La Habana.
Martí Pérez, José. (1975c). En casa. Patria, N. York, Tomo 5. Ed. Ciencias Sociales, La Habana.
Martí Pérez, José. (1975d). “Rafael Pombo”, Tomo 7, Ed. Ciencias Socia-les, La Habana.
Martín, Consuelo. (1995). Controversia: Nación e identidad. En Revista: Temas. No. 1. La Habana.
Marx, Carlos. (s/f) Tesis sobre Feuerbach. Pág. 24-25. En: Obras escogi-das de Marx - Engels. Tomo único. Editorial Progreso. Moscú.
Formación de valores en Nuestra América
112
Mendoza Portales, Lissette (2011). Preparación del maestro para la edu-cación en valores: algunas refl exiones. Curso de Pedagogía 2011. Sello Editor Educación cubana.
Monal, Isabel. (2002). Identidad entre inercia y dinámica. El acecho de la razón identitaria pura, pág. 554 – 557. En: Filosofía y Sociedad, Edito-rial Félix Varela, La Habana, Tomo II.
Ortiz Fernández, Fernando. (1963). Contrapunteo cubano del azúcar y el tabaco. Consejo Nacional de Cultura. La Habana.
Pogolotti, Graziella. (1985) Desafío a la identidad. En: Revista Revolución y Cultura. La Habana, No. 6.
Pogolotti, Graziella. (1995) Juego de espejos. Pág. 10 – 11. En: Patria (re-vista histórico - cultural del periódico Granma, 24 de febrero de 1995) La Habana..
Pupo Pupo, Rigoberto. (2005) Identidad, emancipación y nación cubana del año, La Habana, Editora Política.
Timoféiev, (1979) Fundamentos de teoría literaria. Editorial Progreso, Moscú. Torre Molina, Carolina de la. (1995). Conciencia de mismidad: identidad y cultura cubana, pág. 111-116. En: Revista Temas, No 2, La Habana.
Torre de la Molina, Carolina. (2001). Las identidades, una mirada desde la psicología. Centro de investigaciones “Juan Marinello”. La Habana.
Ubieta Gómez, Enrique. (1993). Ensayos de identidad. Editorial Letras Cubanas. La Habana.
UNESCO. (1998). El valor de la cultura. UNESCO, marzo – abril, Esto-colmo/1998. Ofi cina Regional de Cultura para A. Latina y el Caribe. UNESCO.
Valdés Bernal, Sergio. (1998). Lengua nacional e identidad cultural del cu-bano. Editorial Pueblo y Educación, La Habana.
Varona y Pera, E. J. (1989). Cómo ha de estudiarse la literatura. En: Letras. Cultura en Cuba. Tomo 6. Ed. Pueblo y Educación, La Habana.
Varona y Pera, E. José. (1989). La importancia social del arte. En: Letras. Cultura en Cuba, Tomo 6, Ed. Pueblo y Educación, La Habana.
Vigostky, Liev. (1972). Psicología del arte. Breve Biblioteca de Reforma Barral Editores Barcelona.
Vigostky, Lev. (1982). Pensamiento y lenguaje. Ed. Pueblo y Educación, La Habana.
Zea, Leopoldo. (1990). Descubrimiento e identidad latinoamericana. UNAM. Colección 500 Años Después. México.
113
CONCLUSIONES
Las contradicciones antagónicas que se fueron acumulando a lo largo de toda la vida republicana en Latinoamérica y el Caribe han llegado en el siglo XXI a su clímax, y no como un proceso particular de la región, sino como parte de la crisis general del sistema capitalista que como nunca antes ha mostrado su inviabilidad e incapacidad para dentro de sus marcos lograr soluciones a los agudos problemas globales que enfrenta la huma-nidad hoy.
Los procesos de cambios que se han venido dando a partir de la toma de poder en Venezuela de un gobierno democrático, interesado en romper el cerco neoliberal que profundizó las diferencias entre los desposeídos y las élites del poder y sus secuaces, poniendo en la palestra internacional el tema de la democracia participativa y protagónica, que le devuelve el poder a los actores esenciales de la sociedad, las grandes masas populares, y la sucesión de gobiernos en todo el continente con intereses similares como en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Argentina, Brasil y Uruguay, ha hecho evidente la necesidad, ya reconocida y aprobada como un acuerdo por la Conferencia Mundial de Educación para todos desde 1990, de eliminar el analfabetismo y garantizar una educación de calidad, porque sin un pro-ceso continuo de educación y elevación de la conciencia política y jurídica del pueblo en correspondencia con una ética basada en los valores que dignifi can al ser humano, no serían posibles las transformaciones sociales profundas a las que está avocada la región.
Por eso los gobiernos que han asumido con más radicalidad estos cam-bios, llevaron a cabo en una primera etapa y como parte de su política educativa de estado, la lucha por eliminar el analfabetismo que con éxito se logró en Venezuela, Bolivia y Nicararagua, países donde hoy se continúa con la postalfabetización y con otras transformaciones signifi cativas desde sus ministerios de educación, para construir desde la educación pública diversas vías de acceso a una educación crítica y revolucionaria a tono con el contexto regional e internacional y que propicie contar con una pujante fuerza de hombres y mujeres con valores que hagan posible estas aspiraciones.
La formación de valores ha sido un contenido esencial de la educación a lo largo de la historia de la humanidad y ha estado en correspondencia con el carácter de esta en cada época histórica concreta, por eso el conteni-do de los valores, inclusive de aquellos que son universales y que supuesta-mente representan las aspiraciones esenciales de todos los seres humanos,
Formación de valores en Nuestra América
114
ha dependido de las clases que al tener el poder económico y político, se han apropiado e impuesto sus intereses como los únicos válidos y plasma-do en las normas jurídicas la defensa de estos en correspondencia también con ellos, por eso valores como laboriosidad, justicia, libertad, solidaridad, democracia, nacionalismo, por solo mencionar los más signifi cativos, han sido manipulados a lo largo de la historia de la humanidad y se hace nece-sario hoy retomarlos en su verdadero sentido de valores universales que implica su correspondencia con los intereses de toda la sociedad, es decir de toda la humanidad y no de minorías.
Por otra parte en el propio desarrollo humano han surgido valores que se corresponden con los intereses específi cos de determinadas comuni-dades humanas, este es el caso de la identidad latinoamericana y caribeña que se forzó en un proceso desgarrador de la imposición de otra cultura con el propósito de ocultar o eliminar la encontrada y que generó una rica transculturación que nos identifi ca y que es base determinante de la necesaria integración que requiere nuestra región para enfrentar la crisis general del capitalismo y convertirnos en un fuerte bloque que contribuirá al equilibrio del mundo.
En el texto presentado no se agota el tema, la intención ha sido con-vertirlo en una fuente de consulta para la refl exión, el debate permanente y la construcción en los diferentes niveles de socialización de la sociedad de estrategias que permitan formar estos valores, pero con la conciencia de la necesidad de que entre ellos debe existir una coherencia en cuanto al contenido real de los mismos, para que transformados en conviccio-nes y reguladores de la conducta conduzcan a la humanidad a un estadio superior de su desarrollo donde la justicia, la tolerancia, la democracia, la independencia, puedan garantizar la paz y un mundo mejor para todos, pluriétnico y multicultural.
Dr.C Mirta Casañas Díaz.