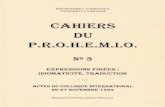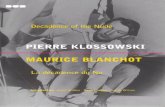La formación docente en Ciencias Jurídicas: los incidentes críticos en la enseñanza
Usos críticos de Borges en el campo intelectual francés (de Blanchot a Foucault)
Transcript of Usos críticos de Borges en el campo intelectual francés (de Blanchot a Foucault)
Usos críticos de Borges en el campo intelectual francés
(de Blanchot a Foucault)Max Hidalgo Nácher
Las relaciones entre pensamiento teórico, crítica y producción literaria no se dejan someter a un único patrón. Desde la imposición de la primera hasta la confusión de las tres, pasando por la fecundación recíproca, muchas han sido las maneras en las que se han combinado el pensamiento, la crítica y la literatura a lo largo de la historia. En relación a ello, y partiendo de los años cuarenta, aquí querríamos centrar nuestra atención en un momento clave: los años sesenta, época en la que la literatura, lejos de ser un área especializada del gran árbol del saber, era todavía algo que exigía ser pensado en su especificidad; algo que, en sus propuestas más radicales, llega incluso a aparecer como ese punto en el cual la trama del saber se rompe o se desbarata.
Para ello, tras esbozar una reconstrucción del campo crítico francés de los años cuarenta, nos preguntaremos por los usos críticos de Borges que, desde en-tonces, van a tratar de romper con ese espacio de pensamiento. De ese modo, vamos a volvernos sobre unas intervenciones que, lejos de aportar una pieza más al conjunto de la cultura o de elucidar sin más la obra de un autor extranjero, se proponen desestabilizar el campo crítico del momento. La lectura antihumanis-ta de Borges practicada por Maurice Blanchot en “Le secret du Golem” (1955) y en “L’infini et l’infini” (1958), por un lado, y el otro humanismo postulado por Gérard Genette en “La littérature selon Borges” (1964),1 por el otro, suponen dos diferentes maneras de leerlo contra la ortodoxia crítica del momento, repre-sentada por el pensamiento del absurdo y el humanismo existencialista.
1 Cito el texto de su publicación en L’Herne en 1981. Este artículo fue retomado en Figures en 1966, con significativas transformaciones, en “L’utopie littéraire”. Consideramos que esas co-rrecciones, sumamente significativas, no han recibido hasta hoy la atención que se merecen. Por lo demás, ese olvido ha sido fomentado por el ya clásico recopilatorio de Jaime Alazraki, Jorge Luis Borges: el escritor y la crítica, en el cual aparece la segunda versión del artículo de Genette (la de Figures), pero con la referencia bibliográfica de la primera.
90 Max Hidalgo Nácher
Tras dejar establecida esta polémica, y en un segundo momento, nos pre-guntaremos por los efectos que esas lecturas tendrán más allá del campo crítico. Pues, a través de la lectura que Michel Foucault hace del autor argentino al co-mienzo de Les mots et les choses (1966), será la concepción literaria de Blanchot la que saltará del campo crítico al campo del saber, comunicando así con la filosofía y las ciencias humanas. La literatura, presentada por Foucault –quien aquí sigue a Blanchot– como límite del pensamiento, será una pieza clave en la construcción de su edificio filosófico, el cual presenta la ficción –y todo aquello que tiene que ver con el artefacto literario– como aquello que, pensado en su singularidad, amenaza con poner en crisis los fundamentos mismos del saber. Esa relación especial entre escritura y pensamiento, entre literatura y filosofía, es la que queremos interrogar a propósito de Borges: una relación crítica coman-dada por la fascinación (con lo que toda fascinación tiene de iluminación y de ceguera).
El humanismo existencialista y la novela contemporánea en Francia
Para entender la inscripción de Borges en el campo crítico francés, es convenien-te reconstruir sucintamente el espacio discursivo en el cual se inserta su recep-ción. Los envites críticos y teóricos del momento –dominados por el absurdo y el humanismo existencialista– determinarán la recepción del autor argentino. Por ello, conviene revisar una serie de artículos en los que Jean-Paul Sartre, a finales de los años treinta y principios de los cuarenta, se pregunta por la novela contemporánea en un contexto en el que Blanchot –en tanto que novelista y antes de ser reconocido por su obra crítica– se disputa con Albert Camus la he-gemonía literaria.2 En el marco de esa polémica, Sartre determina en 1943 que la novela francesa moderna ha encontrado su estilo en Camus, legítimo herede-ro de Kafka (“Un nouveau mystique” 133).3 Ante él, Blanchot aparece como un pretendiente frustrado: habiendo imitado sin éxito a Kafka y convertido así en “conventions littéraires” lo que en él eran “thèmes vécus” (130), ha engendrado una obra inconsistente, incapaz de “engluer son lecteur dans le monde cauche-maresque qu’il dépeint”. El peor pecado de Blanchot –incapaz de transmitir de
2 Esta serie de artículos se halla recogida en Critiques littéraires (Situations, I).3 “Le roman contemporain, avec les auteurs américains, avec Kafka, chez nous avec Camus,
a trouvé son style” (133).
Usos críticos de Borges en el campo intelectual francés 91
manera orgánica una vivencia– es el de la exterioridad: en su novela “le lecteur s’échappe; il est dehors, dehors avec l’auteur lui-même, il contemple ces rêves comme il ferait d’une machine bien montée” (131-32).
De ese modo, desplazado por Camus, Blanchot no logrará constituirse en el modelo literario de la novela contemporánea. Y, sin embargo, en su lugar conseguirá algo acaso tan importante o más que la preeminencia literaria: aca-bará construyendo un modelo crítico sumamente influyente que permitirá in-terpretar qué es la literatura. Su lectura de Borges –autor industrioso, minucioso, anticlimático– en “L’infini littéraire: L’Aleph” se inscribe en esa misma polémica crítica con Sartre por la definición de lo literario. Y, con ella, pretende desplazar un discurso existencialista que, difundido desde la revista Les Temps modernes, tiende a presentar a Borges como un heredero de Kafka y a Kafka como a un autor de estirpe existencial.
En un segundo momento, y una vez consolidada la lectura de Blanchot, la célebre carcajada de Foucault con la que se abren Les mots et les choses (1966) constituirá el traspaso de esa concepción de la literatura al ámbito del pensa-miento. Por todo ello, la recepción de Borges por parte de Blanchot y de Fou-cault hay que enmarcarla en esta misma genealogía.
Por lo demás, más allá del tema de la angustia, Borges no podía encajar bien en el existencialismo humanista; y ello, debido en gran parte a sus proce-dimientos de escritura. Pues hay algo en Borges que no se deja pensar por los útiles del humanismo de Sartre y que hacen muy problemática su inclusión en el canon existencialista: sus juegos literarios; sus alusiones idealistas y solipsistas, que hacen del hombre una creación secundaria; y sobre todo, la confusión –in-sostenible para el existencialismo– entre libertad y azar, que hace de la primera un sinónimo de la contingencia. Sin ir más lejos, los artefactos textuales del escritor argentino ponen en crisis la distinción –fundamental en Sartre– entre prosa y poesía.4
Y, sin embargo, el poder de atracción gravitatoria del existencialismo habrá sido tal en la Francia de posguerra que no es extraño que –tal como ocurrió con Beckett en los cuarenta– en los años cincuenta Borges pudiera publicar en Les Temps modernes –el mismo Borges que los seguidores de Sartre criticarán en Ar-gentina en nombre del engagement literario. La hegemonía del existencialismo hace de él el gran movimiento de pensamiento, la gran doxa intelectual de la
4 Para la concepción del lenguaje de Sartre y de su defensa de la “prosa” como uso natural o no desviado del lenguaje, ver Sartre, “Qu’est-ce qu’écrire?”. Ver también Hollier.
92 Max Hidalgo Nácher
Liberación. La revista del existencialismo –que llegará a presentar en 1949 como uno de los suyos, en una práctica de anexión generalizada, incluso a alguien como Claude Lévi-Strauss (cf. De Beauvoir)– podrá permitirse aparecer como una tribuna plural en la que se da cabida –aunque no siempre voz propia– a diferentes propuestas literarias, como las de Beckett y las de Borges.
Ahora bien, esos dos autores, en la revista, no podrán ser leídos en una es-pecificidad literaria que separa sus textos de su “significado”.5 Especificidad que remite a una cierta práctica de escritura irreductible a concepto. Tal como la originalidad del proyecto teórico de Lévi-Strauss fue desoída en un primer mo-mento por los miembros de la revista (y, posteriormente, cuando fue reconocida en su diferencia, criticada, tal como hará Claude Lefort en 1951), del mismo modo Beckett y Borges solo pueden comparecer en ella en tanto que descen-dientes de Kafka, aquel que, para Sartre, encarnaba el nuevo humanismo, para el que “il n’est plus […] qu’un seul objet fantastique: l’homme” (“‘Aminadab’ ou du fantastique considéré comme un langage” 117).
Con Kafka, Sartre pretendía fundar una nueva literatura. Ahora bien, en los años sesenta la literatura francesa ya habrá sido refundada por ese magma disperso y heterogéneo compuesto por el llamado nouveau roman y los escritores de Tel quel. Los que están necesitados todavía de un nuevo impulso son la crítica y, más en general, el pensamiento filosófico, que tratan de escapar de la fenome-nología y del pensamiento de la negatividad.6 Y aquí es donde Borges vendrá a ser de gran ayuda a críticos y teóricos.
Barthes escribía en 1963 que “la critique n’est pas un ‘hommage’ à la vérité du passé, ou à la vérité de l’‘autre’, elle est construction de l’intelligible de notre temps” (“Qu’est-ce que la critique?” 507). Si asumimos ese postulado en su ra-dicalidad, surge y se legitima la pregunta por el límite de inteligibilidad de una época que lee a Beckett y a Borges como escritores que tematizan la condición humana. En relación a ese preciso aspecto, el ejercicio de la crítica en la década de los sesenta supondrá el intento de pensar la diferencia específica –diferencia técnica, formal, de escritura– que separa a autores como Beckett y Borges de
5 Para un análisis parcial de esta misma cuestión a propósito de la obra de Samuel Beckett, véase Hidalgo Nácher.
6 Cabe señalar, en relación a ello, que el propio Sartre, a partir de 1952, empezará a descreer del engagement literario y, con él, del valor público y político de la literatura. Les mots es el testimo-nio de ese giro. Escrito en gran parte en 1954, supone su abandono definitivo de la literatura. Dice Sartre en una entrevista de 1964: “Par besoin de justifier mon existence, j’avais fait de la littérature un absolu. Il m’a fallu trente ans pour me défaire” (“Jean-Paul Sartre s’explique sur Les mots”).
Usos críticos de Borges en el campo intelectual francés 93
otros como Camus y, a través de ello, de afirmar una refundación del presente a través del desplazamiento de las fronteras de “lo inteligible” (lo que se consegui-rá en gran parte dirigiendo la atención hacia la técnica literaria: hacia el estudio de los procedimientos).
Esta es la situación general en la que se sitúa la recepción de Borges en Fran-cia a mediados de los sesenta; momento en el que, por lo demás, aún hablan del “humanismo” de Borges muchos de los colaboradores de L’Herne de 1964 (y entre ellos, nada más y nada menos que un “estructuralista” como Gérard Genette);7 y este es, justamente, el panorama que van a intentar poner en crisis la lectura de Blanchot y algunas de las contribuciones que, siguiendo su pro-puesta crítica, aparecen recopiladas en L’Herne.
De la literatura a la crítica literaria: Maurice Blanchot y el lenguaje de la ficción
Un récit écrit dans la prose la plus simple suppose déjà dans la nature du langage un changement important. (Blanchot, La part du feu 49)
Según la concibe Blanchot, la experiencia literaria se caracteriza por esa con-dición negativa que la convierte en un lenguaje sin contexto: imagen de un lenguaje separado de sí mismo. De presencia fantasmática, lejos de desvelar la riqueza de las cosas que ya estaban ahí presentes o de darnos acceso a una ple-nitud, la relación literaria nos condena a una extrema pobreza. Frente a la con-tinuidad de la experiencia literaria respecto a la vida cotidiana propugnada por el existencialismo, Blanchot introduce un corte radical entre el yo empírico y el yo literario. El despliegue de un universo autónomo –tal como el que se va construyendo ante nuestra mirada de manera ejemplar en un relato como “La biblioteca de Babel”– sería el despliegue mismo de la literatura: “Lecteur des premières pages d’un récit […], je ne suis pas seulement infiniment ignorant de tout ce qui se passe dans le monde qu’on m’évoque, mais cette ignorance fait partie de la nature de ce monde”: “cette pauvreté est l’essence de la fiction”,
7 Así, Genette presenta a un Borges que sigue “les plus limpides traditions de l’humanisme” (“La littérature selon Borges” 367) y en cuya obra “redit à sa manière que la poésie est faite par tous, non par un. Cette redite est peut-être la parabole moderne de l’humanisme” (373). Ese humanis-mo de Genette encuentra otros ecos en el volumen, en “l’humaniste Borges” de Louis Vax (252) y en el “humanisme universel” del que Roger Callois le hace heredero (190).
94 Max Hidalgo Nácher
“accessible à la seule lecture, inaccessible à mon existence” (“Le langage de la fiction” 79-80).
El ejercicio crítico de Blanchot consiste en señalar el estatuto específico de la experiencia literaria frente a la prosa del mundo de Sartre y del concepto de proyecto que constituye uno de los fundamentos metafísicos de su filosofía. El lenguaje de la ficción, propiamente literario, introduce de ese modo un corte respecto a nuestra existencia cotidiana; frente a ese lenguaje cotidiano, en la novela “ces mots aussi sont des signes et agissent comme des signes. Mais, ici, nous ne partons pas d’une réalité donnée avec la nôtre. Il s’agit, d’une part, d’un monde qui a encore à se révéler et, d’autre part, d’un ensemble imaginé qui ne peut cesser d’être irréel” (81).
Esa ambigüedad de la experiencia literaria, que no puede resolverse positi-vamente a riesgo de renunciar a su esencia, se condensa en Blanchot bajo los nombres de lo imaginario, el símbolo y el lenguaje de la ficción. En relación a ello, la aparición de Borges en Le livre à venir está marcada por una progresión muy cuidada que parte de una reflexión en torno al símbolo, que bien pu-diera esgrimirse aquí tanto contra la concepción tradicional del signo –propia de alguien como Sartre–8 como contra la de un nuevo movimiento científico que estaba empezando a tomar vuelo en esos años: el estructuralismo. Frente al cierre formal del estructuralismo, Blanchot –quien se mostrará durante toda su vida ajeno a ese movimiento intelectual–9 insiste en que el símbolo “espère sauter hors de la sphère du langage, du langage sous toutes ses formes. Ce qu’il vise n’est d’aucune manière exprimable, ce qu’il donne à voir ou à entendre n’est susceptible d’aucune entente directe ni même d’aucune entente d’aucune sorte” (“Le secret du Golem” 121). De ese modo, el símbolo de Blanchot no se resuelve –como sí lo hace la alegoría– en una idea o en un significado sino que, al contrario, “par le symbole, il y a donc […] non point passage d’un sens à un autre […] mais à ce qui est autre, à ce qui paraît autre que tous sens possibles” (121).
8 En Sartre, el signo queda sometido a la comunicación pura. “Ce qui est le plus difficile de la communication philosophique c’est qu’il s’agit de la pure communication. Quand j’écris L’Être et le Néant c’est uniquement pour communiquer des pensées par des signes” (“L’écrivain et sa langue” 45).
9 Al comienzo de Michel Foucault tel que je l’imagine, Blanchot escribirá al paso, al hablar del “estructuralismo” de Foucault: “je m’aperçois que jusqu’ici je n’ai jamais prononcé, ni pour l’approuver, ni pour le désapprouver, le nom de cette discipline éphémère, malgré l’amitié que je portais à certains de ses tenants” (20).
Usos críticos de Borges en el campo intelectual francés 95
Justo antes de hacer aparecer a Borges, Blanchot rescata la cuestión de lo imaginario que preside su libro para conectarla con la reflexión sobre el sím-bolo y señalar explícitamente que, en su discurso, son cuasi-sinónimos,10 dado que ambos suponen entrar en contacto con una dimensión excesiva ligada a la transgresión y a la muerte. Y, para concluir, comenta La invención de Morel, novela de Adolfo Bioy Casares en la que se revelaría el vértigo y la fascinación de las imágenes. En ella, un náufrago quedará hechizado por una representa-ción cíclica que acabará conduciéndolo a la muerte. Pues las presencias que el náufrago encuentra en la isla son ilusorias: imaginarias. El sabio Morel filmó a sus amigos durante toda una semana y a través de un complejo sistema de reproducción esa semana se repite eternamente en esa isla desierta. Esa repre-sentación es, de hecho, “une image absolue, telle qu’elle s’impose à tous les sens comme le double identique et incorruptible de la réalité” (127, el énfasis es mío). El náufrago es, pues, víctima de una ilusión (“jusqu’ici”, constata Blanchot, “le récit n’est qu’ingénieux”). La novela se vuelve terrible –y “émouvante”– cuando el protagonista, fascinado por las imágenes, decide convertirse él mismo en una imagen eterna. Para ello, se hará filmar por los aparatos de Morel para entrar en la representación. Pero, como dice Blanchot comentando la novela, esa decisión tendrá que pagarla “de sa mort, car les rayons sont mortels” (128). Esa muerte que acabará envolviendo al náufrago en la isla desierta sería, para Blanchot, esencial al lenguaje; y su irrealidad –generalmente velada en nuestros tratos co-tidianos– se revelaría en la experiencia literaria.
El siguiente capítulo de Le livre à venir presenta a Borges como un repre-sentante del infinito literario. Si, para Blanchot, “la vérité de la littérature serait dans l’erreur de l’infini” (“L’infini littéraire: L’Aleph” 130), lo simbólico, lo ima-ginario y el lenguaje de la ficción participarían de esa dimensión del error que “ignore la ligne droite” (131). Pues una vez que se entra en la relación literaria, se entra en un estado de máximo peligro en el que la realidad y lo imaginario se confunden como, por lo demás, se confunden realidad y ficción en “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”. Si en La invención de Morel la fascinación por la imagen llevaba a la muerte, aquí es la propia “essence de l’imaginaire, qui empêche K. d’atteindre jamais le Château, comme il empêche pour l’éternité Achille de
10 Tras hablar de “l’expérience symbolique” (121) que se da en la literatura, escribirá Blan-chot: “Qu’apporte donc à l’écrivain ce mot de symbole? […] S’il était obligé, pour spécifier l’expérience qui lui est propre, d’employer un autre mot, ce serait plutôt le mot simple d’image” (127).
96 Max Hidalgo Nácher
rejoindre la tortue, et peut-être l’homme vivant de se rejoindre lui-même en un point qui rendrait sa mort parfaitement humaine et, par conséquent, invisible” (133-34).
Con todo ello, se percibe que la reflexión sobre Borges está flanqueada por la cuestión de lo imaginario que abre el libro de Blanchot bajo la invocación fas-cinante del canto de las Sirenas.11 La experiencia literaria es, así, para Blanchot, una experiencia excesiva, que nos enfrenta a la muerte y a la transgresión. Por ello, la imagen que nos da Blanchot de Borges es la de un escritor que, a través de una escritura calculada, nos enfrenta a lo imposible.12 Y, en el centro de su lectura de Borges, se encuentra Pierre Menard como imagen y redoblamiento fantasmático de la imposible simultaneidad de lo sucesivo en el Aleph. Escribe Blanchot: “Dans une traduction, nous avons la même œuvre en un double langage; dans la fiction de Borges, nous avons deux œuvres dans l’identité du même langage et, dans cette identité qui n’en est pas une, le fascinant mirage de la duplicité des possibles” (133, el énfasis es mío).
Esa duplicidad no es en ningún caso inocente. “Le livre est en principe le monde pour lui [para Borges], et le monde est un livre” (131); pero un libro que se confunde con el mundo, lo mismo que un mundo que se confunde con el libro, lejos de dar a mundo y libro la estabilidad de un origen, es “le monde perverti dans la somme infinie de ses possibles” (133). En él “il n’y a plus de borne de référence. Le monde et le livre se renvoient éternellement et infiniment leurs images reflétées” (132). Y en esa relación surge la duplicidad de lo real y de lo literario, que cuaja a su vez en un símbolo o imagen: “Le prodigieux, l’abominable Aleph” (133) aparece, así, a los ojos de Blanchot como símbolo o imagen de “l’infini littéraire”: un infinito que corrompe el resto de ideas; que, dejando las cosas en su sitio, las sacude y las disgrega. Y ello porque en él se da forma a un imposible lógico que hace saltar de la dimensión del sentido a lo imposible (“à ce qui paraît autre que tous sens posibles”, “Le secret du Go-lem” 121). Frente a los espacios cerrados y situados de la realidad, el mundo de Asterión y la biblioteca de Babel constituyen la verdadera infinitud literaria: “L’infinie vastitude est la prison, étant sans issue; de même que tout lieu absolu-ment sans issue devient infini” (131).
11 Este artículo contrasta con la mayoría de los otros que aparecen en su libro, pues en él Blanchot no se apoya en un ejercicio explícito de crítica literaria. Su título original en la Nouvelle nouvelle revue française (“Le Chant des sirènes”) dará nombre a la primera parte de Le livre à venir, pasándose a titular “La rencontre de l’imaginaire”.
12 Para la remisión a lo imposible, puede consultarse Bataille.
Usos críticos de Borges en el campo intelectual francés 97
Con ello, Blanchot confiere todos los poderes a la literatura en tanto que espacio de una experiencia íntima y original. Y, sin embargo, su imagen de la literatura (extraída de una cierta lectura de la modernidad literaria) no coincide con el sistema sincrónico en el que parecen pensar –siguiendo a T. S. Eliot– Bor-ges y Genette,13 sino con un espacio de extravío que solo se abre como tal desde por lo menos finales del siglo xviii, y en el cual se despliega la experiencia de la muerte y de la transgresión.
En 1960 escribía Barthes como conclusión, a propósito de un libro sobre Kafka: “C’est parce que le monde n’est pas fait, que la littérature est possible” (“La réponse de Kafka” 399). Frente a Blanchot y Foucault, la crítica de Genette se inserta en esta misma genealogía constructivista y estructural en la que es la falta de un significado inmanente a las cosas la que hace posible que las cosas signifiquen. El crítico francés despliega, de ese modo, una imagen de la litera-tura experimentada “comme un espace homogène et reversible où les particu-larités individuelles et les préséances chronologiques n’ont pas cours”, idea que “désigne peut-être une tendance profonde de l’écrit, qui est d’attirer fictivement dans sa sphère l’intégralité des choses existantes (et inexistantes), comme si la littérature ne pouvait se maintenir et se justifier à ses propres yeux que dans cette utopie totalitaire” (“L’utopie littéraire” 125-26, el énfasis es mío). Donde el estructuralismo –y, con él, Barthes y Genette–14 veía que el mundo es posible porque las cosas no tienen sentido, Foucault señalará que el mundo no es po-sible porque el lenguaje ha quedado históricamente fracturado. De esa fractura del lenguaje –desplegada en la literatura moderna y tematizada a posteriori por Blanchot– y de la imposibilidad constitutiva de fundar mundo surgiría la litera-tura de Borges: una literatura que apuntaría hacia el hueco que se abre al tratar de pensar “el inconcebible universo”.15
Así, nos damos cuenta de que si bien Borges no será importante para Blan-chot –al fin y al cabo, le dedica tan solo un artículo y unas pocas líneas de su extensa obra crítica–, Blanchot sí será importante para la recepción francesa de
13 Borges cita explícitamente a T. S. Eliot en su artículo “Kafka y sus precursores”, remitien-do al libro Points of View (1941) en el cual se incluye “Tradition and Individual Talent”.
14 “À quoi sert l’utopie? À faire du sens. Face au présent, à mon présent, l’utopie est un terme second qui permet de faire jouer le déclic du signe: le discours sur le réel devient possible, je sors de l’aphasie” (Barthes, “À quoi sert l’utopie” 653).
15 “Sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo” (El Aleph, Obras completas 1: 626).
98 Max Hidalgo Nácher
Borges. Su crítica sobre “El Aleph” no solo dirigirá la mirada del público sobre él, sino que señalará a una joven generación en busca de nuevos procedimien-tos críticos una manera de leerlo. De ese modo, en L’Herne Blanchot está por delegación. Si no firma nominalmente ningún artículo, sus ideas en torno a la imagen, el símbolo y la experiencia excesiva y propiamente transgresora de la literatura se encuentran –en las antípodas del otro humanismo preconizado por Genette– en la pluma de Maurice-Jean Lefebve16 y de Michel Carrouges.17 A través de ellos –el primero hablando de la imagen, el segundo del símbolo tal como aparecen caracterizados en la obra de Blanchot– se apuesta por una lectura de Borges que, lejos de presentarlo como un técnico o un artesano en la cons-trucción de la obra, nos enfrenta a la experiencia vertiginosa de lo imposible.
De la crítica a las ciencias humanas: Michel Foucault y la literatura como límite del saber
Ahora bien, Blanchot es un crítico literario. Para la comunicación de la escritura de Borges con las ciencias humanas y el pensamiento especulativo habrá que es-perar a sus lectores. Esta comunicación se llevará a cabo de manera ejemplar en el arranque de Les mots et les choses (1966) de Michel Foucault, obra que se sitúa en esta genealogía que acabamos de esbozar y que no guarda ninguna relación directa –como a veces se ha sugerido–18 con las tesis críticas del estructuralismo
16 “L’image […] contient donc avec l’univers probable tout ce qui la rend énigmatique et im-possible. Œil immobile qui érige en absolu la fiction de son propre regard” (205). “Qui dit image énonce une séparation invincible entre ce que l’esprit se représente et le réel représenté” (207).
17 “On sait que la poésie, la vraie, est tissée de symboles et non d’allégories. Artificiellement fabriquées après coup, les allégories ne sont que des images servant à traduire et à travestir une pensée préalable. Au contraire, les symboles sont des images inconditionnelles, préalables à toute explication; elles expriment l’inexprimable de la seule façon possible” (231). Y ello, lejos de reser-varse al ámbito de la literatura, atraviesa todas las esferas de la actividad humana: “toute invention philosophique, poétique, scientifique ou utilitaire vient d’une image-source dont l’origine pre-mière est irrationnelle et insaisissable” (235).
18 En su artículo “Borges y la ‘nouvelle critique’”, Emir Rodríguez Monegal postula la conti-nuidad entre los acercamientos críticos de Blanchot, Genette y Foucault, cuando aquí tratamos de señalar precisamente dos constelaciones: la de Blanchot, retomada por Foucault, y la propiamente estructuralista de Genette. Posteriormente, esta interpretación de Rodríguez Monegal se ha con-vertido en un lugar común de la crítica. Así, cuando Andrés Lema-Hincapié escribe: “Asimismo, estoy de acuerdo con Rodríguez Monegal cuando asegura que Genette despliega ideas de Blanchot para interpretar la obra de Borges. Y esto es evidente en la tesis de Genette en torno a la ausencia
Usos críticos de Borges en el campo intelectual francés 99
(y, por lo tanto, de Genette). Lo que ahí está en juego son dos visiones, si críti-cas con el humanismo existencialista, profundamente diferentes entre sí: la del estructuralismo y la de Blanchot. Cada una de estas dos constelaciones críticas posibilita lecturas diferentes de las obras de Bioy Casares y de Borges, que se dejan someter a ambas: la primera, un tipo de lectura ingeniosa y técnica que se recrea en el invento del sabio Morel y en la ocurrencia de Pierre Menard; la segunda, un tipo de lectura terrible y fascinante que se maravilla al ver cómo la vida al lado de las imágenes lleva a la muerte y cómo la lectura de Menard hace imposible el mundo. Se entiende entonces por qué –para Blanchot– el Aleph, además de ser prodigioso, es abominable (“L’infini littéraire: L’Aleph” 133): el prodigio de la multiplicidad, lejos de resolverse en la riqueza del mundo como ocurre en Genette, muestra –más allá de la remisión juguetona a la figura tran-quilizadora de la metalepsis (Genette, Metalepsis)– que el mundo no es posible.
Foucault arranca su libro con una afirmación brutal: “Ce livre a son lieu de naissance dans un texte de Borges. Dans le rire qui secoue à sa lecture toutes les familiarités de la pensée –de la nôtre” (7). Ese texto es un fragmento de “El idio-ma analítico de John Wilkins” en el que se despliega una clasificación imposible que, haciendo vacilar “notre pratique millénaire du Même et de l’Autre”, indica, bajo la apariencia de “le charme exotique d’une autre pensé”, “la limite de la nô-tre” (7). Respecto a este prefacio de Foucault, que ya ha sido analizado en mul-titud de ocasiones (Molloy 176-84; Gros; Sabot), solo querríamos añadir un par de aportaciones. La primera es que por este movimiento se traspasa la concep-ción literaria de Blanchot al espacio de la especulación histórica y filosófica. El pequeño fragmento de Borges permite llevar a cabo este movimiento que nace de una carcajada a través de la que el filósofo va a introducir como pórtico de su arqueología del saber el pensamiento excesivo de Blanchot. La segunda tiene que ver con la elección de Borges para ese cometido. Pues, ¿por qué Foucault pone como emblema de su obra un fragmento de ese autor argentino? La escena de lectura de Borges no puede estar ahí por una simple experiencia subjetiva de Foucault (una lectura que le hizo reír) sino por motivos estructurales.
Hay un rasgo del libro de Foucault que sorprende. Y es que los nombres propios –que habían ido balizando el libro desde Linneo a Cuvier, desde Bopp a Grim, desde Bacon a Nietzsche– se irán desvaneciendo, hasta desaparecer,
de autor en las obras de literatura” (Lema-Hincapié 26). Ahora bien, la tesis de la “ausencia del autor” en Blanchot y en Genette responde a dos paradigmas epistemológicos diferentes que solo una lectura apresurada podría hacernos confundir.
100 Max Hidalgo Nácher
cuando entremos en el siglo xx. En su lugar surgirá entonces la impersonalidad de tres disciplinas: la lingüística, la etnología, el psicoanálisis. Que bajo esas de-nominaciones nosotros podamos encontrar, macizos, los nombres de Saussure, de Lévi-Strauss y de Lacan no impide que –tal como esos nuevos saberes borran al hombre de la playa del saber– Foucault haya tenido cuidado en difuminar la importancia de sus nombres propios en el desarrollo de su libro. Las presencias y las ausencias, lejos de remitir a actitudes personales del filósofo, apuntan a la economía misma de su discurso. Pues la pregnancia de esos nombres propios hubiera supuesto al menos dos problemas: el primero, relativo al propio discur-so de Foucault; y, el segundo, en relación a su situación en el campo intelectual del momento.
Y lo mismo ocurre con la literatura: en las cuatrocientas páginas de su libro –por las que desfilan los nombres de Mallarmé y de Hölderlin, de Sade y de Roussel, de Kafka y de Artaud– no aparece, más allá de una referencia aislada a Bataille y a Blanchot en las últimas páginas,19 poco después de haber dado el nombre de Lévi-Strauss, ni una sola referencia a ningún escritor contemporá-neo. ¿Ninguna? Ninguna. Aunque con eso tengamos que considerar a Borges –con el que Foucault decide abrir su libro de manera fabulosa– alguien no con-temporáneo para el filósofo.
Si Borges no es contemporáneo de Foucault es porque el espacio literario de Blanchot es un espacio que excluye la presencia.20 Pero eso no explica todavía por qué Borges es finalmente el elegido. Esta cuestión se alumbra si ponemos, al lado del escritor argentino, algunas de las otras posibilidades que se le brindaban a Foucault: autores de los que había escrito ensayos críticos, como Alain Robbe-Grillet; alguien como Raymond Roussel, a quien había consagrado una mono-grafía; o, en tanto que los estímulos más radicales de su pensamiento, Georges Bataille y Maurice Blanchot. Foucault busca remitirse a la estricta dimensión literaria de esos autores, pero todos ellos presentaban problemas de uno u otro tipo para ser tomados de ese modo. El problema principal es que esos autores, o bien no estaban muertos –y hay que decir que Robbe-Grillet podría haber
19 Además de esta referencia conjunta (395), Foucault nombra una vez más a Bataille –muerto en 1962– (339).
20 Esa concepción del espacio literario queda desplegada de manera ejemplar en “La litté-rature et le droit à la mort”, escrito de Blanchot que es, en realidad, la suma de dos artículos que vieron la luz originariamente en Critique: “Le règne animal de l’esprit” (1947) y “La littérature et le droit à la mort” (1948), posteriormente publicados como un solo texto como cierre del volumen La part du feu, en 1949.
Usos críticos de Borges en el campo intelectual francés 101
sido un buen candidato de no ser por eso– o, incluso muertos, seguían tocados de una cierta inestabilidad. Muestra de ello es que Blanchot seguirá escribien-do hasta principios del siglo xxi; que Roussel no era un autor canonizado; y que el propio Robbe-Grillet –escritor y crítico en el centro de la polémica del nouveau roman– era alguien que difícilmente podía dar al libro de Foucault la estabilidad discursiva desde la que fundar un punto crítico para llevar a cabo una arqueología del saber. El conocido paso de Robbe-Grillet del “objetivismo” al “subjetivismo” teórico, y las consecuentes polémicas con Roland Barthes y el grupo Tel quel, ya indicaban que el novelista de Éditions de Minuit no se hubiera dejado utilizar en un proyecto teórico que no le fuera propio o del que no sacara algún rédito.
Frente a todos ellos, y esto es fundamental, Borges es un autor canonizado que, desde por lo menos su recepción en L’Herne, aparece como un clásico exte-rior al campo literario e intelectual francés y, por lo tanto, a la vida. Así, si bien Borges es un escritor vivo, llega a Foucault con la distancia de la extraterrito-rialidad. Esa separación de espacios es fundamental para el proyecto crítico de Foucault, quien en Les mots et les choses se propone definir grandes unidades dis-cursivas. En su proyecto el autor no es una unidad pertinente; si es mencionado, es para hacer emerger a través de él el discurso de la época, su episteme. Es de ese modo como –tal como escribe el propio Blanchot– “c’est à l’intérieur de l’œuvre qui se rencontre le dehors absolu” (“Le secret du Golem” 125). Aplicando ese mismo procedimiento al ámbito del saber, el filósofo –abordando sus objetos desde fuera– se las ve, por lo tanto, con fósiles. No con cuerpos vivos que siem-pre podrían revolverse, no con interioridades que habría que traer a presencia y hacer manifestarse, sino con inscripciones que –como en las “malas novelas” de Blanchot– tienen que ser captadas meramente a través de signos exteriores.
Borges es un autor externo al campo literario francés. Su obra llega, desde la otra orilla, expurgada de la contingencia; por ello, puede ser leída como “pura literatura”. Pietro Citati lo presenta, elocuentemente, de este modo en L’Herne:
L’Espagne est une province qui ne s’adonne pas au raisonnement, écrivait en 1459 Alonso de Palencia. Lecteur passionné de philosophie, dialecticien insidieux et vif, géomètre élégant de l’intelligence, Jorge Luis Borges apparaît comme le désaveu vivant de cette phrase. (287)
¿Borges, español? Sí pero no. Porque, inmediatamente después, la extraña españolidad de Borges se convierte en un cosmopolitismo universalista:
102 Max Hidalgo Nácher
“D’origine hispano-anglo-portugaise, né à Buenos Aires, élevé en Suisse, Borges remplit ses récits des thèmes culturels les plus divers” (288). Foucault, quien recibe a este Borges descontextualizado, no tiene necesidad de hacer ninguna referencia a su nacionalidad. Pues, como los artefactos en Borges, el discurso es para el filósofo una instancia externa. La falta de nombres propios permite que el discurso se mantenga en ese grado de impersonalidad que requiere la arqueo-logía. Foucault aborda el saber no desde dentro –como pretendería la fenome-nología sartreana o, incluso, la lectura de Genette versión 1964–, asumiéndolo e interiorizándolo desde una tradición y una continuidad, sino que toda su obra es un intento de situarse fuera –o por lo menos, en el límite– de ese saber: negándose, en la medida de lo posible, a reconocerlo. De esa manera, trata el saber no como algo de lo que se hace una experiencia, sino como algo que se observa externamente. Ese espacio internacional –esa lectura descontextualizada que habrá dominado durante mucho tiempo la recepción de Borges–21 permite hacer de los textos de Borges una muestra –fuera del tiempo– del espacio lite-rario de Maurice Blanchot. Más allá de su origen histórico determinado –a fin de cuentas, qué más da español o argentino– y de su asunción específica de las culturas, Citati puede colocarlo en la casilla vacía, y muy francesa, del universal. “Cosmopolitismo” no como conflicto y choque de culturas, sino como espacio armónico en el cual se accede al universal. Con ello, se olvida el Río de la Plata de Borges y todas las historias de militares y de cuchilleros asociadas, como, por lo demás, se olvidará la presencia de la Irlanda abominada por Beckett en esas mismas lecturas del políglota escritor irlandés.
Foucault partiría de ese Borges universalizado –ya sin voz ni voto y fuera de las contingencias de la Historia– para llevar a cabo su lectura arqueológica. Con todo ello, el carácter de monumento y no de documento22 que confiere Foucault a los materiales con los que trata se corresponde bien con la incorporación de un
21 Desde los años noventa, Beatriz Sarlo ha criticado esta lectura y ha insistido en la con-veniencia de rescatar a Borges en una doble dimensión: “He querido mantener esta tensión que, según creo, atraviesa a Borges y constituye su particularidad: un juego en el filo de dos orillas. Busco la figura bifronte de un escritor que fue, al mismo tiempo, cosmopolita y nacional” (6).
22 Escribe Foucault en su introducción a L’archéologie du savoir: “L’histoire, dans sa forme traditionnelle, entreprenait de ‘mémoriser’ les monuments du passé, de les transformer en docu-ments et de faire parler ces traces qui, par elles-mêmes, souvent ne sont point verbales, ou disent en silence autre chose que ce qu’elles disent; de nos jours, l’histoire, c’est ce qui transforme les docu-ments en monuments, et qui, là où on déchiffrait des traces laissées par les hommes, là où on essayait de reconnaître en creux ce qu’ils avaient été, déploie une masse d’éléments qu’il s’agit d’isoler, de grouper, de rendre pertinents, de mettre en relation, de constituer en ensembles” (15).
Usos críticos de Borges en el campo intelectual francés 103
escritor que –al contrario que Robbe-Grillet– ni parece que pueda romper a ha-blar23 ni es central en las disputas literarias del momento; y que, al mismo tiempo –y esa es su diferencia respecto a otros como Roussel–, aparece como canónico.
Si quisiéramos añadir todavía un argumento, aún cabría alegar otro motivo que contribuye –si queremos tomar el discurso de Foucault desde fuera, sin re-mitirlo a la experiencia de la carcajada que lo encubre– al uso crítico de Borges como pórtico de su proyecto arqueológico. Y es que, frente a la tradición trans-gresiva construida por Blanchot y Bataille, que incluye los nombres de Sade, Lautréamont o Baudelaire, la neutralidad de los contenidos de Borges y sus buenas maneras lo hacen un escritor mucho más presentable en sociedad. Frente a esa tradición maldita, condenada al infierno de las bibliotecas, Borges aparece como un autor educado y erudito que, en su paciente trabajo de artesanía, en ningún momento pierde las formas: y acaso es eso, justamente, lo que encaja con el proyecto de Foucault.
Borges es así retomado por Foucault como productor de un tipo de mons-truosidades ni literarias ni filosóficas, sino discursivas. Ese breve fragmento, respe-tando todas las leyes de la gramática y presentando objetos claramente pensables, produce un conjunto impensable: impensable, por lo menos, para nosotros. Con lo que la pregunta de Foucault va a revolverse sobre nuestros propios sistemas de clasificación y su falta de fundamento. Esa pregunta convierte en un problema los límites del propio conocimiento y sus condiciones de posibilidad: aquello que, para el estructuralismo, era lo no-problemático por excelencia. Pues en ese texto se muestra la imposibilidad de pensar eso: de pensar el espacio en el que esas cosas podrían coincidir. Ese “espace impensable” (8), “hétéroclite” (9), sitúa a las cosas de las que habla en una situación en la que “il est impossible de trouver pour eux un espace d’accueil, de définir au-dessous des uns et des autres un lieu commun” (Les mots et les choses 9). Borges comparece, por lo tanto, como aquel que a través del propio discurso excede las categorías discursivas. Un discurso loco, un dis-curso impensable a través del cual se hace posible acceder, como a través de una mirada antropológica, a un extrañamiento respecto al propio campo de saber.
El texto de Borges pone en suspenso las certezas de nuestros sistemas cla-sificatorios. La imposibilidad de pensar la clasificación propuesta por Borges muestra así, en contrapartida, los límites de nuestro propio pensamiento. De
23 Cuando Foucault escribió su libro, el género “libro de entrevistas de Borges” todavía no se había inaugurado. Los primeros libros de entrevistas, realizados por Jean de Milleret y Georges Charbonnier, se publican en 1967, un año después de la aparición de Les mots et les choses.
104 Max Hidalgo Nácher
hecho, lo que suspende el escritor en ese fragmento es ese espacio común en el cual pueden darse las cosas y ofrecerse, ordenadamente, a nuestra mirada. Bor-ges, en esa enumeración, revienta nuestro sistema de clasificaciones, aboliendo la “table d’opération” que nos permite yuxtaponer, por ejemplo, un paraguas y una máquina de coser (Les mots et les choses 9). Lo que se nos sustrae, a nosotros lo mismo que al afásico (10), es la posibilidad misma de un sistema cualquiera de clasificaciones. La pregunta de Foucault va a ir en ese sentido: ¿en qué repo-san nuestros sistemas de clasificación?
Quand nous instaurons un classement réfléchi, quand nous disons que le chat et le chien se ressemblent moins que deux lévriers […] quel est donc le sol à partir de quoi nous pouvons l’établir en toute certitude? Sur quelle “table”, selon quel espace d’identités, de similitudes, d’analogies, avons-nous pris l’habitude de distribuer tant de choses différentes et pareilles? (11)
Esa pregunta convierte en un problema aquello que, por definición, es lo no-problemático por excelencia: los límites del propio conocimiento y sus condi-ciones de posibilidad, los cuales han de conformar, por fuerza, el punto ciego de cualquier discurso.
Así, el “Pierre Menard, autor del Quijote” de Borges, lejos de resolverse en la sobria seriedad de Genette –que ve la multiplicidad de mundos posibles en la textura única del Quijote–, se rompería en Foucault en una enorme carcajada que desbarata la posibilidad misma de un mundo a través de la producción lin-güística (gramaticalmente correcta y semánticamente irreprochable) de imposi-bles o monstruos discursivos. Esos monstruos, en Foucault, tienen una función específica: señalar la monstruosidad naturalizada de nuestro propio discurso –un discurso que se pretende natural pero que, desde una cierta perspectiva, no es menos arbitrario que la enciclopedia china fabulada por Borges–. De ese modo, en su prólogo, Foucault retoma las tesis literarias de Blanchot y las lanza contra Genette: a una utopía literaria que había encontrado forma pero aún no nombre, Foucault opone la construcción de una heterotopía.
De ese modo, si Genette todavía podía hablar del humanismo de Borges en su artículo de 1964 en L’Herne (pues, al fin y al cabo, el homo significans sigue siendo un hombre),24 en 1966 este “humanismo” quedará sutilizado en la re-
24 Escribe Roland Barthes en 1963: “Homo significans: tel serait le nouvel homme de la recherche structurale” (“L’activité structuraliste” 471).
Usos críticos de Borges en el campo intelectual francés 105
sistencia silenciosa y larvada de la “utopía” literaria (en tanto que constitución de un espacio posible de sentido); en cambio, el lector de Blanchot y de Bataille que es Foucault, poniéndolo como paradigma del antihumanismo, concebirá su escritura como un espacio de ruptura no solo con el mundo dado, sino con la propia posibilidad de construcción de un mundo cualquiera. Si Sartre criticaba la “exterioridad” del pensamiento, Blanchot y Foucault van a hacer de ella una divisa. Esa exterioridad, a la que se accede a través de la intimidad del trato textual, es la que va a hacer posible ese extrañamiento absoluto que, como una imagen fascinada, se recorta como el límite imposible de la obra de esos autores. Así, frente a la utopía de Genette, Foucault –quien no se interesa por el signifi-cante literario, sino por la esencia del lenguaje– hablará de heterotopías.
Y, al fin, la noción de heterotopía, ¿no intenta situarnos en una relación de exterioridad respecto a un discurso al que nosotros interpelamos, pero que se nos ha vuelto inaccesible? Frente a la concepción sartreana de la literatura como instrumento a través del cual un sujeto desvela la realidad y la comunica ha-ciendo uso de su libertad, pero también frente a la lectura genettiana de Borges como productor de artefactos literarios ellos mismos productivos, la lectura de Foucault insiste, inspirándose en Blanchot, en ese momento de desgarradura que hace que, a través de la exterioridad, la utopía literaria se corrompa, convir-tiéndose en algo imposible. Ese límite que separa la utopía de la heterotopía es el que separa al estructuralismo del pensamiento del exceso que liga la literatura y la muerte. Ambos constituyen, así, dos modelos críticos para leer a Borges.
Epílogo
La frase de John Updike que dio título al simposio que sirvió de base a esta pu-blicación (“Una profunda necesidad en la ficción contemporánea”) remite a la necesidad de confesar la realidad del artificio en la literatura (169). Esta misma frase se deja entender en este contexto francés cambiando una preposición e introduciendo un añadido, saltando así de la práctica literaria al discurso crítico y filosófico, el cual testimonia una profunda necesidad de la ficción en el pensa-miento contemporáneo. Pues si tendemos un arco desde las reflexiones críticas de Blanchot que arrancan en los años cuarenta hasta la lectura de Foucault en 1966, veremos que están emparentadas por este hilo de la ficción y de lo ima-ginario. Reflexiones que comunican con el proyecto propiamente literario del escritor argentino, llevado a cabo desde la otra orilla.
106 Max Hidalgo Nácher
Con ello, se trata de hacer comunicar dos regiones de la experiencia des-gajadas en la modernidad: la de lo imaginario y la del saber. Así, si a finales del siglo xix, mientras Mallarmé experimentaba la desaparición ilocutoria del poeta, Nietzsche soñaba con el advenimiento del filósofo-artista (27),25 en la se-gunda mitad del siglo xx –retomando, releyendo o reescribiendo esa tradición–, mientras los metafísicos de Tlön, en la escritura de Borges, “juzgan que la meta-física es una rama de la literatura fantástica” (Obras completas 1: 436), Foucault dirá de su propia obra: “Je n’ai jamais écrit rien d’autre que des fictions et j’en suis parfaitement conscient” (citado en Blanchot, Michel Foucault, tel que je l’imagine 46). En ese intervalo se ha consumado la comunicación de una cierta imagen del pensamiento con una cierta imagen de la literatura: la que hace de la literatura y del pensamiento justamente una imagen. Esa imagen de la literatura se la debemos a Blanchot; y su traspaso al ámbito del pensamiento, a Foucault. Borges, en todo ello, será aquel que, desde la otra orilla y en silencio, permite llevar a cabo ese movimiento.
Con ello, el ejercicio de Foucault –que testimonia esa necesidad de ficción del pensamiento contemporáneo– consiste en trasladar esos artefactos lingüísti-cos –más o menos marginales– de la literatura al centro de la reflexión filosófica. La literatura, en tanto que límite del pensamiento, es para él –todavía en 1966– algo que, exigiendo ser pensado, opone al mismo tiempo resistencia al pensa-miento. El propósito de Foucault es, así, provocar un asombro y suscitar una experiencia radical de desfondamiento. Pues si lo ficticio de Foucault –donde se retoma y se repite el tema de lo imaginario de Blanchot– es “la nervure verbale de ce qui n’existe pas, tel qu’il est” y si “la fiction n’est jamais dans les choses ni dans les hommes, mais dans l’impossible vraisemblance de ce qui est entre eux” (“La pensé du dehors” 552), entonces “tout langage qui, au lieu d’oublier cette distance, se maintient en elle et la maintient en lui, tout langage qui parle de cette distance en avançant en elle est un langage de fiction” (“Distance, aspect, origine” 308-309). De ese modo, también la filosofía y las ciencias humanas pueden participar de la ficción (en un sentido fuerte), pues en el momento en el que se reconoce que el lenguaje de la ficción es el recuerdo de esa distancia “il peut traverser toute prose et toute poésie, tout roman et toute réflexion, indifféremment” (309).
25 “Puede imaginarse un tipo totalmente nuevo de filósofo-artista que plantea en el vacío una obra de arte con valores estéticos” (27).
Usos críticos de Borges en el campo intelectual francés 107
El lenguaje de la ficción –que Foucault extrae de Borges en ese texto para hacerlo comunicar con el pensamiento especulativo– supone, de ese modo, una cierta actitud ante las formas. Su descripción (hablar, por ejemplo, de metalepsis, como hará Genette) no basta. Como decía el filósofo en 1963,
le structuralisme d’aujourd’hui pose à n’en pas douter le regard de surface le plus méticuleux. Mais si on interroge cet espace, si on lui demande d’où il nous vient, lui et les muettes métaphores sur lesquelles obstinément il repose, peut-être verrons-nous se dessiner des figures qui ne sont plus celles du simultané. (“Distance, aspect, origine” 312)
Hacia esas figuras que corroen toda identidad apunta Foucault en el prólogo de Les mots et les choses. Y lo hace a través de Borges, que en esto no deja de ser un “secretario” mudo que habla desde la otra orilla –el mismo Borges del que decía Genette en su propia lectura del autor argentino: “L’auteur visible n’est plus alors qu’un secrétaire, peut-être une pure fiction” (“L’utopie littéraire” 127). En esa ausencia efectiva de Borges comunica, en la obra de Foucault, una imagen de la literatura con una imagen del pensamiento.
Obras citadas
Jorge Luis Borges. 1964. Número especial de L’Herne 4 (1981).Alazraki, Jaime, ed. Jorge Luis Borges: el escritor y la crítica. Madrid: Taurus, 1984.Attala, Daniel. Macedonio Fernández, lector del “Quijote”: con referencia constante a J. L.
Borges. Buenos Aires: Paradiso, 2009.Barrenechea, Ana María. La expresión de la irrealidad en la obra de Borges. Buenos
Aires: Paidós, 1967.Barthes, Roland. “La réponse de Kafka”. 1960. Œuvres complètes (1962-1967). Vol. 2.
Paris: Seuil, 2002. 395-99.— “L’activité structuraliste”. 1963. Œuvres complètes (1962-1967). Vol. 2. Paris: Seuil,
2002. 466-72.— “Qu’est-ce que la critique?” 1963. Œuvres complètes (1962-1967). Vol. 2. Paris:
Seuil, 2002. 502-507.— “À quoi sert l’utopie”. Roland Barthes par Roland Barthes. 1975. Œuvres complètes
(1972-1976). Vol. 4. Paris: Seuil, 2002. 575-771.Bataille, Georges. Prefacio a la segunda edición de L’impossible. Œuvres complètes. Vol.
3. Paris: Gallimard, 1971.
108 Max Hidalgo Nácher
Blanchot, Maurice. “L’infini littéraire: L’Aleph”. Le livre à venir. 130-34. Versión abre-viada de “L’infini et l’infini”. La nouvelle nouvelle revue française 61 (1958): 98-110.
— “Le langage de la fiction”. La part du feu. Paris: Gallimard, 1949. 79-89.— “La littérature et le droit à la mort”. La part du feu. 291-331.— Le livre à venir. Paris: Gallimard, 1959.— Michel Foucault, tel que je l’imagine. Paris: Fata Morgana, 1986.— La part du feu. Paris: Gallimard, 1949.— “La rencontre de l’imaginaire”. Le livre à venir. 9-18.— “Le secret du Golem”. Le livre à venir. 120-29. Primero publicado en La nouvelle
nouvelle revue française 29 (1955): 870-78. Borges, Jorge Luis. Entretiens avec Jorge Luis Borges. Entrevista Georges Charbonnier.
Paris: Gallimard, 1967.— Entretiens avec Jorge Luis Borges. Entrevista Jean de Milleret. Paris: P. Belfond,
1967.— Obras completas. Vol. 1. Barcelona: RBA/Instituto Cervantes, 2005.Caillois, Roger. “Les thèmes fondamentaux de J. L. Borges”. L’Herne 4 (1981): 179-91.Carrouges, Michel. “Borges citoyen de Tlön”. L’Herne 4 (1981): 230-35.Citati, Pietro. “L’imparfait bibliothécaire”. L’Herne 4 (1981): 287-93. De Beauvoir, Simone. “Les structures élémentaires de la parenté”. Les Temps modernes
49 (1949): 943-49.Echevarría, Arturo. “Borges en la historia de la crítica contemporánea”. El siglo de Bor-
ges: Homenaje a Jorge Luis Borges en su centenario. Eds. Alfonso de Toro y Fernando de Toro. Madrid: Iberoamericana, 1999. 17-31.
Foucault, Michel. L’archéologie du savoir. Paris: Gallimard, 1969.— “Distance, aspect, origine”. 1963. Dits et écrits (1954-1975). 300-13.— Dits et écrits (1954-1975). Vol. 1. Paris: Gallimard, 2001.— Prefacio. Les mots et les choses. Paris: Gallimard, 1966. 7-16.— “La pensé du dehors”. 1966. Dits et écrits (1954-1975). 546-67.— Raymond Roussel. Paris: Gallimard, 1963.Genette, Gérard. “La littérature selon Borges”. L’Herne 4 (1981): 364-73.— Metalepsis. Barcelona: Reverso, 2006.— “L’utopie littéraire”. Figures. Paris: Seuil, 1966. 123-32.Gros, Frédéric. “De Borges à Magritte”. Michel Foucault, la littérature et les arts. Ed.
Philippe Artières. Paris: Kimé, 2004. 15-22.Hidalgo Nácher, Max. “La forma de la escritura en la obra de Samuel Beckett (o ¿qué
podemos interpretar?)”. Tropelías: Revista de teoría de la literatura y literatura compa-rada Universidad de Zaragoza 15-17 (2004-2006): 384-95.
Hollier, Denis. Politique de la prose: Jean-Paul Sartre et l’an quarante. Paris: Gallimard, 1982.
Lefebve, Maurice-Jean. “Qui a écrit Borges”. L’Herne 4 (1981): 204-11.
Usos críticos de Borges en el campo intelectual francés 109
Lefort, Claude. “L’échange et la lutte des hommes”. Les Temps modernes 64 (1951): 1400-17.
Lema-Hincapié, Andrés. “Philosophia ancilla litterarum? El caso Borges para el pen-samiento francés contemporáneo”. Ideas y valores. Revista colombiana de filosofía 54.129 (2005): 21-33.
Molloy, Sylvia. Las letras de Borges y otros ensayos. Rosario: Beatriz Viterbo, 1999.Nietzsche, Friedrich. El libro del filósofo. Madrid: Taurus, 1974.Robbe-Grillet, Alain. Pour un nouveau roman. Paris: Éditions de Minuit, 1963.Rodríguez Monegal, Emir. “Borges y la ‘nouvelle critique’”. Revista iberoamericana
xxxVIII.80 (1972): 367-90.Sabot, Philippe. Lire “Les mots et les choses” de Michel Foucault. Paris: Presses Universi-
taires de France, 2006.Sarlo, Beatriz. Borges, un escritor en las orillas. Madrid: Siglo xxI, 2007.Sartre, Jean-Paul. “‘Aminadab’ ou du fantastique considéré comme un langage”. Cri-
tiques littéraires (Situations, I). 113-32.— Critiques littéraires (Situations, I). 1947. Paris: Gallimard, 2005.— “L’écrivain et sa langue”. Situations IX. Paris: Gallimard, 1972. 40-82.— “Jean-Paul Sartre s’explique sur Les mots”. Entrevista Jacqueline Piatier. Le Monde
18-4-1964: 13.— Les mots. Paris: Gallimard, 1964.— “Un nouveau mystique”. 1943. Critiques littéraires (Situations, I). 133-74.— “Qu’est-ce qu’écrire?”. Qu’est-ce que la littérature. Paris: Gallimard, 1948. 11-48.Updike, John. “El autor bibliotecario”. 1965. Jorge Luis Borges: el escritor y la crítica. Ed.
Jaime Alazraki. 183-200.Vax, Louis. “Borges philosophe”. L’Herne 4 (1981): 249-57.Zavala, Oswaldo. “El humanismo y sus heterotopías: Foucault, Borges y la (reinciden-
te) muerte del hombre”. Revista de crítica literaria lationamericana xxxiv.68 (2008): 51-74.