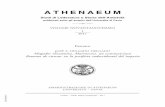Capitalismo con adjetivos, o Abordajes críticos de los nuevos capitalismos de la periferia de...
Transcript of Capitalismo con adjetivos, o Abordajes críticos de los nuevos capitalismos de la periferia de...
A pesar de que el proceso de transición al capitalismo sobre las ruinas delas sociedades de tipo soviético comenzó ya hace más de veinte años, elsignificado de esa transición permanece en considerable medida sin cap-tar no sólo en la conciencia social, sino también en las ciencias sociales.Hasta el concepto mismo de capitalismo está casi desplazado de las re-flexiones teóricas de los científicos postsoviéticos sobre la naturaleza delos cambios sociales en los territorios del antiguo campo soviético.1 Y aun-que las ideas de la linealidad e inevitabilidad del «tránsito» y la «moderni-zación» no raras veces son relevadas por el profundo pesimismo que sus-cita el carácter de las economías nacionales, los regímenes políticos o lasestructuras sociales, ese pesimismo en realidad nunca problematiza lasrelaciones sociales básicas de la sociedad capitalista como fuente de lasenfermedades sociales a las que está dirigida la crítica.
Por otra parte, en los medios políticos de izquierda de los países post-soviéticos existe una idea más o menos general de la naturaleza capitalista
Capitalismo con adjetivos, o Abordajes críticos de los nuevos capitalismos de la periferia de Europa*
Yuriy Dergunov
Denken Pensée Thought Mysl..., Criterios, La Habana, n° 69, 1° noviembre 2014
1 En el presente artículo evito conscientemente discutir sobre la naturaleza so-cial de las sociedades que precedieron a las transformaciones capitalistas delas últimas décadas.
* «Kapitalizm iz prikmetnikami, abo Kritichny pydjodi do novij kapitalyzmyv naperiferyi Evropi», Spilne, nº 7, 2014, pp. 38-54.
1248 Yuriy Dergunov
de las respectivas sociedades y la necesidad de una alternativa anticapita-lista a ellas, pero esa idea la mayoría de las veces no pasa de ser correctaen abstracto, sin salir del marco de la idea de la producción de plusvalíapor el trabajo asalariado. Con frecuencia considerablemente menor seestá de acuerdo en cuanto a los rasgos específicos de ese capitalismo. Sinembargo, es importante reevaluar los significados de los rasgos concretosque determinan las particularidades del desarrollo y la reproducción y ladinámica político-económica general del capitalismo en Ucrania y otrospaíses del antiguo «campo socialista», para determinar las contradiccionessociales clave y, después, las perspectivas y tareas de la lucha política.Por eso, esa investigación de los rasgos específicos del capitalismo ucranianoes un trabajo que aún han de hacer los intelectuales ucranianos de izquier-da como «intelectualidad orgánica de la clase obrera».
El objetivo del presente artículo es mucho más modesto, pero en cier-ta medida también necesario. Este texto es un intento de pasar revista alos trabajos teóricos que examinan los países de la Comunidad de EstadosIndependientes (CEI) y de Europa Central y Oriental (ECO) desde elpunto de vista de las particularidades que los distinguen de otras socieda-des capitalistas, entre ellas también en el plano de las diferencias en lastrayectorias de la formación del capitalismo directamente entre los dife-rentes países de esas regiones, y también de la consolidación y reproduc-ción de sus formas subregionales.
Es oportuno que, en conjunto, los trabajos dedicados a este tema seandivididos con arreglo a la pertenencia a la tradición teórica institucionalistay la marxista —aunque aquí, a pesar de la diferencia radical en los casosde representantes «puros» de las respectivas teorías, las fronteras entreesos abordajes son bastante desvaídas, y no raras veces éstos las cruzan.Se puede estar de acuerdo con Katharina Bluhm (Bluhm 2010) en que losprincipales abordajes para la investigación del capitalismo en los países dela Europa Central y Oriental y la !omunidad de Estados Independientesson el de «las variedades de capitalismo» (varieties of capitalism, VoC) yla teoría de la dependencia y el análisis de los sistemas-mundo, aunqueuna considerable masa de trabajos se halla en la línea fronteriza entre esosabordajes, uniendo sus rasgos de manera bastante contradictoria.
En el artículo primeramente se examinarán el abordaje de las VoC ylas tentativas de aplicar a la investigación de las sociedades capitalistas enla Europa Central y Oriental y Comunidad de Estados Independientes susformulaciones «ortodoxas». Después caracterizaré las tentativas de sinte-
Capitalismo con adjetivos 1249
tizar ese abordaje con las teorías de la dependencia y examinaré las va-riantes «duras» de la teoría de la dependencia y del abordaje de sistemas-mundo. Después de eso, se realizará una comparación de los abordajesgramsciano y polanyano a la formación del capitalismo como proceso di-námico, que ha de complementar la caracterización más estática de losresultados de la transición al capitalismo desde las posiciones del enfoquede las VoC y de la teoría de la dependencia.
«Las variedades del capitalismo»: a la sombra de «los gemelos viables»Durante las últimas décadas (después de la publicación de la fundamentalrecopilación de Hall y Soskice [2001a]), el abordaje de las VoC ha adqui-rido el estatus de ortodoxia teórica en las investigaciones comparativas delos capitalismos nacionales y, después, ha devenido un punto de referenciapara toda clase de trabajos —incluso puramente críticos hacia él— dedi-cados a lo específico espacial del desarrollo capitalista.
El éxito académico de ese abordaje está ligado a contradicciones bas-tante interesantes que se hallan en su base: el mismo une la entrega «alimperialismo de la ciencia económica», que consiste en la «colonización»de las ciencias sociales por los métodos de la teoría económica neoclásica(Fine y Milonakis 2009) —o sea, la pertenencia al mainstream metodoló-gico—, con las actitudes escépticas hacia la ideología neoliberal, que pos-tulaba la inevitabilidad de la convergencia de los capitalismos nacionalessobre los principios de una política de un solo tipo. En otras palabras, elabordaje de las VoC devino la encarnación teórica de la idea socialdemó-crata sobre la existencia de alternativas viables al capitalismo liberal an-glosajón (pero de alternativas que están en el plano de otras formas decapitalismo, y no de alternativas al capitalismo como orden social integral—en esto reside tanto cierto elemento de criticidad de ese abordaje al«espíritu de la época» como el fundamental carácter limitado de esacriticidad). El prototipo de tal teorización pasó a ser un trabajo de MichelAlbert (1998 [1991]), en el que están contrapuestos los modelos «anglo-americano» y «renano» (franco-alemán, socialdemócrata) de capitalismo,al tiempo que el segundo es considerado como más eficaz socialmente,pero condenado a perder en la competencia económica global. El aborda-je de las VoC que iniciaron Peter Hall y David Soskice, devino una rehabi-litación teórica de la eficacia económica de la socialdemocracia. Como
1250 Yuriy Dergunov
señalan irónicamente Dorothee Bohle y Bela Greskovits: «El abordaje delas VoC devino una variación sobre el antaño popular tema del “fin de lahistoria” de Fukuyama, en particular gracias a su esperanzadora afirma-ción de que cuando todo se termine, habrá no una sola “última persona”,sino una pareja de gemelos viables: un neoliberal y un socialdemócrata»(Bohle y Greskovits 2009: 382).
En conjunto, el abordaje de las VoC parte de las siguientes premisasteóricas (Hall y Soskice 2001b):
1. La firma es la institución central de la economía capitalista, queparticipa en una serie de relaciones sociales fundamentales, que tienen enconjunto como objetivo coordinar la interacción entre los agentes principa-les de la economía capitalista: en las relaciones laborales (en lo que res-pecta a la coordinación de las negociaciones sobre las condiciones detrabajo y el salario con los representantes del trabajo organizado y otrosempleadores); en la preparación profesional y la educación (lo que ha degarantizar su fuerza de trabajo); en la dirección corporativa (lo que tienecomo objetivo garantizar el acceso a las finanzas); en las relaciones entrelas firmas (ante todo, con los suministradores y los clientes, con el objetivode garantizar la salida estable de la producción y el acceso a la tecnolo-gía); en las relaciones con los colaboradores (con el objetivo de asegurarsu participación eficaz en el trabajo).
2. Existe la tendencia a la complementariedad entre las acciones delas firmas en diferentes esferas de las relaciones sociales —en otras pala-bras, cierto modo de conducta en una esfera por lo regular corresponde acierto modo de conducta en otra. De esa manera, se forman variedadesnacionales de capitalismo, que se basan en diversas configuraciones com-plementarias de coordinación entre las acciones de las firmas en diferen-tes esferas de las relaciones sociales. La ausencia de complementariedad,la hibridez entre diversas esferas, conducen a la ineficacia de la variedadnacional.
3. Dos formas de variedades complementarias (y por ende eficaces)de capitalismo son la economía de mercado liberal (que se basa en laconcentración de las negociaciones en lo que respecta al nivel del salarioal nivel de compañía, la ausencia de coordinación interramal en esta cues-tión, el limitado papel de los sindicatos; en un débil sistema de preparaciónprofesional e instrucción con participación de las firmas en presencia deun poderoso sistema de instrucción superior; en la limitación de los víncu-los entre las firmas a relaciones en lo fundamental mercantiles; en la ines-
Capitalismo con adjetivos 1251
tabilidad de los acuerdos entre los accionistas, la orientación a las inversio-nes de capital riesgosas, la permisibilidad de las fusiones inamistosas) y laeconomía de mercado coordinada (que se basa en la coordinación interramaldel nivel del salario y un importante papel de los sindicatos; en un poderososistema de preparación profesional e instrucción con la participación delas firmas en presencia de un sistema bastante limitado de instrucciónsuperior; en las relaciones consensuales entre firmas en la esfera del de-sarrollo tecnológico, la contención de la competencia en el mercado inter-no; en las relaciones estables entre los accionistas, la evitación de lasinversiones de capital riesgosas, la limitación de las fusiones inamistosas).Un resultado de esas diferencias es la especialización en dos diferentestipos de innovaciones: radicales en el caso de las economías de mercadoliberales y graduales en el caso de las economías de mercado coordina-das. Las economías de mercado liberales se correlacionan con los paísesanglosajones, y las coordinadas, con los europeos continentales. Las va-riedades exitosas de capitalismo tienden a la reproducción, por eso sonpoco probables los cambios bruscos de los factores fundamentales delfuncionamiento de la variedad nacional.
Los primeros intentos de aplicar las VoC a la puesta de manifiesto delo específico del capitalismo en los territorios de estados del Antiguo Pactode Varsovia consistieron en la utilización acrítica de los conceptos origina-les de economías de mercado liberales y coordinadas y de la clasificaciónde los correspondientes países entre los dos tipos. Después, los investiga-dores consideraron como su tarea determinar la semejanza de tal o cualpaís euroriental a patrones de la configuración de las relaciones socialespropios de los principales estados capitalistas. En particular, ClemensBuchen y Magnus Feldman examinaron Estonia y Eslovenia como paísesque representaban, respectivamente, las economías de mercado liberal ycoordinada (Buchen 2007; Feldman 2007). Mark Knell y Martin Srholec,apoyándose en los indicadores de la cohesión social (el nivel de desigual-dad social, los impuestos máximos a los ingresos personales y la gananciacorporativa, el nivel de los gastos estatales), de la regulación de los nego-cios y el mercado del trabajo, propusieron una clasificación más complejade los países: incluyeron Bielorrusia, Ucrania, Eslovenia, Croacia, Rumanía,Chequia y Uzbekistán en las economías de mercado coordinadas, y Bulgaria,Georgia, Moldavia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Estonia y Rusia, en lasliberales (Knell y Srholec 2007). Se debe hacer mención aparte tambiéndel investigador progresista de origen ucraniano Vlad Mykhnenko, quien,
1252 Yuriy Dergunov
en su comparación de la formación del capitalismo en Ucrania y Poloniasobre la base de la tipología ampliada de los capitalismos de Bruno Ama-ble (Amable 2003), llegó a la conclusión de que en el momento de lainvestigación esos países representaban un tipo híbrido de capitalismo,uniendo en sí las peculiaridades institucionales de sus diferentes varieda-des. Pero ellos no formaban ninguna variedad «euroriental» o «postcomu-nista» aparte, mostrando tendencias a una evolución hacia ejemplos «clá-sicos» —el mediterráneo en el caso de Polonia y el eurocontinental en elcaso de Ucrania (Mykhnenko 2005, 2007a, 2007b).
En conjunto, las tentativas de aplicar acríticamente las variedades decapitalismo dadas de antemano del arsenal de las VoC no resultaron exitosas,lo que está ligado tanto a limitaciones teóricas generales como a lo especí-fico de la formación del capitalismo en Europa Central y Oriental y laComunidad de Estados Independientes.
En particular, los investigadores que tienden al marxismo o las varian-tes críticas del institucionalismo, hacen énfasis en las deficiencias genera-les del paradigma teórico de las VoC que obstaculizan la adecuada com-prensión de la esencia del capitalismo, de sus divergencias espaciales ytransformaciones:
1. El funcionalismo y el economicismo en la comprensión del capitalis-mo como sistema de producción. La identificación del capitalismo con losaspectos técnicos de la coordinación dirigida a la complementariedad efi-caz de las instituciones, conduce a una ruptura con la tradición clásica dela investigación del capitalismo como sistema de explotación, conflicto declase y poder, condenado a una desestabilización periódica —una tradi-ción propia de la mayoría de las corrientes históricamente existentes de laciencia social (Ebenau 2013; Streeck 2010). En particular, la tentativa deexaminar una variedad de capitalismo como resultado de la complementa-riedad institucional, incluida la complementariedad también en la esfera delas relaciones laborales, conduce a que el funcionamiento eficaz del capi-talismo sea considerado como un interés común tanto del capital como delos trabajadores asalariados. Esto conduce a la pérdida de la comprensiónde las diferencias entre las formas nacionales de capitalismo como, entreotras, de las diferencias en el balance de fuerzas en el curso del conflictode clases entre el trabajo y el capital (Pontusson 2005). Como resultado, alponer de manifiesto muchas diferencias entre las economías nacionales,el abordaje de las VoC de hecho no dice nada sobre el capitalismo comotal (Bohle y Greskovits 2009; Bruff 2011; Streeck 2010).
Capitalismo con adjetivos 1253
2. El nacionalismo metodológico, esto es, la tendencia a examinar elcapitalismo sólo dentro de las fronteras nacionales. Para tal abordaje, lasvariedades de capitalismo se materializan como esencias plenamente au-tónomas. Como resultado, tiene lugar una pérdida de la comprensión delcapitalismo como sistema global, cuya diferenciación espacial está condi-cionada por sus leyes internas de desarrollo. En vez de eso, es necesarioexaminar, no las variedades de capitalismo, sino el «capitalismodiversificado» (Jessop 2012; Peck y Theodore 2007), partiendo de la tomade conciencia de la existencia de diversos niveles del capitalismo (global,regional, nacional, subnacional) y tomando en cuenta tanto la especifici-dad como la dependencia y condicionamiento mutuo de los mismos. Alnacionalismo metodológico está estrechamente ligado también eleurocentrismo de ese abordaje, su poca adaptabilidad para la investiga-ción de las sociedades que no figuran entre los principales países capitalis-tas. Se debe señalar que los autores del abordaje de las VoC, al clasificarlos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-mico, excluyeron conscientemente del examen a México, «puesto queéste sigue siendo un país “en vías de desarrollo”]» (Hall y Soskice 2001b:21). Así pues, tratar de extender la tipología básica a otros países es unempleo de la fuerza en lo que respecta a la lógica misma de ese abordaje.
3. La antihistoricidad. El énfasis en la estabilidad de las variedadesmediante la insistencia en la eficacia de las configuraciones complemen-tarias, en realidad excluye la posibilidad de examinar el proceso de cam-bios (Ebenau 2013; Streeck 2010). En particular, con esto se puede expli-car también cierta apologética socialdemócrata, propia del abordaje de lasVoC, puesto que las limitaciones metodológicas no permiten ver la tenden-cia a la «neoliberalización diversificada» (Brenner et al. 2010), que trans-curre de diferentes maneras en los diferentes países, pero es una tenden-cia general del desarrollo del «capitalismo diversificado». Aún menos opor-tuno es aplicar la versión ortodoxa de las VoC en las investigaciones de laformación del capitalismo en los territorios del antaño bloque oriental, por-que este abordaje en principio es aplicado para la investigación de varieda-des constantes, y no del proceso de surgimiento (Bohle y Greskovits 2009).
Todas estas limitaciones objetivas condicionaron un abandono de lastentativas de meter la realidad de los capitalismos eurorientales en el le-cho de Procusto del esquema binario de Hall y Soskice. Sin embargo, estono siempre significó un rechazo de la lógica básica de la teoría como tal:toda una serie de autores decidieron salir del marco de una tipología mani-
1254 Yuriy Dergunov
fiestamente inconveniente, lo que, a pesar de todo, permitiría incluir loscasos de la Europa Central y Oriental y la Comunidad de Estados Inde-pendientes en un contexto teórico más general. Las versiones considera-blemente ampliadas del abordaje de las VoC se basan en la síntesis conotra autoproclamada teoría crítica de la época del «fin de la historia», quetiene un vínculo regional mucho más fuerte con Europa Oriental.
La «sociología neoclásica»: la crítica «bufonesca»La «sociología neoclásica» debe su aparición ante todo al conocido librode Iván Szelényi, Gil Eyal y Eleanor Townsley, La construcción del ca-pitalismo sin capitalistas (Szelényi et al. 2008 [1998]), que devino unade las más conocidas investigaciones de la formación de clases sobre lasruinas de las sociedades de tipo soviético. Antes de pasar al aspecto decontenido del análisis de la formación del capitalismo en la Europa Centraly Oriental propuesto por estos autores, vale la pena detenerse en su credometodológico, en el que ellos explicaron detalladamente su posición políti-ca y su comprensión del papel de la teoría crítica en las condiciones delcapitalismo actual (Eyal et al. 2003). Ellos enfatizan que una característi-ca clave del momento actual es la falta de una alternativa socialista realis-ta al capitalismo, y esto genera inevitablemente interrogantes sobre lasperspectivas de una ciencia social crítica. En su opinión, los científicossociales pueden ser clasificados en cuatro tipos: los «sacerdotes», quecritican la sociedad existente desde la posición de la alternativa utópica deun orden social mejor; los «reyes-filósofos», que aspiran al orden socialideal, que se basa en sus ideas de lo debido, pero no tienen una funcióncrítica en lo que respecta a la sociedad existente; los «ingenieros» o los«hechiceros», que realizan investigaciones empíricas al servicio de los in-tereses de sus clientes; y los «bufones», que unen la dedicación a lasinvestigaciones empíricas con el abordaje crítico de la sociedad existente,que se manifiesta en la demostración del carácter casual y la índole absurdade las configuraciones supuestamente naturales e invariables de la misma,pero no aspiran a su transformación radical. A la posición metodológica quecorresponde al punto de vista del «bufón» ellos la llaman análisis irónico:
Precisamente porque el analista irónico no utiliza el «punto devista crítico», él o ella no tienen que formular afirmaciones positi-vas sobre las soluciones más deseables o las mejores. El análisis
Capitalismo con adjetivos 1255
irónico sólo ha de convencer de que existe una serie de solucio-nes posibles, y acepta y clasifica esas soluciones como desea-bles. Así pues, la ironicidad es lo opuesto de la seriedad. La serie-dad presupone la fe en la superioridad del punto de vista propio.El analista irónico no tiene tal posición de alta moral y quiere con-vencer a los otros de que ellos tampoco tienen fundamentos paraella. (Eyal et al. 2003: 9)
Esta ironía se manifiesta, en particular, en el escepticismo en lo querespecta a las extendidas ideas sobre la fuerza homogeneizadora de laglobalización y la pretensión de la ciencia económica de ser apta para ladescripción universal de la conducta. En cambio, ellos proponen el progra-ma investigativo de la sociología neoclásica como un regreso a la investi-gación del capitalismo (que era el principal objeto de la sociología clásica)con una toma en cuenta de las diferencias entre las instituciones socialesy las relaciones de clase en las diversas sociedades capitalistas de resul-tas de las diferencias en los procesos de génesis del capitalismo, y tam-bién con la incorporación activa de un peculiar análisis de clase.
El análisis de clase que utilizan Szelényi, Eyal y Townsley, se basa enla unión de las teorías de Max Weber y Pierre Bourdieu: en el deslinde delos conceptos de clase y estatus y la diferenciación de las formas delcapital (económico, político, cultural), cuya influencia es diferente en lasdiferentes sociedades. En su investigación de la formación de clases enEuropa Central y Oriental ellos trataron de demostrar que la formación delas relaciones capitalistas fue una transición, de una jerarquía de estatusde la sociedad comunista (¡sic!), que se apoyaba en la dominación delcapital político, a la estructura de clases postcomunista en la que el capitalcultural desempeña un papel principal. En el proceso de transición al capi-talismo desempeñó un papel clave la «burguesía cultural» (o sea, el estra-to de la inteliguentsia que identificó conscientemente su papel con elfavorecimiento de la transición al capitalismo), que tuvo su origen en laalianza de los intelectuales disidentes y los gerentes tecnócratas. Un re-sultado de tal configuración de clases llegó a ser la falta de la importantecapa de la gran burguesía, y, después, la formación de un «capitalismo sincapitalistas»: aquí el capital económico está representado predominante-mente por las corporaciones extranjeras.2 Por otra parte, la variante de
2 Véase una versión, marxista por su retórica, de este argumento en Tamás 2011.
1256 Yuriy Dergunov
Rusia y, en general, de la Comunidad de Estados Independientes ellos laconsideraron como una sociedad de «capitalistas sin capitalismo», o sea,una unión del gran capital con la ausencia de las instituciones básicas de lasociedad capitalista (Szelényi et al. 2008 [1998]).
Se debe señalar que el análisis propuesto en este libro fue limitadoconscientemente, porque evaluó cierto estado intermedio de la formacióndel capitalismo. En particular, como subraya Szelényi en un trabajo aúnreciente, al evaluar el estado actual de las nuevas sociedades capitalistas,el concepto de «capitalismo sin capitalistas» ya no es apto para caracteri-zar a Europa Central por la persistente formación de una «burguesía depropietarios», y el concepto de «capitalistas sin capitalismo» ya no se pue-de aplicar a Rusia (Szelényi 2010: 2).
Sin embargo, la óptica teórica de los autores de La construcción delcapitalismo sin capitalistas tenía problemas mucho más fundamentalesque la simple no correspondencia de la situación de mediados de los años90 pintada en el libro al momento en curso:
1. Ante todo, se debe hablar de una verdadera sustitución de la inves-tigación del capitalismo como tal por las investigaciones de su génesis.Además, en sus formulaciones clásicas la sociología neoclásica realmenteno dice nada sobre el carácter de la reproducción del capitalismo y suscontradicciones sociales (Burawoy 2003 [2001]).
2. Como en el abordaje de las VoC, la sociología neoclásica no estálibre del nacionalismo metodológico, porque evita el examen del capitalis-mo como sistema global. Esto conduce a que tras «la pluralidad decapitalismos» se pierden las diferencias entre «núcleo y periferia, desa-rrollo y ausencia de desarrollo» (Burawoy 2003 [2001]: 27). Además, elconcepto mismo de «capitalismo sin capitalistas» confunde más de lo queaclara. La ausencia temporal de una «burguesía de propietarios» de ori-gen nacional en la Europa Central y Oriental no es ausencia de una clasecapitalista, porque el proceso de formación de clase aquí tuvo un caráctertransnacional, y el contenido teórico de los conceptos de clase y forma-ción de clase no permite poner entre paréntesis el papel del capital extran-jero (Holman 2010).
Precisamente la necesidad de tomar en cuenta el «segundo» factorcausó el viraje activo a la categoría de dependencia en las investigacionesdel capitalismo en los países del otrora bloque soviético.
Capitalismo con adjetivos 1257
De las instituciones a la dependencia
Tal vez el primer ejemplo de síntesis del abordaje de las VoC y la sociolo-gía neoclásica que llegó a la problemática del carácter dependiente de porlo menos las formas particulares de capitalismo en Europa Oriental, fue eltrabajo de Lawrence King (King 2007). En general, King se caracterizapor una actitud bastante crítica hacia los principios básicos del abordaje delas VoC (King 2010), que se une a la conservación de la terminologíapropia de ese abordaje.
King parte, con razón, de que el traslado mecánico de la contraposi-ción de las economías de mercado liberales y coordinadas y la búsquedade correspondencias a esos «tipos ideales» en sociedades concretas de laEuropa Central y Oriental y la Comunidad de Estados Independientes sonimproductivos —ante todo, porque a esas sociedades las unen muchasmás cosas que las que las separan. En particular, rasgos importantes deesas sociedades son la desmovilización política de la clase obrera y elatraso tecnológico en comparación con los países capitalistas principales.
Por eso los factores principales de la delimitación entre los países queno hace mucho pasaron al capitalismo llegan a ser, para King, la existen-cia de un Estado burocrático racional (en la comprensión weberiana) yqué fuerza social desempeña en la sociedad el papel de gran burguesía (elcapital extranjero o las camarillas de patronos y clientes; es fácil ver enesto tanto un desarrollo como una herencia de la teoría de Szelényi). Deresultas, King distingue dos variedades fundamentales de capitalismo enlos territorios del otrora bloque soviético: el capitalismo dependiente liberal(del cual son propios la dominación del capital extranjero; las formas mer-cantiles de coordinación; las instituciones políticas liberales; la especiali-zación para la exportación industrial) y el capitalismo patrimonial (del cualson propios la dominación de los grupos industrial-financieros de origennacional, la formación de los cuales es política en una considerable medi-da; la unión de la coordinación mercantil con la extra-mercantil; el autorita-rismo multipartidista; la especialización en exportación de materia prima).
La formación del capitalismo patrimonial, desde el punto de vista deKing, es resultado de la política neoliberal radical del «capitalismo desdearriba» al comienzo de la transición al capitalismo (la liberalización de losprecios, la privatización masiva): el declive económico provocado por ladesintegración de los vínculos económicos y por el carácter limitado de laingerencia estatal, condujo al descontrolado «saqueo de los activos» (con
1258 Yuriy Dergunov
una consolidación ulterior de los grupos industrial-financieros), el desalojoparcial de los trabajadores en la economía natural y el aumento del papelde los vínculos personales con la gerencia (lo que condujo regularmente aldeclive de la conciencia de clase). Por otra parte, la estrategia del «capi-talismo desde abajo», propia de las economías dependientes liberales de laEuropa Central y Oriental, tendía más al neoliberalismo al nivel de la retó-rica, pero lo introdujo menos en la práctica (lo que se manifestó, por ejem-plo, en el proceso limitado y diferido de la privatización masiva).
Otra variante del abordaje no-marxista de la dependencia la propusoBéla Greskovits (Greskovits 2009 [2005]). Este autor parte de la demar-cación de la región en países del seminúcleo (los países de Visegrád, esdecir, Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría), de la semiperiferia (lospaíses del Báltico y la Europa Suroriental) y de la periferia (aquí él incluyelos países de la Comunidad de Estados Independientes, que no examinadetalladamente). Greskovits correlaciona la pertenencia de los países a talo cual zona de la economía mundial con los sectores principales, a travésde los cuales ella se integra en el mercado mundial, distinguiendo sectores«básico pesado», «complejo pesado», «básico ligero» y «complejo ligero».Mientras que los sectores complejos dan la posibilidad de crear una confi-guración de fuerzas sociales que puede conducir a la formación de un«estado flexible que favorece el desarrollo», los sectores básicos se tro-piezan con las «trampas del desarrollo». El sector «básico ligero» estárepresentado por producciones que es muy fácil trasladar a otros países;así pues, se apoya en la fuerza de trabajo barata y flexible y una exiguaregulación estatal en la esfera de la defensa de los derechos laborales y laseguridad social. El sector «básico pesado», que es controlado por la granburguesía, ejerce una influencia decisiva en la política estatal, inclinadapor eso a bloquear cualquier cambio brusco que pueda romper esencial-mente el balance de las fuerzas económicas y políticas.
En otro trabajo, escrito en coautoría con Lászlo Bruszt (otro conocidorepresentante de la sociología neoclásica), Greskovits coloca la experien-cia euroriental en el contexto mundial del desarrollo dependiente y enfatizaque la dependencia dejó de ser la antítesis de la industrialización, y que eléxito de la política del desarrollo dependiente está condicionado en consi-derable medida por la capacidad regulativa del Estado y el carácter de suparticipación en los «regímenes de integración transnacionales». Precisa-mente esas dos circunstancias, en opinión de los autores, condicionan elrelativo éxito de la Europa Central y Oriental en comparación con la Co-
Capitalismo con adjetivos 1259
munidad de Estados Independientes y la América Latina (Bruszt yGreskovits 2009; véase también Bruszt 2012). Más tarde Greskovits juntocon Dorothee Bohle formuló una tipología polanyana de los «regímenespostsocialistas», uniendo el examen del desarrollo dependiente con el aná-lisis de la incorporación política de las demandas sociales para la creaciónde formas estables de dominación política (Bohle y Greskovits 2012; véa-se una de las siguientes secciones del presente artículo).
La mayor dedicación del abordaje de las VoC en su investigación de ladependencia en la Europa Central y Oriental la demostraron Andreas Nölkey Arjan Vliegenthart (Nölke y Vliegenthart 2009), al proponer la «econo-mía de mercado dependiente» en calidad de tercera variedad, que se basaen las propiedades específicas de las esferas que caracterizan la esenciade las variedades. La principal característica específica en esto es la in-fluencia determinante del capital extranjero, que está representado por lascorporaciones transnacionales, lo que diferencia radicalmente la econo-mía de mercado dependiente de las variedades de capitalismo en los esta-dos capitalistas principales. En su opinión, esa variedad se basa en la de-pendencia respecto de las jerarquías corporativas en el seno de las corpo-raciones transnacionales como mecanismos de coordinación; en las inver-siones extranjeras directas y los bancos con capital extranjero como fac-tores de las inversiones; en el control por parte de las principales oficinasde la corporación como modos de dirección corporativa y transferenciaintracorporativa de las innovaciones; en la disponibilidad del trabajo califi-cado, las relaciones con el cual se regulan al nivel de acuerdos internos, ylos limitados gastos en su preparación en la esfera de las relaciones labo-rales y la instrucción. En conjunto, desde su punto de vista, tal variedad decapitalismo tiene una relativa ventaja institucionalmente determinada en laesfera de las plataformas recolectoras para las mercancías industrialessemiestandarizadas. A pesar de los resultados económicos relativamenteexitosos (en comparación con otros países eurorientales), esta variedadde capitalismo alberga contradicciones entre los sectores orientados a laexportación y «los que están excluidos o llevan sobre sí la carga provoca-da por los generosos estímulos que los gobiernos utilizan para atraer lasinversiones extranjeras directas» (Nölke y Vliegenthart 2009: 696-697).En la Europa Central y Oriental esta definición de la economía de merca-do dependiente corresponde plenamente sólo a los países del grupo deVisegrád (Polonia, Chequia, Hungría y Eslovaquia). Un problema de estaconceptualización es el tratamiento muy estrecho de la dependencia, que
1260 Yuriy Dergunov
reduce la variedad de sus formas sólo al papel que desempeñan en el senodel país las inversiones extranjeras en el capital industrial (o sea, rechazalas formas comercial, crediticia y otras de la dependencia, y en generalelude el examen de la esencia de ese fenómeno), por lo cual a esta com-prensión de la dependencia corresponde una cantidad bastante insignifi-cante de países en el mundo.3 En tentativas ulteriores de desarrollar esteabordaje Cornel Ban subrayó que Rumanía también comenzó a corres-ponder a los criterios empíricos de inclusión en las economías de mercadodependientes según Nölke y Vliegenthart. Además, él hizo énfasis en lanecesidad de tomar en cuenta los factores financieros de la dependencia(Ban 2013).
La idea de la heterogeneidad interna en unión con la dependencia esapoyada activamente por Roderick Martin. Él insiste en la toma en cuentadel contexto histórico de la formación del capitalismo en la Europa Centraly Oriental. Afirmando el punto de vista del carácter dependiente o perifé-rico de la integración de esos países al capitalismo mundial (Martin 2013:196), este autor, a la vez, considera que por sí sola esa caracterización esinsuficiente para la evaluación omnilateral del desarrollo capitalista en laregión. Al capitalismo en la Europa Central y Oriental lo considera comoun capitalismo segmentado, o sea, un capitalismo que se compone de seg-mentos estatal, privatizado, recién creado e internacional vinculados entresí de una manera relativamente débil. Por ende, lo propio del capitalismodependiente en la Europa Central y Oriental no es el dualismo, sino unasegmentación más compleja (Martin 2013: 221-242).
Sin duda, la más amplia tipología de las formas de integración interna-cional y variedades de capitalismo propias de ellas en los países de laEuropa Central y Oriental y la Comunidad de Estados Independientes lapropusieron Martin Myant y Jan Drahokoupil (Myant y Drahokoupil 2011).Su abordaje se basa en la distinción de las formas concretas de integra-ción a la economía mundial y la determinación de los factores institucionalesque las formas señaladas favorecerían. En otras palabras, unas formas deintegración dependiente son más exigentes que otras, lo que conduce a
3 Se debe señalar que, en opinión de Nölke, son propias de la mayoría de lospaíses periféricos «economías de mercado penetradas por el Estado», caracte-rizadas por la dominación de «clanes» (cierta simbiosis de capital nacional ypoder estatal), una limitada admisión de capital extranjero y un nivel extraordi-nariamente alto de desigualdad social (Nölke 2012; Nölke y Claar 2013).
Capitalismo con adjetivos 1261
relaciones político-sociales cualitativamente diferentes de resultas de ladependencia. Myant y Drahokoupil distinguen las siguientes formas (Myanty Drahokoupil 2011: 302-310):
— la dependencia respecto de las inversiones extranjeras directas enla producción compleja orientada a la exportación (la más exigente encuanto a la estabilidad económica, la capacidad del Estado y la califica-ción de la fuerza de trabajo);
— la dependencia respecto de la producción compleja orientada a laexportación sin inversiones extranjeras directas (el único ejemplo impor-tante es Bielorrusia);
— la dependencia respecto de las inversiones extranjeras o subcontra-tos de las compañías transnacionales en la producción simple (ropa, calza-do, componentes simples; una exigencia clave es el bajo precio de la fuerzade trabajo, pero son importantes también ciertas garantías jurídicas);
— la dependencia respecto de la exportación de materias primas (pues-to que esta producción es bastante simple, no tiene exigencias especialesen cuanto al contexto social, por eso no favorece su desarrollo);
— la dependencia respecto de las remesas y ayudas extranjeras (notiene exigencias importantes en cuanto al desarrollo social);
— la dependencia respecto del crecimiento financiarizado (no formauna variedad aparte, complementa otras formas de dependencia).
El papel principal de tal o cual forma de integración internacional esfundamental para la formación de esas variedades de capitalismo (Myanty Drahokoupil 2011: 310-312):
— economías de mercado secundarias dependientes de las inversio-nes extranjeras directas (el grupo de Visegrád) con sistemas políticos de-mocráticos, integrados en la Unión Europea y con una producción indus-trial compleja, que posee una posición secundaria en las redes productivasinternacionales;
— economías de mercado periféricas (los países del Báltico y EuropaSuroriental) con sistemas políticos democráticos, pero una especializaciónexportadora considerablemente menos estable, por lo cual esos países noraras veces dependen también de remesas y financiación externas;
— capitalismo oligárquico o clientelista (la mayoría de los países de laComunidad de Estados Independientes) con sistemas políticos autorita-rios, fusiones íntimas de capital y poder, y un sistema no muy desarrolladode seguridad jurídica y social por su escasa importancia para la integra-ción sobre la base de las materias primas;
1262 Yuriy Dergunov
— «Estados de orden» (varios países de la Comunidad de EstadosIndependientes), que sólo realizaron reformas limitadas, que se caracteri-zan por el papel principal del Estado en las decisiones económicas funda-mentales y un alto nivel de seguridad social, lo que condiciona el apoyo delrégimen autoritario;
— los estados dependientes de remesas y ayudas (los estados máspobres de la Comunidad de Estados Independientes y Europa Oriental);una posible evolución de estos países hacia las economías de mercadoperiféricas.
Además, Myant y Drahokoupil demostraron estadísticamente un clarovínculo entre las formas de dependencia y el curso de la crisis económicadel año 2008, puesto que precisamente la forma de integración es un factorfundamental de las sensibilidades a los shocks provocados por el mercadomundial (Drahokoupil y Myant 2012; Myant y Drahokoupil 2012). En gene-ral, la valoración de la dependencia como fenómeno clave para el desarrolloes bastante ambivalente, puesto que «algunas formas de “dependencia”, sinduda, son más deseadas que otras» (Drahokoupil y Myant 2012: 132).
Los autores sobre cuyos trabajos se vierte luz en esta sección delartículo pudieron crear las valoraciones absolutamente más sólidas de lasmanifestaciones específicas del desarrollo capitalista (por lo menos en elcaso de la Europa Central y Oriental —las investigaciones de otras regio-nes del otrora bloque soviético han sido, a pesar de todo, demasiadoepisódicas—). Más aún, se puede hablar de la formación de una peculiarvariante euroriental de la teoría de la dependencia, lo que se diferenciamucho de los análogos clásicos por la especificidad no sólo regional, sinotambién metodológica. Si para los investigadores latinoamericanos las fuen-tes metodológicas fundamentales fueron la macroeconomía keynesiana(en el caso de la teoría estructuralista de la dependencia) o la economíapolítica y la sociología marxistas (en el caso de la teoría marxista de ladependencia), un rasgo típico de la nueva variante euroriental de la teoríade la dependencia es la unión innovadora de las teorías socioeconómicasactuales con la problemática crítica de la dependencia. Estos investigado-res delinearon de manera bastante precisa las formas específicas de de-pendencia propias de la región (aunque no raras veces restringieron eltratamiento de la misma), las divergencias entre las diversas variantes, elpotencial y el carácter limitado del desarrollo capitalista de la región. Yasólo eso los hace absolutamente indispensables para los científicos socia-les críticos con una disposición anticapitalista.
Capitalismo con adjetivos 1263
Pero no se puede sobrevalorar el grado de criticidad de estos trabajos,que, a pesar de todo, siguen estando cautivos del «realismo capitalista».Los conocimientos positivos que obtienen estos científicos, es necesariounirlos con la perspectiva intelectual socialista, y criticar el capitalismoeuroriental actual no sólo desde las posiciones de su perfeccionamientomediante la adaptación a formas más «exitosas» de desarrollo dependien-te, sino también desde el punto de vista de la posibilidad de su superacióncomo orden social. Esto nos obliga a recurrir a las teorías sistema-mun-diales y marxistas de los nuevos capitalismos.
El análisis sistema-mundial: ¿cautivo de las «largas duraciones»?Como teoría social, el análisis sistema-mundial parte de la necesidad deinvestigar los procesos de larga duración (longue-durée), en lo cual el prin-cipal objeto de análisis ha de ser el sistema-mundo como sistema con unadistribución del trabajo cerrada. Hasta ahora existe sólo un sistema-mundoactual: la economía-mundo capitalista, uno de cuyos rasgos clave es la dis-tribución axial del trabajo en zonas espaciales: el centro, la periferia y lasemiperiferia como zona intermedia (véase, por ejemplo, Wallerstein 2006[2004]). Así pues, en la investigación de países o regiones particulares esteabordaje se concentra en los procesos de ingreso al sistema-mundo o detraslado entre diferentes zonas de la economía-mundo, y el examen de losprocesos dentro del país está subordinado en considerable medida a su pa-pel en la reproducción o el cambio de la situación sistema-mundial.
Pero ¿cuán exitosas fueron las versiones «puras» de este abordaje enla investigación de lo específico del capitalismo en la Europa Central yOriental y la Comunidad de Estados Independientes?
De un lado, los partidarios del sistema-mundo lograron colocarexitosamente las dos últimas décadas en el contexto de las tendenciashistóricas de larga duración, demostrando cómo en el curso de los sigloscambió el carácter de la interacción de países particulares o de una regióncon los centros del sistema-mundo (Derluguian y Wallerstein 2012; Ka-garlitski 2009; Komlosy y Hofbauer 2008; Derluguian 2011; Hofbauer yKomlosy 2000; Holubec 2010). En esto le prestaron una atención especialal fenómeno del sistema soviético como forma radical de dictadura deldesarrollo nacional, que no devino socialista en la comprensión tradicionalde esta palabra y no pudo rebasar los límites de la lógica del funciona-
1264 Yuriy Dergunov
miento de la economía-mundo capitalista, pero pudo durante largo tiempooponerse a las tendencias de periferización, volver a las cuales constituyeprecisamente el contenido social de las transformaciones. Un abordajemás matizado es el que propone Salvatore Babones (Babones 2013), paraquien la transición al capitalismo en Rusia y los países del grupo de Visegráddevino un regreso a su situación presoviética «normal» en el sistema-mundo, como a principios y a mediados del siglo xx respectivamente. Pero,como escribe Babones, la situación sistema-mundial de esos países en elperíodo de existencia de los sistemas de tipo soviético en comparacióncon las tendencias históricas era diversa, porque para Rusia este períodose caracterizó por una aceleración del crecimiento económico, y para lospaíses de Visegrád, por su ralentización.
Las deficiencias del abordaje del sistema-mundo son la prolongaciónregular de sus logros y lados fuertes, puesto que el carácter abstracto delas valoraciones del estado del capitalismo en la Europa Central y Orientaly la Comunidad de Estados Independientes, de las formas corrientes de sudependencia de los centros, de las fuerzas sociales y los conflictos socia-les, no raras veces lo hacen poco informativo. Si por el libro del destacadoestudioso sistema-mundial ruso Borís Kagarlitski, dedicado a la historiasistema-mundial de Rusia, uno puede enterarse por lo menos del exiguocontenido de los cambios políticos y económicos que diferencian el perío-do de Putin del de Yeltsin (Kagarlitski 2009: 518-569; véase una perspec-tiva análoga también en Christensen 2013 y Simon 2009), los últimos tra-bajos del fundador y clásico del análisis sistema-mundial Immanuel Wa-llerstein y su discípulo Georgi Derluguian, dedicados a Rusia, no contienensiquiera eso, deshaciéndose casi por completo en las precondiciones his-tóricas del estado de cosas actual. El único aspecto interesante de esosartículos que se aplica directamente al momento en curso, es el análisis delos obstáculos estructurales al mejoramiento de la situación sistema-mun-dial, entre los que figuran el agotamiento del poderío militar y geopolíticocomo factor de la pretensión a una posición central en el sistema-mundomediante el desplazamiento del conflicto militar a la periferia; el agota-miento del campesinado como fuente de recursos que se pueden dirigir ala modernización; y la condición corrompida de la burocracia estatal (Der-luguian 2011: 230-231). Por eso estos autores vinculan el mejoramiento dela situación sistema-mundial ante todo con la lucha contra la corrupción,pero la variante de las «purgas» desde arriba es limitada en cuanto aprobabilidad y eficacia, y la variante de la presión desde abajo, que se
Capitalismo con adjetivos 1265
inspiraría en la ideología liberal o socialdemócrata, poco compatible con lasituación del sistema-mundo existente, mientras que la movilización nacio-nalista es potencialmente fatal para un país multinacional. Por eso la másprobable variante de la movilización ideológica orientada a la racionalizacióndel Estado, es el leninismo como ideología de la formación del estado y lamodernización, capaz de oponer resistencia al chauvinismo (Derluguian yWallerstein 2012: 51-56).
El análisis histórico de la dinámica de la situación sistema-mundial dela Europa Central y Oriental, que propusieron Andrea Komlosy y HannesHofbauer, contiene un interesante análisis de las trampas con las que tro-pezaron las anteriores tentativas de superar la condición periférica, carac-terísticas también de la situación actual en la región (Komlosy y Hofbauer2008). Los autores distinguen una trampa del crecimiento (vinculada a laorientación al desarrollo en persecución, que nunca llega a ponerse a lapar del cambio de las principales tecnologías en los centros del sistema-mundo), una trampa nacional (que consiste en el papel negativo del nacio-nalismo político respecto a la independencia económica nacional), una tram-pa de la deuda (que acompaña a la trampa del crecimiento y consiste enque la importación de tecnología es financiada a cuenta de préstamos delos centros) y la trampa de la militarización (que conduce al agotamientode los recursos del desarrollo).
Mucho más interesantes parecen las investigaciones estadístico-eco-nómicas sistema-mundiales que operacionalizan las categorías sistema-mundiales en la apariencia de datos cuantitativos y dan un cuadro compa-rativo de la situación de los países que pertenecían a los estados de tiposoviético, en el contexto tanto de las transformaciones regionales como delos procesos generales para todo el sistema-mundo.
József Böröcz parte de que la división del sistema-mundo en centro,periferia y semiperiferia ha de ser complementada también con la toma encuenta de la importancia económica externa (Böröcz 2012). La pertenen-cia de un país a una zona del sistema-mundo se determina por su eficien-cia económica, o sea, por la relación de su PIB per cápita con el PIB percápita medio mundial. O sea, a la semiperiferia, convencionalmente, per-tenecen los países con un PIB per cápita entre el 50% y el 200% delmedio mundial. La importancia económica externa la determina el porcientodel PIB mundial que ha sido producido en el seno del país.
Como muestra Böröcz, desde mediados de los años 60 hasta comien-zos de los 70 tuvo lugar una disminución tanto de la eficiencia económica
1266 Yuriy Dergunov
como de la importancia económica global al nivel tanto del Consejo deAyuda Mutua Económica y la Organización del Tratado de Varsovia (or-ganizaciones que reunían a estados de tipo soviético) como de varios paí-ses del «socialismo de estado». O sea, el «socialismo de estado» perdió lacompetencia al nivel de los sistemas, y la erosión de la posición del bloquesoviético precedió en considerable medida los cambios políticos y la tran-sición al capitalismo. Si hablamos del período posterior al «socialismo deestado», los cambios de la eficiencia económica tuvieron lugar según lalógica de la V cursiva: una brusca disminución después de la cual tuvolugar cierta restauración de la posición, no necesariamente al nivel ante-rior, mientras que la importancia económica de ninguno de esos paísesalcanzó el nivel del año 1989 (esto obliga a Böröcz a hacer la observaciónde que las ideas nacionalistas del canje de la importancia geopolítica de losestados federativos por el mejoramiento de la situación sistema-mundialde los estados independientes recién formados son, en general, falsas, y elúnico ejemplo de tal mejoramiento mediante la secesión llegó a serEslovenia; Böröcz 2012: 114). Otra conclusión importante de Böröcz esque el sistema-mundo está organizado según el principio del juego de sumacero. La pérdida de la importancia geopolítica por los países eurorientalesdel «socialismo de estado» en una escala de aproximadamente el 5% delPIB mundial fue absorbida casi completamente por el reforzamiento de laimportancia geopolítica de China y la India en un 4,3%. Incluso se puededecir que esta declinación del bloque soviético debilitó el conflicto globalpor la redistribución entre el Asia oriental y los centros (Böröcz 2012: 118).
En general, la investigación de Böröcz muestra la asombrosa analogíade los cambios en los parámetros sistema-mundiales fundamentales entodos, sin excepción, los países capitalistas surgidos de las ruinas del «so-cialismo de estado» (independientemente de su política y formas de de-pendencia), y esa igualdad no es posible compararla con la variedad de latendencia propia del período soviético. Otra conclusión clave es que ladinámica de los indicadores sistema-mundiales de los países del otrorabloque soviético es radicalmente distinta de la de los «estados socialistasque favorecen el desarrollo»: China y Vietnam.
Se debe hacer mención aparte de un investigador como David Lane(sus numerosos trabajos, publicados a lo largo de muchos años, están re-unidos en Lane 2014). En conjunto, se trata de un autor muy ecléctico,que une elementos del abordaje de las VoC, análisis de sistema-mundo yde clase, pero lo examino en esta sección del artículo por su incuestiona-
Capitalismo con adjetivos 1267
ble entrega al socialismo como alternativa viable al capitalismo postsoviéticoactual. Si resumimos su investigación de los capitalismos que se formaronsobre las ruinas del «socialismo de estado», entonces él parte del diferentegrado de dependencia de los países de la Europa Central y Oriental —nuevos miembros de la UE— y los países de la Comunidad de EstadosIndependientes, ante todo Rusia y Ucrania. Los países de la Europa Cen-tral y Oriental son periféricos por una más fuerte dependencia de la ex-portación y la importación y del capital extranjero (como muestra otracomparación suya, los países de la América Latina, que son un ejemploclásico de capitalismo periférico, según los indicadores estadísticos funda-mentales de dependencia poseen una posición intermedia entre la EuropaCentral y Oriental y Rusia y Ucrania; Lane 2012). Esto le permite supo-ner la posibilidad de una transformación de Rusia y Ucrania en un contra-peso al núcleo del sistema-mundo, junto con China, lo que puede favore-cer el desarrollo de esos países en una dirección socialista de mercado.Sin embargo, la posibilidad de evaluar adecuadamente la dependencia sólosobre la base de los factores estadísticos, desvinculada de un análisis másde contenido de las relaciones sociales, es bastante dudosa.
Ideas interesantes expresan también los autores de investigacionesque están menos apegados al análisis sistema-mundial ortodoxo y máscercanos a las formas clásicas de la teoría marxista de la dependencia. Enparticular, se pueden hallar fructíferas delimitaciones analíticas en un tra-bajo de Joachim Becker y Johannes Jäger (Becker y Jäger 2010). Ellosproponen una síntesis de la teoría francesa de la regulación (abordajemarxista que trata de explicar la relativa estabilidad del desarrollo capita-lista mediante los conceptos de régimen de acumulación y modo de regu-lación) y la teoría clásica de la dependencia. La base para su tipología esla delimitación entre acumulaciones productivas y financieras, extensivase intensivas (o sea, la producción de una plusvalía absoluta o relativa en laproducción industrial), y orientadas al interior y orientadas al exterior. Lasíntesis de estos conceptos analíticos conduce a los investigadores a dis-tinguir dos formas de regímenes de acumulación en el contexto del desa-rrollo dependiente en la Europa Central y Oriental: la industrialización de-pendiente (el cuarteto de Visegrád y Eslovenia) y la financierización de-pendiente (el Báltico y Europa Suroriental). Como mostró el curso de lacrisis del año 2008, la industrialización dependiente como régimen de acu-mulación sensibiliza a la disminución de la demanda de producción para laexportación, y la financierización dependiente, a las crisis de la deuda y al
1268 Yuriy Dergunov
brusco cese de la afluencia de capital especulativo. Se puede decir que lasconclusiones de Becker y Jäger son bastante cercanas a las de los teóri-cos caracterizados en la sección anterior del presente artículo, o sea, susideas heurísticas se pueden fundamentar en categorías básicas de la teo-ría marxista. En general, muchos investigadores que es posible incluir enesta orientación un tanto convencional, se caracterizan por una mayoratención a los problemas de la dependencia financiera como factor princi-pal de la dependencia de los países eurorientales en las condiciones actua-les (Nesvetailova 2004; Raviv 2008; Samary 2010; Sommers y Berzins2011; Vliegenthart 2010).
Marxismo sin dependenciaAlgunos teóricos marxistas tratan de explicar el capitalismo postsoviéticosin utilizar la categoría de dependencia —y, en mi opinión, es esta veladacrítica de las teorías de la dependencia no marxistas y marxistas la que enlos últimos años permite pasar a una nueva síntesis en la comprensión teóri-ca de la naturaleza y lo específico de las nuevas sociedades capitalistas.
Hasta las negaciones radicales de la existencia del capitalismo en laComunidad de Estados Independientes pueden conducir a conclusionesinteresantes. Por ejemplo, Hillel Ticktin parte de que actualmente estamosobservando no un capitalismo, sino una «desintegración del stalinismo» (lapropia palabra «stalinismo» para él es un concepto genérico, que significalos regímenes parecidos al soviético; desde su punto de vista, esos regí-menes son formas transicionales que se detuvieron en el desarrollo, por-que no tenían leyes propias de movimiento semejantes a la ley del valor enlas condiciones del capitalismo) (Ticktin 2002). El declive político del «sta-linismo» no condujo a un restablecimiento de las relaciones de produccióncapitalistas, sino a la continuación de su desintegración, porque, como afirmaTicktin, aquí las categorías de valor, de capital, de clase, sólo pueden seraplicadas formalmente (sin embargo, él no aclara qué relleno de contenidodeben tener). Al examinar ante todo a Rusia, Ticktin observa que el régi-men de Putin se apoya en los altos precios de los portadores energéticos,porque se caracteriza por la suspensión de la desintegración, pero no por elcambio del orden social en la situación postsoviética (Ticktin 2008). De lostrabajos de Ticktin no se entiende mucho si tal suerte la corrió todo el «sta-linismo», también en la Europa Central y Oriental, o sólo su continuaciónzombi en los territorios de la actual Comunidad de Estados Independientes.
Capitalismo con adjetivos 1269
Una variante mucho más interesante de transición incompleta al ca-pitalismo fue propuesta por el sociólogo de los movimientos obreros SimonClarke (Clarke 2008). Éste afirma que el capitalismo ruso se caracteri-za por una unión contradictoria de la globalización capitalista y las rela-ciones de producción soviéticas (que él considera un modo no socialistade producción aparte), y es pertinente describir el sistema existente comoun sometimiento incompleto del trabajo al capital. Las ganancias de lascompañías casi no se distinguen por inversiones productivas en la pro-ducción (esto es, lo que Marx caracterizó como plusvalía relativa y so-metimiento real del trabajo al capital, a diferencia del formal), y la ge-rencia también se sigue basando predominantemente en las relacionesinformales con los trabajadores, o sea, continúa en cierta medida tradi-ciones soviéticas.
Por último, parece potencialmente muy interesante la incorporaciónde la idea de León Trotsky sobre el desarrollo desigual y combinado a lainvestigación de los casos nacionales de transición al capitalismo, pionerade la cual es Jane Hardy (Hardy 2007). Ella parte de que el desarrollo delcapitalismo tiene un carácter desigual (ligado a la acumulación de pobrezaen un polo del sistema, y de riqueza en el otro), combinado (entrelazadoglobalmente) y comprimido (lo que admite la posibilidad de saltos históri-cos, de una impetuosa superación de estadios, de la ventaja del atraso).Como sustrato socio-relacional del desarrollo desigual y combinado seconsidera la ley del valor. Como expresó otro partidario de este abordaje,«este relato hace énfasis en la importancia de las condiciones locales (lasdimensiones y papeles históricos e institucionales del Estado) como clavepara la variedad de la incorporación de esos países a la economía global»(Fabry 2011: 216). Aunque por ahora esta teoría sigue presente más biencomo una idea heurística que como un instrumento metodológico de in-vestigación, se puede suponer que tiene un gran futuro gracias al renaci-miento general (y la saturación con nuevo contenido) de la concepción deldesarrollo desigual y combinado en disciplinas tales como las relacionesinternacionales y la sociología histórica (Anievas 2010).
Algunas de las ideas examinadas en esta sección del artículo, influye-ron en la más reciente generación de teorías marxistas, que unen dialécti-camente la atención a la explicación de las formas peculiares de relacio-nes sociales que surgieron sobre las ruinas de los sistemas de tipo soviéti-co —en particular, de las formas específicas del valor—, con la argumen-tación en favor de la importancia de la dependencia del capitalismo global
1270 Yuriy Dergunov
como resultado de lo específico de esas relaciones básicas para la socie-dad capitalista.
Búsquedas de una nueva síntesisEn la obra de Martin Upchurch (Upchurch 2012) se puede hallar un ejem-plo de elaboración de una concepción del desarrollo desigual y combinadoque traspasa en gran medida sus límites y se acerca a la teoría de ladependencia. Los problemas centrales que trata de esclarecer Upchurchson la falta de convergencia económica entre el Occidente y el Este deEuropa y la considerable influencia de la «disfuncionalidad», en la que élincluye «las formas no eficaces de regulación de mercado, el trabajo in-formal y/o ilegal, la falta de atención a la supremacía de la ley, y tambiénlos problemas duraderos de la criminalidad, la corrupción y los modelos degobernanza basados en la captura del Estado» (Upchurch 2012: 113) —esto es, lo que para muchos en general excluye la posibilidad de clasificarla sociedad como capitalista. Aduciendo una gran cantidad de datos queilustran esas dos peculiaridades de las sociedades capitalistas eurorientales,Upchurch rechaza consecuentemente las explicaciones del mainstream («elcolapso del mercado»), institucionales y marxistas («acumulación por despo-seimiento» de David Harvey); en cambio, incorpora la teoría del desarrollodesigual y combinado a la solución de este problema. Él conviene con losrepresentantes de esa teoría en que en la base de la explicación tiene queestar la ley del valor, que determina la competencia y el carácter desigual delos cambios tecnológicos. En su opinión, lo específico del funcionamiento de laley del valor en las condiciones eurorientales es que el capital se apoya antetodo en la disminución de los gastos en fuerza de trabajo como principal meca-nismo de la participación en la competencia global.4 Esto, por una parte,explica la falta de convergencia económica —porque este factor de lacompetencia se opone a la nivelación del desarrollo tecnológico. Por laotra, la minimización de los gastos en fuerza de trabajo es causa del ca-
4 Es curioso que aquí Upchurch de hecho repite ideas de algunos teóricos lati-noamericanos de la dependencia que se apoyaban no en fenómenos externos,sino en la teoría del valor (Dussel 1993: 283-361; Marini 2008 [1973]). De hecho,Upchurch sacó de la teoría del desarrollo desigual y combinado conclusionesdependentistas que no se permitieron hacer los autores que postulaban la leydel valor, pero no estudiaron a fondo el mecanismo del funcionamiento de lamisma.
Capitalismo con adjetivos 1271
rácter informal y precarizado del trabajo, lo que necesariamente generauna propagación de la corrupción y otras formas de violación de la legali-dad en la sociedad.
El capitalismo «salvaje» surge no como una disfunción temporal,sino como un modus operandi normal de la transformación post-comunista (¡sic!). Las recetas ortodoxas no sólo profundizan losproblemas del capitalismo salvaje, abriendo aún más las puertas aun comportamiento irregular de mercado y bloqueando la posibili-dad de una convergencia económica. Lo más importante en elnivel de la estructura económica es que el proceso de transfor-mación sigue estando indisolublemente ligado al modelo concretode explotación del trabajo, lo que alimenta una asimetría económi-ca más general entre el Este y Occidente. (Upchurch 2012: 126)
Problemas parecidos trata de resolver Ruslan Dzarasov (su concep-ción está presentada con la mayor plenitud en Dzarasov 2013; para loslectores ucranianos, seguramente, será más sencillo recurrir a Dzarasov2009, 2010, 2011). Un concepto clave que para él caracteriza lo específi-co del capitalismo postsoviético, es la renta de insiders, que él, medianteun descenso de lo abstracto a lo concreto, define como una forma concre-ta de la plusvalía, que desde el punto de vista de la economía política uneen sí derivados de otro orden provenientes de la ganancia, el por ciento yla renta precapitalista con elementos de coerción extraeconómica. La rentade insiders como forma específica de la plusvalía está ligada a dos fuen-tes de la formación del capitalismo postsoviético: la degeneración del «Es-tado obrero deformado», cuya burocracia tuvo la posibilidad de disponerde la propiedad estatal con intereses de lucro, y la influencia del capitalis-mo global, en el que tuvo lugar la «revolución de los accionistas» en ladirección corporativa, la cual causó el fin de la delimitación del controlgerencial y la propiedad, propia de las corporaciones occidentales a lolargo de varias décadas. La posibilidad de una apropiación de la plusvalíaa través de la renta de insiders en el capitalismo postsoviético dependedirectamente de la existencia de una infraestructura de control, a la quepertenecen las estructuras de control externas («nubes offshore» de pro-piedad, vínculos políticos con la burocracia estatal, estructuras de protec-ción externa de los derechos de propiedad) e internas (aprobación centra-lizada de decisiones, control y auditoría, servicios internos de seguridad)sobre las empresas por parte de los grandes insiders. En general, Dzarasov
1272 Yuriy Dergunov
logra deducir de la renta de insiders como relación social toda una seriede rasgos específicos propios del capitalismo en los territorios de la otro-ra URSS: un alto nivel de control directo por parte de los propietarios, laausencia de distinción de la propiedad respecto de la gerencia; un víncu-lo extraordinariamente estrecho de los negocios y su cobertura política;un bajo nivel de inversiones productivas en la producción (por una malaprotección de la propiedad, el saqueo de las empresas por los insiders ylos conflictos entre ellos; aunque en los últimos tiempos se puede hablarde ciertas inversiones, lo que obliga a Dzarasov a realizar una delimita-ción entre la renta de insiders absoluta y la relativa); una posiciónperiférica en el marco del capitalismo global (por eso los más rentablesen esas condiciones resultan los sectores más primitivos en el planotecnológico).
En mi opinión, las concepciones de Upchurch y Dzarasov son los mejo-res ejemplos de la transición dialéctica de los conceptos abstractos de laeconomía política marxista a la realidad concreta de las relaciones socio-económicas y políticas en las sociedades capitalistas de Europa Oriental ysus vínculos con el sistema capitalista global. Pero sigue en pie la pregunta:¿cómo explicar la relativa estabilidad y reproducción de ese sistema de ex-plotación monstruoso y primitivo? A dar respuesta a esa pregunta ayudaránlas teorías que desarrollan las ideas de Polanyi y Antonio Gramsci.
La política de la transición: el desarme de la resistenciaLa teoría del socialista no marxista Karl Polanyi (Polanyi 2002 [1944]) sebasa en la idea del mercado como fuerza destructiva en el caso de queella no esté «enraizada» o «incorporada», es decir, colocada bajo el con-trol de la sociedad. Un primer ejemplo de la incorporación de las ideas dePolanyi a la investigación de las transformaciones postsoviéticas son lostrabajos de Michael Burawoy (2000 [1999], 2009 [2001]). La «gran trans-formación» pintada por Polanyi, fue el resultado de la transformación eco-nómica de los medios de producción, de la transformación social (o sea,de las protestas de la sociedad contra la mercancificación), y de la trans-formación política como consolidación de un Estado nacional eficaz. LaRusia de los años 90, los procesos que trató de explicar Burawoy, secaracterizaron, en su opinión, por una «transición sin transformaciones»—en otras palabras, la introducción del mercado sin una reorganización
Capitalismo con adjetivos 1273
capitalista de la producción, el dominio del capital mercantil, la desmer-cancificación no a través de una actuación activa de la sociedad, sinomediante una huida del mercado hacia la economía natural y el trueque.En conjunto, ahora es evidente que Burawoy trató de explicar la etapainicial de la transición al capitalismo; por eso ciertos aspectos clave de suanálisis se han vuelto un tanto obsoletos.
Pero un ejemplo mucho más productivo de la aplicación de las ideasde Polanyi al capitalismo actual en la Europa Central y Oriental es el libroVariedades capitalistas en la periferia de Europa de Dorothee Bohle yBéla Greskovits (Bohle y Greskovits 2012).5 Al caracterizar las varieda-des de capitalismo que surgieron sobre las ruinas de los sistemas de tiposoviético, y las perspectivas de su supervivencia, Bohle y Greskovits se-ñalan: «Las variedades viables, cuya cantidad y formas difieren dentro delos límites del orden mundial existente, deben consolidarse en cierto mo-mento histórico y ser capaces de maniobrar en medio de un espacio ro-deado por la desintegración social, la desorganización económica y/o ladesintegración política, pero no acercarse peligrosamente a ninguno deesos límites» (Bohle y Greskovits 2012: 15). Esta idea conduce al concep-to de régimen de democracia capitalista, que encierra las siguientes di-mensiones: gobierno (su obligación de rendir cuentas o su condición decapturado); corporativismo (sistema de representación y mediación deintereses sociales); seguridad social;6 coordinación macroeconómica;mercado (grado de mercancificacion); democracia (sistema de represen-tación política). Un grado diferente de intensidad de los respectivosindicadores de la democracia capitalista en los regímenes postsocialistascaracteriza los diferentes regímenes existentes.
Bohle y Greskovits distinguen los siguientes regímenes:
5 Los trabajos de Greskovits dedicados al problema del desarrollo dependientefueron examinados en una de las secciones precedentes del presente artículo,y también Bohle dedicó una serie de trabajos al problema de la dependencia(Bohle 2000, 2003); metodológicamente, éstos eran radicalmente marxistas, peroencerraban no tanto un análisis de contenido como una tentativa de plantear elproblema.
6 Ellos utilizan el concepto de welfare state, que por lo regular se traduce alucraniano como «estado de bienestar general». Sin embargo, en este caso nose trata de cierta cualidad, sino de una esfera de actividad; por ende, la traduc-ción tradicional sería, evidentemente, errónea.
1274 Yuriy Dergunov
— el tipo neoliberal puro en los países del Báltico (a él tienden tam-bién los países de Europa Suroriental con arreglo a las características dela seguridad social, pero el nivel de su capacidad estatal es considerable-mente más bajo);
— el tipo neoliberal-incrustado en los países de Visegrád;— el tipo neocorporativista en Eslovenia.En general, la lógica de formación del régimen es la siguiente:— el nivel de capacidad estatal determina la estrategia inicial de las
reformas o la ausencia de las mismas;— la estrategia de las reformas puede ser neoliberal o puede impug-
nar el neoliberalismo (conduciendo de ese modo a la variante neocorpora-tivista, la cual se caracteriza por la unión balanceada de factores de legi-timación materialistas e idealistas);
— en el caso del neoliberalismo lo más importante es el carácter de lalegitimación —materialista o idealista—, que condiciona la formación delrégimen neoliberal o neoliberal-incrustado;
— estos regímenes se incluyen en las estructuras de distribución in-ternacional del trabajo a través de las correspondientes formas de depen-dencia, ya detalladamente caracterizadas en las anteriores secciones delartículo.
Aquí lo más interesante es el deslinde entre regímenes neoliberales yneoliberales-incrustados. Los países del Báltico se apoyaron en la legiti-mación a través de la ideología nacionalista (un «pacto social nacionalis-ta»), introduciendo elementos de etnocracia en la democracia capitalista yconstruyendo así un «capitalismo sin transacciones» en la esfera econó-mico-social. Los países de Visegrád se vieron obligados a reaccionar a lasconsecuencias sociales negativas de la etapa inicial de la transición alcapitalismo con una ampliación del sistema de seguridad social (un «pactosocial welfare-ista»), lo que condicionó el carácter limitado e incrustadode la transformación neoliberal. Eslovenia se caracterizó por un poderosomovimiento obrero, que supo garantizar la representación institucional anivel del Estado y no permitió el carácter neoliberal de las transformacio-nes. Por otro lado, en Eslovenia había un Estado fuerte y eficaz, capaz dellevar a cabo la correspondiente política, mientras que otros paísesbalcánicos no lo tenían, por eso no pudieron construir un modelo neocor-porativista y en general estuvieron largo tiempo en estado de desorganiza-ción. La posterior situación económica los obligó a andar por el camino dela convergencia con el modelo puramente neoliberal. En conjunto, el libro
Capitalismo con adjetivos 1275
de Bohle y Greskovits es una interesante demostración de la influencia delEstado y del balance inicial de fuerzas en el carácter del capitalismo y desu legitimación y, por ende, también reproducción.7
En lo que respecta a los abordajes gramscianos de la transición alcapitalismo y su legitimación, un concepto clave en ellos es el de revolu-ción pasiva, o sea, el cambio de las formas de acumulación desde arriba, através de las transformaciones y conflictos de las élites, sin el contextohegemónico de la sociedad más amplia. En las investigaciones gramscianas,este concepto se usaba tanto en un contexto amplio, materialista-histórico,para la explicación de cambios de larga duración —por ejemplo, Kees vander Pijl (van der Pijl 1993) caracteriza como una serie de revolucionespasivas la historia soviética y la transición al capitalismo, y Rick Simon(Simon 2010) examina desde esas posiciones la Perestroika—, como enun sentido más estrecho, para la caracterización de los procesos y suce-sos que desempeñaron un papel clave en el mantenimiento de la domina-ción capitalista después de la transición al capitalismo. Aquí el más intere-sante es el segundo aspecto de ese uso.
Por ejemplo, Pinar Bedirhanoglu (Bedirhanoglu 2004) distingue lossiguientes estadios de la revolución pasiva en Rusia:
— las reformas neoliberales radicales con el apoyo de Occidente;— la consolidación autoritaria cesarista del poder estatal por Yeltsin
después del año 1993 como factor de la mediación de las contradictoriasexigencias del FMI y la clase capitalista, que se hallaba en estadio deformación;
7 Se debe enfatizar que Bohle y Greskovits contraponen el neoliberalismo enEuropa Central y Oriental y la !omunidad de Estados Independientes con arre-glo al mecanismo de su formación. En su opinión, el neoliberalismo en EuropaCentral y Oriental es en considerable medida el resultado de una política cons-ciente que partió de la toma en cuenta de las demandas de un estado capazplanteadas por la población, y en la que el paso a tales o cuales formas dedependencia se basó en el «contrato social» existente. El carácter distinto delos países de la CEI estribaba en que en ellos la formación del capitalismotranscurrió bajo la influencia directa de la integración en el mercado mundial, loque generó poderosas fuerzas sociales interesadas en la conservación delestado de cosas existente. Lamentablemente, ellos sólo tocan de paso esacuestión en su artículo anterior (Bohle y Greskovits 2007: 107-108, 111) y noregresan a esa contraposición en el libro dedicado enteramente a los regíme-nes del capitalismo democrático en Europa Central y Oriental.
1276 Yuriy Dergunov
— la nueva victoria de Yeltsin y el reforzamiento de las exigencias delFMI en cuanto a la aplicación de una política neoliberal después de que segarantizó la continuación en el poder de ese presidente.
Otro análisis de la revolución pasiva en Rusia, que parece más ade-cuado, fue propuesto por Owen Worth (Worth 2005, 2011). Worth partede que el período de Yeltsin se caracterizó por una hegemonía mínima,mientras que Putin supo garantizar una hegemonía más fuerte mediante eltransformismo (o sea, la toma en cuenta parcial de las demandas de laoposición y de las clases sometidas), mediante la reconstrucción de unEstado poderoso, la ejecución de una política populista de cesarismo, lalimitación de la influencia política de la oligarquía y la pretensión de res-taurar el estatus de gran estado en la arena internacional.
Tal vez, el más interesante análisis de la dinámica de la revoluciónpasiva y la hegemonía lo propuso Stuart Shields (Shields 2008) en su in-vestigación de la transición al capitalismo en Polonia. Shields muestra queeste proceso transcurrió en varios estadios:
— la afirmación de la hegemonía neoliberal en el contexto del planSachs-Balcerowicz;
— la despolitización del neoliberalismo bajo la consigna de la «euro-peización», o sea, la incorporación a las estructuras de la Unión Europea;
— la impugnación populista del neoliberalismo, que, sin embargo, nopuso en duda los principios básicos del capitalismo polaco existente.
En general, las teorías polanyanas y gramscianas existentes, que exa-minan detalladamente el aseguramiento de la dominación política de laclase capitalista en el curso de la transformación capitalista de las socie-dades de tipo soviético, ilustran la justeza de la idea de Michael Burawoysobre el «marxismo sociológico» como paradigma de teorización que tieneperspectivas (Burawoy 2003). En su opinión, el «marxismo sociológico»se basa en una síntesis de ideas de Gramsci y de Polanyi, cuyo resultadoes la deseconomización del marxismo, la toma de conciencia del papelcentral de la sociedad tanto en la reproducción del capitalismo como en susuperación.
ConclusionesA partir del análisis realizado de las teorías criticas del abordaje de lasvariedades de capitalismo en los países que antaño pertenecieron a siste-mas de tipo soviético, se puede notar que ante los investigadores se hallan
Capitalismo con adjetivos 1277
dos problemas, por así decir, Escila y Caribdis. Por un lado, existe el peli-gro del nacionalismo metodológico, que amenaza con la pérdida de la com-prensión del contexto mundial del desarrollo capitalista en los niveles na-cional y regional —este problema es propio del abordaje de las VoC y dela «sociología neoclásica». Por otro lado, existe también el peligro de ladisolución de lo nacional en lo global, de resultas de lo cual se pierde loespecífico de las relaciones sociales propias de las sociedades concretas—esto es característico de las formas ortodoxas del análisis sistema-mun-dial.
Parece evidente que para una comprensión adecuada de la naturale-za de los capitalismos eurorientales es preciso evitar esas dos trampasmetodológicas, esto es, unir la perspectiva global con una atención meti-culosa a los balances de las fuerzas de clase, la naturaleza de los gruposdominantes y de las formas de dependencia que caracterizan los resulta-dos de la transición al capitalismo en las sociedades concretas. Hastaahora los mejores resultados en el plano de las investigaciones empíricas(a pesar de ciertas limitaciones) pudieron alcanzarlos los representantesde las teorías no marxistas de la dependencia, aunque el potencial de lasteorías marxistas de la dependencia (enriquecidas con conceptos talescomo el desarrollo desigual y combinado y la renta de los insiders) parecetener extraordinarias perspectivas.
En este plano, los éxitos que han podido alcanzar los autores que unenlas teorías institucionalistas con la concepción de la dependencia son unserio desafío que se plantea ante los marxistas de Europa Oriental, quetodavía han de proponer visiones más convincentes del capitalismo en suspaíses, unidas a una perspectiva socialista. Esta necesidad no se reduce avictorias en polémicas puramente académicas —al contrario, es una ne-cesidad práctica para los partidarios de las ideas anticapitalistas. Una com-prensión más profunda de la naturaleza del capitalismo en nuestras socie-dades es un paso necesario para la lucha por la conquista de la hegemo-nía, que es imposible sin teoría revolucionaria.
Traducción del ucraniano: Desiderio Navarro
© Sobre el texto original: Yuriy Dergunov.© Sobre la traducción: Desiderio Navarro.© Sobre la edición en español: Centro Teórico-Cultural Criterios.
1278 Yuriy Dergunov
© Sobre el texto original: Mikkel Bolt.© Sobre la traducción: Desiderio Navarro.© Sobre la edición en español: Centro Teórico-Cultural Criterios.Referencias
ALBERT, M., 1998 [1991]. Kapitalizm protiv kapitalizma, Sankt-Peterburg,Ekonomicheskaia shkola.
AMABLE, B., 2003. Diversity of Modern Capitalism, Oxford, Oxford University Press.
ANIEVAS, A., ed., 2010. Marxism and World Politics: Contesting Global Capitalism,Londres, Routledge.
BABONES, S., 2013. «A Structuralist Approach to the Economic Trajectories of Russiaand the Countries of East-Central Europe Since 1900», en Geopolitics, 18 (3), pp.514-535.
BAN, C., 2013. «From Cocktail to Dependence: Revisiting the Foundations ofDependent Market Economie», consultado el 6.01.14 en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2233056
BECKER, J. y JÄGER, J., 2010. «Development Trajectories in the Crisis in Europe», enDebatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, 18 (1), pp. 5–27.
BEDIRHANOGLU, P., 2004. «The Nomenklatura’s Passive Revolution in Russia in theNeoliberal Era», en: McCann, L., ed., Russian Transformations: Challenging theGlobal Narrative, Londres, Routledge Curzon, pp. 19-41.
BLUHM, K., 2010. «Theories of Capitalism Put to the Test: Introduction to a Debate onCentral and Eastern Europe», en Historical Social Research, 35 (2), pp. 197-217.
BOHLE, D., 2000. «Internationalisation: An Issue Neglected in the Path-DependenceApproach to Post-Communist Transformation», en: M. Dobry, ed., Democraticand Capitalist Transitions in Eastern Europe, Nueva York, Springer, pp. 235-261.
————, 2003. «Imperialism, Peripheral Capitalism and European Unification —Some Preliminary Reflections», en: Beckmann, M., Bieling, H.-J. y Deppe, F.,eds., The Emergence of New Euro Capitalism? Implications for Analysis andPolitics, Marburgo, Universität Marburg, pp. 99-113.
BOHLE, D. y GRESKOVITS, B., 2007. «The State, Internationalization, and CapitalistDiversity in Eastern Europe», en Competition & Change, 11 (2), pp. 89-115.
BOHLE, D. y GRESKOVITs, B., 2009. «Varieties of Capitalism or Capitalism “tout court”»,en European Journal of Sociology, 50 (3), pp. 355-386.
BOHLE, D. y GRESKOVITS, B., 2012. Capitalist Diversity on Europe’s Periphery, Ithaca yLondres, Cornell University Press.
BÖRÖCZ, J., 2012. «Notes on the Geopolitical Economy of Post-State-Socialism», en:Solinger, D.J. y Bandelj, N., eds., Socialism Vanquished / Socialism Challenged(1989-2011), Nueva York, Oxford University Press, pp. 103-124.
Capitalismo con adjetivos 1279
BRENNER, N., PECK, J. y THEODORE, N., 2010. «Variegated Neoliberalization:Geographies, Modalities, Pathways», en Global Networks, 10 (2), pp. 182-222.
BRUFF, I., 2011. «What About the Elephant in the Room? Varieties of Capitalism,Varieties in Capitalism», en New Political Economy, 16 (4), pp. 281-500.
BRUSZT, L., 2012. «Political Regime Types and Varieties of Post-Socialist Capitalism inthe Era of Globalization», en: Ido, M., ed., Varieties of Capitalism, Types ofDemocracy and Globalization, Londres, Routledge, pp. 193-216.
BRUSZT, L. y GRESKOVITS, B., 2009. «Transnationalization, Social Integration, andCapitalist Diversity in the East and the South», en Studies in ComparativeInternational Development, 44 (4), pp. 411-434.
BUCHEN, C., 2007. «Estonia and Slovenia as Antipodes», en: Lane, D. y Myant, M.,eds., Varieties of Capitalism in Post-Communist Countries, Basingstoke, Palgrave,pp. 65-89.
BURAWOY, M., 2000 [1999]. «Velikaia involiutsiia: reaktsiia Rossii na rynok», en Rubezh,15, pp. 5-35.
—————, 2003 [2001]. «Neoklassicheskaia sotziologuiia: Ot kontsa kommunizma kkontsu klassov», en Rubezh, 18, pp. 4-28.
—————, 2003. «For a Sociological Marxism: The Complementary Convergence ofAntonio Gramsci and Karl Polanyi», en Politics & Society, 31 (2), pp. 193-261.
—————, 2009 [2001]. «Tranzit bez transformatsii: involiutsiia Rossii kkapitalizmy», en Sotsiologuicheskie Issledovaniia, 9, pp. 3-12.
CHRISTENSEN, P. T., 2013. «Russia as Semiperiphery: Political Economy, the State, andSociety in the Contemporary World System», en: Robinson, N., ed., The PoliticalEconomy of Russia, Lanham, Rowman & Littlefield, pp. 169-189.
CLARKE, S., 2008. «Globalisation and the Uneven Subsumption of Labour under Capitalin Russia», en: Taylor, M., ed., Global Economy Contested: Power and ConflictAcross the International Division of Labour, Londres, Routledge, pp. 32-50.
DERLUGUIAN, G., 2011. «The Post-Soviet Recoil to Periphery», en: Calhoun, C. yDerluguian, G., eds., Aftermath: A New Global Economic Order?, Nueva York,New York University Press, pp. 209-234.
DERLUGUIAN, G. y WALLERSTEIN, I., 2012. «Rossiia v mirosistemnoi perspektive», en:Lipman, M. y Petrov, N. eds., Rossiia-2020: Stsenariii razvitiia, Moscú,Rossiiskaia politicheskaia entsiklopediia (ROSSPEN), pp. 39-57.
DRAHOKOUPIL, J. y MYANT, M., 2012. «The European Sub-Prime? Financial Crisis andthe East-European Periphery», en: Nousios, P., Overbeek, H. y Tsolakis, A., eds.,Globalisation and European Integration: Critical Approaches to Regional Orderand International Relations, Londres, Routledge, pp. 130-153.
DZARASOV, R., 2009. «Metodologuiia N. A. Tsagolova v issledovanii nakopleniia kapitalav sovremennoi Rossii», en Vestnik Moskovskogo Universiteta, serie 6: Ekonomika,3, pp. 3-29.
1280 Yuriy Dergunov
DZARASOV, R., 2010. «Rossiiskii kapitalizm: anatomiia ekspluatatsii», en Al’ternativy, 4,pp. 33-46.
—————, 2011. «Krizis kapitalizma i obshchestvennyi stroi novoi Rossii», en Polis,4, pp. 41-60.
—————, 2013. The Conundrum of Russian Capitalism: The Post-Soviet Economyin the World System, Londres, Pluto Press.
DUSSEL, E., 1993. Hacia un Marx desconocido. Un comentario de los Manuscritos del61-63, México, Siglo XXI/UAM-I.
EBENAU, M., 2013. «Varieties of Capitalism or Dependency? A Critique of the VoCApproach for Latin America», en Competition & Change, 16 (3), pp. 206-223.
EYAL, G., SZELÉNYI, I. y TOWNSLEY, E., 2003. «On Irony: An Invitation to Neo-ClassicalSociology», en Thesis Eleven, 73, pp. 5-41.
FABRY, A., 2011. «From Poster Boy of Neoliberal Transformation to Basket Case:Hungary and the Global Economic Crisis», en: Dale, G. (2011), First theTransition, Then the Crash: Eastern Europe in the 2000s, Londres, Pluto Press,pp. 203-228.
FELDMAN, M., 2007. «The Origins of Varieties of Capitalism: Lessons from Post-Socialist Transition in Estonia and Slovenia», en: Hancké, B., Rhodes, M.,Thatcher, M., eds., Beyond Varieties of Capitalism: Conflicts, Contradictions andComplementarities in the European Economy, Oxford, Oxford University Press,pp. 328-350.
FINE, B. y MILONAKIS, D., 2009. From Economics Imperialism to Freakonomics: TheShifting Boundaries between Economics and other Social Sciences, Londres,Routledge.
GRESKOVITS, B., 2009 [2005]. «Leading Sectors and the Variety of Capitalism in theEastern Europe», en: Pickles, J., ed., State and Society in Post-Socialist Economies,Basingstoke, Palgrave, pp. 19-46.
HALL, P.A. y SOSKICE, D., eds., 2001a. Varieties of Capitalism: The InstitutionalFoundations of Comparative Advantage, Cambridge, Cambridge University Press.
HALL, P.A. y SOSKICE, D., 2001b. «An Introduction to Varieties of Capitalism», en: Hall,P.A. y Soskice, D., eds., Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations ofComparative Advantage, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 1-68.
HARDY, J., 2007. «The Transformation of Post-Communist Economies in a GlobalisedEconomy: The Case of Poland», en Research in Political Economy, 24, pp. 131-162.
HOFBAUER, H. y KOMLOSY, A., 2000. «Capital Accumulation and Catching-UpDevelopment in Eastern Europe», en Review (Fernand Braudel Center), 23 (4),pp. 459-501.
Capitalismo con adjetivos 1281
HOLMAN, O., 2010. «The Double Transformation in Central and Eastern Europe: aHeterodox International Political Economy Perspective», en Emecon: Employmentand Economy in Central and Eastern Europe, Available 6.01.2014 at http://www.emecon.eu/current-issue/debatte/holman/
HOLUBEC, S., 2010. «Catch Up and Overtake the West: The Czech Lands in the World-System in the Twentieth Century», en Debatte: Journal of Contemporary Centraland Eastern Europe, 18 (1), pp. 29-51.
JESSOP, B., 2012. «Rethinking the Diversity and Variability of Capitalism: On VariegatedCapitalism in the World Market», en: Lane., C. y Wood, G.T., eds., CapitalistDiversity and Diversity within Capitalism, Londres, Routledge, pp. 209-237.
KAGARLITSKII, B., 2009. Periferiinaia imperiia: tsikly russkoi istorii, Moscú, Algoritm,Eksmo.
KING, L.P., 2007. «Central European Capitalism in Comparative Perspective», en:Hancké, B., Rhodes, M., Thatcher, M., eds., Beyond Varieties of Capitalism:Conflicts, Contradictions and Complementarities in the European Economy,Oxford, Oxford University Press, pp. 307-327.
KING, L.P., 2010. «The Role of Existing Theories and the Need for a Theory ofCapitalism in Central Eastern Europe», en Emecon: Employment and Economy inCentral and Eastern Europe, consultado el 6.01.2014 en http://www.emecon.eu/current-issue/debatte/king/
KNELL, M. y Srholec, M., 2007. «Diverging Pathways in Central and Eastern Europe»,en: Lane, D. y Myant, M., eds., Varieties of Capitalism in Post-CommunistCountries, Basingstoke, Palgrave, pp. 40-62.
KOMLOSY, A. y HOFBAUER, H., 2008. «Osobennost’ Vostochnoi Evropy, ili Istoriiaperiferizatsii», en Mirovaia Ekonomika i Mezhdunarodnye Otnosheniia, 4, pp. 57-63.
LANE, D., 2012. «Postsocialist States in the System of Global Capitalism: aComparative Perspective», en: Boschi, R. y Santana, C.H., eds., Development andSemi-Periphery: Post-Neoliberal Trajectories in South America and CentralEastern Europe, Londres, Anthem Press, pp. 19-43.
—————, 2014. The Capitalist Transformation of State Socialism: The Making andBreaking of State Socialist Society, and What Followed, Londres, Routledge.
MARINI, R.M., 2008 [1973]. «Dialéctica de la dependencia», en: Marini, R.M., AméricaLatina, dependencia y globalización. Fundamentos conceptuales, Bogotá, Siglo delHombre - CLACSO, pp. 107-149.
MARTIN, R., 2013. Constructing Capitalisms: Transforming Business Systems in Centraland Eastern Europe, Oxford, Oxford University Press.
MYANT, M. and DRAHOKOUPIL, J., 2011. Transition Economies: Political Economy inRussia, Eastern Europe and Central Asia, Hoboken, Wiley.
1282 Yuriy Dergunov
MYANT, M. y DRAHOKOUPIL, J., 2012. «International Integration, Varieties of Capitalismand Resilience to crisis in Transition Economies», en Europe-Asia Studies, 64 (1),pp. 1-33.
MYKHNENKO, V., 2005. «What Type of Capitalism in Post-Communist Europe?», enActes du GERPISA, 39, pp. 83-112.
——————, 2007a. «Poland and Ukraine: Institutional Structures and EconomicPerformance», en: Lane, D. y Myant, M., eds., Varieties of Capitalism in Post-Communist Countries, Basingstoke, Palgrave Macmillan, pp. 124-145.
——————, 2007b. «Strengths and Weaknesses of “Weak Co-Ordination”:Economic Institutions, Revealed Comparative Advantages, and Socio-EconomicPerformance of Mixed Market Economies in Poland and Ukraine», en: Hancké, B.,Rhodes, M., Thatcher, M., eds., Beyond Varieties of Capitalism: Conflicts,Contradictions and Complementarities in the European Economy, Oxford, OxfordUniversity Press, pp. 351-378.
NESVETAILOVA, A., 2004. «From “Transition” to Dependent Development: the NewPeriphery in Global Financial Capitalism», en: Robinson, N., ed., Reforging theWeakest Link: Global Political Economy and Post-Soviet Change in Russia,Ukraine and Belarus, Aldershot, Ashgate, pp. 127-151.
NÖLKE, A., 2012. «The Rise of the “B(R)IC Variety of Capitalism”: Towards a NewPhase of Organized Capitalism?», en: Overbeek, H. y van Apeldoorn, B., eds.,Neoliberalism in Crisis, Basingstoke, Palgrave, pp. 117-137.
NÖLKE, A. y CLAAR, S., 2013. «Varieties of Capitalism in Emerging Economies», enTransformation, 81/82, pp. 33-54.
NÖLKE, A. y Vliegenthart, A., 2009. «Enlarging the Varieties of Capitalism: the Emergence ofDependent Market Economies in East Central Europe», en World Politics, 64 (4),pp. 670-702.
PECK, J. y THEODORE, N., 2007. «Variegated Capitalism», en Progress in HumanGeography, 31 (6), pp. 731-772.
POLANYI, K., 2002 [1944]. Velikaia transformatsiia: politicheskie i ekonomicheskie istokinashego vremeni, Sankt-Peterburg, Aleteia.
PONTUSSON, J., 2005. «Varieties and Commonalities of Capitalism», en: Coates, D., ed.,Varieties of Capitalism, Varieties of Approaches, Basingtoke, Palgrave, pp. 163-188.
RAVIV, O., 2008. «Central Europe: Predatory Finance and the Financialization of theNew European Periphery», en: Robertson, J., ed., Power and Politics AfterFinancial Crises: Rethinking Foreign Opportunism in Emerging Markets,Basingstoke, Palgrave, pp. 168-186.
SAMARY, C., 2010. «The Eastern Periphery of the European Union Faced with theGlobal Crisis», consultado el 6.01.14 en http://www2.euromemorandum.eu/uploads/background_paper_samary_eastern_periphery.pdf
Capitalismo con adjetivos 1283
SHIELDS, S., 2008. «How the East was Won: Transnational Social Forces and theNeoliberalisation of Poland’s Post-Communist Transition», en Global Society, 22(4), pp. 445-468.
SIMON, R., 2009. «“Upper Volta with gas”? Russia as Semi-Peripheral State», en: Worth,O. y Moore, P., eds., Globalization and the «New» Semi-Peripheries, Basingstoke,Palgrave, pp. 120-137.
————, 2010. «Passive Revolution, Perestroika, and the Emergence of the NewRussia», en Capital & Class, 34 (3), pp. 429-448.
SOMMERS, J. y BERZINS, J., 2011. «Twenty Years Lost: Latvia’s Failed Development inthe Post-Soviet World», en: Dale, G. (2011) First the Transition, Then the Crash:Eastern Europe in the 2000s, Londres, Pluto Press, pp. 119-142.
STREECK, W., 2010. «E Pluribus Unum? Varieties and Commonalities of Capitalism»,MPIfG Discussion Paper 10/12, consultado el 6.01.14 en http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp10-12.pdf
SZELÉNYI, I., 2010. «The New Grand Bourgeoisie under Post-Communism: CentralEurope, Russia and China Compared», UNU-WIDER Working Paper 2010/63,consultado el 6.01.14 en http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/2010/en_GB/wp2010-63/_files/83560616904687630/default/wp2010-63.pdf
SZELÉNYI, I, EYAL, G. y TOWNSLEY, E., 2008 [1998]. Postroenie kapitalizma bezkapitalistov. Obrazovanie klassov i bor’ba elit v postkommunisticheskoi Evrope,Kiev, Institut Sotsiologuiia NANU.
TAMÁS, G.M., 2011. «Marx on 1989», en: Dale, G. (2011) First the Transition, Then theCrash: Eastern Europe in the 2000s, Londres, Pluto Press, pp. 21-45.
TICKTIN, H., 2002. «Why the Transition Failed: Towards a Political Economy of thePost-Soviet Period in Russia», en Critique: Journal of Socialist Theory, 30 (1), pp.13-41.
TICKTIN, H., 2008. «Political Economy of a Disintegrating Stalinism», en Critique:Journal of Socialist Theory, 36 (1), pp. 73-89.
UPCHURCH, M., 2012. «Persistent Economic Divergence and Institutional Dysfunction inPost-Communist Economies: An Alternative Synthesis», en Competition &Change, 16 (2), 112-129.
VAN DER PIJL, K., 1993. «State Socialism and Passive Revolution», en: Gill, S., ed.,Gramsci, Historical Materialism and International Relations, Cambridge,Cambridge University Press.
VLIEGENTHART, A., 2010. «Bringing Dependency Back In: the Economic Crisis in Post-Socialist Europe and the Continued Relevance of Dependent Development», enHistorical Social Research, 35 (2), pp. 242-265.
WALLERSTEIN, I., 2006 [2004]. Mirosistemnyi analiz: vvedenie, Moscú, Territoriiabudushchego.
WORTH, O., 2005. Hegemony, International Political Economy and Post-CommunistRussia, Aldershot, Ashgate.
WORTH, O., 2011. «Autocratic Neoliberalism and Beyond: Russia’s Caesarist Journeyinto the Global Political Economy», en: Dale, G. (2011) First the Transition, Thenthe Crash: Eastern Europe in the 2000s, Londres, Pluto Press, pp. 100-115.