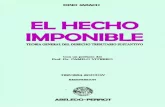unión marital de hecho - Universidad de los Andes
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of unión marital de hecho - Universidad de los Andes
UNIÓN MARITAL DE HECHO
EVOLUCIÓN Y NUEVOS RETOS
PRESENTADA POR:
CARLOS EDUARDO PADILLA VILA
DIRECTORA:
FARIDY JIMÉNEZ VALENCIA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE DERECHO
BOGOTA D.C. JUNIO DE 2004
2
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
PRIMERA PARTE.- Concubinato y Unión de Hecho: Evolución legislativa.
1. Un siglo de evolución legislativa hacia la Unión Marital de Hecho 6
2. La Ley 54 de 1990. 9
3. Análisis Jurisprudencial en Materia de Uniones de Hecho 11
3.1 Diferencia entre la Unión Marital de Hecho y Matrimonio 11
3.2 Familia, Unión Marital de Hecho y Matrimonio 12
3.3 Conflicto entre el vínculo civil y el vínculo natural en cuanto al
Acceso a la seguridad social 14
SEGUNDA PARTE.- Legislaciones Especiales
4. El caso de la Pareja Homosexual 16
4.1 El. Homosexualismo. Tratamiento Jurisprudencial 17
4.1.1 Unión Marital de Hecho y Homosexuales 18
4.1.2 Homosexuales en la Fuerza Pública 21
4.1.3 La Homosexualidad como causal de mala conducta 24
4.1.4 Conductas homosexuales en centros de educación 26
4.1.5 Acceso a la Seguridad Social 28
4.2 Inmutabilidad Dogmática El proceso legislativo hacia el
reconocimiento de la pareja homosexual. 31
5. Conclusiones 40
Bibliografía
3
Anexo: Fichas de las Sentencias de la Corte Constitucional producidas en desarrollo
de la Investigación Dirigida “Uniones de hecho desde una perspectiva legal,
jurisprudencial y doctrinal. Avances y Retrocesos.”
4
Unión Marital de Hecho
Evolución y Nuevos Retos
Introducción
Desde principios de la última década del siglo pasado, el debate sobre el
reconocimiento de derechos de minorías sexuales ha cobrado gran relevancia
en el ámbito político y social tanto en Colombia, como en gran parte de los
países “occidentales”. Producto del debate y las tendencias mundiales
respecto al tema, en varias oportunidades, hasta ahora sin éxito, se han
puesto a consideración del Congreso en Colombia, distintos proyectos de Ley
tendientes al reconocimiento de los derechos fundamentales de esta minoría.
Sin embargo, pese a los esfuerzos políticos por poner en evidencia la
discriminación que implica el desamparo legal al que se enfrentan en la
actualidad, y los fundamentos constitucionales y sociales que respaldaron con
creces cada una de las iniciativas parlamentarias, durante el trámite
legislativo pesó más el tradicionalismo irracional y la opinión de mayorías que
se niegan a entender el concepto de Estado social de derecho, pluralismo e
igualdad.
En desarrollo de la Investigación Dirigida titulada “Uniones de hecho desde
una perspectiva legal, jurisprudencial y doctrinal. Avances y Retrocesos.”, a
cargo de Faridy Jiménez Valencia, realicé un estudio a nivel de proceso
legislativo y jurisprudencia constitucional colombiana, cuyo propósito fue
acercarme a identificar los avances y retrocesos que, en materia de
protección a la unión marital de hecho en general, y en unión de hecho
5
conformada por parejas homosexuales en particular, ha tenido la evolución
de nuestro Derecho. Para tal fin, el estudio se dividió, en primer lugar, en la
recopilación y análisis de los antecedentes e información relativa a los
distintos procesos que se llevaron o se están llevando a cabo en el Congreso
y a nivel político entorno al debate al reconocimiento, y la promulgación de
una ley que reconozca los derechos de las minorías sexuales, y en segundo
lugar, una lectura crítica a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para
establecer las líneas y cambios de precedente judicial, en cada uno de los
temas abordados por la Corte.
Esta monografía recoge de manera somera la información y análisis
realizados durante la investigación, y plantea los resultados, conclusiones y
reflexiones a los se llegó después del ejercicio.
6
PRIMERA PARTE
Concubinato y Unión de Hecho: Evolución legislativa.
1. Un siglo de evolución legislativa hacia la Unión Marital de
Hecho
En Colombia, solo a partir de la promulgación de la Ley 54 de 1990, las
“uniones de hecho”, como se han denominado, fueron incorporadas al
sistema legal, mediante la regulación de sus efectos patrimoniales y otros
derechos y deberes entre los individuos que la conforman. Sin embargo, ya
con anterioridad, encontramos en algunas leyes promulgadas durante el siglo
XX e incluso algo antes, regulación casi tangencial que hace referencia a los
efectos jurídicos de la relación de concubinato, la cual procederé a enunciar
rápidamente; de su lectura es posible advertir cierto grado de evolución
legislativa:
Por primera vez en nuestro Código Civil de 1873, se establece la noción de
concubinato, con el único fin de establecer una presunción de paternidad; el
Código Penal de 1890 por su parte, tipificó como delito esa conducta descrita
por la noción clásica de concubinato, tipo que desaparecería posteriormente
del ordenamiento.
Luego en 1936 fue promulgada la ley 45, cuyo artículo 4º, reformado
posteriormente por la ley 75 de 1968, hizo mención a la relación de
concubinato, refiriéndose a la misma como “cuando los presuntos padres han
7
tenido relaciones sexuales estables, de manera notoria, aunque no hayan
vivido bajo el mismo techo, ni puedan contraer entre sí matrimonio legítimo”.
En desarrollo de la anterior, la ley 75 de 1968 – “ley de paternidad
responsable” –, complementada por la Ley 29 de 1982 reconoció a los hijos
extramatrimoniales los mismos derechos sucesorales que a los hijos
concebidos dentro del matrimonio.
Por su parte, la ley orgánica de seguridad social en Colombia – Ley 90 de
1946 – otorgó a la concubina el derecho de ser beneficiaria de prestaciones e
indemnizaciones por la invalidez o muerte del concubino.
En materia de Seguridad Social, además del reconocimiento ya consagrado
en la ley 90 de 1945, el Acuerdo 536 de 1974 del Consejo Directivo del
Instituto de Seguros Sociales otorgó a la concubina el derecho a las
prestaciones asistenciales en caso de maternidad; y, las leyes 12 y 113 de
1976 y 1985 respectivamente, reconocieron el derecho a la pensión de
jubilación a los concubinos cuando el trabajador fallece antes de cumplir con
el requisito de edad.1
Vemos como entonces, durante casi un siglo de desarrollo legislativo, desde
que fuera publicado el Código Civil (1873) y hasta 1985, el mero concepto
hacia el concubinato sufrió una evolución gigantesca; de ser penalizada la
conducta en Código Penal de 1890, pasando por la regulación de las
relaciones jurídicas derivadas del mismo, especialmente en cuanto al tema de
paternidad, y finalmente se desarrollo cierto reconocimiento de derechos de 1 Las leyes en materia de concubinato y reconocimiento de los derechos que se describen, aparecen enunciadas en la exposición de motivos del Proyecto de Ley Número 107 Cámara de 1988; Publicado en Anales del Congreso; 31 de agosto de 1988; pg. 14.
8
los individuos derivados de dicha relación. Así, nuestro legislador mediante un
proceso lento empieza a incorporar al ordenamiento una regulación cuya
clara tendencia es el reconocimiento jurídico de las consecuencias derivadas
del concubinato o “unión libre”, dado respuesta entonces a una realidad que,
resultado de la propia transformación de la sociedad, claramente desbordaba
la regulación hasta entonces existente.
Sin embargo, la problemática más grande que suscitaba la unión libre aún no
se encontraba resuelta; si bien se habían reconocido algunas de sus
consecuencias, no existía como tal un reconocimiento a la relación
establecida entre los individuos, y por lo tanto, no existían relaciones jurídicas
reguladas como tal entre ellos. La comunidad patrimonial entonces planteó
un nuevo debate y una nueva necesidad que debió ser tratada por el
legislador, y que ya encontraba asidero en decisiones adoptadas por las altas
Cortes que se veían obligadas a recurrir a herramientas interpretativas para
superar el vacío legal, al resolver casos en los que, patrimonios que habían
sido construidos por una pareja sin un vínculo matrimonial, debían ser
divididos o adjudicados o reconocidos a uno u otro miembro. Aunque no es
común encontrar sentencias de la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado que establezcan claramente un precedente judicial en ese sentido, sí
se pueden destacar algunas de las posiciones adoptadas por ella como la
relación patrimonial que da origen a sociedad de hecho o por los hechos, la
relación patrimonial que da origen al enriquecimiento sin causa, e incluso,
“una situación jurídica protegida” de la concubina”.2
2 “La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, al promediar este siglo, fue la encargada de comenzar el proceso de hacer justicia en el caso de las uniones libres, en favor de la mujer, generalmente la parte más débil de la relación, en razón de factores económicos y culturales, es decir, sociales en general. La corriente renovadora de la jurisprudencia, fue una de las consecuencias de las
9
Pese a que la problemática de la conformación patrimonial de la unión de
hecho siempre estuvo presente, los registros encontrados muestran que sólo
hasta finales de la década de los ochenta fue puesto a consideración en el
Congreso un proyecto legislativo mediante el cual se pretendía regularan las
relaciones patrimoniales y efectos jurídicos de la convivencia mutua y
continua en pareja, sin la necesidad de que intermediara un vínculo civil entre
los concubinos. Esta necesidad de regulación originada en el desarrollo de la
sociedad y los individuos, aunque manifiesta durante décadas, sólo encontró
una respuesta en el Congreso, cuando en 1988 la Representante María Isabel
Mejía Marulanda presentó por primera vez el “Proyecto de Ley No. 107 –
Cámara de 1988 – por el cuál se legisla sobre el régimen patrimonial entre
compañeros permanentes”3, que a la postre se convertiría en la Ley 54 de
1990, en la cual se estableció en régimen patrimonial entre compañeros
permanentes, sus requisitos, efectos, etc.
Se concluye claramente como el ejercicio legislativo de aquel entonces daba
respuesta a requerimientos sociales cuya inobservancia, hasta entonces,
había causado un grave detrimento a los derechos de los individuos.
profundas transformaciones legislativas de los años treinta, en lo que tiene que ver con la mujer casada, iniciadas con la ley 28 de 1932. Era natural que las leyes que elevaban la condición de la mujer casada y de los hijos naturales, movieran a los jueces en defensa de la concubina, en un país donde aproximadamente la mitad de las uniones son de hecho.
“Fue así como se construyó la teoría de la sociedad de hecho entre concubinos, teoría que representó un segundo paso en el camino hacia la igualdad económica de los miembros de la pareja, pues el primero se había dado al aplicar la teoría del enriquecimiento sin causa y hacer, en consecuencia, titular de la acción in rem verso al concubino cuyo trabajo había sido una de las causas para la adquisición de bienes en cabeza del otro.” Ver Sentencia C – 239 de 1994.- M.P. Jorge Arango Mejia.
3 En Anales del Congreso; Miercoles 31 de agosto de 1988; página 14.
10
2. La Ley 54 de 1990.
Es claro entonces como la norma que regula las uniones matrimoniales de
hecho en Colombia es la ley 54 de 1990. No obstante ella es anterior a la
Constitución Política de 1991, se encuentra en concordancia con sus
principios, y encuentra relación especialmente en el artículo 42, que establece
que la familia se constituye por la decisión de un hombre y una mujer de
contraer matrimonio o por la voluntad de conformarla, como en el caso de las
uniones de maritales de hecho, y en los principios de igualdad, libre
desarrollo de la personalidad.
Su ámbito de aplicación se restringe a las personas de distinto sexo que
forman una comunidad de vida de manera estable y permanente (por lo
menos durante 2 años) sin estar impedidos legalmente para contraer
matrimonio conforme al Código Civil colombiano, o que teniendo un
impedimento legal para contraerlo hayan convivido de manera estable y
permanente durante dicho lapso de tiempo, con posterioridad a la disolución
y liquidación de anteriores sociedades conyugales.
Conforme a lo anterior, la Unión Marital de Hecho se constituye por la mera
convivencia estable y permanente, siempre que se cumplan los requisitos; sin
embargo, adicionalmente el art. 2 permite que la sociedad patrimonial
surgida de la Unión sea declarada judicialmente. Vale la pena aquí hacer
claridad al respecto; por una parte, la Unión Marital se conforma por el hecho
de la convivencia estable y permanente; de ella surge entonces la sociedad
patrimonial, que podrá ser declarada judicialmente a solicitud de cualquiera
de sus miembros.
11
Esta sociedad patrimonial se encuentra así mismo regulada por la ley, e
impone a la pareja un régimen similar al régimen patrimonial entre cónyuges
consagrado en el Libro IV, Capítulo II del Código Civil. Sin duda este fue uno
de los grandes logros y sino el mas importante, el principal objetivo de la ley
de Unión Marital de Hecho.
3. Análisis Jurisprudencial en Materia de Uniones de Hecho.
Con la expedición de la nuestra Constitución Política de 1991, y gracias al
artículo 42º, el tema de familia y uniones maritales adquirió el rango y la
protección constitucional; debió entonces la Corte Constitucional entrar a
dilucidar el alcance del artículo 42º, la constitucionalidad de la ley 54 de
1990, y los temas relacionados con el debate unión marital de hecho – familia
– matrimonio, dentro de los cuales destacaré algunos de los mas frecuentes o
controvertidos.
3.1 Diferencia entre la Unión Marital de Hecho y Matrimonio
Sentencia C – 239 de 1994
M.P. Jorge Arango Mejia
Ante la demanda de inconstitucionalidad de los artículos primero y séptimo de
la Ley 54 de 1990 debió la Corte analizar si se estaba dando un trato distinto
y derechos distintos a la pareja conformada por el matrimonio y aquella
conformada por la unión marital de hecho; al respecto se destaca el siguiente
pronunciamiento:
12
“Es erróneo sostener que la Constitución consagre la absoluta igualdad entre el matrimonio y la unión libre, o unión marital de hecho. Sostener que entre los compañeros permanentes existe una relación idéntica a la que une a los esposos, es afirmación que no resiste el menor análisis, pues equivale a pretender que pueda celebrarse un verdadero matrimonio a espaldas del Estado, y que, al mismo tiempo, pueda éste imponerle reglamentaciones que irían en contra de su rasgo esencial, que no es otro que el de ser una unión libre.”
El planteamiento de la Corte entonces contrastará con decisiones posteriores
que la misma adoptaría cuando se vio abocada a resolver otras cuestiones de
relación entre Uniones Maritales de Hecho y Matrimonio, en la cuales se
aparta de esta posición original según la cual las diferencias entre uno y otra
conllevan a su regulación independiente.
3.2 Familia, Unión Marital de Hecho y Matrimonio4
Veíamos como la Corte ya en 1994 zanjaba una diferenciación expresa
respecto de la familia constituida por el matrimonio y aquella constituida por
las relaciones naturales. Ahora bien, debió entonces establecer si el
tratamiento seria igualitario para una y otra. Acá podemos notar como
cambia la Corte su precedente respecto al tema:
En la Sentencia C – 239 de 1994, la Corte es enfática en establecer que sólo
serán reconocidas como sociedades de hecho, aquellas que conforme a la Ley
53 de 1990, cumplan con los requisitos allí establecidos por el legislador para
su conformación, y especialmente el que cumplan con el requisito de
duración de la convivencia desde la entrada en vigencia de la ley, 4 Ver Sentencias: C – 239 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejia; C – 174 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía; C – 595 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía; C – 482 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T – 648 de 1998, M.P. Antonio Barrera Cabonell; C – 477 de 1999 M.P. Carlos Gaviria Díaz
13
estableciendo una clara diferenciación normativa con el las instituciones que
regulan el matrimonio; Luego en 1996, se reitera su posición cuando
mediante Sentencia C – 174 de 1996, se reafirma que la regulación que rige
las relaciones entre cónyuges debe ser, y de hecho es distinta a aquella que
rige las relaciones derivadas de la unión de hecho. Nuevamente en 1996, al
ser demandados los artículos 38, 39, 47 y 48 del Código Civil, la clasificación
de hijos legítimos e ilegítimos aunque se modifica por la de hijos
extramatrimoniales, si permite, y así lo establece la Corte, establecer una
simple diferenciación. No obstante, reconoce que unos y otros gozarán de los
mismos derechos.
Hasta aquí entonces, la Corte había asumido una posición; tratándose de
familia constituida mediante vínculos civiles, su regulación sería una, mientras
que tratándose de familia constituida por vínculos naturales, éstas tenían su
propia regulación y por ella debían regirse.
Ahora bien, es notable el cambio de precedente que a partir de 1998 tiene la
Corte cuando al realizar el análisis de constitucionalidad de la Ley 113 de
1985, y específicamente, el derecho al acceso a la pensión de sobrevivientes,
determina mediante sentencia C – 482 de 1998, que el derecho al acceso a la
pensión no discrimina si se trata de vínculos surgidos por familia civil o
natural; de ahí en adelante cambiaría la posición de la Corte, nuevamente en
Sentencia T – 648 de 1998, se establece que no deben o no pueden existir
regulaciones que establezcan una diferenciación entre una y otra; y,
finalmente en sentencia C – 477 de 1999, establece que la regulación que
debe regir la adopción no tiene porque ser diferente para la familia surgida
del vínculo civil, que de la familia surgida por le vínculo natural.
14
Es claro entonces como la Corte, cambió a partir de 1998 su precedente, para
establecer que la regulación de unos y otros debía ser igual, no obstante
previamente hubiera dicho todo lo contrario.
3.3 Conflicto entre el vínculo civil y el vínculo natural en cuanto al Acceso a
la seguridad social5
Nuevamente debió la Corte dilucidar un punto vital para el pleno
reconocimiento de la unión marital de hecho, cuando se encontraron en
conflicto el vínculo surgido de la unión civil, con aquel surgido de la unión
marital. La Corte debía establecer si para efectos de la sustitución pensional,
prevalecía uno u otro vínculo, y quién debía ser el beneficiario de la
sustitución pensional o el acceso a la seguridad social.
En este punto la Corte siempre mantuvo su posición; mientras el requisito de
temporalidad de la unión de hecho se cumpla, debe prevalecer el criterio
material por encima del criterio formal; por ende, se reconoce el derecho a
los compañeros permanentes, no obstante exista previamente un vínculo civil
de alguno de ellos. En las sentencias T – 190 de 1993; T – 553 de 1994; T
397 de 1997; T – 660 de 1998; T – 946 de 2001; T – 163 de 2003 se reitera
en cada una de ellas la prevalencia del criterio material.
5 Sentencias T – 190 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T – 553 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T – 018 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía; T 397 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T – 660 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T – 946 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T – 163 de 2003, M.P. Eduardo Monte Alegre Lynett
15
Sin embargo, llama mucho la intención la posición adoptada por la Corte en
Sentencia T – 018 de 1997, en la cual se aparta de su precedente al
establecer que tanto una como otra tendrán derecho:
“Por estimarlo de interés, la Sala considera que la reclamante, en su calidad de compañera permanente del pensionado fallecido y por perseguir una prestación imprescriptible, en principio, sin perjuicio de lo que en derecho pueda llegar a opinar el juez competente, todavía puede ser beneficiaria de la sustitución pensional, con base en lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Política. En efecto, como tal norma consagra la igualdad constitucional entre las familias constituídas por vínculos jurídicos o naturales, los derechos que se originen en uniones de hecho, de conformidad con la doctrina expuesta en la sentencia de esta Corporación número T-190 de 1993, magistrado ponente doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, pueden ser alegados sin que para ello sea imprescindible un elaborado desarrollo legal.
Pero, también la cónyuge puede tener derecho a la pensión. En consecuencia, se ordenará al Ministerio de Defensa dictar la decisión correspondiente a la sustitución de la pensión, con citación y audiencia de las señoras Ana Sofía Duque de Correa y Ligia Marulanda Ochoa. Tal decisión será la que, a juicio del Ministerio, corresponda según la ley. La parte que resulte desfavorecida con la decisión, podrá instaurar la acción pertinente ante la jurisdicción contencioso administrativa”6.
6 Sentencia T 018 de 1997. Magistrado Ponente.- Jorge Arango Mejía
16
SEGUNDA PARTE
Legislaciones Especiales
4. El caso de la pareja homosexual
Es un hecho social innegable que en la actualidad en Colombia hay un sin
numero de individuos, que siendo del mismo sexo, viven en pareja como
cualquier pareja heterosexual; de manera estable y permanente hacen
“comunidad de vida”, y sin embargo, legalmente están siendo discriminados
gracias a la ausencia de una ley que haga materiales los derechos que les son
reconocidos por la Constitución Política. La pareja homosexual, es el
resultado del constante proceso evolutivo y cambiante de nuestra sociedad, y
como tal, corresponde a nuestras instituciones jurídicas adoptar este tipo de
acontecimientos para darles cabida en el ordenamiento jurídico. La falta de
reconocimiento a derivado en múltiples problemáticas sociales, y es el
momento en que esta se manifiesta a través de la desprotección legal de la
pareja homosexual. Los individuos que optan por la homosexualidad como
una opción de vida, de una parte le son exigidos sus deberes como
ciudadano, el pago de impuestos y aportes a sistemas de seguridad social, y
el ejercicio de sus derechos políticos, pero como miembros de la comunidad
les es negado el reconocimiento legal de su condición de homosexuales, al
negarles la oportunidad de conformar junto con sus parejas patrimonios
comunes, afiliarse como beneficiarios de los sistemas de seguridad social, y
en general gozar de los privilegios y derechos de la pareja heterosexual.
Al igual que durante años sucedió con los hijos “naturales” o las “madres”
solteras, hoy la problemática de la inmutabilidad del ordenamiento jurídico la
sufre la pareja homosexual por ser la directamente afectada.
17
Aunque la Corte Constitucional mediante sus pronunciamientos ha intentado
proteger, en la medida en de sus posibilidades y a la luz de nuestra
Constitución al individuo como tal, el vacío legal esta presente y conlleva a la
problemática que sufre cuando hace comunidad de vida en pareja. No en
pocas ocasiones ha exhortado la Corte al legislador a solucionar el tema, y
aunque en distintas ocasiones iniciativas parlamentarias se han puesto a
consideración del Congreso, aún nuestro ordenamiento jurídico se encuentra
en mora de otorgar a la pareja homosexual el reconocimiento.
4.1 El Homosexualismo. Tratamiento Jurisprudencial
Como quedara arriba planteado, pese a la desprotección legal a la que se
encuentran sometidas las parejas homosexuales, los argumentos y principios
de nuestra Constitución, reflejados en los fallos de la Corte Constitucional, y
las herramientas y vehículos jurídicos puestos a disposición de los individuos,
nos acercan cada vez mas a esa realidad deseada de la igualdad material y el
reconocimiento, aunque aun queda un largo camino por recorrer.
El reconocimiento y amparo legal a las parejas homosexuales se funda en
principios constitucionales tan caros como los son el pluralismo, la dignidad
humana, la autonomía personal, la solidaridad y la igualdad. Pluralismo,
porque nuestra Constitución aboga por la coexistencia de distintas formas de
vida, el respeto a la diferencia, y la libertad de los individuos.
En esa misma línea, la libertad de opción sexual se dibuja paralelo al derecho
del libre desarrollo de la personalidad.
18
En virtud de los anteriores, la Corte Constitucional ha tenido la oportunidad
de pronunciarse y evaluar distintos aspectos relacionados con los derechos
fundamentales de las personas con diversa orientación sexual.
Aunque son muchas las sentencias proferidas por la Corte respecto al tema,
he realizado un seguimiento y análisis de las más destacadas, dentro de las
cuales se destacan los siguientes temas:
4.1.1 Unión Marital de Hecho y Homosexuales
Sentencia C – 098 de 1996
M.P. Eduardo Cifuentes
Es tal vez una de las sentencias más importantes que se hayan producido por
la Corte respecto al tema; en ella expone la realidad de la discriminación y el
desamparo legal de las parejas homosexuales, y sin embargo, tras una
análisis de la Ley 54 de 1993, y al evolución legislativa que tuvo la regulación
de la Unión Marital de Hecho, considera que la misma únicamente esta
dirigida a parejas conformadas por individuos de distinto sexo, por lo cual, no
tiene cabida ni pueden hacerse extensibles sus efectos, a la parejas
homosexuales.
"la conducta y el comportamiento homosexuales tienen el carácter de
manifestaciones, inclinaciones, orientaciones y opciones válidas y legítimas de
las personas, (…) la protección de las autoridades a todas las personas
residentes en Colombia (C.P., art. 2) tiene forzosamente que concretarse, en
esta materia, en el respeto a la libre opción sexual."
19
La Corte estableció que el hecho de que la Ley estuviese dirigida a un grupo
específico de personas, no implicaba necesariamente que ésta fuese contraria
a la Constitución al no establecer la misma un privilegio discriminatorio para
dicho grupo por encima de los derechos de los demás. Consideró así mismo
que el ejercicio del derecho fundamental no se encontraba condicionado por
la no conformación de una comunidad patrimonial.
La interpretación exegeta realizada por la Corte del artículo 42° de nuestra
Constitución, que establece que la familia se conforma entre un hombre y
una mujer, constituyo un argumento adicional que impidió hacer extensibles
los efectos de la ley a la pareja homosexual, desconociendo la protección
constitucional.
Así mismo, consideró la Corte que correspondía al legislador optar por
resolver las situaciones discriminatorias primero a un grupo determinado y
luego a otro, sin que ello implicara que las decisiones adoptadas para unos,
necesariamente debieran extenderse a otros, aún así se encontraran en
situaciones muy similares.
"las notables diferencias fundadas en el artículo 42 de la Constitución Política
que separan los dos tipos de parejas, habría que concluir (…) que se trata de
personas pertenecientes a grupos minoritarios o discriminados por la
sociedad. En este orden de ideas, sin pretender santificar o perpetuar las
injusticias existentes, no parece razonable que se supedite la solución de los
problemas que enfrenta una clase o grupo de personas, a que
simultáneamente se resuelvan los de otros grupos o se extienda de manera
automática la misma medida a aquellas personas que si bien no están
cobijadas por la norma legal soportan una injusticia de un género más o
menos afín”.
20
“El hecho de que la misma regla no se aplique a las uniones homosexuales,
no autoriza considerar que se haya consagrado un privilegio odioso, máxime
si se toma en consideración la norma constitucional que le da sustento (art.
42).
"Por último, la omisión del Legislador que le endilga el demandante, podría
ser objeto de un más detenido y riguroso examen de constitucionalidad, si se
advirtiera en ella un propósito de lesionar a los homosexuales o si de la
aplicación de la ley pudiera esperarse un impacto negativo en su contra. Sin
embargo, el fin de la ley se circunscribió a proteger las uniones maritales
heterosexuales sin perjudicar las restantes y sin que estas últimas sufrieran
detrimento o quebranto alguno, como en efecto no ha ocurrido."
Si bien las decisiones de la Corte en general se inclinan hacia el
reconocimiento y amparo pleno de los derechos de los homosexuales, y a
la no discriminación por razones de orientación sexual, en este caso, y con
razón, la Corte no encontró argumentos que permitieran que se declarase
al inexequibilidad de la Ley, pues es claro como esta se ajustaba a la
carta, y mas allá de que los argumentos expuestos por la Corte en
algunos temas hayan sido controversiales, la Ley 54 de 1990 en nada
afectaba el desarrollo de los derechos de la pareja homosexual y por el
contrario haberla declarado inexequible si hubiese implicado la
21
desprotección de las parejas cobijadas por esta, y un inmenso retroceso
en el desarrollo legislativo que hemos venido planteando. 7
Es de notar nuevamente el llamado urgente que hace la Corte en su
sentencia al legislador, para que éste promulgue una ley que materialice
los derechos de los homosexuales. No solo es claro en el texto de la
sentencia, sino que adicionalmente en las aclaraciones de voto realizadas
por los Magistrados Eduardo Cifuentes y Vladimiro Narajo es expreso.
4.1.2 Homosexuales en la Fuerza Pública
Mediante Sentencia T – 097 de 1994, con ponencia del Magistrado
Eduardo Cifuentes, la Corte conoció por primera vez el tema. En este
caso, se trataba de un estudiante de la escuela de carabineros, que
mediante un procedimiento que según declaró la Corte atentó contra el
derecho al debido proceso, fue expulsado de la institución al ser acusado
de incurrir en conductas homosexuales. A la luz del Decreto 100 de 1989,
las prácticas homosexuales constituyen una falta disciplinaria. La Corte,
sin hacer el examen de constitucionalidad de la norma en la cual se
establece la homosexualidad como falta disciplinaria, tutelo en derecho
pero con base en la violación al debido proceso por haberse tomado la
decisión mediante un procedimiento que no permitió al acusado
defenderse. Sin embargo, llama la atención en todo caso que no se
hubiese pronunciado respecto de la norma como pasándola por alto;
7 Ver: Red de Información Jurídica – Jurisprudencia Constitucional – “Los derechos de las personas con diversa orientación sexual en la jurisprudencia constitucional de Colombia”; Comisión Andina de Juristas; Lima, 26 de marzo de 2003.
22
norma a mi juicio claramente discriminatoria. Adicionalmente, es de notar
la indiferencia respecto de la discriminación que se deduce de algunos de
los planteamientos de la sentencia, según los cuales, cualquier práctica
homosexual constituye se considera una falta disciplinaria; los
homosexuales pueden hacer parte de la fuerza pública siempre que
guarden silencio respecto a su condición de tales .
Es claro pues como se evitó en esta primera oportunidad un
pronunciamiento de fondo sobre la homosexualidad como opción de vida
de los individuos en la Fuerzas Militares, y prefirió la Corte pasar de largo
el examen de constitucionalidad de una norma que de manera manifiesta
contrariaba los postulados de nuestra Constitución.
Mediante Sentencia T – 037 de 1995, con ponencia del Magistrado José
Gregorio Hernández, la Corte Constitucional se pronunció sobre la
expulsión de un estudiante de la escuela de policía, por haber incurrido
éste en conductas de homosexualismo, aún cuando las mismas no
ocurrieron al interior del plantel .
Al analizar el caso, aunque resulte desafortunada o no la expresión
utilizada, considera la Corte a la personas homosexuales como una
condición anormal del individuo8, y condena los actos públicos de
homosexualismo. La discriminación era evidente al interior de la misma
Corte, que tras considerar que el estudiante incurrió en una falta
disciplinaria por incurrir en conductas homosexuales confirmó el fallo
proferido por el Tribunal que revocaba el amparo concedido en primera
8 Sentencia T – 037 de 1995. M.P. Jose Gregorio Hernández. “La igualdad ante la ley no consiste en admitir que quien presenta una condición anormal – como la homosexualidad – (…)”
23
instancia. Tal como lo expreso el Magistrado Carlos Gaviria en su
salvamento de voto, se condeno al estudiante por homosexual y no por
indisciplinado. Condenó entonces la Corte a los homosexuales a mantener
su condición de tal escondida y constituyó evidente pronunciamiento
discriminatorio.
Posteriormente en 1999, se demando por inconstitucionalidad, la norma
del reglamento de las fuerzas militares que sancionaba con la destitución
al oficial o suboficial que se relacione o asocie con personas que registren
antecedentes penales, o sean considerados como delincuentes de
cualquier género o "antisociales como drogadictos, homosexuales,
prostitutas y proxenetas".
Mediante sentencia C – 507 de 1999, la Corte al considerar que de
acuerdo con la Constitución se consideran como fundamentales aquellos
derechos que protegen el fuero interno de las personas, admite que la
participación en la comunidad, incluyendo con ello el estamento militar,
no renuncia a su intimidad, y por tanto a ejercer su vida privada conforme
a sus propias tendencias, “siempre que objetivamente no cause un
perjuicio social”. Siendo la homosexualidad una opción sexual válida
dentro del Estado social de derecho, no puede ser entonces objeto de
discriminación alguna.
Al pronunciarse así mismo sobre el literal d) del artículo 184 del Decreto
ley 85 de 1989 según el cuál se condena “ejecutar actos de
homosexualismo”, la Corte considero exequible el artículo, en el entendido
en que se condenan los actos sexuales entre parejas del mismo sexo o
no, siempre que los mismos se ejecuten en desarrollo de la labor o
públicamente, o incluso al interior de las instalaciones de la fuerza pública.
24
Como era de esperarse de acuerdo con sus anteriores posiciones, el
Magistrado José Gregorio Hernández aclaró su voto, considerando que las
Fuerzas Militares podrían acorde con la Constitución Política, exigir que los
miembros que al conforman “tengan claramente definido su sexo. Que
sean hombres o mujeres, sin duda ni ambivalencia”.
Finalmente y luego de pasar de largo, omitir o evitar en varias ocasiones
un pronunciamiento de fondo sobre un tema tan delicado y controversial
como los es el del trato a los homosexuales en la fuerza pública,
finalmente la Corte debió pronunciarse. Si bien consideró que se declarase
inexequible el aparte del literal b), deja mucho que desear el hecho de
que la misma Corte hubiere manifestado que los homosexuales podrían
permanecer en la Fuerza Pública siempre que no hicieren pública su
condición de tales. Aunque merma en cierto sentido un pronunciamiento
que parecería discriminatorio, haciendo extensible la sanción a los actos
sexuales ya sean entre parejas del mismo sexo o no.
4.1.3 La Homosexualidad como causal de mala conducta.
En sentencia C-481de 1998, la Corte entró a revisar una norma en la
cual se establecía como causal de mala conducta el “homosexualismo”,
sobre el ejercicio de la profesión docente.
Teniendo en cuenta las implicaciones del ejercicio de la profesión docente,
la protección a los menores de edad, y la finalidad que se pretendió con la
norma demandada, la Corte consideró “inadmisible es que se presuma,
contra toda evidencia empírica, que sólo los homosexuales abusan de los
25
menores y que todos los homosexuales lo hacen (…) “la exclusión de los
homosexuales de la actividad docente es totalmente injustificada, pues no
existe ninguna evidencia de que estas personas sean más proclives al
abuso sexual que el resto de la población, ni que su presencia en las aulas
afecte el libre desarrollo de la personalidad de los educandos. Además, el
propio ordenamiento prevé sanciones contra los comportamientos
indebidos de los docentes, sean ellos homosexuales o heterosexuales.
Normas como la acusada derivan entonces de la existencia de viejos y
arraigados prejuicios contra la homosexualidad, que obstaculizan el
desarrollo de una democracia pluralista y tolerante en nuestro país.”
Adicionalmente, considero que, “no existe ninguna justificación para que
se consagre como falta disciplinaria de los docentes la homosexualidad”
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte señalo como discriminatorio el
trato diferente con ocasión de la orientación sexual, por lo cual no podría
considerarse como causal de mala conducta en los docentes la
homosexualidad.
Mas adelante en Sentencia C 373 de 2002, y sobre un caso con ciertas
similitudes, se pronunció nuevamente la Corte sobre la constitucionalidad
del parágrafo segundo del artículo 4 de la Ley 588 de 2000, el cual
contempla dentro de las faltas disciplinarias la homosexualidad,
convirtiéndola en la inhabilidad para concursar para el cargo de Notario. Al
respecto, y refiriéndose a su Sentencia anterior, manifestó la Corte:
“normas que consagran faltas disciplinarias como éstas y que prevén
sanciones que inhabilitan para concursar para el cargo de notario, son
rezago de un Estado autoritario y no pueden encontrar cabida en una
26
democracia constitucional dada su manifiesta contrariedad con los
principios que la soportan”.
Así las cosas, es claro que la Corte con fundamento en el libre desarrollo
de la personalidad principalmente, ha considerado inexequibles aquellas
normas en al cuales se sanciona el homosexualismo per se como causal
de mala conducta o inhabilidad, en cierta forma partiendo de la necesidad
de desestigmatizar a esta minoría.
4.1.4 Conductas homosexuales en centros de educación
En sentencia T-569/94, la Corte Constitucional al analizar el caso en el
cual un estudiante fue retirado de un colegio por acudir a el con el pelo
largo, maquillaje y con zapatos de tacón señaló:
“La Corte Constitucional ha sido enfática al proteger el derecho al libre
desarrollo de la personalidad de todos los individuos, y ha removido los
obstáculos que se han presentado para su realización en los casos que
han llegado a su conocimento. Pero también ha señalado que el ejercicio
de este derecho tiene limitaciones, dentro de las cuales se encuentran los
derechos de los demás. Si las conductas homosexuales invaden la órbita
de los derechos de las personas que rodean al individuo, e inclusive sus
actos no se ajustan a las normas de comportamiento social y escolar,
aquéllas no pueden admitirse ni tolerarse. En el caso presente, el menor
27
al presentarse al Colegio con zapatos de tacón, maquillado, etc. no solo
infringió el reglamento educativo, sino que también puso en evidencia su
propia condición sexual, y él mismo se encargó de que su derecho al libre
desarrollo de la personalidad no pudiera ser objeto de protección, cuando
optó por estas actitudes reprobables en contra de las condiciones
normales y sanas del ambiente escolar transgrediendo el derecho de sus
condiscípulos y el propio de su intimidad”.
Posteriormente, al estudiar el caso de un alumno de la escuela de la
Policía que fue sancionado por haber incurrido en conductas
homosexuales al interior del centro educativo. En su Sentencia T-037/95,
la Corte Constitucional considero que “el derecho al libre desarrollo de la
personalidad afirma la autonomía de cada ser humano como individuo
único e irrepetible, cuyas tendencias y naturales inclinaciones merecen
respeto en tanto no impliquen daño a otros o a la colectividad, sin que
deba entenderse que, en el ámbito educativo, la búsqueda de realización
de la persona resulte aceptable como pretexto para negar efectos a los
actos de autoridad lícitos, que son inherentes a la función educativa.”
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte no consideró atentatorio de los
derechos fundamentales la sanción a un estudiante por incurrir en una
falta que comprometía la disciplina del plantel.
Hasta aquí es claro como la Corte, sin censurar la homosexualidad como
una opción de vida válida, si admite que cuando su manifestación atente
contra los derechos de los demás individuos, o invada la órbita de los
derechos de los demás, pueda ser sancionada dicha conducta. En pocas
28
palabras, hasta entonces la Corte censura la manifestación pública de la
condición de homosexualidad en los planteles educativos.
Ahora bien, de vital importancia para la protección de los derechos de los
homosexuales resultó ser la Sentencia T – 101 de 1998. En ella, la Corte
estudia el caso de dos estudiantes que no fueron aceptados en un plantel
educativo por su condiciones de homosexuales. Siendo éste el único
criterio por el cual el rector del colegio adoptó la decisión de no recibirlos
en el plantel, la Corte consideró el hecho atentatorio de los derechos
fundamentales de los menores, y ordenó su reingreso a la institución.
“la toma de una decisión que se sustentó, no sólo en el presunto
incumplimiento de algunas formalidades sino, como lo afirma el mismo
rector, en la condición de homosexualidad de los peticionarios, hecho éste
que por si sólo desencadena una situación de discriminación que conllevó
a la vulneración de sus derechos a la educación y al libre desarrollo de la
personalidad, pues al constituirse su condición sexual en una variable, se
violó flagrantemente el mandato del artículo 13 de la C.P. Los colocaron
en situación de desigualdad respecto de aquellos jóvenes que hicieron la
misma solicitud pero que se presumen heterosexuales, al considerar como
un factor negativo la condición de los primeros.”
El planteamiento de la Corte esta vez consideró que aún conocida la
condición de homosexualidad de los individuos, ésta no podía ser un
factor que determinara o restringiera el acceso a la educación.
29
4.1.5 Acceso a la seguridad social
De acuerdo con la ley, la unión marital de hecho solo se puede predicar de
para las uniones formadas entre personas heterosexuales, y en consecuencia
el derecho de ingreso al Sistema de Seguridad Social en Salud como
beneficiarios de compañeros permanentes no se hace extensible a
compañeros permanentes de parejas homosexuales. Mediante Sentencia T –
999 de 2000, tuvo oportunidad la Corte de pronunciarse sobre el tema,
cuando se instauró una Tutela en contra de una entidad prestadora de salud,
dada la negativa de afiliación del compañero permanente “homosexual”.
Según la misma Corte, “en el caso concreto objeto de revisión, la decisión de
la entidad demandada no vulnera el derecho a la igualdad, pues el
argumento de que a otras familias, específicamente las conformadas de
hecho por heterosexuales, si se les acepta la afiliación de las compañeras o
compañeros permanentes, no es admisible, por cuanto la protección integral
que para la familia ordena la Constitución, en principio no incluye las parejas
homosexuales.”
Haciendo referencia nuevamente a la Ley 54 de 1990, y la lectura exegeta del
concepto de familia incorporado en el artículo 42 de la Constitución,
nuevamente se desconoce el derecho de la pareja homosexual. Resulta esta
una de las mas grandes incoherencias de las supuesta protección al derecho
de esta minoría. ¿Se reconoce su libertad como opción de vida pero no se les
garantiza el acceso al sistema de seguridad social? A mi juicio, este resulta
ser uno de los puntos críticos, y respecto de los cuales todavía no ha habido
un avance ni en materia legislativa ni en materia jurisprudencial. La
protección del derecho debe ser, como lo afirma la misma Corte una
protección material y no formal, que se vea reflejada en el reconocimiento y
30
la protección efectiva, y no como en el caso del acceso al sistema de
seguridad social, en su desconocimiento por la ausencia de una ley que
materialice el derecho, o la interpretación exegeta de una articulo
constitucional. Sin embargo, la posición de la Corte ha sido una, se mantiene
y aquella citada y subrayada anteriormente.
En notable, en el mismo sentido la decisión adoptada por la Corte mediante
Sentencia Unificadora SU – 623 de 2001, dentro de la cuál se resalta el
énfasis en el concepto de familia incorporado en la Constitución, y dentro del
cual no se le da cabida a la familia homosexual:
“Las disposiciones legales que determinan quienes son los beneficiarios del
afiliado en el régimen contributivo de seguridad social en salud hacen
referencia continua al concepto de familia, y dentro de ésta incluyen a “el (o
la) cónyuge o el compañero o la compañera permanente del afiliado cuya
unión sea superior a 2 años”. Como se ve a partir de la simple lectura del
título del artículo –“cobertura familiar”-, la expresión compañero o compañera
permanente presupone una cobertura familiar y por lo tanto una relación
heterosexual. Para confirmar esto basta con acudir a la definición que da la
misma Constitución del concepto de familia.”
Vale la pena también transcribir pronunciamiento de la Corte respecto del
“Test de Igualdad” que realizó para fundamentar su decisión, y en cual se
ponen de presente como el Juez Constitucional debe ser “responsable” al
realizar el estudio de la materia, dadas las implicaciones de orden económico,
presupuestal y demográfico que su decisión implicaría. A mi juicio, craso error
puesto que la consideración de factores económicos no pude ser factor para
determinar el reconocimientos de derechos:
31
El juicio que hace el juez constitucional sobre los criterios de valoración definidos por el legislador debe tener en cuenta el contexto específico del problema de distribución respectivo. Esto significa que la decisión legislativa de no incluir determinados grupos sociales históricamente marginados –en este caso los homosexuales que se encuentren haciendo vida de pareja- en la asignación de ciertos beneficios –la afiliación como beneficiarios de su pareja dentro del régimen contributivo de seguridad social en salud-, no necesariamente comporta una vulneración del derecho a la igualdad. Ello se debe a que la situación de marginación o de rechazo en la que se encuentre un sector de la población no lleva de suyo la obligación estatal de compensarla mediante la asignación de ciertos beneficios sociales sin tener en cuenta las razones o las condiciones de marginación. En estos casos de marginación social es necesario que el análisis constitucional considere también si el criterio de valoración que presuntamente ha debido tenerse en cuenta para incluir a determinado grupo como beneficiario del servicio –estar haciendo vida de pareja- resulta adecuado para proteger los derechos que se alega han sido conculcados –igualdad, seguridad social, libre desarrollo de la personalidad, salud-. En materia de seguridad social, la multiplicidad de los criterios de valoración que puede tomar en cuenta el legislador llevan a que el análisis del juez constitucional deba ser de menor rigor, puesto que existen consideraciones de orden económico, presupuestal y demográfico que implican también la necesidad de aumentar el cubrimiento de manera responsable, de tal forma que se asegure la continuidad en el servicio. En sentencia de la Corte decidió aplicar un test débil de igualdad.” Asegurar la continuidad del servicio como lo manifiesta la Corte no puede
realizarse a costa de algunos de los individuos, marginándolos del sistema.
Sin embargo a la fecha, aún esta minoría no encuentra una solución
legislativa ni la protección constitucional que le permita el acceso.
No obstante, las anteriores son solo algunas muestras de la jurisprudencia
constitucional colombiana es claro que la Corte, en la medida de lo posible y
dentro de la esfera de sus funciones, ha otorgado protección a las parejas y
individuos homosexuales, a cierto nivel mínimo. Sin embargo, deseable sería
que esta protección se extendiera a todas aquellas áreas en la cuales, estas
32
minorías sexuales se encuentran aún desprotegidas. Hoy en día, las parejas
homosexuales se ven obligadas a conformar sociedades y vehículos legales
propios del Derecho Comercial, con el fin de dar protección económica a sus
parejas; prueba de ello las tantas Escrituras Públicas que reposan en las
Notarías Publicas, que dan cuenta de las argucias a las que deben recurrir,
con el fin de evitar la marginalidad de no estar cobijados por el sistema legal.
4.2 Inmutabilidad dogmática – El proceso legislativo hacia el
reconocimiento de la pareja homosexual.
Dada la redacción exégeta, desapercibida o intencional de la ley 54 de 1990,
solo se resolvió el problema del desamparo legal a una porción de quienes se
habían encontrado afectados. De acuerdo con la misma, solamente se
conforma la unión de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros
permanentes por parejas establecidas entre un hombre y una mujer, dejando
de un lado, de plano, las parejas homosexuales que se encuentran en
situación muy similar.
Esta clara exclusión legal, carente de fundamento, fue demandada ante la
Corte Constitucional por considerar que se vulneraban, entre otros, los
derechos fundamentales a la igualdad, a la honra, al libre desarrollo de la
personalidad, el principio del pluralismo y la libertad de conciencia, al
desconocer las parejas homosexuales.
La Corte Constitucional, al hacer el examen de constitucionalidad de la norma
impugnada, en sentencia C – 098 de 1996 señaló:
33
"la protección de las autoridades a todas las personas residentes en Colombia (C.P., art. 2) tiene forzosamente que concretarse, en esta materia, en el respeto a la libre opción sexual. "No obstante se admita, en gracia de discusión, el término de comparación sugerido por el demandante (la comunidad de vida), y se pase de largo sobre las notables diferencias fundadas en el artículo 42 de la Constitución Política que separan los dos tipos de parejas, habría que concluir - en el supuesto adoptado como premisa - que se trata de personas pertenecientes a grupos minoritarios o discriminados por la sociedad. En este orden de ideas, sin pretender santificar o perpetuar las injusticias existentes, no parece razonable que se supedite la solución de los problemas que enfrenta una clase o grupo de personas, a que simultáneamente se resuelvan los de otros grupos o se extienda de manera automática la misma medida a aquellas personas que si bien no están cobijadas por la norma legal soportan una injusticia de un género más o menos afín. Si así debiera forzosamente proceder el Legislador, las soluciones serían más costosas y políticamente más discutibles, y en últimas sufrirían más todos los desvalidos y grupos débiles que verían alejadas las posibilidades reales de progreso y reivindicación de sus derechos. "Sería deseable que el Legislador, en un único acto, eliminara todas las injusticias, discriminaciones y males existentes, pero dado que en la realidad ello no es posible, esta Corte no puede declarar la inexequibilidad de una ley que resuelve atacar una sola injusticia a la vez, salvo que al hacerlo consagre un privilegio ilegítimo u odioso o la medida injustamente afecte a las personas o grupos que todavía no han sido favorecidos. "El alcance de la definición legal de unión marital de hecho, reivindica y protege un grupo anteriormente discriminado, pero no crea un privilegio que resulte constitucionalmente censurable. Según la Constitución "la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades" (C.P. art. 43) y las "relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja" (C.P. art. 42). Los derechos patrimoniales que la ley reconoce a quienes conforman la
34
unión marital de hecho, responde a una concepción de equidad en la distribución de los beneficios y cargas que de ella se derivan. A cada miembro se reconoce lo que en justicia le pertenece. El hecho de que la misma regla no se aplique a las uniones homosexuales, no autoriza considerar que se haya consagrado un privilegio odioso, máxime si se toma en consideración la norma constitucional que le da sustento (art. 42). "Por último, la omisión del Legislador que le endilga el demandante, podría ser objeto de un más detenido y riguroso examen de constitucionalidad, si se advirtiera en ella un propósito de lesionar a los homosexuales o si de la aplicación de la ley pudiera esperarse un impacto negativo en su contra. Sin embargo, el fin de la ley se circunscribió a proteger las uniones maritales heterosexuales sin perjudicar las restantes y sin que estas últimas sufrieran detrimento o quebranto alguno, como en efecto no ha ocurrido."9 (subraya fuera de texto)
El planteamiento de la Corte fue claro y contundente, la ley 54 de 1990, está
dirigida específica y exclusivamente a regular las uniones entre parejas
heterosexuales, sin que esta destinación específica a un grupo determinado,
implique la discriminación de otro que se encuentre en similares condiciones
de discriminación.
Entendió entonces la Corte que era facultad del legislador, elegir por
solucionar los problemas de discriminación en primer lugar a ciertos sectores
y luego a otros, delegando en éste la enorme responsabilidad de resolver una
realidad social atentatoria de derechos y principios fundamentales.
El reconocimiento y la reivindicación de los derechos de las minorías sexuales
en Colombia quedaron atados entonces a la voluntad política del Congreso.
9 Corte Constitucional, Sentencia C – 098 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
35
En respuesta a lo anterior, hasta finales de 1999, es decir casi 10 años
después de ser aprobada la Ley 54 de 1990, por primera vez se dio curso en
el Congreso a una iniciativa legislativa tendiente al reconocimiento. El 8 de
septiembre, la Senadora Margarita Londoño radicó en la Secretaría del
Senado el proyecto de ley “por el cual se busca proteger y reconocer los
derechos de las mujeres y hombres bisexuales y homosexuales”.
Infortunadamente10, la Secretaría del Senado asignó la discusión del proyecto
de ley a la comisión séptima del Senado, en la cual se encontraban los más
grandes opositores al mismo, entre otros, el Senador Carlos Corsi Otálora,
representante de la iglesia católica y el Senador Manuel Rosero Perea. Como
era de esperarse, el proyecto nunca supero el primer debate y fue archivado.
Nuevamente el 6 de agosto de 2001, la Senadora Piedad Cordoba presentó
ante el Senado, el Proyecto de ley No. 085 de 2001:
Esta vez, el proyecto de ley presentado fue remitido para su discusión a la
comisión primera del Senado, designando como ponente al Senador Enrique
Piñacue. Luego del análisis del proyecto, y pese a la deficiente técnica
legislativa y la debilidad de la exposición de motivos – sobre los cuales no
entraremos a discutir –, el mismo fue aprobado por nueve votos a favor y
uno en contra, de la Senadora Viviane Morales.
Sin embargo, el debate que había sido en principio programado para el mes
de noviembre de 2001, fue aplazado para el día 10 de mayo de 2002, tiempo
durante el cual, los grupos opositores liderados en el Congreso por el
10 Infortunadamente, ya que la asignación a la comisión séptima del Senado, correspondió gracias a la estrategia política de la derecha y opositores de entonces, sin embargo, está es solo la opinión de quienes realizan análisis políticos y no podemos afirmarla.
36
Senador Corsi Otálora, el Dr. Alfonso Rueda, y Marta Sáiz, lograron las
suficientes adhesiones para “hundir” el proyecto en la plenaria del Senado.
Por segunda vez, un proyecto tendiente al reconocimiento se archivaba en el
Congreso.
No obstante los fracasos anteriores, nuevamente el 6 de agosto de 2002, la
Senadora Piedad Cordoba radicó en la Secretaría del Senado, el Proyecto de
Ley Número 43 de 2002 “por el cual se reconocen las uniones de parejas del
mismo sexo, sus efectos patrimoniales y otros derechos”. El articulado, esta
vez, con mayor técnica legislativa, y con una exposición de motivos bastante
más acertada que apeló a argumentos constitucionales y sociales con gran
fuerza, se puso a consideración de los congresistas.
El artículo primero, otorga el reconocimiento jurídico a parejas del mismo
sexo que hayan convivido de manera estable, durante un periodo superior a
dos años. Así mismo, los artículos segundo y subsiguientes, permiten a
quienes se encuentren en tal situación, registrar la unión ante Notario
Público, conformando desde entonces un “patrimonio especial” al cual
ingresarán los bienes que se adquieran desde la conformación del patrimonio,
y cuya titularidad se radicaría por partes iguales a los miembros que
conformen la unión.
Adicionalmente, el proyecto pretendió garantizar derechos como los de la
seguridad social en las mismas condiciones en las que se le reconoce a los
compañeros permanentes, a heredar en el mismo orden que el cónyuge, a la
nacionalidad colombiana, a ser beneficiarios de los subsidios y beneficios
consagrados en la legislación laboral, y pactos o convenciones colectivas, a
37
adoptar decisiones en materia de salud, a la protección sobre violencia
intrafamiliar, y el derecho de alimentos mutuos, entre otros.
Por último en sus artículos finales, el proyecto quiso reiterar los principios
constitucionales de no discriminación, especialmente en los que tiene que ver
con la no discriminación por la orientación sexual, y los derechos de
asociación de la minorías sexuales en Colombia.
Lejos de ser un proyecto de ley ambicioso, mediante el cual se resolvieran la
totalidad de las injusticias e incongruencias a las que se encuentran
sometidos los homosexuales, el proyecto de ley pretendió resolver sino todos,
por lo menos los problemas mas significativos, o de mayor relevancia.
La voluntad política entonces pareció favorecer a quienes impulsaron el
proyecto, al ser remitido para su discusión a la comisión primera, en la cual
se le asignó al Ex magistrado de la de la Corte Constitucional, Dr. Carlos
Gaviria Díaz, como ponente del proyecto.
De inmediato, el proyecto se vio plagado de argumentos legales y
constitucionales que abogaban por la aprobación del mismo. El debate
planteado por el Senador Gaviria en la Comisión Primera del Senado fue
contundente y derivó en la aprobación del proyecto el 8 de octubre de 2002,
por nueve votos a favor y uno en contra de la Senadora Vivane Morales.
En el informe para primer debate enviado por el Senador Gaviria al
Presidente de la Comisión Primera Constitucional, Germán Vargas Lleras, se
destacan la necesidad imperativa de aprobación a la luz del marco
constitucional colombiano, y los argumentos sociales.
38
Ya en anteriores ocasiones, diversos conceptos favorables a la iniciativa
legislativa habían sido emitidos por distintos órganos y personalidades del
Estado. Verbigracia, el para entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes
Muñoz, en concepto emitido como defensor y que fuere enviado al Presidente
de la Comisión Primera del Senado, el 19 de noviembre de 2001, manifestó
su aprobación y respaldo al proyecto.
Aislado hasta entonces de la opinión pública, el proyecto de ley había logrado
superar la primera etapa del trámite legislativo, y cada vez lograba mayor
cantidad de adherentes y argumentos que hacían impensable su hundimiento
en la plenaria.
Sin embargo, los opositores del proyecto acudiendo a las argucias propias del
sistema legislativo, se concentraron en hacer del debate una controversia de
nivel nacional, al hacer de éste el tema central de todos los medios de
comunicación. Como primera medida, el domingo 10 de noviembre,
publicaron en diarios de amplia circulación del país un documento firmado
entre otros por el ex Presidente Julio Cesar Turbay, y el representante de la
Iglesia Católica Carlos Corsi, en el cual se ponían de presente la supuestas
consecuencias nefastas que traería para el país la aprobación del proyecto del
ley que cursaba en el congreso. Desde luego, a partir de entonces surgió la
polémica a nivel nacional por el proyecto, y el costo político para los
congresistas, cuyo motor de acción los constituyen sus potenciales electores,
adquirió una magnitud inusitada.
39
El debate hasta entonces serio y racional, se alejó de los argumentos legales
y garantistas constitucionales a los que con razón se había circunscrito, para
centrarce en argumentos y polémicas amarillistas y sensacionalistas.
En el documento, se esgrimen argumentos risibles, jurídicos “es
inconstitucional”, sociales “vulnera la familia”, biológicos “contrario a la
naturaleza”, médicos “las relaciones homosexuales propagan el sida”,
históricos “las antiguas culturas de Grecia y Roma se derrumbaron por la
práctica de la homosexualidad”, y religiosos “la Biblia la censura”.11
La errada lectura dada al proyecto de Ley según la cual “se equiparan las
parejas homosexuales a las familias tradicionales o al matrimonio”, y de la
cual nunca logró salir, cerró todas las puertas posibles en el Congreso; Los
argumentos de la oposición, principalmente los argumentos de carácter
económico rebasaron la fuerza de aquellos principios constitucionales como la
igualdad y el pluralismo que habían sido los pilares del proyecto hasta
entonces. Al parecer el costo económico de garantizar el acceso a los
sistemas de seguridad social a las parejas homosexuales preocupaba a los
congresistas mas haya que la problemática que las mismas debían enfrentar.
Por último el utilitarismo, nuevamente apelando al argumento que ha dado
lugar a las mas grandes injusticias y conflictos en nuestro país, el bienestar
de las mayorías tenía que ser protegido aún a costa del reconocimiento de
una minoría.
Es no menos que indignante, el giro y manejo que se le dio al debate político
del proyecto. La oposición logró deshacer el trabajo de quienes habían
impulsado el mismo, y tergiversar los propósitos a los que se estaban
aspirando. 11 En tal sentido ver el Editorial de “EL TIEMPO”; 19 de Noviembre de 2002.-
40
Incluso la Iglesia Católica en una proposición enviada al Congreso, que más
que proposición tiene un aire de burla, puso a consideración del mismo que
se modificara el proyecto a un único artículo en el cual se manifestara que las
parejas homosexuales tienen derecho a constituir sociedades comerciales
entre ellos con los efectos propios de la sociedad comercial.
No obstante todo el anterior trabajo de quienes impulsaron el proyecto,
principalmente el movimiento liderado por la Senadora Piedad Córdoba, y la
gran cantidad de argumentos a favor del mismo, como consecuencia de las
argucias parlamentarias de los opositores y el clima malsano que surgió
entorno al proyecto, el mismo fue archivado el 12 de noviembre de 2002 ante
una solicitud del Senador Enrique Gómez Hurtado en la plenaria del Senado.
Una vez mas, la iniciativa parlamentaria por el reconocimiento se vio truncada
por la estrategia de esa derecha irracional que se obstina en dejar a un lado
una realidad social que cada día adquiere mayor presencia y necesidades en
el ámbito social.
Hoy nuevamente se estima que el proyecto volverá a ser presentado a
consideración del Congreso en Julio del 2004; al menos esa ha sido la
posición de la Senadora Piedad Córdoba, quién esta vez aspira a que el
proyecto salga adelante para convertirse en Ley12.
12 De acuerdo con la información contenida en la página web oficial de la Senadora Piedad Cordoba – www.piedadcordoba.net -, el proyecto de ley será presentado nuevamente en julio de 2004, con algunas modificaciones menores.
41
Es claro como a lo largo de la historia los proyectos de ley que han generado
grandes controversias, incluso a nivel nacional, han sufrido varios tropiezos
teniendo que ser presentados en varias ocasiones, y no obstante han llegado
a convertirse en ley. El camino al éxito se ha ido y se esta construyendo. El
trabajo realizado por los movimientos que abogan por la aprobación de una
ley que reconozca los derechos de las parejas del mismo sexo, las tendencias
mundiales hacia el reconocimiento, y los trabajos y exposiciones al interior de
entes académicos muestran cada vez con mayor ímpetu la necesidad de su
aprobación.
Con esos antecedentes, se espera que el proyecto que será presentado en el
segundo periodo legislativo de 2004, esta vez sea aprobado por el Congreso.
42
5. Conclusiones
Luego de haber realizado la recopilación legislativa y jurisprudencial, y el
análisis de la evolución tendiente al reconocimiento, los proyectos y debates
en curso, así como de los distintos fallos proferidos por la Corte
Constitucional, en los cuales se debatió el reconocimiento a los derechos de
los homosexuales y los diversos conflictos que suponen para el Derecho,
quisiera resaltar las conclusiones a las cuales nos ha podido llevar la presente
investigación.
En primer lugar, es claro como a lo largo del siglo pasado la legislación en
Colombia, poco a poco ha ido evolucionando incorporando al sistema
regulaciones tendientes al reconocimiento de los derechos de los individuos y
a la solución de problemas sociales que los afectan, así en el caso de las
parejas conformadas como familias, sin que éstas se encontraran unidas
mediante vínculos civiles, vimos como hubo una clara evolución que paso de
la penalización y el desconocimiento, hacia el reconocimiento pleno de los
derechos, y la incorporación al sistema legal de una ley los hiciera material.
Sin embargo, vimos así mismo que dicha evolución no se dio
instantáneamente, sino por el contrario tuvo que pasar casi un siglo completo
para que poco a poco se fuera incorporando la regulación, y los avances.
Desde el desconocimiento absoluto, hoy en día el derecho en nuestro país dio
grandes pasos y cuenta con regulación expresa que incorpora las Uniones
Maritales de Hecho al sistema, otorgándoles la protección y beneficios propios
de la pareja conformada por el matrimonio.
43
Tras la expedición de la Constitución Política de 1991, surgen nuevos retos
legislativos. Principalmente incorporar al sistema una ley que materialice los
derechos consagrados en la misma a los homosexuales, quienes en la
actualidad se encuentran en una situación desamparo legal, tal y como se
encontraban a principios de siglo pasado las parejas conformadas por
vínculos naturales. El proceso legislativo sin embargo es un proceso costoso
políticamente para los congresistas dada la controvercialidad que envuelve, y
por lo tanto es claro que no será un proceso fácil de llevar por quienes
impulsan la iniciativas. No obstante, es claro como desde que fuera puesto a
consideración el primer proyecto de ley se han logrado avances en esta
materia, y el debate cada vez mas serio y fundamentado ha cobrado una
gran relevancia. Es alentador saber que la iniciativa parlamentaria sigue en
pie, y que quienes promueven el reconocimiento de la pareja homosexual
insistirán en la aprobación de una ley de reconocimiento.
En cuanto a la jurisprudencia consultada, la Corte ha intentado proteger los
derechos fundamentales de los homosexuales en los distintos ámbitos; los
cambios de precedente identificados a los largo de la investigación evidencian
que la posición de la Corte cada vez mas se inclina hacia la protección y el
reconocimiento, sin embargo, es claro que hay temas cruciales como el del
acceso a la seguridad social, en los cuales ante la ausencia de una ley, no
puede exceder su competencia, y por tanto delega en el legislador la
responsabilidad.
44
Bibliografía
Leyes
Ley 54 de 1990.- DIARIO OFICIAL. AÑO CXXVII. N. 39615. 31, DICIEMBRE,
1990. PAG. 19 LEY 54 DE 1990 (diciembre 28) por la cual se definen las
uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros
permanentes
Proyecto de Ley Número 107 de 1988; Exposición de Motivos Publicado
en Anales del Congreso; 31de agosto de 1998; pg. 14. “por el cual se legisla
sobre el régimen patrimonial entre compañeros permanentes”
Proyecto de Ley Número 85 de 2001 - Senado: Publicado en la Gaceta
No. 419 de 2001 “Por el Cuál se reconocen la uniones de parejas del mismo
sexos, sus efectos patrimoniales y otros derechos”
Proyecto de Ley Número 43 de 2002 – Senado: Publicado en la Gaceta
No. 325 de 2002 “Por la cual se reconocen las uniones de parejas del mismo
sexo, sus efectos patrimoniales y otros derechos".
Sentencias de Constitucionalidad
Sentencia No. C – 239 de 1994. Magistrado Ponente Jorge Arango
Mejía; Expediente D-445; Demanda de inconstitucionalidad del artículo 1o.
(parcial) y del inciso segundo (parcial) del artículo 7o. de la ley 54 de 1990 "
45
Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial
entre compañeros permanentes."
Sentencia No. C – 098 de 1996. Magistrado Ponente Eduardo
Cifuentes Muñoz; Demanda Nº D-911; Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 1° y el literal a del artículo 2° de la Ley 54 de 1990 "Por la
cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre
compañeros permanentes".
Sentencia No. C – 174 de 1996. Magistrado Ponente Jorge Arango
Mejía; Expediente D-1047; Demanda de inconstitucionalidad de los artículos
siguientes del Código Civil, en forma parcial: 411 numerales 1 y 4; 423,
modificado por la ley 1a. de 1976, artículo 24; 1016, numeral 5; 1025,
numeral 2; 1026, modificado por el decreto 2820 de 1974, artículo 57; 1040,
subrogado por la ley 29 de 1982, artículo 2°; 1045, modificado por la ley 29
de 1982, artículo 4°; 1046, modificado por la ley 29 de 1982, artículo 5°;
1047, modificado por la ley 29 de 1982, artículo 6°; 1051, modificado por la
ley 29 de 1982, artículo 8°; 1054; 1230; 1231; 1232; 1233; 1234; 1235;
1236; 1237; 1238 y 1266, numeral 1° del Código Civil. Y el artículo 263 del
Código Penal.
Sentencia No. C – 595 de 1996. Magistrado Ponente Jorge Arango
Mejía; Expediente D-1267; Demanda de inconstitucionalidad de los artículos
38, 39, 47 y 48 Código Civil.
46
Sentencia No. C – 481 de 1998. Magistrado Ponente Alejandro
Martínez Caballero; Expediente D-1978; Norma acusada: Artículo 46
(parcial) del decreto 2277 de 1979.
Sentencia No. C – 482 de 1998. Magistrado Ponente Eduardo
Cifuentes Muñoz; Expediente D-1986; Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 55 (parcial) de la Ley 90 de 1946
Sentencia No. C – 477 de 1999. Magistrado Ponente Carlos
Gaviria Díaz; Expediente D-2280; Demanda de inconstitucionalidad
contra los artículos 89, 91, 95 y 98 (parcialmente) del decreto ley 2737 de
1989 (Código del Menor).
Sentencia No. C – 507 de 1999. Magistrado Ponente Vladimiro
Naranjo Mesa; Expedientes D-2254; Acción pública de
inconstitucionalidad contra los artículos 65, 75, 141, 142, 143, 183, 184 y
185 del Decreto 85 de 1989.
Sentencia No. C – 373 de 2002. Magistrado Ponente Jaime
Córdoba Triviño; Expediente D-3778; Demanda de inconstitucionalidad
contra el parágrafo 2° del artículo 4° de la Ley 588 de 2000.
47
Sentencia SU – 623 de 2001. Magistrado Ponente Rodrigo Escobar
Gil; Expediente T-361534
Sentencias de Tutela
Sentencia No. T – 190 de 1993. Magistrado Ponente Eduardo
Cifuentes Muñoz; Expediente T-8658
Sentencia No. T – 097 de 1994. Magistrado Ponente Eduardo
Cifuentes Muñoz; Expediente T-23114
Sentencia T – 553 de 1994. Magistrado Ponente José Gregorio
Hernández Galindo; Expediente T-49522
Sentencia T – 569 de 1994. Magistrado Ponente Hernando Herrera
Vergara; Expediente T - 48.344
Sentencia No. T – 037 de 1995. Magistrado Ponente José Gregorio
Hernández Galindo. Expediente T-46622
Sentencia No. T – 018 de 1997. Magistrado Ponente Jorge Arango
Mejía. Expediente T-105270
Sentencia No. T – 397 de 1997. Magistrado Ponente Antonio Barrera
Carbonell; Expediente T-129538
48
Sentencia No. T – 101 de 1998. Magistrado Ponente Fabio Moron
Díaz; Expediente T-147493
Sentencia No. T – 660 de 1998. Magistrado Ponente Alejandro
Martínez Caballero; Expediente T-140598
Sentencia No. T – 684 de 1998. Magistrado Ponente Antonio Barrera
Carbonell; Expediente T-176180
Sentencia T – 999 de 2000. Magistrado Ponente Fabio Moron Díaz;
Expediente T-295332
Sentencia No. T – 946 de 2001. Magistrado Ponente Manuel José
Cepeda Espinosa; Expediente T-433038
Sentencia No. T – 163 de 2003. Magistrado Ponente Eduardo
Montealegre Lynett; Expediente T-660668
Otra Fuentes
Red de Información Jurídica – Jurisprudencia Constitucional – “Los derechos
de las personas con diversa orientación sexual en la jurisprudencia
constitucional de Colombia”;
Comisión Andina de Juristas; Lima, 26 de marzo de 2003
Adriana Mejía Ramírez y Daniel García Cañón; “¿La Familia un modelo
jurídico-moral a defender? La Homosexualidad vista a través de la
49
Jurisprudencia de la Corte Constitucional”; Universidad de los Andes; Bogotá
D.C., Enero de 2004.
JIMÉNEZ, Faridy. “La protección integral de la familia desde una perspectiva
constitucional”; Revista de Derecho Privado No. 22 de julio de 1998.
Universidad de Los Andes.
Diario “El Tiempo”; 19 de Noviembre de 2002; Editorial.
www.piedadcordoba.net
TEMA GENERAL: UNION MARITAL DE HECHO TEMAS ESPECÍFICOS: CONCUBINATO-UNIONES MARITALES DE HECHO EFECTOS
PATRIMONIALES-RETROACTIVIDAD DE LA LEY
IDENTIFICACIÓN: Sentencia C-239/94 (10 de Mayo) Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía HECHOS RELEVANTES:
1. El Congreso de Colombia expidió la Ley 54 de 1990, publicada en el Diario Oficial 39.618 de Diciembre 29 de 1990. 2. Manuel G. Salas Santacrúz demando la inconstitucionalidad del artículo 1o. (parcial) y de la expresión " disolución"
contenida en el inciso segundo del artículo 7o. de la ley 54 de 1990. 3. La Corte Constitucional DECLARAR EXEQUIBLES el artículo 1o., y el inciso segundo del artículo 7o., de la ley
54 de 1990. PROBLEMAS JURÍDICOS Problema Jurídico planteado por la Corte Constitucional ¿Está el legislador vulnerando el derecho a la igualdad al no cobijar con la entrada en vigencia de la ley 54 de 1990 dentro del concepto de Uniones Maritales de Hecho, los “derecho adquiridos por los concubinos (sociedad patrimonial entre compañeros permanentes)”, al aplicar el principio de la no retroactividad de la ley? Problemas Jurídicos Plantados por el Investigador Problema 1:¿Esta la ley 54 de 1990 dándole igual trato e iguales derechos la el Matrimonio y a las Uniones Maritales de Hecho? Problema 2 ¿Está el legislador violando el derecho a la igualdad al establecer dos procedimientos para la liquidación de las sociedades patrimoniales uno antes de la vigencia de la ley 54 de 1990 y uno posterior a la misma? Conceptos claves de la Sentencia Objeto de Análisis Concubinato Uniones Maritales de Hecho Retroactividad Relación entre conceptos Relación 1: Igualdad la ley 54 de 1990 otorga derechos a las Uniones Maritales de hecho en el aspecto patrimonial, mientras los concubinatos no la tienen. Relación 2: La no Retroactividad de la ley no general desigualdad. Tesis de la Corte Constitucional La ley 54 de 1990 representa una actitud diametralmente opuesta frente al concubinato: en tanto que la legislación anterior no le asignaba consecuencias económicas por sí mismo, la nueva ley, no sólo lo denomina unión marital de hecho, sino que hace de esta unión el supuesto de hecho de la presunción simplemente legal que permite declarar judicialmente la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Argumentos de la Corte Argumento 1: Lo que el actor pretende al pedirle a la Corte que declare la inexequiblidad de la expresión " a partir de la vigencia de la presente ley", es nada menos que el determinar que la ley tiene efecto retroactivo. Conducta que no puede asumir la Corte, por más que se invoque, equivocadamente, el principio de igualdad.
LEY-Aplicación en el tiempo/RETROACTIVIDAD DE LA LEY-Improcedencia/RETROACTIVIDAD DE LA LEY-Situaciones consolidadas
Aceptando el principio de que la ley se aplica a partir de su vigencia, corresponderá al juez, en cada caso concreto, determinar su aplicación, como ya se dijo al mencionar el recurso de casación. Por ejemplo, en relación con las uniones existentes en el momento de comenzar su vigencia la ley, habría que preguntarse si los dos años previstos en los literales a) y b) del artículo segundo, deben contarse solamente dentro de la vigencia de la misma, o pueden comprender el tiempo anterior. Pero esto es asunto de interpretación de la ley, y por consiguiente de su aplicación, y nada tiene que ver con la exequibilidad. En el fondo, lo que el actor pretende al pedirle a la Corte que declare la inexequiblidad de la expresión " a partir de la vigencia de la presente ley", es nada menos que el determinar que la ley tiene efecto retroactivo. Conducta que no puede asumir la Corte, por más que se invoque, equivocadamente, el principio de igualdad. Solo el legislador al dictar una ley, puede establecer su carácter retroactivo. Pero el juez al momento de aplicarla, no puede desconocer las situaciones jurídicas concretas ya consolidadas. Argumento 2: Es un error sostener que la Constitución consagre la absoluta igualdad entre el matrimonio y la Unión de Hecho
MATRIMONIO/UNION MARITAL DE HECHO-Diferencias Es erróneo sostener que la Constitución consagre la absoluta igualdad entre el matrimonio y la unión libre, o unión marital de hecho. Sostener que entre los compañeros permanentes existe una relación idéntica a la que une a los esposos, es afirmación que no resiste el menor análisis, pues equivale a pretender que pueda celebrarse un verdadero matrimonio a espaldas del Estado, y que, al mismo tiempo, pueda éste imponerle reglamentaciones que irían en contra de su rasgo esencial, que no es otro que el de ser una unión libre. Argumento 3:No es exacto, en consecuencia, afirmar que la ley haya dejado al arbitrio del juez la determinación del proceso que deba tramitarse para la liquidación de la Sociedad Patrimonial.
SOCIEDAD PATRIMONIAL-Liquidación Al proceso de liquidación sólo podrá llegarse después de haberse declarado judicialmente la existencia de la sociedad patrimonial. Tal declaración, por no existir un trámite especial, deberá hacerse en un proceso ordinario. Nada obsta para que los compañeros permanentes, siendo capaces civilmente y estando de acuerdo, liquiden la sociedad patrimonial por sí mismos, por escritura pública. No es exacto, en consecuencia, afirmar que la ley haya dejado al arbitrio del juez la determinación del proceso que deba tramitarse.
TEMA GENERAL: UNION MARITAL DE HECHO – Alcance TEMAS ESPECÍFICOS: PAREJA HOMOSEXUAL EXCLUIDA DE LA REGULACIÓN – OMISIÓN
LEGISLATIVA - CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY
IDENTIFICACIÓN: Sentencia C- 098/96 (07 de Marzo) Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz HECHOS RELEVANTES:
4. El Congreso de Colombia expidió la Ley de 54 de 1990, publicada en el Diario Oficial 39.618 de Diciembre 29 de 1990.
5. Germán Humberto Rincón Perfetti demando la inconstitucionalidad del artículos 1° y del literal a del artículo 2°. 6. La Corte Constitucional DECLARAR EXEQUIBLES el artículo 1o., y el literal a) del artículo segundo de la Ley 54
de 1990. PROBLEMAS JURÍDICOS Problema Jurídico planteado por la Corte Constitucional ¿ se pregunta la Corte si la referida omisión legislativa es inconstitucional. En otras palabras, ¿el legislador al regular en términos de equidad y de justicia las relaciones patrimoniales entre concubinos heterosexuales, ha debido cobijar también a las parejas homosexuales, teniendo presente que respecto de éstas puede eventualmente predicarse una comunidad de vida permanente la cual igualmente se apoya en el trabajo, ayuda y socorro mutuos y que, de otra parte, se trata de un grupo humano socialmente estigmatizado y carente de protección legal? Problemas Jurídicos Plantados por el Investigador Problema 1:¿Esta Ley 54 de 1990, al omitir la regulación para las parejas conformadas entre individuos del mismo sexo, puede ser considerada discriminatoria de las mismas? Conceptos claves de la Sentencia Objeto de Análisis Uniones Maritales de Hecho.- Alcance Régimen Patrimonial entre Compañeros Permanentes.- Aplicación Tesis de la Corte Constitucional Las disposiciones acusadas, sin embargo, no por el hecho de contraer su ámbito a las parejas heterosexuales, coartan el derecho constitucional a la libre opción sexual. La ley no impide, en modo alguno, que se constituyan parejas homosexuales y no obliga a las personas a abjurar de su condición u orientación sexual. La sociedad patrimonial en sí misma no es un presupuesto necesario para ejercitar este derecho fundamental.. Argumentos de la Corte El alcance de la definición legal de unión marital de hecho, reivindica y protege un grupo anteriormente discriminado, pero no crea un privilegio que resulte constitucionalmente censurable. Según la Constitución "la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades" y las "relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja". Los derechos patrimoniales que la ley reconoce a quienes conforman la unión marital de hecho, responde a una concepción de equidad en la distribución de los beneficios y cargas que de ella se derivan. A cada miembro se reconoce lo que en justicia le pertenece. El hecho de que la misma regla no se aplique a las uniones homosexuales, no autoriza considerar que se haya consagrado un privilegio odioso.
HOMOSEXUALES/REGIMEN PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS
El hecho de que la sociedad patrimonial objeto de la regulación, no se refiera a las parejas homosexuales, no significa que éstas queden sojuzgadas o dominadas por una mayoría que eventualmente las rechaza y margina. La ley no ha pretendido, de otro lado, sujetar a un mismo patrón de conducta sexual a los ciudadanos, reprobando las que se desvían del modelo tradicional. Son varios los factores de orden social y jurídico, tenidos en cuenta por el Constituyente, los que han incidido en la decisión legislativa, y no simplemente la mera consideración de la comunidad de vida entre los miembros de la pareja, máxime si se piensa que aquélla puede encontrarse en parejas y grupos sociales muy diversos, de dos o de varios miembros, unidos o no por lazos sexuales o afectivos y no por ello el Legislador ha de estar obligado a reconocer siempre la existencia de un régimen patrimonial análogo al establecido en la Ley 54 de 1990.
TEMA GENERAL: CONYUGE-Régimen legal diferente/ COMPAÑEROS PERMANENTES-Régimen legal diferente
TEMAS ESPECÍFICOS:
IDENTIFICACIÓN: Sentencia C 174 de 1996 (29 de Abril) Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejìa HECHOS RELEVANTES: A. Normas demandadas. El siguiente es el texto de las normas, con la advertencia de que se subraya lo demandado:
"CÓDIGO CIVIL
"ARTÍCULO 423. Modificado. L. 1a. /76, artículo 24. El juez reglará la forma y cuantía en que hayan de prestarse los alimentos, y podrá disponer que se conviertan en los intereses de un capital que se consigne a este efecto en una caja de ahorros o en otro establecimiento análogo, y se restituya al alimentante o a sus herederos luego que cese la obligación. "Igualmente, el juez podrá ordenar que el cónyuge obligado a suministrar alimentos al otro, en razón de divorcio o de separación de cuerpos, preste garantía personal o real para asegurar su cumplimiento en el futuro. "Son válidos los pactos de los cónyuges en los cuales, conforme a la ley, se determine por mutuo acuerdo la cuantía de las obligaciones económicas; pero a solicitud de parte, podrá ser modificada por el mismo juez, si cambiaren las circuntancias que la motivaron, previos los trámites establecidos en el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil. "En el mismo evento y por el mismo procedimiento, podrá cualquiera de los cónyuges solicitar la revisión judicial de la cuantía de las obligaciones fijadas en la sentencia." "ARTÍCULO 1016. En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, inclusos los creditos hereditarios: "1. Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere, y las demás anexas a la apertura de la sucesión. "2. Las deudas hereditarias. "3. Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria. "4. Las asignaciones alimenticias forzosas. "5. La porción conyugal a que hubiere lugar, en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes. El resto es el acervo líquido de que dispone el testador o la ley. "ARTÍCULO 1025. Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios: "1. El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla. "2. El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada. "3. El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo. "4. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar.
"5. El que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. "ARTÍCULO 1026. Modificado. D. 2820 /74, art. 57. Es indigno de suceder quien siendo mayor de edad no hubiere denunciado a la justicia, dentro del mes siguiente al día en que tuvo conocimiento del delito, el homicido de su causante, a menos que se hubiere iniciado antes la investigación. "Esta indignidad no podrá allegarse cuando el heredero o legatario sea cónyuge, ascendiente o descendiente, de la persona por cuya obra o consejo se ejecutó el homicidio, o haya entre ellos vínculos de consanguinidad hasta el cuarto grado, o de afinidad o de parentesco civil hasta el segundo grado, inclusive. "ARTÍCULO 1040. Subrogado. L. 29 /82, art. 2°. Son llamados a sucesión intestada: los descendientes; los hijos adoptivos; los ascendientes; los padres adoptantes; los hermanos; los hijos de éstos; el cónyuge supérstite; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. "ARTÍCULO 1045. Modificado. L. 29 /82, art. 4°. Los hijos legítimos, adoptivos y extramatrimoniales, excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la porción conyugal. "ARTÍCULO 1046. Modificado. L. 29 /82, ART. 5°. Si el difunto no deja posteridad, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo, sus padres adoptantes y su cónyuge. La herencia se repartirá entre ellos por cabezas. "No obstante, en la sucesión del hijo adoptivo en forma plena, los adoptantes excluyen a los ascendientes de sangre; en la del adoptivo en forma simple, los adoptantes y los padres de sangre recibirán igual cuota. " ARTÍCULO 1054. En la sucesión abintestato de un extranjero que fallezca dentro o fuera del territorio, tendrán los miembros de él, a título de herencia, de porción conyugal o de alimentos, los mismos derechos que según las leyes vigentes en el territorio les corresponderían sobre la sucesión intestada de un miembro del territorio. " Los miembros del territorio interesados podrán pedir que se les adjudique en los bienes del extranjero, existente en el territorio todo lo que les corresponda en la sucesión del extranjero. " Esto mismo se aplicará, en caso necesario, a la sucesión de un miembro del territorio que deja bienes en un país extranjero. " ARTÍCULO 1230. La porción conyugal es aquella parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua subsitencia. " ARTÍCULO 1231. Tendrá derecho a la porción conyugal aun el cónyuge divorciado, a menos que por culpa suya haya dado ocasión al divorcio. " ARTÍCULO 1232. El derecho se entenderá existir al tiempo del fallecimiento del otro cónyuge, y no caducará en todo o parte por la adquisición de bienes que posteriormente hiciere el cónyuge sobreviviente. " ARTÍCULO 1233. El cónyuge sobreviviente que al tiempo de fallecer el otro cónyuge no tuvo derecho a porción conyugal, no lo adquirirá después por el hecho de caer en pobreza. " ARTÍCULO 1234. Si el cónyuge sobreviviente tuviere bienes, pero no de tanto valor como la porción conyugal, sólo tendrá derecho al complemento, a título de porción conyugal.
" Se imputará por tanto a la porción conyugal todo lo que el cónyuge sobreviviente tuviere derecho a percibir a cualquier otro título en la sucesión del difunto, incluso su mitad de gananciales, si no la renunciare. " ARTÍCULO 1235. El cónyuge sobreviviente podrá, a su arbitrio, retener lo que posea o se le deba, renunciando a la porción conyugal, o pedir la porción conyugal abandonando sus otros bienes y derechos. " ARTÍCULO 1237. Si el cónyuge sobreviviente hubiere de percibir en la sucesión del difunto, a título de donación, herencia o legado, más de lo que le corresponde a título de porción conyugal, el sobrante se imputará a la parte de los bienes de que el difunto pudo disponer a su arbitrio. " ARTÍCULO 1238. El cónyuge a quien por cuenta de su porción conyugal haya cabido a título universal alguna parte en la sucesión del difunto, será responsable a prorrata de esta parte, como los herederos en sus respectivas cuotas. " Si se imputare a dicha porción la mitad de gananciales, subsistirá en ésta la responsabilidad especial que le es propia, según lo prevenido en el título de la sociedad conyugal. " En lo demás que el viudo o viuda perciba, a título de porción conyugal, solo tendrán la responsabilidad subsidiaria de los legatarios."
"CÓDIGO PENAL Decreto-Ley 100 de 1980
" ARTÍCULO 263. Inasistencia alimentaria. El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo o cónyuge, incurrirá en arresto de seis (6) meses a tres (3) años y multa de un mil a cien mil pesos. " Cuando se trate de un parentesco natural de consanguinidad, la acción penal se limitará a padres e hijos."
B. La demanda. El demandante solicita se hagan extensivos a los compañeros permanentes los derechos de los cónyuges en relación con la vocación hereditaria, el optar por porción conyugal y el solicitar alimentos. Agrega que debe dictarse por esta Corte una sentencia integradora. Considera vulnerados los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, porque se prohíbe la discriminación por razones de origen familiar y, a la libertad de conciencia, por constreñirse a las personas a contraer matrimonio para poder ser titular de dichos beneficios.
PROBLEMAS JURÍDICOS Problema Jurídico planteado por la Corte Constitucional ¿Puede hacerse extensiva la regulación de la totalidad de las normas del contrato matrimonial a las uniones maritales de hecho? Conceptos claves de la Sentencia Objeto de Análisis Unión marital de hecho Matrimonio Igualdad Relación entre conceptos Relación 1: El demandante establece que la regulación del matrimonio debe hacerse extensiva a las uniones maritales de hecho o de lo contrario se esta vulnerando el derecho a la igualdad.
Tesis de la Corte Constitucional Como se ve, no se quebranta el principio de igualdad consagrado en la Constitución, cuando se da por la ley un trato diferente a quienes están en situaciones diferentes, no sólo jurídica sino socialmente. No se olvide, como se ha dicho, que cónyuges y compañeros permanentes, tienen un estado civil diferente, según lo prevé el último inciso del artículo 42 de la Constitución. Y que el estado civil, como se ha dicho, trae consigo derechos y deberes, acordes con él y fijados por el legislador, según la evolución social. Argumentos de la Corte
ESTADO CIVIL-Su determinación corresponde a la ley/ CORTE CONSTITUCIONAL-Límites en revisión de constitucionalidad
La Constitución consagró lo que ya se había establecido en la definición transcrita, siguiendo la doctrina y la jurisprudencia: que la determinación del estado civil, su asignación, corresponde a la ley. Y es la misma ley la que señala los derechos y obligaciones correspondientes al estado civil. No es admisible pedir a la Corte Constitucional que al examinar la constitucionalidad, que no se discute y ni siquiera se pone en duda, de normas que asignan derechos y obligaciones a quienes tienen el estado civil de casados, asigne esos mismos derechos y obligaciones a quienes no tienen tal estado civil, sino uno diferente. El juez constitucional no puede crear una igualdad entre quienes la propia Constitución consideró diferentes, es decir, entre los cónyuges y los compañeros permanentes.
TEMA GENERAL: Régimen Disciplinario para Docentes TEMAS ESPECÍFICOS: DERECHO A LA IDENTIDAD SEXUAL/DISCRIMINACION POR SEXO PRINCIPIO DE
IGUALDAD-Escrutinio estricto para determinar trato diferente
IDENTIFICACIÓN: Sentencia C- 481/98 (09 de Septiembre) Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero HECHOS RELEVANTES:
1. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 46 (parcial) del decreto 2277 de 1979
ARTICULO 46. Causales de mala conducta. Los siguientes hechos debidamente comprobados, constituyen causales de mala conducta.
a- La asistencia habitual al sitio de trabajo en estado de embriaguez o la toxicomanía.
b- El homosexualismo, o la práctica de aberraciones sexuales;
c- La malversación de fondos, y bienes escolares o cooperativos,
d- El tráfico de calificaciones, certificados de estudio, de trabajo o documentos públicos;
e- La aplicación de castigos denigrantes o físicos a los educandos;
f- El incumplimiento sistemático de los deberes o la violación reiterada de las prohibiciones,
g- El ser condenado por delito o delitos dolosos;
h- El uso de documentos o informaciones falsas para inscripción o ascensos en el Escalafón, o para obtener nombramientos, traslados, licencias o comisiones;
i- La utilización de la cátedra para hacer proselitismo político;
j- El abandono de cargo
PROBLEMAS JURÍDICOS Problema Jurídico planteado por la Corte Constitucional ¿ se pregunta la Corte si la existe alguna justificación para que se consagre como falta disciplinaria de los docentes la homosexualidad, sin que ello implique una discriminación injustificada por razón de la orientación sexual? Resuelve: Declarar INEXEQUIBLE la expresión "El homosexualismo" del literal b) del artículo 46 del decreto 2277 de 1979 Conceptos claves de la Sentencia Objeto de Análisis DERECHO A LA IDENTIDAD SEXUAL/DISCRIMINACION POR SEXO Homosexualidad HOMOSEXUALIDAD DE DOCENTES-No constituye falta disciplinaria Tesis de la Corte Constitucional El mandato constitucional de la igualdad precisamente parte del supuesto de que, a pesar de sus diferencias biológicas, estas personas gozan de igual dignidad y derechos, y deben por ende ser igualmente protegidas por el ordenamiento
jurídico. En ese orden de ideas, una eventual prueba de la existencia de diferencias biológicas entre homosexuales y heterosexuales en manera alguna puede conducir a legitimar una superioridad jurídica de un grupo sobre el otro por cuanto, tal y como esta Corporación ya lo ha dicho, el principio de igualdad entre los seres humanos se funda en la identidad esencial de los mismos, a pesar de su diversidad existencial. Argumentos de la Corte No existe ninguna justificación para que se consagre como falta disciplinaria de los docentes la homosexualidad. La exclusión de los homosexuales de la actividad docente es totalmente injustificada, pues no existe ninguna evidencia de que estas personas sean más proclives al abuso sexual que el resto de la población, ni que su presencia en las aulas afecte el libre desarrollo de la personalidad de los educandos. Además, el propio ordenamiento prevé sanciones contra los comportamientos indebidos de los docentes, sean ellos homosexuales o heterosexuales. Normas como la acusada derivan entonces de la existencia de viejos y arraigados prejuicios contra la homosexualidad, que obstaculizan el desarrollo de una democracia pluralista y tolerante en nuestro país. Por ello, la Constitución de 1991 pretende construir una sociedad fundada en el respeto de los derechos fundamentales de las personas y en donde la diversidad de formas de vida no sean un factor de violencia y de exclusión sino una fuente insustituible de riqueza social. La diferencia y la igualdad encuentran sus lugares respectivos en esta Constitución que pretende así ofrecer las más amplias oportunidades vitales a todas las personas.
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Escrutinio estricto para determinar trato diferente
Conforme a los criterios desarrollados por esta Corporación y por otros tribunales constitucionales y de derechos humanos, para que un trato diferente satisfaga los estándares de un escrutinio estricto es necesario (i) no sólo que la medida estatal pretenda satisfacer un interés legítimo sino que es menester que se trate de una necesidad social imperiosa. Además, (ii) el trato diferente debe ser no sólo adecuado para alcanzar ese objetivo trascendental sino que debe ser estrictamente necesario, esto es, no debe existir ninguna otra medida alternativa fundada en otros criterios de diferenciación; y (iii), finalmente, debido a que se trata de un escrutinio estricto, la Corte debe evaluar con severidad la proporcionalidad misma de la medida, esto es, debe aparecer de manera manifiesta que el trato diferente permite una realización sustantiva de la necesidad que se pretende satisfacer sin afectar intensamente a la población afectada por la medida de diferenciación.
TEMA GENERAL: UNION MARITAL DE HECHO TEMAS ESPECÍFICOS: PRINCIPIO DE IGUALDAD-No discriminación entre cónyuge y compañero permanente
IDENTIFICACIÓN: Sentencia C- 482/98 Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz HECHOS RELEVANTES:
1. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 55 (parcial) de la Ley 90 de 1946 "Artículo 55.- Para los efectos del artículo anterior, los ascendientes legítimos y naturales del asegurado tendrán unos mismos derechos, siempre que, por otra parte, llenen los requisitos exigidos en su caso; y a falta de viuda, será tenida como tal la mujer con quien el asegurado haya hecho vida marital durante los tres años inmediatamente anteriores a su muerte, o con la que haya tenido hijos, siempre que ambos hubieren permanecido solteros durante el concubinato; si en varias mujeres concurren estar circunstancias, sólo tendrán un derecho proporcional las que tuvieren hijos del difunto" RESUELVE: Declarar INEXEQUIBLE la expresión "siempre que ambos hubieren permanecido solteros durante el concubinato", contenida en el artículo 55 de la Ley 90 de 1946.
PROBLEMAS JURÍDICOS ¿ En eventos de conflictos prevalece el vínculo formal o material? Problema Jurídico planteado por la Corte Constitucional ¿se ajusta a la Constitución la exigencia contenida en la disposición acusada, acerca de que los miembros de la unión de hecho deben conservar su estado de soltería durante ella para que, en el caso de quien goza o tiene derecho a su pensión de jubilación, el compañero supérstite pueda reclamar la pensión de sobreviviente.? Conceptos claves de la Sentencia Objeto de Análisis Sustitución Pensional Cónyuge – Compañero Permanente Igualdad entre cónyuge y compañero permanente Tesis de la Corte Constitucional Respecto del derecho a la sustitución pensional rige el principio de igualdad entre cónyuges supérstites y compañeros (as) permanentes porque, siendo la familia el interés jurídico a proteger, no es jurídicamente admisible privilegiar un tipo de vínculo específico al momento de definir quién tiene derecho a este beneficio. Por el contrario, la ley acoge un criterio material - convivencia efectiva al momento de la muerte - y no simplemente formal - vínculo matrimonial - en la determinación de la persona legitimada para gozar de la prestación económica producto del trabajo de la persona fallecida. Argumentos de la Corte Lo fundamental en el momento de determinar quién tiene derecho a la sustitución pensional, cuando se suscita sobre el mismo un conflicto entre el cónyuge y el compañero permanente, es establecer cuál de las personas compartió su vida con el difunto durante los últimos años. Esto significa que para la
determinación de quién es el llamado a sustituir al pensionado fallecido en estos casos de conflicto no tiene mayor relevancia el tipo específico de vínculo constitutivo de la familia afectada por la muerte del jubilado. La exigencia de que ambos compañeros permanentes conserven el estado de soltería durante su unión para poder acceder a la sustitución pensional, constituye una vulneración del derecho de los compañeros permanentes a que la familia que ellos conforman reciba un trato igual a aquéllas que surgen del contrato matrimonial. En efecto, la necesidad de la sustitución pensional en los dos tipos de familia es la misma: se trata de que el compañero o cónyuge supérstite pueda preservar el nivel de vida que llevaba su hogar antes de la muerte de su pareja.
TEMA GENERAL: Homosexualidad.- Carrera Notarial TEMAS ESPECÍFICOS: HOMOSEXUALIDAD como Falta Disciplinaria
IDENTIFICACIÓN: Sentencia C- 373/02 Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño HECHOS RELEVANTES:
1. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2° del artículo 4° de la Ley 588 de 2000. 2. Consagra el homosexualismo como una Falta Disciplinaria
PROBLEMAS JURÍDICOS Problema Jurídico planteado por la Corte Constitucional La Corte encuentra que es manifiesta la contrariedad existente entre la Constitución y una regla de derecho que inhabilita para concursar para notario a quien ha sido sancionado disciplinariamente con ocasión de “La embriaguez habitual, la práctica de juegos prohibidos, el uso de estupefacientes, el amancebamiento, la concurrencia a lugares indecorosos, el homosexualismo, el abandono del hogar y, en general, un mal comportamiento social” Conceptos claves de la Sentencia Objeto de Análisis Homosexualidad.- Falta Disciplinaria HOMOSEXUALIDAD En Carrera Notarial Tesis de la Corte Constitucional Normas que consagran faltas disciplinarias como éstas y que prevén sanciones que inhabilitan para concursar para el cargo de notario, son rezago de un Estado autoritario y no pueden encontrar cabida en una democracia constitucional dada su manifiesta contrariedad con los principios que la soportan Argumentos de la Corte “Ello es así porque del reconocimiento de la dignidad del ser humano como fundamento del orden constituido se sigue el reconocimiento de éste como un ser libre, esto es, como un ser con capacidad de autodeterminación y con legitimidad para exigir la protección de esa capacidad[24]; como un ser susceptible de trazarse sus propias expectativas, habilitado para tomar sus propias decisiones[25], legitimado para elegir sus opciones vitales[26] y capaz de actuar o de omitir de acuerdo con sus necesidades y aspiraciones[27]; en fin, como un ser que se sabe amparado por una cláusula general de libertad[28] y dispuesto a hacer uso de ella para realizar su existencia.”.
TEMA GENERAL: Homosexualidad.- Acceso a la seguridad social TEMAS ESPECÍFICOS: Vinculación como beneficiario de pareja homosexual.-
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN SEGURIDAD SOCIAL
IDENTIFICACIÓN: Sentencia C- SU 623/01 Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil HECHOS RELEVANTES:
1. César Augusto Medina Lopera interpuso una acción de tutela contra Comfenalco E.P.S, por considerar vulneró sus derechos a la salud, a la seguridad social, así como sus derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, al negarle su vinculación como beneficiario al Sistema de Seguridad Social en Salud, en su calidad de compañero permanente de John Jairo Castaño Suescún, cotizante
2. En sentencia del 22 de junio de 2000, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Medellín negó el amparo constitucional solicitado.
RESUELVE: DENEGAR la tutela y CONFIRMAR el fallo.
Problema Jurídico planteado por la Corte Constitucional ¿se violan los derechos a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad al no permitir que una persona acceda al régimen contributivo de la seguridad social en salud, como beneficiaria de su pareja homosexual cotizante con la cual convive? Conceptos claves de la Sentencia Objeto de Análisis Homosexualidad.- Acceso a la seguridad social Derecho a la Igualdad Principio de Universalidad del Sistema de Seguridad Social en Salud Concepto de Familia Tesis de la Corte Constitucional La E.P.S. demandada, al negar la afiliación al demandante, se limitó a aplicar debidamente las disposiciones referentes a las condiciones necesarias para acceder al régimen contributivo de seguridad social en salud. Su actuación no constituyó entonces una interpretación discriminatoria y arbitraria de las normas vigentes en la materia, y por lo tanto no vulneró el derecho a la igualdad del demandante. Argumentos de la Corte
REGIMEN CONTRIBUTIVO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Vinculación como beneficiario de pareja homosexual
Las disposiciones legales que determinan quienes son los beneficiarios del afiliado en el régimen contributivo de seguridad social en salud hacen referencia continua al concepto de familia, y dentro de ésta incluyen a “el (o la) cónyuge o el compañero o la compañera permanente del afiliado cuya unión sea superior a 2 años”. Como se ve a partir de la simple lectura del título del artículo –“cobertura familiar”-, la expresión compañero o compañera permanente presupone una cobertura familiar y por lo tanto una relación heterosexual. Para confirmar esto basta con acudir a la definición que da la misma Constitución del concepto de familia.
PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Concepto La regulación legal del acceso a la seguridad social por parte del Estado debe obedecer a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, en los términos establecidos en la ley. La universalidad implica que la cobertura deba extenderse paulatinamente a una población cada vez mayor, y que, dentro de este proceso de extensión de la cobertura no pueden aceptarse como constitucionalmente válidas las discriminaciones hacia sectores determinados de la población. Así, por ejemplo, constituye una clara vulneración del derecho a la igualdad, la negativa de una entidad de afiliar a una persona en razón de su orientación sexual. Sin embargo, no por ello la orientación sexual debe constituirse necesariamente en un criterio de valoración para determinar hacia dónde debe ampliarse la cobertura del servicio de seguridad social en salud.
DERECHO A LA IGUALDAD-No se viola al no incluir como beneficiario del régimen contributivo de salud a pareja homosexual/TEST DEBIL DE IGUALDAD-Afiliación como beneficiario del régimen contributivo de salud de pareja homosexual
El juicio que hace el juez constitucional sobre los criterios de valoración definidos por el legislador debe tener en cuenta el contexto específico del problema de distribución respectivo. Esto significa que la decisión legislativa de no incluir determinados grupos sociales históricamente marginados –en este caso los homosexuales que se encuentren haciendo vida de pareja- en la asignación de ciertos beneficios –la afiliación como beneficiarios de su pareja dentro del régimen contributivo de seguridad social en salud-, no necesariamente comporta una vulneración del derecho a la igualdad. Ello se debe a que la situación de marginación o de rechazo en la que se encuentre un sector de la población no lleva de suyo la obligación estatal de compensarla mediante la asignación de ciertos beneficios sociales sin tener en cuenta las razones o las condiciones de marginación. En estos casos de marginación social es necesario que el análisis constitucional considere también si el criterio de valoración que presuntamente ha debido tenerse en cuenta para incluir a determinado grupo como beneficiario del servicio –estar haciendo vida de pareja- resulta adecuado para proteger los derechos que se alega han sido conculcados –igualdad, seguridad social, libre desarrollo de la personalidad, salud-. En materia de seguridad social, la multiplicidad de los criterios de valoración que puede tomar en cuenta el legislador llevan a que el análisis del juez constitucional deba ser de menor rigor, puesto que existen consideraciones de orden económico, presupuestal y demográfico que implican también la necesidad de aumentar el cubrimiento de manera responsable, de tal forma que se asegure la continuidad en el servicio. En sentencia de la Corte decidió aplicar un test débil de igualdad.
TEMA GENERAL: HOMOSEXUALISMO EN LAS FUERZAS MILITARES-Sanciones
TEMAS ESPECÍFICOS: INDICIO-Concepto/HOMOSEXUALISMO.- Homosexualidad y practicas homosexuales en la policía
IDENTIFICACIÓN: Sentencia T – 097 / 94 Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz HECHOS RELEVANTES:
1. El peticionario José Moisés Mora Gómez, estudiante del establecimiento educativo mencionado, solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso (CP. art. 29) y al buen nombre (CP. art. 15), vulnerados, en su concepto, por las directivas de la escuela al haber tomado la decisión de expulsarlo por supuestas conductas homosexuales, sin el cumplimiento del procedimiento debido.
2. El juez penal denegó la tutela. RESUELVE: Revocar la decisión y tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre y a la educación del peticionario.
Problema Jurídico planteado por la Corte Constitucional ¿Se violo el derecho al Debido proceso del Peticionario al haber sido expulsado con fundamento en un procedimiento sumario? Conceptos claves de la Sentencia Objeto de Análisis Indicio – Concepto homosexualismo Homosexualismo - Snaciones Tesis de la Corte Constitucional La aplicación del procedimiento sumario consagrado en el artículo 175 adoleció de fallas graves, al no contemplar el llamamiento de testigos solicitados por el acusado, violandose de esta manera el derecho al debido proceso; 2) como consecuencia de la vulneración anterior, al peticionario se le desconoció injustificadamente su derecho a la presunción de inocencia y, por contera, su derecho al buen nombre y a la educación Argumentos de la Corte
INDICIO-Concepto/HOMOSEXUALISMO
Un indicio es un hecho material que permite mostrar otro o que sirve para formular una conjetura; es un punto de partida para construir una prueba, pero aisladamente no sustituye a la prueba misma. Su característica relacional impide que sea tratado como hecho puro bajo la lógica formal-silogística. El indicio es siempre incompleto y, por lo tanto, debe permanecer como elemento de interpretación y ponderación de otras circunstancias, no como una verdad o como un axioma independiente. Del simple "amaneramiento", así se le otorgue el carácter de indicio, no puede, pues, deducirse el homosexualismo. La sanción de una persona por razones provenientes de su homosexualidad no puede estar basada en un juicio de tipo moral; ni siquiera en la mera probabilidad hipotética de que la institución resulte perjudicada, sino en una afectación clara y objetiva del desarrollo normal y de los objetivos del cuerpo armado. El homosexualismo, en sí mismo, representa una manera de ser o una opción individual e íntima no sancionable. Otra cosa ocurre con las prácticas sexuales, dentro de cuarteles y escuelas, así como con las demás manifestaciones externas de este tipo de conducta que, si interfieren con los objetivos, funciones y disciplina, legítimamente instituidos, bien pueden ser objeto de sanción.
HOMOSEXUALISMO EN LAS FUERZAS MILITARES-Sanciones
La prohibición de llevar a cabo prácticas sexuales de todo tipo dentro de la institución armada, se justifica por razones disciplinarias. La condición de homosexual no debe ser declarada ni manifiesta. La institución tiene derecho a exigir de sus miembros discreción y silencio en materia de preferencias sexuales. En el caso de las prácticas homosexuales, en cambio, la decisión jurídica condenatoria es percibida como un mensaje que proviene no de la conducta circunstancial del inculpado, sino de su naturaleza humana. Las prácticas homosexuales sólo adquieren sentido en la medida en que confirman la condición de homosexual. La sanción imputada a su conducta está ligada a la persona misma de tal manera que lo esencial resulta siendo su condición de homosexual y, lo secundario, la falta cometida.
TEMA GENERAL: HOMOSEXUALISMO EN LAS FUERZAS MILITARES-Sanciones TEMAS ESPECÍFICOS: INDICIO-Concepto/HOMOSEXUALISMO.-
Homosexualidad y practicas homosexuales en la policía
IDENTIFICACIÓN: Sentencia T – 097 / 94 Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz HECHOS RELEVANTES:
3. El peticionario José Moisés Mora Gómez, estudiante del establecimiento educativo mencionado, solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso (CP. art. 29) y al buen nombre (CP. art. 15), vulnerados, en su concepto, por las directivas de la escuela al haber tomado la decisión de expulsarlo por supuestas conductas homosexuales, sin el cumplimiento del procedimiento debido.
4. El juez penal denegó la tutela. RESUELVE: Revocar la decisión y tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre y a la educación del peticionario.
Problema Jurídico planteado por la Corte Constitucional ¿Se violo el derecho al Debido proceso del Peticionario al haber sido expulsado con fundamento en un procedimiento sumario? Conceptos claves de la Sentencia Objeto de Análisis Indicio – Concepto homosexualismo Homosexualismo - Snaciones Tesis de la Corte Constitucional La aplicación del procedimiento sumario consagrado en el artículo 175 adoleció de fallas graves, al no contemplar el llamamiento de testigos solicitados por el acusado, violandose de esta manera el derecho al debido proceso; 2) como consecuencia de la vulneración anterior, al peticionario se le desconoció injustificadamente su derecho a la presunción de inocencia y, por contera, su derecho al buen nombre y a la educación Argumentos de la Corte
INDICIO-Concepto/HOMOSEXUALISMO
Un indicio es un hecho material que permite mostrar otro o que sirve para formular una conjetura; es un punto de partida para construir una prueba, pero aisladamente no sustituye a la prueba misma. Su característica relacional impide que sea tratado como hecho puro bajo la lógica formal-silogística. El indicio es siempre incompleto y, por lo tanto, debe permanecer como elemento de interpretación y ponderación de otras circunstancias, no como una verdad o como un axioma independiente. Del simple "amaneramiento", así se le otorgue el carácter de indicio, no puede, pues, deducirse el homosexualismo. La sanción de una persona por razones provenientes de su homosexualidad no puede estar basada en un juicio de tipo moral; ni siquiera en la mera probabilidad hipotética de que la institución resulte perjudicada, sino en una afectación clara y objetiva del desarrollo normal y de los objetivos del cuerpo armado. El homosexualismo, en sí mismo, representa una manera de ser o una opción individual e íntima no sancionable. Otra cosa ocurre con las prácticas sexuales, dentro de cuarteles y escuelas, así como con las demás manifestaciones externas de este tipo de conducta que, si interfieren con los objetivos, funciones y disciplina, legítimamente instituidos, bien pueden ser objeto de sanción.
HOMOSEXUALISMO EN LAS FUERZAS MILITARES-Sanciones
La prohibición de llevar a cabo prácticas sexuales de todo tipo dentro de la institución armada, se justifica por razones disciplinarias. La condición de homosexual no debe ser declarada ni manifiesta. La institución tiene derecho a exigir de sus miembros discreción y silencio en materia de preferencias sexuales. En el caso de las prácticas homosexuales, en cambio, la decisión jurídica condenatoria es percibida como un mensaje que proviene no de la conducta circunstancial del inculpado, sino de su naturaleza humana. Las prácticas homosexuales sólo adquieren sentido en la medida en que confirman la condición de homosexual. La sanción imputada a su conducta está ligada a la persona misma de tal manera que lo esencial resulta siendo su condición de homosexual y, lo secundario, la falta cometida.
TEMA GENERAL: ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Improcedencia por afiliación voluntaria a club social
TEMAS ESPECÍFICOS: ACCION DE TUTELA-Improcedencia respecto de ingreso de compañera permanente a club militar
IDENTIFICACIÓN: Sentencia No. Sentencia T-648/98 (10 de Noviembre) Magistrado Ponente ANTONIO BARRERA CARBONELL HECHOS RELEVANTES:
1. El demandante, señala que es Oficial retirado de la Policía Nacional, y actual socio activo del Club Militar. Por razones de incompatibilidad, se separó de su esposa y en la actualidad hace vida marital con la señora Elsa Yanira López Mora, con quien tiene una hija, Lina María Castillo López. El Club Militar expidió a su hija el carnet No. 3-4-886H. Tanto a su hija como a su compañera permanente la Policía Nacional expidió el correspondiente carnet para la utilización del club. Mediante oficio del 3 de abril de 1998, el actor solicitó al Director del Club Militar, la expedición del carnet para su compañera permanente. Sin embargo, mediante oficio 4530 del 17 de abril del mismo año, le fue negada tal petición, argumentándose para ello que los Estatutos del Club no prevén el ingreso del compañero permanente. Ante tal situación, el actor considera violados sus derechos fundamentales al debido proceso, unidad familiar, buen nombre, libre desarrollo de la personalidad, libertad e igualdad. Por lo tanto, solicita le sean tutelados los derechos fundamentales mencionados, y se proceda a expedir el correspondiente carnet a su compañera permanente.
2. Mediante sentencia del 18 de mayo de 1998, el Juzgado Cuarto de Familia de Bogotá, negó la presente tutela
señalando que no existe violación a derecho fundamental alguno. Impugnada esta decisión, conoció en segunda instancia la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, la cual mediante sentencia del 17 de julio del presente año, confirmó la decisión del a quo.
PROBLEMAS JURÍDICOS Problema Jurídico planteado por la Corte Constitucional ¿Se debe proteger el derecho a la igualdad cuando no opera la indefensión, ni la subordinación, sino que el agente voluntariamente se acoge a los estatutos de un determinado lugar? Tesis y Argumentos de la Corte Constitucional "..., el requisito de la "subordinación" tampoco se presenta por cuanto la decisión de pertenecer a una determinada corporación social o su desafiliación es voluntaria. El hecho de que un socio acate los estatutos y las decisiones de la Junta Directiva de una corporación a la que voluntariamente se asoció, no implica dependencia o sujeción alguna, porque el socio no se encuentra bajo las órdenes de la entidad, salvo el caso del legítimo desarrollo de los estatutos que aquél voluntariamente conoció y consintió al afiliarse". En este caso, tampoco opera el requisito de la indefensión, puesto que el actor, siendo un socio retirado de la Policía, se equipara a cualquier ciudadano, que voluntariamente quiere afiliarse a un club y someterse a sus estatutos. Por ello, cuenta con otras vías para lograr el pretendido amparo a sus derechos. El actor de la presente tutela, actúa como un particular que al tenor de los estatutos puede o no permanecer voluntariamente afiliado al Club Militar.
TEMA GENERAL: ASISTENCIA MÉDICA POR PENSIÓN TEMAS ESPECÍFICOS: DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE EL CÓNYUGE Y EL COMPAÑERO
PERMENENTE IDENTIFICACIÓN: Sentencia No. C-477/99 (7 de Julio) Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz. HECHOS RELEVANTES: Norma demandada Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 89, 91, 95 y 98 (parcialmente) del decreto ley 2737 de 1989 (Código del Menor).
ART. 89.—Podrá adoptar quien, siendo capaz, haya cumplido 25 años de edad, tenga al menos 15 años más que el adoptable y garantice idoneidad física, mental, moral y social suficiente para suministrar hogar adecuado y estable a un menor. Estas mismas calidades se exigirán a quienes adopten conjuntamente.
El adoptante casado y no separado de cuerpos sólo podrá adoptar con el consentimiento de su cónyuge, a menos que este último sea absolutamente incapaz para otorgarlo. Esta norma no se aplicará en cuanto a la edad, en el caso de adopción por parte del cónyuge conforme a lo previsto en el artículo 91 del presente código. ART. 91.—No se opone a la adopción que el adoptante haya tenido, tenga o llegue a tener hijos legítimos, extramatrimoniales o adoptivos. El hijo de uno de los cónyuges podrá ser adoptado por el otro. El pupilo podrá ser adoptado por su guardador, una vez aprobadas las cuentas de su administración.
ART. 95.—No tendrá validez el consentimiento que se otorgue para la adopción del hijo que está por nacer.
No se aceptará el consentimiento que se otorgue en relación con adoptantes determinados, salvo cuando el adoptivo:
1. Fuere pariente del adoptante hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 2. Fuere hijo del cónyuge del adoptante.
ART. 98.—Por la adopción, el adoptivo deja de pertenecer a su familia y se extingue todo parentesco de consanguinidad, bajo reserva del impedimento matrimonial del ordinal 9º del artículo 140 del Código Civil.
Empero, si el adoptante es el cónyuge del padre o madre de sangre del adoptivo, tales efectos no se producirán respecto de este último, con el cual conservará los vínculos en su familia.
PROBLEMAS JURÍDICOS La Corte: “Nótese que en todos estos preceptos se tocan aspectos relativos a la adopción por parte de las personas casadas y a la posibilidad de que el hijo de uno de los cónyuges sea adoptado por el otro. Esta la razón para que el demandante considere que se viola el artículo 13 de la Constitución, por no cobijar tales disposiciones a las parejas unidas por vínculos naturales. La Corte deberá, entonces, determinar si tal omisión viola el ordenamiento supremo.” Conceptos claves de la Sentencia Objeto de Análisis Compañeros permanentes Unión marital de hecho Derecho a la familia Adopción
Relación entre conceptos En este caso el objetivo está dado por manearen un plano de igualdad el derecho que tienen los cónyuges de adoptar los hijos del otro y hacerlo extensible ala unión marital de hecho. De lo contrario estaríamos frene a una gran discriminación en cuanto a la conformación de la familia Tesis de la Corte Constitucional La Corte eleva a un plano de igualdad la unión marital de hecho y el matrimonio sustentando el argumento en que ambas formas, jurídicas o naturales son reconocidas como validas para la conformación de una familia1. En este orden de ideas, proscribir para los compañeros permanentes la posibilidad de adoptar el hijo del otro, es una violación a la igualdad que debe imperar entre las instituciones y una violación de los derechos de la pareja y de los niños. Esto, ya que la adopción es una medida de protección que busca del interés superior del menor, quien debe crecer bajo condiciones dignas y favorables a su desarrollo.
1 Por consiguiente, no puede el legislador expedir normas que consagren un trato diferenciado en cuanto a los derechos y deberes de quienes ostentan la condición de cónyuge o de compañero permanente, como tampoco entre los hijos habidos en matrimonio o fuera de él. Al respecto, esta Corporación ha señalado:
"El esposo o esposa en el caso del matrimonio y el compañero o compañera permanente, si se trata de unión de hecho, gozan de la misma importancia y de iguales derechos, por lo cual están excluidos los privilegios y las discriminaciones que se originen en el tipo de vínculo contractual. Todas las prerrogativas, ventajas o prestaciones y también las cargas y responsabilidades que el sistema jurídico establezca a favor de las personas unidas en matrimonio son aplicables, en pie de igualdad, a las que conviven sin necesidad de dicho vínculo formal. De lo contrario, al generar distinciones que la preceptiva constitucional no justifica, se desconoce la norma que equipara las dos formas de unión y se quebranta el principio de igualdad ante la ley que prescribe el mismo trato a situaciones idénticas." (Sentencia T- 553 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
TEMA GENERAL: SUSTITUCIÓN PENSIONAL TEMAS ESPECÍFICOS: DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE EL CÓNYUGE Y EL COMPAÑERO
PERMENENTE
IDENTIFICACIÓN: Sentencia T-190/93 (10 de Mayo) Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz HECHOS RELEVANTES:
1. La señora NOELMA HENAO BETANCUR, interpone acción de Tutela contra al Industria Licorera de Caldas por la posible adjudicación de la pensión de jubilación de su compañero permanente a la esposas del mismo.
2. La señora establece que su convivencia con el occiso duró 4 años y que convivía con él al momento de su muerte. PROBLEMAS JURÍDICOS Problema Jurídico planteado por la Corte Constitucional ¿Se puede anteponer el criterio formal (vincula matrimonial) al criterio material (convivencia efectiva al momento de la muerte) en la adjudicación de la pensión de sobrevivientes, desde la vigencia de la Constitución de 1991? Problemas Jurídicos Plantados por el Investigador Problema 1:¿Esta la Constitución de 1991 dándole prevalecía a las uniones de hecho sobre el matrimonio para la adjudicación de las pensiones de sobrevivientes? Problema 2 ¿Qué sucede cuando la pensión del otro es el único medio de subsistencia de uno de los cónyuges y el primero vive en unión de hecho con otra persona; si se le adjudica a esta ultima la pensión, no se esta vulnerando el derecho a la igualdad? Problema 3 ¿Qué sucede con la pensión de sobrevivientes si uno de los cónyuges vive en unión de hecho con otra persona, pero la sociedad conyugal está vigente y no se ha hecho separación de bienes? Conceptos claves de la Sentencia Objeto de Análisis Igualdad Pensión de sobrevivientes Criterio formal Criterio Material Familia Relación entre conceptos Relación 1: El concepto de familia del al Constitución de 1991, nace de la decisión libre de un hombre y una mujer de conformarla y en este sentido no hay distinción en la adjudicación de derechos con respecto al criterio formal (matrimonio) y a el material (uniones de hecho). En este sentido se aplica el derecho a la igualdad. Relación 2: Con respecto a la adjudicación de pensiones de sobrevivientes tampoco hay desigualdad con respecto a uno y otro criterio en este sentido lo que se aplica es la adjudicación de la pensión a quien al momento del deceso se encontrara haciendo comunidad de vida con el fallecido, siempre y cuando en los casos de uniones de hecho esta hubiera tenido una vigencia de tres años . Tesis de la Corte Constitucional De lo anteriormente expuesto, puede concluirse que respecto del derecho a la sustitución pensional rige el principio de igualdad entre cónyuges supérstites y compañeros (as) permanentes porque, siendo la familia el interés jurídico a proteger, no es jurídicamente admisible privilegiar un tipo de vínculo específico al momento de definir quién tiene derecho a este beneficio. Por el contrario, la ley acoge un criterio material - convivencia efectiva al momento de la muerte - y no simplemente formal - vínculo matrimonial - en la determinación de la persona legitimada para gozar de la prestación económica producto del trabajo de la persona fallecida
Argumentos de la Corte Argumento: Se debe aplicar el derecho a la igualdad en la adjudicación de la pensión de sobrevivientes entre la compañera permanente y la cónyuge.
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL/PRINCIPIO DE IGUALDAD/DERECHOS DE LA COMPAÑERA PERMANENTE
El derecho a sustituir a la persona pensionada o con derecho a la pensión obedece a la misma finalidad de impedir que sobrevenida la muerte de uno de los miembros de la pareja el otro no se vea obligado a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales. El vínculo constitutivo de la familia - matrimonio o unión de hecho - es indiferente para efectos del reconocimiento de este derecho. El factor determinante para establecer qué persona tiene derecho a la sustitución pensional en casos de conflicto entre el cónyuge supérstite y la compañera o compañero permanente es el compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua existente entre la pareja al momento de la muerte de uno de sus integrantes. Es por ello que la ley ha establecido la pérdida de este derecho para el cónyuge supérstite que en el momento del deceso del causante no hiciere vida en común con él, salvo la existencia de justa causa imputable a la conducta del fallecido. Respecto del derecho a la sustitución pensional rige el principio de igualdad entre cónyuges supérstites y compañeros (as) permanentes porque, siendo la familia el interés jurídico a proteger, no es jurídicamente admisible privilegiar un tipo de vínculo específico al momento de definir quién tiene derecho a este beneficio. Por el contrario, la ley acoge un criterio material - convivencia efectiva al momento de la muerte - y no simplemente formal - vínculo matrimonial - en la determinación de la persona legitimada para gozar de la prestación económica producto del trabajo de la persona fallecida. En consecuencia, en el hipotético caso de la negación de este derecho a la compañera permanente bajo el argumento de un vínculo matrimonial preexistente, pero disociado de la convivencia efectiva - v.gr. por el abandono de la esposa debido a la carga que representaba el cónyuge limitado físicamente -, se configuraría una vulneración del derecho de igualdad ante la ley en perjuicio de quien materialmente tiene derecho a la sustitución pensional.
TEMA GENERAL: SUSTITUCIÓN PENSIONAL TEMAS ESPECÍFICOS: DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE EL CÓNYUGE Y EL COMPAÑERO
PERMENENTE
IDENTIFICACIÓN: Sentencia No. T-553/94 (2 de Diciembre) Magistrado Ponente: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO HECHOS RELEVANTES: La acción de tutela fue instaurada contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -Seccional Antioquia- toda vez que, según lo expresado por los peticionarios, la entidad se negó a inscribir a MARIA AMPARO MOLINA MISAS como beneficiaria de los servicios de salud en su condición de compañera permanente de SAMUEL MARIA NARANJO MEJIA. NARANJO MEJIA es pensionado del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -Seccional Antioquia-. Estuvo casado con MARIA JOSEFINA GALLO NARANJO, de quien se separó de hecho desde hace más de cuarenta (40) años y en la actualidad desconoce si está viva o ha fallecido. Durante casi veinte (20) años NARANJO MEJIA ha convivido con MARIA AMPARO MOLINA MISAS quien, de acuerdo con lo expresado en el escrito petitorio, carece de pensión de jubilación y no devenga salario ni tiene renta, pues depende económicamente de su compañero. El cinco (5) de abril del presente año NARANJO MEJIA solicitó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -Seccional Antioquia- el reconocimiento de su compañera permanente para que después de su fallecimiento ella pueda beneficiarse de los servicios de seguridad social. El Instituto omitió dar respuesta oportuna a la petición formulada, razón por la cual los accionantes consideraron que se había puesto en peligro el derecho a la seguridad social de MARIA AMPARO MOLINA MISAS.
PROBLEMAS JURÍDICOS Problema Jurídico planteado por la Corte Constitucional ¿Se puede anteponer el criterio formal (vincula matrimonial) al criterio material (convivencia efectiva al momento de la muerte) en la adjudicación de la pensión de sobrevivientes, desde la vigencia de la Constitución de 1991? Problemas Jurídicos Plantados por el Investigador Problema 1:¿Esta la Constitución de 1991 dándole prevalecía a las uniones de hecho sobre el matrimonio para la adjudicación de las pensiones de sobrevivientes? Problema 2 ¿Qué sucede cuando la pensión del otro es el único medio de subsistencia de uno de los cónyuges y el primero vive en unión de hecho con otra persona; si se le adjudica a esta ultima la pensión, no se esta vulnerando el derecho a la igualdad? Problema 3 ¿Qué sucede con la pensión de sobrevivientes si uno de los cónyuges vive en unión de hecho con otra persona, pero la sociedad conyugal está vigente y no se ha hecho separación de bienes? Conceptos claves de la Sentencia Objeto de Análisis Igualdad Pensión de sobrevivientes Criterio formal Criterio Material Familia Relación entre conceptos Relación 1: El concepto de familia del al Constitución de 1991, nace de la decisión libre de un hombre y una mujer de conformarla y en este sentido no hay distinción en la adjudicación de derechos con respecto al criterio formal (matrimonio) y a el material (uniones de hecho). En este sentido se aplica el derecho a la igualdad. Relación 2: Con respecto a la adjudicación de pensiones de sobrevivientes tampoco hay desigualdad con respecto a uno y otro criterio en este sentido lo que se aplica es la adjudicación de la pensión a quien al momento del deceso se encontrara haciendo
comunidad de vida con el fallecido, siempre y cuando en los casos de uniones de hecho esta hubiera tenido una vigencia de tres años . Tesis de la Corte Constitucional De lo anteriormente expuesto, puede concluirse que respecto del derecho a la sustitución pensional rige el principio de igualdad entre cónyuges supérstites y compañeros (as) permanentes porque, siendo la familia el interés jurídico a proteger, no es jurídicamente admisible privilegiar un tipo de vínculo específico al momento de definir quién tiene derecho a este beneficio. Por el contrario, la ley acoge un criterio material - convivencia efectiva al momento de la muerte - y no simplemente formal - vínculo matrimonial - en la determinación de la persona legitimada para gozar de la prestación económica producto del trabajo de la persona fallecida Argumentos de la Corte Argumento: Se debe aplicar el derecho a la igualdad en la adjudicación de la pensión de sobrevivientes entre la compañera permanente y la cónyuge.
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL/PRINCIPIO DE IGUALDAD/DERECHOS DE LA COMPAÑERA PERMANENTE
El derecho a sustituir a la persona pensionada o con derecho a la pensión obedece a la misma finalidad de impedir que sobrevenida la muerte de uno de los miembros de la pareja el otro no se vea obligado a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales. El vínculo constitutivo de la familia - matrimonio o unión de hecho - es indiferente para efectos del reconocimiento de este derecho. El factor determinante para establecer qué persona tiene derecho a la sustitución pensional en casos de conflicto entre el cónyuge supérstite y la compañera o compañero permanente es el compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua existente entre la pareja al momento de la muerte de uno de sus integrantes. Es por ello que la ley ha establecido la pérdida de este derecho para el cónyuge supérstite que en el momento del deceso del causante no hiciere vida en común con él, salvo la existencia de justa causa imputable a la conducta del fallecido. Respecto del derecho a la sustitución pensional rige el principio de igualdad entre cónyuges supérstites y compañeros (as) permanentes porque, siendo la familia el interés jurídico a proteger, no es jurídicamente admisible privilegiar un tipo de vínculo específico al momento de definir quién tiene derecho a este beneficio. Por el contrario, la ley acoge un criterio material - convivencia efectiva al momento de la muerte - y no simplemente formal - vínculo matrimonial - en la determinación de la persona legitimada para gozar de la prestación económica producto del trabajo de la persona fallecida. En consecuencia, en el hipotético caso de la negación de este derecho a la compañera permanente bajo el argumento de un vínculo matrimonial preexistente, pero disociado de la convivencia efectiva - v.gr. por el abandono de la esposa debido a la carga que representaba el cónyuge limitado físicamente -, se configuraría una vulneración del derecho de igualdad ante la ley en perjuicio de quien materialmente tiene derecho a la sustitución pensional. Argumento 2 Todas las prerrogativas y las ventajas del sistema de seguridad social deben aplicarse de igual forma al cónyuge o al compañero permanente y esto incluye los servicios de salud.
UNION MARITAL DE HECHO/COMPAÑERA PERMANENTE-Derechos/DERECHO A LA IGUALDAD-Identidad de trato para situaciones iguales/DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL
Todas las prerrogativas, ventajas o prestaciones y también las cargas y responsabilidades que el sistema jurídico establezca a favor de las personas unidas en matrimonio son aplicables, en pie de igualdad, a las que conviven sin necesidad de dicho vínculo formal. De lo contrario, al generar distinciones que la preceptiva constitucional no justifica, se desconoce la norma que equipara las dos formas de unión y se quebranta el principio de igualdad ante la ley que prescribe el mismo trato a situaciones idénticas. Es natural consecuencia de lo expuesto que en materia de seguridad social los beneficios reconocidos a los cónyuges de los asegurados cobijen, sin ninguna restricción ni diferencia, a quienes tienen el carácter de compañeros o compañeras permanentes, sobre la base de que se pruebe de manera fehaciente la convivencia por el término mínimo que establezca la ley.
TEMA GENERAL: SUSTITUCIÓN PENSIONAL TEMAS ESPECÍFICOS: DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE EL CÓNYUGE Y EL COMPAÑERO
PERMENENTE
IDENTIFICACIÓN: Sentencia No. T-018/97 (23 de Enero) Magistrado Ponente JORGE ARANGO MEJÍA. HECHOS RELEVANTES:
1. La actora fue compañera permanente del señor Alvaro Correa, pensionado de la Fuerza Aérea fallecido el veintiuno (21) de marzo de mil novecientos noventa y uno (1991);
2. Durante la sociedad de hecho, además de ocuparse del cuidado y educación de los hijos habidos con el señor Correa, la
demandante asumió igual responsabilidad respecto de cuatro (4) hijos que tuvo el difunto en su primer matrimonio y que fueron abandonados por su verdadera madre;
3. Actualmente, tanto los hijos de la actora con el señor Correa como los del primer matrimonio de este último, son todos
mayores de edad;
4. A partir de la muerte del señor Correa, la demandante ha quedado desprotegida pues a sus cincuenta y tres (53) años no devenga ningún sueldo;
5. La sustitución pensional le ha sido negada en agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995) y en abril del año
pasado, a pesar de la jurisprudencia de la Corte Constitucional contenida en las sentencias T-190 de mil novecientos noventa y tres (1993) y T-553 de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
6. En defensa de sus derechos a la igualdad, a tener una vida digna y a la vida, la actora pretende que, en su favor, se ordene
al Ministerio de Defensa Nacional la sustitución de la pensión del señor Alvaro Correa. PROBLEMAS JURÍDICOS Problema Jurídico planteado por la Corte Constitucional ¿Tiene iguales derechos tanto la cónyuge como la compañera permanente en ir ante la jurisdicción para solicitar la sustitución pensional? Conceptos claves de la Sentencia Objeto de Análisis Igualdad Pensión de sobrevivientes Cónyuge Compañero Permanente Relación entre conceptos Relación 1: En esta sentencia se establece que tanto la cónyuge como la compañera permanente tienen iguales derechos de ir ante la jurisdicción y solicitar la sustitución pensional. En este caso específico podemos ver que la Corte no le da prevalecía a quien está llevando a cabo vida marital con el pensionado al momento del deceso. Tesis de la Corte Constitucional De lo anteriormente expuesto, puede concluirse que tanto la cónyuge como la compañera permanente tienen iguales derechos de ir ante la jurisdicción y solicitar la sustitución pensional. En este caso específico podemos ver que la Corte no le da prevalecía a quien esté llevando a cabo vida marital con el pensionado al momento del deceso.
Argumentos de la Corte Por estimarlo de interés, la Sala considera que la reclamante, en su calidad de compañera permanente del pensionado fallecido y por perseguir una prestación imprescriptible, en principio, sin perjuicio de lo que en derecho pueda llegar a opinar el juez competente, todavía puede ser beneficiaria de la sustitución pensional, con base en lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Política. En efecto, como tal norma consagra la igualdad constitucional entre las familias constituídas por vínculos jurídicos o naturales, los derechos que se originen en uniones de hecho, de conformidad con la doctrina expuesta en la sentencia de esta Corporación número T-190 de 1993, magistrado ponente doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, pueden ser alegados sin que para ello sea imprescindible un elaborado desarrollo legal. Pero, también la cónyuge puede tener derecho a la pensión. En consecuencia, se ordenará al Ministerio de Defensa dictar la decisión correspondiente a la sustitución de la pensión, con citación y audiencia de las señoras Ana Sofía Duque de Correa y Ligia Marulanda Ochoa. Tal decisión será la que, a juicio del Ministerio, corresponda según la ley. La parte que resulte desfavorecida con la decisión, podrá instaurar la acción pertinente ante la jurisdicción contencioso administrativa.
TEMA GENERAL: SUSTITUCIÓN PENSIONAL TEMAS ESPECÍFICOS: REQUISITOS ESPECIFICOS PARA HACERSE A LA SUSTITUCIÓN
PENSIONAL EN CASO DE SER COMPAÑERA PERMANENTE. PRUEBA FEHACIENTE DE LA CONVIVENCIA O VIDA EN COMUN COMO NÚCLEO FAMILIAR
IDENTIFICACIÓN: Sentencia No. T-660/98 (11 de noviembre) Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO HECHOS RELEVANTES:
1. La señora Lucila Martínez de Ochoa, contrajo matrimonio católico con el señor Aníbal Ochoa Restrepo el día 13 de octubre de 1956. De dicha unión, nacieron tres hijos a saber: María Regina, Ricardo León y Carlos Aurelio Ochoa Martínez.
2. Dentro de la unión matrimonial, el señor Aníbal Ochoa, ya fallecido, tuvo algunas relaciones amorosas
extraconyugales con diferentes mujeres, pero en sus últimos años empezó a incumplir sus deberes económicos, razón por la cual la señora Lucila Martínez se vio obligada a demandarlo por alimentos. Ese conflicto se resolvió entre los cónyuges mediante acuerdo conciliatorio suscrito en el año de 1991, en el cual el señor Ochoa manifestó estar de acuerdo con que se descontara el 18% de su pensión de jubilación y de sus “prestaciones sociales en favor de mi esposa”. (folio 17).
3. Al respecto, es necesario señalar que con anterioridad, específicamente en el año de 1990, la Caja de Previsión Social
Departamental del Cauca le reconoció al señor Aníbal Ochoa Martínez, su derecho a gozar de su pensión de jubilación a partir del 1 de octubre de 1990 mediante la Resolución No 2131 del 30 de agosto del mismo año. Posteriormente mediante Resolución No 0266 de 1991 se le reliquidó el monto de la mesada pensional a la suma mensual de $93.379 pesos m/cte. (folio 92)
4. Según manifiesta el apoderado de la señora Lucila Martínez, una de las amigas del señor Aníbal Ochoa en sus
últimos días fue la señora Ana Cecilia Vivas Bastidas, con quien el mencionado señor tuvo una relación sentimental, “sin que a ésta relación se le pudiera dar el calificativo de unión marital de hecho, puesto que el señor Ochoa y la señora Vivas no tenían la calidad de compañeros permanentes en el sentido estricto de la palabra, toda vez que el señor Ochoa durante el tiempo que compartió con la señora Ana Cecilia Vivas, convivía igualmente con su legítima esposa Lucila Martínez”. En este sentido sostiene el apoderado, que el señor Ochoa “nunca dejó de concurrir al hogar constituido con la suscrita y compartir allí el espacio familiar.”
5. Según la señora Martínez, Ana Cecilia Vivas, pretendiendo obtener algún derecho, hizo firmar a su esposo “una
declaración a título de testamento dejándole a ella el derecho a la pensión de sobrevivientes para cuando él faltara, como si se tratara de un derecho herencial ”. En efecto en tal documento dirigido al Gerente de la Caja de Previsión Social Departamental del Cauca y con fecha del 9 de septiembre de 1993, se señala lo siguiente:
“Yo, Aníbal Ochoa Restrepo, mayor de edad…muy comedidamente solicito a usted ordenar a quien corresponda, que la pensión de jubilación y las demás prestaciones transmisibles (sic) en la persona de mi compañera permanente desde hace mas de diez (10) años, señora Ana Cecilia Vivas, residente en la población de Tunía… La señora Ana Cecilia Vivas como lo he manifestado, ha sido mi compañera permanente desde hace mas de diez (10) años y la persona que me ha atendido en todo momento sobre todo en mis enfermedades, pues mi esposa legítima se separó de mi hace mas de quince (15) años y no hemos tenido trato ni comunicación con ella durante ese tiempo y hasta la fecha. (…)” (Folio 101)
6. Sin embargo, el 22 de octubre de 1994 falleció el señor Aníbal Ochoa Restrepo en la ciudad de Popayán, (folio 4),
siendo la señora Lucila Martínez, quien lo atendió en sus horas finales de vida y quien sufragó todos los gastos de entierro junto con sus hijos, gastos que posteriormente le fueron reembolsados por la Caja de Previsión Departamental por un monto de $400.000 pesos m/cte. En este sentido, concluye el apoderado, que fue la señora Lucila Martínez de Ochoa quien le brindó apoyo moral, afectivo y conyugal al señor Ochoa en los últimos días de su vida, situación que se demuestra con el hecho anteriormente mencionado.
7. Después del fallecimiento del señor Aníbal Ochoa Restrepo, la demandante presentó ante la Caja Previsión Social Departamental del Cauca, la respectiva solicitud de sustitución pensional, encontrándose “con la sorpresa de que la joven Ana Cecilia Vivas, también presentó tal petición alegando ser compañera permanente” del señor Ochoa, sin haber procreado hijos y sin haberlo acompañado en los últimos días de su vida.
8. Frente a estas dos peticiones, la Caja de Previsión Departamental mediante Resolución No 2552 del 06 de diciembre
de 1994 ordenó “el traspaso y pago inmediato en forma provisional de la pensión de Aníbal Ochoa Restrepo” a la señora Ana Cecilia Vivas, y posteriormente ordenó su traspaso definitivo, mediante Resolución No 0098 del 10 de febrero de 1995.
9. Estando dentro del término legal, la señora Lucila Martínez presentó los recursos de la vía gubernativa para atacar la
resolución arriba mencionada, pero la entidad demandada confirmó el acto administrativo aduciendo para ello, entre otros argumentos, la igualdad de derechos señalados por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional entre la cónyuge supérstite y la compañera permanente, siempre que la segunda haya convivido por largo tiempo (últimos años de su vida) con el sustituido ; hipótesis que según la demandante no se configuró en este caso por las razones anteriormente mencionadas. Además adujo la Caja, como otro elemento para concederle la sustitución pensional a la señora Vivas, el cumplimiento del requisito legal (ley 44 de 1980 artículo 3º) que permite que se le otorgue el traspaso inmediato de la pensión a quien aparezca como beneficiario en el memorial hecho en vida por parte del pensionado. “En este caso el señor Aníbal Ochoa Restrepo presentó un memorial en vida solicitando el traspaso de su pensión en caso de muerte a la señora Ana Cecilia Vivas como su compañera permanente”, cumpliendo así ésta última, con el requisito.
10. La señora Lucila Martínez por su parte, estima que esta situación es injusta e ilegal y por consiguiente violatoria de sus
derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social y a la salud, en razón a que se le reconoció el derecho a quien legalmente no le correspondía, por no ostentar la calidad real de compañera permanente del difunto.
11. Por todo lo anterior, presenta la presente tutela como mecanismo transitorio, consiente del problema legal, mientras la
justicia ordinaria resuelve el caso, teniendo en cuenta que sostiene que es una mujer enferma y de la tercera edad (71 años) a la que se ha perjudicado con la decisión, ya que se le ha privado de la pensión de sobrevivientes, que es un auxilio para quienes como ella por lo avanzado de su edad no pueden conseguir trabajo o percibir ingresos económicos para el cumplimiento de las necesidades básicas, y del acceso a la atención médica, quirúrgica y hospitalaria a la que sí tiene acceso la señora Vivas, en virtud de atribuciones que no le corresponden.
PROBLEMAS JURÍDICOS Problema Jurídico planteado por la Corte Constitucional La señora Lucila Martínez considera que la Caja al haberle concedido la sustitución pensional de su difunto esposo a la señora Ana Cecilia Vivas, lesionó sus derechos fundamentales a la salud, seguridad social y vida, ya que ella es quien se encuentra en un estado de edad avanzada y quien apoyó a su marido hasta el último momento sin nunca separarse de él. Por este motivo considera que la señora Vivas no ostenta a su juicio, una real condición de compañera permanente del fallecido señor Ochoa que le permita obtener la sustitución pensional alegada. Conceptos claves de la Sentencia Objeto de Análisis Vida en común Compañero Permanente Sustitución Pensional Relación entre conceptos Relación 1: La sustitución pensional es un derecho que le permite a un beneficiario o varios, entrar a gozar de la prestación económica que con anterioridad percibía el pensionado, y que con ocasión de su muerte se traslada a otra persona legitimada para reemplazar a quien “venía gozando de ese derecho”. 2 La finalidad de esta figura, entonces, es la de evitar que las personas que forman parte del núcleo familiar del pensionado y que dependen patrimonialmente de él, puedan por el hecho de su fallecimiento quedar sumergidas en el desamparo y en el abandono económico, sin alternativas inmediatas.
2 Sentencia T-190 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Relación 2: En ese orden de ideas, es posible que en materia de sustitución pensional prevalezca el derecho de la compañera o compañero permanente en relación al derecho de la esposa o esposo, cuando se compruebe que el segundo vínculo carece de las características propias de una verdadera vida de casados, - vg. convivencia, apoyo y soporte mutuo-, y se hayan dado los requisitos legales para suponer válidamente que la real convivencia y comunidad familiar se dio entre la compañera permanente y el beneficiario de la pensión en los años anteriores a la muerte de aquel. En el mismo sentido, si quien alega ser compañera (o) permanente no puede probar la convivencia bajo un mismo techo y una vida de socorro y apoyo mutuo de carácter exclusivo con su pareja, por dos años mínimo, carece de los fundamentos que permiten presumir los elementos que constituyen un núcleo familiar, que es el sustentado y protegido por la Constitución.
Relación 3: Es por ello que no pueden alegar su condición de compañeras o compañeros, quienes no comprueben una comunidad de vida estable, permanente y definitiva con una persona, -distinta por supuesto de una relación fugaz y pasajera-, en la que la ayuda mutua y la solidaridad como pareja sean la base de la relación, y permitan que bajo un mismo techo se consolide un hogar y se busque la singularidad, producto de la exclusividad que se espera y se genera de la pretensión voluntaria de crear una familia. Tesis de la Corte Constitucional
Sin embargo, es claro, como se dijo con anterioridad, que la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha privilegiado el derecho de la compañera permanente, sólo en el evento en que se pruebe de manera fehaciente la convivencia con su compañero y una vida de socorro y apoyo mutuo de carácter exclusivo con esa persona, por dos años mínimo. Argumentos de la Corte
Estas circunstancias, si bien tratan de ser consolidadas con las pruebas que reposan en el acervo probatorio, no son concretas ni fehacientes, ya que la singularidad de la unión entre el señor Aníbal Ochoa y la señora Ana Cecilia Vivas no resulta probada, como tampoco el rompimiento definitivo de la relación marital vivencial y de apoyo mutuo entre los cónyuges Lucila Martínez y el mencionado señor Ochoa Restrepo. Adicionalmente, es pertinente concluir, que sí existen algunos sucesos que favorecen a la cónyuge en el caso en mención, como son el hecho de que fuera ella quien estuviera junto su marido en el momento de su muerte en el Hospital San José y también quien cubriera los gastos funerarios. En efecto, tal como lo ha señalado esta Corporación en circunstancias anteriores, la ley acoge el criterio material relacionado con la prueba de la convivencia efectiva al momento de la muerte en la determinación de la persona legitimada para gozar de la prestación económica producto del trabajo de la persona fallecida.3 En este caso específico entonces, el hecho de que fuera la esposa quien estuviera con el señor Ochoa en el momento de la muerte y no su compañera, constituye un hecho valioso, que permite por lo menos presumir que la relación Ochoa-Martínez se encontraba vigente y que por consiguiente existía entre ellos apoyo mutuo y solidaridad.
3 Ver sentencias T-190 de 1993.M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. T-533 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. T- 566 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
TEMA GENERAL: ASISTENCIA MÉDICA POR PENSIÓN TEMAS ESPECÍFICOS: DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE EL CÓNYUGE Y EL COMPAÑERO
PERMENENTE
IDENTIFICACIÓN: Sentencia T-946/01 (septiembre 4) Magistrado Ponente MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA HECHOS RELEVANTES: 1.1. Sandro Sánchez Millán fue afiliado a la E.P.S Salud Total el 10 de noviembre de 2000, como beneficiario de su compañera permanente, la señora Marisol García Zamora, con quien convive desde hace cinco años4. 1.2. El señor Sánchez Millán fue atendido el 20 de Noviembre de 2000 en el centro médico de Salud Total del Minuto de Dios, ocasión en la que se le ordenaron varios exámenes de laboratorio. Con los resultados de dichos exámenes el paciente fue remitido de urgencia, el 28 de noviembre, al Hospital Universitario de San Ignacio de la ciudad de Bogotá donde le fue diagnosticado “síndrome linfoproliferativo” debiéndosele practicar “valoración por cirugía para biopsia ganglionar”5. El Hospital elaboró un memorando de carácter urgente solicitando a la E.P.S el certificado de afiliación del paciente para poder proceder. 1.3. La E.P.S Salud Total no autorizó el tratamiento, razón por la cual, el 29 de noviembre de 2000 la familia Sánchez Millán debió llevar a Sandro de regreso a su casa, previa advertencia por parte del Hospital, sobre la necesidad de cancelar los costos de los procedimientos médicos practicados al señor Sánchez durante su estadía en la institución médica. La entidad demandada sustenta su decisión en el hecho que no les es posible autorizar la atención requerida “porque debería haber cotizado 100 semanas”6 1.4. Nuevamente, el 30 de noviembre de 2000, el señor Sánchez Millán tuvo que acudir de urgencia al Hospital Simón Bolívar donde se confirmó el diagnóstico ya realizado por el médico del Hospital San Ignacio. El especialista tratante ordenó, entonces, la hospitalización del paciente a condición de que la E.P.S o la familia corrieran con los gastos generados, pues de otra manera, sólo podrían brindarle atención paliativa para estabilizar su estado. Ese mismo día Salud Total S.A. envió comunicación al paciente informando la imposibilidad de realizar el tratamiento de quimioterapia requerido debido a que “la solicitud [de afiliación] del señor Sánchez no pudo ser admitida por contravenir normas de orden público… al no cumplir las calidades que se requieran para ingresar al sistema contributivo”7; razón por la cual el peticionario no ha obtenido el servicio de salud que requiere. 1.5. Por último, la peticionaria afirma que su hijo no cuenta con los recursos económicos para asumir los costos del tratamiento que requiere para poder vivir, pues él y su compañera son personas de bajos recursos, desempleadas y con tres hijas, “que apenas consiguen sustento para alimentación y arriendo”8. Además, en la actualidad Sandro se encuentra postrado, pues no puede moverse y su estado de salud se deteriora paulatinamente. PROBLEMAS JURÍDICOS Problema Jurídico planteado por la Corte Constitucional Corresponde a la Corte Constitucional establecer en qué medida, la negativa dada por una EPS a la solicitud de servicios que presenta uno de sus usuarios en su calidad de beneficiario de un cotizante, aduciendo el incumplimiento de ciertos requisitos mínimos establecidos por la ley en la materia, configura una violación de sus derechos fundamentales a la seguridad social y a
4 Cfr. folio15, cuaderno 2 del expediente. 5 Ibid. folio 15, cuaderno 2 del expediente. 6 Cfr. folios 13 y 15, cuaderno 2 del expediente. 7 Cfr. folio 93, cuaderno 2 del expediente. Sobre este particular hay que señalar, desde ya, una divergencia entre el texto de la demanda y las respuestas que a lo largo del proceso presentó al EPS para justificar su comportamiento. Mientras que el peticionario señala que la razón alegada por Salud Total para no brindarle el servicio era la falta de cotización del número de semanas requerido para obtener el servicio, la demandada siempre ha afirmado el incumplimiento de requisitos que no tienen que ver con las semanas mínimas cotizadas sino con las limitaciones impuestas a los particulares para vincular a su presunto compañero permanente como beneficiario. 8 Cfr. folio 16, cuaderno 2 del expediente.
la salud en conexión con la vida. Conceptos claves de la Sentencia Objeto de Análisis Derecho a la salud Compañero Permanente Relación entre conceptos Relación 1 Los artículos 48 y 49 de la Carta Política reconocen el derecho de todos los colombianos de recibir atención integral en materia de seguridad social y salud, y aluden a la eficiencia, a la universalidad y a la solidaridad como principios rectores que aseguran su adecuada y eficaz prestación9. Al mismo tiempo, comprometen al Estado - a través de diferentes órganos - para que desarrolle las tareas de regulación, dirección, coordinación y control que permitan el adecuado funcionamiento de un régimen general en el que distintas entidades, tanto particulares como públicas, pueden concurrir para ofrecer los servicios requeridos. Así, el artículo 48 de la Constitución hace alusión a la seguridad social como una prestación reconocida por el ordenamiento jurídico que se traduce en un derecho irrenunciable radicado en cabeza de todos los colombianos. Por otra parte, el artículo 49 Superior, al tiempo que reafirma que la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado, señala que tal derecho debe garantizarse a todas las personas permitiéndoles acceder a los servicios de promoción, protección y recuperación de su equilibrio físico y psíquico. Tesis de la Corte Constitucional Sin embargo, luego del estudio de la solicitud y los documentos presentados a la EPS, Salud Total comprobó la existencia de varias inconsistencias que impedían la inclusión del señor Sánchez Millán como compañero permanente beneficiario de la cotizante, “dado que no se cumple el requisito [contemplado en disposiciones legales] consistente en la demostración de la convivencia mínima por espacio de dos años”10, omisión que se vuelve inobjetable si se añade al hecho de la existencia de una solicitud de afiliación anterior, presentada por la misma señora García el 7 de febrero de 200011, en la que se vinculaba a Luis Alberto Parada Ariza como compañero permanente beneficiario. Ciertamente, entre una afiliación y otra “no median más de dos años”12. Argumentos de la Corte El problema jurídico se encaminada a establecer el ámbito de sujetos titulares de una prestación específica. Sin embargo, luego del estudio de la solicitud y los documentos presentados a la EPS, Salud Total comprobó la existencia de varias inconsistencias que impedían la inclusión del señor Sánchez Millán como compañero permanente beneficiario de la cotizante, “dado que no se cumple el requisito [contemplado en disposiciones legales] consistente en la demostración de la convivencia mínima por espacio de dos años”13, omisión que se vuelve inobjetable si se añade al hecho de la existencia de una solicitud de afiliación anterior, presentada por la misma señora García el 7 de febrero de 200014, en la que se vinculaba a Luis Alberto Parada Ariza como compañero permanente beneficiario. Ciertamente, entre una afiliación y otra “no median más de dos años”15.
9 Cfr. artículo 48 inciso 1 C.P. en materia de seguridad social, y artículo 49 inciso 2 C.P. en materia de salud. 10 Cfr. folio 158, cuaderno 2 del expediente. 11 Cfr. folio 164, cuaderno 2 del expediente. 12 Cfr. ibid. folio 164. 13 Cfr. folio 158, cuaderno 2 del expediente. 14 Cfr. folio 164, cuaderno 2 del expediente. 15 Cfr. ibid. folio 164.